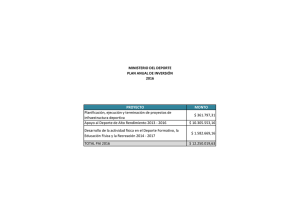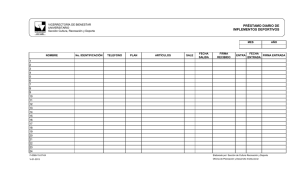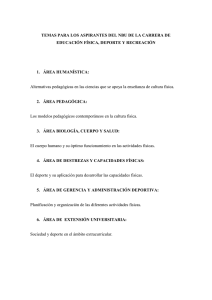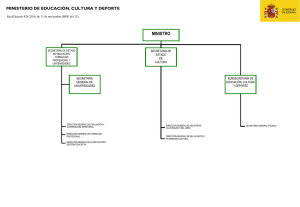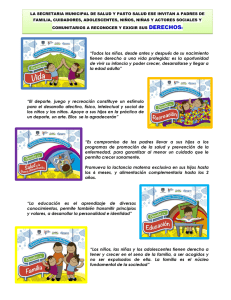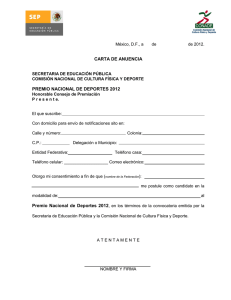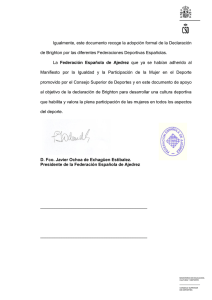RETOS 16.pmd
Anuncio

Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 5-8 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). La competición deportiva como medio de enseñanza en los centros educativos de primaria The competition sport as a way of education in the primary educational institutions *J. Reverter Masia, *C. Mayolas Pi; **L. Adell Pla y ***D. Plaza Montero *Universidad de Zaragoza (España), **Coselleria de Educación. Generalitat Valencia, ***Universidad Miguel Hernández (España) Resumen: El deporte de competición constituye, probablemente, la manifestación deportiva más importante en niños en edad escolar. El objetivo de este estudio es el analizar la apreciación de los profesores sobre la competición deportiva como medio de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria. Para alcanzar este objetivo se utiliza un cuestionario. La muestra está compuesta por 140 profesores. De los resultados se deduce que la competición es un buen instrumento para la formación y educación de los niños. Palabra clave: deporte escolar, competición deportiva, educación. Abstract: Competitive sport probably constitutes, the most important sport manifestation among children at school age. The aim of this study is to analyze the teachers? perception about the competitive sports as a mean for teaching and learning in Primary Education.To reach this aim, a questionnaire has been use. The sample consists of 140 teachers. From the results it has been concluded that competition is a good instrument for the training and education of children. Key words: School sport, competitive sports, education. 1. Introducción Desde que el Primer Ministro de Inglaterra, Gordon Brown, anunció en la clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín que «el país debe tener más deporte competitivo en la escuela», se ha abierto un viejo debate entre los profesionales. En 1980 muchos centros escolares del país anglosajón optaron por quitar la competición del ámbito escolar en las edades de primaria por la fuerte influencia de una corriente de educadores, psicólogos y especialistas de la salud que sostenían que la competición pone en peligro el bienestar emocional de los niños. Brown dijo que «el gobierno había empezado a corregir el error trágico de reducir el elemento competitivo en la escuela». En España, sin embargo, las políticas municipales promueven desde los años 80 el deporte competitivo con los Juegos Escolares que, en un principio, crean un sistema piramidal por eliminación captando nuevos talentos. En este sentido la Ley 10/1990, de 15 de octubre, cita que «Le corresponde al Consejo Superior de Deportes coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar». Este órgano busca nuevas líneas de actuación en el deporte escolar dado que en él se pueden encontrar valores formativos, de esfuerzo, de trabajo en equipo y de superación personal. Está más que constatada la importancia del deporte en edades tempranas como vienen a corroborar trabajos de autores de prestigio (Le Boulch, 1991, Contreras y col., 2001, López, 2006). El deporte escolar se puede entender como deporte en la escuela o deporte en edad escolar, el primero se refiere al deporte que se desarrolla en el entorno de un centro escolar, sometido a su estructura y con una incidencia directa del profesorado de educación física del centro, mientras que deporte en la edad escolar es un concepto que recoge todas aquellas actividades ofrecidas al niño dentro de un periodo académico. Sin embargo, los fines de dicho deporte dependen de muchos factores y las opiniones de los expertos distan entre sí. En una investigación realizada en Valencia se llega a la conclusión de que se utiliza el deporte escolar con dos fines, por un lado para la captación de talentos con un sistema de eliminación y por otro con una orientación a la competición no educativa (Campos Izquierdo, 2005). En un estudio sobre el deporte extraescolar en Asturias, se concluye que el deporte extraescolar que se desarrolla en los centros educativos está Fecha recepción: 20-01-09 - Fecha envío revisores: 20-01-09 - Fecha de aceptación: 25-05-09 Correspondencia: Reverter Masia, J. Universidad de Zaragoza E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) organizado por entidades con fines no educativos. El autor señala que las actividades que se organizan tienen una orientación competitiva y, en todo caso, a la ocupación del tiempo de ocio (Díaz, 2005). Varios son los autores que establecen que el deporte escolar debe hacer hincapié en incrementar ciertos valores de los niños más que en captar nuevos talentos. Ya Albert y col., (1989) defienden un modelo de iniciación deportiva en edad escolar basada en la no selección de niños, en la formación integral del individuo, en la formación del deporte de base y la iniciación multideportiva. El estudio de Sage (1989) citado por Fraile y col., (2004), establece que el deporte representa para los jóvenes un importante elemento de reproducción de valores sociales y educativos. Igualmente deben señalarse las aportaciones de al respecto Fraile (1996), que propone una enseñanza del deporte escolar alejada de una actividad puramente competitiva, en la que prime la participación y la adquisición de una serie de valores educativos: respeto a los demás, a las normas, solidaridad, desarrollo de valores democráticos dentro del grupo, etc.… Por su parte, Macarro (2002) establece que el deporte en edad escolar debería tener los siguientes objetivos: educativos y formativos, salud física y emocional, desarrollo personal, social integrador y el rendimiento deportivo. Otros autores están a favor de la competición en el modelo escolar, en esta línea, Orts y Mestre (2005) hacen un análisis crítico de dicho modelo basado en los modelos mecanicistas y plantean uno basado en la pedagogía activa y orientando la competición hacia una perspectiva participativa e integradora y hacia un elemento que forma parte del proceso de enseñanza, de tal modo que incentive la participación de todo el alumnado de los centros. Año (1997) manifiesta que la competición debe responder a las características del alumnado y estar basada en la autonomía y en la creatividad personal. En el caso de existir competición reglada, según Sánchez Bañuelos (2001), las metas del deporte escolar indican un cierto énfasis en el rendimiento y los resultados de la competición. Dado que cualquier estrategia educativa depende no solamente del centro educativo y de sus recursos sino también del profesor (sus atributos y creencias, su formación y experiencia previa), la importancia del profesor/entrenador en el deporte es algo que no pasa inadvertido para nadie. Su papel en el deporte de iniciación y su influencia en los jugadores ha sido ampliamente estudiado tanto a nivel internacional (Conroy y col., 2004; Clark y Ste-Marie 2007) como por equipos de investigación de nuestro país (Boixadós y col., 2004; Duda, y Balaguer, 2007; Sousa y col., 2007). La preocupación por la enseñanza de los deportes, especialmente en referencia a las etapas de iniciación deportiva, ha ocupado desde hace tiempo a los profesionales y a los investigadores de educación física y RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación -5- deportiva (López y Castejón, 2005). Así, no es de extrañar que muchos autores propongan diferentes edades y modelos de especialización deportiva (Blázquez, 1995; Castejón, 1995; Romero, 2001; Antón, 1990; Pintor, 1989). Los profesores, por su parte, tienen una gran preocupación por su formación y por la metodología docente a utilizar (Jiménez y Rodríguez, 2006). A la hora de analizar los objetivos que el profesorado del deporte en edad escolar marca en su intervención docente, un estudio de Saura (1996) revela que éstos tienen como principal objetivo el de «disfrutar jugando», seguido del aprendizaje de las habilidades, contribuir a la experiencia educativa y, en ultimo lugar, conseguir la victoria. Igualmente, Álamo (2004) expone que, en la Isla de Gran Canaria, un 69% de los entrenadores de los juegos deportivos aprecia el concepto de educación como el más importante en su actividad y manifiesta que la finalidad principal de los mismos es la formación del jugador, y que su utilidad en la actualidad es la de ocupar el tiempo libre del alumnado. Asimismo, este mismo autor considera que la finalidad primordial del deporte escolar debe de ser educativa, desarrollándose también otras finalidades como: la recreativa, la competitiva y la tecnificación. Los estudios sobre la influencia del profesor o del entrenador en el proceso de enseñanza se han realizado generalmente desde dos puntos de vista. En el primero, se evalúan sus contribuciones a la orientación motivacional de los deportistas, su satisfacción, su habilidad percibida o su abandono deportivo (Boixadós y col., 2004; Cecchini y col., 2004; Cervelló y col., 2007; Smith y col., 2006) En el segundo, se analiza el efecto del estilo de comunicación sobre la ansiedad o la percepción de comportamientos que los jugadores tienen del profesor/entrenador (Smith y Smoll, 1997; Smith et col., 2007; Sousa et col., 2006). Sin embargo, hay muy pocos estudios donde se haya evaluado la influencia de la utilización de la competición como medio de enseñanza aprendizaje en el entorno educativo. Respecto a la intervención didáctica del profesorado en la competición, Carratalá (2005) expone que la competición debe entenderse como un medio educativo y debe ser entendida como una fase para llegar al deporte competición, dejando que el alumnado siga su proceso natural de aprendizaje y maduración deportiva, pues de esta forma beneficiara en la formación: la personalidad, el espíritu de lucha, la superación personal, la colaboración, la integración en el grupo y el autocontrol. Sin embargo, en un estudio llevado a cabo con educadores y escolares realizado por Fraile (2004), se encontró que los entrenadores de deporte escolar consideran que la iniciación deportiva debe ir orientada a la competición, y que esta consideración se debía a las experiencias deportivas que habían tenido como jugadores de competición. Finalmente, indicar que hay varios estudios realizados que comparan el fomento de las prácticas deportivas competitivas según el tipo de titularidad de los centros educativos, en diferentes estudios se aprecia que los centros educativos privados fomentan más las actividades orientadas a la competición (González y col., 2008). González (2004) y Díaz (2005) establecen que los centros educativos privados fomentan más las competiciones en edad escolar que los públicos. Porras (2007) concluye que existe un mayor número de alumnado de centros privados que participa en competiciones deportivas. En este contexto, la finalidad de este artículo es analizar cómo perciben los profesores de nuestro entorno la competición deportiva como medio de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria. Para ello se ha elaborado un cuestionario dirigido a los profesores en el que se busca alcanzar los objetivos específicos siguientes: a) Analizar la valoración que los profesores tienen sobre los alumnos que realizan actividades competitivas. b) Conocer los motivos por los que el profesorado realiza o no actividades competitivas. c) Saber la opinión de los profesores acerca de la edad en la que se piensa que debería especializarse el alumnado en un deporte concreto. d) Conocer las preferencias de los profesores acerca de la presencia de actividades competitivas en el contexto escolar. e) Determinar qué tipo de actividad se realiza en función de la titularidad del centro. - 6 - 2. Métodos 2.1. Participantes La muestra está compuesta por 140 maestros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Valencia, pertenecientes a 61 centros diferentes (81% centros públicos y 19% concertados) sitos en 11 localidades. El 51,5% de estos centros tienen una ubicación urbana, el 20,5% semiurbana y el 28% rural. La edad de los docentes oscila entre los 24 y 64 años, siendo el grupo más numeroso el que está entre las edades de 35 y 58 años. El 58% de la muestra son mujeres y el 42% hombres. El 60% tiene más de 15 años de antigüedad en la docencia. 2.2. Instrumentos El cuestionario utilizado es de diseño propio basado en un estudio realizado por Gonzalez y col., (2008). Dicho cuestionario fue creado por autores y expertos en el diseño de cuestionarios y fue testado mediante un estudio piloto con un grupo de profesores de educación física. El de nuestro estudio está dividido en siete áreas de investigación: (a) existencia de competición en las actividades desarrolladas por el profesorado, (b) tipo de competición en las que participa el profesorado, (c) tipo de competición en función de la titularidad del centro educativo, (d) valoración del profesorado que no compite sobre si le gustaría que compitiera y (e) valoración del profesorado cuyo alumnado no compite sobre si le gustaría que compitiera, (f) motivos por los que el profesorado piensa que el alumnado compite o le gustaría que compitiera, (g) edad en la que se piensa que debería especializarse el alumnado en un deporte concreto. La mayoría de los ítems del cuestionario estuvieron comprendidos predominantemente por preguntas cerradas. 2.3. Análisis estadístico Los datos obtenidos se han insertado en hojas Excel para mayor comodidad. Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS 14.0, que puede importar los datos de Excel y trabajar con las variables necesarias. El análisis estadístico nos ha permitido obtener los descriptivos de frecuencias, media y desviación estándar, máximos y mínimos de las variables. El test Kolmogorov-Smirnov nos permite normalizar los datos, tras lo cual se ha utilizado la prueba de Fischer o Chi-cuadrado para determinar las diferencias entre variables. La fiabilidad se determinó por medio de una prueba de McNemar, el nivel de á fue situado en 0,05. Los datos se expresan en porcentajes. 2.4. Procedimiento La selección de los centros se realizó respondiendo a dos criterios fundamentales, por un lado que, en la medida de lo posible, estuviese representada toda la geografía valenciana y que hubiese presencia de centros tanto públicos como concertados. Los cuestionarios fueron repartidos y recogidos contando con la colaboración de profesores de los centros que desinteresadamente se prestaron a participar. A cada cuestionario se le adjuntaba una carta en la que se explicaba el contenido, objetivo y destino del cuestionario y, también, se entregaba un sobre para introducir en él el cuestionario una vez cubierto, garantizando, así, el anonimato del encuestado. Los cuestionarios entregados fueron 400 y se obtuvo respuesta de 140 profesores que cumplían con nuestros dos criterios, lo cual puede considerarse una tasa de respuesta razonable. La fiabilidad del cuestionario fue medida por medio del test y retest realizado una semana después en 30 profesores de educación primaria. En el análisis de fiabilidad para las variables cualitativas, el valor de P estuvo comprendido entre 0.50 y 1. 3. Resultados Una vez analizadas las encuestas observamos que más de la mitad del alumnado participa en actividades físico-deportivas competitivas, el 54,9%, en contraste con el 23,1% que no participa en ninguna competición y el 22 % que compite en algunas actividades y en otras no lo hace (Figura 1). Dentro de las actividades en las que los alumnos sí participan en alguna competición, el tipo de competición mayoritaria es la de los juegos deportivos escolares municipales organizados por los ayuntamientos (75,5%) en contraste con la competición organizada por enti- RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) 11,00% 23% que deberían especializarse entre los 10 y 15 años (Figura 6), un porcentaje significativo cree en que no deberían especializarse (11%). 13,50% 55% 22% SI En algunas actividades si y en otras no 75,50% Privada Federativa Juagos Escolares No Figura 1. Existencia de competición en las actividades desarrolladas por el profesorado Figura 2. Tipo de competición en la que participa el alumnado 19,00% 24,00% 76,00% 81,00% NO No le gustaria que compitieran Le gustaria que compitieran SI Figura 3. Valoración del profesorado cuyo alumnado Figura 4. Valoración del profesorado cuyo alumnado no compite sobre si le gustaría que compitiera en compite con respecto a si le gustaría que siguiera alguna ocasión o no. participando en alguna competición o no. dades privadas (13,5%) y las organizadas por federaciones deportivas (11%). (Figura 2). Observando el tipo de titularizad del centro, público o concertado, la tendencia de participación en cada una de las competiciones es que el alumnado de centros públicos participa mayoritariamente en competiciones organizadas por los ayuntamientos en el 88,8% de los casos, mientras que en los centros educativos concertados el porcentaje desciende hasta el 79,1%. Del porcentaje del profesorado cuyo alumnado no participa en ningún tipo de competición, el 76% no le gustaría que sus alumnos participaran en ningún tipo de competición, sin embargo el 24% si le gustaría que compitiera en alguna actividad (Figura 3). El 81% del profesorado que su alumnado compite le gustaría que continuara haciéndolo en contraste con el 19% del profesorado cuyo alumnado compite y le gustaría que no compitiera (p<0.05). (Figura 4). El alumnado se motiva más La competición tiene imporatncia en formación Perfeccionar Técnica Relación otro alumnado Tradición Otros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figura 5. Motivos por los que el profesorado piensa que el alumnado compite o le gustaría que compitiera Del profesorado cuyo alumnado compite o le gustaría que compitiera, se aprecia que los motivos que llevan a estas afirmaciones son diversos. El motivo predominante es que consideran que el alumnado se motiva más (64%) seguido porque considera que la competición tiene mucha importancia en la formación integral del alumno (19%) y con porcentajes bastante inferiores a los citados se encuentran diversos motivos: perfeccionar técnica, relación con el alumnado… (Figura 5). Por otra parte también hay una gran divergencia a la hora de establecer la edad en la que se considera que el alumnado debe especializarse en un deporte en concreto, un alto porcentaje de los profesores manifiesta 22% 10% 25% 11% 3% 1% 10% 1% 17% Tres-cuadro Cinco-seis Siete-ocho Nueve-diez Once-doce Trece-catrorce Quince-dieciséis No especialización Depende del alumno Figura 6. Edad en la que piensa el profesorado que el alumnado debe especializarse en un deporte concreto Número 16, 2009 (2º semestre) 4. Discusión En este estudio se constata que el papel de la competición es un factor importante en el deporte en edad escolar. Además se pone de manifiesto que para los profesores la competición es de significativa importancia para la motivación y formación de los jóvenes. Como sugieren González y col. (2008), conocer qué orientación tiene la enseñanza del deporte en edad escolar es de vital importancia para establecer metodologías y actividades en un determinado territorio. Con respecto, a la presencia de la competición en las actividades físico-deportivas extraescolares, en este estudio se establece que el 54,9% del alumnado participa asiduamente en algún tipo de competición. Estos datos son muy similares al estudio desarrollado por González y col. en la Comunidad de Madrid. Asimismo, Just (1998) concluye en su estudio que el 50% de las actividades deportivas en edad escolar están dirigidas hacia la competición, compartiendo esta opinión autores como Devís (1996), Fraile (2004), Álamo (2001). Cecchini y col., (2004) presentan que en la practica deportiva hay un excesivo enfoque hacia la competición. No obstante tal y como exponen Duda y col., (1991) existen diferentes formas de juzgar la competencia: la orientación a la tarea y la orientación hacia el ego. La orientación al ego ha sido relacionada con bajos niveles de fair play, mientras que la orientación a la tarea ha sido relacionada con la participación, colaboración… por lo tanto la competición ejercida como orientación a la tarea será de gran valor en el aprendizaje del alumno. Entre los diferentes tipos de competición en los que participa el profesorado, la mayoría es la de los juegos deportivos municipales organizados por los ayuntamientos (75,5%), seguidas de las organizadas por entidades privadas y por las organizadas por federaciones deportivas. Estos dados concuerdan con los obtenidos en la Comunidad Autónoma de Madrid (González y col., 2008), sin embargo no parece ocurrir lo mismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Delgado, 2002) hallándose en primer lugar la actividades organizadas por entidades privadas. Estos resultados parecen indicar que existen comunidades donde las actividades deportivas escolares se organizan desde el ámbito público y otras donde se apuesta por la gestión privada. A colación, en futuros estudios seria importante conocer la rentabilidad, calidad y repercusión e implicación social en comunidades donde se apuesta por la gestión privada y en comunidades donde se apuesta por la gestión pública. En cuanto al tipo de competición en función de la titularidad del centro, tanto el alumnado de los centros públicos como de el de los privados concertados participan en mayor medida en las competiciones organizadas desde los ayuntamientos. Al respecto, el estudio efectuado por González y col., (2008) estable diferencias significativas entre los centros públicos y privados. En nuestro estudio, los privados participan en mayor medida en actividades competitivas organizadas por federaciones, mientras que en los centros públicos los alumnos participan en actividades federadas, actividades privadas y las organizadas desde la administración pública. En diferentes estudios se aprecia que los centros educativos privados fomentan más las actividades orientadas a la competición (González y col.; 2008, González, 2004 y Díaz, 2005). También Porras (2007), concluye que existe un mayor número de alumnado de centros privados que participa en competiciones deportivas. Respecto a la opinión del profesorado sobre la competición, la mayoría de éste (81%) responde que su alumnado compite y le gustaría que siguiera participando en algún tipo de competición y expone, como motivo principal, el aumento de la motivación del alumnado gracias a la competición. El segundo motivo, ya minoritario, es la importancia que esta tiene para la formación integral de deportista. Estos resultados ratifican la importancia que tiene la competición para los entrenadoreseducadores (Devís 1996; Fraile 1998; Fraile 2004; Álamo 2001). La competición ejercida con una función educativa es un elemento impres- RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación -7- cindible en todas las etapas de la formación de los niños y adolescentes (Vaquero, 2005). Las competiciones contienen para niños y jóvenes componentes educativos esenciales. Constituyen un factor clave para la educación en valores (respeto a los compañeros, a las reglas…). El empeño por vencer al contrario (o a uno mismo) lleva a la superación de las propias debilidades, desarrolla la confianza en las propias fuerzas o en las del equipo (Carratalá, 2005; Reverter, 2008). Ruiz (2008) realiza una reflexión sobre el papel de la escuela en el desarrollo de la competencia motriz y el talento, afirma que la educación física, dada su actual presencia en la escuela, no puede cumplir sus objetivos y que no favorece el desarrollo de una competencia exitosa en los escolares. Drobnic y Figueroa (2007) mantienen que la mejora de las aptitudes depende del aprendizaje, y éste es multifactorial y precisa de etapas, esta afirmación nos puede hacer reflexionar sobre cómo se puede periodizar el ejercicio físico en función de la edad del individuo y de ciertas características solicitadas por el juego (Bompa,1983). Por ultimo, a la hora de determinar la edad de especialización hacia un deporte existen grandes discrepancias, la mayoría del profesorado indica que deberían especializarse entre los 10 y 15 años. Al respecto, si bien no existe un acuerdo unánime entre los diferentes profesionales sobre que edad es mejor para la iniciación deportiva, la mayoría parece estar de acuerdo que la edad más conveniente de especialización en un deporte concreto es al comienzo de la Enseñanza Secundaria (Año, 1997; Orts y Mestre, 2005). 5. Conclusiones Más de mitad del profesorado afirma que su alumnado participa activamente en algún tipo de competición y, dentro de ésta, predominan los juegos deportivos municipales. A la mayoría del profesorado le gusta que su alumnado compita o le gustaría que participara en algún tipo de competición y expone como motivos principales el aumento de la motivación y la importancia que ésta tiene en su formación. Un alto porcentaje de profesorado (más del 50%) piensa que el alumnado debería especializarse en un deporte entre los 11 y 15 años. Por todo ello, del estudio se desprende la importancia manifiesta y patente de la competición como medio para la enseñanza-aprendizaje del deporte. En futuros estudios sería importante conocer la rentabilidad, calidad y repercusión e implicación social de los juegos deportivos escolares y, en concreto, en diferentes comunidades donde se apuesta por la gestión privada y en comunidades donde se apuesta por la gestión pública. Agradecimientos. El mayor de los agradecimientos a la Concellería de Educación de la Comunidad Valenciana. 6. Bibliografía Álamo, JM. (2001). El perfil de los entrenadores del deporte escolar. En Campos y col. Nuevas aportaciones al estudio de la actividad física y el deporte. II Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Valencia. Albert, M; Torralba, MA y Rovira, J. (1989). Escuelas de Iniciación Deportiva. Guía Práctica. Barcelona: Caixa de Barcelona. Año, V. (1997). Planificación y organización del entrenamiento juvenil. Madrid: Gymnos. Antón, J. (1990). Balonmano, fundamentos y etapas de aprendizaje. Madrid: Gymnos. Blázquez, D. (1995). A modo de introducción. En Blázquez, D. (Dir). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE. Blázquez, D. (1986). Iniciación a los deportes de equipo. Barcelona: Martínez Roca. Blázquez, D. (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE. Boixadós, M., Cruz J., Torregrosa, M., Valiente, L. (2004). Relationships among motivational climate, satisfaction, perceived ability, and fair play attitudes in Young soccer players. Journal of Applied Sport Psychology, 16 (4), 301-317. Bompa TO. (1993). Theory and methodology of training: The key to athletic performance. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company. Castejón, F. J. (1995). Fundamentos de iniciación deportiva y actividades físicas organizadas. Madrid: Dykinsón. Campos Izquierdo, A. (2005). Situación profesional de las personas que trabajan en funciones de la actividad física y deporte en la Comunidad Valenciana (2004). Tesis Doctoral. Universidad de Valencia. Carratala, V. (2005). El deporte en edad escolar. Reflexiones para el cambio. I Congreso d’esport en edad escolar. Valencia: Ajuntament de Valencia. Cecchini, J.A., González C., Carmona, A.M., y Contreras, O. (2004). Relaciones entre el clima motivacional, la orientación de meta, la motivación intrínseca, la autoconfianza, la ansiedad y el estado de ánimo en deportistas jóvenes. Psicothema, 16, 104-109. - 8 - Cervelló, E., Escarti, A., y Guzmán, J.F. (2007). Youth sport dropout from the achievement goal theory. Psicothema, 19, 65-71. Clark SE., Ste-Marie DM (2007). The impact of self-as-a-model interventions on children’s self-regulation of learning and swimming performance. Journal of Sports Sciencies, 25 (5), 577-586. Conroy, DE., Coatsworth, JD. (2006). Coach training as a strategy for promoting youth social development. The Sport Psychologist, 20, 128-144. Contreras, O; De la Torre, E y Velásquez, R. (2001). La iniciación deportiva: una perspectiva constructivista. Madrid: Síntesis. Devís Devís, J. (1996). Educación física, deporte y curriculum. Investigación y desarrollo curricular. Visor. Madrid. Delgado, M.A. (2002). Formación y actualización del profesorado de Educación Física y del Entrenador deportivo. Experiencias en formación inicial. Wanceulen. Sevilla Díaz, R. (2005). El deporte extraescolar en Asturias. Deporte ocio y competición. Análisis de la Comarca. Lecturas: Educación Física y Deportes, 86. Drobnic F., Figueroa J. (2007). Talento, experto o las dos cosas. A p u n t s . M e d i c i n a d e l ’ e s p o r t . ;1 5 6 : 1 8 6 - 9 5. Duda, J.L., Olson, L.K., Templin, T.J. (1991). The relationship of task and ego orientation to sportsmanship attitudes and the perceived legitimacy of injurious acts. Research Quarterly for Exercise and Sport, vol. 62, n. 1, pp. 79-87. Duda, JL., Balaguer I. (2007). Coach-created motivational climate. En S. Jowet y D. Lavallee (Eds.) Social Psychology in Sport (pp. 117-130). Champing, Ill.: Human Kinetics. Fraile, A. (1996). Reflexiones sobre la presencia del deporte en la escuela. Revista de educación física. Renovar la teoría y práctica, 64, 5-10. Fraile, A. (1998). La presencia de los valores educativos en la actividad físico - deportiva. En: Deporte y Calidad de Vida. Madrid. Ed. Estaban Sanz S. L. Fraile, A. (2004). Hacia un deporte escolar educativo. En Fraile. El deporte escolar del siglo XXI: análisis y debate desde una perspectiva Europea. Barcelona: Grao. Fraile, A. y col. (2004). La salud y actividades físicas extraescolares. En Santos y col. Actividades físicas extraescolares. Una propuesta alternativa. 53-62. Barcelona: INDE. Gallimore, R.,Tharp, R. (2004). What a coach can teach a teacher, 1975-2004: Reflections and reanalysis of John Wooden’s teaching practices. The Sport Psychologist, 18, 119-137. González, J. (2004). El deporte escolar en Cataluña. En Fraile. El deporte escolar del siglo XXI: análisis y debate desde una perspectiva Europea. 153-171. Barcelona: Grao. González, MD; Izquierdo C; Abella P. (2008). La enseñanza del deporte escolar en los centros educativos: ¿Orientación a la competición? RED XXII, 2, 1-10. Just, A. (1998). Les activitats fisicoesportives en horari no lectiu als centres docents. Congrés de l’educació física en edat escolar. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Jiménez, FG, Rodríguez, JM. (2006). Buscando el deporte Educativo. ¿Cómo formar a los maestros? Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 9, 40-45. Le Boulch, J. (1991). El deporte educativo. Psicocinetica y aprendizaje motor. Barcelona: Paidós. López, J. (2006). Educación física y deporte escolar. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 9, 19-22. Lopez, v, Castejon, FJ. (2005). La enseñamza integrada tecnico-tactica de los deportes en edad escolar. Apunts Educación Fisca y Deportes, 3, 40-46. Macarro, J. (2002). Estrategia para realizar actividades extraescolares: medio para desarrollar valores de convivencia en centros escolares. Espacio y Tiempo. Revista de Educación Física, 35, 39-42. Orts, F y Mestre, JA. (2005). La organización del deporte en edad escolar en la ciudad de Valencia desde una perspectiva educativa. I Congreso de deporte en edad escolar. Ajuntament de Valencia. Pintor, D. (1989). Objetivos y contenidos de la iniciación deportiva. En Antón (Coord). Entrenamiento deportivo en la edad escolar. Málaga: Unisport. Romero, S. (2001). Formación deportiva: nuevos retos en educación. Sevilla: Universidad de Sevilla. Reverter, J. (2008). «La competición como medio en el deporte escolar» Jornadas Deporte en Edad Escolar. Monzón: Diputación General de Aragón. Ruiz L.M. (2008). Competencia motriz, talento y educación. Tándem Didáctica de la Educación Física. 28, 54-62. Sanchez, Bañuelos F. (2001). Perspectivas y orientaciones para el deporte escolar. En Aranda R y col. Nuevas aportaciones para el estudio de la actividad física y deporte. II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Universitat de Valencia. Saura, J. (1996). El entrenador en el deporte escolar. Lleida: Fundació Pública Institut d’Esdudis Llerdencs. Smith, R.E., y Smoll, F.L. (1997b). Coach-mediated team building in youth sports. Journal of Applied Sport Psychology, 9, 114-132. Smith, A.L., Balaguer, I., y Duda, J. (2006). Goal orientation profile differences on perceived motivational climate, perceived peer relationships and motivation-related responses of youth athletes. Journal of Sport Sciences, 24, 1315-1327. Smith, R.E., Smoll, F.L., y Cumming, S.P. (2007). Effects of a motivational climate intervention for coaches on young athletes’ sport performance anxiety. Journal of Sport and Exercise Psychology, 29, 39-59. Sousa, C., Torregrosa, M., Viladrich, C., Villamarín F., y Cruz, J. (2007). The commintment of young soccer players. Psicothema, 19, 256-262. Sousa, C., Torregrosa, M., Viladrich, C., Villamarín, F. y Cruz, J. (2007). The commintment of Young soccer players. Psicothema, 19, 256-262. Vaquero, A. (2005). La formación del profesorado de educación física: algunas cuestiones. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 7, 3541. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 9-15 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). La realidad de los deportes colectivos en la Enseñanza Secundaria. Cómo planifican e intervienen los profesores de Murcia The reality of sports game in the Secondary School. How to to planning and involved teachers of Murcia *Nuria Ureña Ortín, **Francisco Alarcón López y **Fernando Ureña Villanueva *Universidad de Murcia (España), **Universidad Católica San Antonio (España), ***IES Florida Blanca de Murcia (España) Resumen: La finalidad de esta investigación fue conocer la realidad educativa del deporte escolar en las clases de Educación Física en la Enseñanza Secundaria en el Municipio de Murcia. Se analizó una muestra de 25 profesores a los que se les suministró un cuestionario donde se les preguntó cómo planifican e intervienen en los deportes de equipo. Los datos fueron tratados usando el paquete estadístico SPSS mediante estadísticos descriptivos. Los resultados mostraron que los docentes dedicaron gran parte de su tiempo a enseñar deportes colectivos. Con respecto a la intervención utilizaron una estrategia en la práctica global en un 44%. La intención que tuvieron al dar información fue ajustada a un modelo tradicional (76%). El conocimiento de resultados fue dirigido sobre todo al proceso (92%) y dentro de éste a la ejecución (76%) y toma de decisiones (64%). La principal conclusión es que los deportes colectivos es un contenido de gran interés para desarrollar la asignatura de educación física no utilizando para ello una intervención que se adecue a un modelo de enseñanza claro. Palabra clave: deportes de equipo, planificación, enseñanza, Secundaria. Abstract: The purpose of this investigation was to determine the situation of sports in schools in the Secondary School of Murcia. We analyzed a sample of 25 teachers who were presented a questionnaire which examined how to planning and involved of sports game. The information has been treated using the statistical package SPSS by means of descriptive statisticians.The results showed that the teachers surveyed spent much of their time on teaching collective sports. Regarding intervention used the practice strategy global (44%). The intention when it came to information adjusted to a traditional model explanation (76%), The knowledge of the results was directed especially to the process (92%) and within this the implementation (76%) and decision-making (64%). The main conclusion is that collective sports is a great interest in developing the physical education course, not using an intervention that is appropriate to clear a teaching model. Key words: sports game, planning, education, Secondary. 1. Introducción El artículo que a continuación se presenta es una síntesis del trabajo de investigación que se llevó a cabo gracias a la ayuda concedida por la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Región de Murcia en la convocatoria de Proyectos de Investigación del año 2005-2006. En dicho trabajo se estudió el perfil docente e investigador del profesorado de Educación Física de Secundaria en la Región de Murcia (Ureña Villanueva, Ureña Ortín y Alarcón, 2006; Ureña Ortín, Alarcón y Ureña Villanueva, 2008). A grandes rasgos se puede afirmar que el proceso de planificación es el primer eslabón ineludible para poder desarrollar la enseñanza con coherencia, asegurando un mínimo de eficacia y una reflexión sobre los factores más importantes que influirán en nuestra docencia. Viciana (2002) realiza un análisis del concepto de planificación en Educación Física en función de los atributos principales. En este estudio se toma como referencia la definición que realiza Viciana (2001, 2002) en el ámbito educativo, y concretamente, en el área de Educación Física: «es una función reflexiva del docente que consiste en organizar flexible y sistemáticamente los contenidos del currículo de Educación Física y la intervención docente, en función de los objetivos educativos, para prever, justificadamente, un plan futuro de actuación eficaz» (p. 23). Una vez planificados los contenidos a desarrollar, según Coll (2003), el profesor debe adaptar su intervención a las características, tanto de la actividad como del alumno, para que pueda facilitar el aprendizaje. En el caso de los deportes de equipo se requiere, por parte de los alumnos, una serie de habilidades, como las perceptivas que les permitan delimitar los estímulos importantes del entorno, además de necesitar filtrar la información recibida para decidir cuál es la idónea para la situación que Fecha recepción: 13-02-09 - Fecha envío revisores: 23-02-09 - Fecha de aceptación: 20-04-09 Correspondencia: Nuria Ureña Ortín Facultad de Educación. Universidad de Murcia Campus Universitario de Espinardo, 30100. Murcia. España E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) se le plantea (Alarcón, 2008). Por lo tanto la intervención debe ir dirigida no sólo a la mejora de una habilidad técnica, sino a la capacidad de percibir y tomar decisiones del alumno durante la preparación de las clases (Cárdenas, 2003). Desde el punto de vista de la enseñanza, Delgado (1991) y Sánchez (1992) afirman que en Educación Física hay dos aspectos técnicos relacionados con la comunicación: la información inicial o de referencia y el conocimiento de resultados. La información inicial es la presentación de la sesión y de cada una de las actividades y tareas que la componen. Dentro de esta información inicial, autores como Blázquez (1982), realizan una clasificación según una mayor o menor definición de los elementos básicos que constituyen una tarea. Estos elementos son: los objetivos que se pretenden conseguir, las operaciones que se deben realizar y el acondicionamiento del medio y material. Según sea el grado de precisión de estos elementos las tareas pueden ser definidas, semidefinidas o no definidas (Díaz, 1999). A medida que esta información esté más definida, más facilidad tendrá el alumno para conseguir el objetivo, aunque de esta manera se limita su capacidad creativa. Mientras que si la información está menos definida le permitirá aumentar su grado de habilidad gracias a los problemas que van a surgir con este diseño (Alarcón, 2008; Blázquez, 1982). Otro de los elementos determinantes en la adecuada enseñanza de los deportes es que el aprendiz debe tener en todo momento un punto de referencia sobre su propia competencia motriz y sobre su propio potencial motor en sus aspectos cuantitativos, cualitativos, técnicos y tácticos (Fernández, 2002). Para ello es necesario que el alumno reciba información sobre lo ocurrido. Para muchos autores, el conocimiento de resultados, es una de las variables más influyentes en el aprendizaje (Adams, 1971; Aires, 2003; Castejón, 1999; Cuellar y Carreiro, 2001; Gentile, 1972; Phillips y Carlisle, 1983; Piéron, 1999; Vernetta y López, 1998; Zubiaur, 1998). El último aspecto de gran interés, además de la fase de planificación e intervención en la enseñanza del deporte escolar, es el planteamiento curricular. En este trabajo el referente fue el Decreto 112/2002, de 13 de septiembre, por el que se establece el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación -9- (CARM) y dirigido principalmente al desarrollo del bloque Juegos y Deportes y Habilidades motrices. No obstante el estudio sigue siendo válido para dar respuesta a las nuevas enseñanzas mínimas establecidas en la LOE (2006) y al nuevo Decreto 291/2007 de 7 de septiembre propuesto en la CARM para la ESO. Ante esta situación el principal objetivo de estudio es conocer la realidad del deporte en las clases de Educación Física en el Municipio de Murcia. Dicho objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: - Conocer cómo se enseñan los deportes colectivos en ESO en el Municipio de Murcia. - Conocer el enfoque utilizado por los profesores de Educación Física para planificar los deportes en general, y los deportes colectivos, en particular. - Analizar la metodología que se utiliza para la enseñanza de los distintos tipos de deportes colectivos en ESO en el área de Educación Física. Tabla 1. Sexo de los profesores de la investigación SEXO Frecuencia % Varón 15 60,0 Mujer 10 40,0 Total 25 100,0 Tabla 2. Media de edad de los profesores de ESO de la Región de Murcia EDAD N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Edad 25 24 57 37,92 11,665 Tabla 5. Número de unidades didácticas de deportes individuales y deportes colectivos Nº UUDD deportes indiv/ colect. Deportes individuales 1 er CICLO Deportes colectivos 2º CICLO 1 er CICLO 2º CICLO Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Ninguna 5 20,0 4 16,0 0 0,0 0 0,0 1 - 2 curso 16 64,0 17 68,0 15 60,0 18 72,0 1 -2 ciclo 2 8,0 4 16,0 2 8,0 4 16,0 Más 4 ciclo 2 8,0 0 0,0 8 32,0 3 12,0 Total 25 100 25 100 25 100 25 100 2. Método 2.1 Muestra Dado el propósito de esta investigación, la población estuvo formada por profesores de la ESO del Municipio de Murcia. En concreto la muestra que participó en el estudio fueron 25 docentes, distribuidos por sexo en un 60% varones y un 40% mujeres, siendo la media de edad 37,92% años (Tablas 1 y 2). Los centros de Educación Secundaria a los que pertenecían los encuestados formaban parte de las tres zonas delimitadas por la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación; y por una cuarta zona que se incluyó para la investigación formada por los centros concertados y privados. En concreto los centros seleccionados fueron: de la Zona 1 dos centros, el IES Miguel Espinosa y IES Infante D. J. Manuel y dos profesores. De la Zona 2 cuatro centros, el IES la Flota, IES Cascales, IES Alfonso X el Sabio y IEX Juan Carlos I y nueve profesores. Del mismo modo se seleccionaron dos centros de la Zona tres: el IES Conde de Floridablanca y el IES Saavedra Fajardo y diez profesores. Por último, de la Zona que se denominó cuatro, se seleccionó el Centro concertado Severo Ochoa y el Centro Concertado Jesús María y cuatro profesores. El tipo de muestreo empleado para seleccionar la muestra fue no probabilística de carácter opimático (Sierrra-Bravo, 1996) ó deliberado (Buendía, Colás y Hernández, 1998). 2.2 Diseño, variables objeto de estudio de la investigación y procedimiento de aplicación del cuestionario Teniendo en cuenta el objeto de estudio se utilizó un diseño no experimental, transversal y descriptivo (Ávila, 1999; Díaz de Rada, - 10 - Tabla 3. Índice de Kappa y de Spearman-Brown para cada ítem del CAPED. B. Formación inicial y permanente A. Características personales y profesionales C. Planificación y programación D. Proceso eñseñanza – aprendizaje Nº pr. r Nº pr. r Nº pr. r Nº pr. r Nº pr. r Nº pr. r 1-11 1-1 11-111 0,95 20-201 1 31-311 0,89 42-421 0,93 59-591 0,93 2-21 1-1 12-121 0,92 21-211 1 32-321 0,92 43-431 0,93 60-601 1 3-31 1-1 13-131 0,92 22-221 0,95 33-331 0,90 44-441 0,89 61-611 0,95 4-41 1-1 14-141 0,90 23-231 0,95 34-341 0,89 45-451 0,92 62-621 0,92 5-51 1-1 15-151 0,89 24-241 0,93 35-351 0,89 46-461 0,89 63-631 0,90 6-61 1-1 16-161 0,89 25-251 0,93 36-361 0,90 47-471 0,89 64-641 0,93 7-71 1-1 17-171 0,90 26-261 0,89 37-371 0,93 48-481 0,90 65-651 0,93 8-81 1-1 18-181 0,90 27-271 0,89 38-381 1-1 49-491 0,95 66-661 0,89 9-91 1-1 19-191 0,89 28-281 0,89 38-391 1 50-501 0,92 67-671 0,89 10-101 1-1 29-291 0,89 40-401 0,95 51-511 0,90 68-681 1-1 30-301 0,87 41-411 0,95 52-521 0,90 69-691 1-1 53-531 0,89 70-701 1-1 54-541 0,95 71-711 0,89 55-551 0,95 72-721 0,95 56-561 0,95 73-731 0,95 57-571 0,95 74-741 0,95 58-581 0,95 2002; Soriano, 2000). Para la obtención de los datos fue elaborado un Cuestionario dirigido a conocer el Análisis de la Planificación y la Enseñanza del Deporte (CAPED). Su principal objetivo fue establecer el perfil docente del profesor de Educación Física en deportes en la Educación Secundaria. Se consideraron como principales variables los datos personales y profesionales, la planificación y programación y el proceso de enseñanza-aprendizaje en las unidades didácticas de deportes. Previamente se realizó un estudio piloto para calcular la fiabilidad por test-retest realizándose las correlaciones entre las puntuaciones para cada ítem del cuestionario (el índice de Kappa para las preguntas de 1 a 9 que eran categóricas y el índice de Spearman-Brown para el resto), obteniéndose los valores que se presentan en la tabla 3. Finalmente se calculó el índice de consistencia interna, a través del alfa de Cronbach de las afirmaciones 9 a 74 para obtener un 0.90. Con el cálculo de este coeficiente se persiguió estimar el grado en que covarían los ítems que constituyen el cuestionario y comprobar su fiabilidad. La validez se realizó a través de un comité de jueces-expertos. Este comité valoró positivamente la relación entre los ítems del cuestionario y los contenidos que se pretendían evaluar, aunque se tuvieron que modificar de nuevo el cuestionario, eliminando algunos de ellos al no encontrase relación entre éstos y los contenidos relacionados con la enseñanza de los deportes de equipo (Ureña Villanueva et al., 2006; Ureña Ortín et al., 2008). 2.3 Material y análisis estadístico Las etapas por las que transcurrió el estudio se muestran en la tabla 4. El material que se precisó para llevar a cabo el estudio fue: el cuestionario para Conocer el análisis de la Planificación y la Enseñanza del Deporte (CAPED) y un cronómetro. Los datos fueron tratados estadísticamente mediante dos fases: introducción y codificación de los datos y su depuración. El procedimiento empleado para el análisis fue la estadística descriptiva. Se analizaron las medias y la medida de dispersión, desviación típica (o estándar). Tabla 4. Evolución temporal de las fases del Estudio. ETAPA FASE Revisión bibliográfica PRELIMINAR Planteamiento del problema y objetivos del estudio Selección de los sujetos (según zonas Consejería) FECHAS Noviembre – Diciembre 2005 ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO Elaboración provisional del cuestionario Estudio Piloto: validación del cuestionario (jueces expertos), redacción y configuración del cuestionario definitivo RECOGIDA DE DATOS Administración y recogida de cuestionarios según las zonas establecidas por la Consejería Marzo y Mayo 2006 REGISTRO DE DATOS Registro y depuración de los datos Junio 2006 ANÁLISIS DE LOS DATOS Tratamiento estadístico de los datos Junio y Septiembre 2006 REDACCIÓN INFORME Redacción del informe Junio y Septiembre 2006 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Enero y Marzo 2006 Registro de datos y estudio de la fiabilidad Número 16, 2009 (2º semestre) Tabla 6. Número de sesiones por unidad didáctica de deportes individuales y colectivos en 1 er y 2º ciclo Deportes individuales Nº de sesiones deportes indiv/ colect. 1 er ciclo Deportes colectivos 1 er ciclo 2º ciclo 2º ciclo Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 0-3 3 12,0 0 0,0 1 4,0 1 4,0 4-6 6 24,0 9 36,0 4 16,0 2 8,0 7-9 6 24,0 9 36,0 6 24,0 9 36,0 10 - 12 8 32,0 7 28,0 5 20,0 11 44,0 Más de 12 2 8,0 0 0,0 9 36,0 2 8,0 Total 25 100 25 100 25 100 25 100 Tabla 7. Porcentaje de profesores según deporte colectivo elegido y tiempo en el 1º y 2º ciclo 1er Ciclo DEPORTE Balonmano 2º Ciclo 1V./Ciclo 1V./Curso + 1 Curso 1V./Ciclo 1V./Curso + 1 Curso 64% 48% 8% 36% 32% 28% Baloncesto 76% 44% 12% 48% 36% 28% Voleibol 56% 32% 12% 60% 36% 24% líneas generales, fueron los deportes de balonmano, baloncesto y voleibol los más utilizados. Concretando, para el primer ciclo fue el baloncesto al que más recurrieron los encuestados para trabajarlo una vez por ciclo (76%). Este porcentaje disminuyó cuando se analizó el número de profesores que lo trabajaban una vez por curso. En este caso el balonmano fue el que obtuvo un porcentaje mayor con 48% seguido del baloncesto con un 44%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Fútbol Sala 60% 16% 4% 48% 36% 8% 40% Hockey 24% 8% 8% 12% 12% 16% 30% Rugby 4% 0% 4% 4% 0% 4% Otros 24% 4% 8% 12% 12% 4% 20% 10% 0% Temas transversales 3. Resultados A continuación se presentan sólo los resultados más significativos atendiendo a problemas de espacio. Para facilitar su comprensión se muestran agrupados según las variables que se estableciendo en el cuestionario CAPED. 3.1 Resultados sobre las variables relacionadas con la planificación y programación en deportes Los datos hallados en este apartado se pueden diversificar para deportes individuales y colectivos. En la tabla 5 se observa cuántas unidades didácticas trabajaron los profesores en el primer y segundo ciclo concernientes a deportes individuales y colectivos. Por ciclos, y para deporte individuales, el 64% y 68% respectivamente señalaron planificar entre 1-2 por curso, porcentajes muy similares a los obtenidos en los deportes colectivos (60% y 72%). La diferencia más importante a la hora de planificar, en cuanto al tipo de deportes, fue en la categoría más de 4 unidades didácticas en el ciclo, ya que en deportes individuales se obtuvo sólo un 8% y en deportes colectivos un 44%. Además el 36% no planificaron unidades didácticas para deportes individuales. En relación con el número de sesiones que expresaron dedicar los profesores al desarrollo de los deportes colectivos se observa que el 80% planificaron 7 o más sesiones. Cabe destacar el porcentaje dedicado a más de 12 sesiones (36%). En el segundo ciclo la tendencia fue similar siendo sólo el 12% de los profesores los que señalaron dedicar 6 o menos sesiones para deportes colectivos. En este caso los que expresaron dedicar más de 12 sesiones se redujeron a sólo un 8%, aumentando el número de profesores que planificaron entre 10-12 sesiones (44%) (Tabla 6). Dentro de los deportes colectivos fue interesante conocer cuáles señalaron utilizar con más frecuencia. En la tabla 7 se pueden apreciar las preferencias de los encuestados para el primer y el segundo ciclo. En 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1º ciclo 2º ciclo Bloques de contenido Condición física y salud H. en el medio natural Cualidades motrices Ritmo y expresión Figura 1. Relación de los deportes colectivos con otros bloques de contenidos Número 16, 2009 (2º semestre) Educación Educación Educación Educación moral y cívica para la igualdad de oportunidades para el consumo ambiental Educación para la paz Educación para la salud Educación vial Figura 2. Relación de los deportes colectivos con temas transversales. Para el segundo ciclo, los porcentajes respecto a los deportes trabajados, una vez por ciclo, bajaron en comparación con el primer ciclo. Así se puede observar como el balonmano obtuvo un 36%, mientras que el baloncesto pasó a un 48% (Tabla 7). Esto tiene como consecuencia que otros deportes aumentaron su porcentaje, como el voleibol con un 60% y el fútbol sala con un 48%. Los resultados relacionados con la utilización de los deportes colectivos como medio para el desarrollo de otros bloques de contenidos, la mayoría dijeron sí hacerlo, siendo el 96% de ellos para el primer ciclo y el 80% para el segundo. En la figura 1 se aprecia qué bloques de contenidos fueron los más utilizados para desarrollarlos junto con los deportes colectivos, tanto en el primer como en el segundo ciclo. Con el bloque de cualidades motrices del primer ciclo, el porcentaje de profesores que expresaron trabajarlo con los deportes de equipo también fue alto (76%). Los otros bloques de contenidos (habilidades en el medio natural y ritmo y expresión), tanto para el primer como para el segundo ciclo fueron menos utilizados para el desarrollo de los deportes colectivos. Aun así, existe un 12% y 28% (1er y 2º ciclo respectivamente) que lo hicieron con las habilidades en el medio natural. Con respecto a la integración de estos deportes con los temas transversales, el 96% dijo sí hacerlo. Como se puede observar en la figura 2 los más señalados fueron educación para la salud con un 92% y la educación para la igualdad de oportunidades o coeducación con un 72%. Muy cerca de estos dos se encuentran la educación moral y cívica con un 68% y la educación para la paz con un 64%. 3.2 Resultados sobre las variables relacionadas con la intervención del profesor en deportes colectivos En cuanto a las preguntas sobre el diseño de la sesión en deportes colectivos, en las tres primeras se les preguntó a los profesores sobre la importancia que le dieron a los tres estadios por los que pasa la acción motriz. En la figura 3 se observa cómo la importancia que se le proporcionó a la capacidad de percepción en el desarrollo de la sesión por parte de los docentes fue de menos a más, siendo sólo el 4% los que contestaron que fue poco importante, pasando a un 40% los que le dieron una importancia regular, para terminar con un 12% los que respondieron darle bastante importancia; y tan sólo un 12% mucha. Algo parecido ocurrió con la toma de decisión, encontrándose la mayoría (60%) en la categoría de bastante. En la ejecución los resultados fueron similares en cuanto a la categoría bastante (52%) y regular (28%). Con respecto a las preguntas sobre el tipo de estrategia en la práctica que utilizaron los encuestados, los resultados se pueden observar en RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 11 - Tabla 8. Porcentaje de profesores según el diseño de la sesión en deportes colectivos 70% 60% Diseño de la sesión 50% E-A: Estrategia práctica global Frecuencia % Frecuencia % 2 8,0 8 32,0 Poca 40% 30% 20% E-A: Estrategia práctica analítica Regular 5 20,0 11 44,0 Bastante 11 44,0 6 24,0 Mucha 7 28,0 0 0,0 Total 25 100,0 25 100,0 Tabla 9. Porcentaje de profesores según la información inicial 10% información inicial: objetivos y operaciones 0% Poca Regular F. Perceptiva Bastante T. De Decision Mucha Nunca Ejecución Figura 3. Importancia de las fases de la acción motriz según los profesores encuestados la tabla 8. La estrategia en la práctica más utilizada es la global en un 44% en la categoría bastante y 28% en la categoría mucho. En cambio la estrategia analítica tiene sus mayores porcentajes en las categorías regular y poca, con un 44% y 32% respectivamente. El 24% restante contestó seguir utilizando este tipo de estrategia bastante para la enseñanza de los deportes de equipo. Con respecto a las preguntas sobre la información inicial de los objetivos de la sesión, la mayoría de los encuestados lo hizo casi siempre o siempre (92%). Sobre la información inicial que proporcionó el profesor sobre los objetivos de la tarea o ejercicio a realizar, las respuestas de los encuestados fueron similares a la pregunta anterior, siendo el 80% los que respondieron dar casi siempre o siempre esta información. Sobre cómo tiene que realizar el alumno la tarea, los sujetos se repartieron entre el 16% de casi nunca al 28% de siempre (Tabla 9). En la tabla 10 se muestran los resultados de las preguntas relacionadas con el tipo de conocimiento de resultados que facilitaron al alumno durante la enseñanza de los deportes de equipo, según la intención fue: explicar, con un 76% en las categorías siempre o casi siempre, no habiendo ninguno que no la utilizó o lo hizo poco. Otro dato a destacar fue el referido a que los encuestados no reforzaron negativamente cuando dieron conocimiento de resultados. Sólo el 24% dijo hacerlo a veces, mientras que el 76%, expresó no hacerlo o hacerlo poco. Sin embargo el refuerzo positivo lo utilizaron el 84%. El análisis referido a la intención: focalizar la atención y provocar la reflexión muestra que la mayoría de los profesores los utilizaban, haciéndolo en el 68% y 60% respectivamente casi siempre o siempre, mientras que sólo el 4% dijo no hacerlo nunca o casi nunca. Tabla 10. Tipo de intención que utilizan los profesores cuando dan feedback a los alumnos DES EXP REF + REF FOC P. REFLE EVAL COMP RECOR FB: Fre % Fre. % INTENC Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % . Ninguna C asi nunc a A vec es C asi sie m S ie mpre Tota l 1 5 13 5 1 25 4,0 20,0 52,0 20,0 4,0 100 0 0 6 15 4 25 0,0 0,0 24,0 60,0 16,0 100 0 1 3 16 5 25 0,0 4,0 12,0 64,0 20,0 100 8 11 6 0 0 25 32,0 44,0 24,0 0,0 0,0 100 0 1 7 14 3 25 0,0 4,0 28,0 56,0 12,0 100 0 0 10 11 4 25 0,0 0,0 40,0 44,0 16,0 100 2 11 6 6 0 25 8,0 7 28,0 44,0 10 40,0 24,0 5 20,0 24,0 3 12,0 0,0 0 0,0 100 25 100 0 6 7 12 0 25 0,0 24,0 28,0 48,0 0,0 100 Leyenda: DES: describir; EXP: exp licar; REF +: refo rzar pos itivamente; REF-: refo rzar negativamente; FOC: focal izar la atención; P. REFLE: pro vo car la reflexión; EVAL: evaluar; COM P: comparar; RECOR: recordar. 70 60 50 40 30 20 10 0 Nunca Cas i Nunca Dirigido al resultado Dirigido a la ejecución A veces Casi Siempre Siempre Dirigido al proceso Dirigido a la t. de decisión Figura 4. Tipo de conocimiento de resultados según el contenido al que va dirigido Desde el punto de vista del tipo de resultados que proporcionaron los profesores según el motivo de su corrección, el 24% de los profesores expresó dirigirlo hacia el resultado y el 92% dirigirlo hacia el proceso. Cuando se trató de dirigir el conocimiento de resultados a la toma de decisiones fueron el 64% los que dijeron hacerlo en la mayoría de las veces y el 76% a la ejecución siempre o casi siempre (Figura 4). - 12 - Inf. Inicial objetivos Inf. Inicial objetivo inmediato tarea Inf. Inicial cómo realizar tarea Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 0 0,0 0 0,0 1 4,0 Casi nunca 0 0,0 1 4,0 4 16,0 A veces 2 8,0 4 16,0 5 20,0 Casi siempre 10 40,0 11 44,0 8 32,0 Siempre 13 52,0 9 36,0 7 28,0 Total 25 100 25 100 25 100 4. Discusión Si se centra la discusión en el primer aspecto relevante, la planificación, se observó que en relación a los bloques de contenidos es el de juegos y deportes el más desarrollado, como ocurriera en otros estudios (Napper-Owen, Kovar, Ermler y Mehrhof, 1999; Zabala, Lozano, Delgado y Viciana, 2001). Además, las principales tendencias en planificación giran en torno a juegos y deportes competitivos y cooperativos, juegos autóctonos y alternativos (Viciana, 2000b). Estos resultados son parecidos a los hallados por Robles (2005; 2009) en los que el profesorado de la provincia de Huelva se inclina principalmente por los deportes tradicionales y colectivos en la planificación de los deportes a lo largo de la etapa. El número de las sesiones que se le dedica a una unidad didáctica puede variar en función del contenido o contenidos que se desarrollen (Blández, 2000). Por tanto, dentro de las unidades didácticas de deportes fue importante averiguar cuántas sesiones se le dedicó a cada una de ellas, puesto que puede servir como índice de la importancia que se le atribuye a los contenidos que se están analizando. Centrando los resultados en los deportes colectivos, y para el primer ciclo, se observó que existió una tendencia a aumentar el número de sesiones por unidad didáctica. Estos resultados son similares a los obtenidos en el estudio realizado por Zabala, Viciana y Lozano (2002) en el que el 75% de los encuestados le dedicaron entre 5 y 6 unidades didácticas a los deportes en general. Además el 70% de los profesores que participaron en este estudio le dedicó más de 25 sesiones por curso a los deportes. Esto indica que hay profesores que alargaron mucho la unidad didáctica con el contenido de deportes colectivos, teniendo que desarrollar otros contenidos junto con éste. Estos datos, junto con los referidos al número de unidades didácticas, revelaron que los docentes encuestados dedicaron gran parte de su tiempo a enseñar mediante los deportes colectivos. Atendiendo a la preferencia en el tipo de deportes colectivos, los resultados de los profesores encuestados confirmaron, la poca variabilidad con la que se les presentaron a los alumnos estos contenidos deportivos, utilizando en su gran mayoría el voleibol, el baloncesto y el fútbol. Esta tendencia a elegir estos deportes se mantiene en otros estudios como el de Zabala et al. (2002) ó Robles (2005; 2009). El motivo de esta falta de variabilidad pudo ser debida al mayor conocimiento de los profesores sobre estos deportes y por los recursos materiales para plantearlos, ya que suele ser el material con el se dispone en todos los Centros. Otro de los aspectos que se analizaron fue la interrelación del bloque de contenido de juegos y deportes, para el primer ciclo, y deportes colectivos, para el segundo ciclo, con otros contenidos. El principal motivo fue que los bloques de contenido no constituyen un temario, no son unidades compartimentales que tenga sentido en sí mismas, sino que están profundamente interrelacionados (Cecchini, 2002, p. 64). Los resultados mostraron que fue el bloque de contenidos referente a condición física, en ambos ciclos, el más utilizados para RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) desarrollarlo junto a los deportes colectivos. Esto es algo normal, si se tiene en cuenta que en los deportes colectivos aparecen todas las capacidades condicionales, con todas sus posibilidades. En el segundo ciclo, este porcentaje con respecto a la condición física disminuye, aunque sigue siendo muy alto. Esta disminución puede ser debida al enfoque de este bloque hacia la salud, aunque ésta se pueda trabajar con los deportes colectivos. Con el bloque de cualidades motrices del primer ciclo, el porcentaje de profesores que expresaron trabajarlo con los deportes de equipo también fue alto (76%). El motivo pudo ser el mismo expuesto con respecto a la condición física, puesto que las capacidades coordinativas también aparecen en estos deportes. Estos resultados no coinciden con los de Viciana (2000a) ya que el bloque de cualidades motrices se consideró un bloque de escasa consideración en la planificación si se compara con el resto de bloques. Los otros bloques de contenidos (habilidades en el medio natural y ritmo y expresión), tanto para el primer como para el segundo ciclo, fueron menos utilizados para el desarrollo de los deportes colectivos. Aun así, existe un 12% y 28% (1er y 2º ciclo respectivamente) que lo hicieron con las habilidades en el medio natural. Esto puede tener su explicación en el auge que está teniendo algunas modalidades deportivas como el voley-playa o balonmano-playa, donde se practican estos deportes en un medio natural. En cuanto al bloque de contenidos del ritmo y expresión, sólo fueron un 16% y un 4% (1er y 2º ciclo respectivamente) los que lo integraron con los deportes de equipo. En el primer ciclo el porcentaje fue mayor, pudiendo ser debido a que este tipo de deportes necesitan, tanto en sus acciones individuales como colectivas, de un ritmo de ejecución. Estos resultados son muy parecidos a los hallados por Robles (2009) siendo el bloque de contenido de condición física y salud el que más se trabaja a través de los contenidos deportivos, mientras que el de expresión corporal resulta ser el menos utilizado. La mayoría de profesores encuestados consideraron que, excepto la educación vial, los deportes de equipo son aptos para desarrollar cualquiera de los temas transversales. En el caso de temas como la educación para la salud o la educación para la igualdad de oportunidades es lógica su afinidad con la educación física en general y con los deportes en particular, ya que son parte de bloque de contenidos específicos de esta área (Viciana, 2001). Concretando en torno a la coeducación, Viciana (2000b) establece que el profesorado lo utilizaron en torno a juegos coeducativos, deportes o predeportes coeducativos, adaptaciones de normas que no son coeducativas en diferentes juegos o deportes, nuevas organizaciones en las clases de Educación Física y el desarrollo de otras estrategias de contacto y respeto entre sexos. El segundo aspecto de gran relevancia en el que se particularizó fue cómo los profesores expresaron enfocar la enseñanza de los deportes colectivos. Desde la década de los ochenta muchos autores y estudiosos de la enseñanza de la Educación Física y del deporte han mostrando especial interés en sentar las bases de lo que sería un óptimo modelo, enfoque o método de enseñanza (Bayer, 1992; Blázquez, 1986; 1999; Bunker y Thorpe, 1982; Castejón y López Ros, 1997; Contreras, De la Torre y Velázquez, 2001; Mosston, 1982; Devís y Peiró, 1992; Sánchez, 1992). Este interés demuestra la importancia y el valor que tiene para la comunidad científica el conocimiento exhaustivo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las clases de educación física. Al profundizar en las variables que se deben tener en cuenta para una adecuada enseñanza en los deportes colectivos, los profesores encuestados expresaron dar más importancia a fase cognitiva que a la motora. Esto va en consonancia con las investigaciones actuales en las que los investigadores destacan que la pericia en el deporte está relacionada con la toma de decisiones (Alarcón, 2008; Anderson, 1983; French y Thomas 1987; Hambrick, 2003; Iglesias, 2006). Con respecto al tipo de estrategia en la práctica se observó que existió una evolución a la hora de utilizar una estrategia en la práctica global (y sus variantes). Estos datos parecen ser los más lógicos, si se comparan con los anteriores ya que con una estrategia en la práctica global debe dar prioridad a la fase cognitiva de la acción, mientras que con estrategias en la práctica analítica es la ejecución la que cobra mayor Número 16, 2009 (2º semestre) importancia (Alarcón, 2008; Cárdenas, 2001; Nevett, Rovegno y Babiarz, 2001). Viciana (2000b) afirma que la tendencia general del profesorado es abordar la estrategia «global» en la práctica en los deportes frente a estrategias analíticas de aprendizaje. En relación a las cuestiones relacionadas con la información inicial de los objetivos de la sesión y de la tarea, la mayoría de los encuestados lo hizo casi siempre o siempre. Esto es algo normal, puesto que es necesario que antes de iniciar la práctica deportiva los alumnos estén al corriente de cuáles son los objetivos que se quieren lograr (Cárdenas, 1999; Contreras, 1998; Díaz, 1999). Sin embargo la información sobre los objetivos de la tarea, los profesores lo realizaron con menor frecuencia. Estos datos a priori, pueden ser contradictorios referidos al diseño de la sesión. Esto es así puesto que, según Alarcón (2008) y Díaz (1999) cuando el profesor define tanto los objetivos a conseguir como las operaciones que se deben realizar, esta intervención responde a un modelo instructivo y persigue el aprendizaje de patrones motrices estereotipados. En cambio a medida que especifique menos estos elementos, lo que se consigue es que el alumno indague y resuelva problemas, aumentando así su capacidad de tomar decisiones correctas. Así lo demuestran estudios como los de Alarcón (2008), Harvey, Bryan, Weigs, González y Van der Mars, (2006) y Tallir, Lenoir, Valcke y Musch, (2007). Esto quiere decir que para poder desarrollar capacidades como la toma de decisiones y la percepción de los estímulos más importantes es necesario este tipo de intervención. Con respecto al feedback que ofreció el profesor durante la tarea, atendiendo a la intención, éstos intentaron que los alumnos aprendieran diciéndoles el por qué de las cosas que hacían (explicar). Este tipo de conocimiento de resultados es más usado en modelos tradicionales, en el que se le indica al alumno cuáles son las respuestas correctas, sin permitirle que sea él quién descubra la causalidad de sus acciones. Otro dato a destacar fue el referido a que los encuestados no reforzaron negativamente cuando dieron conocimiento de resultados. Los refuerzos positivos tienen un efecto mayor en la conducta del alumno que el negativo (Cárdenas, 2001). Esto parece compartirlo la mayoría de los docentes, puesto que el 84% de ellos señaló hacerlo casi siempre o siempre. El análisis referido a la intención: focalizar la atención y provocar la reflexión reveló que la mayoría de los profesores los utilizaron. Esta intención es muy importante que se utilice en los deportes de equipo, ya que al existir tanta información a la que atender, es necesario que los profesores focalicen la atención de los alumnos en los estímulos más importantes. A continuación el profesor debe intentar provocar una reflexión en el alumno para que encuentre los por qué de las acciones (Alarcón, 2008; Cárdenas, 2001; Wright, McNeill, Fry y Wang 2005). Desde el punto de vista del tipo de resultados que proporcionaron los profesores según el motivo de su corrección, los profesores restaron importancia a la competición para centrarse más en el aprendizaje de las habilidades, dirigiendo su conocimiento de resultados hacia el proceso, es decir, hacia cómo realizaron la habilidad. Pero dentro del proceso, el profesor se puede fijar más en cómo ejecuta o en cómo analiza el contexto y toma la decisión según las circunstancias de juego. Los profesores encuestados expresaron hacerlo tanto en la ejecución como en la toma de decisiones. Esto quiere decir que proporcionaron información tanto de la ejecución como de la toma de decisión. Aunque estos resultados no estén enfrentados, en los deportes colectivos la ejecución pasa a tener un papel secundario, puesto que no tiene por qué cumplir con los parámetros de ningún modelo establecido, al ser efectiva si cumple con el objetivo marcado (que el balón llegue al receptor, en caso del pase, que se enceste, en caso del lanzamiento, etc.). Esto es así puesto que las posibilidades que se pueden dar de ejecución son incontables, ya que las circunstancias son tremendamente cambiantes (Cárdenas, 1999). 5. Conclusiones Una vez finalizado el análisis estadístico-descriptivo de las variables planificación y enseñanza de los deportes colectivos y, tras un RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 13 - proceso de interpretación de los mismos, las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: - El profesorado encuestado otorga a su planificación un alto porcentaje a los contenidos deportivos, tanto con unidades didácticas como en sesiones por unidad didáctica. No obstante existe poca variabilidad en las propuestas realizadas, siendo los deportes colectivos más utilizados el voleibol, baloncesto, balonmano y fútbol. La investigación efectuada para comprobar si se utilizan los deportes de equipo como medio para desarrollar otros bloques de contenidos refleja que gran parte de los docentes sí que los utilizan siendo los más frecuentes el de condición física y salud y cualidades motrices para el primer ciclo, y condición física y salud para el segundo. Además utilizan los deportes colectivos como medio para el desarrollo de temas transversales, siendo educación para la salud y educación para la igualdad de oportunidades los más desarrollados. - En cuanto a la forma de intervenir en la enseñanza de los deportes colectivos el profesorado encuestado concede más importancia al procesamiento de la información de las tareas que a la ejecución motriz, siendo la estrategia de práctica más utilizada la global y sus variantes. Los resultados de los aspectos técnicos relacionados con la comunicación información inicial corroboran que los docentes definen los objetivos de la sesión y de la tarea, siendo una característica de un modelo de enseñanza tradicional. Y los relacionados con la información durante la sesión con la intención, en la mayoría de la ocasiones son para explicar, reforzar positivamente, provocar la reflexión y focalizar la atención, siendo la primera de ellas más común en los modelos tradicionales, y el resto son más usados en modelos de enseñanza alternativos. Además dirigen el conocimiento de resultados sobre todo al proceso, y dentro de este, tanto a la ejecución como a la toma de decisiones. En resumen se puede concluir que el contenido objeto de estudio es de gran interés para la muestra encuestada. En cuanto a la metodología que utilizan los resultados muestran que no existe un posicionamiento evidente en ninguno de los modelos de enseñanza actuales, sino más bien una mezcla de los existentes. Agradecimientos: A la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de Murcia por haber seleccionado y financiado, en parte, el proyecto de investigación que en su día se presentó titulado: El perfil docente e investigador del profesorado en las clases de Educación Física en la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Ciudad de Murcia. A Maria Jesús y Enrique, alumnos internos de último curso de la UCAM que colaboraron en la administración de los cuestionarios. 6. Referencias bibliográficas Adams, J. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of motor behavior, 3, 111-149. Aires, F. (2003). Feedback como instrumento pedagógico en las aulas de educación física. Efdeportes. Revista digital de educación física, 66 (9). Extraído el 14 de diciembre de 2005 de http:// www.efdeportes.com/efd66/feedb.htm Alarcón, F. (2008). Incidencia de un programa de entrenamiento para la mejora de la táctica colectiva del ataque posicional de un equipo de baloncesto masculino. Tesis doctoral no publicada. Universidad de Granada. Anderson, J. R. (1983). The architecture of cognition. Cambridge: Havard University Press. Ávila, H. L. (1999). Introducción a la metodología de la investigación. [Edición electrónica]. Extraído el 2 de febrero de www.eumed.net/libros/2006c/203/ Bayer, C. (1992). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: Hispano Europea. Blández, J. (2000). Ambientes de aprendizaje. Barcelona: Inde. Blázquez, D. (1982). Elección de un método de educación física: las situaciones –problema. Apunts, 74, 91-99. Blázquez, D. (1986). Iniciación a los deportes de equipo. Barcelona: Editorial Martínez Roca. - 14 - Blázquez, D. (1999). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde. Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. (1998). Métodos de investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill. Bunker, D. y Thorpe, R. (1982). A model of the teaching of games in secondary schools. Bulletin of physical education, 18(1), 40-44. Cárdenas, D. (1999). Proyecto docente asignatura Fundamentos de los deportes colectivos: Baloncesto. Granada: Universidad de Granada. Cárdenas, D. (2001). La mejora de la capacidad táctica individual a través del descubrimiento guiado. Clínic, 53, 18-24. Cárdenas, D. (2003). El entrenamiento perceptivo en el baloncesto. En Universidad Politécnica de Madrid (Ed.), III Curso de especialización de la preparación física en baloncesto de formación y alto nivel (pp. 1-39). Madrid: Editores. Castejón, F. J. (1999). La utilización del conocimiento de los resultados interrogativo en una habilidad deportiva. Habilidad motriz, 13, 516 Castejón, F.J. y López Ros, V. (1997). Iniciación deportiva. En F.J. Castejón (Ed.), Manual del maestro especialista en educación física (pp. 137-172). Madrid: Pila teleña. Cecchini, J. A. (2002). Los contenidos de enseñanza de la educación física para la educación primaria I. En E. Fernández, J. A. Cecchini, y M. L. Zagalaz, Didáctica de la educación física en la educación primaria (pp. 63-88). Madrid: Síntesis. Coll, C. (2003). Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria. Barcelona: I.C.E./Horsori. Contreras, O. (1998). Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista. Barcelona: Inde. Contreras, O., De la Torre, E. y Velázquez, R. (2001). Iniciación deportiva. Madrid: Síntesis. Cuellar, M.J. y Carreiro, F. (2001). Estudio de las variables de participación del alumnado durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Efdeportes. Revista digital de educación física, 41(7). Extraído el 4 de diciembre de 2004 de http:// www.efdeportes.com/efd41/variab.htm Decreto 112/2002, de 13 de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia, 214, de 14 de septiembre, 13163-13302. Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia, 221, de 15 de septiembre, 27179- 27303. Delgado, M. A. (1991). Hacia una clarificación conceptual de los términos en didáctica de la educación física y el deporte. Revista de Educación Física. Renovación de Teoría y Práctica, 40, 2-10. Devís, J. y Peiró, C. (1992). Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y los juegos modificados. Barcelona: Inde. Díaz, J. (1999). La enseñanza y aprendizaje de habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona: Inde. Díaz de Rada, V. (2001). Tipos de encuesta y diseños de investigación. Pamplona: S. P. Universidad pública de Navarra. Fernández, F.J. (2002). El tratamiento de la información. La necesidad del feedback. Efdeportes. Revista digital de Educación Física, 50(8). Extraído el 10 de octubre de 2006 de http:// www.efdeportes.com/efd50/info.htm French, K. E. y Thomas, J. R. (1987). The relation of knowledge development to children¨s basketball performance. Journal of Sport Psichology, 9, 15-32. Gentile, A. (1972). A working model of skill acquisition with application to teaching. Quest, 17, 3-23. Hambrick D.Z. (2003). Why are some people more knowledgeable than others?A longitudinal study of knowledge acquisition. Memory & Cognition, 31(16), 902-917. Harvey, S., Bryan, R., Weigs, H., González, A. y Van der Mars, H. (2006). Effects of Teaching Games for Understanding on Game RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Performance and Understanding in Middle School Physical Education. Physical education & sport pedagogy, 11, 74-168. Iglesias, D. (2006). Efecto de un protocolo de supervisión reflexiva sobre el conocimiento procedimental, la toma de decisiones y la ejecución en jugadores jóvenes de baloncesto. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial de Estado, 106, de 4 de mayo de 2006, 17158-17207. Mosston, M. (1982). La enseñanza de la educación física. Buenos Aires: Paidós. Napper-Owen, G. E., Kovar, S. K., Ermler, K. L. y Mehrhof, J. H. (1999). Curricula equity in required ninth-grade physical education. Journal of teaching in physical education, 19, 2-21. Nevett, M., Rovengo, I. y Babiarz, M. (2001). Fourth grade children´s knowledge of cutting, passing and tactics invasion games after a 12lessons unit of instruction. Journal of teaching in physical education, 20, 389-401. Phillips, D. y Carlisle, C. (1983). A comparison of physical education teachers categorized as most and least effective. Journal of teaching in physical education, 3(2), 55-67. Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físicodeportivas. Barcelona: Inde. Robles, J. (2005). El deporte en las clases de Educación física en la ESO de la provincia de Huelva. Revista digital Wanceulen, 1. Extraído el 20 de Junio de http://www.wanceulen.com/revista/ número1/artículos/artículo%201-7.htm Robles, J. (2009). Tratamiento del deporte dentro del área de educación física durante la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la provincia de Huelva. Huelva: Universidad de Huelva. Sánchez F. (1992). Didáctica de la Educación Física y el deporte. Madrid: Gymnos. Sierra-Bravo, R. (1996). Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo. Soriano, E. (2000). Métodos de investigación en educación. Almería: Universidad de Almería. Tallir, E., Lenoir, M., Valcke, M. y Musch, E. (2007). Do alternative instructional approaches result in different game performance learning outcomes? Authentic assessment in varying game conditions. International journal of sport psychology, 38(3), 263282 Ureña Villanueva, F., Ureña Ortín, N. y Alarcón, F. (2006). El perfil docente e investigador del profesorado en las clases de Educación Física en la Enseñanza Obligatoria en la Región de Murcia. Proyecto Número 16, 2009 (2º semestre) de investigación e innovación educativa no publicado. Murcia: CPR. Ureña Ortín, N., Alarcón, F. y Ureña Villanueva, F. (2008). Diseño de un cuestionario para conocer la realidad de los deportes en la ESO. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 8(32), 299-320. Extraído el 10 de Enero de 2009 de http://cdeporte.rediris.es/revista/revista32/ artvalidacion89.htm Vernetta, M. y López, J. (1998). Análisis de diferentes categorías del feedback en dos formas organizativas del medio gimnástico. Motricidad, 4, 113-129. Viciana, J. (2000a). Principales centros de atención del profesorado de Educación Física en los primeros años de formación docente. Motricidad, 6, 107-122. Viciana, J. (2000b). Principales tendencias innovadoras en la educación física actual. El avance del conocimiento curricular en educación física. Lecturas: Educación Física: Revista Digital, 19(5). Extraído el 12 de noviembre de 2005 de http:// www.efdeportes.com/efd19/innov.htm. Viciana, J. (2001). El proceso de la planificación educativa en educación física. La jerarquización vertical y horizontal como principios de su diseño. EFdeportes. Lecturas: Educación Física y Deportes, 32(6). Extraído el 3 de septiembre de 2005 de http:// www.efdeportes.com/efd32/planif.htm. Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física (1ª edición). Barcelona: Inde. Wright, S., McNeill, M., Fry, J. y Wang, J. (2005). Teaching teachers to play and teach games. Physical Education & Sport Pedagogy, 10(1), 61-82. Zabala, M.; Lozano, L.; Delgado, M. A. y Viciana, J. (2001). La evaluación del deporte en los programas de educación física. Un estudio en Granada capital. IV Congreso internacional sobre la enseñanza de la Educación física y el Deporte Escolar. En V. Mazón; D. Sarabia; F.J Canales y F. Ruiz, La enseñanza de la educación física y el deporte escolar. IV Congreso Internacional sobre la enseñanza de la Educación Física y el Deporte escolar. A.D.E.F. Cantabria, 555-561. Zabala, M., Viciana, J. y Lozano, L. (2002). La planificación de los deportes en la educación física de E.S.O. EFdeportes.Lecturas: Educación Física y Deportes, 48(8). Extraído el 25 de febrero de http://www.efdeportes.com/efd48/eso.htm Zubiaur, M. (1998). El conocimiento de la ejecución. Motricidad, 4, 97-111. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 15 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 16-21 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Experiencia docente en Educación Física y alumnos con necesidades educativas específicas: estudio de correlación Teaching experience in physical education and pupils with special educational needs: a study of correlation *Jesús Molina Saorín, **Claudio Marques Mandarino *Universidad de Murcia (España), **Universidad Unisinos (Brasil) Resumen: El objetivo de esta investigación es identificar la interdependencia existente entre la experiencia docente del profesorado de Educación Física, en relación con sus opiniones sobre la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Es un estudio de carácter descriptivo y correlacional, cuya muestra está formada por 107 profesores de educación primaria, divididos en dos grupos: profesores con docencia igual o inferior a una década (PAD) y superior a una década (POD). Hemos utilizado un cuestionario traducido al portugués (Hernández, Hospital y López, 1997). Para el análisis de los datos, hemos utilizado el test Chi-Cuadrado, con un nivel de significatividad por debajo de 0,05. Con relación a los resultados, hemos identificado diferencias importantes entre el grupo PAD y el POD. Tras el análisis, podemos decir que la experiencia docente vivida es una variable que establece diferencias significativas en las opiniones sobre la inclusión de alumnos con necesidades educativas específicas. Palabra clave: Experiencia docente, Educación Física, Necesidades Educativas Especiales, Formación del Profesorado, Atención a la Diversidad. Abstract: The objective of this research is to identify the interdependence between teaching experience from Physical Education teachers and their opinions about the special needs pupils’ inclusion. It is a correlative and descriptive study. The sample is made up of 107 Primary teachers, divided in to two groups: teachers whose work experience is equal or less than one decade (PAD)and teachers with more than one decade’s experience (POD). The questionnaire was translated into Portuguese (Hernandez, Hospital y Lopez, 1997). To analyse the results we have used the ‘Chi-Cuadrado’ test, with a relevant meaning significance level of under 0.05. Based on the results, we have identified relevant differences between the groups PAD and POD. After analysing this, we are able to say that teaching experience is a variable that establishes important differences in the opinion about the inclusion of specific needs pupils. Key words: Teaching experience, Physical Education, Special Education Needs, Teacher. 1. Introducción El presente estudio trata de identificar la interdependencia existente entre la experiencia docente vivida por los profesores de Educación Física, en relación al proceso de inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales durante su escolaridad obligatoria. A partir de ello, se hace necesario conocer las opiniones de los profesores de Educación Física, en relación a la inclusión de los alumnos con necesidades educativas específicas (ACNEEs). Para dialogar sobre el tema, hemos buscado referencias actualizadas sobre el movimiento a favor de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas específicas, la formación permanente y la escuela moderna. La inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, ha sido un tema muy investigado desde diferentes enfoques. En el título superior de Educación Física, la resolución brasileña 03/87 exige y garantiza que, como mínimo, debe existir una disciplina que aborde las cuestiones relacionadas con la Educación Física y el deporte para personas con discapacidad. La formación permanente ha sido una categoría muy investigada por diferentes autores (Rizzo y Vispoel, 1991; Hernández, Hospital y López, 1997; Palla y Mauerberg-deCastro, 2004; Cruz, 2005; Hardin, 2005; Molina, 2007; Block y Obrusnikova, 2007; Molina e Illán, 2008). A través de tales estudios, podemos apreciar la necesidad de profundizar, cada vez más, en el debate académico y sus posibilidades de análisis. En este sentido, y con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, podemos decir que la inclusión es un propósito educativo asumido en las últimas décadas. Leyes, estudios científicos, congresos, eventos... etc., han contribuido –notablemente- a una situación que, de cara a un futuro, pareciera no haber dicho aún la última palabra. Sin embargo, como comenta Veiga-Neto (2001), si por un lado a este tema Fecha recepción: 09-01-09 - Fecha envío revisores: 10-01-09 - Fecha de aceptación: 25-05-09 Correspondencia: Jesús Molina Saorín Facultad de Educación. Universidad de Murcia Campus Universitario de Espinardo, 30100. Murcia. España E-mail: [email protected] - 16 - se le han sumado numerosos investigadores progresistas simpatizantes de la causa, por otra parte también ha generado numerosos problemas entre aquellos profesores que viven esta situación de forma negativa en su ambiente escolar cotidiano. Sin lugar a dudas, hacemos referencia a la escuela porque se trata de una institución que, durante los últimos siglos, ha venido acotando los lugares en que los educandos pueden y no pueden estar presentes. La escuela surge en un contexto histórico que, siendo diferente al actual, posee una serie de elementos que clasifica y atrapa a los alumnos en distintas categorías de aprendices y no aprendices. Desde esa óptica, se han desarrollado investigaciones y presentado ensayos a partir de diferentes autores (Huberman, 1992; Llaurado, 2000; Veiga-Neto, 2001; Mandarino, 2004; Sousa y Silva, 2005; Soares y Bracht, 2005; Molina e Illán, 2008;). Teniendo en consideración tales trabajos, apreciamos que el discurso de la inclusión, por una parte y, por otra, el discurso de la investigación, se debaten teniendo como eje la escuela moderna. Con relación al contexto de nuestro estudio, queremos representar la localización del problema de análisis a través de la pregunta siguiente: ¿es posible que el tiempo de experiencia docente del profesorado de Educación Física sea un factor de diferenciación e influencia para la establecer su opinión sobre la inclusión de los alumnos con necesidades educativas específicas en la enseñanza obligatoria? Estos cuestionamientos surgen a partir del criterio utilizado para la división de grupos. Nos amparamos en la concepción de Huberman (1992), según la cual en el ciclo de formación de profesores de escuelas ordinarias, existen diferencias con relación a las formas de reflexionar, afrontar y actuar en el quehacer cotidiano escolar, considerando como factores a destacar las diferentes etapas atravesadas –a nivel profesional- a partir de los años de práctica acumulada. Concretamente, este autor asegura que durante los tres primeros años de docencia aparecería la consolidación de todo un repertorio pedagógico. Se trataría de una fase de experimentación y diversificación en la que los modos de evaluación, utilización de materiales didácticos, organización del alumnado… etc., son aprendidos. Posteriormente, alrededor de los siete años de práctica RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) docente, entraríamos en una fase de cuestionamiento, de ponerlo todo en cuestión, en la cual existe una sensación de rutina con escasas innovaciones pedagógicas, siendo –para algunos- un momento de desencanto y cierta monotonía. En ese sentido, consideramos necesario destacar un comentario de dicho autor, por el que afirma que no existe, necesariamente, una linealidad con relación a los ciclos de vida escolar, sino que se trata –tan sólo- de parámetros y conclusiones organizadas a partir de diversas síntesis pertenecientes a otros trabajos de investigación analizados. En concreto, dentro del ámbito de la Educación Física y con relación a la inclusión, podemos afirmar que éste no ha sido un problema presente en las investigaciones de esta área de conocimiento, tal y como ponen de manifiesto los trabajos de Block y Obrusnikova (2007). Por este motivo, nuestro enlace se sitúa en la formación profesional, la escuela y la inclusión, teniendo como diálogo central el estudio de los ciclos de vida de Huberman (1992). 2. Metodología La investigación que presentamos tiene un carácter descriptivo, con un abordaje correlacional. 2.1 Población y muestra La población de nuestro estudio se centra en un grupo de profesores y profesoras que imparten Educación Física dentro de la etapa educativa obligatoria. Sus centros de trabajo pertenecen a las ciudades de Canoas, Gravataí, São Leopoldo, Esteio y Novo Hamburgo (Brasil). En suma, la muestra está compuesta por un total de 107 profesores y profesoras. Para nuestro análisis, hemos dividido la muestra en dos grupos. El primero de ellos (grupo 1), recoge el 56,1%, equivalente a los profesores con una experiencia docente igual o inferior a una década. En el segundo grupo (grupo 2), se recoge el 43,9%, equivalente a los profesores con una experiencia superior a una década1. 2.2 Procedimientos de recogida y análisis de datos Los datos han sido recogidos durante el pasado curso académico (2007/08). El primer contacto con los centros educativos se realizó de manera telefónica. En la primera conversación, contactábamos con la dirección del centro explicando -con detalle- los objetivos que perseguíamos, e invitando al profesorado a participar de nuestra investigación. En un segundo momento, realizamos varias visitas a las escuelas públicas que, previamente, habían aceptado participar. En tales visitas haríamos entrega del instrumento de recogida de información (un cuestionario), y del documento de consentimiento libre indicado en la Resolución nº 196/96 del Consejo de Salud de Brasil (Ministerio de Salud), utilizado como protocolo necesario para cualquier investigación relacionada con los seres humanos. Por último, unos días más tarde, volveríamos a los centros para recoger los cuestionarios, teniendo en cuenta que su rellenado resultaba muy sencillo, pues tan sólo exigía una dedicación aproximada de quince minutos. Perfil de los Profesores 81 84,5 78,5 87,8 PAD POD Licenciatura 64,5 Especialización 56,1 % No ha indicado 43,9 Ha Trajado acnees Formación acnee s 14,3 Formación Inadecuada Ens eñanza Ineficaz acnee s 4,7 Gráfico 1 Número 16, 2009 (2º semestre) 2.3. Instrumentos Para la recogida de la información, hemos utilizado un cuestionario de Hernández, Hospital y López (1997), traducido al portugués, compuesto por 18 preguntas cerradas agrupadas en dos bloques (I y II). En el primer bloque, se recogen los datos relacionados con la formación profesional, el tiempo de docencia, la experiencia en el trabajo escolar con acnees y, también, la formación permanente. En el segundo bloque, se contemplan las opiniones del profesorado sobre las diferentes cuestiones planteadas a través de una escala de elección múltiple. 2.4. Tratamiento estadístico Los datos recogidos han sido analizados a través del paquete estadístico SPSS en su versión 10.0. Hemos utilizado la estadística descriptiva para presentar valores porcentuales absolutos y relativos. Para verificar las asociaciones, hemos utilizado el test Chi-cuadrado (÷2) y el coeficiente de contingencia para un nivel de confianza de <0,05 (en el caso en que tuviésemos menos de cinco celdas en tablas de dos por dos (2x2), utilizaríamos el test de Fisher’s). Las cuestiones de exposición son el tiempo de docencia (en los grupos PAD y POD) y las opciones marcadas serán las variables de respuesta (desacuerdo, indiferencia, de acuerdo). 3. Presentación y análisis de los datos Para presentar los datos y posteriormente analizarlos, es necesario conocer el perfil de los profesores/as que participaron de esta investigación. La muestra de nuestro estudio presenta muchos matices con relación a las experiencias y el contexto escolar. En este sentido, Huberman (1992) comenta que durante el ciclo de vida profesional del profesorado, resulta difícil realizar una lectura linear. A continuación, el gráfico 1 nos muestra algunas informaciones interesantes desde el punto de vista descriptivo. La muestra de nuestro estudio está formada por un 56,1% de profesores con una experiencia docente de hasta diez años (PAD), mientras que el 43,9% restante tiene una experiencia docente superior a los 10 años (POD), tomando dicha experiencia un rango de valores que abarca desde 1 hasta 31 años de experiencia. En lo que respecta a la formación, el 81% del profesorado posee una licenciatura; el 14,3% una especialización y el 4,7% restante no ha indicado nada sobre este particular. Cuando preguntamos a nuestros profesores si ya habían participado, previamente, de alguna actividad de formación sobre alumnos con necesidades educativas especiales, tan sólo el 64,5% respondió de forma afirmativa. También llama nuestra atención que el 84,5% del profesorado ha manifestado que considera inadecuada la formación que, actualmente, reciben los profesores en relación a los alumnos con necesidades educativas especiales. El 87,8% de nuestros profesores, consideran imposible mantener una enseñanza eficaz teniendo integrados a los acnees en la misma clase. En ese sentido, el 58,3% consideran que sería mucho más adecuada la escolarización de los acnees dentro de las escuelas especiales. Una información que hemos considerado importante para el análisis realizado en este estudio, ha sido saber que el 78,5% del profesorado ya ha trabajado con alumnos con necesidades educativas especiales. Se incluyen en este grupo los alumnos con discapacidad motórica (23,4%), discapacidad intelectual (15,9%), discapacidad auditiva (15,9%) o discapacidad visual (3,7%), entre otros. Estos datos permitirán analizar las respuestas, partiendo de la base de una experiencia previa en el aula. En relación a la etapa educativa en la que ejercen, el 17,8% trabaja en Educación Infantil; el 50,5% en Educación Primaria; el 5,6% en Educación Infantil y Primaria; el 2,8% en Educación Secundaria; el 20,6% en Educación Primaria y Secundaria; el 0,9% en Educación Infantil y Secundaria y, por último, el 1,9% restante en Educación Superior. Se trata de una muestra compuesta, en gran parte, por profesionales que no poseen cursos de cualificación académica. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 17 - Cuando se trata de elaborar una adecuada adaptación curricular individualizada, tan sólo el 16,5% del profesorado mantiene la percepción de que tiene capacidad para llevarla a cabo y considerar que están bien preparados para ello, mientras que el 17,5% respondió negativamente. En su mayoría (61,9%), consideran que podrían realizarla aunque tienen facultades para ello (el 4,1% restante no respondió a esta cuestión). Todas estas respuestas, unidas a los datos sobre la experiencia docente y la etapa educativa en la que ejercen su actividad, permiten entender que los profesores sienten dificultades a la hora de realizar adaptaciones curriculares adecuadas al perfil de sus alumnos con necesidades educativas especiales. En cuanto a la formación docente, los profesores destacan una serie de apartados que deberían estar presentes en los cursos de formación permanente, tales como: vivencias con alumnos con necesidades educativas especiales (66,7%); elaboración de adaptaciones curriculares individualizadas (54,2%); metodologías individualizadas y trabajo cooperativo (41,7%) y organización de la enseñanza en el aula (37,5%). A continuación, y a modo de ejemplo, pasamos a representar las respuestas del profesorado con relación al bloque II del cuestionario (tabla 1). Tabla 1 La inclusión en el aula es posible En desacuerdo Indiferente De acuerdo Total n=107 Hasta 10 años 15,0 - 6,7 78,3 100 De 11 años en adelante 100 12,8 12,8 74,5 La administración invierte en formación*** Hasta 10 años 70,0 15,0 15,0 100 De 11 años en adelante 70,2 6,4 23,4 100 El trabajo en equipo mejora la clase de Educación Física Hasta 10 años - ,0* 100,0* 100 De 11 años en adelante - 23,4* 76,6* 100 La formación docente es adecuada Hasta 10 años 63,3** 20,0** 16,7 100 De 11 años en adelante 85,1** 2,1** 12,8 100 Ha despertado mi interés profesional Hasta 10 años 1,7 36,7*** 61,7 100 De 11 años en adelante 6,4 14,9*** 78,7 100 *Test exacto de Fisher’s. (valor 0,357, p = 0,00) ** (valor 0,277, p=0,12) *** (valor ,253, p=0,26) **** Cuando aparece “administración” nos referimos a la Consejería de Educación. La tabla 1 nos permite realizar algunos análisis referentes a las opiniones del profesorado con experiencia igual o inferior a una década (PDA), y el profesorado con once o más años de experiencia (POD). En ambos grupos, se entiende que la inclusión en el aula es posible. Sin embargo, esto no significa que la práctica pedagógica sea eficaz. Por el contrario, los datos arrojan información sobre la opinión del profesorado hacia la administración educativa. En ese sentido, consideran que la Consejería de Educación (SEC) invierte poco en la formación del profesorado, y teniendo en cuenta –además- a los alumnos con necesidades educativas especiales, podemos hacer también las siguientes inferencias: tanto los PAD como los POD consideran que el fenómeno de la inclusión no consigue resolver otras cuestiones pedagógicas que están presentes en el seno de la vida escolar. Además de esto, entienden que las acciones de la administración no dan respuesta a las necesidades docentes surgidas tras la aplicación del principio de la inclusión. En las otras tres cuestiones recogidas en la tabla 1, existen asociaciones en las que los dos grupos muestran diferencias entre sí. Para el grupo de profesorado con menos experiencia docente (PAD), el trabajo en equipo es tremendamente importante de cara a mejorar la práctica pedagógica desde el área de Educación Física. Para los POD este asunto tiene menos importancia, es decir, no existe una relación de causalidad entre el trabajo en equipo y la mejora en el aula. En cuanto a la afirmación de que la formación docente pudiera ser adecuada o inadecuada para responder a los alumnos con necesidades especiales, apreciamos que los POD conceden gran importancia a la formación docente, es decir, se aprecia en ellos una crítica mayor en esta cuestión. Si tenemos en consideración que la asignatura universitaria que trata esta temática se implantó en los planes de estudio a partir de la resolución 03/87 (Brasil), y que fue durante la década de 1990 cuando se sucedieron distintos movimientos importantes relacionados con la inclusión de los alumnos con necesida- 18 - des educativas especiales, habremos también de tener presente que nos estamos refiriendo a un grupo de profesores que emprendieron el conocimiento relacionado con esa disciplina en un momento en el que su contribución a la práctica pedagógica estaba, tan sólo, despertando. Sobre este particular Mandarino (2007) comenta que esta disciplina, conocida como Educación Física adaptada , reforzaba –en ocasiones- la idea de que el lugar de los acnees era la escuela especial, ya que predominaba un enfoque clínico completamente orientado al aspecto patológico de estos alumnos. Por lo tanto, y desde esta lógica, el perfil de un profesor especialista quedaba reforzado desde este sentido, eliminando las posibles responsabilidades del profesorado de las escuelas ordinarias para con tales alumnos. Otro punto de inflexión entre ambos grupos, se refiere a la indiferencia en relación al interés por saber más sobre los alumnos con necesidades educativas especiales (acnees). El grupo de profesores con mayor experiencia docente (POD) son más indiferentes o reacios que los PAD. Una posible justificativa que encontramos, queda reflejada en el entendimiento que los PAD y los POD mantienen en relación a la formación permanente, Como análisis previo de los datos recogidos, podemos decir que los tests estadísticos no revelan una asociación entre las respuestas, mostrando -por lo tanto- que no existen diferencias entre los dos grupos con relación a las cuestiones recogidas. Por otra parte, encontramos la consideración de que la formación permanente del profesorado debe contemplar los desafíos que, a diario, se presentan ante los educadores en su centro de enseñanza, de una forma más o menos impuesta. En ese sentido, los profesores no quieren recetas o ejemplos generalizadores que sirvan para cualquier contexto. Un dato importante en esta cuestión, es que la respuesta «de acuerdo» prevalece al considerar la necesidad de buscar respuestas en el propio contexto en el que la inclusión se materializa, es decir: la propia escuela. Así, la formación permanente debería realizarse dentro de los horarios que ya han sido comprometidos con la institución escolar. Al preguntarles sobre el sistema actual de formación permanente, y a pesar de haber encontrado una mejor distribución de las opciones de respuesta, los dos grupos se inclinan hacia el «desacuerdo». Ambos entienden que la formación permanente permite una mejora del trabajo docente con los alumnos con necesidades educativas especiales. Esta opinión del profesorado, nos lleva a entender que existen intereses en su cualificación profesional para dar cuenta de los desafíos que, a diario, se imponen en la realidad escolar. Pero lo que resulta realmente interesante y a destacar, sobre la formación permanente, lo hemos recogido en la tabla 2, en la que los PAD y los POD responden sobre sus opiniones con relación a cuestiones orientadas hacia la práctica pedagógica con alumnos con necesidades educativas especiales. Como podemos apreciar a continuación (tabla 2), encontramos dos cuestiones representando la asociación en el test de Chi-cuadrado. Podemos decir que existe una diferencia entre las respuestas que marcan «de acuerdo» y «en desacuerdo» al analizar el hecho de que los profesores de educación especial desarrollen una enseñanza diagnóstica mejor que la del resto de profesores ordinarios. Cuando se trata de opinar sobre el conocimiento de los profesores de educación especial, ambos grupos consideran que todo el profesorado estaría mejor preparado para desarrollar su trabajo si tuviesen en cuenta la evaluación que, previamente, realiza el profesoTabla 2 Las clases son apropiadas para los Acnees Los profesores de E. Especial hacen un diagnóstico más adecuado Es necesaria la presencia de otro profesor/a RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación En desacuerdo Indiferente De acuerdo Total n=107 Hasta 10 años 48,3 15,0 36,7 100 De 11 años en adelante 42,6 8,5 48,9 100 Hasta 10 años 11,7* 10,0 78,3* 100 De 11 años en adelante ,0* 6,4 93,6* 100 Hasta 10 años 26,3 31,6** 42,1** 100 De 11 años en adelante 27,7 2,1** 70,2** 100 *(valor 0,241, p=0,37) **(valor 0,365, p=0,00) Número 16, 2009 (2º semestre) rado de educación especial. Esta respuesta ha sido más acentuada por la diferencia porcentual en el grupo POD en relación al grupo PAD. En dicha cuestión, se refuerza la posición que el profesorado especialista asume en proceso del saber. Si profundizásemos un poco más, podríamos identificar que el profesor de educación especial es reconocido como un especialista dentro de la institución. Una pregunta interesante podría ser: ¿estaremos ante un especialista en acnees «incluidos» en un sistema ordinario de educación obligatoria?. Esta reflexión se aproxima a aquella cuestión presente en la tabla 1, en la que los profesores opinaban sobre la necesidad de buscar respuestas para su quehacer cotidiano. Seguramente, más allá de depurar responsabilidades, el discurso debería orientarse al hecho de que la formación profesional debería planificarse a partir de entendimientos de lo que el profesorado debe o no tener en su puesto de trabajo, así como de las competencias que debe o no poner de manifiesto. Sobre la presencia de un profesor de apoyo junto a los alumnos con necesidades educativas especiales, los valores «de acuerdo» de los PAD conceden menor importancia a la necesidad de tener presente a otro profesor en el aula, permitiéndose el desafío de trabajar en solitario con un alumno con necesidades educativas especiales. Podemos decir que los POD conceden mayor importancia a esta cuestión, en el sentido de que se garantiza un mejor aprendizaje para los acnees cuando trabajan conjuntamente profesor tutor y profesor de apoyo. Por lo tanto, en el estudio que hemos realizado, el tiempo de docencia impartida (los años de experiencia) influye, directamente, en esta cuestión. 4. Discusión de los resultados Los datos representados y analizados, ponen de manifiesto la existencia de pocas diferencias entre los PAD y los POD. Poniendo esta información en relación con los ciclos de vida escolar estudiados por Huberman (1992), percibimos que no existe una linealidad que nos permita establecer una correlación hacia la hipótesis de que la consolidación de un repertorio pedagógico presente en los primeros años de docencia se torne en rutina con pocas innovaciones pedagógicas. Al trabajar únicamente con datos cuantitativos, resulta algo más complejo poder ir más allá, desde el propósito de inferir sobre esta supuesta linealidad. Ciertamente, un estudio observacional nos permitiría encontrar distinciones relacionadas con las prácticas pedagógicas de los PAD y los POD. Será, sin duda, un pensamiento de trabajo para un estudio posterior. De un modo general, los profesores de Educación Física consideran que la formación permanente debería ayudarles a encarar su quehacer cotidiano en la escuela; aquella en la que los acnees deberían estar (al menos según la ley) incluidos. Esta comprensión es importante porque la inclusión, en opinión de Padilla (2004), ha generado mucha angustia entre el profesorado quienes, en numerosas ocasiones, se sienten culpables de no corresponder a la enseñanza de unos alumnos que tienen tiempos y modos diferentes de aprender. En ese sentido, los datos se aproximan al entendimiento del profesor Molina (2007), quien considera necesaria la presencia de ciertas condiciones docentes para que la inclusión sea realmente efectiva: capacidad pedagógica, conocimiento teórico-práctico, recursos humanos adecuados, flexibilidad, tolerancia y respeto a la diversidad. Por su parte, Llaurado (2000) comenta que la falta de información sobre la oferta formativa hace que, en ocasiones, la actividad de algunos profesores no sea la más correcta a la hora de ofrecer soluciones. Sousa y Silva (2005), confirman que el profesorado Educación Física alega, como dificultad para trabajar con los alumnos con necesidades educativas especiales, la falta de formación, preparación y concienciación profesional. Del mismo modo, e interpretando el trabajo de Hernández, Hospital y López (1997), podemos decir que los resultados de este estudio confirman que la mayoría de profesores de Educación Física reconocen una serie de limitaciones pedagógicas para atender a los acnees dentro de sus aulas. Al mismo tiempo, el profesorado imputa a la administración las limitaciones y faltas de medios y materiales, destacando –además-una falta de sensibilidad, por parte de la administración, con respecto a este tema. Número 16, 2009 (2º semestre) Dado que la idea de la inclusión de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo marca un aspecto trascendental en este estudio, lo que podemos analizar a la luz de los datos recopilados ( de la información aportada por la literatura especializada), es que las experiencias pedagógicas acumuladas por el profesorado, lejos de permitirles encontrar mayores salidas para los desafíos que impone el día a día (considerado la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales como ejemplo de tales desafíos), contribuye a reforzar actitudes conservadoras (tal y como destacó Huberman). Cuando hemos presentado el perfil del profesorado de este estudio (gráfico 1), el 78,5% afirmaba haber trabajado ya y tenido experiencia con alumnos con necesidades educativas especiales (acnees). Sin embargo, este dato no ha tenido referencia en cuanto a las posibilidades de enseñanza, puesto que el 87,8% reconoce sentirse ineficaces en este sentido. Por este motivo, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué y cómo habrían sido tales experiencias?; ¿por qué reforzarían la idea de una imposibilidad de participación de los acnees en las aulas escolares?. A simple vista, pareciera como si el transitar de los alumnos con necesidades educativas especiales no permitiese una mejora en el quehacer pedagógico del profesorado. La impresión reinante es que existe un descontento hacia la fase de entrada y tanteo (de 1 a 3 anos de docencia con acnees). Sin embargo, es probable que en la fase de estabilización y consolidación del repertorio pedagógico (4-6 anos) no se haya considerado la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales. Talvez por ello podamos entender la dificultad de establecer una linealidad en los ciclos de la vida escolar que comentaba Huberman (1992). Por otra parte, comprendemos que las etapas profesionales que atraviesan los profesores/as no les afectan negativamente siempre y cuando las experiencias pedagógicas vividas con los alumnos con necesidades educativas especiales hayan sido experiencias positivas. Desde esta óptica, al haber respondido que la inclusión promueve el interés en la búsqueda de formación, podemos decir que el profesorado sigue el entendimiento de Lima y Duarte (2001), comentando que la inclusión es un motivo para la capacitación profesional, ya sea como disculpa para que la escuela se actualice, o bien con el objetivo de alcanzar una sociedad capaz de replantear sus prejuicios, discriminaciones y barreras sociales o culturales. En su mayoría, el profesorado entiende que los especialistas están mejor preparados para evaluar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Recordemos que Mittler y Mittler (2001) hacían referencia a esta cuestión, diciendo que su abordaje ha sido muy exagerado, creando barreras a partir del presunto discurso de la falta de habilidad del profesorado de la escuela ordinaria. Por su parte, Mandarino (2004) también reproduce este debate comentando que se trata de un argumento de difícil sustentación, pues la escuela traslada la cuestión de la formación permanente (vinculada al ámbito inclusivo) para el contexto de la escuela especial. En ese sentido, hemos podido comprobar que los profesores consideran como adecuado el hecho de partir de problemas del quehacer cotidiano, unido a una planificación formativa insertada dentro del horario escolar, tal y como Vázquez (2000) ya había demostrado en su estudio. Este autor, considera que la atención a las necesidades educativas especiales se debe regir por los principios de normalización e integración escolar. En ese sentido, la inclusión debe garantizar acciones de ingreso, permanencia y salida de todos los alumnos (Cruz, 2005), para que no se confirmen prácticas pedagógicas excluyentes o, como comenta Veiga-Neto (2001), llevar mucha atención y cuidados para incluir y, más tarde, construir saberes para excluir. Se trata de un desafío que está presente desde un contexto de inclusión. Consideramos que el tiempo de docencia es una variable a tener en cuenta para entender acciones pedagógicas que favorezcan o desfavorezcan la participación del alumnado con necesidades educativas especiales desde el área de Educación Física. Junto con esta preocupación, el seguimiento de la formación permanente a partir de cursos de formación, se convierte en una variable importante para que el pensamiento conservador no prevalezca en las experiencias cotidianas. Con objeto de entender adecuadamente las respuestas ofrecidas por el profesorado, podemos rescatar el estudio de RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 19 - Soares y Bracht (2005) a través del cual identifican algunas categorías que, en opinión de los directores de los centros y también del profesorado de Educación Física, dificultan la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales: formación y capacitación docente, preparación del profesorado en la propia escuela, orientaciones y conferencias, e integración entre escuelas ordinarias y especiales. A través del estudio de Rizzo y Vispoel (1991), hemos conseguido encontrar una investigación que identifica que la experiencia de enseñanza del profesorado de Ecuación Física con alumnos con necesidades educativas especiales, presenta una correlación más positiva en relación a aquellos profesores/as que únicamente tenían experiencia docente ordinaria. Podemos decir que el perfil del profesorado de Educación Física participante en esta investigación, no se aparta de aquel que podríamos encontrar en otras realidades y países a los que pudiésemos tener acceso (Rizzo y Vispoel, 1991). Se trata de profesionales que consideran que la inclusión es posible y que la administración debería asumir su papel para que, realmente, se produzca esa mejora en la calidad de la educación. Entienden, además, que la formación del profesorado es esencial, a pesar de que en la actualidad no sea considerada como un aspecto fundamental. En numerosas ocasiones, se presentan actitudes negativas y sentimientos de inexperiencia con relación a la inclusión de los acnees. Pareciera como si la experiencia docente no fuese suficiente para que el profesorado pudiese encontrar alternativas a los desafíos escolares de la actualidad. Al haber considerado los datos referidos a los PAD y los POD en el contexto de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, extraemos dos inferencias: en primer lugar, que existen diferencias relacionadas con el tiempo de docencia, tal y como Huberman (1992) trató en su estudio. En segundo lugar, que tales diferencias deberían ser mejor identificadas a partir de estudios observacionales sobre el quehacer pedagógico cotidiano. En ese sentido, y para cerrar esta sección, queremos recordar el trabajo de Stefane (2003), que resalta que el proceso de inclusión necesita de cambios en las personas: reconocimiento de creencias, valores y estereotipos, de aceptación y valoración de las diferencias, de deseo porque todos aprendan... etc. Para esta autora, la implicación de todos los agentes educativos resulta fundamental en el proceso educacional, es decir: políticos, profesorado, alumnado, cuerpo administrativo y madres y padres. Por lo tanto, para que las acciones relacionadas con la inclusión lleguen a ser más efectivas, no podemos, únicamente, centrarnos en los profesores/as, comprendiendo si están o no en solitario en este proceso, sino que el diálogo debe pasar por el entendimiento de que el espacio escolar es un lugar de identidades y diferencias. Tal vez sea este un camino posible para tratar de ampliar los desafíos del profesorado; desafíos en los que las cuestiones étnico-raciales, sociales, económicas, de género, religión o cultura sean incorporadas conjuntamente, y de modo similar, para con la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales, precisamente porque también ellos se encuentran dentro de estas identidades y diferencias. Aunque, tal vez, este debate quede para otro momento. 5. Conclusiones El estudio llevado a cabo ha demostrado que para algunas cuestiones, el tiempo de docencia ejercida es un factor de diferenciación entre el grupo de los profesores con menor y mayor experiencia docente (PAD y POD, respectivamente) cuando se trata de la formación permanente. En ese sentido, existen diferencias en las siguientes opiniones: Los PAD advierten una mejora en sus aulas a partir del trabajo en equipo. La formación académica es el aspecto más criticado por el grupo de los POD. El interés profesional hacia la inclusión resulta lo más indiferente para el grupo de los PAD. El grupo de los POD considera que es más importante la evaluación que se realiza las escuelas especiales y, también, la necesidad de que exista otro profesor cuando haya alumnos con necesidades educativas especiales dentro de su clase. - 20 - ·Existen diferencias entre el grupo de los PAD y los POD, pues los primeros consideran que realizando modificaciones sensibles en el contexto escolar se garantizaría el proceso de inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Con todo ello, el estudio llevado a cabo nos permitió identificar la existencia de concordancia entre los docentes, hasta poder decir que el tiempo de docencia ejercida no determina las opiniones en relación a la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Todas las cuestiones que hacen referencia a la formación permanente, expresan opiniones divididas entre el desacuerdo, la indiferencia y el acuerdo, siempre que aluden al adecuado desarrollo del aula con alumnos con necesidades educativas especiales. En ese sentido, y como sugerencia a los resultados encontrados en este estudio, queremos plantear varias reflexiones. En primer lugar, es necesario que las políticas destinadas a la formación permanente del profesorado, permitan el necesario desarrollo profesional de los profesores de Educación Física, tanto de los noveles como de aquellos con una mayor trayectoria profesional, de cara a mejorar y garantizar la inclusión real de los alumnos con necesidades educativas especiales. Por otra parte, es necesario desarrollar estudios etnográficos para comprender mejor las diferencias existentes entre los grupos PAD y POD, comprendiendo así las necesidades de su formación y su entendimiento del proceso de inclusión en el contexto escolar para, posteriormente, pensar alternativas frente a los desafíos que cada realidad propone. A partir de estudios observacionales sobre el quehacer cotidiano del profesorado, en los cuales se realice un acompañamiento longitudinal, tal vez sería posible comprender mejor cómo los ciclos de vida profesional van sucediéndose cuando nos referimos a la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Por último, y para cerrar este trabajo, hemos advertido que las interdependencias manifestadas en las respuestas del profesorado, ponen de manifiesto que la formación inicial es fundamental para que exista una mayor sensibilidad con relación a la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. A la luz de estos datos, parece del todo recomendable continuar investigando en esta línea, para seguir recabando más y más información al respecto y también en contextos diferentes. Si inicialmente nos preguntábamos sobre la relación entre el tiempo de docencia y la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, ahora añadimos otros cuestionamientos en los cuales los caminos parecieran situarse en el modo en que estas etapas van permitiendo la realización de acciones que, a su vez, permitan otros aprendizajes sobre el proceso pedagógico. 6. Referencias Bibliográficas Álvarez, J.L. (2001). La Formación del profesorado de Educación Física: nuevos interrogantes, nuevos retos. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, CBCE, vol. 22 (3), 39-52. Block, M.E.; Obrusnikova, I (2007). Inclusion in Physical Education; a Review of the Literature from 1995-2005. Review Adapted Phusical Activity Quarterly, vol 23, 103-124. Cervo, A.L. y Bervian, P. (2002). Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall. Cruz, G.C. (2005). Formação continuada de profesores de Educação Física em ambiente escolar inclusivo. Campinas-SP: Unicamp. [Tesis Doctoral]. Gil, A.C. (1996). Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas. Hardin, B. (2005). Physical education teachers’ reflections on preparation for inclusión. Physical educador. 2005; 62 (1), 44-56. Hernández, F.J.; Hospital, V.; López, C. (1997). Educación física deporte y atención a la diversidad. Málaga: Instituto Andaluz del deporte. Colección de deportes, 25. Huberman, M (1992). Ciclo de vida profissional dos profesores. In: Nóvoa, A (ORG). Vidas de Profesores. Porto Porto Editora, 31-61. Laplane, A.L. (Org) (2004). Políticas e práticas de educação inclusiva. Campinas –SP: Autores Asociados; 93-120. Lei 9393/96 (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasilia, DOU, 23/12/1996. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Lima, S.M.; Duarte, E. (2001). Educação Física e a Escola Inclusiva. En: IV Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada, 2001, Curitiba. Temas em Educação Física Adaptada. Curitiba: Sobama, 38-46. Llaurado, T.C. (2000) Atención a las necesidades educativas específicas de los alumnos con discapacidad física en los institutos de enseñanza secundaria de la ciudad de Barcelona. En APUNTS Educación Física y esportes, 60, 37-44. Llopis, A. (2002). Creatividad y expresión corporal: un modelo práctico para estimular la creatividad durante la formación inicial del maestro especialidad educación física. En RETOS. Nuevas tendencias en Educación Fïsica, Deportes y Recreación. Madrid, vol 1, Mandarino, C. (2004). A Educação Física e a questão dos alunos com necessidades educacionais especiais. Revista da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Rio Claro, 2004. vol. 9(1), 35-38. Mandarino, C.M. (2007). Educação Física Adaptada: território de práticas messiânicas. In: Anais. XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Recife. CD Room. Disponível em: http://www.cbce.org.br/ cd/resumos/253.pdf. MEC (2001). Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Brasília, MEC/Secretaria de Educação Especial. Mittler, P; Mittler, P. (2001). Rumo a inclusão. Revista Pro-posições. Campinas: Unicamp, vol 12 ( 2-3), 35-36, 60-90. Molina, J. (2007). Investigação sobre atletismo de competição para jovens com síndrome de Down. Linhas Críticas, Brasília, Brazil, vol. 13 (25), 311-316. Molina. J. e Illán, N. (2008). Educar para la diversidad en la escuela actual. Una experiencia práctica de integración curricular. Sevilla: MAD. Padilha, A.M. (2007). O que fazer para não excluir Davi, Hilda, Diogo… En: Góes, M. C.; Laplane, A. L. (orgs). Políticas e Práticas da Educação Inclusiva; 93-120. Palla, A.C. y Mauerberg-deCastro, E. (2004). Atitudes de Profesores e estudantes de Educação Física em relação ao ensino de alunos com deficiencia em ambientes inclusivos. Revista da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada; 9; 1; 31; 39; 1413-9006. Rizzo, T.L.; Vispoel, W.P.(1991). Physical Educators’ Attributes and Attitudes Toward Teaching Students with Handicaps. Review Adapted Phusical Activity Quarterly, vol 8,4-11 . Soares, F.R. y Bracht, V.A. (2005). Educação Física nas práticas e nos discursos «inclusivos»: um paradoxo chamado inclusão escolar. En: XIV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. I Congresso Internacional de Ciências do Esporte. Porto Alegre: ESEF/UFRGS. CD Room. Sousa, S.B. y Silva, R.V. (2005). Inclusão escolar e a pessoa com deficiência nas aulas de Educação Física das redes municipal e estadual de Uberlância/MG. En: XIV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. I Congresso Internacional de Ciências do Esporte. Porto Alegre: ESEF/UFRGS. CD Room. Stefane, M.L. (2003). Profesores de Educación Física: diversidad y practica pedagógica. São Carlos: Ufscar [Tesis Doctoral]. Vázquez, J.H (2000). La Educación Física, el Deporte y la Diversidad en Secundária. APUNTS Educacion Física y Esportes. Barcelona, vol 60, p.6-12. Veiga-Neto, A (2001). Incluir para saber. Saber para excluir. Revista Proposições. Campinas: Unicamp, vol 12 (2-3), 35-36, 22 – 31. (Footnotes) 1 Huberman dividió los años de carrera docente en las siguientes fases o etapas:: 13 años (centrada en la toma de contacto –tanteo-); 4-6 años (estabilización, consolidación y repertorio pedagógico); 7-25 años (diversificación, activismo y cuestionamiento); 25-30 años (serenidad, distanciamiento afectivo y conservadurismo); 35-40 años (distanciamiento). El propio autor comenta que no debemos tener una rigidez lineal con relación a estas fases. En ese sentido optamos por establecer dos divisiones temporales con las muestras de nuestro estudio, utilizando un periodo divisorio de 10 años de docencia. INSCRIPCIONESYMATRÍCULA www.amefis.es VIII Congreso Internacional, Ceuta 2008 –ADEFIS Playa Benítez, Edf. El Cabo Blq.1 3º A [email protected] – 609537153 Número 16, 2009 (2º semestre) RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 21 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 22-27 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Orientaciones de metas y clima motivacionales de los otros significativos en jóvenes de jugadores extremeños de balonmano Orientations and motivational climates of the other significatives in young handball players from Extremadura *Pedro Antonio Sánchez Miguel, *Francisco Miguel Leo Marcos, *Francisco Rafael Gómez Corrales *David Sánchez Oliva, **Ernesto de la Cruz Sánchez y *Tomás García Calvo *Universidad de Extremadura (España), **Universidad Murcia (España) Resumen: La motivación es un constructo empleado para explicar los aumentos de participación deportiva en iniciación. Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar las orientaciones de meta de jóvenes jugadores de balonmano, así como los climas motivacionales de los compañeros, padres y entrenadores. La muestra está formada por 127 jugadores de balonmano con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, pertenecientes a equipos federados de la comunidad autónoma de Extremadura. Los resultados nos muestran la asociación de los constructos de la teoría de metas entre los diferentes significativos analizados. Además, el análisis de regresión demuestra la importancia que tienen los padres en la conformación de las orientaciones de los jugadores de balonmano. Finalmente, se discuten los resultados analizados y se extraen unas conclusiones en la línea de aumentar el conocimiento de las orientaciones y climas motivacionales en jóvenes jugadores de balonmano. Palabra clave: Balonmano, iniciación deportiva, motivación. Abstract: Motivation is a construct used to explain the increase of sport participation in the initiation context. For it, the aim of this work is to measure young handball players’ orientation, as well as motivational climates of peers, parents and coaches. The sample is formed by 127 handball players, which ages ranging from 11 and 16 years old, belonged to different affiliated teams of the Extremadura region. The results showed the association among the different significatives analyzed in the goal achievement theory constructs. Besides, regression analyses showed the importance of the parents in the formation of the handball player’s orientations. Finally, the outcomes are discussed and we take some conclusions out in the light of enhance the knowledge of young handball players orientations and motivational climates. Key words: Handball, sport initiation, motivation. 1. Introducción En España, está aumentando continuamente el interés de todos los sectores de la población por la práctica físico deportiva (García Ferrando, 2006). En este sentido, se ha demostrado que la motivación es una de las variables psicológicas más estudiadas para conocer dichos aumentos de interés por la participación deportiva. Esta variable representa las fuerzas internas y/o externas que producen la iniciación, dirección, intensidad y persistencia de comportamiento (Vallerand y Thill, 1993). Cashmore (2002) indica que la motivación es un estado o proceso interno que activa, dirige y mantiene la conducta hacia un objetivo. En este sentido, varios autores han encontrado que tanto la intensidad como la dirección que adoptan los motivos de práctica son importantes para la continuidad en una actividad físico – deportiva (Robison y Carron, 1982; Cervelló y cols., 2007; Ntoumanis, 2005; Ryska, Hohensee, Cooley y Jones, 2002). En esta línea, la teoría de metas de logro (Nicholls, 1989; Ames, 1992) ha sido una de las teorías motivacionales que ha producido la mayor cantidad de investigaciones en el campo del deporte y ejercicio psicológico (ver para revisión, Duda, 2001). Esta teoría explica que existen dos tipos de orientación motivacional en función del concepto de habilidad percibida. El primero es la orientación hacia el ego, consistente en valorar la habilidad comparándose con otras personas, dando más importancia al resultado de nuestro comportamiento que al esfuerzo y a la ejecución (Duda, 2005). Por el contrario, la orientación a la tarea se caracteriza por valorar la habilidad de forma criterial, es decir, en función de uno mismo, así como por dar mucha importancia al esfuerzo y a la ejecución por encima de los resultados (Ames, 1992). Los individuos no se comparan con ningún elemento externo, y se ven ellos mismos como capaces para aprender algo nuevo y progresar en el Fecha recepción: 05-01-09 - Fecha envío revisores: 10-01-09 - Fecha de aceptación: 20-04-04 Correspondencia: Pedro Antonio Sánchez Miguel Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura. C/ Avenida de la Universidad s/n. C.P.:10071. Cáceres. España. E-mail: [email protected] - 22 - aprendizaje de la destreza. Una orientación hacia la tarea, está asociada con patrones motivacionales, afectivos y comportamentales más positivos que una orientación hacia el ego. Así, los individuos orientados hacia la tarea tienden a poner más esfuerzo es los deportes, demostrando mayor persistencia, mayor divertimiento y expresando mayor satisfacción cuando practican deportes. Por contra, individuos orientados al ego demuestran menos patrones deportivos motivacionales caracterizados por demostrar menos esfuerzo en practicar deportes, menor divertimiento, y dejando la actividad cuando ellos encuentran pequeñas dificultades o se ven ellos mismos como poco habilidosos (Castillo y cols., 2002; Cervelló y cols., 1999; Cervelló y Santos-Rosa, 2001). Nicholls (1984) sugiere que el modo en que los sujetos construyen su concepto de lo que es capacidad, varía en función del desarrollo y diferencias individuales que están influidas por aspectos disposicionales y de situación. Por ello, las bases donde se asientan las predicciones cognitivas, afectivas y conductuales se encuentran en la forma en que los sujetos interpretan la competencia o habilidad percibida, es decir, desde una orientación a la tarea y al ego, y en el nivel de esa competencia. De esta manera, son muchos los estudios que han analizado las orientaciones de meta con la percepción de capacidad en el ámbito deportivo, tanto autorreferencial (la propia capacidad para practicar deporte) como normativa (comparándose con los demás). Duda y Nicholls (1992) demostraron que tanto la orientación a la tarea como la orientación al ego se asociaron positivamente a la percepción de capacidad normativa. Cervelló (1999) señala que las personas que están orientadas al ego tienen dificultades para mantener el sentimiento de competencia en la actividad, presentan patrones de conducta inadaptada y abandonan la actividad cuando su percepción de competencia es baja. Además, este autor indica que las personas orientadas hacia la tarea se esfuerzan en la actividad y persisten en la práctica independientemente de la percepción de competencia y el fracaso se percibe como un elemento del aprendizaje que ayuda a mejorar. Walling y cols. (2002) demostraron que los sujetos con una alta orientación a la tarea tendían a mostrar mayor diversión e interés con la práctica deportiva, independientemente de su nivel de competencia o de su resultado en la competición. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) La teoría de las metas de logro establece que en función de las características que perciba el sujeto en el contexto en el que se encuentre, se puede diferenciar entre un clima motivacional implicante hacia el ego o hacia la tarea (Ames, 1992). Así, los individuos se socializan hacia diferentes metas de logro, mientras los otros significativos (padres, entrenadores, compañeros, etc.) crean un clima motivacional o conjunto de señales implícitas o explícitas percibidas en el entorno, a través de las cuales se definen las claves del éxito y el fracaso, siendo denominado por Ames (1992) y Nicholls (1989) como clima competitivo y clima de maestría, mientras que otros autores, lo denominan clima motivacional implicante al ego y clima motivacional implicante a la tarea (Cervelló y Santos-Rosa, 2001; Escartí y cols., 1999) o clima motivacional orientado al rendimiento y clima motivacional orientado al aprendizaje (Papaioannou,1995). Ntoumanis y Biddle (1999) destacan que el clima motivacional es un aspecto importantísimo en la explicación de de aspectos como el esfuerzo, persistencia, comportamientos adaptativos o desadaptativos, cogniciones… en el contexto de la actividad física. Los otros significativos que componen el clima motivacional hacen referencia al modo en el que se utilizan los sistemas de recompensas, la manera en la que se diseñan las prácticas, la forma en la que se agrupan a los sujetos y la manera en la que las figuras de autoridad evalúan el rendimiento (Escartí y Gutiérrez, 2006). Estos significativos (entrenadores, padres o compañeros) son un pilar fundamental en la explicación del comportamiento del joven deportista en el contexto deportivo. De esta manera, el clima orientado a la tarea se encuentra asociado positivamente con las metas orientadas a la tarea, diversión, satisfacción, interés y motivación intrínseca, aprendizaje cooperativo, mejora personal, aumento de la participación, mayor aprendizaje, compromiso deportivo… (Cecchini y cols., 2001; Ntoumanis, 2002; Sousa y cols., 2007). Por el contrario, el clima orientado al ego, se encuentra relacionado positivamente con la orientación al ego, afectividad negativa y sentimientos de presión, se demuestra promovedor de la competición interpersonal mediante el uso de la comparación normativa y pública (Cecchini y cols., 2001; Ntoumanis, 2002). La relación entre climas motivacionales es confusa. Algunos autores como Biddle y cols. (1995) y Papaioannou (1994) defienden que los climas motivacionales son independientes, mientras que otros como Kavussannu y Roberts (1996) opinan que los climas se encuentran negativamente relacionados. Gano-Overway y Ewing (2004), analizaron la influencia de las orientaciones sobre los climas. Así, con 162 adolescentes participantes en un programa de actividad física a lo largo de cuatro meses demostraron las relaciones entre el clima percibido y las orientaciones motivacionales, correlacionando el clima ego con la orientación al ego y el clima tarea con la orientación tarea. Igualmente, descubrieron que la percepción de un determinado tipo de clima puede modificar a largo plazo la orientación motivacional, sobre todo cuando el clima percibido es diferente a la principal orientación motivacional. Asimismo, los climas motivacionales generados por los otros significativos actúan de diferente forma según la edad de los sujetos. Así, en un principio parece ser que los padres tienen una mayor influencia en la participación de los niños en la práctica deportiva (Duda y cols., 2005). En este sentido, destacamos el estudio de White (1998), que contemplaron la importancia del clima percibido procedente de los padres. Así, con una muestra de 279 adolescentes de diferentes deportes, hallaron que aquellos con alta orientación a la tarea y baja orientación al ego, percibían un clima implicante a la tarea, mientras que aquellos con alta orientación al ego y baja orientación a la tarea percibían un clima implicante al ego. En España, Ruiz y García (2003) demostraron que la familia posee una influencia positiva en la configuración de los hábitos deportivos, principalmente en las primeras edades del joven deportista. A partir de la adolescencia, parece que la influencia de la familia comienza a declinar y el grupo de pares se vuelve muy importante, especialmente los iguales del mismo género, proporcionando apoyo y reconocimiento social (Castillo y cols., 2004). El entrenador también cumple un papel destacado en el proceso de socialización deportiva, debido a la proximidad para juzgar y proporcionar recompensas o castigos a los deportistas y debido a la influencia Número 16, 2009 (2º semestre) que éste ejerce como líder del grupo deportivo (Giwin, 2001). Su papel se ha estudiado generalmente en poblaciones de deportistas jóvenes. Además, como señala López Martínez (2006) este significativo es un medio de transmisión de valores y juega un rol como ejemplo para los jugadores. Asimismo, se ha demostrado que la actitud del entrenador es esencial a la hora de provocar en el joven curiosidades que hagan que aumenten la motivación y el interés por la práctica de forma continua (Ruiz-Risueño y De la Cruz, 2008). En Extremadura, la iniciación deportiva en está alcanzando unos niveles de participación deportiva muy elevados. En este sentido, el programa Judex (Juegos Deportivos Extremeños) presente año tras año más participación en el contexto del deporte escolar. Este programa fomenta la práctica deportiva en centros educativos y entidades deportivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, desarrollándose la convivencia deportiva a través de jornadas y encuentros de manera regular y formativa. Por todo ello, el objetivo del presente estudio es analizar las orientaciones de meta disposicionales de participantes en balonmano y los climas motivacionales de padres, entrenadores y compañeros, además de conocer la asociación entre los componentes de la teoría de las metas de logro de esos deportistas en el contexto de la iniciación deportiva en Extremadura. 2. Método 2.1. Muestra La muestra de la investigación estaba compuesta por 127 jugadores de balonmano. Los participantes eran de género masculino (n = 75) y femenino (n = 52), y con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años (M = 12.37; DT = 1.48). Todos los jugadores que formaban parte de la muestra, pertenecían a equipos federados que jugaban en competiciones organizadas en categoría alevín (n = 49), infantil (n = 50) y cadete (n = 22), teniendo cada participante una ficha federativa con sus datos personales y deportivos. 2.2. Instrumentos Orientaciones motivacionales. Para medir las orientaciones de metas disposicionales se utilizó una versión reducida del Perception of Success Questionnaire (POSQ: Roberts y cols., 1998). Consta de un total de 12 ítems agrupados en dos factores principales, como son la orientación al ego (6 ítems, ej.: Realizo las tareas mejor que otros jugadores) y la orientación a la tarea (6 ítems, ej.: Consigo hacer alguna cosa que antes no hacía). Clima motivacional percibido en los iguales. Se empleó la versión validada al castellano del Peer Motivational Climate in youth sport Questionaire (PEERMCYSQ: Ntoumanis y Vazou, 2005). Este instrumento consta de cuatro factores, como son apoyo, autonomía, competencia y relaciones. Se eligieron los dos que mostraban mayor peso factorial, el primer fue el factor Apoyo, denominado como clima implicante a la tarea (ej.: En mi grupo de entrenamiento, los compañeros dan consejos a los compañeros para ayudarles a progresar) y el segundo factor fue la Competencia, denominado como clima implicante al ego (ej.: En mi grupo de entrenamiento, los compañeros intentan hacerlo mejor que los demás). Clima motivacional de los entrenadores. Se utilizó la adaptación al castellano del Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMSCQ – 2: Newton y cols., 2000). Nos hemos centrado en los factores de segundo orden, como son el clima que implica al rendimiento o ego (ej.: El entrenador motiva a los jugadores cuando juegan mejor que sus compañeros) y el clima que implica al aprendizaje o tarea (ej.: El entrenador favorece que los jugadores se ayuden unos a otros en los entrenamientos y partidos). Participación de los padres en la práctica deportiva o Clima motivacional de los padres. Para su medición se ha utilizado la versión adaptada al castellano del Parental Involvement Sport Questionaire RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 23 - (PISQ: Lee y Mclean, 1997). Dicho cuestionario cuenta con un total de 20 ítems que se agrupan en cuatro factores principales: implicación activa (5 ítems, ej.: Tus padres tienen un papel activo en el funcionamiento del club), apoyo y compresión (6 ítems, ej.: Tus padres te elogian por lo que has hecho bien, aunque el partido se haya perdido), comportamiento directivo (5 ítems, ej.: Tus padres antes de los partidos, te dicen cómo has de jugar) y presión (4 ítems, ej.: Tus padres te presionan para que entrenes mejor). Los dos primeros factores hacen referencia a los comportamientos adecuados o clima motivacional implicante a la tarea de los padres, y los dos último factores a los comportamientos inadecuados o la clima motivacional implicante al ego. 2.3. Procedimiento 3. Resultados En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables analizadas. En ella, se puede observar los altos valores que presentan los jóvenes jugadores de balonmano en la orientación a la tarea (M = 4.38), en contraposición a los moderadamente bajos niveles de orientación al ego que manifiestan (M = 2.96). Asimismo, se puede destacar cómo el clima tarea creado por los compañeros (M = 4.26) y el entrenador (M = 3.68), además de la implicación al club de los padres (M = 3.15) y su apoyo (M = 4.01) presentan valores por encima de hallados en el clima ego de compañeros (M = 2.11) y entrenador (M = 3.22), así como los comportamientos directivos (M = 2.06) de los padres y la presión (M = 2.99) de éstos hacia sus hijos e hijas. En cuanto al análisis de fiabilidad, todos los factores poseen puntuaciones por encima o cercanos a .70 en el coeficiente de Alpha de Cronbach, por lo que la fiabilidad de los instrumentos resulta aceptable. En la tabla 2, se muestran las correlaciones entre las orientaciones motivacionales de los participantes, los climas generados por compañeros y entrenador y la implicación de los padres en la práctica deportiva de sus hijo/as. En relación con el clima tarea generado por los compañeros destacamos la asociación positiva (p< .01) con el clima tarea del entrenador (.387) y con la implicación al club de los padres (.365). Asimismo, esta variable mantiene una asociación negativa (p< .01) con el clima ego generado por los compañeros (-.344). En cuanto al clima tarea generado por el entrenador, resaltamos la relación significativa y Para llevar a cabo la recogida de datos, desarrollamos un protocolo de actuación para que la obtención de datos fuera similar en todos los participantes implicados en la investigación. En primer lugar, contactamos con los entrenadores y monitores de diferentes equipos que podrían formar el conjunto de participantes de la investigación. A través de una nota informativa, se puso al corriente a los padres de dicha investigación, de sus objetivos y de la utilización de los datos obtenidos, rogándoles que la devolvieran firmada si aceptaban que sus hijos participaran en la investigación. También se informó a los deportistas de que su participación era voluntaria y las respuestas serían tratadas confidencialmente. Los participantes (jugaTabla 2. Correlaciones entre los factores del estudio dores y entrenador) rellenaron los cuestio1 2 3 4 5 6 7 narios en el vestuario, sin la presencia del 1. Orientación Tarea entrenador, de manera individual y en un .186 clima que les permitía concentrarse sin te- 2. Orientación Ego ner ningún tipo de distracción. 3. Clima Tarea .425(**) -.078 El investigador principal estuvo pre- Compañeros sente en el momento en que los sujetos com- 4. Clima Ego Compañeros -.121 .287(**) -.344(**) pletaban los cuestionarios, e insistió en la 5. Clima Tarea Entrenador .125 -.039 .387(**) .064 posibilidad de preguntar cualquier tipo de 6. Clima Ego Entrenador .132 .449(**) .044 .371(**) -.071 duda que apareciese durante el proceso. 7. Implicación Club Padres .114 .15 .117 .189(*) .164 .217(*) Asimismo, se entregó el cuestionario a cada 8. Apoyo Padres .343(**) -.066 .365(**) .047 .356(**) .190(*) .586(**) participante para que lo devolviera al día 9. Comp. Directivo Padres -.098 .274(**) -.181 .557(**) .127 .326(**) .485(**) siguiente rellenado por su padre o madre. 10.Presión Padres 2.4. Análisis de los datos .127 .123 .246(**) .113 .134 9 .207(*) - .310(**) .277(**) .297(**) **p< .01; *p<.05 El análisis de resultados se ha realizado mediante la utilización del programa estadístico SPSS 15.0. En primer lugar, se eliminaron todos aquellos participantes que dejaban total o gran parte de los cuestionarios sin responder, así como aquellos que respondieron al cuestionario de forma aleatoria o al azar. El porcentaje de muestra eliminado no fue superior al 2%. Las técnicas de análisis estadístico utilizadas han sido: el análisis de fiabilidad, el análisis descriptivo, el análisis correlacional y el análisis de regresión lineal. Tabla 1. Estadísticos descriptivos - 24 - .083 8 M DT Orientación Tarea 2.96 1.08 Orientación Ego 4.38 .56 Clima Tarea Compañeros 4.26 .62 Clima Ego Compañeros 2.11 .91 Clima Tarea Entrenador 3.68 .64 Clima Ego Entrenador 3.22 1.09 Implicación Club Padres 3.15 .98 Apoyo Padres 4.01 .90 Comportamiento Directivo Padres 2.06 1.04 Presión Padres 2.99 1.07 positiva (p< .01) que mantiene con los apoyos de los padres (.356). Es decir, los padres apoyan más la práctica deportiva de sus hijo/as cuanto mayor sea la capacidad del entrenador de no utilizar un criterio normativo en su evaluación, basar el progreso únicamente en el resultado, realizar comparaciones entre compañeros, etc. En este sentido, destacamos que el clima ego generado por el entrenador tiene una relación positiva (p< 0.01) con la orientación al ego (.449) de los participantes, el clima ego generado por los compañeros (.371) y el comportamiento directivo de los padres (.326), lo que nos reafirma lo expresado anteriormente. En la tabla 3 se muestra el análisis de regresión utilizando como variable dependiente la orientación a la tarea de los participantes. En el primer paso se obtuvo como variable predictora el apoyo de los padres. Es variable tiene una capacidad predictiva del 17% de varianza. En el segundo paso, que explica un 5% de la varianza, aparece el clima tarea del entrenador. Se puede destacar que esta variable tienen un peso de predicción bajo, ya que posee un valor de predicción menor al 10% de varianza explicada. Por otra parte, en la tabla 4 se muestra el análisis de regresión utilizando como variable dependiente la orientación al ego de los jugadores de balonmano. En el primer paso, observamos cómo el clima implicante al ego de los compañeros en la variable con mayor peso de predicción (16%). Por tanto, a mayor clima motivacional hacia el ego promovido por los compañeros, mayor será la orientación motivacional RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Tabla 3. Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como variable dependiente la Orientación a la Tarea. Variable β Paso 1 Apoyo Padres R² t .172 .415 Paso 2 p .000 4.204 .229 Apoyo Padres .307 2.926 .004 Clima Tarea Entrenador .262 2.497 .014 Tabla 4. Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como variable dependiente la Orientación al Ego. Variable β Paso 1 Clima Ego Compañeros R² t p 3.940 .000 .161 .401 Paso 2 .223 Clima Ego Compañeros .296 2.770 .007 Presión Padres .270 2.521 .014 hacia el ego. En un segundo paso, aparece la presión de los padres como variable que explica un 6% de la varianza. El resto de variables quedan excluidas porque tienen un valor de predicción menor al 10% de la varianza explicada. 4. Discusión Tras el análisis de los resultados, podemos indicar que los jugadores de balonmano analizados presentan unos niveles de orientación y climas motivacionales implicante a la tarea superior a los niveles implicantes al ego. Estos resultados son consistentes con los encontrados en otros estudios que analizan los aspectos motivacionales en diferentes contextos como el deporte olímpico y paralímpico (Pensgaard y cols., 1999), recreativo (Cervelló y Santos-Rosa, 2001) y educacional (Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Flores y cols., 2008). Asimismo, hemos observado la asociación existente entre los componentes la Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989). Concretamente destacamos cómo se relacionan los factores ego en el clima de los compañeros y entrenadores, además de la orientación de los participantes. Igualmente, los constructos del factor Tarea también se asocian entre los significativos analizados. En este sentido, este hallazgo de asociación de los constructos de la misma perspectiva de meta se ha encontrado en anteriores estudios (Treasure y cols., 2001; Cervelló y Santos-Rosa, 2001; Vazou y cols., 2006), siendo justificado por estos autores a partir de la importancia que adquiere la Orientación disposicional en la percepción de las estrategias y dimensiones que se asocian a un determinado clima motivacional (Duda, 2005). De esta manera, un sujeto que tenga una elevada Orientación a la Tarea, tenderá a percibir de forma más acentuada las claves motivacionales del clima que impliquen hacia la Tarea, sucediendo lo mismo en el constructo Ego. Así, se demuestra que las estructuras y demandas del ambiente de aprendizaje influyen en la adopción de una u otra implicación por parte de los jugadores, así como sus patrones motivacionales resultantes (Cervelló y Santos-Rosa, 2000). Además, destacamos la fuerte asociación existente entre la implicación al club de los padres y el apoyo de éstos con los constructos tarea. Por el contrario, la presión de los progenitores y su comportamiento directivo se ha asociado con el factor ego. Estos resultados han sido confirmados por varios estudios como el de Eccles y Harold (1991), que comentan que durante los años de formación la influencia de los padres se percibe como un elemento revelador en la motivación de logro de los niños. Asimismo, Carr y cols. (1999, 2000) y Carr y Weigand (2002) corroboraron esta afirmación, considerando que la influencia de padres, profesores, compañeros y héroes deportivos sobre los patrones de logro de niños en el deporte pueden estar relacionados con las orientaciones de metas de los chicos. White (1996) encontraron que las orientaciones de metas de chicas adolescentes estaban relacionadas con el clima motivacional generado por los padres. Así, las percepciones que las participantes tenían de que sus padres enfatizasen el aprendizaje y el divertimento, estaba asociado con una orientación a la tarea, mientras que la percepción de enfatizar el éxito sin esfuerzo se relacionaba con la orientación al ego. Esta afirmación fue corroborada más tarde por un Número 16, 2009 (2º semestre) estudio de Kavussanu y Guest (1998) en el que demostraron la asociación entre la orientación a la tarea y un clima implicante a la tarea de los progenitores, tanto padres como madres. Anteriormente, Duda y Horn (1993) habían analizado las relaciones existentes entre las orientaciones de padres e hijos, demostrando que los chicos que tenían valores altos en orientación a la tarea, percibían a sus padres con grandes niveles de orientación a la tarea, ocurriendo exactamente igual con la orientación al ego. Para tratar de dilucidar la cuestión de la importancia que adquiere cada significativo, podemos observar en el modelo de ecuaciones estructurales. Así, el análisis de regresión efectuado nos indica la importancia de la influencia de los padres sobre las disposiciones motivacionales de los hijo/as, ya que el apoyo de los padres y la presión de éstos hacia sus hijo/as se muestran predictores de la orientación a la tarea y al ego respectivamente. Estos resultados están en la línea de lo encontrado por White (1998) y Bergin y Habusta (2004) quienes demostraron la importancia de los padres en la orientación motivacional de sus hijos. Asimismo, los trabajos de Duda y cols. (2005) y de Jowett y TimsonKatchis (2005) encontraron resultados similares. Sin embargo, y a pesar de la importancia que tienen los padres en la conformación de las disposiciones motivacionales de los hijo/as , el estudio realizado en España por Romero y cols. (2009) demuestra la falta de implicación de los padres en la vida deportiva de sus hijos en general, tanto hacia la competición como hacia el entrenamiento. En consonancia con los resultados hallados en el análisis de regresión teniendo como variable dependiente la orientación al ego, podemos señalar que la mayor capacidad predictora del clima motivacional implicante al ego de los compañeros puede ser debida a los conflictos que se producen dentro del equipo, falta de apoyo entre ellos, falta de cooperación, excesiva competición entre ellos… (Ntoumanis y Vazou, 2005). Nuestros resultados no son consistentes por los hallados por Escartí y cols. (1999), quienes indicaron que los adultos tenían más importancia en la conformación de los climas implicantes al ego de los participantes que sus compañeros. En nuestros resultados observamos como los entrenadores manifiestan una capacidad predictora en la orientación en la tarea de los participantes, no presentando ninguna capacidad predictora en la orientación al ego. Estos resultados nos sugieren la influencia positiva que el entrenador genera sobre los deportistas, teniendo en cuenta que éste mantiene una relación muy fuerte con la motivación de los jóvenes en la medida que desarrolla su rol en las instrucciones y valoraciones que realiza (Keegan y cols. 2009). Así, se ha demostrado que un clima implicante a la tarea por parte del entrenador, está asociado con la mayor satisfacción de los participantes, niveles de autoestima, bienestar físico y mental… además de estar asociado con el rendimiento en la tarea que se esté realizando (Reinboth y Duda, 2006). Finalmente, podemos destacar que además de la importancia en la conformación de las orientaciones disposicionales de los padres sobre sus hijos, parece ser que un mayor apoyo de los padres sobre la práctica deportiva de sus hijos, está relacionada con un aumento del rendimiento de éstos (Van Yperen y Duda, 1999). 5. Conclusiones La conclusión más importante del presente estudio radica en la confirmación de la asociación de los constructos de la Teoría de metas entre los diferentes significativos analizados. Además hemos observado a través del análisis de regresión de la importancia que tienen los padres en la conformación de las orientaciones de los jugadores de balonmano. Aunque, tal y como han indicado varios autores (Brustad, 1992; Duda, 2005), la importancia de los otros significativos varía en función de diferentes parámetros como pueden ser la edad de los sujetos, el género y el tipo de deporte y nivel competitivo del mismo, por lo que nuestros resultados deben acotarse a la población que representa nuestra muestra. Finalmente, en la línea con los resultados encontrados parece ser que estos mayores niveles de orientación a la tarea y percepción de clima tarea entre los participantes pueden conducir a una mayor satisfacción RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 25 - y bienestar de los participantes (ver para revisión, Duda, 2001) tan importante en contextos como la iniciación deportiva que hemos analizado. 6. Estrategias de intervención Tras la extracción de las conclusiones del presente trabajo, podemos establecer una serie de estrategias para la optimización de la orientación a la tarea de los participantes y su percepción de clima tarea por parte de los otros significativos. Así, tras demostrar la fuerte asociación del apoyo de los padres y su implicación con los constructos tareas, al igual que el clima generado por el entrenador, una estrategia a seguir puede ser las desarrolladas por García Calvo y cols. (2009) dónde realizan charlas coloquios con padres y entrenadores en el contexto de la iniciación deportiva con el objetivo de transmitir los valores positivos de la actividad física y deportiva, y disminuir comportamientos agresivos y antisociales. En estas charlas se implica a los padres en la actividad deportiva de sus hijos y, se indican los efectos negativos que una excesiva presión de ellos sobre sus hijos puede ocasionar en estos últimos. Igualmente, estas charlas pueden generar vínculos de amistad entre los participantes, lo que traducirá en una mayor satisfacción de éstos. Además, para la mayor implicación al club y apoyo de los padres en la práctica deportiva de sus hijos, se les solicita la firma de «contratos» en el que se comprometan a mantener unos comportamientos adecuados como no criticar y/o gritar a su hijo/a, y apoyar a éstos en cualquier necesidad que presenten a nivel deportivo. Asimismo, la distribución de trípticos que muestren la relación entre los comportamientos de apoyo e implicación sobre los beneficios saludables de sus hijos en la práctica deportiva, puede modificar los comportamientos de apoyo y presión de los progenitores sobre sus hijos. Con respecto a los entrenadores, se realizan talleres y dinámicas de grupo dónde se presentan las estrategias seguidas por Duda, Ntoumanis, Mahoney, Larson, y Eccles (2005) para conseguir un clima implicante a la tarea en sus entrenamientos. 7. Bibliografía Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271. Biddle, S. J. H., Cury, F., Goudas, M., Sarrazin, P., Famose, J. P., y Durand, M. (1995). Development of scales to measure perceived physical education class climate: A cross-national project. British Journal of Educational Psychology, 65, 341-358. Bergin, D.A. y Habusta, S.F. (2004). Goal orientations of young male ice hockey players and their parents. Journal of Genetic Psychology, 165, 383-397. Brustad, R. J. (1992). Integrating socialization influences into the study of children’s motivation in sport. Journal of Sport y Exercise Psychology, 14(1), 59-77. Carr, S., Weigand, D. A., y Hussey, W. (1999). The relative influence of parents, peers on children and adolescents. Journal of Sport Pedagogy, 5, 28-50. Carr, S., Weigand, D. A., y Jones, J. (2000). The relative influence of parents, peers and sporting heroes on goal orientations of children and adolescents in sport. Journal of Sport Pedagogy, 6(2), 34-55. Cashmore, E. (2002). Sport Psychology: the key concepts. Londres: Routledge. Castillo, I., Balaguer, I. y Duda, J. L. (2002). Las perspectivas de meta de los adolescentes en el contexto deportivo. Psicothema, 14, 280287. Castillo, I., Balaguer, I., Duda, J. L., y García-Merita, M. L. (2004). Psychosocial factors associated with sports practice during adolescence. Revista Latinoamericana de Psicología, 36(3), 505515. Cecchini, J. A., González, C., Carmona, A., Arruza, J., Escartí, A. y Balagué, G. (2001). The Influence of the Teacher of Physical Education on Intrinsic Motivation, Self-Confidence, Anxiety, and - 26 - Pre- and Post-Competition Mood States. European Journal of Sport Science. 1, 4 -22 (2), 160-171. Cervelló, E. M. (1999) Variables psicológicas relacionadas con la elección de tareas deportivas con diferente nivel de dificultad. Consideraciones para el diseño de programas motivacionales de entrenamiento psicológico en el deporte. Motricidad, 5, 35-52. Cervelló, E. M., Escartí, A., Guzmán, J. F. (2007). Youth sort dropout from the achievement goal theory. Psicothema, 19, 65-71. Cervelló, E. M., y Santos-Rosa, F. J. (2001). Motivation in Sport: and achievement goal perspective in young spanish recreational athletes. Perceptual and Motor Skills, 92, 527-534. Cervelló, E.M. y Santos-Rosa, F.J. (2000). Motivación en las clases de Educación Física: un estudio de la perspectiva de las metas de logro en el contexto educativo. Revista de Psicología del Deporte, 9, 5170. Duda, J. L. (2001). Goal perspective research in sport in sport: Pushing the boundaries and clarifying some misunderstandings. In G. C. Roberts (Ed.), Advances in motivation in sport and exercise (pp. 129–182). Champaign, IL: Human Kinetics. Duda, J. L. (2005). Motivation in Sport: The Relevance of Competence and Achievement Goals. In A. J. Elliot y C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (pp. 273-308). New York: Guilford Publications. Duda, J. L., Ntoumanis, N., Mahoney, J. L., Larson, R. W., y Eccles, J. S. (2005). After-school sport for children: Implications of a taskinvolving motivational climate. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Duda, J. L., y Nicholls, J.G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. Journal of Educational Sport Psychology, 84, 1 10. Eccles, J. E., y Harold, R. D. (1991). Gender differences in sport involvement:Applying the Eccles expectancy-value model. Journal of Applied Sport Psychology, 3, 735. Escartí, A., Roberts, G.C., Cervelló, E.M. y Guzmán, J.F. (1999). Adolescent goal orientations and the perception of criteria of success used by significant others. International Journal of Sport Psychology, 30, 309-324. Escartí, M. y Gutiérrez, M. (2006). Influencia de padres y profesores sobre las orientaciones de meta de los adolescentes y su motivación intrínseca en educación física. Revista de psicología del deporte, 15 (1), 23-35. Flores, J., Salguero, A. y Márquez, S. (2008). Goal orientations and perceptions of the motivational climate in physical education classes among Colombian students. Teaching and Teacher education, 24 (6), 1141-1149. Gano-Overway, L. A., y Ewing, M. E. (2004). A longitudinal perspective of the relationship between perceived motivational climate, goal orientations, and strategy use. Research Quarterly for Exercise and Sport, 75(3), 315-325. García Calvo, T., Sánchez Miguel, P.A., Leo, F.M., Sánchez Oliva, D. y Gómez Corrales, F.R. (2009). Escuela del Deporte. Una Campaña para la promoción de los valores del deporte. Consejería de los Jóvenes y el Deporte. Junta de Extremadura. García Ferrando, M. (2006). Veinticinco años de análisis del comportamiento deportivo de la población española (1980 – 2005). Revista internacional de sociología, 44, 15 – 38. Giwin, K. B. (2001). Goal orientations of adolescents, coaches, and parents: Is there a convergence of beliefs? Journal of Early Adolescence, 21(2), 227-247. Jowett, S., y Timson-Katchis, M. (2005). Social Networks in Sport: Parental Influence on the Coach-Athlete Relationship. Sport Psychologist, 19(3), 267-287. Kavussanu, M., y Roberts, G. C. (1996). Motivation in physical activity contexts: The relationship of perceived motivational climate to intrinsic motivation and self-efficacy. Journal of Sport y Exercise Psychology, 18(3), 264-280. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Keegan, R.J., Harwood, C.G., Spray, C.M. y Lavallee, D.E. (2009). A qualitative investigation exploring the motivational climate in early career sports participants: Coach, parent and peer influences on sport motivation. Psychology of Sport and Exercise, 10(3), 361372. Lee, M. J., y McLean, S. (1997). Sources of parental pressure among age group swimmers. European Journal of Physical Education, 2, 167-177. López Martínez, J. (2006). Educación Física y Deporte Escolar. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 9,19-22 Newton, M. L., Duda J. L., y Yin, Z. (2000). Examination of the psychometric properties of the Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 in a sample of female athletes. Journal of Sports Sciences, 18, 275-290. Nicholls, J. G. (1984). Conceptions of ability and achievement motiva-tion. In R. Ames y C. Ames (Eds.), Research on motivation in education: Student motivation (Vol. I, pp. 39 73). New York: Academic Press. Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Cambridge, MA, US: Harvard University Press. Ntoumanis, N. (2002). Motivational clusters in a sample of British physical education classes. Psychology of Sport and Exercise, 3(3), 177-194. Ntoumanis, N. (2005). A prospective study of participation in optional school physical education using a self-determination theory framework. Journal of Educational Psychology, 97(3), 444-453. Ntoumanis, N. y Vazou, S. (2005). Peer motivational climate in youth sport: measurement development and validation. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27, 432-455. Ntoumanis, N., y Biddle, S.J.H. (1999). A review of motivational climate in physical activity. Journal of Sports Sciences, 17, 643 665. Ommundsen, Y, Roberts, G.C., Lemyre, P.N. y Miller, B.W. (2005). Peer relationships in adolescent competitive soccer : Associations to perceived motivational climate, Achievement goals and perfectionism. Journal of Sports Sciences, 23, 977-989. Papaioannou, A. (1994). Development of a questionnaire to measure achievement goals in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65, 11-20. Papaioannou, A. (1995). Motivation and goal perspectives in children’s physical education. In S.J.H. Biddle (Ed.), European perspectives on exercise and span psychology (pp. 245-269). Champaign, IL: Human Kinetics. Pensgaard, A. M., Roberts, G. C. y Ursin, H. (1999). Motivational factors and coping strategies of Norwegian Paralympic and Olympic winter sport athletes. Adapted Physical Activity Quarterly, 16, 238250. Número 16, 2009 (2º semestre) Roberts, G. C., Treasure, D. C., y Balagué, G. (1998). Achievement goals in sport: The development and validation of the Perception of Success Questionnaire. Journal of Sport Sciences, 16, 337 - 347. Robinson, T. T., & Carron, A. V. (1982). Personal and situational factors associated with dropping out versus maintaining participation in competitive sport. Journal of Sport Psychology, 4(4), 364-378. Romero, S., Garrido, M.E. y Zagalaz, M.L. (2009). El comportamiento de los padres en el deporte. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 15, 29-34. Ruiz-Risueño, J. y De la Cruz, E. (2008). El papel del entrenador en la capacidad decisional de los jugadores. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 13, 5-10. Ruiz, F. y García, M.E. (2003). Tiempo libre, ocio y actividad física en los adolescentes. La influencia de los padres. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 6, 13-20. Ryska, T.A., Hohensee, D., Cooley, D., & Jones, C. (2002). Participation motives in predicting sport dropout among Australian youth gymnasts. North American Journal of Psychology, 4(2), 199-210. Sousa, C., Torregrosa, M., Viladrich, C., Villamarín F., y Cruz, J. (2007). The commintment of young soccer players. Psicothema, 19, 256262. Treasure, D. C., Duda, J. L., Hall, H. K., Roberts, G. C., y Ames, C. (2001). Clarifying misconceptions and misrepresentations in achievement goal research in sport: A response to Harwood, Hardy, and Swain. Journal of Sport y Exercise Psychology, 23(4), 317-329. Vallerand, R.J. y Thill, E.E. (1993). Introduction à la psychologie de la motivation. Montreal : Etudes Vivantes. Van Yperen, N.W. y Duda, J.L. (1999). Goal orientations, beliefs about success, and performance improvement among young elite Dutch soccer players. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport, 9, 358-364. Vazou, S., Ntoumanis, N., y Duda, J. L. (2005). Peer motivational climate in youth sport: A qualitative inquiry. Psychology of Sport and Exercise, 6(5), 497-516. Walling, M.D., Duda, J.L. y Crawford, T. (2002). Goal orientations, outcome, and responses to youth competition among high/low perceived ability athletes. International Journal of Sport Psychology, 37(2), 115-122. White, S. A. (1996). Assessing the predictive validity of the parentinitiated motivational climate questionnaire to goal orientation in female volleyball players. Pediatric Exercise Science, 8, 122-129. White, S. A. (1998). Adolescent goal profiles, perceptions of the parentinitiated motivational climate, and competitive trait anxiety. Sport Psychologist, 12(1), 16-28. White, S. A., Kavussanu, M. y Guest, S. M. (1998). Goal orientations and perceptions of the motivational climate created by significant others. European Journal of Physical Education, 3, 212-228. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 27 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 28-30 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Escala de clima social de clase como instrumento de análisis en Educación Física Classrom environment scale like instrument like instrument of analysis in physical education José Fco. Sanchez Arroyo, José Luis Chinchilla Minguet, Luis Javier Ruiz Cazorla y Manuel Fco. Escribano Castillo Universidad de Málaga (España) Resumen: la finalidad del presente trabajo es mostrar la utilidad de la Escala de Clima Social de Clase (CES) como instrumento para conocer e interpretar las interacciones sociales existentes en las sesiones de Educación Física. Concretamente, hemos aplicado la escala a cuatro grupos-clase de Educación Secundaria Obligatoria. Nuestro objetivo es saber cómo el alumnado percibe el clima de aula existente en sus clases de Educación Física. Palabra clave: escala de clima social de clase (CES), clima de aula, relaciones sociales. Abstract: The purpose of the present work is to show the utility of the the classrom environment scale (CES) as tool to know and to interpret the social existing interactions in the meetings of Physical Education. Concretly, we have applied the scale to four groups-classes of Secondary Obligatory Education. Our lens is to know how the student body perceives the climate of existing classroom in his classes of Physical Education. Key words: classrom environment scale (CES), climate of classroom, social relations. 1. Introducción El objetivo del presente trabajo es conocer cómo son las interacciones sociales en la materia de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria. La convivencia e interacción con el alumnado que se encuentra en la etapa de la adolescencia es una tarea difícil y complicada puesto que como indican Cava y Musitu (2002) durante la adolescencia se producen una gran número de cambios en el individuo, no sólo físicos, sino también relacionados con la identidad, el entorno social, el desarrollo cognitivo, la consolidación de los valores propios, y una significativa variación en el ámbito de las relaciones sociales; todo lo cual origina el incremento del número de conflictos y problemas de disciplinas en los institutos. De esta forma, en los últimos años han sido varios los estudios realizados con el fin de conocer cómo es el clima de aula en las centros de secundaria (Ortega y Del Rey, 2000; Cerezo, 2001; Hernández y Sancho, 2004) llegándose a la conclusión de que la comunidad educativa está preocupada por la presencia en las aulas de hechos como: conductas disruptivas, falta de disciplina y de respeto hacia el profesor, maltrato entre iguales o bullying, y en el caso más extremo la existencia de conductas de vandalismo, daños materiales y agresión física. Recientemente, en el Informe anual del defensor del menor de Andalucía 2007 (A.A.V.V., 2007) se da por hecho la existencia de la conflictividad en nuestro sistema educativo. Por todo ello, nos unimos a la opinión de Sánchez (2008) quién afirma que con frecuencia nos encontramos en los centros educativos con un alto nivel de estrés y crispación originados por los problemas de convivencia que se producen entre los alumnos, entre éstos y los adultos y entre el profesorado y las familias. Por ello, nuestro objeto de estudio es el clima de aula, entendido por Sánchez, Chinchilla, De Burgos & Romero (2008) como un elemento de vital importancia para determinar cómo son las relaciones sociales dentro del proceso educativo. Centrándonos en el área de Educación Física puesto que, desde el punto de vista de las interacciones sociales docente-alumnado y alumnado-docente, posee unas características que la hacen diferente del resto de materias del currículo, con lo que aumenta la complejidad en cuanto a las interacciones sociales que en ella se producen. Estas características son especificadas por Sáenz-López (1997): mayor dinamismo tanto del alumnado como del docente; mayor implicación motriz; mayor implicación psicosocial; relaciones más fluidas y continuas; mayor libertad de movimientos para el alumnado; mayores Fecha recepción: 23-02-09 - Fecha envío revisores: 24-02-09 - Fecha de aceptación: 20-04-09 Correspondencia: José Francisco Sanchez Arroyo C/Goya Nº 30, 2º D. 29640 Fuengirola (Málaga) E-mail: [email protected] - 28 - complicaciones organizativas; mayor comunicación verbal y no verbal; en definitiva, mayor relación social y comunicativa entre los elementos personales del proceso educativo. Así, el trabajo está encaminado a conocer cómo son las interacciones sociales que se producen en Educación Física, para lo cual se ha aplicado la Escala de Clima Social de Clase (CES). Tal y como hiciera Ortiz (2005), hemos elegido esta herramienta pues la consideramos idónea para conocer e interpretar las interacciones sociales que se dan entre los elementos personales (docente-alumnado y alumnado entre sí) en las clases de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria. Puesto que la Escala (CES) evalúa el clima social en clases en que se imparten enseñanzas medias y superiores de todo tipo, atendiendo especialmente a la media y descripción de las relaciones alumno/a-profesor/a y profesor/a-alumno/a y a la estructura organizativa de la clase. 2. Material y método: Escala de clima Social de Clase (CES) La escala consta con 90 elementos agrupados en cuatro grandes dimensiones, las cuales tienen diferentes subescalas. Los sujetos han de cumplimentar la Hoja de Respuestas respondiendo: Verdadero (V) o Falso (F); en cada uno de los 90 elementos de la Escala. La corrección se ha lleva a cabo con la ayuda de una plantilla, la cual nos ha dado la puntuación directa (PD), obtenida entre 0 y 10, en cada una de las subescalas. 2.1. Interpretación de resultados y elaboración e interpretación del perfil colectivo Las puntuaciones directas (PD) obtenidas por el alumnado los grupos-clase investigados, han de ser interpretadas en función de las puntuaciones típicas (´S´) mostradas en la Tabla de Baremación que nos aporta la escala. (archivo anexo). Finalmente, los valores de puntuación típica (´S´) serán expuestos en gráficas de perfil para cada grupo-clase, cuya interpretación se hará atendiendo a los siguientes aspectos: la altura media en las cuatro grandes dimensiones: relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio; la altura relativa en cada una de las subescalas; las discrepancias en rasgos que normalmente covarían juntos; y las características del grupo-clase. GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO CLASE n1 CLASE n 2 CLASE n 3 CLASE n 4 Nivel 1º ESO 1º ESO 3º ESO 4º ESO Nº Alumnos/as 31 22 27 28 3. Muestreo teórico: elección de grupos –clase. Para la elección de los cuatro grupos-clase en los cuales hemos puesto en práctica la escala, se han tenido presente los siguientes crite- RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) DIMENSIONES SUBESCALAS RELACIONES: evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. IMPLICACIÓN (IM) / AFILIACIÓN (AF)/AYUDA (AY) AURORREALIZACIÓN: valora la importancia que se concede a la realización de tareas. TAREAS (TA) COMPETITIVIDAD (CO) ESTABILIDAD: evalúa el funcionamiento adecuado de la clase, y la claridad y organización de la misma. ORGANIZACIÓN (OR) / CLARIDAD (CL)/CONTROL (CN) CAMBIO: evalúa el grado en que existe diversidad, novedad y variación razonable en las actividades de clase. INNOVACIÓN (IN) rios: «criterio de relevancia», para el tema de investigación, es decir, el clima de aula; y el «criterio de accesibilidad» o facilidad del investigador para obtener información con menor esfuerzo. Puesto que son grupos en los que somos docentes en la asignatura de Educación Física. 4. Resultados Serán mostrados a través de gráficas donde se observan las puntuaciones típicas obtenidas por cada subescala en cada uno de los grupos clase. Indicando que las subescalas no son independientes, sino que existen cuatro grupos que forma las diferentes dimensiones. Por lo cual, los resultados serán interpretados en función del significado de cada grupo de subescalas (dimensiones): Dimensiones y subescalas de la Escala de Clima Social de la Clase (CES). 4.1. Grupo clase nº 1 (1º A) Analizando la dimensión referida a las Relaciones existentes entre los alumnos/as del grupo-clase, podemos decir que el alumnado considera que está «implicado» en las actividades de la clase y que se siente cómodo en la realización de las tareas. Por otro lado, han otorgado una misma puntuación a las subescalas «afiliación» y «ayuda», pues consideran que existe amistad entre ellos y que el docente les ayuda en sus tareas. Sin embargo, las subescalas «tareas» y «competitividad», que componen la dimensión de Autorrealización, han obtenido un perfil menor. De lo que se interpreta que el grupo da más valor a relacionarse y ayudar a los demás que a competir con sus compañeros/as por obtener una mejor calificación en las tareas propuestas. Por otro lado, la subescala con menor puntuación ha sido la «organización» dado que el alumnado opina que las tareas de clase no están bien organizadas. Por el contrario, las subescalas «claridad» y «control» obtienen mayor puntuación pues el alumnado percibe que en las clases hay normas de funcionamiento muy concretas. Finalmente, podemos apreciar que el grupo considera que en las clases de Educación Física el profesor introduce actividades novedosas y variadas, hecho que valoran de manera tan positiva como que sus relaciones sociales sean positivas. 4.2. Grupo clase nº 2 (1º D) Respecto a la primera subescala «implicación» los alumnos/as de 1º D reconocen que no muestran mucho interés por las actividades de Educación Física. Por otro lado, y en relación a la «afiliación» y «ayuda» entre los compañeros/as, se observa que tampoco es muy alta la puntuación obtenida. De manera que se trata de un grupo clase donde existen pocas amistades y uniones entre sus componentes, por lo cual reconocen que no disfrutan en la realización de actividades conjuntas y que existe falta de cooperación y a ayuda entre ellos. Las subcategorías «tareas» y «competividad» son a las que presentan una menor puntuación, de manera que el grupo no da importancia a la realización y finalización de actividades propuestas en Educación Física. En otro sentido, dan una puntuación elevada a las subescalas que componen la dimensión de Estabilidad de la clase, pues reconocen que existe «organización» en las mismas y que las normas de organización y Número 16, 2009 (2º semestre) funcionamiento están explicadas con bastante «claridad» y que el docente tiene un gran «control» del grupo clase. Por último, el grupo opina que las actividades que se llevan a la práctica en la asignatura de Educación Física son poco novedosas y que el docente introduce pocos cambios y da pocos estímulos para aumentar la creatividad del alumnado. 4.3. Grupo clase nº 3 (3º A) Destaca la elevada puntuación otorgada a la subescala «implicación», lo cual significa que el alumnado muestra implicación las actividades. Por el contrario, se observa que el grupo no se siente muy unido, pues considera que no hay un alto nivel de amistad y de «afiliación» entre ellos. Respecto a la subescala «ayuda», los alumnos/as reconocen que existe un alto grado de implicación y ayuda del docente hacia ellos. Las subescalas «tareas» y «competitividad», ha obtenido el mismo perfil, en el sentido que el alumnado percibe que el docente da importancia a la terminación de las tareas programadas y que ellos se esfuerzan por obtener buenas calificaciones. Dentro de la dimensión Estabilidad, el alumnado considera que existe un alto grado de «organización» en el funcionamiento de la clase de Educación Física y que el docente tiene un elevado «control» del grupo clase. Por el contrario, otorgan una puntuación menor a la «claridad» con que están establecidas las normas de clase. Finalmente, el alumnado afirma que existe muy poca «innovación» en las tareas propuestas por el docente, puesto que esta subcategoría es la menos valorada con respecto a las demás. 4.4. Grupo clase nº 4 (4º A) Se comprueba que se trata de un grupo-clase muy unido donde existe gran «implicación» y fuertes lazos de unión y amistad entre sus componentes, en el sentido en que se ayudan en las tareas y disfrutan del ambiente creado en clase. Lo cual se observa en el alto perfil que conceden a la subescala «afiliación» y «ayuda» reconociendo que el docente se preocupa por entablar relaciones sociales positivas y un alto nivel de comunicación con el alumnado. Con una puntuación menor, pero muy elevada al mismo tiempo, aparecen dos subescalas que van unidas como son: «tareas» y «competitividad»; se observa que los alumnos/as dan importancia a la realización de las tareas y que compiten entre ellos por obtener la mayor puntuación posible. Por otro lado, también obtienen puntuación elevada y parecida tres subescalas que componen la dimensión que nos informa acerca de Estabilidad del funcionamiento de la clase. Así, el grupo-clase percibe un alta «organización» en la ejecución de las actividades, y reconoce que existen normas claras y bien definidas de funcionamiento que todos/as deben cumplir. De esta manera, aprecian que el docente tiene un gran «control» de todo lo que ocurre en las sesiones. Destacar que han otorgado la menor puntuación a la subescala referida a la «innovación», al considerar que el docente introduce pocos cambios en las actividades propuestas. 5. Discusión En este apartado vamos comparar los perfiles obtenidos en cada uno de los grupos-clase estudiados, de manera que analizaremos las alturas medias de las cuatro grandes dimensiones: Relaciones, Autorrealización, Estabilidad y Cambio. Dimensión: Relaciones. En los grupos-clase 4ºA, 3ºA, y 1ºA, existen buenas relaciones sociales entre el alumnado y entre el grupo y el docente, por lo que podemos decir que el clima de aula es positivo. Sin embargo, los alumnos/as 1ºD otorgan poca puntuación a las relaciones sociales existentes en las sesiones de Educación Física. Dimensión: Autorrealización. En los grupos clases 4ºA y 3ºA los alumnos/as valoran la importancia que el docente da a las tareas RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 29 - PERFIL: CLASE 1ºA PERFIL: CLASE 1º D 100 PUNTUACIÓN TÍPICA 80 60 40 20 60 40 20 CO MP ET IT IV ID OR AD G AN IZ A CI Ó N CL AR ID AD CO NT RO L IN NO VA CI ÓN AY U DA IM PL IC AC IÓ N AF IL IA CI Ó N CO NT RO L IN NO VA CI ÓN CO MP ET IT IV ID OR AD G AN IZ AC IÓ N CL AR ID AD TA RE AS AY U DA 0 IM PL IC AC IÓ N AF IL IA CI Ó N 0 80 TA RE AS SUBESCALAS SUBESCALAS PERFIL: CLASE 3º A PERFIL: CLASE 4ºA PUNTUACIÓN TÍPICA 100 80 60 40 20 60 40 20 SUBESCALAS MP ET IT CO OR AD G AN IZ A CI Ó N CL AR ID AD CO NT RO L IN NO VA CI ÓN DA AY U TA RE AS VA CI ÓN CO NT RO L IN NO CO AY U TA RE AS MP ET IT IV ID OR AD G AN IZ AC IÓ N CL AR ID AD 0 DA 0 80 IM PL IC AC IÓ N AF IL IA CI Ó N PUNTUACIÓN TÍPICA 100 IV ID PUNTUACIÓN TÍPICA 100 IM PL IC AC IÓ N AF IL IA CI Ó N propuestas en clase y reconocen que se esfuerzan por competir con sus compañeros/as para obtener mejores resultados. Pero en los gruposclase de menor nivel educativo (1º ESO) sus componentes dan menor importancia a la realización de las tareas y se esfuerzan menos en su realización. Dimensión: Estabilidad. Esta dimensión es valorada por todos los grupos con puntuaciones muy semejantes, lo cual indica que todos/as perciben un funcionamiento adecuado de la clase, unas normas de comportamiento muy claras y un alto control por parte del docente sobre las clases de Educación Física. Dimensión: Cambio. De todas las dimensiones, ha sido la que ha obtenido una puntuación media menor. Destacando la baja puntuación otorgada por el alumnado de 1ºD, quienes consideran que el docente no pone en práctica actividades variadas. SUBESCALAS 6. Conclusiones La Escala de Clima Social de Clase es un instrumento pertinente para la evaluación del clima de aula en las clases Educación Física. Así, como docente de los grupos-clase estudiados, podemos determinar que en los cursos 4º A, 3ºA y 1º A existe un buen clima de aula puesto que sus perfiles nos indican que sus alumnos/as se implican en las tareas, cooperan y se ayudan entre ellos, valoran positivamente la ayuda del docente, valoran las tareas propuestas por el docente. DIMENSIÓN: RELACIONES 100 75 60 50 67 DIMENSIÓN: AUTORREALICACIÓN 72 45 100 75 58 25 64 3º A 4º A 25 0 0 1º A 1º D 3º A 4º A 1º A DIMENSIÓN: ESTABILIDAD 1º D DIMENSIÓN: CAMBIO 100 75 62 40 50 100 59 60 60 65 75 50 50 25 25 0 60 45 58 57 3º A 4º A 0 1º A 1º D 3º A 4º A 1º A 1º D Sin embargo, en el grupo-clase de 1ºD el clima de aula no es tan positivo puesto que sus componentes dejan ver que no están implicados en las tareas, que no existen relaciones sociales positivas entre ellos, que no existe una relación fluida con el docente y que no valoran las tareas propuestas por él. Concluimos que en tres de los cuatro grupos investigados existe un clima favorable y positivo, y que en el grupo-clase 1ºD existe un clima de aula negativo. Es decir que atendiendo a los estudios anteriores (Ortega y Del Rey, 2000; Cerezo, 2001; Hernández y Sancho, 2004; A.A.V.V., 2007), quienes nos mostraban que en las aulas de Educación Secuandaria existían malas interacciones entre el docente y los alumnos/ as y entre estos entre sí, hemos de indicar que de las cuatro clases analizadas, sólo en una de ellas existe un clima de aula negativo. Así, en 1º D tendremos que adoptar nuevas estrategias metodológicas para crear un clima de aula positivo donde existan más y mejores interacciones entre el docente y alumnado y alumnado entre sí, con el fin de prevenir y evitar la aparición de posibles conductas disruptivas, faltas de respeto hacia el profesor, maltrato entre iguales o bullying, y/o conductas de vandalismo, daños materiales y agresión física. - 30 - 7. Referencias bibliográficas A.A.V.V. (2007). Informe anual del defensor del menor de Andalucía 2007. Publicado en BOPA nº 74 de 15/9/2008, VIII Legislatura. Cava, Mª. J. y Musitu, G. (2002). La convivencia en la escuela. Barcelona: Paidos. Cerezo, F. (2001). La violencia en las aulas: análisis y propuestas de intervención. Madrid: Pirámide. Hernández, F. y Sancho, J. Mª. (2004). El clima escolar en los centros de secundaria: más allá de los tópicos. Madrid: Secretaría General Técnica (MEC). Moos, R., H., Moos, B., S. & Trickett, E., D. (1989). Manual de clima social: familiar, trabajo, instituciones penitenciarias, centro escolar. (Trad. Fernandez-Ballesteros & B. Sierra). Madrid: TEA Ediciones. (Original en inglés, 1974). Ortega, R. y Del Rey, R. (2000). Proyecto Andalucía Anti-Violencia Escolar: ANDAVE. Universidad de Córdoba. Ortiz, A. (2005). El programa AQUAD Five como herramienta en el estudio de caso. Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales, 2(5), 1-15. Sáenz-López, P. (1997). Educación Física y su Didáctica. Manual para el profesor. Sevilla: Wanceulen editorial deportiva, S.L. Sánchez, A. (2008). Modelos de violencia y comportamiento antisocial en las aulas. Milenio: Revista digital. http:// convivencia.wordpress.com/2008/07/. 26/02/2009, 12:00 h. Sánchez, J., F., Chinchilla, J., L., De Burgos, M. & Romero, O. (2008). Las relaciones sociales y educativas existentes entre los elementos personales del proceso educativo durante una sesión de Educación Física. Un estudio de casos. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 14, 66-69. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 31-35 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). El impacto ambiental de las actividades físico-deportivas en el medio natural. El caso de la práctica del Mountain Bike o bicicleta todo terreno The environmental impact of physical and sporting activities in the natural environment. The case of Mountain Bike *Estela Inés Farías Torbidoni, **Oriol Sallent, *Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya (España), **Universitad de Vic (España) Resumen: En mayor o menor medida, la práctica de cualquier tipo de actividad físico-deportiva en el medio natural puede provocar diferentes niveles de impacto sobre el medio natural en el que se desarrollan. Disponer de un nivel mínimo de conocimientos acerca de las características principales de estos impactos, elaborar las correspondientes recomendaciones prácticas sobre la forma en el que estos pueden ser minimizados y sobre todo, darlos a conocer, es una de las numerosas contribuciones que los profesionales de la actividad física y el deporte pueden aportar en torno a una práctica más sostenible de este tipo de actividades, y con esta, una mejor conservación del medio natural en el que se desarrollan. En el presente artículo, y tomando como punto de referencia uno de los documentos de trabajo elaborados durante el año 2007 – 2008 en el marco del Pla Verd de l’Esport, de la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidencia, Secretaría General de l’Esport), concretamente, en el relativo a la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para el caso de la práctica del Mountain Bike (MTB) o Bicicleta Todo Terreno (BTT), los autores de este artículo presentan, a modo de ejemplo, algunos de los principales aspectos metodológicos y prácticos considerados en la sistematización de la información disponible, siendo la valoración de los diferentes canales o alternativas de difusión existentes otros de los aspectos que se abordan en este sentido. Con ello se pretende ofrecer un nuevo enfoque que contribuya en la construcción de un diálogo objetivo y constructivo entre las diferentes actores o partes implicadas, ya sean estos gestores del territorio, federaciones deportivas, practicantes, etc. Palabra clave: actividades físico-deportivas en el medio natural, aproximación metodológica, minimización impactos ambientales, Bicicleta Todo Terreno. Abstract: Outdoor sport activities have an impact on the environment in a certain level. Sports professionals and practitioners can contribute to a more sustainable practice and better environment conservation by investigating about the main characteristics of these impacts, elaborate proper guidelines to minimize them and, over all, communicate this knowledge widely. In this article the authors propose a methodology to systematise all information available. This proposal arise from an initiative of the Catalan Government - Sports Board (Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidencia, Secretaría General de l’Esport) in the frame of securing and improving the environmental practice of sports initiated in 2007 (Pla Verd de l’Esport), and more specifically, the designing and diffusion of a Guidelines for Mountain Bike booklet. To contribute to discussion of differents implicates parts: country management, sport federation between others. Key words: oudoor activity, methodological approach, environment impact minimizing, mountain bike. 1. Introducción Antes que nada, se ha de tener en cuenta, que un impacto ambiental aparece cuando una acción o actividad provoca una alteración en el medio natural o en algunos de los componentes del medio en el que se desarrolla (Hammitt y Cole, 1998); siempre teniendo en cuenta, que esta definición no siempre implica efectos negativos, sino que pueden ser, tal y como sucede en muchas ocasiones, beneficiosos para el entorno natural y social en el que se desarrollan. En general, los impactos ambientales que pueden llegar a provocar este tipo de prácticas no dependen de un solo aspecto, como lo podría ser las características intrínsecas de la actividad practicada (movilidad, requerimientos técnicos, necesidades de equipamientos y/o vehículos), sino de un continuo de factores ya relacionados por Hammitt and Cole (1998) como: el medio natural en el cual se desarrollan (capacidad de acogida física, social y ecológica, plasticidad o capacidad de resiliencia del medio, existencia o no de especies protegidas, presencia de ecosistemas especialmente sensibles que pueden ser afectadas, etc.), las características de los practicantes que las practican (número de integrantes por grupo, tipología de los mismos, grado de concienciación y compromiso hacia el medio ambiente, otros aspectos conductuales etc.) o la forma en que estas son practicadas (intensidad, distribución temporal y espacial, grado de organización, nivel de implantación de la actividad en la zona o región, etc.). Fecha recepción: 28-02-09 - Fecha envío revisores: 07-03-09 - Fecha de aceptación: 25-05-09 Correspondencia: Farías Torbidoni Estela Consultoría Socioambiental Ecogestion. Afores s/n (25154). Castelldans – Lleida E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) En este sentido son numerosos los trabajos, informes y/o publicaciones que tratan sobre los diferentes tipos de impactos ambientales que pueden ocasionar este tipo de actividades o modalidades deportivas. Así tenemos, por ejemplo, las que abordan de forma genérica, entre otros aspectos, una descripción de los principales impactos que pueden ser generados por un conjunto heterogéneo de actividades deportivas o recreativas, como los realizados por AEDENAT (1994), Andrés, Blanco, Pertejo, y Prats, M. (1995), Benayas (2000), Hammitt y Cole (1998), NPCA (1992a y b) o Villalvilla, Blázques y Sánchez (2000); como las que de una forma más específica han estudiado los impactos para un determinado tipo de actividad o actividades deportiva/s sobre un espacio, zona o ecosistema natural concreto: Andres-Abellan, Del Alamo, Landete-Castillejos, Lopez-Serrano, Garcia-Morote y Del Cerro-Barja (2005), Benayas, Blanco y Pruebe (1996); Gómez-Limón (1996), Lynn y Brown (2003), Thurston y Reader (2001), Wilson y Seney (1994). Sin dejar de considerar aquellos trabajos, que de alguna forma, han intentado fusionar estos dos grandes bloques temáticos: impactos ambientales genéricos y específicos y principales connotaciones prácticas para los diferentes grupos de actividades. Trabajos como los elaborados, a nivel internacional, por organizaciones como: Bundesamt für Naturschutz (Biedenkapp y Stührmann, 2004), la International Mountain Bicycling Association (IMBA 2004, 2007), Parcs Naturels Regionaux de France (Van Lierde, 2007), o a nivel nacional, por Ecotrans-España (Andrés et al. 1995), el Comité Olímpico Internacional (Tarradellas, 2005), o Green Cross-España (2008), son una buena muestra de ello. Los estudios sobre los impactos ambientales provocados por la práctica de las diferentes modalidades deportivas en el medio natural tienen una gran importancia, no tan sólo por el hecho de poder considerarse como un instrumento clave en el diseño de las consideraciones ambientales oportunas (relativas tanto en la planificación como en la RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 31 - gestión y/o práctica de este tipo de actividades); sino también por la circunstancia de poder constituirse como un buen vehículo de comunicación entre los diferentes partes o actores implicados (léase: gestores del territorio, entidades deportivas, asociaciones ecologistas, practicantes, etc.). Mediante la presentación de una propuesta de sistematización de los conocimientos o información disponible en torno a los impactos ambientales, en este caso, de la practica de la Bicicleta Todo Terreno (BTT) o Mountain Bike (MTB), y la discusión/valoración de los diferentes canales o alternativas existentes en relación a difusión de los conocimientos disponibles en este sentido, el presente artículo pretende contribuir en la construcción de un diálogo más objetivo y constructivo entre las diferentes partes o actores implicadas; intentando de esta forma hacer camino en la consecución de una práctica más sostenible de este tipo de actividades, y con esta, una mejor conservación del medio natural en el que se desarrollan. 2. Metodología En términos generales, la metodología de trabajo utilizada en la sistematización de información disponible, tanto en torno a los impactos ambientales susceptibles de ser generados por la práctica de este tipo de este tipo de actividades, como en la forma de minimizar el volumen de los mismos, se basó en la consideración de las siguientes fases, y recopilación de los correspondientes indicadores: -Fase 1: Sistematización de la información disponible a nivel divulgativo y científico en relación a dos grandes apartados: Impactos Ambientales Genéricos e Impactos Ambientales Clave o intrínsecos a la actividad -Fase 2: Fundamentación de la selección de estos últimos (impactos claves) en base a la consulta y cita de las diferentes fuentes bibliográficas (estudios empíricos, descriptivos, informes, etc.): Identificación de los Aspectos a tener en cuenta, Datos de interés y Otros efectos a ser considerados -Fase 3: Propuesta de un grupo reducido de indicadores, a modo de ejemplo, susceptibles de ser utilizados en la evaluación o seguimiento de estos impactos -Fase 4: Elaboración de las correspondientes recomendaciones de práctica y de gestión 3. Indicadores *Datos generales: en donde además de detallar el nombre específico de la actividad objeto de estudio, se especificarían las diferentes modalidades deportivas incluidas, como así también un breve descripción de la/s misma/s *Impactos ambientales: apartado que en este caso y bajo un criterio claramente práctico, estaría desglosado en dos sub-apartados -Impactos ambientales potenciales genéricos, a modo de información general que incluiría un detalle de los mismos, y que en muchos casos podría ser común a la práctica de un mismo grupo o conjunto de actividades físico-deportivas según corresponda (ejemplo, actividades de tierra, agua, aire) -Impactos ambientales específicos, que como bien lo indica su denominación, resultan claves a la hora de valorar las repercusiones de la actividad en particular sobre el medio natural en el que se desarrollan *Datos de interés y otros efectos: en donde además de incluir, en función de la información disponible, datos que avalen o justifiquen las repercusiones ambientales de la correspondiente tipología de impactos desarrolladas (genéricos o clave), incluiría determinados aspectos de la actividad, que de forma ciertamente indirecta, podrían concurrir en un incremento de algunos de estos impactos *Indicadores de alarma y/o posibles medidas de observación y seguimiento: que además de ejemplificar la forma en el que estos impactos claves podrían ser identificados, plantearía, a modo de ejemplo, algunos indicadores visuales útiles a la hora de detectar o realizar un seguimiento de los correspondientes indicadores de alarma - 32 - *Recomendaciones de práctica y de gestión: que como bien lo indica su nombre, estaría orientado a la elaboración de las correspondientes actuaciones prácticas de planificación y dirección en base a la información disponible *Bibliográfica y fuentes de consulta, en relación al detalle de las fuentes consultadas en la elaboración de los diferentes indicadores 4. El caso de la práctica del mountain bike (MTB) o bicicleta todo terreno (BTT) A continuación se exponen, los principales aspectos considerados en cada uno de los diferentes indicadores propuestos, tomando como ejemplo o estudio de caso, la práctica del MTB, modalidad de travesía o marcha deportiva (léase; realización de cualquier tipo de excursión en BTT - que se lleva a cabo utilizando mayoritariamente pistas forestales, caminos de tierra existentes o senderos expresamente diseñados para la práctica de este u otro tipo de prácticas ciertamente compatibles excursionismo, etc. -). En este sentido destacar, que la descripción de los indicadores que a continuación se detallan, y con una clara intención de aunar criterios, ha sido elaborada obviando algunos aspectos de tipo más sociales como lo podrían ser las problemáticas asociadas al empleo de un mismo recurso por parte de diferentes modalidades deportivas. * Impactos ambientales genéricos. -Sobre la vegetación: disminución del crecimiento y diversidad de la cobertura vegetal, disminución sobre su capacidad reproductiva, alteración de la estructura de edades y cambios en la comunidades vegetales (las especies resistentes al impacto provocado por esta actividad se hacen más abundantes) -Sobre el suelo: destrucción de la capa superficial de materia orgánica, alteración del horizonte edáfico, compactación del suelo, alteración de las características básicas del suelo (aireación, temperatura, fauna edáfica, textura, nutrientes), reducción de la capacidad de infiltración, aumento del agua superficial, erosión y repercusiones sobre el crecimiento de la vegetación -Sobre el agua: incremento del nivel de turbidez, entrada de nuevos nutrientes, alteración de su composición -Sobre la fauna: disminución de la calidad de los hábitats, perturbación puntual de determinadas especies, modificación de su comportamiento habitual… Aspectos básicos a tener en cuenta - En términos generales siete son las principales fases que se pueden identificar en el proceso de erosión del suelo (reducción del horizonte orgánico de humus y hojarasca, descenso de la materia orgánica en el horizonte mineral inferior, compactación, perdida de la capacidad de filtración del agua, saturación y anoxia a nivel de la raíz, escorrentías superficiales, erosión del suelo), siendo las últimas fases las más criticas por su dificultad de irreversibilidad natural (Hammitt y Cole, 1998) - La compactación, la perdida de la cobertura vegetal y la disminución de la capacidad de infiltración provocan un aumento de la escorrentía iniciando el proceso de erosión. El agua se canaliza por los senderos que progresan en amplitud y profundidad, pudiendo llegar a modificar la escorrentía local y la red de drenaje de forma importante (Benayas, 2000; Gómez-Limón, 1996; Hammitt y Cole, 1998) - En este sentido, se ha de tener en cuenta, que la resistencia natural del suelo disminuye de forma bastante importante con la humedad (Wilson y Seney, 1994) * Impactos ambientales clave o intrínsecos a la actividad. -Perdida de la cobertura vegetal. Sobre todo en el caso de circulación fuera de caminos o red principal de itinerarios… -Proceso de erosión del suelo Datos de interés - Durante el primer año de la creación de un itinerario es cuando se genera el mayor volumen de impacto. A partir de este primer año el nivel de impacto generalmente se mantiene, tardando en desaparecer si se deja de utilizar según el hábitat, entre cinco y quince años (IMBA, 2007; RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Leung y Marion, 1996; Marion, 2006). Cabe destacar en este sentido, la constatación por parte de algunos trabajos experimentales realizados al respecto por Thruston y Reader (2001) en relación a la existencia de una mayor concentración de este tipo de impactos (léase; exposición del suelo y pérdida de la densidad y diversidad de la vegetación) en la zona central del sendero (30cm aproximadamente) - El nivel de impacto generado por la práctica de esta actividad sobre la vegetación resulta severo a partir de una frecuencia de paso equivalente a 500 pasos anuales (número de veces que transita la bicicleta sobre un determinado punto del sendero a lo largo de un año natural), Cole (1990). En este sentido Thruston y Reader (2001) han demostrado que con este número de pasos el nivel de exposición del suelo puede llegar a incrementarse en un 49%, llegando a ser la pérdida de vegetación generado en este proceso de prácticamente el 100% - La pendiente y el alineamiento del itinerario (pendiente lateral) pueden ser considerados como indicadores que pueden predecir el nivel de impacto susceptible de ser producido por la práctica de esta actividad. Los itinerarios con una pendiente superior al 16% son más vulnerables a los procesos erosivos que los que albergan una pendiente inferior a este porcentaje (IMBA, 2007). - La pérdida de suelo generada por la práctica de esta actividad puede llegar a ser tres veces inferior a la pérdida generada por el excursionismo (202 y 669 pies cúbicos/milla) y más aún si los comparamos con los provocados por la práctica de otro tipos de actividades como el excursionismo a caballo o del motociclismo en el medio natural (5,396 y 8,235 pies cúbicos/milla, respectivamente) * Otros efectos. -Perturbación de la fauna en cuanto a la posible calidad de sus hábitats -Impactos sobre el paisaje y otros aspectos del medio: posible abandono de residuos, efectos derivados del impacto sobre el suelo o la vegetación en relación a la creación de trazados alternativos, paralelos o ampliaciones puntuales de los senderos principales, debido a un inadecuado uso de estos (circulación en paralelo, velocidad excesiva, creación de atajos, etc.) -Efectos derivados de una falta de planificación, adecuación o uso de zonas de acceso utilizados generalmente para el aparcamiento de vehículos; sobre todo en puntos ciertamente masificados. Aparición de posibles impactos visuales negativos como consecuencia de una excesiva o inadecuada señalización de los itinerarios o red de itinerarios utilizados. * Indicadores de alarma. -Aparición de atajos, trialeras o ampliaciones puntuales del trazado principal -Aparición de cárcavas donde la pérdida de suelo supera los 10cm de profundidad. -Aparición de residuos al inicio, final, o a lo largo del recorrido Posibles indicadores de medida o seguimiento - Porcentaje lineal de senderos alternativos/atajos o trialeras (longitud total itinerario x 100 / total metros lineales de senderos alternativos observados) - Número de puntos conflictivos o tramos de itinerarios con evidentes niveles de erosión. Longitud total itinerario/número de puntos conflictivos detectados - Número de residuos o puntos de acumulación de residuos detectados a lo largo de un número representativo de tramos dentro del itinerario o red de itinerario considerado. Longitud total itinerario/número de puntos con acumulación de residuos detectados * Recomendaciones específicas para los practicantes. -Durante el primer año de la creación de un itinerario es cuando se genera el mayor volumen de impacto (IMBA, 2007; Leung y Marion 1996; Marion, 2006). De aquí la importancia de evitar al máximo la creación de senderos alternativos y de respetar el trazado principal de los diferentes itinerarios. Número 16, 2009 (2º semestre) - Algunas publicaciones como las realizadas por IMBA (2004, 2007) destacan la importancia que puede tener la forma en el que se conduce la bicicleta sobre el nivel de impacto que se puede provocar (velocidad, frenadas, ángulos de giro, derrapadas). Las pendientes utilizadas para el descenso son susceptibles de ser más erosionadas (Goeft y Alder, 2001). La humedad y la pendiente del suelo puede incidir de forma exponencial sobre el nivel de erosión provocado por la práctica de esta actividad (IMBA 2007). Resulta imprescindible valorar en profundidad estos aspectos (velocidad, sentido de la marcha, grado de humedad del terreno, etc.) a la hora de practicar esta actividad, y sobre todo, en senderos situados en zonas especialmente frágiles o próximas a espacios naturales protegidos. -Teniendo en cuenta que el tamaño del grupo puede incidir de forma negativa sobre el nivel de impactos susceptibles de ser provocados por la práctica de esta actividad… Intentar, en el momento de practicar esta actividad en grupos numerosos (más de 6 personas), circular de forma ordenada, no hablar demasiado fuerte y ser especialmente respetuoso con el entorno que los rodea. Valorando siempre la opción menos impactante a la hora de elegir el o los itinerarios a recorrer (temporada del año en relación a la humedad, zonas especialmente frágiles que ostenten alguna figura de protección, épocas de reproducción de determinadas especies, etc.)… * Recomendaciones generales para las administraciones responsables. -En términos generales cinco son los principales factores identificados por la literatura científica existente, en relación al nivel de impacto ambiental generado sobre el suelo por la práctica de esta actividad: tipo de suelo, pendiente, alineamiento del trazado principal, ángulos de giro, grado de humedad y nivel de mantenimiento del sendero si corresponde (Goeft, 2000; IMBA, 2007; Marion, 2006; White, Waskey, Brodehl y Foti, 2006; Wilson y Seney, 1994). Considerar estos aspectos a la hora de planificar o gestionar la oferta de itinerarios existentes en este sentido es una buena forma de prevenir o minimizar el nivel de impacto susceptible de ser generado por la práctica de esta actividad. -La capacidad de resiliencia (habilidad de retornar al su estado inicial) de la vegetación afectada en relación a la practica del MTB se incrementa en el momento que la actividad no se practica de forma continua (Cole, 1990), por lo que el cierre o uso intermitente de determinados itinerarios pueden ser una buena medida en la minimización de los impactos ambientales negativos producidos sobre la vegetación. Realizar una correcta planificación en relación a la oferta de itinerarios de una determinada zona o región, procurando evitar la masificación y el uso continuo de un mismo itinerario o circuito, se constituye como una buena estrategia de planificación/gestión en este sentido. -Son numerosos los estudios que destacan la importancia que tiene la realización de una buena planificación del sistema o red de itinerarios, ya sea esta a nivel local, regional, etc. Cuando una red no esta planificada se incrementa la creación de senderos alternativos y la aparición de posibles conflictos entre los diferentes usos (IMBA 2004). Una buena conectividad de la red de itinerarios contribuye muy positivamente en la disminución del impacto sobre el suelo y la vegetación susceptible de ser provocado por la práctica de esta y otras modalidades deportivas (Hammitt y Cole, 1998). Resulta imprescindible realizar un esfuerzo en cuanto a la planificación del sistema o red de itinerarios, intentando siempre que sea posible, incluir en este esfuerzo a los principales actores implicados (practicantes) sensibilizándolos de la importancia de su comportamiento individual… -Así mismo, autores como Hammitt y Cole (1998), ponen de manifiesto la incidencia que puede tener sobre el nivel de impacto susceptible de ser provocado por la practica de esta actividad, no tan sólo la fragilidad, durabilidad o capacidad de resiliencia del medio, sino otros aspectos de tipos más sociales como la cantidad y distribución del uso (frecuentación recreativa), número de integrantes y composición social de los practicantes que componen el grupo, comportamiento, experiencia, motivaciones y/o conocimientos sobre el mínimo impacto. Profundizar en el conocimiento de las características principales de los practi- RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 33 - cantes de esta actividad, en determinadas zonas o áreas con un cierto volumen de uso, resulta de fundamental importancia (para más información consultar en bibliografía general Farías, 2000, 2002 y Farías y Tolosa, 2004.). Algunos ejemplos medidas preventivas - Delimitar en la mayor medida posible el trazado del itinerario principal disuadiendo el uso o creación de senderos alternativos... (Colocando troncos, piedras, señalizaciones específicas, etc.) - Tratar con especial atención las características de drenaje de los mismos. Valorando en profundidad el diseño o la gestión (mantenimiento) de los diferentes itinerarios en relación a la pendiente y ángulos de giro incluidos en los diferentes tramos - Realizar un correcto mantenimiento de los tramos de itinerarios intentando minimizar su amplitud con tal de evitar los impactos y la velocidad de circulación - Evitar que el trazado de la oferta de itinerarios pase por zonas de elevada o crítica sensibilidad ambiental (hábitats, fauna, etc.) - Educar y sensibilizar a los practicantes en el mínimo impacto mediante la elaboración de diferentes programas de información, educación o sensibilización (residuos, comportamiento apropiado, etc.) - Implicar a los practicantes en el diseño de recorridos, en las medidas reguladoras y en los mensajes de sensibilización - Señalizar adecuadamente en el caso que corresponda (en función de la normativa existente o conocimientos científicos o técnicos pertinentes) las épocas del año más adecuadas para el uso de los itinerarios en cuestión Algunos ejemplos medidas correctoras - Intentar modificar el trazado cuando sea posible evitando aquellas zonas susceptibles por sus características a un mayor impacto ambiental (pendiente, tipo de suelo, etc.) - Poner en marcha medidas correctoras en aquellos puntos conflictivos degradados o potencialmente degradables como canaleras de agua, obstáculos para reducir la velocidad, etc. - Potenciar el uso de aquellos itinerarios con una funcionalidad y diseño acordes a los aspectos anteriormente referenciados - Instaurar un sistema de limpieza y de mantenimiento periódico y rotativo sobre aquellos itinerarios que presenten una mayor tendencia de conflictividad en relación a algunos de los impactos clave (presencia de cárcavas, etc.) * Recomendaciones específicas en el caso de la organización de eventos deportivos. - Los itinerarios o tramos que se habiliten expresamente para la realización de cualquier tipo de evento deportivo pasaran a formar parte de la red de itinerarios existentes en la zona, por lo que se ha de intentar: - Evitar la creación de nuevos tramos de itinerarios - Evitar el paso de los mismos en zonas protegidas o especialmente frágiles - Planificar la obertura de estos bajo criterios preventivos a medio y largo plazo... - Una correcta planificación y gestión de los accesos necesarios y de la presencia de público asistente al evento es una buena forma de minimizar los impactos potenciales de este tipo de eventos. Por lo que en lo posible habilitar y potenciar la utilización de transportes públicos, señalizar y delimitar correctamente las zonas de aparcamiento, contemplando un posible sistema de evacuación, etc. - Restaurar, regenerar y limpiar el área en donde se ha desarrollado el evento se constituye como uno de los elementos claves de la gestión sostenible de este tipo de acontecimientos. Instaurar medidas técnicas que minimicen la erosión del suelo en aquellos puntos especialmente degradados (con la colocación de redes de contención, etc.), prever una gestión integral de los residuos que se puedan generar durante el evento (ej. racionalizar el consumo de los mismos, evitar los productor de «usar y tirar», implementar un sistema de recogida selectiva en los avituallamientos, etc.) y/o utilizar en la señalización de los mismos materiales biodegradables (pinturas, cintas, etc.), es una buena forma de disminuir los trabajos necesarios en este sentido. Al respecto es reco- 34 - mendable, siempre que sea posible, realizar el correspondiente Informe de Afecciones Ambientales de forma previa a la realización del evento. Y en todo caso, siempre intentar valorar de forma anticipada las medidas preventivas, correctoras y sistemas de control necesarios bajo el principio de precaución… 5. Discusión En términos generales, nuestra experiencia en relación a la metodología que aquí se propone es aplicable a cualquier tipo de práctica físicodeportiva en el medio natural; pudiéndose, en este sentido, incluir otros tipos de indicadores en el caso que las prácticas o los agentes receptores así lo requieran (ej. principales grupos de interés, iniciativas en marcha, etc.). En este sentido se ha de tener en cuenta, que los indicadores aquí propuestos, fueron ya utilizados por los autores de este artículo en la recopilación y sistematización de la información disponible en torno a prácticas tan dispares como, el piragüismo, la escalada en roca, el excursionismo a pie, a caballo o la práctica del trial o moto enduro. La variedad y el nivel de profundidad con el que han sido tratados los indicadores aquí propuestos posibilitan adecuar el contenido de cada uno de ellos a la utilización de diferentes canales de información, en donde la complejidad de los datos e información suministrada estaría supeditada a las características particulares de los diferentes actores o destinatarios implicados. A medida que se analizan los posibles canales de información susceptibles de ser utilizados en la difusión de la información aquí sistematizada, se hace necesario recurrir a un análisis en profundidad de las principales partes o actores implicados. Conocer el nivel de sensibilidad o de conocimientos disponibles en torno a la problemática, o el nivel de especialización de los diferentes grupos de practicantes (principiantes, aficionados, profesionales, etc.), podría contribuir a una mejor selección, tanto de los contenidos como de los canales de difusión más apropiados. La búsqueda de un adecuado equilibrio entre el nivel de conocimientos necesarios, la optimización de los recursos disponibles en la difusión de los mismos, y sobre todo, la selección de los canales más apropiados, se constituyen como algunos de los pilares fundamentales a ser considerados en el diseño de cualquier tipo de campaña de sensibilización; previa consideración, claro está, de la importancia que la participación o autogestión de las partes implicadas juega en este sentido. Un ejemplo al respecto podría ser la elaboración consensuada por parte de los principales actores implicados de una pequeña ficha que contemple algunos de los aspectos y recomendaciones básicas como las planteadas a lo largo de la presentación de este artículo (léase, por ejemplo, impactos claves, datos de interés, principales recomendaciones); ya sea, a un nivel más organizativo, en la edición de una pequeña Guía de Buenas Prácticas relativa a la organización de este tipo de eventos (léase, marchas populares, competitivas, etc.), o a nivel más práctico, en el uso de los recursos naturales implicados en un territorio determinado. Siempre teniendo en cuenta, que la garantía de la eficacia de este tipo de guías, y en palabras de Wolf y Appel-Kummer, (2004), ha de basarse en el hecho de que las recomendaciones que en estas se detallen sean aceptadas y asumidas por todas las partes implicadas (sean estos gestores, practicantes o población local del entorno natural en cuestión). En este sentido, y por muchas campañas de sensibilización y control que se implanten, la autogestión del practicante se constituye no solo como una de las herramientas más eficaces, sino también como una de las más duraderas en el tiempo. Las acciones consensuadas tienden a llegar mejor a buen puerto, como así también las acciones basadas en buenos fundamentos tienen más fuerza a la hora de ser defendidas. Generar procesos de participación y autoorganización, según el territorio y las inquietudes, es una buena manera de materializar este hecho, aunque no siempre sea posible. Se trata de plantear un nuevo enfoque a la resolución de los problemas ambientales generables por la práctica de este tipo de actividades, que englobe aspectos científicos como los descritos en este artículo, RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) pero también emocionales y políticos. Así, por ejemplo, se está trabajando desde la federación catalana de ciclismo, que lidera la lucha por evitar la prohibición de espacios de práctica, que utilizando la información obtenida a travéz de la metodología aquí descrita, y con la colaboración de la Secretaria General de l’Esport, ha iniciado una campaña de concienciación de los practicantes, mientras vehicula diferentes canales de diálogo con administraciones medioambientales para gestionar con criterio y sentido común la práctica de este tipo de actividades; en lo que es un largo camino que hace tiempo que se tendría que haber empezado a caminar. Es nuestra voluntad, que el ejercicio de sistematización de los impactos medioambientales aquí presentado, lejos de constituirse como un mero ejercicio intelectual, sirva referencia en este camino como elemento de concienciación, integración, implicación y participación conjunta de los diferentes actores o partes implicados. Para ello, hay que ser cautos, y reconocer la dificultad de generalizar y transferir los resultados de los estudios aquí presentados a determinados entornos ambientales. Razón, por la que estos estudios, han de ser utilizados como complemento a una concertación, que solo será posible, con dos actitudes firmes: la gestión del territorio, de los usos y los recursos basados en criterios objetivos y aplicaciones prácticas abordadas según cada caso, y la voluntad de entendimiento y comprensión mutua a partir del conocimiento y respeto de la visión de la otra parte. 6. Bibliografía Andres-Abellan, M., Del Alamo, J.B., Landete-Castillejos, T., LopezSerrano, F.R., Garcia-Morote, F.A. y Del Cerro-Barja, A. (2005) Impacts of visitors on soil and vegetation of the recreational area «Nacimiento del Rio Mundo» (Castilla-La Mancha, Spain). Environmental Monitoring And Assessment, 101(1-3), 55-67. AEDENAT. (1994). El impacto de las actividades deportivas y de ocio/ recreación en la Naturaleza. València: AEDENAT. Andrés, A., Blanco, R., Pertejo, J. y Prats, M. (1995). Manual para la mejora de la calidad ambiental de las actividades recreativas en la naturaleza. Madrid: ECOTRANS-España. Secretaría General de Turismo. Biedenkapp, A. y Stührmann, E. (2004). Tourismus, Naturschutz und Wassersport. Skripten, 113. Benayas, J.; Blanco, R. y Priebe, C. (1996). Análisis de los impactos ocasionados por el barranquismo en el Parque de la Sierra y los Cañones de Guara. Propuesta de Regulación. Servicio de Espacios Naturales Protegidos, Caza y Pesca. Aragón: Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. Diputación General de Aragón. Tomo I, II, III. Benayas, J. (Coord). (2000). Manual de buenas prácticas del monitor de naturaleza: espacios naturales protegidos de Andalucía. Andalucía: Consejería de medio ambiente. Junta de Andalucía. Cole, D.N. (1990). Ecological impacts of wilderness recreation and their management. En Hendee, Stankey y Lucas. Wilderness Management. Colorado: Editorial. Golden. 425-462. Delcourt, G. (1999). Etudier la Fréquentation dans les Espaces Naturels – Méthodologie. Paris: ATEN. Farías, E.I. (2000). El aprovechamiento recreativo, deportivo y turístico de los espacios naturales protegidos. Modelos de Frecuentación. El caso del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tesis Doctoral. Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Universitat de Lleida. Farías, E.I. (2002). L’enquesta com a eina d’estudi per a la gestió recreativa del medi natural. Revista del Centre de Biodiversitat Habitats, 5, 16-27. Farías, E.I. y Tolosa, G. (2004). Una aproximació metodològica en la diagnosi socio-ambiental de l’ús recreatiu, esportiu i turístic dels espais naturals protegits: el cas de la Reserva del Congost de Montrebei. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 72, 139153. Número 16, 2009 (2º semestre) GREEN CROSS (2008) Guia de medio ambiente y sostenibilidad aplicados a los deportes no olímpicos. Barcelona: Fundació Barcelona Olímpica y Fundació Ernest Lluch. Goeft, U. (2000). Managing mountain biking in Western Australia. Australian Parks and Leisure, 3, 29-31. Goeft, U. y Alder, J. (2001). Sustainable mountain biking: a case study from the Southwest of Western Australia. Journal of Sustainable tourism, 9, 3-19. Gómez-Limón, F.J. (1996). Uso Recreativo de los Espacios Naturales. Frecuentación, factores explicativos e impactos asociados. El caso de la comunidad de Madrid. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias. Departamento Interuniversitario de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid. Hammitt, W.E. y Cole, D.N. (1998). Wildland recreation. Canada: Ecology and management. IMBA. (2004). Trail solutions: IMBA’S guide to building sweet singletrack. Boulder: International Mountain Bicycling Association. IMBA. (2007). Managing mountain biking. IMBA’S guide to providing great riding. Boulder: International Mountain BicyclingAssociation. Leung, Y.F. y Marion, J.L. (1996). Trail degradation as influenced by environmental factors: a state-of-the-knowledge review. Journal of soil and water conservation 51 (2), 130-136. Leung, Y.F. y Marion, J.L. (2000). Recreation Impacts and Management in Wilderness: A State-of-Knowledge Review. USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-15, 5, 23-48 Lynn, N.A. y Brown, R.D. (2003). Effects of recreational use impacts on hiking experiences in natural areas. Landscape and Urban Planning, 64, 77-87. Marion, J.L. (2006). Assessing and understanding trail degradation: results from Big South Fork National River and Recreational Area. USDA: National Park Service NPCA (National Parks Conservation Association). (1992a). Visitor Impact Management. A review of research. Volume one. USDA: National Park Service. NPCA (National Parks Conservation Association). (1992b). Visitor Impact Management. The planning. Volume two. USDA: National Park Service Tarradellas, J. (2000). Guia sobre el deporte, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Madrid: Comité Olímpico Internacional. Thurston, E. y Reader, R.J. (2001). Impacts of experimentally applied mountain biking and hiking on vegetation and soil of a deciduous forest. Environmental Management 27, 397-409. Van Lierde, N. (2007). Sports de nature, outils pratiques pour leur gestion. Paris: L’Atelier. Villalvilla, H., Blázquez, A y Sánchez, J. (2000). Deporte y naturaleza. El impacto de las actividades deportivas y de ocio en el medio natural. Madrid: Talasa. Wilson, J.P. y Seney, J.P. (1994). Erosional impact of hikers, horses, motorcycles, and off-road bicycles on mountain trail in Montana. Mountain Research and Development, 14, 77-88. White, D.D., Waskey, M.T., Brodehl, G.P y Foti, P.E. (2006). A comparative study of impacts to mountain bike trails in five common ecological regions of the south-western U.S. Journal of Park and Recreation Administration 24 (2), 21-41. Wolf, A. y Appel-kummer, E. (2004). Freiwillige Vereinbarung Naturschutz – Natursport. Bundesamt fur Naturschutz Skripten, 106. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 35 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 36-40 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). El lugar de las actividades físicas cooperativas en una programación de Educación Física por dominios de acción The place of physical activities in a cooperative program of physical education across domains of action Víctor Manuel López Pastor Universidad de Valladolid (España) Resumen: En éste trabajo analizamos el lugar que deben ocupar las Actividades Físicas Cooperativas (AFC) en el currículum de Educación Física (EF) en el momento actual. En un primer apartado defendemos que la corriente que más nos puede ayudar a dotar a nuestra área de un mayor rigor y una lógica de funcionamiento a la hora de secuenciar los aprendizajes es la denominada «Programación por Dominios de Acción», basada en la Praxiología Motriz. En el segundo apartado señalamos cinco grandes líneas de trabajo a la hora de comenzar a situar el sentido de las AFC en el currículum de EF: 1-como contenido de aprendizaje; 2-como recursos y estrategias habituales; 3-como momentos y actividades puntuales, 4-como recurso básico en la mejora de la convivencia y el clima del aula y 5-como recurso transversal y permanente en parte de las sesiones y los tiempos de trabajo. Palabra clave: Educación Física, Actividades Físicas Cooperativas, Programación por Dominios de Acción, Praxiología Motriz. Abstract: In the present article, we analyze the place that cooperative physical activities should have in the present Physical Education curriculum. In the first part, we show that the actual trend that can help our field of knowledge gain rigour and effectiveness to order the learning outcomes is known as «Programming through Action Domains», based on the Motor Praxiology theory. In the second part, we show five lines of work that will help establish the role of cooperative physical activities inside the Physical Education curriculum: 1-as a learning content; 2-as a common strategy and resource; 3-as a temporary activity; 4-as a basic resource for improving class’ climate and coexistence and 5-as a permanent resource for the classroom. Key words: Physical Education, Cooperative Physical Activities, Programming through Action Domains, Motor Praxiology. 1. Introducción A lo largo de éste trabajo queremos intentar contestar a la pregunta: -»¿Qué lugar deben ocupar las Actividades Físicas Cooperativas (AFC) en el currículum de Educación Física en el momento actual?»-. Para ello, desarrollamos dos puntos. En el primero defendemos que la corriente que más nos puede ayudar a dotar a nuestra área de un mayor rigor y una lógica de funcionamiento a la hora de secuenciar los aprendizajes es la denominada «Programación por Dominios de Acción», basada en la Praxiología Motriz. A pesar de que la Praxiología es una corriente con cierta tradición, es muy poco conocida entre el profesorado de EF y aún no tiene un conjunto de aplicaciones y desarrollos curriculares concretos suficientemente extendidos y conocidos por la comunidad profesional. Por ello, sería importante que la aplicación de esta corriente a la EF le llegara al profesorado de una forma menos teórica y más práctica. Una aplicación práctica muy interesante para el profesorado de EF es realizar la programación anual y de unidades didácticas por «Dominios de Acción Motriz». En este tipo de programación, los dominios de acción funcionan como bloques de contenidos y tienen una aplicación directa a cada unidad didáctica (cada unidad didáctica tiene que pertenecer claramente a un dominio de acción, para facilitar mejor el aprendizaje). En éste trabajo presentamos y analizamos la propuesta concreta que, a nuestro juicio, es hasta el momento la más elaborada y contrastada que existe en nuestro país: la desarrollada por Alfredo Larraz (2002, 2008, 2009) y el Seminario permanente de EF de Jaca-Sabiñánigo (Huesca). En un segundo apartado respondemos directamente a la pregunta: -»¿Qué lugar deben ocupar las Actividades Físicas Cooperativas en el currículum de Educación Física en el momento actual?»-. Consideramos que existen cinco grandes líneas de trabajo a la hora de comenzar a situar el lugar de las Actividades Físicas Cooperativas (AFC) en el currículum de EF: 1. Las AFC como contenido de aprendizaje (uno de los dominios de acción motriz); 2. Las AFC como recursos y estrategias habituales, pero secundarias, en otros dominios de acción motriz. 3. Las AFC como momentos y actividades puntuales en dominios de acción motriz bastante alejados de principios de cooperación. 4. Las AFC como recurso básico en la formación de grupo, en la integración del alumnado y la mejora de la convivencia y el clima del aula, a trabajar en momentos puntuales y significativos del curso. 5. La metodología cooperativa como presencia transversal y permanente en parte de las sesiones y los tiempos de trabajo, así como en los valores cotidianos que se trabajan en el aula. 2. Los programas de educación física basados en dominios de acción motriz. La aplicación a la Educación Física de la Praxiología Motriz Consideramos que la Praxiología Motriz es una propuesta que puede ser enormemente interesante a la hora de dotar a nuestra área de un rigor y una lógica de funcionamiento de la que ahora mismo carece. La Praxiología es una corriente que ha intentado elaborar su propio marco epistemológico (Parlebas, 1986, 1987, 2001). Si tenemos en cuenta el marco que nos aportan las Racionalidades (Técnica y Práctica), podríamos afirmar que algunas de las propuestas más concretas que se han elaborado en EF basadas en la Praxiología se aproximarían más a una racionalidad práctica y, sobre todo, a un enfoque de enseñanza comprensivo cuando se refieren al tratamiento didáctico de los juegos deportivos y del juego motor. Esto último no ocurre siempre de una forma clara y también pueden encontrarse en los mismos trabajos algunos matices más propios de una racionalidad técnica. Por ejemplo, el hecho de reducir el objeto de estudio de la EF a las «conductas motrices». A pesar de que sus defensores entiendan que es una concepción amplia e integral que incluye también los aspectos cognitivos, emocionales, afectivos y sociales, se trata de un planteamiento que contiene claros referentes conductistas y que puede conducir a regresiones en nuestra materia o, al menos, a mal interpretaciones o visiones parciales y reduccionistas del área y sus contenidos. 2.1. Introducción a la temática Fecha recepción: 13-02-09 - Fecha envío revisores: 23-02-09 - Fecha de aceptación: 10-06-09 Correspondencia: Victor Manuel López Pastor E.U. Magisterio de Segovia (Universidad de Valladolid) Pza/ Colmenares, 1 -40001- Segovia E-mail: [email protected] - 36 - La Praxiología Motriz pretende ser una disciplina científica cuyo objeto de estudio sea la acción motriz. En palabras de Parlebas (2001): RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) «Ciencia de la acción motriz y especialmente de las condiciones, modo de funcionamiento y resultados de su desarrollo». «La acción motriz es el proceso de realización de las conductas motrices de uno o varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada». Para estudiar y analizar dicha acción motriz se apoya en la teoría de sistemas y en el paradigma ecológico. Serrano y Navarro (1995) generan una hipótesis praxiológica según la cual la acción motriz que se evidencia en los juegos guarda relación con su lógica interna. Esta lógica interna está sustentada por una serie de estructuras que a su vez son susceptibles de generar modelos operativos que permitirán explicar el funcionamiento de los juegos deportivos. En cuanto a los principales autores y trabajos sobre praxiología motriz en nuestro país, la referencia clave es Parlebas y sus investigaciones sobre las estructuras de funcionamiento de los juegos motores y deportivos (Parlebas, 1986, 1987, 2001). Otros autores de referencia en la temática son: Hernández Moreno, Lagardera, Lavega, Sierra, Sampedro (1996), Rodríguez (1997), Jiménez, Navarro, Lloret, Amador... En lo que se refiere a los grupos praxiológicos que existen actualmente en nuestro país, constituidos como tales, habría que hacer especial referencia al de Lleida y al de Las Palmas de Gran Canaria; aparte del profesorado de otras universidades que vienen realizando trabajos en éste campo de investigación. Por otra parte, se han realizado numerosos Seminarios Internacionales de Praxiología Motriz. En la mayoría de los casos han editado un dossier con los trabajos presentados. También la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria editó en 1996 el número 0 de la revista Praxiología Motriz, donde se recogen trabajos de diversos autores nacionales y extranjeros. Para profundizar en la temática de la praxiología motriz, aconsejamos consultar en primer lugar la obra introductoria de Lagardera y Lavega (2003), así como la de Parlebas (2001). En éste sentido, también puede ser bastante aclaratorio el trabajo de Navarro y Jiménez (2004). A la hora de analizar aplicaciones de la Praxiología a la Educación Física, el trabajo más interesante corresponde a Larraz (2002, 2008, 2009), que probablemente sea el profesor español que más años lleva organizando toda su docencia en el área de EF en Primaria basada en éste planteamiento y el único que ha diseñado un Currículum organizado por dominios de acción motriz. 2.2. Aportaciones de la Praxiología Motriz a la Educación Física Tal como Navarro y Jiménez (2004) explican, la Praxiología motriz de Parlebas ha significado una revolución intelectual para el mundo de la EF, pero como todo cambio ha supuesto una toma de posición de los profesionales, que en éste caso se encuentra entre el rechazo de unos y la fuerte aceptación y defensa de otros. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Praxiología surge con pretensiones de autonomía disciplinar, al margen de la EF; aunque de hecho la EF puede beneficiarse en gran medida de las aportaciones que realiza. Es indiscutible que la Praxiología aporta un modelo con un enorme potencial a la hora de analizar las praxis sociales, como los juegos y deportes con estatuto de reglas. Pero fuera de ellas pierde parte de dicha capacidad. A continuación vamos a presentar un listado de las principales aportaciones que puede hacer la praxiología motriz al área de EF y que justifican el interés que posee para el profesorado su mayor conocimiento y comprensión. Navarro y Jiménez (2003) afirman que la praxiología ofrece un enfoque para la construcción curricular del área de EF. En éste sentido, conocer la lógica interna de las diversas situaciones motrices que son objeto de atención en educación física permite al profesorado: a. Disponer de criterios internos para clasificar las actividades físicas a partir del tipo de interacción que se establece entre los participantes y entre estos y el entorno físico donde se desarrolla la acción motriz. b. Organizar mejor sus contenidos y desarrollar las tareas motrices que mejor convengan a sus intenciones educativas, en concordancia con su lógica interna. Número 16, 2009 (2º semestre) c. Elaborar criterios didácticos para la organización y/o secuenciación de contenidos curriculares, en función de su complejidad estructural y/ o funcional. Lo cual conlleva poder organizar secuencias de situaciones, tareas y actividades motrices de aprendizaje. d. Organizar la enseñanza de los juegos y/o deportes de una sola modalidad o de varias conjuntamente, cuando compartan las mismas constantes estructurales y funcionales. e. Señalar los elementos significativos (constantes estructurales y funcionales) para organizar una enseñanza comprensiva de los juegos y deportes sociomotores. Esto facilita enormemente actividades docentes como: -el diseño y modificación de situaciones y tareas motrices; -la identificación de reglas de acción y principios organizadores de la conducta motriz a desarrollar en cada situación motriz; -discriminar en los programas la existencia o no de equilibrio entre los diversos tipos de situaciones motrices. -desvelar la significación motriz de las diversas categorías de situaciones motrices. -discriminar la potencialidad educativa de cada situación motriz, a partir del conocimiento de sus constantes estructurales y/o funcionales, en cuanto a las demandas que planteará para el alumnado en los ámbitos cognitivo, afectivo, social o motor. Dicho de otra manera, permite realizar una programación de EF con mucha más lógica, sistematicidad y rigor del que ahora mismo existe en la mayoría de los casos. Lo mismo puede aplicarse a la sucesión de sesiones y actividades concretas de aprendizaje a desarrollar en el aula. En éste sentido puede ser de una gran ayuda a la hora de ir clarificando qué se quiere enseñar y cómo hacerlo. Como ya explicamos anteriormente, puede encontrarse un diseño curricular basado en la praxiología motriz en los Diseños Curriculares del Área de Educación Física en la Etapa de Educación Primaria (para la Comunidad de Aragón) en http://www.praxiologiamotriz.inefc.es/PDF/ Praxio_Lleida_curri_011.pdf En esta propuesta curricular, se establecen los Bloques de Contenidos en función de las diversas relaciones entre la persona y el entorno físico y humano. En éste sentido, se identifican seis tipos de problemas motores diferentes a los que se pueden enfrentar el alumnado, que corresponde con los seis «Dominios de Acción Motriz»: 1. Acciones en un entrono físico estable y sin interacción directa con otros; 2. Acciones de oposición interindividual; 3. Acciones de cooperación; 4. Acciones de cooperación y oposición; 5. Acciones en un entorno físico con incertidumbre; 6. Acciones con intenciones artísticas y/o expresivas. El concepto de «dominio de acción motriz» es definido como: «campo en el cual todas las prácticas corporales que lo integran son consideradas homogéneas bajo la mirada de criterios precisos de acción motriz» (Parlebas, 2001). LA PRAXIOLOGÍ PRAXIOLOGÍA SU APLICACIÓ APLICACIÓN LA E.F.: E.F.: LA ÍA YY SU Ó N AA LA PRAXIOLOG APLICACI LA PROGRAMACIÓ PROGRAMACIÓN POR ““DOMINIOS DE ACCIÓ ACCIÓN”. LA ÓN POR DOMINIOS DE Ó N”. PROGRAMACI ACCI AFIndividuales Individuales AF EntornoEstable Estable Entorno AFOposición Oposición AF Interindividual Interindividual EntornoEstable Estable Entorno AFde de AF Cooperaciónen en Cooperación entornoestable estable entorno Bloques de de contenidos contenidos Bloques (6 dominios dominios de de acción acción motriz) motriz) (6 AFRítmico Rítmico-AF Expresivas Expresivas AFEntorno Entorno AF Inestable Inestable AFde de AF ColaboraciónColaboraciónoposición oposición Figura 1.- Esquema de programación por dominios de acción(Elaborado a partir de la propuesta de Larraz (2002), de un programa de EF para primaria basado en seis dominios de acción motriz). RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 37 - Este concepto permite agrupar en categorías las diferentes situaciones motrices que utiliza la educación física escolar de nuestro entorno y las que puedan utilizarse en un futuro. Si atendemos a la clasificación de las actividades físico-deportivas propuesta por Parlebás resultan ocho grandes categorías. Se organizan combinando de dos en dos tres criterios de lógica interna: 1-la presencia o no de incertidumbre del medio externo; 2-la presencia o no de compañero; 3-la presencia o no de adversario. Larraz (2002) reduce las 8 categorías de Parlebas a seis «Dominios de Acción», para organizar los contenidos de aprendizaje del área de EF en Primaria. La reducción de ocho a seis la realiza uniendo todas las «Actividades en entorno inestable» en un solo dominio de acción (cuatro en uno) y añadiendo el dominio de «Actividades físicas artístico-expresivas». Larraz (2002) justifica su creación porque éste tipo de actividades forman un grupo aparte, puesto que la finalidad de las situaciones que proponen se enmarca en la transmisión de sentidos y significados a través de mensajes simbólicos. También Parlebas se manifiesta en éste sentido: «Este dominio tiene mucha importancia. En él surge el aspecto artístico, poético, onírico, el sueño, la transmisión de un sentido por el cuerpo, cosa que da lugar a un poder muy importante a la educación física. La educación física no consiste únicamente en cumplir resultados en cifras. Nuestros alumnos, chicos y chicas, niños y adolescentes, pueden aprender a utilizar sus actividades corporales a través de transmitir una sensación y ésta es, además, la ocasión para proponer a nuestros colegas hacer un trabajo interdisciplinario con otros educadores» (Parlebas, 2003:9). Aunque por esta misma razón podría haber incluido también un séptimo dominio de acción: El introyectivo (Lagardera y Lavega, 2003). Larraz (2002) considera que estos seis dominios organizan las seis grandes clases de experiencias corporales que atraviesan la diversidad de prácticas motrices de la educación física escolar. Estas categorías representan seis tipos de problemas motores diferentes a los que puede enfrentarse el alumnado. A continuación se enuncian los seis dominios de acción considerados y los aspectos esenciales de cada uno (Tabla 1). Están elaborados a partir del trabajo de Larraz (2008), pero con modificaciones propias, para la aclaración de algunos conceptos y la ampliación de los ejemplos. 3. Programar por unidades didácticas en que se trabaje de forma principal y específica uno de los dominios de acción, con las suficientes sesiones como para generar aprendizajes relevantes y una mejora en la competencia motriz, personal y grupal (entre 8 y 15 sesiones). 4. La necesidad de planificar y evaluar las sesiones según la lógica interna de la actividad. Se pueden utilizar los dominios de acción como criterios que ayudan en esta labor. La organización de la programación basada en dominios de acción puede ser un criterio muy útil e interesante a la hora de programar las actividades de aprendizaje a realizar en cada sesión, así como para evaluarlas a posteriori. Cumpliendo estos sencillos principios de procedimiento se puede conseguir dar un salto abismal en nuestra área, al comenzar a trabajar con unos criterios claros, lógicos y organizados. Permitiría trabajar sobre aprendizajes explícitos, organizados y secuenciados, de modo que todo el alumnado vaya adquiriendo una formación básica en todos los dominios de acción y una considerable amplitud y variabilidad de experiencias motrices positivas, en las cuales ha ido aprendiendo a mejorar y a sentirse competente. Para facilitar la compresión de la propuesta vamos a presentar un ejemplo. Un profesor de EF ha programado una UD de «Iniciación a los deportes con implementos: el bádminton» para el mes de abril en 5º curso de Primaria, porque quiere trabajar en el segundo dominio de acción (Acciones de oposición interindividual). Se sienta delante de una hoja y comienza a pensar posibles actividades de aprendizaje. Si se deja llevar por la tradición, la formación inicial recibida y la mayor parte del material curricular editado, probablemente dedique varias sesiones a diferentes juegos y ejercicios individuales, en que el alumnado irá adquiriendo cierto control de la raqueta y el volante, así como aprender las técnicas básicas de ejecución de éste deporte (el saque, el revés, el mate, etc.). Si analizamos dichas actividades desde la lógica de los dominios de acción, es obvio que no estaríamos cumpliendo con nuestras finalidades ni con la programación, dado que todos esos ejercicios pertenecen de forma clara al primer dominio de acción (Acciones individuales en un entorno físico estable y sin interacción directa con otros), o como mucho al tercero, si les he organizado en pequeños Tabla 1. Tabla de seis dominios de acción y características principales y ejemplos de cada una de ellas. grupos, para que trabajen de forma colaborativa Dominio de acción Características principales y ejemplos Actividades realizadas principalmente de forma individual. Suelen ser acciones medibles, 1. Acciones en un entorno (Acciones de cooperación). Por tanto, si ha placon parámetros espaciales o temporales. Ejemplos: aprender a correr a ritmo en esfuerzos de físico estable y sin nificado la realización de esa UD para trabajar el larga duración, atletismo, patinaje, natación, gimnasia, juegos individuales, malabares, interacción directa con zancos, acrobacias, etc. otros. segundo domino de acción, la mayor parte del 2. Acciones de oposición Actividades en situaciones de enfrentamiento uno contra uno. Ejemplos: juegos infantiles 1c1, tiempo de dicha UD tiene que estar centrado en interindividual. juegos de lucha, juegos de raqueta 1c1, etc. Hay que resolver un problema común que requiere la cooperación de todo el grupo. No hay situaciones de juego real 1 contra 1, en las que el enfrentamiento con otros grupos ni personas. Todos ganan. Implica procesos de diálogo, 3. Acciones de cooperación. alumnado pueda ir comprendiendo los princiayuda y solidaridad. Ejemplos: Juegos y actividades físicas cooperativas; equilibrios colectivos y pirámides humanas (acrosport), combas colectivas, etc. pios de acción más importantes en éste tipo de Son acciones colectivas que requieren la colaboración con las personas del mismo grupo para situación motriz (la colocación de defensa, la superar a las del grupo contrario. Suelen ser situaciones con alto grado de codificación 4. Acciones de colaboración y (normas y reglas). Ejemplos: juegos infantiles de equipo (balón prisionero, rescate, robar ocupación de espacios, cuando subir a red, a oposición[1]. piedras,…), deportes colectivos, algunas manifestaciones específicas de deportes individuales donde dirigir la pelota en función de donde está (relevos o competición por equipo en atletismo o natación), etc. Actividades en un medio desconocido o, fundamentalmente, en el medio natural. La clave es situado el adversario o en función de cuales son 5. Acciones en un entorno la correcta interpretación de las variaciones en el medio. Tiene gran importancia la seguridad. físico con incertidumbre. Ejemplos: actividades en la naturaleza, con o sin material específico: senderismo, bicicleta, sus puntos débiles, etc.). orientación, escalada, esquí, etc. Esto no quiere decir que, de forma puntual, Acciones con finalidades estéticas y comunicativas. También suele haber una relación estrecha con el ritmo. Se prestan mucho a la organización de proyectos de acción colectiva. relacionada y razonada, no pueda ir introduEjemplos: danzas, la expresión corporal, gimnasia artística, natación sincronizada,… 6. Acciones con intenciones ciendo pequeñas cuñas sobre técnica individual También pueden entrar en éste dominio actividades como el acroesport, teatro de sombras, las artísticas y expresivas. acrobacias, las combas o los malabares cuando forman parte de un proyecto colectivo cuyo y mejora de ejecuciones técnicas concretas. Puefin es la presentación de un producto expresivo delante de un público (funciones de navidad, de y debe hacerlo cuando el proceso de aprendifiestas, pasacalles, etc.). (Basada en la propuesta de Larraz (2008) con modificaciones y ampliaciones de explicaciones y ejemplos). En realidad, tanto Parlebas como Larraz utilizan el zaje lo requiera, pero deben ser situaciones punconcepto “Acciones de cooperación-oposición”. Velázquez (2002) sostiene que se trata de un uso incorrecto del término “cooperación”, dado que para que sea realmente cooperación no es posible la oposición, el enfrentamiento ni la competición. Por ello, éste autor sostiene que la denominación correcta debería ser tuales e integradas dentro de un proceso centra“Colaboración-oposición”. Nos basamos en dicho argumento para cambiar la denominación del dominio de acción do en la lógica interna del juego, de la situación El siguiente paso sería la organización de la programación anual en de enfrentamiento interindividual en dos campos separados y con raque se cumplan algunos principios básicos: quetas y volantes. 1. Que cada curso se trabajen TODOS los dominios de acción, de la Éste tipo de análisis podemos realizarlos previamente, durante la forma más equilibrada posible (entre 1 y 2 unidades didácticas por fase de planificación de cada sesión de la UD; pero también a posteriori, cada dominio). tras cada sesión y, sobre todo, al finalizar la UD, resolviendo preguntas 2. Que se secuencie el trabajo por cursos, de forma que se realicen como las siguientes: diferentes actividades físicas dentro de cada dominio de acción. *¿Cuántos tipos de situaciones motrices diferentes (dominios de acción) hemos utilizado a lo largo de la sesión (individuales, 1 contra 1, 1 - 38 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Tabla 2. Ficha de auto-evaluación del profesor, a aplicar tras cada sesión o cada unidad didáctica (Elaboración propia). Centro Grupo: Aspectos a evaluar 3. El lugar de las actividades físicas cooperativas en un programa de educación física por dominios de acción Curso académico Unidad Didáctica Sesiones 1-2-3 Observaciones Una de las preguntas que suele surgir en los congresos y foros que trabajan en torno a las AFC es la siguiente: -»¿Cuándo utilizar Actividades Físicas Cooperativas en un Programa de Educación Física que *¿Cuánto tiempo hemos dedicado a cada una de ellas? quiere generar aprendizajes significativos?»-. Es una pregunta que en *¿En cuales ha tenido más dificultades de aprendizaje mi alumnado? muchas ocasiones suele quedar sin respuesta. En éste apartado nos *¿Qué competencias se han desarrollado gustaría ofrecer una serie de reflexiones sobre el lugar que, a nuestro correctamente y en cuales han quedado lagunas? parecer, puede ocupar la Cooperación y las Actividades Física Coope*En función de todo ello… ¿qué modificaciones realizar en la UD de cara al siguiente curso? rativas (AFC) en un Diseño Curricular de Educación Física basado en *En función de todo ello… ¿qué UD voy a Dominios de Acción. Están basadas en las experiencias y propuestas trabajar con éste grupo los próximos años? curriculares que estamos desarrollando y contrastando en la práctica Otros aspectos Escala: verbal: M (mucho), AV (a veces), P (poco), N (nada) o Numérica; 1-4 ó 1-5 desde hace seis años, a partir del trabajo desarrollado por Larraz (2002, 2008); Velázquez y Fernández (2002). Esperamos que pueda ser de en pequeños grupos, cooperativo, colaboración-oposición -2 contra 2utilidad para otros compañeros y contextos. ,…)? Consideramos que hay cinco líneas de trabajo fundamentales: *¿Cuánto tiempo hemos dedicado a cada una de ellas? a. Como contenido de aprendizaje, en las unidades didácticas del *En cuales ha tenido más dificultades de aprendizaje mi alumnado? dominio de acción tres (AFC en entornos estables). *¿Qué competencias se han desarrollado correctamente y en cuales b. Los dominios de acción en que existen abundantes formas de han quedado lagunas? cooperación, e incluso forman parte de la lógica interna de la actividad, *En función de todo ello… ¿qué modificaciones realizar en la UD aunque no sean los aspectos principales de la misma. de cara al siguiente curso? …y/o ¿qué unidades didácticas voy a trabajar c. Los momentos y actividades puntuales de cooperación en domicon éste grupo los próximos años? nios de acción bastante alejados de principios de cooperación. Para facilitar la comprensión del ejemplo y la propuesta, en la Tabla d. Las AFC como recurso básico en la formación de grupo, en la 2 presentamos una ficha de autoevaluación de la sesión / unidad didácintegración del alumnado y la mejora de la convivencia y el clima del aula, tica. Puede ser útil al profesorado de EF para facilitar éste proceso a trabajar en momentos puntuales y significativos del curso. sistemático de reflexión sobre los resultados obtenidos en la práctica e. La metodología cooperativa como presencia transversal y perdocente. manente en la mayor parte de las sesiones y los tiempos de trabajo, así En cada Dominio de Acción se refuerzan más unos aprendizajes como en los valores cotidianos que se trabajan en el aula. que otros. La clave es la lógica interna de la actividad, la comprensión de A continuación vamos a ir explicándolas con mayor detalle. los principios básicos de actuación en dicha actividad física. En cada a. Las AFC como contenido de aprendizaje, en las unidades domino de acción se trabaja un tipo de conducta motriz específica, un didácticas del Tercer Dominio de Acción. tipo de competencia motriz, unos aprendizajes específicos sobre la Los contenidos de aprendizaje que tienen que ver con las AFC motricidad, sobre la resolución de determinados problemas motrices. pertenecen de forma clara al tercer dominio de acción (AFC en entornos Por eso, el aprendizaje que se realiza en una actividad motriz específica estables). puede ser fácilmente transferible al resto de actividades del mismo b. Abundantes formas de cooperación en otros dominios de dominio de acción. acción. En función del domino de acción también se trabajan más unos También pueden encontrarse numerosas formas de cooperación en ámbitos de desarrollo personal que otros (competencia personal, indivilos dominios quinto (Actividades Físicas en Entornos Inestables) y dual, colaborativa, de integración grupal, de oposición, expresiva, etc.), sexto (Actividades Físicas Rítmico-expresivas). En estos dominios, las aunque en todas podamos mantener la preocupación por un desarrollo AFC incluso pueden forman parte de la lógica interna de la actividad, global de la persona a través de la motricidad. aunque no sean los aspectos principales de la misma. Por ejemplo, en el En la Tabla 3 resumimos los aspectos básicos de aprendizaje más dominio quinto, gran parte de las actividades (senderismo, escalada, importantes de cada Dominio de Acción. espeleología, etc.) y en el dominio sexto, actividades como: combas, acrosport, proyectos expresivos, bailes y danTabla 3. Tabla de Aspectos básicos de aprendizaje en cada Dominio de Acción. zas, etc. (Basada en la propuesta de Larraz (2008), con modificaciones) c. Los momentos y actividades puntuaDominio de acción Características principales y ejemplos 1. Acciones en un entorno Se busca que el alumnado vaya comprendiendo las acciones a realizar y mejore les de cooperación en dominios de acción progresivamente su eficacia en ellas y optimice su realización. Suelen ser acciones medibles, físico estable y sin bastante alejados de principios de cooperacon parámetros espaciales o temporales o de producción de formas. Es importante controlar interacción directa con el riesgo que implican. otros. ción. La finalidad es superar al adversario. Es muy importante el respeto de las reglas y de la En el resto de de dominios de acción (uno, integridad del oponente. Hay una fuerte presión temporal, que requiere saber anticipar y 2. Acciones de oposición ajustar su motricidad. La incertidumbre proviene del adversario y hay que saber decodificar interindividual. dos y cuatro) también pueden encontrarse decorrectamente sus conductas. terminados tiempos de trabajo con una lógica La finalidad es resolver un problema común que requiere la cooperación de todo el grupo. La incertidumbre puede venir de las conductas de los compañeros. La mejora de la eficacia predominantemente cooperativa, aunque hay que 3. Acciones de cooperación. está basada en los procesos que se establecen de diálogo y colaboración para la resolución del problema. reconocer que se trata de momentos puntuales y La finalidad es resolver a favor de mi grupo una relación de fuerzas enfrentadas, que dirigidos a aprender una serie de recursos técnirequieren de la colaboración con las personas del mismo grupo. Existe un alto grado de codificación (normas y reglas), por lo que es muy importante respetar las reglas de juego. cos que luego se aplicarán en situaciones motrices 4. Acciones de colaboración Hay que aprender a leer la conducta de los contrarios y de los compañeros. Tomar decisiones y oposición. con una lógica interna claramente diferente. Por estratégicas (lógica individual y colectiva). Ajustar sus acciones a las de los demás (tanto compañeros como rivales, tanto en ataque como en defensa). Aumenta la complejidad ejemplo, aprender a golpear el balón en voleibol cuando se juega con móviles. de forma cooperativa en grupos de 2, 3, 4 ó 5 Actividades en el medio natural. Existen diferentes niveles de incertidumbre, en función del 5. Acciones en un entorno conocimiento y dificultad. Necesidad de decodificar el medio, conciliar riesgo y seguridad, personas, aunque la idea es aplicarlo lo antes físico con incertidumbre. regular la energía y duración de la actividad, organizar conductas adaptadas al medio y la posible a situaciones de juego real, cuya lógica es actividad. Requieren una alta implicación y tienen una fuerte carga emocional. Son acciones con finalidades expresivas y comunicativas. Existe una doble exigencia: la la colaboración-oposición. O una situación simiexpresión y la creación. Se trabaja con diferentes roles: creador, intérprete, espectador, 6. Acciones con intenciones lar en bádminton, cuando se trata de aplicarlo crítico. Se pueden utilizar diferentes registros de expresión (oral, corporal, musical, plástica) artísticas y expresivas. y diferentes recursos expresivos (espacio, ritmo, desplazamientos, objetos,…). La importanposteriormente a situaciones de oposición indi*¿Cuántos tipos de situaciones motrices diferentes (dominios de acción) hemos utilizado a lo largo de la sesión? cia del encadenamiento de acciones y el interés por generar proyectos de acción colectiva. Número 16, 2009 (2º semestre) RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 39 - Foto 1.- Ejemplo de Dominio 1. Actividad física individual en entorno estable. Foto 3.- Ejemplos de Dominio 4. Actividad física de colaboración-oposición. Foto 2.- Ejemplo de Dominio 3. Actividad física cooperativa. Foto 4.- Ejemplo de Dominio 4. Actividad física de colaboración-oposición. vidual. O aprender a patinar con ejercicios o metodologías cooperativas, aunque a la hora de aplicarlo en situaciones reales la lógica es predominantemente de actividad individual en entorno estable. d. Las AFC en momentos puntuales del curso. Una cuarta posibilidad es la utilización de las AFC como recurso básico y adecuado para potenciar una mejor formación de grupo, para potenciar el clima del aula o para mejorar las relaciones dentro del grupo, así como para favorecer la integración del alumnado y la mejora de la convivencia. Este tipo de actividades, sesiones y/o unidades didácticas se utilizarían en momentos puntuales y significativos del curso. Por ejemplo al principio de curso, ante la llegada de un nuevo alumno, durante la estancia parcial de hijos de temporeros en centros rurales que pasan por estas situaciones de forma periódica, en reuniones y encuentros entre escuelas, jornadas sobre temas monográficos, semanas culturales, etc. e. La utilización de metodología cooperativa de forma habitual. Aquí nos referimos a la utilización de la metodología cooperativa como presencia transversal y permanente en la mayor parte de las sesiones y los tiempos de trabajo, tanto para lograr mayores niveles de aprendizaje como para trabajar y mejorar actitudes y valores de forma cotidiana en el aula. El profesorado que trabaja de esta forma no busca la simple realización de AFC, sino más bien la utilización habitual de metodologías cooperativas en EF, por la mayor efectividad que poseen en el desarrollo de los diferentes ámbitos de desarrollo (físico, social, afectivo y cognitivo). Ésta línea de trabajo suele ser habitual en el profesorado que lleva años trabajando con AFC y que, gradualmente, ha ido avanzando hacía la utilización de metodologías cooperativas de forma cotidiana, bien por la propia inercia de éste tipo de procesos profesionales, por propia convicción pedagógica o por la características contextuales de su centro. 4. Conclusiones A lo largo de éste trabajo hemos presentado una serie de reflexiones sobre lo que la Programación por Dominios de Acción Motriz puede Foto 5.- Ejemplo de Dominio 5. Actividad física en entornos inestables. Foto 6.- Ejemplo de Dominio 5. Actividad física en entornos inestables. Foto 7.- Ejemplo de Dominio 6. Actividad física rítmico-expresiva. - 40 - suponer a la hora de avanzar hacía una EF de mayor calidad educativa. Creemos que se trata de una propuesta que puede ser enormemente interesante a la hora de dotar a nuestra área de un rigor y una lógica de funcionamiento de la que ahora mismo carece. También a la hora de secuenciar los aprendizajes de forma lógica y equilibrada, tanto a lo largo de un curso escolar, como a lo largo de toda la etapa educativa (primaria y/o secundaria). Esto nos llevará a tener más claro lo que queremos que nuestros alumnos aprendan en EF, tanto en cada UD, como en cada curso, en cada ciclo y en cada etapa. Basándonos en éste modelo, creemos que hay cinco grandes líneas de trabajo a la hora de comenzar a situar cual es el lugar de las AFC en un programa de EF: 1-Las AFC como contenido de aprendizaje (uno de los dominios de acción).; 2-las AFC como recursos y estrategias habituales, pero secundarias, en otros dominios de acción; 3- momentos y actividades puntuales de cooperación en dominios de acción bastante alejados de principios de cooperación; 4- las AFC como recurso básico en la formación de grupo, en momentos puntuales y significativos del curso; 5-la metodología cooperativa como presencia transversal y permanente en parte de las sesiones y los tiempos de trabajo, así como en los valores cotidianos que se trabajan en el aula. En cuanto al interés y aplicabilidad que éste trabajo pueda tener para otros profesionales, hay que tener en cuenta que la Programación por Dominios de Acción en EF es un planteamiento relativamente novedoso y que aún no tiene un conjunto de aplicaciones y desarrollos curriculares concretos suficientemente extendidos y conocidos. Por ello hemos presentado y analizado la propuesta que, a nuestro juicio, es la más elaborada y contrastada que existe en nuestro país en estos momentos: la desarrollada por Larraz (2002, 2008, 2009) y el Seminario permanente de EF de Jaca-Sabiñánigo. Se trata de propuestas que tienen un gran potencial para mejorar la calidad y cantidad de los aprendizajes relevantes que el alumnado puede desarrollar en el área de EF. Respecto a futuras líneas de trabajo, entendemos que es un reto urgente el desarrollo de programación y material curricular de EF apoyados en éste planteamiento, así como una mayor difusión entre el profesorado de la propuesta, las experiencias acumuladas y el material ya existente. 5. Bibliografía Lagardera, F. y Lavega, P. (2003): Introducción a la praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo. Larraz Urgelés, A. (2002). Diseños curriculares de la comunidad autónoma de Aragón. Educación Primaria: Educación Física. (consultado 5-5-2008) http:// www.praxiologiamotriz.inefc.es/PDF/Praxio_Lleida_curri_011.pdf Larraz Urgelés, A. (2004). Los dominios de acción motriz como base de los diseños curriculares en educación física: el caso de la Comunidad de Aragón en educación primaria. En LAGARDERA, F. y LAVEGA, P. (Ed.) La ciencia de la acción motriz (pp. 203-226). Lleida: Universitat de Lleida. Larraz Urgelés, A. (2008). Valores y dominios de acción motriz en la programación de educación física para la educación primaria. Seminario Internacional de Praxiología Motriz. Lérida. Larraz Urgelés, A. (2009) ¿Qué aprendizajes de educación física debería tener el alumnado al finalizar sexto curso de primaria? Tandem, 29 (45-63). Navarro, V. y Jiménez, F. (2004) Aportaciones de la praxiología a la Educación Física en los últimos diez años: de la teoría a la práctica. En López, V.; Monjas, R. y Fraile, A. (coords.) Los últimos diez años de la Educación Física Escolar. Valladolid: Universidad de Valladolid. Parlebas, P. (1986) Elementos de Sociología del deporte. Málaga: Unisport. Parlebas, P. (1987): Perspectivas para una educación física moderna. Málaga: Unisport. Parlebas, P. (2001) Juegos deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo. Parlebas, P. (2003) Un nuevo paradigma en educación física: los dominios de acción motriz. En J. P. y. B. Fuentes, M. (Ed.), La Educación Física en Europa y la calidad didáctica en las actividades físico-deportivas. Primer congreso internacional de Educación Física. FIEP (pp. 27-42). Cáceres: Diputación de Cáceres. Rodríguez Ribas, J. P. (1997) Fundamentos teóricos y metodológicos de la praxiología motriz. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tesis doctoral. Sampedro Molinuevo, J. (1996) Analisis praxiológico de los deportes de equipo. Una aplicación al futbol-sala. Madrid: Universidad Politecnica de Madrid, INEF Madrid. Tesis doctoral. Serrano Sánchez, J. A. y Navarro Adelantado, V. (1995) «Revisión crítica y epistemológica de la praxiología motriz». Apunts, 39 (7-30). Velázquez Callado, C. y Fernández Aarranz, M.I. (2002): Educación Física para la paz, la convivencia y la integración. Valladolid: La Peonza (CD-R). RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 41-45 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Propuesta de evaluación del alumnado en educación física. Un enfoque desde la Praxiología Motriz Proposal of student evaluation in physical education: a focus on Motor Praxiology Javier Sampedro Molinuevo, J. Sagardoy y M. J. Gómez Universidad Politécnica de Madrid (España) Resumen: La praxiología motriz guía las propuestas de este artículo con el objetivo de ofrecer al profesorado una herramienta eficaz para evaluar a los alumnos y alumnas en educación física. Partiendo de una clasificación de las tareas basada en criterios precisos de acción motriz, se utilizan seis dominios a modo de parámetros estables para evaluar transversalmente los contenidos del área. La línea de discurso continúa poniendo en consonancia el plan de evaluación con la programación de aula en función de principios práxicos. Se ofrecen al profesorado los medios adecuados para poder decodificar las acciones que el alumnado realiza en clase y evaluar entonces de manera más acertada. Palabra clave: Praxiología motriz, dominios de acción motriz, lógica interna, evaluación formativa, programación. Abstract: The proposals of this paper are base don motor praxiology. The propose of the study is to offer the professor an efficient tool to evaluate the student of physical education. Then, six domains are used as teady parameters to evaluate the contents of area transversally. The paper continues with the adaptation between evaluation and programme following praxis principles. Suitable conditions are offered the professor in order to decode the actions student make in class and then evaluate them properly. Key words: motor praxiology, motor action domains, internal logic, educative evaluation, programme. 1. Introducción Desde las prescripciones que establece el Diseño Curricular Base (DCB) y tomando como referencia el Proyecto Curricular de Centro (PCC), está en manos del profesor dar forma didáctica a todo un bloque de contenidos; ello exige del profesor tener unos criterios claros que clasifiquen las numerosas situaciones motrices que podemos proponer dentro de este gran abanico de actividades. Será el punto de partida para acometer nuestro papel como evaluadores con la eficacia que este proceso merece. No es intención de este artículo proponer diferentes métodos de evaluación sino descubrir una manera novedosa de conjugar todos los procesos que intervienen en la evaluación del alumnado para lograr una cohesión interna entre el plan de evaluación y la programación. Del mismo modo puede suponer para el profesorado una reflexión crítica a cerca de algunos de los procedimientos habitualmente utilizados en la evaluación-calificación de educación Física, y ofreciendo otra perspectiva a este respecto. El presente artículo brinda una propuesta práctica de evaluación en educación física aplicada al tercer nivel de concreción. Centrado en el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante observación, y dando el valor que merecen a otro tipo de instrumentos como los test y pruebas objetivas, pretende hacer coincidir las líneas de investigación de la praxiología motriz como constructo en la educación fisica escolar, con la evaluación del alumnado. Por otro lado, el sistema de evaluación formativa (día a día) que planteamos pretende ser al mismo tiempo una herramienta para hacer del profesor de educación física un observador eficaz que reflexiona diariamente sobre los logros obtenidos por el alumnado. Nos interesa especialmente el modo de sistematizar la evaluación formativa, porque es una manera confirmada de evaluar directamente sobre lo aprendido y porque nos ayuda a reorientar la enseñanza utilizando datos constantemente actualizados. En definitiva, nuestra intención es hacer de la programación y de la evaluación dos procesos vivos e imbricados entre sí. 2. La Praxiología Motriz y la evaluación del alumnado La LOE (2006), parte de concebir la evaluación como un componente más del proceso de enseñanza-aprendizaje y del reconocimiento de su importancia como instrumento regulador. Esto implica tenerla en Fecha recepción: 14-09-08 - Fecha envío revisores: 29-10-08 - Fecha de aceptación: 20-04-09 Correspondencia: Javier Sampedro Molinuevo Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF. Universidad Politécnica de Madrid. Avda. Martín Fierro s/n. Madrid 28040. España. E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) cuenta de forma permanente a lo largo de las acciones que se realizan durante dicho proceso y hacerlo sin perder de vista la principal función que se le atribuye a la evaluación: introducir nuevas medidas pedagógicas que ayuden a nuestros alumnos y alumnas a conseguir los objetivos y mejorar su aprendizaje. Este sentido intrínseco de la evaluación viene marcado por la lógica interna de las acciones que en ella se realizan; por ende, si hablamos de evaluación formativa, nos interesa conocer esa lógica interna de las tareas de nuestras unidades de aprendizaje. «La Educación física tiene serios problemas a la hora de comprobar de una manera metódica, fiable y cuantificable si un alumno o alumna ha comprendido en la práctica una situación» (Hernández, 2002, p.5). En palabras de este mismo autor, «la praxiología motriz analiza precisamente el sentido que cada persona otorga a cada secuenciaacción de una situación praxio-motriz completa, situación en la que esa persona participa buscando como objetivo el poner en juego su motricidad (lograr un objetivo motor) según un conjunto de condiciones del entorno definidas», (Hernández, 2004, p.23). Bajo esta perspectiva se ampara nuestra propuesta práctica de evaluación. Para el profesor de educación física la praxiología motriz constituye una herramienta primordial para ofrecer a la evaluación el eje vertebrador que a veces carece en nuestros programas. En la práctica, para poder llevar a cabo la labor evaluadora, debemos de ser conocedores del escenario particular en el que se desarrollan nuestras clases. La evaluación del alumno/a que actúa en un contexto determinado, adquiere verdadero sentido si comprendemos y controlamos las condiciones que rodean su obrar. Por este motivo, nos parece muy interesante la clasificación que propone Larraz, (2004, 2008) de las acciones motrices en función de diferentes dominios. Al profesor le ayuda a focalizar su atención sobre aquello que interesa evaluar según el «traje a medida» de la tarea escogida. El modelo de Larraz, (2004, 2008), está fundamentado en la clasificación de las actividades físico-deportivas propuesta por Parlebás (1999), que parte de conjugar tres criterios de lógica interna: la presencia o no de incertidumbre del medio externo (I, I), presencia o no de compañero (C, C) y la presencia o no de adversario (A, A). De la combinación de estos tres criterios se desprenden 8 categorías que Larraz aglutina en seis bloques: «seis grandes clases de experiencias corporales que atraviesan la diversidad de prácticas motrices de la educación física escolar. Estas categorías representan seis tipos de problemas motores diferentes a los que puede enfrentarse el alumno y la alumna». (Larraz, 2004) Resumidamente, define los dominios de acción motriz para el contexto educativo de Primaria de la siguiente manera: (Larraz, 2008). 1. Acciones en un entorno físico estable y sin interacción directa con otro RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 41 - 2.Acciones de oposición interindividual. Tabla 3. Indicadores de evaluación según los dominios 3. Acciones de cooperación. 4. Acciones de cooperación-oposición. 5. Acciones en un entorno físico con incertidumbre, desplazamiento con o sin materiales en el medio natural, cuya respuesta está modulada por las variaciones de las características del medio. 6. Acciones con intenciones artísticas y expresiva «Una vez planteadas las distintas situaciones motrices de enseñanza-aprendizaje, y disponiendo de ese catálogo de conductas motrices, se pueden identificar y evaluar las conductas que realiza cada alumno, para intervenir pedagógicamente en su modificación; es decir, en su optimización» (Lavega, 2006, p. 16). Pretendemos alejarnos del modelo tradicional de evaluación, que como diría López Pastor, se ha basado en «la utilización sistemática de test de condición física y/o habilidad motriz para calificar al alumnado al final de un trimestre o curso en el área de educación física» (López Pastor, 2006, p.52), lo cual implica frecuentemente una concepción más significativos. «Las actividades de un determinado dominio de istrumentalista a lo corporal olvidando otros muchos fines que persigue acción posibilitan transferencia en los aprendizajes fundamentales (rela educación física. Los dominios de acción motriz nos ofrecen una glas y principios para actuar) de nuevas situaciones de ese dominio», alternativa para dar sentido a la estructura de los contenidos de la educa(Larraz, 2008, p 8). Es decir, se remite a conocimientos y referencias ción física, más acordes con planteamientos y fines que se persiguen previas que tiene el alumnado, haciendo que los conocimientos se asiencon nuestra área. ten unos sobre otros (aprendizaje constructivo). Dentro del programa, creemos que es posible matizar el aspecto de 3. Nuestra propuesta nuestras actividades para que se incluyan en un dominio u otro ofreciendo al alumno/a un mayor acervo de experiencias con tintes distintos. Por Se parte del indiscutible nexo entre la programación y la evaluación. ejemplo, en una unidad didáctica de baloncesto, podemos diseñar actiTeniendo como referencia esta particular manera de organizar los contevidades del dominio 1, como botar alternativamente el balón con una y nidos según los dominios de acción motriz; nuestro sistema de evaluaotra mano de manera individual; pero también podemos encontrarnos ción pretende ser coherente con esta clasificación y plantea un modelo con actividades del dominio 3 como puede ser pasarse el balón en que se adhiere plenamente a la programación de aula. colaboración con los demás para conseguir trasladarlo de una línea de Como la estructura de los dominios está presente en el programa fondo a otra sin que caiga y habiendo pasado por todos los participandurante toda la etapa, la evaluación del alumnado es transversal y remite tes. Si bien es cierto que el baloncesto es un deporte de cooperacióna conocimientos y experiencias previas. Esto permite analizar la evoluoposición de cierta complejidad y de carácter sistémico, Sampedro ción del alumno/a de una forma más precisa, ya que los criterios escogi(1999), la mayoría de las actividades de esta unidad deberían estar dos para valorar las actividades permanecen invariables, y son válidos contenidas en el dominio 4; pero esto no nos puede hacer renunciar a para cualquier actividad que pertenezca al mismo dominio (ver tabla 3). otras tantas situaciones educativas, ni tampoco privar a alumnos y En síntesis, todas las unidades se acogen a los mismos parámetros de alumnas de la esencia de este deporte aturdiéndole con actividades evaluación (hablando de evaluación formativa), aunque al mismo tiemtécnicas y de carácter exclusivamente psicomotriz. De esta manera las po prestamos atención a sus rasgos distintivos en la evaluación objetiva líneas educativas que llevamos con un grupo se ordenan en favor de su a través de pruebas tipo test. máximo beneficio, tornando las actividades hacia el dominio que más Las reglas y principios de acción gobiernan las actividades que convenga según los objetivos de la sesión y las necesidades del alumnado. planteamos, y hacen los aprendizajes de alumnos y alumnas cada vez A esto debemos añadir una salvedad. Por motivos prácticos, nos interesa abordar las actividades de los dominios Tabla 1. Distribución temporal de las sesiones en función de los dominios de acción. 5 (actividades en el medio natural) y 6 (actividades con intenciones artístico-expresivas) de manera específica, así que tendremos un espacio de tiempo dedicado sólo a ellos; por eso no los incluimos en otras unidades y tampoco aparecerá calificación referida a ellos en las evaluaciones que no se trabajen. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cómo se organizan las unidades didácticas y las sesiones en función de los dominios de acción. No debemos entender esto como un cúTabla 2. Carga porcentual de las categorías generales de evaluación. mulo de compartimentos estancos que no podemos intervenir; precisamente partiendo de un esquema como éste el profesorado irá moviendo las sesiones hacia el dominio que le parezca más relevante trabajar: En nuestro Centro, la evaluación versa sobre cuatro categorías que se mantienen durante toda la vida escolar: a) la competencia motriz, - 42 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Tabla 4. Registro de observaciones. Tabla 5. Escala numérica de valoración de los indicadores b) la Participación, c) el esfuerzo y la superación personal, y d) el aseo y vestuario. Para cada curso en el que nos encontremos, proponemos un peso porcentual diferente de estas categorías generales. La carga porcentual está en función de los objetivos que perseguimos y de las características del alumnado en cada uno de los ciclos. También tiene que ver con el tiempo que dedicamos a cada criterio y con la capacidad que tienen alumnos y alumnas para asumirlo. La siguiente tabla resume por ciclos, la valoración que otorgamos a cada uno en la etapa de Primaria: En las siguientes líneas nos detendremos a analizar cómo evaluamos y calificamos todas estas categorías para poder emitir un informe final a las familias y al equipo multidisciplinar del Centro que se reúne en la junta de evaluación. y todos son conocedores de los criterios de evaluación según el dominio que estén trabajando. Con la perspectiva del objetivo didáctico que se quiere alcanzar en la sesión y la conformación original que tiene las tareas planteadas, se resumen los dos requisitos fundamentales que necesitamos para evaluar formativamente según esta propuesta. Los datos se recogen en una lista de control de la siguiente manera: En esta hoja podemos apreciar de forma muy detallada la valoración de todas las clases, a lo cual añadimos la nota inicial y final de la prueba objetiva referente a la unidad de trabajo. Las columnas finales resumen las calificaciones que ha obtenido el alumno/a en la categoría de competencia motriz. En la próxima tabla aparece nuevamente este resumen y se añaden las demás categorías. Para conocer más sobre el tratamiento informático de datos, remitimos a la publicación de Martínez López, (2001) la evaluación informatizada en la educación física. El instrumento que empleamos para valorar estas tres últimas categorías; es una escala numérica en la cual concretamos de cada variable, dos o tres indicadores más precisos. Este tipo de evaluación se realiza una vez por trimestre junto con el boletín de notas. A continuación quedan definidos, a modo de ejemplo, los indicadores para la II evaluación en el primer ciclo de Primaria. La escala numérica estimativa y subjetiva está en función de la asiduidad con que se dan las situaciones que recogen cada indicador: 5 ptos. - Siempre, 4 ptos.- Casi siempre, 3 ptos.- A veces, 2 ptos. - Casi nunca, 1 pto.- Nunca. 6. Evaluación final En este último momento de evaluación. La evaluación final o sumativa pretende hacer balance del nivel alcanzado por el alumno/a una vez se ha 4. Evaluación inicial Aprovechamos este momento de evaluación para dar protagonismo a la prueba objetiva en nuestro plan. Para la evaluación inicial y final de la unidad didáctica se confecciona una prueba específica sobre los contenidos de dicha unidad que nos permita comprobar el grado de competencia motriz alcanzado. Durante el mes de septiembre se pasa una batería de pruebas referentes a las unidades didácticas que el alumnado tendrá que cursar durante el año; son pruebas específicas que se pasarán nuevamente cuando se termina la última sesión de la unidad. Por tanto, tenemos dos datos, uno antes de haber desarrollado las sesiones de la unidad y otro después, lo que nos permite compararlos y ver si ha habido mejora. Además de esto, tendremos información proveniente del proceso de enseñanza-aprendizaje que se recoge diariamente en listas de control (ver tabla 4). Tabla 6. Informe personal del alumno/a. 5. Evaluación formativa Debemos tener presente que nuestra labor como evaluadores no es separable de la de docentes, y por tanto, la evaluación debe versar tanto sobre los criterios que marcan el devenir de las actividades de la clase (dominios), como sobre los objetivos didácticos planteados. Si dirigimos nuestro discurso a la aplicación práctica de lo que venimos diciendo, debemos identificar unos indicadores que nos permitan realizar una evaluación formativa. Para cada dominio quedan descritos según esta escala descriptiva a la que se añade una valoración numérica de uno a tres puntos: Aquí quedan recogidos los indicadores de evaluación que utilizamos para realizar un seguimiento diario del alumnado, escogiendo la escala de valoración según el dominio sobre el que gira la sesión del día. Metafóricamente, podemos pensar que el maestro necesita las lentes apropiadas para observar con eficacia aquello que sucede dentro de su clase. Cada sesión tiene un valor para el profesor y para los alumnos/as, Número 16, 2009 (2º semestre) RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 43 - Tabla 6. Informe personal del alumno/a. realizado el aprendizaje, así como sacar conclusiones sobre la eficacia de los elementos que han intervenido en el sistema de evaluación. Para cerrar el proceso, todas las observaciones anotadas en la hoja de registro (tabla 4) quedan plasmadas en un informe personalizado. La próxima página muestra una plantilla modelo del informe. 7. Toma de decisiones Nuestra intención con este artículo es proponer una manera de evaluar concreta donde esto deje de ser un problema y pase a ser una solución posible. La praxiología motriz, en el contexto de la educación física escolar, recuerda la importancia de descubrir un principio unificador en las situaciones praxio-motrices que ponga orden (aprendizaje constructivo) y de sentido (aprendizaje significativo) a las conductas motrices del alumno y la alumna; en detrimento de una educación física basada en modas y tendencias pasajeras que habitualmente quedan en la forma olvidando el fondo. Como afirma Díaz Lucea, (2005, p. 26), el objeto de una evaluación basada en el producto es la «eficiencia o rendimiento físico, el rendimiento motor y la ejecución correcta de los elementos técnicos de los deportes». Así, la finalidad principal es la comprobación y medición en función de unos estándares previamente determinados. En esta propuesta, el producto final de los aprendizajes no está previamente acotado, como ocurriría con sistema de evaluación basado meramente en el producto; pero sí está proyectado con objeto de dejar abierta la ventana a nuevos aprendizajes. Es decir, la clase es entendida como un intercambio vivo que debe reorientarse continuamente en favor de las nuevas metas y circunstancias que subyacen en este tejido de interacciones. No se puede entender la evaluación sin la toma de decisiones. De todo en lo que la evaluación puede tomar parte: evaluación de los recursos materiales y de instalación, evaluación del profesor, del programa,… nos detendremos casi exclusivamente, por ser objeto de este trabajo, en la evaluación del aprendizaje del alumno y en la metodología que empleamos para adecuar la programación al alumno - 44 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Según lo expuesto en puntos anteriores, queda definido cómo se recogen los datos, pero el objeto de este minucioso registro no es únicamente disponer de información para calificar, sino orientar el correspondiente análisis para la toma de decisiones. Partimos de la base de que el programa no es un bloque de objetivos y contenidos estáticos, sino más bien, una guía de aprendizaje; así pues, está en manos del profesor organizar y secuenciar los aprendizajes, (aún sin sentido práctico para el alumno/a) para ir construyendo en el tiempo un progresivo acervo de conocimientos en relación con otros que ya están asumidos. Pretendemos llevar estas reflexiones a la práctica del siguiente modo. Se divide cada periodo de evaluación, normalmente el trimestre en dos fases: la primera correspondería a un tratamiento común a todos los alumnos de aquellos objetivos regulados por el currículo oficial; entendemos estos como objetivos fundamentales para el alumno/a. Antes de comenzar con el trabajo de los contenidos del programa, el profesor realiza una evaluación inicial (fase I) fundamentalmente para conocer dónde está el punto de partida para nuevos aprendizajes, qué niveles existen en la clase y cómo de dispersos están los alumnos/as unos/as de otros/as. El registro de observaciones (tabla 4) es una plantilla muy útil para comprobar qué objetivos son alcanzados y cuáles quedan pendientes durante el transcurso de los contenidos (fase II. A). Al terminar este periodo podemos extraer un informe provisional para saber en qué medida el alumnado ha asimilado los objetivos fundamentales. El profesor/a debe reflexionar entonces si el tratamiento de los objetivos ha sido el adecuado, o bien existen otro tipo de actividades o metodología más favorable para proponer los contenidos. También tendrá que decidir qué niños/as pasan al desarrollo de objetivos de ampliación o quiénes deben reforzar los objetivos anteriores que no se han conseguido plenamente. Debemos mencionar que en cuanto el alumno/a supera los objetivos pendientes, pasa automáticamente al grupo de objetivos de ampliación. Queremos que sea un proceso retroalimentado donde toda información es válida para introducir ajustes en el programa. En la fase II.B. pretendemos llevar una marcha común de los objetivos de ampliación con aquellos/as que han cumplido con éxito los objetivos fundamentales. Al mismo tiempo podemos asignar tareas agrupando a los alumnos con objetivos comunes de la fase I aún por completar. La individualización por niveles, la asignación de tareas, la enseñanza recíproca, los grupos reducidos, la microenseñanza,… han demostrado ser estilos de enseñanza muy adecuados para este guión de trabajo, al mismo tiempo que promovemos un tratamiento individualizado de los contenidos y objetivos para cada persona-alumno/a. No tenemos por qué entender las dos partes de la fase II como una secuencia sucesiva de la A a la B; aunque puede ser lo lógico, también podemos plantear un tratamiento transversal, de manera que en una semana con tres sesiones, dejamos la última para el trabajo de objetivos de ampliación o refuerzo de los objetivos fundamentales. Esto supone 1/3 del tiempo de cada trimestre de dedicación exclusiva a necesidades particulares del alumno/a. Sobre nuestra experiencia, nos decantamos por este segundo modelo, principalmente porque para el profesor no suponen un cambio radical en la programación, y porque el alumno/a no se ve descolgado del grupo. El empleo de una metodología u otra va a depender del nivel dentro de la etapa, del compromiso del alumnado y su nivel de autonomía, de los recursos que dispone el profesor, de la facilidad o no en la adquisición de objetivos fundamentales, etc. Pero no obstante, está en manos del docente presentar estas estrategias de manera adecuada, valorando el tiempo del cual dispone y de la capacidad de sus alumnos/alumnas para seguir el ritmo de la clase. En los cursos más altos, tenderemos a que el alumno/a se proponga sus pequeñas metas en acuerdo con el profesor, y sea él mismo, de manera fehaciente, protagonista de su propio aprendizaje. La última fase (III), da por finalizado una pequeña parcela de conocimiento. En esta fase nos interesa conocer en qué medida se han cumplido los objetivos, cómo ha sido la progresión del alumnado durante el trimestre, cómo de eficaz ha sido el programa de actividades, la metodoNúmero 16, 2009 (2º semestre) logía, etc. Toda esta información, se comparte con el alumno, padres y profesores implicados; además de emitir un juicio de calificación. Al abordar así los objetivos y contenidos, entendemos que nos acercamos más a enseñar al alumno/a a aprender, a progresar en dificultad, a colaborar en los aprendizajes de los demás, a implicarse en el aprendizaje propio, … y en definitiva, a enseñar de manera individualizada respetando el ritmo de cada uno/a. 8. Conclusiones Podemos decir que desde la reforma educativa y bajo el amparo de una ciencia emergente como es la praxiología motriz, el modelo que se propone aboga por una evaluación eminentemente formativa, alejándose del modelo tradicional de evaluación entendido como la utilización sistemática de test de condición física en la que su epicentro es la consecución exclusiva la habilidad motriz. Entonces, nuestra atención no debe estar tan presente en la selección de pruebas y test de evaluación-calificación, normalmente poco vinculadas con el trabajo real del alumno/a, sino en definir las actividades que van a desarrollar los objetivos sesión a sesión, esto es, un buen programa para responder qué evaluar. Sistematizar la evaluación a través del análisis de la lógica interna de las situaciones de clase, hace de todo este proceso un sistema más sólido que permite determinar las condiciones de máxima eficacia y abordar la evaluación desde una perspectiva más amplia, ecológica y globalizadora. A través del tratamiento transversal de los datos de la evaluación a lo largo del curso, y que se conservan durante la etapa, se puede analizar la trayectoria del alumno/a de manera más fiable. Además los informes de evaluación se simplifican ya que los indicadores utilizados para evaluar se agrupan siempre en torno a los mismos parámetros. Pese a que a priori, la evaluación sistemática diaria puede parecer una labor tediosa, sin embargo promueve el necesario ejercicio reflexivo del maestro/a a cerca de los logros obtenidos por sus alumnos/as y sobre todo del cómo. En definitiva, el estudio científico de las acciones motrices, como objeto de estudio, también debe buscarse en el proceso de evaluación a través de un sistema capaz de analizar bajo constantes estructurales las acciones motrices que se realizan en clase. Si el profesorado realmente es capaz de desvelar las claves para una situación motriz determinada; entonces también será capaz de evaluar bajo criterios precisos acción motriz (dominios), con unos parámetros de actuación (reglas y principios de acción) definidos. Los profesores/as saben de antemano cuáles son los rasgos propios de las acciones motrices que toman lugar en la clase, y las puede evaluar ahora con mayor eficacia. 9. Referencias Díaz Lucea, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Inde. Barcelona. Hernández Moreno, J. y Rodríguez Rivas, J.P. (2002). Congrés de Ciències de L’Esport, L’Educació Física i La Recreació. INEFC, Lleida. Hernández Moreno, J. y Rodríguez Rivas, J.P. (2004). La Praxiología Motriz: fundamentos y aplicaciones. Inde. Barcelona. Larraz Uurgelés, A. (2004). Los dominios de acción motriz como base de los diseños curriculares de educación física: el caso de la comunidad autónoma de Aragón en educación primaria. En Lagardeta F. y Lavega, P. (Eds.). La ciencia de la acción motriz. Lleida: Universitat de Lleida. Larraz Uurgelés, A. (2008). Valores y dominios de acción motriz en la programación de educación física para la educación primaria. XI Seminario Internacional de Praxiología Motriz. Huesca. Lavega Burgués, P. (2006) Educar las conductas motrices: un desafío para la educación física del s. XXI. V Simposium internacional: educación física, deporte y turismo activo. Asociación científico cultural de investigación y docencia en actividad física y deporte, ACCAFIDE. Las Palmas de Gran Canaria. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE). López Pastor, V.M. y col. (2006). La evaluación en educación física. Revisión de los modelos tradicionales y planteamientos de una alternativa: la evaluación formativa y compartida. Miño y Dávila editores, Buenos Aires, Argentina. Martínez López, E.J. (2001). La evaluación informatizada en la educación física. E.S.O. Paidotribo. Barcelona. Parlebás, P. (1999). Jeux, sport et siciétés (2.ª ed.). Insep. Paris. Sampedro, J. (1999). Fundamentos de táctica deportiva. Gymnos. Madrid. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 45 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 46-50 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Actividad física y consumo de alcohol en adultos Physical activity and alcohol consumption in adults Francisco Ruiz Juan, Jorge Ruiz-Risueño Abad, Ernesto de la Cruz Sánchez y María Elena García Montes Universidad de Murcia (España) Resumen: El presente estudio aborda la relación entre dos factores del estilo de vida que tienen una especial incidencia en la salud de los adultos, como son la práctica habitual de ejercicio físico y el consumo de alcohol. Se evaluaron en 3329 sujetos mayores de 15 años el consumo de alcohol y la cantidad habitual de actividad física. Se realizó un análisis descriptivo e inferencial, con una prueba de estadístico ÷2 (Chi-cuadrado de Pearson) para estimar las diferencias significativas existentes en los diferentes grupos. Los resultados muestran que los adultos estudiados tienen patrones de comportamiento similares al resto de la población española en lo que se refiere a la ingesta habitual de bebidas alcohólicas y práctica de actividad física cotidiana. Existen diferencias en el consumo habitual de alcohol en función de la cantidad actividad físico-deportiva realizada. Palabra clave: Alcohol; Adultos; Deporte; Estilo de vida. Abstract: This study addresses the relationship between two lifestyle factors that have a particular impact on the health of young people, as are the usual practice of leisure-time physical activity and alcohol consumption. Were assessed in 3329 subjects older than 15 years the consumption of alcohol and the usual amount of physical activity. We used a Pearson Chi-square test to estimate the significant differences between groups. The results show that adults have studied patterns of behavior similar to the rest of the Spanish population in relation to the intake of alcohol and practice of physical activity daily. Differences in the consumption of alcohol depending on the quantity of leisure-time physical activity. Key words: Alcohol; Adults, Sports, Lifestyle. 1. Introducción En nuestro entorno social y cultural, una de las drogas legales, el alcohol, presenta un cierto grado de controversia. Por un lado, existe una total permisividad, incluso abusiva, de su consumo llegando a ser, en determinados contextos, parte de nuestra vida social, generándole un cierto valor nutritivo e incluso protector de la salud, especialmente la cerveza y el vino. Por otro lado, el alcoholismo es una seria enfermedad que llegan a padecer un gran número de sujetos cuando el consumo es abusivo y que genera gran preocupación y rechazo social por la dependencia que llega a ocasionar (Pascual, 2002a, 2002b). Autores como Gómez, Prada, Río y Álvarez (2005), indican que en nuestro país adquiere una gran relevancia e importancia el consumo de bebidas alcohólicas en un doble sentido. Por un lado, somos grandes productores de determinados tipos de bebidas y, por otro, la elevada prevalencia de su consumo, como consecuencia del gran arraigo social que tiene este hábito entre nuestros ciudadanos, hasta el punto que determinadas bebidas alcohólicas se han llegado a insertar en el patrón alimenticio y dietético de los españoles. Esto hace que se adquiera un cierto grado de laxitud frente al consumo de alcohol en España y no se tenga verdadera conciencia de los problemas que conlleva su uso cotidiano en exceso, tanto por el propio consumidor como por aquellos que le rodean, por las relaciones sociales y las características personales de los sujetos. Hasta el punto de que gran cantidad de personas han probado el alcohol en la niñez y, en algunos casos, en presencia de los propios padres. Precisamente, por irse configurando esta conducta durante la adolescencia, una buena parte de las investigaciones llevadas a cabo para estudiar esta conducta, tales como la de Mora y Natera (2001), Portero, Cirne y Mathieu (2002), Carrasco (2004), Moral, Rodríguez y Sirvent (2005), se han desarrollado en la adolescencia, así como en los adultos que son más jóvenes. De ellos, se extrae que los problemas de adicción que los sujetos tienen con el alcohol tienen su origen en un consumo precoz y excesivo del mismo. Concretamente, Riala, Hakko, Isohanni, Järvelín y Räsänen (2004), manifiestan que el consumo de alcohol en edades tempranas predicen problemas relacionados con el alcohol en el Fecha recepción: 19-04-09 - Fecha envío revisores: 19-04-09 - Fecha de aceptación: 25-05-09 Correspondencia: Francisco Ruiz Juan C/ Cabo Vidio, 27 30730 San Javier (Murcia) E-mail: [email protected] - 46 - adulto joven y su vida posterior, mayor riesgo en el abuso del alcohol y problemas relacionados con la adolescencia e incluso dependencia en la edad adulta hacia este tipo de sustancias. En nuestro país (Plan Nacional sobre Drogas, 2005) se ha comprobado la existencia de una elevada ingesta de bebidas alcohólicas, especialmente en fines de semana entre los adolescentes y adultos más jóvenes. Taylor, Conard, O´Byrne, Haddock y Poston (2004) vienen a reflejar determinados problemas, como consecuencia del consumo de alcohol, tales como disminución de la capacidad cognitiva, provoca conductas ilegales e incrementa la incidencia de desilusiones, enfermedades mentales, cáncer, problemas cardiovasculares y daños neurológicos. Es importante, de cara a la prevención del alcoholismo, conocer qué colectivos sociales tiene más riesgo de desarrollar esta patología. En función del sexo, los hombres consumen más (Simpson, Brehm, Rasmussen, Ramsay & Probst, 2002; Plan Nacional sobre Drogas, 2005) algo que se observa en las encuestas y estudios de salud realizados en diferentes regiones: Andalucía (Junta de Andalucía, 1997), Valencia (Balaguer, Pastor & Moreno, 1999), Madrid (Hidalgo, Garrido & Hernández, 2000) o Almería (Ruiz Juan & García Montes, 2005). El nivel socioeconómico se relaciona con el consumo de alcohol (Denton & Walters, 1999), al igual que el académico, encontrando que el fracaso escolar se asocia con mayor prevalencia en la ingesta habitual de alcohol (Junta de Andalucía, 1997). Aunque existe la creencia popular de que la actividad física palia la ingesta de alcohol. En nuestro país, según el Plan Nacional sobre Drogas (2005), las personas que realizan actividades culturales y deportivas consumen sustancias nocivas con menor frecuencia que las que suelen salir «de marcha», en lugares donde beber constituye una conducta socializadora. Pastor, Balaguer y García-Merita (2006) afirman que la competencia deportiva ejerce una influencia indirecta sobre las conductas de salud, actuando la participación deportiva como variable mediadora en esta relación. Mientras que Bourdeaudhuij y Van Oost (1999) indican que no existen resultados concluyentes sobre la actividad física y la ingesta de bebidas alcohólicas, al igual que Paavola, Vartiainen y Haukkala (2004). El objetivo del presente capítulo es conocer la posible relación que puede existir entre el consumo de alcohol con las diferentes variables sociodemográficas, así como la posible influencia que puede ejercer la práctica de actividad física en la creación de unos hábitos de vida saludables. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) 2. Metodología 2.1. Participantes y procedimiento Se presenta un estudio de carácter transversal el cual se ha llevado a cabo, entre los meses de febrero y mayo de 2006, en las provincias de Almería, Granada y Murcia escogiéndose, en cada provincia, a todos los habitantes mayores de 15 años. Los datos de esta investigación fueron facilitados por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Para asegurar que la muestra era representativa de las tres provincias (error ±3%, intervalo de confianza 95,5%), se empleó un diseño de muestreo polietápico estratificado por afijación proporcional y por conglomerados. Se tuvo en cuenta, el tamaño de la población (más de 50.000 habitantes, de 20.001 a 50.000 habitantes, de 10.001 a 20.000 habitantes, de 5.001 a 10.000 habitantes, de 2.001 a 5.000 habitantes y menos de 2.001 habitantes). Igualmente, se nos proporcionó la distribución de la población por sexo (varones y mujeres) y edad (grupos quinquenales) en cada municipio. A partir de estos datos, extrajimos la población censada en cada una de las tres provincias, según censo del año 2006, obteniendo así el total de ciudadanos mayores de 15 años, lo que nos permitió organizarla atendiendo a estos parámetros (tabla 1). Los sujetos eran libres de declinar su participación en el estudio. En la fase de depuración de los cuestionarios, fue necesario desechar un cierto número de ellos por estar incompletos o tener errores que no garantizaban su validez. La pérdida fue mínima, no afectando a la representatividad de la muestra (tabla 3). Recalculando el error muestral, el más bajo fue del ±3,17%, a un intervalo de confianza de 95,5%. Tabla 1. Población y muestra obtenida de los mayores de 15 años en las provincias de Almería, Granada y Murcia. Población Varones Mujeres Total muestra Almería 509.111 238.880 224.861 1.109 Granada 728.168 356.139 365.785 1.110 Murcia 1.094.426 552.844 541.582 1.110 Tabla 2. Recodificación de las unidades de consumo de alcohol semanal. Varones Consumo Mujeres 1-7 unidades Bajo 1-5 unidades 8-16 unidades Moderado 6-10 unidades 17-28 unidades Peligroso 11-17 unidades 29 y más unidades Alto riesgo 18 y más unidades Esta pregunta ha sido recodificada en una variable (tabla 2), resultado de la sumatoria de las unidades consumidas y teniendo en cuenta el sexo de los sujetos (según grupo de expertos del PAPPS, Córdoba, Ortega, Cabezas, Forés, Nebot y Robledo, 2001), de tal forma que se han establecido cuatro categorías: «bajo», «moderado» y «peligroso» y «alto riesgo». El cálculo del alcohol consumido puede hacerse empleando la cuantificación en unidades de bebida estándar (UBE), de tal forma que 1 UBE = U =10 gr. de alcohol puro. La tabla de equivalencias en unidades, según los tipos y volumen de bebida, debe adaptarse para recoger las costumbres de nuestro entorno. Debe considerarse consumo peligroso e intervenir cuando la ingesta semanal sea entre 17 y 28 unidades en el varón (170-280 gr.) y de entre 11 y 17 en la mujer (110170 gr.). Se considera deseable reducir el consumo por debajo de límites mas seguros como 170 gr. en el varón (17 unidades) y 110 gr. en la mujer (11 unidades). También debe considerase peligroso consumir 50 g (5 unidades) en 24 horas, una o más veces al mes. Para cada uno de estos aspectos, realizamos las comparaciones siguientes según: * El sexo. * Los grupos de edad: 15 a 29 años, 30 a 44 años, 45 a 59 años y más de 60 años. * El nivel de estudios: sin estudios, primarios, secundarios y universitarios. * La implicación o no en actividad física de tiempo libre: práctica regular, abandono y nunca haber practicado. * El índice global actividad física: diferenciando, por una parte, los que realizan una ligera o insuficiente actividad, los que la llevan a cabo de forma moderada y los que muestran una actividad intensa o vigorosa. 3. Resultados 3.1. Frecuencia y unidades de consumo Se puede observar como más de un tercio de la población adulta no consume nunca alcohol, siendo éste un porcentaje muy similar en las tres provincias objeto de estudio. Por el contrario, el consumo habitual de alcohol se sitúa entre el 12% de las provincias de Almería y Murcia y el 18% de la provincia de Granada (figura 1). El consumo de alcohol de manera ocasional ronda el 25% enAlmería y Granada y el 31% en Murcia, mientras que el consumo durante los fines de semana oscila entre el 18% y el 24% de Almería. 40 35 30 2.2. Instrumento: variables utilizadas 25 Dadas las características propias de la investigación, para la obtención de los datos se empleó una de las técnicas sociológicas más usadas y apropiadas en estos casos, la técnica de encuesta, que nos permite extrapolar los resultados al total de la población. La recogida de los datos se efectuó por medio de un cuestionario denominado «Hábitos físicodeportivos y estilos de vida», al que se le han pasado las correspondientes pruebas de validez de contenido y de constructo y dónde las cuestiones relativas a la actividad física realizada en su tiempo libre fueron validadas anteriormente. Para la elaboración de este trabajo, se han seleccionado las preguntas 49 y 50 del cuestionario (Lorente, Souville, Griffet & Grélot, 2004). En la primera de ellas se les solicitaba a los alumnos que indicaran la frecuencia con la que toman bebidas alcohólicas, teniendo cinco opciones de respuesta: «habitual», «ocasional», «sólo fines de semana», «lo he dejado» y «nunca». En la segunda pregunta se les planteaba, a los bebedores, que pensaran en la última semana e indicaran qué cantidad de unidades has consumido de «cerveza (caña o vaso)», «tinto de verano (vaso)», «vaso de vino, copa o cubata, licor (chupito)» u «otras bebidas alcohólicas». Número 16, 2009 (2º semestre) 20 15 10 5 0 Nunca Lo he dejado Almería Solo fin semana Granada Ocasional Habitual Murcia Figura 1. Conducta hacia el consumo de alcohol en las tres provincias. En torno a las dos terceras partes de los consumidores aseguran tener un bajo consumo de alcohol, es decir, manifiestan realizar un ingesta de bebidas alcohólicas semanales menor a 8 unidades, en varones, y 6 unidades, en mujeres. En el consumo moderado de alcohol se sitúan entre el 20% y 25% de los consumidores, al asegurar beber entre 8 y 16 unidades de alcohol a la semana los varones y entre 6 y 10 unidades las mujeres (figura 2). El porcentaje de sujetos que tienen un consumo de alcohol por encima de las unidades semanales máximas recomendadas y que, por RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 47 - 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bajo consumo Consumo moderado Almería Consumo peligros o Granada Consumo de alto ries go Murcia Figura 2. Unidades de alcohol consumidas semanalmente en las tres provincias. tanto, podríamos catalogar de consumo peligroso (entre 17 y 28 unidades semanales los varones y entre 11 y 17 unidades las mujeres) y de alto riesgo para la salud oscila entre el 10% y el 5% respectivamente, dato éste último bastante preocupante ya que el número de unidades ingeridas superara las 28 semanales en varones y las 18 unidades en mujeres. 3.2. Frecuencia y unidades de consumo según el sexo y la edad Es claramente observable un aumento lineal, en las tres provincias, del porcentaje de sujetos que dicen no consumir alcohol conforme va aumentando la edad del sujeto. En todos los grupos de edad se aprecia un porcentaje superior de mujeres que de varones que indican no ser consumidoras de alcohol, llegando a ser superior a las treinta unidades porcentuales a partir de los 60 años (figura 3). edad de 15-29 años entre el 50%-70% de los sujetos (dependiendo de la provincia) asegura consumir alcohol los fines de semana, sólo alrededor de un 20%-35% de sujetos mayores de 60 años lo hacen. Aunque las diferencias son escasas en las tres provincias, los varones dicen ser más consumidores de alcohol ocasionalmente y durante los fines de semana que las mujeres (figura 4), excepto en Murcia, donde a la edad de 15-29 años son las mujeres las que indican beber más. En cuanto al consumo habitual, se observa como, a partir de los 1529 años, comienza un aumento progresivo del número de sujetos que asegura consumir alcohol habitualmente, estando los porcentajes de los varones siempre por encima de las mujeres en las tres provincias. Se pasa de valores en torno al 10% hasta llegar, a la edad de más de 60 años, al 40% en Granada y al 27% en Murcia (figura 5). Sólo en Almería apreciamos una excepción ya que va aumentando progresivamente hasta los 45-59 años, que alcanza un 32%, para descender hasta un 12% cuando tienen más de 60 años. 30 25 20 15 10 5 0 De 15 a 29 años De 30 a 44 años Varón De 45 a 59 años Más de 60 años Mujer Figura 5. Evolución del consumo de alcohol, según el sexo, de quienes dicen consumir habitualmente, en la provincia de Murcia. En el análisis realizado de las unidades de alcohol consumidas semanalmente por edad y por sexo, no encontramos diferencias que puedan ser generalizables a las tres provincias, llegando a tener conductas prácticamente iguales los varones y las mujeres, en todos los grupos de edad en la provincia de Murcia. 80 70 60 50 40 3.3. Frecuencia y unidades de consumo según el nivel de estudios 30 20 10 0 De 15 a 29 años De 30 a 44 años Varón De 45 a 59 años Más de 60 años Mujer Figura 3. Evolución del consumo de alcohol, según el sexo, de quienes dicen no consumir nunca, en la provincia de Almería. Lo contrario ocurre cuando analizamos el consumo de alcohol ocasional y durante los fines de semana, donde observamos un descenso lineal conforme la edad va aumentando. Mientras que en el grupo de Se puede observar una correlación significativa (p<.000) entre la frecuencia del consumo de alcohol y los niveles de estudios en las tres provincias. Los mayores porcentajes, entre quienes aseguran no consumir alcohol, se da en quienes aseguran no tener estudios (64%), seguidos de aquellos que sólo tienen estudios primarios (43%). En sentido contrario se aprecia, entre aquellos que se confiesan bebedores ocasionales o de fin de semana, como los porcentajes mas altos estarían entre aquellos sujetos con estudios universitarios (56%) seguidos de aquellos con formación profesional y secundaria (43%) (figura 6). En cuanto al consumo habitual no existe una tendencia aplicable a las tres provincias. 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 De 15 a 29 años De 30 a 44 años Varón De 45 a 59 años Más de 60 años Mujer Figura 4. Evolución del consumo de alcohol, según el sexo, de quienes dicen consumir de manera ocasional y sólo los fines de semana, en la provincia de Granada. - 48 - Nunca + Lo he dejado Sin estudios Fin de semana + Ocasional Primaria Secundaria Habitual Universitarios Figura 6. Comparación de la frecuencia de consumo, según el nivel de estudios, en la provincia de Granada. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) De esta forma, podemos afirmar que existe una relación entre el consumo ocasional o de fin de semana y el nivel de estudios. Los sujetos con un nivel de estudios más elevado presentan los mayores porcentajes de consumidores de fin de semana. Justo lo contrario que ocurre con aquellos que no consumen alcohol, ya que son los sujetos sin estudios los que alcanzan los mayores porcentajes de no bebedores, es decir, a menor nivel de estudios mayor porcentaje de sujetos que nunca beben. Únicamente encontramos una correlación significativa (p<.004) entre las unidades consumidas y el nivel de estudios en la provincia de Almería. Por lo tanto, en Granada y Murcia el nivel de estudios no guarda relación con las unidades de alcohol consumidas semanalmente. 3.4. Frecuencia y unidades de consumo según los comportamientos hacia la práctica física El análisis de resultados ha manifestado que existe una correlación entre la frecuencia de consumo y los comportamientos hacia la práctica física en las tres provincias (p<.000), no existiendo diferencias apreciables entre éstas, por lo que podemos generalizar los resultados obtenidos. Los mayores porcentajes, entre quienes no consumen bebidas alcohólicas, se dan en aquellos sujetos que nunca han realizan práctica física en su tiempo libre, entorno a veinte unidades porcentuales más que los que dicen ser practicantes. Justamente lo contrario es lo apreciado entre aquellos que se confiesan ser bebedores ocasionales o de fin de semana, los mayores porcentajes los reflejan los practicantes de actividad física, casi un 60%, es decir, treinta unidades porcentuales más que aquellos que nunca han realizado actividad física en (figura 7). 60 50 40 30 20 10 0 Nunca + Lo he dejado Nunca Fin de semana + Ocasional Abandono Habitual Practicantes Figura 7. Comparación de la frecuencia de consumo, según los comportamientos hacia la práctica física, en la provincia de Almería. En cuanto al consumo habitual se observa como, también en las tres provincias, las diferencias son casi inexistentes entre los tres comportamientos ante la práctica física. Por lo tanto, los sujetos sedentarios son, en mayor medida, más abstemios que los activos, siendo estos últimos quienes se revelan como mayores bebedores ocasionales y de fin de semana. En cuanto al análisis de la relación existente entre unidades de alcohol consumidas a la semana y los comportamientos hacia la práctica física, solo encontramos correlación en la provincia de Granada (p<.05), de tal forma que los activos consumen menos unidades de alcohol a la semana que los sedentarios. Sin embargo, en las provincias de Almería y de Murcia no encontramos relación alguna entre las unidades de alcohol consumidas a la semana y los comportamientos hacia la práctica física ya que las diferencias no son estadísticamente significativas. 3.5. Frecuencia y unidades de consumo según nivel de práctica de actividad física El análisis de resultados indica que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la frecuencia de consumo de alcohol, las unidades semanales de alcohol consumidas y el nivel de práctica Número 16, 2009 (2º semestre) en ninguna de las tres provincias objeto de estudio. Por lo tanto, realizar actividad física de manera insuficiente o ligera, moderada, intensa o vigorosa no guarda relación con ser consumidor o no de bebidas alcohólicas y con el número de unidades consumidas. 4. Discusión La prevalencia de consumo de alcohol habitual entre la población estudiada está por debajo de la media nacional (Plan Nacional sobre Drogas, 2005), produciéndose un incremento durante los fines de semana a pesar del cual se sigue manteniendo por debajo de la media nacional, siendo mayor el porcentaje de bebedores ocasionales. La valoración global que se desprende del consumo de alcohol es que, independientemente de la variabilidad entre provincias, la media viene a ser similar a la prevalencia de consumo diario de la media nacional, que se sitúa en el 14,1% (Plan Nacional sobre Drogas, 2005). En torno a los 2/3 de la población evaluada tiene un consumo bajo o son abstemios y entre el 10% y el 5% tienen un patrón de consumo habitual que puede definirse como alcoholismo (17-28 unidades semanales). Los patrones de ingesta varían con el paso de los años. En función de la edad es lógico encontrar que, con el paso de los años, disminuya la prevalencia de consumo ocasional y durante los fines de semana debido, fundamentalmente, a que son los jóvenes los que mayor tiempo de su ocio dedican a salir los fines de semana en lugares en los que se ingiere alcohol (Pascual 2002a), que busca los efectos de embriaguez, en lugares de diversión y en la calle, junto con sus compañeros de grupo y fuera del ámbito del hogar, durante los fines de semana. Puede observarse, en este mismo trabajo, cómo en las tres provincias un porcentaje muy elevado de consumidores de alcohol dicen realizar su ingesta durante los fines de semana, mientras que en los grupos de más edad es más frecuente encontrar bebedores con un patrón más regular y menos esporádico (figura 5). En la misma línea que el presente estudio, existen investigaciones, tal como la de Simpson et al. (2002), que arrojan diferencias en función del sexo, de tal forma que se observa un consumo mayor en varones que en mujeres. Resultados en la misma línea son expuestos en el Plan Nacional sobre Drogas (2005), obteniendo una prevalencia en el consumo de alcohol en fines de semana del 75.5% en hombres y del 51.7% en mujeres. Al igual que en el presente trabajo, en el informe del Observatorio Español sobre Drogas (Plan Nacional sobre Drogas, 2005), se constata un consumo más extendido entre hombres, así como una práctica mucho más extendida de emborracharse. Por el contrario, son las mujeres en quienes se encuentra la mayor probabilidad de no consumir nada de alcohol, ya que se observa que este hábito es socialmente menos aceptable en el sector femenino frente a los hombres, siendo más probable que ellos fumen y beban (Denton & Walters, 1999). Sorprendentemente, un menor nivel de estudios parece no asociarse en este trabajo con una mayor ingesta de alcohol, de forma contraria a lo encontrado en otros trabajos (Hemmingsson, Lundberg, Romelsjo, & Alfredsson, 1997). Se ha observado que el consumo de alcohol es mayor por parte de las personas que son físicamente activas en mayor medida, sin que esto, además, afecte de forma negativa a la autopercepción que tienen estas personas de su propia salud y condición física (Nebot, Comín, Villalba & Murillo, 1991). La promoción de la actividad físico-deportiva no sería, según algunos autores (Bourdeaudhuij & Van Oos, 1999; Paavola et al., 2004), un elemento que limite de forma sustancial el consumo de alcohol, sino al contrario. No parece que los programas de actividad física ofertados para contrarrestar los hábitos de consumo de alcohol, especialmente en fines de semana, sean realmente eficaces, entre otros motivos porque la falta de actividad física según Bourdeaudhuij y Van Oost (1999), no es uno de los factores de riesgo en programas de educación física diseñados para cambiar el comportamiento de hábitos relacionados con la salud. De esta forma, la promoción de actividad físico-deportiva saludable habría de reorientarse hacia el bienestar global, incluyendo la educación saludable en otros aspectos del estilo de RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 49 - vida en lugar de contemplar sólo la mejora de la forma física o un estado de salud más elevado, tal y como señala Schmohr, Kristensen, Prescott y Scharling (2005). 5. Conclusiones El consumo de alcohol en la muestra estudiada es similar al consumo de alcohol observado en el resto de España. A mayor edad, los patrones de consumo de alcohol varían, encontrando que los sujetos más jóvenes beben en mayor medida durante los fines de semana y en ocasiones, mientras que en los mayores el consumo habitual es más frecuente. Se observa también que existe más prevalencia de no consumidores con el paso de los años. Las mujeres tienen un patrón de ingesta de alcohol habitual inferior al de los varones en todas las edades. El nivel de estudios es inversamente proporcional a la ingesta de alcohol. Ser activo se asocia, en mayor medida, con el consumo de alcohol ocasional y durante los fines de semana, no teniendo incidencia perceptible sobre el consumo habitual de alcohol. Sin embargo, el nivel de actividad física no incide en el consumo de alcohol de forma significativa. 6. Bibliografía Balaguer, I., Pastor, Y. & Moreno, Y. (1999). Algunas características de los estilos de vida de los adolescentes de la Comunidad Valenciana. Revista Valenciana D’Estudis Autonómics, 26, 33-56. Bourdeaudhuij, I. & Van Oost, P. (1999). A cluster-analytical approach toward physical activity and other health related behaviours. Medicine & Science in Sports & Exercise, 31, 605-612. Córdoba, R.; Ortega, R.; Cabezas, C.; Forés, D.; Nebot, M. y Robledo, T. (2001). Recomendaciones sobre estilo de vida. Atención primaria, 28 (2), 27-41. Denton, M. & Walters, V. (1999). Gender differences in structural and behavioral determinants of health: an analysis of the social production of health. Social Science & Medicine, 48, 1221-1235. Gómez-Talegón, M. T., Prada, C., Río, M. C. & Álvarez, F. J. (2005). Evolución del consumo de alcohol de los españoles entre 1993, 1995 y 1997, a partir de los datos de la encuesta nacional de salud. Adicciones, 17, 17-27. Hemmingsson, T., Lundberg, I., Romelsjo, A. & Alfredsson, L. (1997). Alcoholism in social classes and occupations in Sweden. International Journal of Epidemiology, 26(3), 584-591. Hidalgo, I., Garrido, G. & Hernández, M. (2000). Health status and risk behavior of adolecents in the North of Madrid, Spain. Journal of Adolescent Health, 27, 351-360. Junta de Andalucía (1997). Los andaluces ante las drogas. Sevilla: Consejería de Asuntos Sociales. - 50 - Lorente, F. O., Souville, M., Griffet, J. & Grélot, L. (2004). Participation in sports and alcohol consumption among french adolescents. Addictive Behaviors, 29(5), 941-946. Moral, M. V., Rodríguez, F. J. & Sirvent, C. (2005). Motivadores de consumo de alcohol en adolescentes: análisis de diferencias intergénero y propuesta de un continuum etiológico. Adicciones, 17, 105-120. Mora-Rios, J. & Natera, G. (2001). Expectativas, consumo de alcohol y problemas asociados en estudiantes universitarios de la ciudad de México. Salud Pública de México, 43, 89-96. Nebot, M., Comín, E., Villalba, J. R. & Murillo, C. (1991). La actividad física de los escolares: un estudio transversal. Revista de Sanidad e Higiene Pública, 65, 325-331. Paavola, M., Vartiainen, E. & Haukkala, A. (2004). Smoking, Alcohol Use, and Physical Activity: A 13-Year Longitudinal Study Ranking from Adolecence into Adulthood. Journal of Adolescent Health, 35, 238-244. Pascual, F. (2002a). Imagen social de las bebidas alcohólicas. Adicciones, 14, 115-122. Pascual, F. (2002b). Percepción del alcohol entre los jóvenes. Adicciones, 14, 123-131. Pastor, Y., Balaguer, I. & García-Merita, M. (2006). Relaciones entre el autoconcepto y el estilo de vida saludable en la adolescencia media: un modelo exploratorio. Psicothema, 18, 18-24. Plan Nacional sobre Drogas (2005). Informe 2004 del Observatorio Español sobre Drogas. Situación y tendencias de los problemas de drogas en España. Madrid: Ministerio del Interior. Portero, P., Cirne, R. & Mathieu, G. (2002). La intervención con adolescentes y jóvenes en la prevención y promoción de la salud. Revista Española de Salud Pública, 76, 577-584. Riala, K., Hakko, H., Isohanni, M., Järvelín & Räsänen, P. (2004). Teenage Smoking and Substance Use as Predictors of Severe Alcohol Problems in Late Adolescente and in Young Adulthood. Journal of Adolescent health, 35, 245-254. Ruiz Juan, F. & García Montes, M. E. (2005). Hábitos saludables y estilos de vida de los almerienses. Almería: Servicio Publicaciones de la Universidad de Almería. Schmohr, P., Kristensen, T.S., Prescott, E. & Scharling, H. (2005). Stress and life dissatisfaction are inversely associated with jogging and other types of physical activity in leisure time – The Copenhagen City Heart Study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 15, 107-112. Simpson, W.F., Brehm, H.N., Rasmussen, M.L., Ramsay, J. & Probst, J.C. (2002). Health and fitness profiles of collegiate undergraduate students. Journal of Exercise Physiology, 5, 14-27. Taylor, J.E., Conard, M.W., O´Byrne, K.K., Haddock, K. & Poston, C. (2004). Saturation of tobacco smoking models and risk of alcohol and tobacco use among adolescents. Journal of Adolescent Health, 35, 190-196. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 51-57 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Competencias Básicas: sobre la exclusión de la competencia motriz y las aportaciones desde la Educación Física Key competences: on the exclusion of the motor competence and the contribution from the Physical Education *Antonio Méndez Giménez, *Gloria López-Téllez y *Beatriz Sierra y Arizmendiarrieta *Universidad de Oviedo (España) Resumen: La competencia motriz no ha sido reconocida en el marco de la LOE como una competencia básica de pleno derecho. En su lugar, parece pretenderse que la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico asuma esta laguna atribuyéndosele como ámbito propio el desarrollo de la capacidad para lograr una vida saludable en un entorno también saludable. Sin embargo, el concepto de competencia motriz es más amplio y no parece quedar plenamente representado. Este hecho limita el carácter integrador del nuevo modelo de trabajo por competencias y deja en desventaja al docente del área, descompensando el propio trabajo interdisciplinar. Pese a ello, la Educación Física es una materia privilegiada para contribuir a la adquisición de las competencias básicas finalmente seleccionadas, e instrumentalizar el trabajo docente interdisciplinar, ya que centra su acción educativa en el desarrollo de una cultura corporal y en la propia motricidad, proporcionando al alumnado experiencias que demandan interacciones con el entorno físico, social, emocional y cultural. Este trabajo ofrece múltiples ejemplos de cómo articular actividades y estrategias que conectan los contenidos de la Educación Física con cada una de las competencias básicas reconocidas, a sabiendas de estar en el primer paso de la enseñanza interdisciplinar. Palabra clave: Competencias básicas, competencia motriz, interdisciplinariedad, currículo integrado. Abstract: The motor competence has not been recognized within the framework of the LOE like a key competence of right full. In its place, it seems pretend to that the competence in the knowledge and interaction with the physical world assumes this omission attributing him the development of the capacity to obtain a healthful life in also healthful surroundings. Nevertheless, the concept of motor competence is broader and it does not seem to be totally represented. This fact limits the integrating characteristic of the new model of work by competences and leaves disadvantaged to profesionals of the area, unbalancing the own interdisciplinary work. In spite of it, the Physical Education is a privileged subject to contribute to the acquisition of the key competences finally selected, and to exploit the interdisciplinary educational work, since it centers his educative action in the development of a corporal culture and in the own mobility, providing the pupils experiences that demand interactions with the physical, social, emotional and cultural surroundings. This work offers many examples of how articulating activities and strategies that connect the contents of the Physical Education with each one of the recognized key competences, knowing that this implementation is the first step in the interdisciplinar teaching. Key words: Key competences, motor competence, interdisciplinarity, integrated curriculum. 1. Introducción En el marco de la Unión Europea las competencias básicas han sido definidas como «una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto» (Diario Oficial de la UE, 2006), y constituyen aquellas competencias que los estudiantes deben haber adquirido al término de la enseñanza secundaria para lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta satisfactoriamente y ser capaces de aprender durante toda la vida. El propósito fundamental de las competencias básicas es integrar los aprendizajes y orientar la enseñanza puesto que permiten identificar los contenidos y los criterios de evaluación de carácter imprescindible. Para el engranaje de dichas competencias resultan elementos esenciales no sólo las aportaciones de cada una de las materias curriculares y la metodología empleada, sino también, la propia organización de los centros educativos, sus reglamentos internos, la acción tutorial y las actividades complementarias y extraescolares. La obligatoriedad de aplicar de manera inminente las competencias básicas en el sistema educativo español (Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006) ha suscitado un enorme interés, a la par que preocupación, entre los miembros de la comunidad educativa y ha provocado la publicación de una gran cantidad de trabajos (Pérez, 2007; Sarramona, 2000 y 2004), y varias monografías al respecto (entre otras, en las revistas Cuadernos de Pedagogía, 2007, Tándem: Didáctica de la Educación Física, 2008), así como la celebración de dos congresos específicos (IV Congreso Regional de Educación de Cantabria, 2007; I Congreso Internacional de Competencias Básicas, 2009). Fecha recepción: 17-02-09 - Fecha envío revisores: 23-02-09 - Fecha de aceptación: 25-05-09 Correspondencia: Antonio Méndez Giménez Facultad de Ciencias de la Educación (despacho 239) C/ Aniceto Sela s/n 33005. Oviedo. Asturias E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) Considerando el trabajo preliminar de la Unión Europea, la LOE ha definido ocho competencias básicas que podríamos distribuir en dos bloques diferenciados: a) Las relacionadas más directamente con los contenidos de área: competencia en comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, y cultural y artística. b) Y las relacionadas con procedimientos, actitudes y valores transversales: tratamiento de la información y competencia digital, social y ciudadana, aprender a aprender, y autonomía e iniciativa personal. En el primer bloque estarían representadas todas las competencias que se relacionan estrechamente con las materias curriculares determinadas para la educación primaria, excepto, sorprendentemente, la Educación Física (EF). Es decir, el marco legal no ha considerado pertinente incluir la competencia motriz entre las competencias indispensables para «vivir bien» (expresión empleada por la OECD, 2001, p. 75), y tampoco la estima necesaria para el logro de la realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el aprendizaje durante toda la vida. Sin embargo, coincidimos con Ruiz Pérez (2004) en que, tradicionalmente, la EF ha tratado de que los niños sean más competentes a nivel motriz, del mismo modo que otras materias han intentado conseguir que sean competentes en el manejo y empleo del lenguaje, en el razonamiento matemático o en la relación con los demás o el ambiente. En la actualidad, la perspectiva de enseñanza integracionista rechaza que cada materia tenga patente de corso de la competencia con la que está más relacionada y aboga por un planteamiento más interrelacionado, lo que no debería contraponerse con el reconocimiento de cada una de las competencias curriculares que se vienen desarrollando, incluida la vinculada al ámbito de la EF. Ruiz Pérez (1995, p. 19) argumenta que el concepto de competencia motriz hace referencia al «conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que el sujeto realiza en su medio y con los demás, y que permiten que los escolares superen los diferentes problemas motrices RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 51 - planteados tanto en las sesiones de EF como en su vida cotidiana». En su opinión, ser competente a nivel motriz supone poseer un repertorio de respuestas pertinentes ante nuevas situaciones, lo que permite una práctica autónoma. En otro trabajo, Ruiz Pérez (2004) enfatiza la relación entre la competencia motriz y un tipo de inteligencia sobre las acciones, inteligencia que supone conocer qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién actuar, en función de las condiciones cambiantes del medio. Esta idea también concuerda con el planteamiento de Gardner (1983), quien destaca la existencia de una inteligencia corporal-kinestésica entre las ocho categorías posibles (lógica-matemática, lingüística, espacial, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista). La competencia motriz no se refiere exclusivamente al aprendizaje de habilidades y destrezas motrices más o menos complejas. También implica obtener un nivel básico funcional, una aptitud sensoperceptiva, una adecuada estructuración espacio temporal, un código expresivo, una capacidad adaptativa, comprensiva y reflexiva en torno al desenvolvimiento motor, así como el desarrollo de hábitos activos responsables y seguros en actividades físico deportivas. Asimismo conlleva ser consciente de las implicaciones de la participación en el deporte y de sus beneficios, así como valorar la actividad física y su contribución a un estilo de vida saludable. Por tanto, el concepto de competencia motriz comprende el «saber», el «saber hacer» y el «saber estar» en relación con lo corporal, el movimiento y las actividades motrices. Justificar la relevancia del desarrollo de la competencia motriz para la vida parecería innecesario en los tiempos actuales, pero a tenor de lo observado anteriormente, permítasenos, una vez más. Por centrarnos, tan solo, en una de las múltiples caras de esta competencia, nombraremos los beneficios psicológicos y físicos de la actividad física regular que han sido bien documentados en términos de salud: combate la osteoporosis, reduce el riesgo de desarrollar diabetes del tipo 2, disminuye los factores de riesgo cardiovascular, reduce la obesidad, disminuye el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, mejora el aspecto físico y la autoestima personal, regula el estreñimiento, o reduce el estrés, entre otros. En ese sentido, las recomendaciones actuales de actividad física para los niños de primaria varían entre 30-60 minutos diarios. Al menos dos veces a la semana se deberían incorporar actividades para desarrollar la salud ósea, la fuerza muscular y la flexibilidad y se recomienda un periodo adicional de 20-30 minutos de actividad física vigorosa 3-4 días a la semana para lograr y mantener la condición cardiorespiratoria (Oliver y cols., 2006). Frente a ello, los datos de salud infantil y juvenil en España, y en general, en la UE, empiezan a ser alarmantes. En menos de 15 años, se ha triplicado el porcentaje de niños obesos (más del 30% de grasa corporal) dentro de nuestras fronteras (pasando del 5% al 16%), y cerca del 30% de nuestros escolares cuentan ya con sobrepeso (> 25% de grasa). En términos económicos, el tratamiento de la obesidad en la UE supone el 7% del gasto sanitario y, lo que es peor, en términos de vidas humanas, es la segunda causa de muerte evitable. Podría argumentarse que la competencia en el conocimiento y la interacción con mundo físico lleva implícita el conocimiento del cuerpo humano y la adopción de estilos de vida física, mental y socialmente saludables. Sin embargo, la esencia de la competencia motriz va más allá de una concepción higienista y comprende otros aspectos no contemplados como la expresión, comunicación y producción divergente desde lo corporal, el desarrollo de esquemas motores o el conocimiento declarativo y procedimental sobre las acciones motrices (Ruiz Pérez, 1995). 2. Currículo interdisciplinario y currículo integrado La interdisciplinariedad y la integración de las diferentes áreas de conocimiento parecen ser soluciones a los problemas que genera el abordaje del conocimiento de manera fraccionada por las distintas áreas (Martínez Seijas y Barreiro García, 2003). La limitación del tiempo escolar y de los programas y la ineludible elección de unas materias en detrimento de otras son razones pragmáticas que la avalan. Sin embargo, estos conceptos deben ser precisados. - 52 - Un currículum interdisciplinar es aquel que desde una asignatura determinada utiliza actividades que tratan de reforzar el conocimiento o las habilidades de otras áreas curriculares. Un currículum integrado tiene menos definidos los límites de cada asignatura y generalmente se organiza en torno a temas o grandes ideas. Estas grandes ideas pueden aludir a cuestiones significativas del desarrollo personal, social o cultural, como la contaminación, la tecnología, o los conflictos internacionales (Siedentop y cols., 2004). Cone y cols. (1998) propusieron tres modelos de trabajo interdisciplinar: el conectado, el compartido y el asociado. El modelo conectado es el más simple ya que solo implica a un profesor que intenta conectar el contenido de dos áreas curriculares. El modelo compartido requiere mayor implicación puesto que se necesitan los esfuerzos de dos o más profesores que colaboran para enseñar conceptos o habilidades similares desde dos o más áreas o asignaturas. Finalmente, el modelo asociado es el más complejo; requiere la enseñanza en equipo y de manera cohesionada de una unidad o tema unificado en el que las materias de cada área tienen una representación similar. A lo largo de este trabajo desarrollamos múltiples ejemplos de cómo el docente de Educación Física puede conectar esta materia con todas las competencias básicas, a sabiendas de que éste es el primer peldaño del trabajo interdisciplinar. Sin embargo, coincidimos con Placek (1996) en la idea de que toda experiencia interdisciplinaria implica un esfuerzo bidireccional. En el caso que nos ocupa, por un lado, la enseñanza o refuerzo de determinados contenidos de EF en otras asignaturas; por otro, el uso del contexto de la EF para abordar los contenidos de otras áreas. Pese a que, como reconoce el RD 1513/2006 (p. 43058 del BOE núm. 293), no se ha querido establecer una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas de conocimiento o materias y el desarrollo de ciertas competencias, lo cierto es que, en primaria, prácticamente todas ellas se podrían relacionar con alguna de las competencias básicas seleccionadas. En nuestra opinión, el hecho de que la asignatura de EF sea la única en el Marco Europeo que no cuenta con el reconocimiento de una competencia básica directamente relacionada con su currículo, deja a esta área en una situación de desequilibrio e inferioridad en esa relación interdisciplinaria bilateral. En otras palabras, la EF puede y debe aportar a todas las competencias básicas pero, a cambio, este marco incompleto no contempla en la misma medida el apoyo globalizador del resto de las materias a la competencia motriz. Este hecho, es preocupante, especialmente si tenemos en cuenta el volumen de objetivos perseguidos en el área y la reducida carga horaria semanal contemplada por el RD 1513/2006, de 7 de diciembre (por el que se establecen las enseñanza mínimas de la Educación Primaria), lo que puede hacer dudar a muchos profesionales de la EF a subirse al tren de las competencias básicas. La ausencia de una competencia motriz es un obstáculo para la interconexión de todos los conocimientos, habilidades y actitudes que son imprescindibles para el desarrollo íntegro del alumnado. 3. Conexión de la Educación Física con las competencias básicas del currículo Recientes trabajos han abordado las contribuciones de la EF al desarrollo de las competencias básicas (Lleixá Arribas, 2007; Molina Alventosa y Antolín Jimeno, 2008; Vaca Escribano, 2008) tanto en la etapa de educación primaria como de secundaria. En este apartado pretendemos ampliar las estrategias de acción descritas por los autores citados, así como proporcionar al lector diferentes ejemplos prácticos de cómo conectar los contenidos de la asignatura con el marco competencial descendiendo hasta actividades y tareas concretas. No podemos olvidar que el aprendizaje a través del movimiento es un método de enseñanza milenario. Cuando se utiliza la actividad motriz como medio para aprender, la interacción entre el niño y la materia es más completa y se incrementa la posibilidad de su implicación activa. Así, se recuerdan más conceptos cuando el cuerpo y la mente son RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) participantes activos. Se aprende mejor actuando, lo que puede dar lugar a una fuerte conexión entre los educadores físicos y el resto del profesorado, especialmente cuando se abordan conceptos académicos difíciles de entender. Haciéndonos eco de la sabiduría ancestral, un viejo proverbio chino sintetiza nuestro argumento: Oigo y olvido. Veo y recuerdo. ¡Si hago, comprendo!. Figura 3. El verbo es el mundo 3.1. Competencia en comunicación lingüística Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento, y la organización y auto-regulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Pretende la adquisición de la lengua española y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 3.1.1. Propuesta de actividades y estrategias para promover el intercambio comunicativo 1. Enfatizar contenidos lingüísticos orales o escritos a través de tareas y juegos. · Repasar oralmente contenidos lingüísticos (abecedario, preposiciones, sustantivos, verbos, adverbios…) tanto en la lengua materna como en segundas lenguas, mientras se realizan actividades físicas repetitivas (habilidades básicas: saltar, botar, pasar…). · Representar letras individualmente o palabras en pequeños grupos · Trazar letras y palabras mediante trayectorias. El primero de la fila camina o corre suave, y describe una palabra en el suelo. Los compañeros le siguen y tratan de adivinarla. · Juegos de persecución en los que se integran contenidos trabajados en lengua. Por ejemplo, Persecución del alfabeto congelado, donde los alumnos son congelados en forma de letra cuando el perseguidor les toca. El jugador tocado puede ser descongelado por cualquier otro jugador que se refleje (como en un espejo) formando su misma letra. Durante esa acción no podrá ser capturado. · Townsend y cols. (2006) proponen adaptar los juegos tradicionales para el refuerzo de contenidos lingüísticos. En el juego verbo es el mundo, se asignan tres roles y petos a los alumnos: el sujeto (verde), el verbo (azul), o el adverbio (rojo). El objetivo del juego es que los sujetos corran y toquen el mayor número posible de verbos y adverbios. Cuando los tocan, quedan congelados hasta que un elemento complementario se aproxime. Entonces, el verbo y el adverbio se muestran, uno al otro, las palabras escritas en sus tarjetas (por ejemplo, verbo: saltar, adverbio: rápidamente). Para poder reincorporarse al juego deberán realizar la acción resultante, en un lugar prefijado, durante 10 segundos. Ejemplos de verbos: correr, saltar, reptar, trepar; y de adverbios: rápido, lento, adelante, atrás, lateral... 2. Integrar actividades de expresión corporal y relatos lingüísticos, por ejemplo, a modo de cuento motor. Para Conde Caveda (2001) un cuento motor es un cuento jugado, un cuento vivenciado de manera colectiva, que constituye un instrumento educativo importante para las A, b, c, d... Figura 1. Salto de comba recitando el abecedario Figura 2. Formación de letras y palabras en grupo Número 16, 2009 (2º semestre) Figura 4. Set pass. Pase de dedos primeras etapas infantiles. Es un relato, una historia representada y escenificada de la que el alumnado y el propio profesor son protagonistas y que puede conjugar todos los contenidos deseables de la EF. 3. Solicitar y exhibir trabajos escritos o murales. Por ejemplo, durante una unidad de juegos tradicionales se pide al alumnado que indague y recabe información sobre a qué jugaban sus antepasados cuando eran pequeños. 4. Realizar lecturas complementarias afines. Estas lecturas pueden ser útiles en los días de lluvia o cuando no se dispone de un pabellón cubierto. Previamente, se requiere proveer al aula o gimnasio de un rincón de lectura y dotarlo de una gran variedad de libros. Al hilo de esta actividad, se pueden proponer discusiones sobre temas diversos, como, el dopaje, la discapacidad y el deporte, la competición, el juego limpio o la coeducación. 5. Potenciar el uso de materiales impresos (como apuntes, carteles, pósters, libro de texto, presentaciones o esquemas en la pizarra). En EF se dispone de mucha información oral que puede dificultar la retención por parte de los alumnos ya que no visualizan su escritura o pronunciación. Para Cone y Cone (2001) esta estrategia permite ampliar la terminología específica y el conocimiento sobre el área. 6. Utilizar algún tipo de herramienta cualitativa. Por ejemplo, fomentar el uso de diarios en los que los estudiantes detallen los aspectos trabajados durante la sesión: actividades, conceptos aprendidos, experiencias, sentimientos o contenidos desarrollados. Este material puede ser revisado por los profesores de lengua y de EF para ofrecerles feedback sobre los contenidos lingüísticos y motores. 7. Contemplar la enseñanza y evaluación por parejas. La lengua se vuelve un aliado importante en el proceso de evaluación de la EF cuando los estudiantes leen información, buscan y escriben respuestas, cuando observan a su compañero realizando alguna habilidad o cuando le evalúan. 8. Elaborar informes periodísticos sobre actividades de clase. En este sentido, una actividad podría ser redactar un informe sobre las vivencias personales en un encuentro deportivo, ya sea, desde la perspectiva del jugador, del árbitro o cualquiera de los roles desempeñados. Para ello, se debe emplear un formato periodístico en el que se recoja un titular de prensa, una entradilla y el cuerpo de la noticia. Igualmente, los alumnos podrían preparar una crónica (una noticia con un comentario personal), una columna sobre la sesión o un titular sensacionalista sobre cualquier evento deportivo, según el tipo de objetivo planteado en el área de lengua. 9. Diseñar y realizar una entrevista a un árbitro o jugador de un partido, incluyendo su opinión o versión sobre los hechos y los incidentes presenciados. Se podría añadir una breve descripción del personaje y comentarios sobre el ambiente en que se desarrolló el evento (Siedentop y cols. 2004). En cuanto a las aportaciones específicas a la enseñanza de segundas lenguas, al implantar una sección bilingüe en secundaria hemos comprobado que desde la EF se pueden cubrir varios objetivos lingüísticos, entre los que destacamos, los siguientes: RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 53 - Figura 5. Forearm pass. Pase de antebrazos 3. UNDERHAND SERVE ·Use a forward stride position and keep the knees bent ·Hold the ball in the non-dominant hand, across and in front of the body ·Hold the striking (dominant) hand beneath the ball, swing downward and backward, then upward and forward to hit the ball off the hand ·Transfer weight from the rear foot to the front foot and contact the ball with the heel of the hand ·Follow through in the direction of intended flight. 3.2. Competencia matemática Figura 6. Underhand serve. Saque de mano baja ·Ampliar el vocabulario básico en cuanto al equipamiento y los elementos estructurales de la actividad física y deportiva (es decir, reglamentos, posiciones de los jugadores, aspectos técnicos y tácticos, las bases del ejercicio físico y del entrenamiento en clave de salud, etc.). ·Reforzar algunas instrucciones habituales en el contexto educativo, así como expresiones de saludo y despedida, fechas, números, y cualidades de los objetos, como las formas y los colores. ·Aprender nuevas acciones relacionadas con el movimiento, el cuerpo y los aspectos espaciales y temporales. ·Contextualizar recursos lingüísticos para su explotación, como emplear textos sobre la historia de un deporte para abordar los tiempos de los verbos y las construcciones gramaticales. En la siguiente ficha se muestra una hoja de evaluación por pares de una unidad de voleibol desarrollada con alumnos de 3º de ESO de una sección bilingüe. Ficha 1. Cuñas técnicas de voleibol VOLLEYBALL SKILL CUES 1. SET PASS ·Use a forward stride position and keep the knees bent ·Flex the knees and elbows before the hit ·Form a window with the hands above the face, and watch the ball closely ·Hit the ball with the fingertips in an upward and forward direction ·Extend the body upward on contact. ·Follow through in the direction of intended flight 2. FOREARM PASS (BUMP) ·Use a forward stride position, bending at the knees and waist ·Interlock or cup the fingers and turn the palm upward ·Keep the forearms, wrists, and elbows straight ·Contact the ball with the forearms, using an upward motion ·Extend the body when contacting the ball ·Follow through in the direction of intended flight Se refiere a utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. Pretende el conocimiento de los elementos matemáticos básicos y la solución de problemas en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 3.2.1. Actividades y estrategias para afrontar la competencia matemática 1. Adaptar los juegos para realizar cálculos matemáticos. Por ejemplo, el pañuelo calculador. El profesor, en el centro del espacio, en vez de gritar directamente los números elegidos, los indica como resultado de un cálculo matemático (¡Que salga el: «4 x 3 - 7»!; el «16: 2-5»; el «32-8»…. Los aludidos se acercan a recoger el pañuelo y traérselo a su campo sin ser tocados por el bando opuesto. Para agilizar el juego pueden salir varios números simultáneamente empleando varios pañuelos. No eliminar jugadores; aplicar la suma de puntos. Los números. Por parejas con un balón. Un jugador marca números sacando los dedos de las manos y el compañero, sin dejar de botar y en desplazamiento tras él, va cantándolos en voz alta. Si se quiere incrementar la dificultad del cálculo o de la habilidad motriz, pedirles que multipliquen mentalmente los dedos de una mano por los de la otra mientras realizan acciones de bote, por ejemplo, con la mano no dominante, entre las piernas, o alternando las manos (Méndez Giménez y Méndez Giménez, 1996). 2. Realizar cálculos matemáticos a partir de actividades motrices. Por ejemplo, hallar la distancia recorrida durante 10 ó 15 minutos de carrera continua alrededor de las pistas del patio sabiendo la distancia que mide la cuerda. 3. Controlar la Frecuencia cardiaca (FCd). Una vez tomado el pulso durante 6, 10 ó 15 segundos, se pide a los alumnos que calculen la FCd por minuto. También se puede calcular la FC máxima (220-edad), la zona de actividad personal (60-80% de FCd máxima), la FCd media del grupo o registrar la FCd propia durante diversas actividades (tras 30 segundos subiendo y bajando un escalón, tras 2 minutos de descanso, saltando la comba, en reposo...) y, posteriormente, representar los datos en una gráfica. 4. Calcular los porcentajes de éxito individual o grupal en acciones deportivas (por ejemplo, el porcentaje de la puntuación total de su equipo obtenido mediante tiros libres, lanzamientos de 2 puntos o de triples). 3.3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico Figura 7. El pañuelo calculador Figura 8. Los números - 54 - Se refiere a la habilidad para interactuar con el mundo físico (naturaleza-hombre), comprender los sucesos, predecir sus consecuencias y preservarlo. Pretende la percepción del espacio físico, la conservación de los recursos y medio ambiente, el consumo racional y responsable, la protección de la salud mental, física y social... 3.3.1. Actividades y estrategias para afrontar la interacción con el mundo físico 1. Abordar juegos tradicionales contextualizados. Se presentan los juegos, se practican y se localiza la autonomía o localidades en un mapa, RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) profundizando en los aspectos sociales, culturales y geográficos. Igualmente, al abordar los Juegos del mundo (Velázquez Callado, 2006) se puede hacer un recorrido por diferentes países para obtener información sobre algunas características geográficas, sociales y culturales del lugar de procedencia (idiomas, número habitantes, capital, moneda, bandera, personajes famosos...) 2. Representar a un país en competiciones deportivas. Se puede simultanear el desarrollo de una unidad deportiva, como fútbol-sala, baloncesto o béisbol con el estudio de los continentes y los países. Por ejemplo, para reforzar el aprendizaje sobre países europeos, cada equipo debe elegir y representar a uno de ellos. Como trabajo colectivo, los equipos podrían buscar información sobre la historia, la geografía y la economía de la ciudad o del país que representan y compartirla con los equipos rivales antes del encuentro. 3. Construir equipamientos con material reciclado para la realización de juegos en conexión con unidades sobre ecología, reciclaje o consumo. Por ejemplo, emplear papel de periódico, bolsas de plástico, cartones, cinta adhesiva o cintas de colores para confeccionar pelotas, balones, discos voladores o raquetas de mano (Méndez Giménez, 2003). 3.4. Competencia cultural y artística Se refiere a conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, así como disfrutar con ellas y considerarlas parte del patrimonio de los pueblos. 3.4.1. Actividades y estrategias 1. Conectar la pintura y los juegos tradicionales. Se trata de analizar, identificar y replicar los juegos de niños y adultos representados en cuadros de pintores famosos como, Brueguel, Goya o Murillo y ponerlos en práctica en clase de EF. Algunos cuadros interesantes son «Niños jugando a pídola», «Niños jugando al balancín», «La cometa», y «Los zancos» de Goya; «Niños jugando a los dados» de Murillo o «Juegos de niños» de Brueguel. 2. Abordar danzas y bailes del mundo. Las sesiones o unidades didácticas de bailes del mundo pretenden establecer relaciones sociales no competitivas, coeducativas e inclusivas en torno al ritmo, el baile y el movimiento. El profesor puede iniciar a los alumnos en danzas del mundo o sugerir que busquen información utilizando materiales editados en formato CD-Rom, DVD o internet. 3. Inventar y diseñar elementos para las competiciones deportivas. Por ejemplo, pósters publicitarios, anagramas del equipo, mascotas, escudos, trofeos, himnos, banderas..., tareas que podrían conectar con los contenidos de plástica, música o tecnología. 3.5. Tratamiento de la información y competencia digital Se refiere a las habilidades de buscar, obtener, procesar y comunicar información y de transformarla en conocimiento, con independencia del formato o soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 3.5.1. Actividades para desarrollar la competencia digital 1. Rally fotográfico. Los alumnos, repartidos en grupos, reciben varias fotos impresas o tomadas con una cámara digital de distintos puntos del colegio (patio, pasillos...). Deberán identificar cada uno de los lugares fotografiados, dirigirse a esos puntos y, una vez allí, responder a las preguntas formuladas sobre detalles topológicos del lugar (Méndez Giménez y Méndez Giménez, 1996). 2. Presentaciones deportivas. Con el consentimiento de sus padres, los alumnos son fotografiados durante la realización de determinados gestos deportivos que se están trabajando en la unidad, (por ejemplo, el golpe de derecha en tenis, una entrada en bandeja, en baloncesto, o el bateo, en béisbol). Se enseña al alumnado cómo descargar las fotografías y cómo importarlas con algún programa (por ejemplo, power point), donde, además, se les instruye en el manejo básico del texto. La tarea requiere incorporar algunos aspectos clave que expliquen cómo se Número 16, 2009 (2º semestre) Figura 9. Deweke. Juego de Botswana Figura 10. Escenario para la reflexión táctica realiza correctamente el gesto y los errores más comunes. Finalmente, cada alumno expone su presentación al resto, y se promueve el intercambio de los trabajos por correo electrónico (Kerstges, 2006). 3. Registro del rendimiento durante los partidos. El empleo de otros roles diferentes al de jugador (periodista, estadista o publicista) en las unidades sobre deportes permite el registro y tratamiento de mucha información, así como el uso de las nuevas tecnologías. El procesamiento de los datos extraídos de las clases o competiciones mediante programas informáticos (procesadores de texto, hojas de cálculo, fotografía o vídeo digital...) son algunas vías de conexión de la asignatura con esta competencia, así como los diversos medios de divulgación: el tablón de anuncios, la revista impresa, el blog o el webquest. 3.6. Competencia social y ciudadana Se refiere a comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. Pretende desarrollar habilidades sociales para resolver conflictos con actitud constructiva y la valoración de las diferencias, a la vez que reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos. 3.6.1. Actividades y estrategias sociales 1. Emplear actividades, juegos y desafíos cooperativos como contenido y como recurso (Grineski, 1996). Se trata de tareas lúdicas que enfatizan la colaboración para conseguir un fin común y no la victoria de los otros. Por ejemplo, sostener el paracaídas entre todos los participantes y ejercer fuerzas sobre él para lograr metas comunes, como lanzar una pelota y recogerla sin que caiga al suelo, inflar la campana y meterse debajo, o levantar la campana y cambiar de posiciones. 2. Modificar los juegos deportivos para que se promueva la inclusión. Por ejemplo, al limitar el número de botes consecutivos permitidos en baloncesto o balonmano se posibilita mayor cantidad de pases y de intervenciones de todos los jugadores (Méndez Giménez, 2001; 2003). 3. Mantener equipos heterogéneos en las unidades deportivas. Siedentop y cols. (2004) recomiendan el empleo de equipos heterogéneos a todos los niveles (sexo, habilidad, etnia...) que permanecen fijos durante el transcurso de la unidad deportiva para que ejerzan roles docentes unos a otros. Esta medida ha recibido valoraciones muy positivas, tanto por el profesorado como del alumnado (especialmente, los menos habilidosos) a la hora de potenciar el desarrollo de las habilidades sociales. La permanencia prolongada en el equipo permite que los más dotados puedan reflexionar sobre la inclusión de los menos hábiles a la vez que éstos pueden sentirse afiliados al grupo al encontrar su propio hueco ejerciendo diversos roles además del de jugador. 3.7. Competencia para aprender a aprender Se refiere a disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera más eficaz y autónoma. Consta de dos dimensiones fundamentales: la adquisición de la conciencia de las propias capacidades y el sentimiento de competencia personal (autoconfianza y gusto por aprender). RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 55 - 3.7.1. Actividades y estrategias 1. Promover la toma de conciencia de las habilidades adquiridas y las mejorables (Lleixá Arribas, 2007). 2. Suscitar actividades de auto-reflexión sobre el cumplimiento de las reglas o el respeto a los demás. 3. Concienciar a los alumnos de su compromiso con los roles ejercidos. El sistema de firma de contratos según los roles ejercidos puede ayudar a los alumnos a responsabilizarse de sus actos durante la unidad didáctica (Siedentop y cols. 2004). 4. Plantear situaciones orientadas a la comprensión de los juegos deportivos y a una adecuada toma de decisión como la de la figura 10. Dos jugadoras (A y B) están disputando un punto en un partido de bádminton. Tú eres la jugadora B y la jugadora A acaba de golpear el volante hacia ti desde una posición adelantada. ¿Hacia dónde deberías devolver el volante teniendo en cuenta la posición de tu oponente? ¿Por qué? ¿Con qué tipo de golpe lo harías? (observa la posición alta del volante) ¿Con una dejada, un clear, un remate o un saque largo?. 5. Establecer metas alcanzables que generen confianza y fomentar el empleo del estilo de enseñaza recíproca, en el que los alumnos aprenden a dar y recibir información de sus compañeros. 3.8. Autonomía e iniciativa personal Se refiere, por un lado, a la adquisición de la conciencia y aplicación de valores y actitudes personales (responsabilidad, perseverancia, conocimiento de uno mismo, autoestima, control emocional, cálculo de riesgos, afrontar problemas, demorar la necesidad de satisfacción inmediata, aprender de los errores...). Por otro, a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevarlos a cabo. 3.8.1. Actividades y estrategias Una de las líneas de actuación posible es enfrentar al alumnado a situaciones de auto-superación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas, y capacidad de aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. Finalmente, en cuanto a actividades concretas proponemos las siguientes: 1. Llevar a cabo campeonatos deportivos intra e inter clase o exhibiciones festivas en los que el alumnado asuma ciertos roles organizativos. 2. Promover el conocimiento de los lugares donde se puede practicar deporte en la comunidad en horario extraescolar. 3. Organizar visitas a clubes deportivos e instalaciones municipales próximas para que vean in situ las oportunidades futuras donde continuar la práctica deportiva. 4. Discusión y conclusiones En este artículo hemos constatado la ausencia de una competencia motriz en el marco de la LOE, si bien, parece adivinarse que la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico asume esta laguna atribuyéndosele como ámbito propio el desarrollo de la capacidad para lograr una vida saludable. Sin embargo, el concepto de competencia motriz es más amplio y no parece haber sido plenamente representado en el ámbito competencial. Este hecho limita el carácter integrador del nuevo modelo de trabajo por competencias y deja en desventaja al docente de EF, descompensando el propio trabajo interdisciplinar. Pese a ello, hemos ofrecido múltiples ejemplos de cómo articular actividades y estrategias que conectan los contenidos de la EF con cada una de las competencias básicas reconocidas, a sabiendas de que éste es solo el primer paso de la enseñanza interdisciplinar. En consecuencia, nuestro trabajo nos conduce a las siguientes conclusiones finales: 1. El abordaje de las competencias básicas en las clases de EF parte de una situación de desigualdad con respecto al resto de materias y de un handicap en cuanto al sacrificio de tiempo para su desarrollo. Teniendo en cuenta el preocupante sedentarismo infantil, las actividades motrices - 56 - deberían predominar en el tiempo real de clase. El reto del docente será, pues, pensar cómo integrar los contenidos interdisciplinares y mantener un ambiente de aprendizaje activo en una carga horaria que en muchas ocasiones se reduce ya a 2 periodos semanales. 2. El desarrollo del currículo de la EF ha venido contribuyendo al logro de las competencias básicas desde mucho antes de que estas hubieran sido formuladas en la reciente ley; sin embargo, su inclusión formal en la LOE puede permitir un trabajo interdisciplinar más planificado e intencional, frente al abordaje confidencial y esporádico de la praxis docente predominante. Para ello, es imprescindible cambiar algunas estructuras organizativas de los centros escolares, desarrollar una mentalidad más cooperativa en el propio docente y valorar en su justa medida la competencia motriz, la gran olvidada en el marco europeo. 3. La enseñanza por competencias básicas requiere tiempo para pensar y planificar. Los docentes deben dar respuesta a múltiples incógnitas cuando deciden trabajar de manera interdisciplinar, como, por ejemplo, qué contenidos integrar, dónde encontrar recursos y fuentes de información, cómo se van a beneficiar los estudiantes o cuándo implementar las unidades. Para ello, los centros escolares deben organizar los horarios de los docentes de manera que se propicie la planificación y para su revisión periódica. Sin estas condiciones, el trabajo por competencias no puede ir más allá del trabajo conectado. Dada la carga lectiva con la que cuentan los docentes es poco realista esperar que desarrollen unidades interdisciplinares o emprendan aprendizajes temáticos si no se les apoya en el horario o se reconoce este trabajo grupal innovador. 5. Referencias bibliográficas I Congreso Internacional de Competencias básicas (2009). Ciudad Real, 16-18 de abril de 2009 Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Magisterio http://www.uclm.es/actividades0809/ congresos/competencias/. [última consulta realizada el 8 de mayo de 2009]. IV Congreso Regional de Educación de Cantabria (2007): Competencias básicas y práctica educativa. 18- 20 abril. http:// www.educantabria.es/informacion_institucional/eventoseducativos/ ivcongresocantabriacompetenciasbasicas. [última consulta realizada el 15 de julio de 2008]. Conde Caveda, J.L. (2001). Cuentos motores (Vols. I y II) Barcelona: Paidotribo. (3ª edición). Cone, S.L y Cone, T.P. (2001). Language arts and physical education a natural connection. Teaching Elementary Physical Education, July, 14-17. Cone, T.P., Werner, P., Cone, S.L. y Woods, A.M. (1998). Interdisciplinary teaching through physical education. Champaign, IL: Human Kinetics. Cuadernos de Pedagogía (2007). Monográfico: ¿Qué significa ser competente?, 370. http://www.cuadernosdepedagogia.com/ Diario Oficial de la Unión Europea (20 de diciembre de 2006). Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para le aprendizaje permanente, 394/10-394/18. Gardner, H. (1983). Frames of the mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. Grineski, S. (1996). Cooperative learning in physical education. Champaign, IL: Human Kinetics. Kerstges, U.M. (2006). Integrating technology and literacy into a second grade striking unit. Teaching Elementary Physical Education, 6768. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ministerio de Educación y Ciencia. BOE núm. 106 del Jueves 4 mayo de 2006. pp. 17158-17207. Lleixá Arribas, T. (2007). Educación física y competencias básicas. Contribución del área a la adquisición de las competencias básicas del currículo. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 23, 31-37. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Martínez Seijas, M.P. y Barreiro García, J.S. (2003) Sportdoc. Disponible en http://www.sportsciences.com/sportdoc/Detalle/427.html [última consulta realizada el 26 de octubre de 2007]. Méndez Giménez, A. y Méndez Giménez, C. (1996). Los juegos en el currículum de la Educación Física. Más de 1000 juegos para el desarrollo motor. Barcelona. Ed: Paidotribo. (5ª edición). Méndez Giménez, A. (2001). El diseño de juegos modificados: Un marco de encuentro entre la variabilidad estructural y la intencionalidad educativa. Tándem. Didáctica de la Educación Física. Cuerpo y creatividad, 3, 110-122. Méndez Giménez, A. (2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de Educación Física. Juegos con material alternativo, juegos predeportivos y juegos multiculturales. Barcelona: Pai-dotribo. Molina Alventosa, J.P. y Antolín Jimeno, L. (2008). Las competencias básicas en Educación Física: una valoración crítica. Cultura, Ciencia y Deporte, 3 (8), 81-86. OECD (2001). Defining and Selecting key Competencies. Paris: OECD. Oliver, M., Schofield, G y McEvoy, E. (2006). An integrated curriculum approach to increasing habitual physical activity in children: a feasibility study. Journal of School Health, 76(2), 74-79. Pérez, A.I. (2007). La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones pedagógicas. Cuadernos de Educación de Cantabria. Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. De http:// 213.0.8.18/portal/Educantabria/ Congreso%20Competencias%20Basicas/Publicaciones/ Cuadernos_Educacion_1.PDF[Extraído el 6 de noviembre 2007 Placek, J. (1996). Integration as a curriculum model. En S. Silverman y C. Ennis (Eds.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction. Champaign, IL: Human Kinetics. Número 16, 2009 (2º semestre) Rattigan, P. (2006). An Interdisciplinary Twist on Traditional Games. Teaching Elementary Physical Education. November, 62-66. REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. Ministerio de Educación y Ciencia. BOE núm. 293 Viernes 8 diciembre de 2006, pp. 43053 – 43102. Ruiz Pérez, L.M. (1995). Competencia motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en Educación Física Escolar. Madrid: Ed. Gymnos. Ruiz Pérez, L.M. (2004). Competencia motriz, problemas de coordinación y deporte. Revista de Educación, 335, 21-33. Sarramona, J. (2000). Competencias básicas al término de la escolaridad obligatoria. Revista de Educación, 322, 255-288. Sarramona, J. (2004). Las competencias básicas de la enseñanza obligatoria. Barcelona: CEAC. Siedentop, D., Hastie, H. y Van der Mars, H. (2004). Complete Guide to Sport Education. Champaign, IL: Human Kinetics. Tándem: Didáctica de la Educación Física (2008) Competencias básicas en el marco de la convergencia europea, 26. Barcelona: Ed. Graó. Townsend, J.S., Mohr, D.J., Waronsky C.C. y Grana, M.M. (2006). Non-elimination tag: a multidisciplinary approach. Teaching Elementary Physical Education, 17(1), 35-36. Vaca Escribano, M.J. (2008). Contribución de la Educación Física escolar a las competencias básicas señaladas en la LOE para la educación primaria. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 26, 52-61. Velázquez Callado, C. (2006). 365 Juegos de todo el mundo. Barcelona: Ed. Océano S.L. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 57 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 58-62 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Técnicas para promover el aprendizaje significativo en Educación Física: Los CMap-Tools Technics for stimulating meaningful learning in physical education: CMap-Tools María del Carmen Campos Mesa, María Encarnación Garrido Guzmán y Carolina Castañeda Vázquez Universidad de Sevilla (España) Resumen: Con este trabajo queremos dar a conocer nuestra experiencia con una herramienta novedosa para nuestro alumnado de Magisterio de la especialidad de Educación Física: los CMaps Tools, un programa que nos ofrece de forma sencilla y gratuita Microsoft Windows. Esta herramienta ayuda al alumnado, a través de los mapas conceptuales, a desarrollar un aprendizaje significativo. Hemos comprobado como ésta tiene numerosas ventajas. Por un lado consigue estimular el interés del alumnado por los contenidos conceptuales de Educación Física, favorece la creatividad debido a todas las posibilidades que permite el programa de hacer enlaces a imágenes o a páginas Web, etc. y permite al profesorado evaluar de manera formativa el progreso que realiza el alumnado, mientras éstos disfrutan de la posibilidad de trabajar de forma colaborativa a distancia a través de este software. Pensamos que esta herramienta favorece la formación del alumnado en el uso de recursos educativos virtuales y facilita al profesorado la consecución de una metodología activa e innovadora en sus clases, de tal manera que hace operativos los nuevos planteamientos metodológicos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Palabra clave: CMap Tools, herramientas, aprendizaje significativo, Educación Física. Abstract: TIn this study we want to promote our experience with a new tool for our physical education pupils: CMap Tools software, which is free and included in Microsoft Windows. With this tool these pupils will benefit from using conceptual maps and will belong meaningful learning. We have proven that this tool has a lot of advantages. On the one hand it helps arouse the pupils’ interest for the subject and it promotes creativity through all the possibilities of linking and inserting pictures and web pages that this program enables. It also allows the teacher to evaluate the learning process which pupils undergo by working by cooperative way and from a distance with this software. We believe this tool will stimulate the student skills in using virtual learning resources and can help teachers to carry out and develop an active and innovative methodology in their classes, and through this they will be able to get the new methodologies witch the context of European Space of Superior Education promoves. Key words: CMap Tools, tools, meaningful learning, physical education. Introducción Cuando leemos las siglas TIC la gran mayoría de la comunidad educativa sabemos a qué nos estamos refiriendo, estamos inmersos en estas desafiantes Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero cuando leemos las siglas SCI, ¿reconocemos estas siglas?, ¿son nuevas para nosotros?... corresponden a la Sociedad del Conocimiento y la Información. El gestionar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte del profesorado en esta Sociedad del Conocimiento y la Información (SCI), se convierte en un papel importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pueden favorecer el interés por la materia, la creatividad, la imaginación y en definitiva la capacidad para resolver problemas permitiendo una mayor autonomía de aprendizaje por parte del alumnado. Como comenta González (2008) las nuevas tecnologías podrían ayudar a liberar al profesorado de tareas específicas de ayuda al alumnado en el aprendizaje rutinario y repetitivo. Los ordenadores pueden permitirle tiempo disponible para enseñar, para dedicarse a la identificación de los puntos fuertes de su alumnado y facilitar, así, la consecución de los logros individuales apropiados, a través de un aprendizaje significativo. Del mismo modo, las nuevas tecnologías aportan al profesorado una multitud de recursos y variables, los cuales le permiten proporcionar al alumnado una enseñanza y aprendizaje dinámico, motivador y en definitiva innovador. Según González (2008), las TIC nos aportan: - Proceso fiable y rápido de todo tipo de datos. - Canal de comunicación inmediata. - Automatización de trabajos: tiende a desaparecer el papel para dar paso a Intranet, Internet, memorias flash o CD. Fecha recepción: 19-03-09 - Fecha envío revisores: 06-04-09 - Fecha de aceptación: 25-05-09 Correspondencia: Mª Carmen Campos Mesa Avda. Ciudad Jardín, 22. 41005 Sevilla E-mail: [email protected] - 58 - - Interactividad. - Digitalización de la información. Según De Pablos (2007), se puede establecer que la utilización de los ordenadores como recurso educativo, preferentemente para edades tempranas, puede favorecer: - La estimulación de la creatividad. - La experimentación y manipulación. - El respeto por el ritmo de aprendizaje del estudiante. - El fomento y desarrollo de la socialización. - La curiosidad y espíritu de investigación. El reto real al que se enfrenta la sociedad contemporánea no es la tecnología en sí misma, sino para qué se utiliza (González, 2008). La introducción de las TIC actualmente no supone una situación frustrante, ni para el profesorado ni para el alumnado. La mayoría del alumnado que se encuentra dentro del sistema educativo actual, en cualquier nivel, tiene acceso a un ordenador, Internet, etc. Al igual, el profesorado dispone de multitud de recursos materiales en sus instituciones de trabajo, así como apoyo en cuanto a la formación permanente de los mismos. Hemos comentado aspectos positivos del uso de las TIC, pues se utilizan con el objetivo de planificar y encontrar estrategias que faciliten que el primer contacto con la informática despierte en los estudiantes un gran interés y a la vez satisfacción, pero es importante tener en cuenta que la calidad educativa no depende directamente de la tecnología empleada, sino del método de enseñanza bajo el cual se integra el uso de la tecnología, así como de las actividades de aprendizaje que realiza el alumnado con dichos recursos. En definitiva, la tecnología debe ser un elemento mediador entre el conocimiento que debe construirse y la actividad que debe realizar el alumnado, dirigido por el profesorado para alcanzar dicho objetivo. Así mismo, el papel del docente en el aula debe ser más un organizador y supervisor de las actividades de aprendizaje que el alumnado realiza con tecnologías, más que un trasmisor de información elaborada. (González, 2008). Por todo ello, en esta experiencia nos centraremos en el uso de una técnica instruccional para aprender significativamente, concretamente el CMapTools software, basada en un enfoque constructivista del aprendizaje. Es una forma divertida, fácil e informatizada de realizar mapas conceptuales. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Producción creativa •Incorporación no arbitraria, sustantiva y no literal de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. •Esfuerzo intencionado para relacionar nuevos conocimientos con conceptos de mayor orden, más inclusivos, en la estructura cognitiva. •Aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos. •Compromiso afectivo para relacionar los nuevos conocimientos con lo aprendido anteriormente. CLASES PRÁCTICAS ENSAYO Y RÉPLICA REFLEXIVA La mayor parte del aprendizaje escolar APRENDIZAJE MEMORISTICO (Por repetición mecánica) •Incorporación de los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva de modo sustantivo, arbitrario y al pie de la letra. •Ningún esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos con los conceptos existentes en la estructura cognitiva. •Aprendizaje no relacionado con experiencias o hechos. •Ningún compromiso afectivo para relacionar los nuevos conocimientos con el aprendizaje previo. estructura cognoscitiva y sin contribuir a la modificación o elaboración de la misma (Moreira, 2000). De esta forma a través del aprendizaje significativo pretendemos que el alumnado incorpore los nuevos conocimientos con los de nivel superior más inclusivos, ya presentes en su estructura cognoscitiva, relacionando aquél con experiencias, hechos u objetos, mientras que con el aprendizaje memorístico la incorporación de los nuevos conceptos o conocimientos se realiza de manera casi arbitraria, sin intención de integrarlos en la estructura cognoscitiva ni relacionarlos con las experiencias previas, hechos u objetos ya conocidos. Sin embargo, estos dos tipos de aprendizaje no son considerados como contrapuestos, sino como un continuo entre uno y otro (Ontoria, 2006). A continuación mostramos una figura donde podemos apreciar este hecho (González, 2008, p. 39): Figura 1: Aprendizaje significativo y memorístico. (Obtenido de González, 2008, p. 39) Es común observar como el alumnado no utiliza las nuevas tecnologías de forma adecuada ya que en ocasiones cortan y pegan la información, sin detenerse lo necesario en leerla, comprenderla y analizarla. Con los mapas conceptuales conseguiremos que el alumnado llegue a dominar la materia, asegurándonos que utilizan los recursos que están a su alcance de forma adecuada. Para poder elaborar los mismos les ofreceremos la herramienta del CMapTools software aplicada a la materia que nos interesa: la Educación Física. El aprendizaje significativo Si como docentes nos centramos en el ámbito educativo en cualquiera de sus niveles nos encontramos con la necesidad de facilitar a nuestro alumnado la consecución de aprendizajes que resulten significativos. Partiendo de la teoría de Ausubel (1987, p.148) «el aprendizaje significativo es el resultado de una interacción del nuevo material o información con la estructura cognitiva preexistente en el individuo». Moreira (2000) entiende el aprendizaje significativo como un proceso por el que una información se relaciona de manera no arbitraria con otros conceptos ya presentes en la estructura de conocimiento del sujeto. Por tanto, estamos de acuerdo con Ontoria (2006) en que existiría aprendizaje significativo cuando el alumnado intenta dar sentido y establecer relaciones entre esa nueva información o conceptos y los conceptos o conocimientos ya existentes en su estructura cognoscitiva. Para que se logre un aprendizaje significativo de manera eficaz se necesita (González, 2008): 1.Una estructura cognitiva apropiada del alumnado y por supuesto, el conocimiento de la misma por parte del docente. 2.Materiales de aprendizaje que sean significativos, lo que supone necesariamente que el/la profesor/a haya desarrollado una planificación adecuada en cuanto al currículo y al proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo también en cuenta para la misma lo señalado en el punto anterior. 3.Una disposición del alumnado adecuada hacia el aprendizaje, para lo que el docente deberá fomentar este tipo de actitudes y la motivación hacia aquél. Ausubel (1987) distinguió además del aprendizaje significativo el aprendizaje mecánico o automático, que conocemos habitualmente como aprendizaje memorístico. Este último es el que según Novak (citado en González, 2008) forma parte en gran medida del aprendizaje en el contexto escolar, incitado principalmente por una instrucción y evaluación poco adecuadas. En el aprendizaje mecánico la nueva información se aprende sin que apenas se establezca interacción alguna con aquella ya existente en la Número 16, 2009 (2º semestre) Mapas conceptuales Un mapa conceptual consiste en una representación gráfica que muestra una serie de conceptos unidos a través de palabras-enlace para formar proposiciones, es decir oraciones que tienen un significado. Así, se van formando estructuras conceptuales de las uniones de diversas proposiciones. Se parte de un concepto inclusor y a partir de él se van construyendo las relaciones con otros conceptos subordinados. En la construcción de un mapa se evidencian los principios básicos del aprendizaje significativo: principio de organización jerárquica, diferenciación progresiva y reconciliación integradora (Cañas et al., 2000). Para estos autores el mapa conceptual es una herramienta para organizar y representar conocimiento y supone además una representación gráfica en dos dimensiones de un conjunto de conceptos construidos de tal forma que las relaciones entre ambos sean evidentes. Esta herramienta ayuda al alumnado a identificar, comprender y organizar conceptos, especificando las relaciones (proposiciones) necesarias para la comprensión de los mismos. Sabemos que el aprendizaje se lleva a cabo a través de la incorporación de los nuevos conceptos e ideas a la estructura cognoscitiva ya existente, así a la vez que aprendemos nuevos conceptos vamos fortaleciendo aquellos ya asimilados previamente. De esta forma los mapas conceptuales favorecen también este procedimiento de aprendizaje, ya que permite al alumnado relacionar los nuevos conceptos con aquellos que ya poseía. Además, son también muy útiles para el docente a la hora de poder verificar aquello que el alumnado ya conoce y que ha sido capaz de plasmar de manera adecuada en la estructura del mapa (González, 2008), pues como afirman Azcárate, Serradó y Cardeñoso (2004), desde una perspectiva innovadora e investigativa, los mapas conceptuales son una fuente de información para que el profesorado pueda regular el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los mapas conceptuales permiten que el alumnado sea consciente de sus propios conocimientos y de cómo lo tienen estructurado, además de darle la posibilidad de compartirlos. Según Iraizo y González (2004), la realización de los mapas conceptuales mediante ordenador y el hecho de poder compartir significados, genera en el alumnado una disposición emocional/actitudinal positiva hacia el aprendizaje y consecuentemente, un desarrollo de conductas apropiadas en clase. Pozo (2003) entiende el mapa conceptual como la representación del proceso de la actividad cognitiva, como diagrama que representa información o conocimiento, y como representación de estructuras cognitivas con respecto a un tema o dominio. Los mapas conceptuales, por ser una ayuda visual son una herramienta poderosa para facilitar al alumnado la comprensión general de un RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 59 - Mapas Conceptuales Estrategia Método Recurso esquemático Ya que permiten a los estudiantes aprender y a los educadores a organizar el material objeto de aprendizaje de los alumnos. Para ayudar tanto a alumnos como a profesores a captar el verdadero significado de aquello que se aprende. Que facilita la representación de un conjunto de significados conceptuales incluidos dentro de una estructura de proposiciones. Figura 2: Naturaleza de los mapas conceptuales. tema y la relación entre los conceptos, favoreciendo además el desarrollo de su capacidad de síntesis. El propio creador de los mapas conceptuales, Joseph D. Novak, (citado en Ontoria, 2006) los presenta como «estrategia», «método» y «recurso esquemático» a su vez: Esta herramienta gráfica contiene según Novak (citado en Ontoria, 2006), tres elementos fundamentales: - Conceptos: son las imágenes mentales que provocan en los sujetos palabras o signos con los que designarlas. - Proposiciones: formadas por dos o más términos conceptuales unidos por palabras enlace que dan lugar a una unidad semántica con valor de verdad. - Palabras enlace: palabras que se utilizan para unir los conceptos y señalar el tipo de relación que existe entre ellas. Algunas pueden ser del tipo: «son», «donde», «entonces», «es», «con», etc. Los mapas conceptuales cuentan con tres características básicas: a) Jerarquización: los conceptos se disponen por orden de importancia, de manera que los más inclusivos ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica, dejando los menos inclusivos para los escalafones inferiores y los ejemplos en último lugar. b) Selección: suponen una síntesis o resumen de lo más importante de un mensaje, texto o tema. c) Impacto visual: muestra gráficamente las relaciones entre las ideas principales de un tema de manera simple y concisa. Además de estas características esenciales podríamos señalar algunas otras, aunque podemos mostrar un ejemplo mucho más visual y efectivo a través del siguiente mapa conceptual: herramienta: http://cmc.ihmc.us/1er%20Congreso%20Mapas%20 Conceptuales.html. Otro ejemplo lo encontramos en el Segundo Congreso Internacional sobre mapas conceptuales celebrado en el año 2006 en Costa Rica, cuya página Web es la siguiente: http://cmapskm.ihmc.us/servlet/ SBReadResourceServlet?rid=1124671174745_400634835_19137&partName=htmltext. El programa informático CMap Tools, fue desarrollado en el Instituto para la Cognición Humana y Maquinal (Institute for Human and Machina Cognition) por Alberto Cañas y su equipo, el cual ha facilitado y optimizado en gran manera el proceso de elaboración de los conceptos del Mapa Conceptual de distintos materiales como por ejemplo: vídeos, páginas Web, imágenes JPG o GIF, documentos Word, diferentes textos, otros MMCC, archivos sonoros digitalizados, etc. Esto funciona como una potente herramienta para la representación del conocimiento. Este programa informático tiene grandes beneficios: - La descarga del software CMapTools es libre, a través de la siguiente página Web oficial de CMap Tools: http://cmap.ihmc.us/ download. - Es fácil de utilizar, lo que ha permitido el valor añadido que supone la facilitación del acercamiento al mundo de las nuevas tecnologías, no sólo al alumnado sino también al profesorado. - Hace sentirse al alumnado protagonista de su proceso de aprendizaje, por tanto mejora su autoestima y promueve una mayor participación. - Es una herramienta basada en un enfoque constructivista del aprendizaje. - Favorece el trabajo cooperativo entre el alumnado. - Permite la virtualidad de la herramienta para inducir y visualizar mapas conceptuales de diferentes disciplinas. - Permite a los usuarios colaborar durante la construcción de mapas conceptuales con colegas desde cualquier punto de la red, así como compartir y navegar a través de los modelos de conocimiento de otros, que se muestran en sus respectivos servidores públicos a través de Internet. - Es útil en la planificación racional del currículo, ya que permite presentar de una manera altamente jerarquizada y precisa los conceptos y principios claves para ser enseñados. El software CMap Tools se crea como apoyo en la formación de profesores por las facilidades que ofrece para compartir y colaborar en la construcción de mapas conceptuales (Cañas et al., 2000). A través de servidores públicos localizados en cualquier sitio en Internet, el programa permite de manera sencilla publicar mapas, haciéndolos accesibles a otros usuarios. Grupos de profesores/as pueden colaborar de forma sincrónica o asincrónica en la construcción de los mapas conceptuales almacenados en estos servidores (Cañas et al., 2000). El mapa conceptual se convierte en el «artefacto» sobre el cual se lleva a cabo la colaboración, y el resultado de la misma queda plasmado en el modelo construido. Esta característica del programa la distingue de otros ambientes, en los cuales la colaboración se limita a intercambio de mensajes de texto entre los participantes. En una investigación elaborada por Iraizo y González (2004), se observó que la utilización del CMap Tools software implica activamente al alumnado en la elaboración del conocimiento, al facilitar el aprendizaje colaborativo y la construcción social del mismo. Los CMapTools consiguen un aprendizaje significativo en el alumnado Figura 3: El mapa conceptual. (Obtenido de González 2008, p. 55) CMapTools software Nuestra inquietud por los CMap Tools surge en el Primer Congreso Internacional sobre mapas conceptuales celebrado en el año 2004 en Navarra (Pamplona). En la siguiente página Web podemos ver como la información del congreso está perfectamente organizada utilizando esta - 60 - Según González (2008) el sistema educativo que la sociedad del conocimiento necesita, será el que a través de centros educativos de calidad, proporcione alfabetización universal, motivación para aprender y disciplina para una instrucción y aprendizaje continuos. Deberá ser un sistema abierto a personas con niveles de formación distintos, donde se impartirán conocimientos, no sólo como contenidos sino como procesos. Así mismo, deberá facilitar un aprendizaje individual, continuo y motivador centrado en los puntos fuertes del alumnado. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Nuestra experiencia como docentes nos ha hecho apostar por el aprendizaje significativo y no por el aprendizaje memorístico, ya que este último al estar basado en la repetición mecánica como almacenamiento aislado de los elementos de conocimiento en las estructura cognitiva, son más difíciles de recuperar de la memoria a largo plazo. Por el contrario en el aprendizaje significativo se adquieren los nuevos conocimientos mediante su inclusión en conceptos ya existentes en la estructura cognitiva, permitiendo este anclaje facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje y la retención de la información durante un periodo más largo (Ontoria, 2006). Aplicación de los CMap Tools en el área de Educación Física Dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es fundamental la organización de la asignatura y la definición de las competencias que deben desarrollar los/las estudiantes. Dentro de estas competencias podemos destacar la capacidad de aprendizaje auFigura 4: Software Camps Tools tónomo, de análisis y síntesis como capacidades genéricas que el alumnado debe desarrollar en cualquier materia o asignatura. El trabajo con mapas de conseguir que nuestro alumnado logre un aprendizaje significativo. conceptuales permite desarrollar estas habilidades a la vez que facilita la La forma de proceder ha sido la siguiente, en primer lugar presentaasimilación de contenidos propios de una materia concreta. Además, mos al alumnado los conceptos sobre la historia de la Expresión Corpoesta herramienta de trabajo permite al profesorado gestionar el proceso ral para la elaboración de un mapa conceptual. Dividimos la historia en de aprendizaje de manera que el/la estudiante asuma la responsabilidad nueve bloques y cada grupo se encargó de elaborar el mapa conceptual de organizar su trabajo ajustándolo a su propio ritmo de aprendizaje, de uno de los bloques. A continuación, explicamos la forma de cómo logrando así un verdadero aprendizaje autónomo, aspecto que se predescargar y utilizar el programa y por último explicamos cómo exportar tende favorecer en este nuevo contexto de aprendizaje promovido por el mapa conceptual como página Web, culminando el trabajo con la el EEES (García, 2004). exposición de los mapas conceptuales en clase elaborados por los gruComo profesoras de Educación Física hemos comprobado que pos. En todo momento hemos intentado potenciar la creatividad e muchas veces es difícil captar la atención del alumnado hacia los conteimaginación de los distintos grupos de trabajo valorando la investigación nidos conceptuales, al ser nuestra área mayoritariamente de carácter por sí misma. práctico. La utilización del CMap Tools software nos permite captar el Hemos podido observar como la utilización de este tipo de herrainterés del alumnado hacia estos contenidos, y aumenta su participamientas favorece el aprendizaje significativo en el alumnado, de forma ción como agente principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que a éste le resulta más fácil integrar los conceptos nuevos en su ayudando a modificar el papel clásico del profesorado que debe de estructura cognoscitiva. Las opciones que nos permite esta herramiencambiar para adaptarse al EEES. ta, como enlaces a visionados de vídeos, fotografías, otras direcciones de En el nuevo diseño de las asignaturas se deben tener en cuenta Internet,... completan el marco teórico enriqueciéndolo en gran medida. cambios didácticos y pedagógicos. Dichos cambios empiezan por conNuestra experiencia en el uso de esta herramienta ha sido muy siderar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como interesante, pues nos ha demostrado la eficacia de dichos mapas conesenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Planteamos como ceptuales. A través de las preguntas realizadas al alumnado una vez objetivo que la dimensión de la enseñanza esté en función del que finalizada la presentación de los mapas conceptuales al grupo clase, aprende, es decir, creemos en un concepto de educación basado en el pudimos observar cómo éste dirigía su atención sobre un reducido aprendizaje significativo donde el alumnado tiene el papel principal. Por número de ideas importantes en las que se concentraban, facilitándoles esto mismo, hemos querido llevar a la práctica en nuestras clases este trabajo fundamentado en una metodología basada en la actividad grupal y el trabajo autónomo. Pensamos que esta metodología lleva al alumnado a desarrollar una serie de competencias que les serán de mucha utilidad en su futuro profesional, facilitándole a enfrentarse con éxito a los desafíos que conlleva el cambio de paradigma didáctico/ pedagógico que implica la llamada «Sociedad del Conocimiento y de la Información» y el EEES. Esta experiencia se basa en el trabajo a través de mapas conceptuales utilizando el CMap Tools software y se ha llevado a cabo en las clases de Expresión Corporal de tercero de Magisterio de la especialidad de Educación Física. Nos hemos servido Figura 5: Ejemplo de mapa conceptual de esta herramienta con el objeto Número 16, 2009 (2º semestre) RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 61 - de nuestra área. Hemos comprobado que el alumnado suele captar fácil y rápidamente la técnica, además de descubrir su valor respecto a la comprensión, asimilación y retención de las ideas básicas de los conceptos, por lo que pensamos que es accesible y aplicable en cualquier etapa educativa Hemos encontrado principalmente dos grandes utilidades al trabajo con mapas conceptuales a través del CMap Tools. Por un lado ayudan al alumnado en el proceso de construcción de los aprendizajes significativos, y por otro permiten al profesorado ir evaluando ese mismo proceso, permitiendo ahondar en la reflexión sobre los diferentes conceptos y relaciones que se establecen en las diferentes temáticas planteadas. Además con el programa CMap Tools, el alumnado puede adjuntar al mapa que esté construyendo los reFigura 6: Ejemplo de mapa conceptual cursos y la información que previael recuerdo y de esta forma asimilando los nuevos contenidos. Además, mente hayan ido obteniendo a través de la Web y en otras fuentes. De tal pudimos comprobar en la prueba final de la asignatura que un elevado manera, con una apariencia sencilla se consigue ordenar una gran cantinúmero del alumnado respondía de forma adecuada a las preguntas dad de información de ese contenido en diferentes formatos. referidas a los contenidos trabajados a través de los mapas conceptuaDurante nuestra experiencia, comprobamos también que los CMap les. Una vez finalizado el trabajo con los mapas conceptuales, los/las Tools nos permiten la posibilidad de trabajar de forma cooperativa a estudiantes expresaron su satisfacción con el trabajo de esta herramiendistancia, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, algo que es difícil de ta, considerándola novedosa y con gran aplicación práctica en cualquier conseguir aún con los medios tecnológicos actuales. De esta forma el proceso de aprendizaje. mapa conceptual se convierte en una especie de «obra de arte» que han Sin embargo, hemos encontrado una dificultad en el uso de esta de ir diseñando y creando entre todos, enfrentándose a problemas que herramienta: la exportación del mapa una vez elaborado al «CMap deberán solucionar trabajando juntos para lograr un mismo objetivo: Compartidos en Sitios». Esta exportación es la que nos permitiría ver generar y producir conocimiento a través del aprendizaje cooperativo. el mapa a través de la Web generando una dirección URL del mapa conceptual elaborado. La dificultad estriba en que al generar la dirección Referencias Bibliográficas Ausubel, D., Novak, J. D., Hanesian, H. (1987). Psicología educativa: un punto de vista Web, el software la guarda directamente en «CMap Compartidos en cognoscitivo. México: Trillas. Sitios», resultando la búsqueda de la misma una tarea bastante ardua. Azcárate, P., Serradó, A. y Cardeñoso, J. M. (2005). Los obstáculos en el aprendizaje del A continuación, mostramos varios ejemplos de mapas conceptuaconocimiento probabilístico. Statistics Education Research Journal, 4(2), 59-81. les realizados por el alumnado de tercero de Magisterio de la EspecialiCañas, A. J., Ford, K. M., Coffey, J., Reichherzer, T., Carff, R., Shamma, D. et al. (2000). Herramientas para construir y compartir modelos de conocimiento basados en Mapas dad de Educación Física: http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/ Conceptuales. Revista de Informática Educativa, [en línea] N°2. Disponible en: SBReadResourceServlet?rid=1223647952372_1881687104_2668&partName=htmltext http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articleshttp://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1 105569_archivo.pdf [Consulta: 2009, 27 de abril]. De Pablos, J. (2007). La Educación Infantil y Primaria en la sociedad del conocimiento: 223748662591_350677934_15111&partName=htmltext Reflexión Una vez visto el uso del CMap Tools software, creemos que se debe favorecer una profunda reflexión por parte del profesorado sobre el papel y el rol que tienen las Nueves Tecnologías de la Información y la Comunicación en la nueva Sociedad del Conocimiento y de la Información y el nuevo reto educativo en la implantación del EEES. El utilizar las TIC como una herramienta de trabajo es fundamental y relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro del mismo, potenciaremos el aprendizaje significativo a través del CMap Tools Software. Además, con los CMap Tools se pueden desarrollar competencias tan importantes en el EEES como la capacidad para aprender de forma autónoma y la capacidad de análisis y síntesis, consideradas como habilidades trasversales aplicadas a cualquier campo de conocimiento. Tras nuestra experiencia, hemos observado que esta herramienta de acceso libre es de fácil utilización para el alumnado y el profesorado, permitiendo ampliar e integrar nuevos conocimientos a la vez que deja cabida a la creatividad. Por ello pensamos que sería conveniente que el profesorado de Educación Física lo utilizara como una herramienta para la enseñanza de contenidos conceptuales propios de cualquier ámbito - 62 - el aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. En S. Romero. Introducción temprana a las TIC: estrategias para educar en un uso responsable en Educación Infantil y Primaria (pp. 25-43). España: Estilo Estugraf impresores, S. L. García, J. (2004). El Espacio Europeo de Educación Superior: características, retos y dudas. Revista Fuentes, (6), 35-52. González, F. M. y Novak, J. D. (1996). Aprendizaje significativo. Técnicas y aplicaciones. Madrid: Ediciones Pedagógicas (pp. 81-120) González, F. M. (2008). El Mapa Conceptual y el Diagrama V. Recursos para la Enseñanza Superior en el siglo XXI. Madrid: Narcea. Iraizo, N. y González, F. (2004). Los mapas conceptuales como agentes facilitadores del desarrollo de la inteligencia en alumnos de enseñanza primaria. Conference on concept Mapping. 1º Congreso Internacional sobre Mapas Conceptuales. Navarra. (Pamplona). Moreira, M. A. (2000). Aprendizaje significativo: Teoría y práctica. España: Visor. Novak, J. D. (1998). Conocimiento y Aprendizaje. Los mapas conceptuales como herramientas facilitadoras para escuelas y empresas. Madrid: Alianza. (pp. 39-72 y 109146) Ontoria, A. (2006). Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Madrid: Narcea. Pozo, J. I. (2003). Adquisición de conocimiento. España: Morata. Documentos Electrónicos Cañas, A. J. (2000). Collaboration in Concept Map Construction using CMapTools. Institute for Human and Machine Cognition. Disponible en: http:// cmap.coginst.uwf.edu/docs/soup.html [Consulta: 2008, 22 de noviembre]. Novak, J. D. (2004). The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them. Disponible en: http://cmap.coginst.uwf.edu/info/printer.html. [Consulta: 2008, 22 de noviembre]. Programa CMap Tools. Web Oficial para proceder a la descarga del CMap Tools. Disponible en: http://cmap.ihmc.us/download/ [Consulta: 2008, 10 de octubre]. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 63-66 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Lesiones y fútbol base: un análisis en dos clubes de la Región de Murcia Injuries and young football players: an analysis in two clubs of Murcia Region *Aurelio Olmedilla Zafra, **Mª Dolores Andreu Álvarez, ***Francisco J. Ortín Montero y **Amador Blas Redondo *Universidad Católica San Antonio (España), ** Sociedad Murciana de Psicología de la Actividad Física y el Deporte (España), *** Universidad de Murcia (España) Resumen: La literatura científica ha mostrado la importancia y el aumento que las lesiones han tenido en el fútbol en los últimos años. El objetivo del presente trabajo es describir las lesiones y determinar los factores más relevantes de éstas, sufridas por futbolistas jóvenes de dos clubes de la Región de Murcia. La muestra está formada por 72 futbolistas, de edades comprendidas entre los 14 y los 24 años, con una media de 17,2 años (± 2,7). La información relativa a los datos deportivos y a las lesiones se recogió mediante un cuestionario de auto-informe. Los resultados muestran que las lesiones producidas durante los entrenamientos duplican a las producidas en partidos; y que las lesiones más frecuentes son musculares y de carácter leve o moderado. A la vista de los resultados se discute sobre la importancia de analizar, entre otros aspectos, los tipos de entrenamiento realizados por los equipos implicados, ya que pudiera ser un factor desencadenante de lesión. Palabra clave: fútbol base, lesiones deportivas, entrenamiento, competición. Abstract: The scientific literature has showed the importance and the increase that injuries have had in football in the last years. The aim of the present work is to describe the injuries and to determine the most relevant factors of them, suffered by young football players of two clubs of Murcia Region. The sample is composed by 72 football players, of ages between 14 and 24 years, with an average of 17,2 years (± 2,7). The information relative to the sports data and injuries was gathered by means of an auto-report questionnaire. The results show that the injuries produced during trainings duplicate to those produced in matches; and that the most frequent injuries are muscular and of slight or moderate character. In view of the results it is discussed the importance of analyzing, among other aspects, the types of training realized by the implicated teams, since it could be a factor which causes injury. Key words: young football players, sports injuries, training, competition. 1. Introducción El incremento paulatino de las lesiones en el fútbol ha hecho que los profesionales de la salud que trabajan en el ámbito deportivo manifiesten preocupación. Así por ejemplo, al inicio de la temporada 2006/07 el gran número de lesiones sufridas por futbolistas de la primera y segunda división española, hizo que la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF) junto a la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SETRADE, 2007) emitieran un comunicado manifestando su preocupación por este hecho, así como puesta en marcha de estudios de carácter epidemiológico que proporcionen las bases para debatir científicamente e intentar solucionar la problemática de la incidencia lesional. Diferentes estudios epidemiológicos muestran la gran importancia que la lesión tiene en la práctica del fútbol (Hawkins y Fuller, 1999; Lüthje et al., 1996; Majewski, Sussanne y Klaus, 2006; Nicholl, Coleman y Williams, 1995; Nielsen e Yde, 1989). La mayoría de trabajos se han centrado en el fútbol profesional (Arnason et al., 2004; Hägglund, Walden y Ekstrand, 2003; Morgan y Oberlander, 2001); sin embargo, la mayor representatividad actual del fútbol femenino y del fútbol de formación ha hecho que el interés de los investigadores se dirija, también, hacia éstos (Barcala, Palacios, García y Oleagordia, 2007; Emery, Meeuwisse y Hartmann, 2005; Faude, Junge, Kindermann y Dvorak, 2005; Louw, Manilall y Grimmer, 2008; Malliou, Gioftsidou, Pafis, Beneka y Godolias, 2004; Östenberg y Roos, 2000; Söderman, Pietilä, Alfredson y Werner, 2002). La incidencia de lesiones en el fútbol base es menor que en el profesional (Kibler, 1995), aunque se incrementa según aumenta la edad de los jugadores (Schmidt-Olsen, Jorgensen, Kaalund y Sorensen, 1991), por lo que resulta de gran interés conocer los datos que proporcionan los estudios con futbolistas profesionales. En este sentido, Hawkins, Hulse, Wilkinson, Hodson y Gibson (2001), analizan 6030 lesiones recogidas en 91 clubes ingleses de fútbol profesional, indicando una media de 1,3 lesiones por jugador y temporada, entre unos 24,2 y 40,2 días perdidos Fecha recepción: 09-10-08 - Fecha envío revisores: 12-10-08 - Fecha de aceptación: 20-02-09 Correspondencia: Aurelio Olmedilla Zafra Campus de los Jerónimos, s/n. 30107 Guadalupe (Murcia) E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) de entrenamiento y el 78% de los futbolistas se pierden, al menos, un partido de competición. En la revisión realizada por Junge y Dvorak (2004), las lesiones más frecuentes en fútbol son las de tobillo, de rodilla y de los músculos del tren inferior; específicamente esguinces, tendinitis y contusiones. La mayoría de las lesiones están causadas por traumatismos, contactos con otro jugador (Hawkins y Fuller, 1998, 1999), o por sobreentrenamiento (Arnason, Gudmumsson, Dahl y Johansson, 1996; Nielsen e Yde, 1989); además, en competiciones internacionales aumenta la proporción de lesiones (Fuller, Junge y Dvorak, 2004; Junge, Dvorak y Graf-Baumann, 2004). La mayoría de autores indican que las lesiones producidas por factores ajenos al contacto con otros se dan en una proporción entre el 26 y el 59% del total de lesiones (Hawkins y Fuller, 1999; Lüthje et al., 1996) y éstas se producen, básicamente, durante la carrera o en cambios de dirección. Aproximadamente, entre un 20 y un 25% de las lesiones son recaídas del mismo tipo de lesión (Arnason, et al., 1996; Hawkins y Fuller, 1999), donde la historia de lesiones anteriores y una inadecuada recuperación de las mismas son factores de riesgo que incrementan su producción (Arnason et al., 2004; Dvorak et al., 2000; Hawkins et al., 2001). El estudio de los factores de riesgo es una constante en las investigaciones centradas en el fútbol base, con criterios muy similares respecto al estudio del fútbol profesional, aunque siempre desde la perspectiva de la evolución psicosocial y deportiva de los jóvenes jugadores. En este sentido, para Hawkins y Fuller (1999) es muy importante controlar la participación de jóvenes futbolistas en la alta competición; en su estudio encontraron que el número de lesiones aumentaba significativamente durante la segunda mitad de la temporada, en contraposición de los jugadores profesionales (en los que disminuía). Aspectos como el partido o el entrenamiento, el tiempo de juego, los tipos de entrenamiento, la posición de juego, la edad y la categoría, y la historia de lesiones anteriores han sido variables que se han sumado a los estudios de los diferentes investigadores. En general, las lesiones de los jóvenes futbolistas se producen en los partidos con una frecuencia mayor que en los entrenamientos (Emery et al., 2005; Faude et al., 2005), aunque el tipo de entrenamiento también parece ser un factor importante, dado que excesivas cargas de trabajo podrían aumentar el riesgo de lesión (Faude et al., 2005; Nielsen e Yde, 1989). En este sentido, los ejercicios de equilibrio propioceptivo podrían ayudar a prevenirlas (Gioftsidou y Malliou, 2006; Malliou et al., RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 63 - 2004). Respecto al tiempo de juego, la mayoría de trabajos optan por contabilizar el número de lesiones por cada 1000 horas de competición, variando entre las 2,4 lesiones encontradas por Kibler (1995), las 3,7 por Schmidt-Olsen et al. (1991), las 5,6 por Emery et al. (2005), las 7,8 por Kontos (2000), las 11,7 por Maehlum et al. (1986), hasta las 19,1 por Schmidt-Olsen, Buenemann, Lade y Briscoe (1985) cuando en este caso se contabilizan las lesiones menores. Los estudios respecto a la influencia de la edad y la categoría parecen indicar que a mayor edad mayor probabilidad de lesionarse del jugador (Majewski et al., 2006; Schmidt-Olsen et al., 1991) aunque en algunos trabajos (Emery et al., 2005) la mayor incidencia de lesiones se producía a la edad de 14 años, lo que en nuestro país se considera categoría cadete. La historia de lesiones anteriores del jugador es una variable que incrementa la probabilidad de lesionarse (Emery et al., 2005). El objetivo del presente trabajo es describir las lesiones sufridas, atendiendo al momento de producirse la lesión, al número de lesiones, al tipo de lesión y a la gravedad de la misma, por los futbolistas de dos clubes de gran importancia y representatividad en el fútbol base de la Región de Murcia, y establecer si existen diferencias entre ellos. 2. Método 2.1. Participantes La muestra está formada por 72 futbolistas, de edades comprendidas entre los 14 y los 24 años, con una media de 17,2 años (dt de 2,7). Todos los jugadores pertenecían a uno de los dos clubes con mayor tradición en el fútbol base regional (Ranero CF y Real Murcia SAD), en equipos que competían en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. En la Tabla 1 se pueden ver los datos descriptivos más relevantes de la muestra. Tabla 1. Características descriptivas de los jugadores Entreno semanal (días) Entreno diario (min.) Partidos jugados Lesiones de jugadores (nº de lesiones sufridas por cada jugador) Categoría deportiva (nº de jugadores por categoría) Puesto táctico habitual R. MURCIA SAD 3. Resultados En la Tabla 2 se puede observar la distribución del número de lesiones y el número de jugadores que las han sufrido. Se han registrado un total de 105 lesiones. La mayoría de los jugadores (un 57%), o no se han lesionado (15,3%), o solo han tenido 1 lesión (un 41,7%). El porcentaje de jugadores que han sufrido 3 o más lesiones es pequeño (15,3%), y resulta relativamente común sufrir dos lesiones (26,4%). Tabla 2. Distribución del número de lesiones (frecuencia y porcentajes) Nº de lesiones Nº de jugadores según el número de lesiones sufridas Porcentaje 0 lesiones sufridas 11 15,3 1 lesiones sufridas 30 41,7 2 lesiones sufridas 19 26,4 3 lesiones sufridas 8 11,1 2 2,8 1 14 – 18 17 – 24 Media 15,31 19,45 5 lesiones sufridas Intervalo 3–3 4–6 Media 3 4,70 90 – 120 90 – 120 100 114 Intervalo 1 – 33 2 – 25 Media 19,12 12,9 Intervalo 0–3 0–5 Media 1,29 1,70 Cadete 22 (58%) Juvenil 16 (42%) Intervalo Media 3ª División 20 (60,6%) 13 (39,4%) Portero 3 (7,7%) 3 (9,4%) Defensa 11 (29,2%) 9 (28,3%) Medio 17 (41,6%) 14 (43,4%) Delantero 7 (18,5%) 6 (18,9%) 2.2. Instrumentos y procedimiento A todos los futbolistas se les administró un cuestionario de autoinforme (Olmedilla, Ortega y Abenza, 2007) que recogía información de tipo deportivo, así como la derivada de las lesiones. La información solicitada respecto a las lesiones hacía referencia al hecho de si habían sufrido lesión o no durante la temporada en curso, el número de lesiones que habían sufrido, si éstas se habían producido en entrenamientos o en partidos, el tipo de lesión sufrida (muscular, contusión, esguince, tendinitis, lesión ósea), y su gravedad. Siguiendo las sugerencias de diversos autores (Buceta, 1996; Olmedilla, García-Montalvo y Martínez-Sánchez, 2006) en el cuestionario se describían cuatro niveles de gravedad de lesiones: lesión leve (requiere tratamiento e interrumpe al menos un día de entrenamiento), moderada (requiere tratamiento y obliga al futbolista a interrumpir seis días su participación en entrenamientos e, incluso, en algún partido), grave (supone de uno a tres meses de baja deportiva) y muy grave (supone cuatro meses o más de baja deportiva, requiere hospitalización, intervención quirúrgica y, a veces, precisa de rehabilitación constante para evitar empeoramiento). - 64 - 2.3. Análisis estadístico Se ha realizado un enfoque correlacional descriptivo, explorando la asociación entre las variables analizadas mediante pruebas «t» de Student para diferencias de medias independientes, análisis de correlación de Pearson y análisis ANOVA (con pruebas post-hoc «t» de Tukey). Los análisis estadísticos los realizamos con el programa SPSS 15.0 4 lesiones sufridas Intervalo Edad RANERO CF Tras solicitar permiso a los responsables de los clubes objeto de estudio, se procedió a informar a los entrenadores de los equipos implicados. Por último, en el momento de administrar los cuestionarios a los jugadores, se informó a éstos del carácter anónimo de las respuestas, así como el tratamiento protocolario de los resultados de la investigación. Los cuestionarios fueron administrados, por psicólogos especialistas en psicología del deporte, en las instalaciones que los clubes disponen para los entrenamientos de sus equipos, durante el último mes de competición oficial. Total nº de lesiones 105 1,4 98,6 Perdido Sistema 1 1,4 Total Jugadores 72 100,0 En la Tabla 3 se puede observar la distribución de las lesiones sufridas por los jugadores en función del lugar de ocurrencia, del tipo de lesión y de su gravedad. Destaca el hecho de que son mucho mas frecuentes las lesiones en los entrenamientos que en los partidos; así, el 56,5% de los jugadores no sufre ninguna lesión durante los partidos, mientras que solo un 33,3% no las sufre en los entrenamientos; además un 21,7% de los jugadores sufre dos lesiones en los entrenamientos, mientras únicamente un 4,3% les sucede en los partidos. En cuanto al tipo de lesión, la mayoría son musculares (55), seguidas de esquinces (18), y sufridas por un 54,9% y un 25,4% de los futbolistas, respectivamente. Respecto a la gravedad, las lesiones leves son las más numerosas (con 44 casos), seguidas por lesiones moderadas (38 casos); las lesiones graves son más infrecuentes (11), afectando solo a un 18,1% de los jugadores, y excepcionales las lesiones muy graves (6), afectando únicamente al 7% de los jugadores. El análisis de correlaciones realizado indica que las lesiones muy graves (r=0,303; ád»0.01) y las moderadas (r= 0,258; ád»0.05) se asocian ligeramente con las lesiones óseas. Las lesiones musculares se asocian a lesiones moderadas de un modo sensiblemente mas elevado (r=0,449; ád»0.01), y a lesiones graves, pero con menor intensidad (r=0,331; ád»0.01). Lo más relevante es que las lesiones musculares suelen ser con lesiones moderadas, aunque también se asocian en menor medida con lesiones graves. Por último, las lesiones óseas implican lesiones que no son leves, asociándose a lesiones de mayor gravedad, siendo el único tipo de lesión que correlaciona con las lesiones muy graves. Por otro lado, en la tabla 4, se puede observar que las medias de lesión en entrenamientos y en partidos son casi iguales en el caso del RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Fuller, 1999) y psicológicos (Díaz, Buceta y Bueno, 2004; Olmedilla, Andreu y Blas, 2005). En el presente trabajo el objetivo ha consistido en describir las lesiones sufridas, atendiendo al momento de producirse la lesión, al número de lesiones, al tipo de lesión y a la gravedad de la misma, por los futbolistas de los clubes Real Murcia y Ranero CF, y establecer si existen diferencias entre ellos. Los resultados muestran que, agrupadas las lesiones de los jugadores de ambos clubes, las lesiones producidas durante los entrenamientos duplican a las producidas en partidos, en contra de los resultados hallados por Emery et al. (2005) y por Faude et al. (2005) en sus trabajos, en los que la mayoría de las lesiones se producían en los partidos. Este hecho puede resultar mucho más importante en el club Real Murcia, cuyos jugadores se lesionan mucho más en los entrenamientos (una media de 1,30 lesiones por jugador), que en los partidos (,30 lesiones por jugador). Algunos autores (Faude et al., 2005; Nielsen e Yde, 1989) hacen especial hincapié en alertar sobre los métodos de entrenamiento empleados, ya que excesivas cargas de trabajo podrían aumentar el riesgo de lesión. Otros (Giofsidou y Malliou, 2006; Malliou et al., 2004), indican que la ausencia de ejercicios específicos, como por ejemplo de equilibrio propioceptivo que se han mostrado útiles en la prevención de lesiones, podrían explicar parte de este hecho. Al comparar los datos entre ambos clubes, se debe de tener en cuenta que los futbolistas del Real Murcia tienen alrededor de dos días más de entrenamiento a la semana, como media, que los jugadores del Ranero, lo que también podría explicar el mayor número de lesiones de aquellos respecto a estos. Y otro dato a considerar es que los futbolistas del Ranero juegan más partidos que los del Real Murcia, unos seis partidos más como término medio; esto probablemente explique el mayor número de lesiones de los jugadores del Ranero en los partidos. En suma, parece que las diferencias encontradas entre los clubes en cuanto al lugar de ocurrencia de la lesión (en los partidos o en los entrenamientos), se deben a un aumento en los días de entrenamiento y un mayor número de partidos jugados, respectivamente. Por otra parte las lesiones más frecuentes encontradas en este estudio son musculares y de carácter leve o moderado. Datos que van en la línea de los resultados hallados por otros trabajos (ver la revisión de Junge y Dvorak, 2004). Aunque los datos no son significativos estadísticamente, es interesante observar que los jugadores del Real Murcia tienen una media superior de lesiones leves, moderadas y graves respecto a los jugadores del Ranero; sin embargo, éstos superan, casi duplican la media de lesiones sufridas de carácter muy grave, a los jugadores del Real Murcia. Quizá, al ser una muestra no muy grande, un número pequeño de estas lesiones pueden explicar estas diferencias. Si se observa la edad media de los jugadores de cada club (15,31 para el Ranero, y 19,45 para el Real Murcia), se puede ver que hay una diferencia de 4 años, lo que en estas categorías puede ser determinante, tanto en los tiempos de duración de los entrenamientos y partidos, como en la metodología de entrenamiento o en la intensidad de juego de los partidos. En este sentido, algunos estudios (Emery et al., 2005; Majewski et al., 2006) indican la influencia de la edad, y por lo tanto de la categoría deportiva de competición, en la vulnerabilidad a la lesión de los jugadores. Así, Olmedilla et al. (2006) indican que los futbolistas de categoría cadete se lesionan con mayor frecuencia que los jugadores de categorías inferiores, concretamente infantil y alevín; aunque es necesario tener en cuenta que al aumentar de categoría, se aumenta el tiempo de exposición al riesgo de lesionarse. Sin embargo, los datos del presente trabajo no indican diferencias significativas en la media de lesión de los jugadores del Real Murcia, respecto a los del Ranero, aunque la de aquellos sea superior (1,70) a la de éstos (1,29). Otra limitación del estudio es que, de las categorías estudiadas (cadete, juvenil y 3ª división), la muestra solo tiene representación de ambos clubes en la categoría juvenil, estando la cadete formada exclusivamente por jugadores del Tabla 3. Distribución del número de lesiones según el lugar de ocurrencia, el tipo de lesión y la gravedad de la lesión (frecuencia y porcentajes) Nº de Nº jugadores que sufren Porcentaje Criterios de análisis lesiones lesión 0 23 33,3 1 28 40,6 Lesiones en los entren. 2 15 21,7 N= 68 LUGAR DE 3 2 2,9 OCURRENCIA DE LA 4 1 1,4 LESION 0 39 56,5 Lesiones en los partidos 1 27 39,1 N=33 2 3 4,3 0 32 45,1 26 36,6 1 Muscular N= 55 2 10 14,1 3 3 4,2 0 61 85,9 Contusiones 1 9 12,7 N=11 2 1 1,4 TIPO DE LESION 0 53 74,6 Esquinces N=18 1 18 25,4 0 63 88,7 Tendinitis 1 7 9,9 N=9 2 1 1,4 0 61 85,9 Oseas N=10 1 10 14,1 0 38 53,5 1 25 35,2 Leve N=44 2 5 7,0 3 3 4,2 0 42 59,2 1 21 29,6 Moderada N=38 2 7 9,9 GRAVEDAD DE LA 3 1 1,4 LESIÓN 0 58 81,7 1 11 15,3 Graves N=16 2 1 1,4 3 1 1,4 0 66 93,0 Muy Graves 1 4 5,6 N=6 2 1 1,4 Ranero CF; sin embargo, la media de lesiones es mucho mayor en entrenamientos que en partidos, en el caso del Real Murcia. Además, en entrenamientos la media de lesiones es muy superior en el Real Murcia respecto al Ranero, pero sucede al contrario con la media de lesiones en partidos, la del Ranero duplica a la del Real Murcia. Por lo tanto se puede decir que los jugadores del Real Murcia se lesionan más en los entrenamientos que en los partidos, pero no sucede así con los jugadores del Ranero, que se lesionan indistintamente en uno u otro contexto de práctica. Respecto al tipo de lesión, los datos son muy similares, destacando el mayor número de lesiones musculares en ambos. Se observa una mayor media de lesión por contusión y por tendinitis en el Real Murcia, y por lesión ósea en el Ranero. El número de partidos perdidos por lesión también resulta muy similar en ambos clubes. En la tabla 5, se indican los datos de aquellas variables que sus diferencias entre las medias de uno y otro club han resultado significativas estadísticamente. Así, respecto a los factores deportivos, los datos indican que los jugadores del Real Murcia entrenan unos minutos más al día que los del Ranero (t=2.926; á<0,01), y que los futbolistas del Ranero juegan más partidos que los del Real Murcia, unos seis partidos más como término medio (t=2.816; á<0,01). Respecto a los factores relacionados con las lesiones, los datos indican que los jugadores del Ranero se lesionan más en los partidos (t=-2,465; á<0,05), sin embargo, las lesiones en los entrenamientos fueron más frecuentes en el Real Murcia (t=2,942; á<0,01). 4. Discusión El estudio de los factores que influyen en las lesiones de los futbolistas es un tema de total y actual interés, tanto en la práctica profesional como en el fútbol de formación, que intenta establecer las bases científicas que proporcionen soluciones de carácter preventivo. Los resultados encontrados en los estudios en que se han relacionado estas variables, tanto en el ámbito profesional como formativo, nos indican que la causalidad de la lesión debe ser entendida de forma multifactorial, teniendo en cuenta, tanto factores deportivos (Emery et al., 2005; Hawkins et al., 2001; Junge et al., 2004; Kontos, 2000; Olmedilla et al., 2006), como físicos o fisiológicos (Arnason et al., 1996; Arnason et al., 2004; Hawkins y Número 16, 2009 (2º semestre) RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 65 - Tabla 4. Comparación de los datos de lesiones entre el Ranero CF y el R. Murcia SAD RANERO CF N Media DT REAL MURCIA SAD N Media DT Lugar ocurrencia lesión - Lesión en entrenamiento 36 ,69 ,70 33 1,30 ,98 - Lesión en partido 36 ,63 ,54 33 ,30 ,58 Tipo de lesión -Musculares 38 ,68 ,73 33 ,87 ,96 - Contusiones 38 ,05 ,32 33 ,27 ,45 - Esguinces 38 ,28 ,45 33 ,21 ,41 - Tendinitis 38 ,07 ,27 33 ,18 ,46 - Lesión ósea 38 ,18 ,39 33 ,09 ,29 Gravedad de la lesión - Lesión leve 38 ,52 ,60 33 ,72 ,97 - Lesión moderada 38 ,44 ,64 33 ,63 ,82 - Lesión grave 38 ,18 ,56 33 ,27 ,51 - Lesión muy grave 38 ,10 ,38 33 ,06 ,24 Nº partidos perdidos por lesión 38 3,50 5,17 33 3,69 4,26 Ranero, y la 3ª división por, exclusivamente, jugadores del real Murcia. Sería interesante para futuros trabajos, homogeneizar estos aspectos para, de alguna forma, tener un mayor control de las variables relativas a entrenamientos y partidos. En definitiva, se puede afirmar, a partir de los datos de la muestra estudiada, que las lesiones producidas durante los entrenamientos duplican a las producidas en partidos, lo que debería ser un indicador de alerta sobre el tipo de entrenamiento que se realiza en estas categorías (sobre todo en el club Real Murcia); aspecto que toma mayor relevancia al conocer que las lesiones más frecuentes son de tipo muscular, lo que también es un indicador sobre la relación demanda-capacidad para cada una de las categorías, o lo que es igual para cada franja de edad en la escala evolutiva de los futbolistas. Tabla 5. Diferencias de medias en las variables objeto de estudio por clubes CLUB Entreno semanal (días) Lesión entrenamiento Lesión partidos Entreno día (min.) Partidos jugados N MEDIA D. T. Error típico de la media T gl Sig (bilateral) 17,408 69 0.000 2,924 57,8* 0.005 -2,465 65,24* 0.016 2,926 69 0.005 -2,816 69 0,006 R. Murcia 33 4,69 ,58 ,10192 Ranero CF 38 2,97 ,16 ,02632 R. Murcia 33 1,30 ,98 ,17125 Ranero CF 36 ,69 ,70 ,11832 R. Murcia 33 ,30 ,58 ,10192 Ranero CF 36 ,63 ,54 ,09044 R. Murcia 33 3,81 ,39 ,06818 Ranero CF 38 3,50 ,50 ,08220 R. Murcia 33 12,90 6,14 1,06987 Ranero CF 38 18,54 9,71 1,69172 5. Limitaciones del estudio Aunque en líneas generales, los resultados del presente trabajo muestran datos muy interesantes, éstos deben de tomarse con cautela, debido fundamentalmente a limitaciones del estudio. Quizá las más relevantes sean referidas a la muestra y el procedimiento de registro de las lesiones. Respecto a la muestra, dos aspectos podrían ser mejorados: por un lado, aumentar el número muestral, y por otro, homogeneizar la edad o el nivel competitivo de los futbolistas. Respecto al registro de lesiones, aunque en otros trabajos se han realizado de forma similar (Abenza, Olmedilla, Ortega y Esparza, en prensa), puede ser aconsejable disponer de especialistas (fisioterapeutas) que registren las lesiones en el momento de producirse, en clasificaciones puramente médicas. Además, y aunque en otros trabajos se ha mostrado útil, una toma de datos de lesiones prospectiva podría resultar de mayor fiabilidad (Ortín, 2009). Agradecimientos En parte, este trabajo se ha realizado gracias a la ayuda 05691/PPC/ 07 (Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de Murcia) y a la ayuda 2008/09RM de la Cátedra Real Madrid y Universidad Europea de Madrid 6. Referencias bibliográficas Arnason, A., Sigurdsson, S.B., Gudmundsson, A., Holme, I., Engebretsen, L. y Bahr, R. (2004). Physical fitness, injuries, and team performance in soccer. Medicine and Science in Sport and Exercise, 36(2), 1459-1465. Barcala, R.J., Palacios, J. García, J.L. y Oleagordia, A. (2007). La intervención prehospitalaria urgente en el campo de fútbol Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 12, 36-44. Buceta, J.M. (1996). Psicología y lesiones deportivas: prevención y recuperación. Madrid: Dykinson. Díaz, M.P., Buceta, J.M. y Bueno, A.M. (2004). Situaciones estresantes y vulnerabilidad a las lesiones deportivas: un estudio con deportistas de equipo. Revista de Psicología del Deporte, 14(1), 7-24. Emery, C.A., Meeuwisse, W.H. y Hartmann, S.E. (2005). Evaluation of risk factors for the injury in adolescent soccer implementation and validation of an injury surveillance system. American Journal of Sports Medicine, 33(12), 1882-1891. Faude, O., Junge, A., Kindermann, W. y Dvorak, J. (2005). Injuries in female soccer players: A prospective study in the German National League. American Journal of Sports Medicine, 33(11), 1694-1700. Fuller, C.W., Junge, A. y Dvorak, J. (2004). An assessment of football referees decisions in incidents leading to player injuries. American Journal of Sports Medicine, 32(1), 17-22. Gioftsidou, A. y Malliou, P. (2006). Preventing lower limb injuries in soccer players. Strength and Conditioning Journal, 28(1), 10-13. Hägglund, M., Walden, M. y Ekstrand, J. (2003). Exposure and injury risk in Swedish elite football: a comparison between seasons 1982 and 2001. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 13(6), 364-370. Hawkins, R.D. y Fuller, C.W. (1998). An a examination of the frequency and severity of injuries and incidents at three levels of professional football. British Journal of Sports Medicine, 32(4), 326-332. Hawkins, R.D. y Fuller, C.W. (1999). A prospective epidemiological study of injuries in four English professional football clubs. British Journal of Sports Medicine, 33(3), 196-203. Hawkins, R.D., Hulse, M.A., Wilkinson, C., Hodson, A. y Gibson, M. (2001). The association football medical research programme: an audit of injuries in professional football. British Journal of Sports Medicine, 35(1), 43-47. Junge, A. y Dvorak, J. (2004). Soccer injuries: a review on incidente and prevention. Sports Medicine, 34(13), 929-938. Junge, A., Dvorak, J. y Graf-Baumann, T. (2004). Football injuries during the World Cup 2002. American Journal of Sports Medicine, 32(10), 23-27. Kibler, W.B. (1995). Injuries in adolescent and preadolescent soccer players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 25(12), 1330-1332. Kontos, A.P. (2000). The effects of perceived risk, risk-taking behaviors, and body size on injury in youth sport. Microform Publications, University of Oregon: Eugene. Louw, Q.A., Manilall, J. y Grimmer, K.A. (2008). Epidemiology of knee injuries among adolescents: a systematic review. British Journal of Sports Medicine, 42, 2-0. Lüthje, P., Nurmi, I., Kataja, M., et al. (1996). Epidemiology and traumatology of injuries in elite soccer: a prospective study in Finland. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 6(3), 180-185. Maehlum, S., Dahl, E. y Daljord, O.A. (1986). Frequency of injuries in a youth soccer tournament. Physician and Sports Medicine, 14(7), 73-80. Majewski, M., Susanne, H. y Klaus, S. (2006). Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study. Knee, 13(3), 184-188. Malliou, P., Gioftsidou, A., Pafis, G., Beneka, A. y Godolias, G. (2004). Proprioceptive training (balance exercises) reduces lower extremity injuries in young soccer players. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 17, 101-104. Morgan, B.E. y Oberlander, M.A. (2001). An a examination of injuries in major league soccer: the inaugural season. American Journal of Sports Medicine, 29(4), 426430. Nicholl, J.P., Coleman, P. y Williams, B.T. (1995). The epidemiology of sports and exercise related injury in the United Kingdom. British Journal of Sports Medicine, 29(4), 232-238. Nielsen, A.B. y Yde, J. (1989). Epidemiology and traumatology of injuries in soccer. American Journal of Sports Medicine, 17(6), 803-807. Olmedilla, A., Andreu, M.D. y Blas, A. (2005). Variables psicológicas, categorías deportivas y lesiones en futbolistas jóvenes: un estudio correlacional. Analise Psicologica, 4(XXIII), 449-459. Olmedilla, A., Andreu, M.D., Abenza, L., Ortín, F.J. y Blas, A. (2006). Lesiones y factores deportivos en futbolistas jóvenes. Cultura, Ciencia y Deporte, 5(2), 59-66. Olmedilla, A., García-Montalvo, C. y Martínez-Sánchez, F. (2006). Factores psicológicos y vulnerabilidad a las lesiones deportivas: un estudio en futbolistas. Revista de Psicología del Deporte, 15(1), 37-52. Olmedilla, A., Ortega, E. y Abenza, L. (2007). Percepción de los futbolistas juveniles e influencia del trabajo psicológico en la relación entre variables psicológicas y lesiones. Cuadernos de Psicología del Deporte, 7(2), 75-87. Abenza, L., Olmedilla, A., Ortega, E. y Esparza, F. (en prensa). Lesiones y factores psicológicos en futbolistas juveniles. Archivos de Medicina del Deporte. Ortín, F.J. (2009). Factores psicológicos y socio-deportivos y lesiones en jugadores de fútbol semiprofesionales y profesionales. Tesis doctoral no publicada. Universidad de Murcia. Östenberg, A. y Roos, H. (2000). Injury risk factors in female European football: a prospective study of 123 players during one season. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 10(5), 279-285. Schmitd-Olsen, S., Buenemann, L.K.H., Lade, V. y Brassoe, J.O.K. (1985). Soccer injuries of youth. British Journal of Sports Medicine, 19(3), 161-164. Schmitd-Olsen, S., Jorgensen, U., Kalund, S. y Sorensen, J. (1991). Injuries among young soccer players. American Journal of Sports Medicine, 19(3), 273-275. SETRADE (2007). Nota informativa de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF) ante el aumento de lesiones. Obtenida en http:// www.setrade.org/publica/noticias/ficha.php?id=22 Söderman, K., Pietilä, T., Alfredson, H. y Werner, S. (2002). Anterior cruciate ligament injuries in young females playing soccer at senior levels. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 12, 65-68. Arnason, A., Gudmundsson, A., Dahl, H.A. y Johansson, E. (1996). Soccer injuries in Iceland Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 6(1), 40-45. - 66 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 67-69 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Análisis del rendimiento a través de la utilización de patrones de actividad temporal en jugadores de elite de vóley playa Performance analysis through the use of temporal activity patterns of elite players in beach volleyball José Antonio Pérez Turpin, Juan Manuel Cortell Tormo, Juan José Chinchilla Mira, Roberto Cejuela Anta y Concepción Suárez Llorca Universidad de Alicante (España) Resumen: Para conocer los componentes actuales del rendimiento en vóley playa, es preciso conocer la estructura temporal de la competición. Por ello, el objetivo del presente estudio fue conocer la distribución del tiempo de juego real y absoluto durante el partido, los sets y los puntos en jugadores de vóley playa profesionales. Para esto, se realizaron video grabaciones de 10 jugadores durante cuatro encuentros disputados en el Campeonato de Europa de vóley playa (Valencia 2005). Se cuantificó la duración total de los partidos, sets y puntos al tiempo que se diferenció del tiempo real de juego. Como resultado se observó que la media de tiempo absoluto por partido fue de 37min 17,4s±11min 16,2s mientras que el tiempo real fue de 8min 12s±2min 24s. La duración media del total del tiempo de duración de los sets fue de16min 19,8s±2min 27s. y la real de 3min 25,8s±43,20s. La media de tiempo invertida en la realización del punto fue de 6±0,95s. El conocimiento mejorado del tiempo absoluto y real de juego en los jugadores puede aportar una valiosa información que permita establecer patrones de entrenamiento específicos para el vóley playa. Palabra clave: Tiempo real, tiempo absoluto, masculino, vóley playa. Abstract: In order to identify the real components of beach volleyball performance, we need to know the time structure of the competition. This study was designed to identify the distribution of time in real and absolute play during the matches, sets and points played by professional beach volleyball players. To do so, we made video recordings of 10 players playing four matches at the European Beach Volleyball Championships (Valencia 2005). We measured the total length of the matches, sets and points while differentiating real playing time. We observed that the absolute time per match was 37min 17.4sec±11min 16.2sec, while real playing time was 8min 12sec±2min 24sec. The average length of the total duration of the sets was 16min 19.8sec±2min 27sec and real playing time was 3min 25.8sec±43.20sec. The average time taken to play a point was 6±0.95sec. An improved understanding of absolute and real playing time provides valuable information that allows us to create specific training patterns for beach volleyball. Key words: Real time, absolute time, male, beach volleyball. 1. Introducción En la comunidad deportiva, uno de los deportes que más ha aumentado en popularidad e interés, dentro de los deportes del catalogo olímpico, ha sido el vóley playa. Este deporte, en plena emergencia, nace en el año 1927 en la playa de Santa Mónica, California (Kiraly & Showman, 2000) y aunque originariamente se jugaba seis contra seis evolucionó hasta concretarse en una atrayente modalidad de dos contra dos que ha perdurado hasta hoy día. En España desde los años 90 se vienen desarrollando programas de difusión que han contribuido al conocimiento y difusión de esta modalidad deportiva de tal forma que en la actualidad su implantación llega a casi todas las playas nacionales (Mata, 2004). En esta emergente madurez, la preparación de los jugadores también ha evolucionado hacia un proceso más sistematizado y organizado (Morante, 2003), como en cualquier otro deporte, pero casi siempre al amparo de su otra modalidad concomitante, el voleibol. Desde hace unos años, más concretamente desde el año 2000, el vóley playa presenta una modificación significativa en su reglamento. La introducción del sistema actual de puntuación con dos sets de 21 puntos, sin necesidad de tener la posesión del saque para puntuar y un posible tercer set sobre 15 puntos, presentan un nuevo modelo de entrenamiento físico, técnico y táctico. En este sentido, es de reseñar que las investigaciones científicas sobre el vóley playa son escasas todavía. Entre los diferentes aspectos por analizar, se encuentra el relacionado con los tiempos de juego real y absoluto. En los últimos años, el análisis temporal desde distintas metodologías observacionales, ha permitido comprender mejor las relaciones temporales en deportes como hockey (Spencer et al., 2004), el fútbol sala (Barbero, 2003) o el bádminton (Cabello & Padial, 2002). Estos análisis realizados en situaciones reales de competición, resultan de mucha utilidad cuando se relacionan con otros aspectos (como el número de saltos o desplazamientos) ya que permitirán relacionar la frecuencia con la duración de los mismos, aportando una información relevante para entrenadores y deportistas. Hasta la fecha, se desconoce el factor tiempo durante la competición en vóley playa masculino, por lo que el propósito de este estudio fue cuantificar temporalmente la duración total los partidos, sets y puntos y diferenciarla del tiempo real de juego. 2. Metodología Se filmaron 10 jugadores a lo largo de 9 sets en 4 partidos desarrollados durante el Campeonato de Europa de vóley playa (Valencia, 2005), pertenecientes a las distintas selecciones de sus respectivos países en la modalidad de hombres. En la tabla 1 se pueden observar las características generales de la muestra. La grabación se realizó mediante dos cámaras de vídeo (1 Sony Dcrvx2100e y 1 Sony Trv738e) colocadas de tal forma que la primera, desde un grandstand aproximadamente a 15m sobre el campo de juego, presentaba una visión transversal y la segunda, en la parte posterior del campo de juego a 10m del borde del campo y paralela a la línea de fondo obtenía la visión longitudinal (Liebermann et al., 2002). Cada cámara fue calibrada usando cuatro marcadores colocados de tal forma que permitieran crear un marco de referencia que excediera un 30% los márgenes reales del campo de juego con la intención de captar las acciones en donde el balón se excediera de los límites del campo. La duración de cada punto fue registrada por cada cámara de vídeo, las cuales disponían de Tabla 1. Características de la muestra (n=10) Edad (años) 30 ± 4,6 Altura (m) 1,90 ± 0,04 Peso (kg) 87 ± 5,3 Tabla 2. Tiempos de juego Fecha recepción: 05-03-09 - Fecha envío revisores: 07-03-09 - Fecha de aceptación: 25-05-09 Correspondencia: José Antonio Pérez Turpin Campus de San Vicente del Raspeig. Apartado de correos 99, 030 80-Alicante (España). E-mail: [email protected]. Número 16, 2009 (2º semestre) Absoluto (Media ± DE) Real (Media ± DE) Partido 37min 17,4s ± 11min 16,2s 8min 12s ± 2min 24s Set 16min 19,8s ± 2min 27s 3min 25,8s ± 43,20s Punto -- 6 0,95s RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 67 - un contador de tiempo, especificado en minutos, segundos y décimas de segundo. Los parámetros utilizados para cada registro temporal fueron, para el inicio, el primer silbato arbitral de inicio de punto y para finalizar, el silbato arbitral de finalización del punto (Tilp et al., 2006). Las coordenadas verdaderas entre espacio temporal de juego real y absoluto fueron reconstruidas usando una matriz de registro dimensional. Las secuencias temporales de juego real, entendido este como intervalo de tiempo en el que el balón está en juego (TRjuego) fueron calculadas restándolas del tiempo absoluto de juego (TAjuego). Los períodos de tiempo real y tiempo absoluto se analizaron en partido, tiempo de set y tiempo de punto. La sincronización de las cámaras de video evitó errores de ajuste temporal, ya que se realizó un análisis con ambas grabaciones a la vez. Además, se realizó la confiabilidad intra-observador e inter-observadores. Los análisis se realizaron mediante el software SportsCode 2007. Las fases metodológicas fueron las siguientes: A) grabación y digitalización de la imagen, B) creación de un sistema de categorías a través de una matriz de códigos de tiempo absoluto (TA) y tiempo real (TR) (Barbero, 2003), C) captura de imagen para cada código de la matriz y D) combinación de los códigos de la matriz para obtener el tiempo de rendimiento en vóley playa (García-Tormo et al., 2006; Molina, 2007). Dicho análisis lo llevaron a cabo dos investigadores experimentados que visionaron cada punto de partido 3 veces para evitar errores de marcador. 2.1 Análisis de los datos Todos los datos fueron descargados en una hoja de Microsoft Excel utilizando las categorizaciones de tiempo por punto, tiempo por set y tiempo total del partido (Monge, 2007). Mediante el paquete estadístico SPSS v.13 se calcularon los estadísticos descriptivos, las frecuencias y distribuciones. Debido al tamaño de la muestra se realizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para dos muestras independientes. Los análisis descriptivos se presentan como la media y la desviación típica en el caso de las variables cuantitativas. El nivel de significación estadística se estableció en 0,05 y muy significativa en 0,01. 3. Resultados La media de tiempo por partido fue de 37min 17,4s±11min 16,2s mientras que la media de tiempo real por partido fue de 8min 12s±2min 24s. Las diferencias entre el tiempo absoluto y real empleados en el partido mostraron ser muy significativas. En cuanto al set, la media del tiempo total de duración fue de 16min 19,8s±2min 27s y la media del tiempo real fue de 3min 25,8s±43,20s. En la figura 2 se puede observar los tiempos invertidos en cada uno de los sets. La duración del tiempo real de cada punto fue de 6±0,95 segundos. 50 45 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Taset Trset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sets Figura 2. Distribución del tiempo absoluto (TA) y el tiempo real (TR) medio por Sets. En la figura 3 se puede observar el reparto porcentual de la media de tiempo, absoluto y real, empleados para un partido. 4. Discusión Los resultados obtenidos indican que las situaciones de juego donde se presenta una mayor exigencia en cuanto a intensidad tienen una duración de 6±0,95s y se reproducen durante 3min 25,8s±43,20s en los sets hasta un total de 8min 12s por partido. El resto del tiempo (82%) se compondría por actividades mucho más livianas y de menor intensidad y/o recuperación (activa) como permanecer en posición bípeda o caminar. La composición de los modelos de preparación física deben tener muy en cuenta el volumen y la intensidad de la carga de entrenamiento (Morante, 2003) y ésta debe estar en consonancia con las características particulares de la modalidad deportiva. La información aquí descrita, puede servir para ayudar a estructurar de forma más ajustada a la realidad los modelos de preparación de los jugadores, ajustando el volumen y la intensidad de la carga de entrenamiento al tiempo real de juego. La realidad temporal de este análisis puede proponer nuevas formas de optimizar los resultados de los jugadores en competición, llegando incluso a proponer modelos competitivos de preparación que desvelen nuevas claves para el éxito (Kenny et al., 2008). Además, se podría profundizar en mayor medida si relacionamos los tiempos de juego reales con el número de saltos que se desarrollan en el mismo. En este sentido y recogiendo la información aportada por Pérez-Turpin et al. (2008), donde indicaban la cantidad de saltos que se producen por punto, set y partido en categoría masculina, se podría indicar que los jugadores realizan una media de 5,8±0,2 saltos por punto durante 6±0,95s de tiempo medio. Los resultados sobre la estructura temporal real mínima son similares a los aportados por Cabello & Padial (2002), en bádminton masculino. De este modo, se podría sugerir que el vóley playa actual está basado en acciones explosivas de carácter anaeróbico aláctico, coincidiendo con los trabajos realizados sobre el ** Tiempo de juego 40 35 18% 30 TA 25 TA TR TR 20 15 10 82% 5 0 Partido Figura 3. Distribución porcentual del tiempo absoluto (TA) y el tiempo real (TR) medio por partido. Figura 1. Distribución del tiempo absoluto (TA) y el tiempo real (TR) medio por partido. (**p<0,01). - 68 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) fútbol sala o el bádminton (Barbero, 2003; Cabello & Padial, 2002). También se puede establecer la relación entre los tiempos reales de juego y las dimensiones del terreno (Giatsis et al., 2003). Las dimensiones del espacio individual de juego que le corresponden a cada una de los jugadores son de ±32 metros cuadrados de superficie del total del campo de juego (Pérez-Turpin et al., 2007). Esta información junto al tiempo real puede ayudar a interpretar mejor la relación entre el espacio y el tiempo, dos variables necesarias para calcular aspectos relacionados con la alta competición en parámetros de la velocidad de desplazamiento. Aunque, debemos ser cautos y extraer solamente las implicaciones oportunas. 5. Conclusiones El conocimiento mejorado del tiempo absoluto y real de juego es relevante para establecer patrones de entrenamiento específicos en el vóley playa masculino y a partir de éstos a investigaciones adicionales sobre las respuestas fisiológicas del jugador ante esfuerzos competitivos. Por ello, una vez analizados y cuantificados temporalmente la duración real de los partidos, sets y puntos a través de una metodología observacional, podemos empezar a diseñar métodos de entrenamiento basados en las condiciones reales de competición, haciendo mención especial a los parámetros de volumen e intensidad de la carga. 6. Referencias bibliográficas Barbero, J.C. (2003). Análisis cuantitativo de la dimensión temporal durante la competición en fútbol sala. European Journal of Human Movement, 10, 143-163. Cabello, D. y Padial, P. (2002). Análisis de los parámetros temporales en un partido de bádminton. Revista Motricidad, 9, 101–117. García-Tormo, J., Redondo, J. C., Valladares, J. A., Morante, J. C. (2006). Análisis del saque de voleibol en categoría juvenil femenina en función del nivel de riesgo asumido y su eficacia. European Journal of Human Movement, 16, 99-121. Giatsis, G. & Tzetzis G. (2003). Comparison of performance for winning and losing beach volleyball teams on different court dimensions. International of Journal of Performance Analysis in Sport, 3(1), 6574. Número 16, 2009 (2º semestre) Kenny, B., Gregory, C. (2008). Voleibol: claves para dominar los fundamentos y las destrezas técnicas. Editorial Tutor. Madrid. Kiraly, K., Shewman, B. (2000). Beach Volleyball. Human Kinetics. Champaign IL. Liebermann, D., Katz, L., Hughes, M., Bartlett, R. M., McClements, J., Franks, I. M. (2002). Advances in the application of information technology to sport performance. Journal of Sports Sciencies, 20(10), 755–769. Mata, D. (2004). Un estudio etnográfico sobre el vóley playa. Apunts, 75(1), 5-20. Molina, J.J. (2007). Metodología Científica aplicada a la observación del saque en voleibol masculino de alto rendimiento. Wanceulen Editorial. Sevilla. Monge, M.A. (2007). Construcción de un sistema observacional para el análisis de la acción de juego en voleibol. Universidad de La Coruña. A Coruña. Morante, J.C. (2003). Modelo de planificación integral (C4) aplicado a la preparación de un ciclo olímpico para un equipo de vóley playa. RendimientoDeportivo.com, 4. [Disponible en: http:// www.RendimientoDeportivo.com/N004/Artic021.htm] (Consulta: 05/07/2006) Penigaud, C. (2003). Influence des nouvelles regles. Volley France Tech, 12/13, 70-72. Pérez-Turpin, J.A., Cortell, J.M., Cejuela, R., Chinchilla, J.J., Suárez, C., Andreu, E., Blasco, J.E., Mengual, S. (2007). Aspectos estructurales del vóley playa. Lecturas de Educación Física. Efdeportes, 108. [Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd108/aspectosestructurales-del-voley-playa.htm] (Consulta: 12/05/2008) Pérez-Turpin, J.A., Cortell, J.M., Cejuela, R., Chinchilla, J.J., Suárez, C. (2008). Analysis of jump patterns in competition for elite male Beach Volleyball players. International Journal of Performance Analysis, 8(2), 94-101. Spencer, M., Lawrence, S., Rechichi, C., Bishop, D., Dawson, B., Goodman, C. (2004). Time-motion analysis of elite field hockey, with special reference to repeated-sprint activity. Journal of Sports Science. 22 (9), 843-850. Tilp, M., Koch, C., Stifter, S., Ruppert, G. (2006). Digital game analysis in beach volleyball. International of Journal of Performance Analysis in Sport, 6(1), 149-160. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 69 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 70-74 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Uso de la petanca en las programaciones de Educación Física y como actividad extraescolar en los Centros de Primaria Use of petanque in the Physical Education curriculum and as an extracurricular activity in Primary Schools Rafael Merino Marban, Oscar Romero Ramos, Emilio Francisco Fernández Rodríguez y Francisco José Rey Pérez Universidad de Málaga (España) Resumen: A pesar de las posibilidades de adaptación (material, terreno, jugadores, etc) y de poder practicarla en casi cualquier contexto, la petanca es el «gran desconocido» dentro de los deportes escolares. Su asociación a la tercera edad unido al desconocimiento de las posibilidades, ventajas y beneficios que nos proporciona su práctica, son los principales factores por los que suponemos no se practica a nivel escolar. Según diversos estudios el uso de la petanca a nivel escolar es insignificante por no decir prácticamente inexistente. A pesar de la interesante aplicación educativa a nivel escolar y la gran versatilidad de sus componentes: terreno, material y reglamento. Se presenta para concluir una propuesta de secuenciación de contenidos según la L.O.E. que justificaría el empleo de la petanca en el contexto escolar. Palabra clave: Educación primaria, petanca, actividad extraescolar, programación de Educación Física. Abstract: Despite the possibilities of adaptation (equipment, playing field, players, etc.) and its capacity of being played in almost any context, the game petanque is surprisingly absent in school sporting activities. Its association with the elderly, in addition to the fact that little is known about the possibilities, advantages and benefits of practicing this sport, are probably the main reasons why it is not practiced in school settings. According to diverse studies, the use of petanque in school settings is insignificant and perhaps almost inexistent, despite its potentially interesting educational application in schools and the great versatility of its ingredients: the playing field, equipment and rules. In conclusion, we would like to present a proposal of sequenced content based on the L.O.E. that would justify the employment of petanque in school environments. Key words: Primary education, petanque, extracurricular activity, Physical Education curriculum. 1. Introducción A pesar de las posibilidades de adaptación (material, terreno, jugadores, etc) y de poder practicarla en casi cualquier contexto, la petanca es un deporte apenas conocido a nivel educativo. Su asociación a la tercera edad unido al desconocimiento de las posibilidades, ventajas y beneficios que nos proporciona su práctica, son los principales factores por los que suponemos no se introduce en las programaciones escolares. En todos los estudios realizados sobre las actividades extraescolares y las programaciones anuales de aula, la petanca no aparece por ningún lado, salvo en el estudio de Chillón y cols (2002) en el que aparece junto a los bolos y representa un 1% del total de actividades deportivas. Según Foyot y cols. (1993) «Hombres o mujeres, ancianos o niños, fuertes o débiles pueden tirar las bolas. Nadie esta excluido. La petanca no conoce ni sexo, ni edad, ni procedencia, ni condición social». Coincidimos con Ortí (2004) en la interesante aplicación de la petanca dentro del contexto escolar, ya que nos permitiría trabajar diferentes aspectos del currículo de Primaria. Fundamentalmente se puede mejorar la precisión del lanzamiento y la coordinación óculo manual. A pesar de ser una actividad de bajo tiempo de compromiso motor (Piéron, 1999), lo cual implica escasa actividad física para los escolares, permitiría tener nuevas alternativas para el tiempo libre (actividades extraescolares), trabajar la higiene postural, tomar conciencia de la actitud, fomentar actividades en la naturaleza (campo y playa), mantener las tradiciones… Para ser más concretos respecto a las aplicaciones didácticas de la petanca en la Educación Física (E. F.), se presenta una secuenciación de contenidos por bloques y ciclos susceptibles de ser tra- Fecha recepción: 21-01-09 - Fecha envío revisores: 28-01-09 - Fecha de aceptación: 20-04-09 Correspondencia: Rafael Merino Marban Facultad de Ciencias de la educación. Universidad de Málaga. Calle canales, 5. 4ºA. CP 29002. Málaga E-mail: [email protected] - 70 - bajados a través de este deporte, justificando de esta manera su introducción y aplicación en las programaciones de E. F. En definitiva el objeto del estudio es averiguar en que medida se emplea esta actividad en el medio escolar, así como mostrar sus posibilidades de adaptación, educativas y justificar su empleo a nivel escolar. 2. Situación de la petanca en el contexto escolar Según diversos estudios la petanca no aparece como deporte practicado por los escolares españoles ni en el centro escolar, ni fuera de él (Junta Andalucía 2007; González y Aznar, 2007) y cuando se cita aparece junto a los bolos y solo representa un 1% del total de actividades deportivas practicadas (Chillón y cols, 2002). En un estudio (Luengo, 2007) realizado al alumnado de Educación Primaria del distrito de Carabanchel de Madrid durante el curso escolar 2006/07, se concluyó lo siguiente en relación a las modalidades deportivas practicadas por el alumnado: - El deporte más practicado es el balonmano, el 21,9% del total de los alumnos afirman practicarlo, seguido del fútbol y artes marciales, ambos con un 16,4%, baile (10,9%), tenis de mesa y natación, con un porcentaje similar del 8,2%. En el estudio realizado por González y Aznar (2007) dirigido al alumnado de los 3 ciclos de Educación Primaria pertenecientes a 5 centros educativos de la provincia de Alicante, con un total de 546 sujetos de estudio, se concluyó que: - Los cinco deportes más practicados en las clases de E. F. son: fútbol y baloncesto (citados por más del 70% de los alumnos), gimnasia (por un 62,6%), y balonmano y voleibol por encima del 20% del total de alumnos. En ambos estudios la petanca no es practicada por ninguno de los escolares tanto en las clases de E. F. como en actividades extraescolares. Durante las últimas 3 semanas del mes de enero los alumnos de la Especialidad de Educación Física de la Universidad de Málaga (UMA) realizan la asignatura del Prácticum I. Los estudiantes recogieron y analizaron las programaciones escolares de E. F. y las actividades extraescolares realizadas en los centros, con la finalidad de recabar entre otras cuestiones, información sobre los distintos deportes o predeportes empleados tanto en las clases de E. F. como en las actividades extraescolares. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Figura 1. Actividades deportivas extraescolares desarrolladas en los centros educativos en el curso 2006/2007. Figura 2. Actividades deportivas extraescolares desarrolladas en los centros educativos en el curso 2007/2008. Durante los cursos 06/07 (figura 1) y 07/08 (figura 2) se analizaron las programaciones docentes de 29 y 23 centros así como, las actividades extraescolares de 27 y 25 centros respectivamente, obteniendo los siguientes resultados. Tras analizar los datos obtenidos en ambos cursos, se concluyó que la petanca no aparece ni en las programaciones de E. F. para Primaria ni en las actividades extraescolares ofertadas por los centros. Nos sorprende la ausencia total de este deporte, según nuestro estudio, en el contexto escolar de la provincia de Málaga, a pesar de sus enormes posibilidades de adaptación y de sus ventajas de aplicación a nivel educativo y escolar. pelotas de tenis, tenis de mesa, paletas, canicas, squash…»La petanca tiene la ventaja de no ser cara y de poderse practicar en todas partes por cualquier persona» (Ortí, 2004). Según Virosta (1994) contamos con los aspectos positivos que poseen los materiales utilizados en los deportes alternativos ya que éstos se distinguen por: -Su novedad -Su carácter recreativo -Su adaptabilidad a los más diversos espacios y situaciones -Lo fácil de practicar y aprender sus habilidades básicas -La simplicidad de sus reglas -El bajo riesgo de lesión que presentan por las características de los materiales con los que están fabricados y su diseño. Asimismo tenemos la posibilidad de fabricar nuestro propio implemento con materiales reciclados o de bajo coste, aumentando a la vez la implicación y participación de nuestros alumnos. A continuación exponemos de forma sencilla una propuesta de elaboración de bolas de petanca, que se resume en los siguientes pasos: Materiales: globos, fiso o cinta aislante, papel film de cocina (el transparente de envolver bocadillos), alpiste u otro material de relleno y tijeras. Tiempo aproximado de fabricación: 15-20 minutos. 1- Cortamos un trozo de papel film de aproximadamente 25cm. Lo extendemos sobre una superficie estable y vertemos en su centro el alpiste u otro material para relleno. 2- Retractilamos el papel film de tal manera que al compactarse adquiera forma de bola. 3- Tras observar el tamaño de la bola resultante decidiremos si precisa mayor o menor cantidad de alpiste, según el tamaño que queramos conseguir. Una vez tengamos el tamaño de bola deseado pegamos el extremo de papel film que queda suelto a la propia bola. 4- Cogemos un globo y le cortamos el cuello o boquilla. Seguidamente, introducimos la bola en el globo. 5- A partir de aquí, iremos colocando globos dejando el extremo de la boquilla al lado contrario de la del globo anteriormente colocado, hasta conseguir una superficie resistente para evitar que se rompa por los impactos con el suelo. Habrá que tener en cuenta la superficie en la que vamos a jugar para decidir el nº de capas de globos. Fabricamos 6 bolas para completar un juego de petanca, preferentemente 3 de un color y 3 de otro, para poder distinguirlas a la hora de jugar. Como boliche podemos fabricar una bola más pequeña utilizando globos de agua, o como alternativa, una canica, piedra, o cualquier otra cosa que se nos ocurra. 3. Posibilidades de adaptación de la petanca al contexto escolar: material, terreno y reglas Para la realización del deporte de la petanca lo ideal sería que los colegios contaran con un espacio de terreno de tierra o de hierba. Esto no es difícil de encontrar, ya que la mayoría cuenta con un espacio, más grande o más pequeño según el caso, de una zona de este tipo. En cualquier caso las pistas polideportivas exteriores también servirían para jugar a la petanca. «A la vertiente recreativa de la petanca se puede jugar en cualquier lugar o tipo de terreno de juego como por ejemplo en la playa, en un campo de tierra, en un campo de césped natural o artificial, etc» (Ortí, 2004). En cuanto a las necesidades económicas, este deporte es uno de los más accesibles dado el bajo coste del implemento, así como por la posibilidad de su fabricación. El material auxiliar necesario para la realización de algunos ejercicios es tan básico como: aros, pelotas de tenis, conos, picas, cubos, etc. Como hemos mencionado anteriormente este deporte alternativo es de fácil aplicación a nivel escolar por las posibilidades y variedad que ofrece: 3.1. Material La facilidad de obtenerlo, ya que no posee un elevado coste y puede ser fabricado o aprovechado de otros deportes, como la utilización de 3.2. Terreno Coincidimos con Ortí (2004) en las posibilidades de jugar en cualquier lugar o tipo de terreno como la playa, en un campo de tierra, en un campo de césped natural o artificial. De tal forma que tiene una fácil adaptación a cualquier centro escolar sin necesidad de que posea instalaciones específicas. «Todos los terrenos le van bien, con la condición de que lo que se desarrolla sobre el suelo no lo oculten las hojas, la hierba, Número 16, 2009 (2º semestre) RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 71 - un montoncito de arena o cualquier tipo de obstáculo» (Foyot y cols., 1993). El mero hecho de poder desarrollar el juego en un contexto natural, por ejemplo aprovechando una excursión escolar, nos permite enfatizar la importancia de transmitir valores a nuestros alumnos relacionados con la educación ambiental, siendo ésta «imprescindible para conocer, valorar y disfrutar de la naturaleza con respeto y la atención necesaria» (Hernández, 1994). 3.3. Reglas No posee reglas complejas, lo cual permite una fácil aplicación del reglamento a los tres ciclos de Primaria. También nos permite variar el reglamento según las posibilidades y aptitudes de los alumnos. «La iniciativa a estos juegos y deportes alternativos es de fácil aprendizaje, con habilidades sencillas, lo que posibilita a los alumnos muy pronto para realizar situaciones reales de juego, en las que además de perfeccionarlo, se divierten» (Ruiz, 1991). 4. La petanca como contenido de Primaria En relación a la idoneidad de éste contenido, llevamos a cabo una experiencia en el Centro de Enseñanza de Primaria Pintor Félix Revello de Toro de la ciudad de Málaga. Se impartieron 4 sesiones en el segundo nivel del primer ciclo, 2 sesiones en el primer nivel del segundo ciclo y 4 sesiones en el segundo nivel del tercer ciclo. Los contenidos fueron acogidos con gran interés en todos los ciclos por tratarse de una actividad desconocida por la mayoría de los alumnos, además de lo atractivo que les resultaba el implemento. Los alumnos y alumnas de tercer ciclo mostraron gran entusiasmo ante la propuesta de realizar un torneo al final de curso. La relación entre alumnos de diferentes sexos fue extraordinaria, desarrollándose las sesiones en grupos mixtos con total normalidad. La propuesta pareció muy interesante a los profesores del centro, entre otras cosas por no haber utilizado dichos contenidos en 30 años de experiencia docente. Tal fue su interés que estuvimos mirando precios para comprar material de petanca para el centro. Algo especialmente enriquecedor que nos aporta la práctica de la petanca en su aplicación escolar es que combina las ventajas y características de los llamados juegos y deportes alternativos. «Las modalidades deportivas alternativas tienen como características comunes la de ser deportes de los denominados de por vida porque se pueden practicar a cualquier edad, de familia porque permiten jugar a niños y adultos juntos y de tiempo libre porque pueden practicarse en todo tiempo y lugar sin tener que utilizar infraestructuras costosas, adaptándose perfectamente a cualquier tipo, bien sea el patio de un centro, el campo o la playa lo que permite a su vez un mayor acercamiento del practicante a la naturaleza» (Virosta, 1994). Pero, ¿por qué utilizar los deportes alternativos? Ruiz (1991) expone una serie de argumentos perfectamente aplicables al caso que nos - 72 - ocupa por tratarse de un deporte alternativo. Los resumimos en los siguientes puntos: -Evitan el trabajo unilateral, pues estos juegos y deportes, brindan el descubrimiento de numerosas posibilidades educativas, recreativas, de ejercicio y diversión, etc. -Muchos profesores de E. F. basan sus programas en juegos y deportes convencionales, haciéndose curso tras curso, actividades repetitivas, rutinarias, poco motivantes y casi nada creativas. -Se pueden enseñar en el medio escolar en las pocas instalaciones de que disponemos, o haciendo pequeñas variaciones. -Los materiales y equipamientos son económicamente asequibles. -El nivel de iniciación en este tipo de juegos suele ser homogéneo en todo el grupo, sin distinción de sexos. Coincidimos con Virosta (1994) en considerar que dentro de la E. F., los juegos y deportes alternativos aportan «grandes posibilidades educativas, de ejercicio y diversión enriqueciendo los contenidos del currículo». Los juegos y deportes alternativos introducen nuevos hábitos deportivos dando más énfasis a los aspectos recreativos de relación, cooperación y comunicación entre las personas, que a los aspectos relacionados con la competición. Son actividades altamente motivantes que se acercan a los intereses de los alumnos por su novedad, lo llamativo de los materiales y lo fácil que resulta manejarlos. Un aspecto importante a destacar en la utilización de la petanca es el hecho de transmitir a nuestros alumnos valores y conocimientos culturales autóctonos o de otras regiones. De acuerdo con Martín (2003), no solo se juega sino que se transmite cultura. La cultura es también un conjunto integrado de componentes relacionados entre los cuales se encuentran las manifestaciones motrices tradicionales (juegos y deportes). Según los datos aportados por Martín (2003) del Seminario sobre juegos tradicionales celebrado en Plouguerneau (Francia) en 1999, surgieron reflexiones agrupables en diversos conceptos, destacando nosotros las siguientes: En cuanto a las características de los juegos tradicionales se indica: -Son parte esencial de la cultura. Suponen variedad de juegos en cada contexto particular. -El juego es esencial en la cultura. -Inspiran una concepción lúdica y rural de la vida. -Se particulariza el concepto etnomotricidad, como motricidad en relación a la cultura y medio social donde se desarrolla. -Sufren actualmente un proceso de transformación en deporte. Respecto de las funciones y significado que implican: -Son símbolo de identidad. -Suponen educación, enculturación y socialización de los miembros de la comunidad. -Son acercamiento al lazo social de un contexto colectivo. -Son fiesta, espectáculo y turismo, convivencia, armonía y relación con los demás. Sobre los juegos tradicionales en el ámbito definido particularmente de la etnomotricidad, refieren que: -El juego demuestra una relación muy fuerte con la cultura autóctona y el medio social. -Su variabilidad y riqueza justifican su potencialidad educativa. Según López (2005) para una educación no sexista se deben plantear objetivos y contenidos que propicien la participación de las alumnas en la actividad física y comenzar así a promover el gusto por el movimiento y mejorar su autoestima en el ámbito del área (discriminación positiva). Se priorizan objetivos y contenidos que contribuyan a integrar chicas y chicos. Se dará un tratamiento diferente a los contenidos tradicionales de E. F., incluyendo contenidos y actividades alternativas y también las cercanas a las niñas con la misma finalidad; aumentar su participación y autoestima. Su aportación está en relación a la igualdad entre alumnos y alumnas, al partir de un nivel homogéneo por su escasa o nula utilización anterior. Todos ellos se iniciarán desde un nivel cero, sin tener en cuenta diferencias de edad, habilidad o sexo. Siguiendo a Arráez (1995; citado en Barbero, 2000), la elección de estos contenidos (juegos y deportes alternativos) está basada en que su RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) El hecho de ser un deporte alternativo, de carácter novedoso y, por consiguiente, desconocido para la mayoría de los alumnos y alumnas, situará al conjunto de los escolares en una posición de partida «0» en cuanto al nivel de juego. En este ciclo el reglamento se dejará a un lado dado que lo más importante es que los niños conozcan las habilidades motrices que deberán usar en el deporte, aunque si debemos incidir en que respeten las pautas básicas de juego que decidamos aplicar. Partiendo de que estamos en el primer ciclo de enseñanza y, consecuentemente, es la primera vez que aplicamos estos contenidos con el grupo, debemos aplicar normas de seguridad y de utilización de material y de instalaciones con rigor, para desde el principio concienciar a los alumnos y alumnas de su importancia. 5.1. Propuesta de Contenidos más relacionados con el Primer Ciclo práctica mejora y aumenta las capacidades físicas de los alumnos y alumnas desarrollando a un tiempo los ámbitos motriz, actitudinal y conceptual. Hay que reconocer que estos contenidos, aún teniendo un gran potencial, no son empleados con asiduidad por la mayoría de los docentes, limitándose, en ocasiones, a su aplicación en alguna que otra unidad didáctica. Su utilización por norma y la explotación de todas sus posibilidades dentro de las programaciones, bien como juego, bien como deporte, bien como ejercicio queda todavía algo lejos de la realidad educativa de nuestro país. Barbero (2000) señala que la inclusión de los juegos y deportes alternativos en el ámbito escolar y más concretamente en el área de E. F. esta sobradamente justificada pues ofrecen numerosas posibilidades educativas, recreativas, de ejercicio y diversión con respecto a las actividades rutinarias, repetitivas, poco motivantes y nada recreativas de los juegos y deportes convencionales. Arráez (1995; citado en Barbero, 2000), argumenta una serie de razones para la inclusión de estos nuevos contenidos en el currículum de E. F., destacando: -Se pueden practicar en el medio escolar, por escasas e inadecuadas que sean las instalaciones. -Presentan un fácil aprendizaje desde su iniciación. Son habilidades sencillas que provocan de inmediato el paso a una situación real de juego. -Se pueden practicar sin distinción de sexo o edad, ya que el nivel de todo el grupo suele ser bastante homogéneo siendo la coeducación uno de los valores a destacar en el empleo de estos contenidos. -Se pueden practicar sin tener en cuenta el nivel de destreza de cada participante, al menos en la fase de iniciación, sobre todo, si se elimina el elemento competitivo. -Se valora más la dimensión cooperativa que la competitiva. -Lo asequible de los materiales, por su economía o por la posibilidad de fabricación casera. -La utilización de los deportes alternativos tiene también como propósito su transferencia al tercer tiempo pedagógico o tiempo de ocio de los escolares. Según Hernández (1994), partiendo de la base de que la E. F. moderna debe preparar al niño, preferentemente, para el empleo de su tiempo libre a lo largo de toda su vida, es preciso que durante el período de aprendizaje en la escuela adquiera el hábito y el gusto por la actividad deportiva, correspondiendo al mundo escolar, adaptar los programas para que dicho hábito quede arraigado durante ese período. 5. Justificación de la petanca en el currículo de Primaria Los alumnos irán conociendo su cuerpo y las habilidades motrices que les servirán y que emplearán para jugar a la petanca. Durante el primer ciclo de Primaria lo importante será, sobre todo, el trabajo de las habilidades perceptivo-motrices (lateralidad, equilibrio, estructuración temporal, estructuración espacial,…) y habilidades básicas (lanzamientos, desplazamientos,…). Al efectuarse el lanzamiento única y exclusivamente con las manos, los alumnos afianzaran su predominio lateral. Número 16, 2009 (2º semestre) Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción - Afirmación de la lateralidad. - Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espaciotemporal. Bloque 2. Habilidades motrices - Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. Bloque 4. Actividad física y salud - Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física. Bloque 5. Juegos y actividades deportivas - Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. - Compresión y cumplimiento de las normas de juego. - Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. En el segundo ciclo, seguimos trabajando las habilidades básicas a través de la petanca (lanzamientos), orientando el trabajo poco a poco, a las habilidades genéricas a medida que avanzamos en edad y nivel de formación motriz del alumnado. Dejaremos la iniciación a las habilidades específicas para el tercer ciclo. El alumno de esta etapa se caracteriza por una lateralidad ya definida, por tanto se decantará por usar su lado dominante para efectuar los lanzamientos. También se pueden aplicar ejercicios y juegos en los que el alumno utilice su lado no dominante para que obtenga un mayor enriquecimiento motriz. Los contenidos de la petanca siguen siendo desconocidos o apenas utilizados por nuestros alumnos, con lo que el nivel seguirá teniendo cierta homogeneidad, permitiéndonos partir de un nivel de enseñanza básico e igualitario para todos. Todo material utilizado en la práctica deportiva tiene su riesgo, por lo que debe ir acompañado de unas normas de utilización con el fin de prevenir y evitar situaciones de peligro. Así como fomentar su uso correcto tanto por la seguridad de los alumnos y alumnas como por el respeto hacia el propio material. En cuanto al reglamento, en este ciclo los alumnos deberán conocer cuáles son las reglas básicas, aunque todavía sin profundizar demasiado. Debemos abogar siempre por una práctica deportiva educativa y transmisora de valores, por tanto, uno de nuestros objetivos será transmitir a nuestros alumnos y alumnas la importancia de realizar actividad física como mejora y mantenimiento de la salud así como alternativa de empleo del tiempo libre, proponiendo la petanca como una opción . 5.2. Propuesta de Contenidos más relacionados con el Segundo Ciclo Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción - Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. - Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 73 - - Organización espacio-temporal. Bloque 2. Habilidades motrices - Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y conocidas. - Control motor y dominio corporal. - Interés por mejorar la competencia motriz. Bloque 4. Actividad física y salud - Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. Bloque 5. Juegos y actividades deportivas - El juego y el deporte como elementos de la realidad social. - Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. - Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los comportamientos antisociales. - Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud responsable con relación a las estrategias establecidas. - Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. En cuanto el tercer ciclo los contenidos escogidos para trabajarse mediante la petanca persiguen afianzar y consolidar lo que se ha trabajado anteriormente. Los alumnos y alumnas deben familiarizarse con el principio de la petanca y con algunos de sus términos más corrientes. Los alumnos ya deberán conocer todas las reglas básicas del deporte. El juego no parece muy difícil, pero no hay que confiarse de esta apariencia pues hay sutilidades en la manera de tirar las bolas, en la elección de lo que se tiene que hacer en el momento adecuado y en la determinación de una táctica y de una estrategia. En este ciclo las bolas deben ser las reglamentarias (metálicas, con un diámetro comprendido entre los 7’05 y los 8 centímetros y un peso de 650 gramos como mínimo y 800 como máximo. El boliche debe ser de madera y su diámetro ha de estar comprendido entre 25 y 35 milímetros). En este periodo deberemos mejorar lo aprendido y experimentar situaciones de mayor complejidad motriz, técnica e iniciarse en las habilidades especificas. Por ejemplo en la técnica de lanzamiento: hay dos maneras de tirar las bolas y son muy diferentes entre ellas: - Apuntar: es tirar la bola con cuidado, tratando de acercarse lo máximo posible al boliche. - Tirar: es lanzar la bola con cierta fuerza para apartar una bola contraria, golpeándola. Además también se podrán realizar torneos y situaciones con carácter competitivo en los cuales podrán poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridas. Todo ello sin perder el sentido lúdico que tiene en si mismo la práctica deportiva en este contexto. «…tenemos que lograr el cambio en la personalidad de los alumnos, eliminar el ganar a costa de todo, propiciando el juego limpio, con la aceptación de la condición de ganador y no ganador, con tranquilidad y no con el jactarse de la derrota del equipo contrario» (Vázquez, 2007). 5.3. Propuesta de Contenidos más relacionados con el Tercer Ciclo Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción - Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no dominantes. Bloque 2. Habilidades motrices - Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias en el nivel de habilidad. Bloque 4. Actividad física y salud - Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. Bloque 5. Juegos y actividades deportivas - El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. - 74 - - Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio. - Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 6. Conclusiones La petanca no aparece en las programaciones de E. F. para Primaria ni en la amplia gama de actividades extraescolares ofertadas en los centros de la provincia de Málaga. Si bien el tiempo de compromiso motor de esta actividad es escaso, su valor como juego popular o tradicional hacen de el una opción interesante para una Unidad Temática o para una Unidad Didáctica. De acuerdo con Martín (2003), no solo se juega sino que se transmite cultura. La cultura es también un conjunto integrado de componentes relacionados entre los cuales se encuentran las manifestaciones motrices tradicionales como la petanca. Es de fácil aplicación al contexto escolar por: · El bajo coste del material y la posibilidad de su fabricación. · Su versatilidad espacial; prácticamente cualquier terreno que no oculte las bolas es válido para jugar. · Tratarse de un deporte alternativo y desconocido por la mayoría del alumnado lo que permite salir de la rutina de las actividades habituales. · No posee reglas complejas, lo cual permite una fácil aplicación del reglamento a los tres ciclos de Primaria. · Introduce nuevos hábitos deportivos dando más énfasis a los aspectos recreativos de relación, cooperación y comunicación entre las personas. · Fomenta la relación de igualdad entre alumnos y alumnas, al partir de un nivel homogéneo por su escasa o nula utilización anterior. Por último, para justificar su aplicación en el contexto escolar, mostramos una secuenciación de contenidos susceptibles de ser trabajados en ésta actividad. 7. Referencias bibliográficas Bárbero, J.C. (2000). Los Juegos y Deportes Alternativos en Educación Física. Lecturas: Educación Física y Deportes. Revista Digital. Año 5 - N° 22 - Junio 2000. Chillón P. y cols (2002). Actividad físico-deportiva en escolares adolescentes. Revista RETOS, Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 3, 5-12. Foyot, M., Dupuy, A. y Dalmas, L. (1993). La Petanca. Paidotribo: Barcelona. González, M. D. y Aznar, R. (2007). La importancia de las teorías implícitas del alumnado en la didáctica de los deportes de raqueta. Lecturas: Educación Física y Deportes. Revista Digital, 107. Hernández, M. (1994). Juegos y deportes alternativos. Gymnos: Madrid. Junta de Andalucía (2007). Hábitos y actitudes de los andaluces en edad escolar ante el deporte. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: Sevilla. López, E. (2005). Propuesta para una educación no sexista. Coeducación e igualdad de sexos en el área de Educación Física. Lecturas: Educación Física y Deportes. Revista Digital, 81. Luengo, C. (2007). Actividad físico-deportiva extraescolar en alumnos de primaria. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 7, 174-184. Martín, J.C. (2003). Fundamentos de los juegos y deportes tradicionales en el ámbito de la Educación Física. Universidad de León, Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales: León. Ortí, J. (2004). La Animación Deportiva, el Juego y los Deportes Alternativos. INDE: Zaragoza. Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. INDE: Zaragoza. Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE número 293, Viernes 8 de diciembre de 2006). Ruiz, G. (1991). Juegos y deportes alternativos en la programación de educación física escolar. Agonos: Lérida. Vázquez, A. (2007). Predeportes, deportes alternativos, juegos populares y tradicionales. «Una Alternativa razonable». Háblame: Almería. Virosta, A. (1994). Deportes alternativos en el ámbito de la educación física. Gymnos: Madrid. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 75-79 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Tchoukball. Un deporte de equipo novedoso. Propuesta de aplicación en Secundaria Tchoukball.Anew team sport. Proposal for the implementation in Secondary José Robles Rodríguez Universidad de Huelva (España) Resumen: Los profesionales de la Educación Física estamos obligados a proponer nuevos contenidos deportivos que motiven al alumnado y, que contribuyan de manera real y efectiva al desarrollo del currículum de área. En este artículo se presenta un contenido deportivo totalmente novedoso para el alumnado de Secundaria, el tchoukball. En primer lugar, justificamos la presencia de este deporte en las clases de Educación Física teniendo en cuenta determinados aspectos relacionados con la práctica deportiva de los sujetos durante la etapa de Secundaria. A continuación, nos centramos en el reglamento básico de esta disciplina deportiva, además proponemos una serie de adaptaciones, tanto del reglamento como de los materiales necesarios para la práctica del mismo, con el objetivo de que su desarrollo sea más acorde a las características del contexto. Para finalizar, se concluye el trabajo con una propuesta de actividades didácticas y algunas reflexiones a modo de conclusión. Palabra clave: Educación física, deportes alternativos, deporte escolar, iniciación deportiva, Tchoukball. Abstract: As Physical Education professionals we are obligated to introduce new activities that motivate students and contribute to the development of the physical education field. For this reason, in the following article We will introduce tchoukball, an innovative sport for students of Secondary school. First, we will analyze briefly the content of tchoukball, as well as putting forth a series of adaptations made for the sport to fulfill the requirements of a classroom activity. By this, we are highlighting working together as a team. In conclusion, we want to introduce new didactic activities for the students of Secondary school to create a fun and educational environment. Key words: Physical Education, Innovative sport, classroom activity, educational environment,Tchoukball. 1. Introducción Los profesionales de la educación física nos encontramos en muchas ocasiones con un gran problema que presentan los adolescentes, la falta de motivación hacia la práctica deportiva en general. Esta falta de motivación deriva en la inactividad del sujeto, dando como resultado estilos de vida sedentarios, de tal manera que un gran porcentaje de nuestros alumnos únicamente tiene contacto con el deporte dentro de las clases de educación física. En este sentido, son numerosos los estudios que se han hecho eco de esta situación (Hernández Álvarez y Cols. 2007; De Hoyo y Sañudo, 2007; Nelson y Cols., 2006; Chillón, 2005; Chillón y Cols., 2002; Ariza, y Cols., 2001). Iso-Ahola y St.Clair (2000), afirman que la motivación es un elemento clave para lograr el compromiso y la adherencia al deporte. Éste es el gran reto de los profesores de educación física, motivar al alumnado. Una de las herramientas con la que contamos los docentes es el deporte y, concretamente los deportes colectivos es el contenido al que se le otorga una mayor dedicación en la etapa de Secundaria según afirman en sus estudios Robles (2008); Salina y Viciana (2006); Matanin y Collier (2003); Zabala, Viciana y Lozano (2002); Díaz Lucea, (2001); NapperOwen y Cols. (1999), debido fundamentalmente a que estos contenidos son los más demandados por los alumnos/ as a causa del grado de motivación que despierta (Gutiérrez y Cols., 2007; Hill y Cleven, 2006; Greenwood y Stillwell, 2001). Es evidente que el deporte hoy día ha llegado a ser parte de la cultura universal, encontrándose presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y cómo no, en el ámbito educativo. Podemos considerar éste como uno de los instrumentos más útiles para el desarrollo de los objetivos propuestos en el currículum del área de educación física durante la ESO. Además y, coincidiendo con López y Castejón (1998), no se trata de aproximar al sujeto a la práctica de un deporte determinado (aprendizajes de gestos específicos), sino utilizar este contenido como medio para su desarrollo. En este sentido, Castejón (1994) afirma que el trata- Fecha recepción: 17-04-09 - Fecha envío revisores: 22-04-09 - Fecha de aceptación: 10-06-09 Correspondencia: José Robles Rodríguez C/ Berrocal, 10- 1º. 21600. Valverde del Camino. Huelva. E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) miento del deporte dentro del área de Educación Física debe alejarse de la práctica deportiva socialmente establecida, ya que ha de tener un carácter abierto y multidisciplinar, en el sentido de trabajar un gran número de actividades deportivas a un nivel básico que posteriormente posibilite al alumno /a la práctica de las que más le interese. Por lo tanto, podemos afirmar que los profesionales de la educación física estamos obligados a proponer nuevos contenidos deportivos que motiven al alumnado y, que contribuyan de manera real y efectiva al desarrollo del currículum del área, además de ofertar nuevas formas de ocupar el tiempo libre y de ocio, que beneficien un estilo de vida más activo y sano para los adolescentes. Por estas razones, presentamos un deporte colectivo totalmente novedoso para nuestros alumnos, el tchoukball. A continuación, se explica en qué consiste dicho deporte y se expone de manera breve el reglamento. 2. ¿Qué es el tchoukball? El tchoukball es un deporte de equipo, que nace como deporte alternativo del balonmano, se desarrolla en los años sesenta por el biólogo suizo Dr. Hermann Brandt. El objetivo que perseguía era desarrollar un deporte de equipo que estuviera exento de contacto físico, contribuyendo de este modo a la ausencia de violencia y agresividad en el juego. Este deporte se desarrolla en un terreno de juego cuyas dimensiones pueden oscilar desde 14x24 metros a 20x40 metros. Juegan dos equipos de 6 a 9 jugadores, dependiendo de las dimensiones del terreno de juego. Los materiales necesarios son un balón de balonmano y dos superficies de rebote (Fig.1), pudiendo ser utilizadas ambas superficies por los dos equipos indistintamente. Las superficies están colocadas a los extremos del terreno de juego y cada una de ellas tiene un área de 3 metros, que definen las zonas prohibidas, las cuales no pueden ser pisadas por ningún jugador (Fig. 2). El objetivo del juego es lanzar el balón contra las superficies de manera que el balón al rebotar golpee contra el suelo sin que ningún jugador del equipo contrario lo coja en el aire. Una de las principales características que tiene este deporte de equipo y que lo diferencia del resto de los deportes con características similares, es decir, aquellos en los que todos los jugadores utilizan un espacio común, es que los componentes del equipo adversario no RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 75 - Figura 1: Superficie de rebote pueden interceptar los pases, interrumpir la progresión de la pelota, ni interferir en los movimientos del jugador que lleva el balón o de cualquier miembro del otro equipo. Su cometido mientras que el balón circula por el equipo contrario es colocarse en el terreno de juego de manera que eviten que el balón después del rebote caiga al suelo. Por tanto, en este juego no tenemos que preocuparnos por cubrir a los adversarios, aunque sí debemos tener en cuenta aspectos como las distintas posiciones de los jugadores en el terreno de juego, la ocupación de espacios libres, las basculaciones de los jugadores, es decir, aspectos relacionados con la defensa del balón que rebota. A este respecto, Heidi, Lori y Pierre-Alain (2005) afirman que este deporte anima a los alumnos/ as a jugar, ya que, pierden todo miedo a ser bloqueados o a fallar un pase por la intercepción del adversario, entre otros aspectos. ¿Cómo conseguir un punto? Un equipo puede obtener un punto mediante una acción propia durante un ataque, o por un fallo del equipo contrario. Punto conseguido por el equipo atacante: -Cuando la bola cae en el suelo, dentro de los límites del terreno. -Cuando un adversario al intentar coger la pelota, falla y ésta cae al suelo, ya sea dentro o fuera de los límites del terreno de juego. Punto conseguido por el equipo defensor: -Cuando el balón es lanzado por el equipo atacante y éste no toca la superficie de rebote. -Cuando después de rebotar la pelota cae en la zona prohibida o fuera de los límites del terreno de juego. -Cuando la pelota al rebotar es tocada nuevamente por un miembro del mismo equipo del jugador que lanza. Además de las situaciones de juego en las que se obtienen puntuación, nos encontramos con otra que se consideran faltas. La falta provoca la pérdida de la pelota a favor del equipo contrario y se saca desde el mismo lugar en donde se cometió. La falta puede ser de jugador o de equipo, teniendo ambas el mismo valor. Faltas de jugador: - Cuando se toca el balón con cualquier parte del cuerpo por debajo de la cadera. -Cuando se da más de tres pasos con el balón en las manos. -Cuando se deja caer el balón al suelo, tras una mala recepción -Cuando el balón es conservado por un jugador más de tres segundo. Faltas de equipo: -Cuando se ejecutan más de tres pases antes de lanzar a la zona de rebote. -Cuando se realizan más de tres lanzamientos sobre la misma zona de rebote. Se contabilizan los lanzamientos realizados por ambos equipos. Una vez explicados brevemente las reglas básicas del tchoukball, proponemos unas adaptaciones, tanto del reglamento como de los materiales necesarios para la práctica del mismo, con el fin de que su desarrollo sea más acorde a las características del contexto en el que nos situamos. 3. Adaptaciones para su aplicación en las clases de educación física En la mayoría de las ocasiones los docentes de educación física nos encontramos que después de desarrollar una unidad didáctica sobre un determinado contenido deportivo, los alumnos no han asimilado los elementos técnico-tácticos básicos, y lo que es peor, no han conseguido entender la lógica interna del deporte en sí. A veces esto se debe a que las formas en las que se desarrollan los contenidos no son las idóneas para las características del grupo-clase. Los docentes debemos ser conscientes de que para que haya un desarrollo óptimo de los contenidos estos deben ser adaptados a las necesidades y a las características del alumnado, por ello, nosotros proponemos una serie de adaptaciones tanto reglamentarias, como de los materiales, las cuales van a contribuir a una mayor participación, además de conseguir que el alumno entienda mejor el objetivo del juego mediante la práctica del mismo. Atendiendo a los aspectos formales del reglamento, podemos decir que para el desarrollo del tchoukball durante las clases de educación física el número de alumnos/ as y las dimensiones del terreno deben ser las que más se adapten a las características de las instalaciones del centro. Además, debido al coste elevado del material necesario para la práctica de este deporte, proponemos la utilización de materiales no convencionales que desempeñen la misma función. Por ello, la zona de rebote se formará mediante un pupitre con dos patas que ejercen de soporte fijo (Fig. 3). Además, esta zona de rebote hace que el balón salga despedido a menor velocidad, lo que facilita que haya más continuidad en el juego. En cuanto a las posibles adaptaciones o modificaciones de las reglas específicas proponemos los siguientes aspectos: -Aumentar el número de pases permitido en cada acción de juego. Figura 2: Terreno de juego Figura 3: Zona de rebote con material no convencional - 76 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) -Aumentar el número de zonas de rebote. -Permitir el desplazamiento con la pelota mediante botes, pudiéndose limitar a tres botes. A continuación, desarrollamos una propuesta didáctica para la puesta en práctica del tchoukball durante la etapa de Secundaria. 4. Propuesta didáctica El tchoukball forma parte de la programación didáctica del departamento de educación física del IES Diego Angulo, en Valverde del Camino, Huelva, dentro de los contenidos dedicados a los deportes colectivos, los cuales se estructuran por un lado en deportes tradicionales y, por otro en deportes alternativos. El tchoukball, se lleva a cabo en primero y cuarto de la E.S.O. El desarrollo de este contenido va a contribuir a la consecución de una serie de objetivos, tanto objetivos generales del área como otros objetivos didácticos más específicos, los cuales presentamos seguidamente. Objetivos generales de área: Mediante la puesta en práctica del tchoukball vamos a contribuir de manera directa al desarrollo de tres de los objetivos generales del área de educación física propuestos en el Real Decreto 1631/2006, los cuelas nombramos a continuación: Objetivo nº 7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. Objetivo nº 8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. Objetivo nº 10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto social. Además de los objetivos generales nombrados, presentamos los objetivos didácticos y los contenidos que vamos a desarrollar. Objetivos didácticos: -Transmitir las características, las normas y los valores del tchoukball. -Participar de manera activa y reflexiva en el desarrollo de las actividades colaborando con el compañero. -Experimentar y conocer nuevas posibilidades de práctica deportiva mediante nuevos deportes alternativos. -Mejorar sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de coordinación y control motor. -Favorecer las relaciones sociales y el trabajo en equipo mediante la práctica del tchoukball. -Potenciar la cooperación frente a la competición. -Que el alumno asimile los elementos técnico-tácticos básicos propios de los deportes de equipo. -Adaptar el deporte a las características del contexto contribuyendo de ese modo a despertar la motivación en el alumno por una práctica deportiva no tradicional. -Ofrecer al alumno nuevas posibilidades físico-deportivas con las que ocupar su tiempo libre y de ocio. Contenidos: -Conocimiento de las normas básicas del tchoukball y sus posibles adaptaciones. -Medios técnico-tácticos básicos de los deportes de equipo. -Los valores del deporte. -Situaciones motrices novedosas para el alumno. -Actitud de respeto y tolerancia hacia todos los compañeros, rechazando discriminaciones por género, sexo, etc... -Participación activa en las actividades propuestas. Número 16, 2009 (2º semestre) Metodología: Debido a las características del contenido que se presenta, nos centraremos en una enseñanza del deporte teniendo en cuenta los principios pedagógicos del modelo comprensivo de la enseñanza, es decir, trabajaremos este deporte desde una perspectiva horizontal. En este sentido y, siguiendo a Devís (1996: 42), este modelo se caracteriza por orientar la enseñanza del deporte desde la táctica a la técnica, a través del uso de juegos modificados que poseen similitudes tácticas con los deportes estándar, y que buscan la comprensión de los principios existentes en cada uno de ellos mediante la participación. Siguiendo a diferentes autores este modelo de enseñanza del deporte se caracteriza fundamentalmente por: - La herramienta principal son los juegos modificados, actividades que poseen la esencia de un grupo de juegos deportivos, es decir, apuesta por la práctica común de varios deportes en función de las características y de los aspectos tácticos semejantes a todos ellos (Devís, 1992; Contreras, García y Gutiérrez, 2001). - Parten de los intereses del niño reclamando su iniciativa, imaginación y reflexión en la adquisición de unos conocimientos adaptados, es decir, se amplía la participación del alumnado reduciendo las exigencias técnicas (Devís, 1992; Read, 1992; Blázquez, 1995). - Desarrollan en los alumnos una conciencia táctica y la toma de decisiones, anticipándose siempre a los factores de ejecución técnica, es decir, la técnica se presenta subordinada a la táctica (Devís, 1992; Thorpe, 1992) - Los planteamientos didácticos se basan en la resolución de problemas por parte de los alumnos/ as (Devís, 1992; Read, 1992 y Thorpe, 1992; Águila y Casimiro, 2000), con ello fomentaremos la creatividad y la imaginación de los alumnos. - Se le da mayor importancia a los mecanismos de decisión (Devís, 1992; Thorpe, 1992). Actividades de enseñanza-aprendizaje: A continuación, presentamos algunas actividades a trabajar dentro de nuestra propuesta de tchoukball. Actividades cuyo objetivo es la puesta en práctica y mejora del pase y recepción 1. Por parejas, realizar distintos pases y recepciones, variando las distancias. 2. Ídem al anterior pero variando las formas de recibir, por ejemplo: con una mano, con dos manos, en desplazamiento etc... 3. Ídem al anterior variando las distancias y las direcciones de los desplazamientos. 4. En grupo, 2x2,...4x4. El juego de los cinco pases que consiste, en que un equipo debe intentar dar un número de pases sin que el balón sea interceptado por los adversario. 5. Balón torre: en grupo de 3x3, 4x4…, cada equipo tendrá a un jugador dentro de un aro, que no podrá salir del mismo. El objetivo es que cada equipo mediante pases vayan progresando hacia el jugador que está dentro del aro y le den un pase correctamente sin que los miembros del otro equipo intercepten el balón. El jugador con balón no puede desplazarse. Actividades cuyo objetivo es la puesta en práctica y mejora de los lanzamientos y la ocupación en el terreno de juego para recepción adecuada de la pelota 6. Por parejas, progresando por el centro del terreno de juego uno lanza hacia la zona de rebote y el compañero debe coger la pelota antes de que caiga al suelo. 7. Ídem al anterior, pero los jugadores progresan por los extremos del campo, al llegar a la zona de rebote una lanza por un extremo y el compañero ha de coger el rebote. 8. Por pareja, cada uno en un extremo del campo. Uno de los jugadores progresa hacia la zona de lanzamiento y para recibir el pase en el aire y realizar el lanzamiento (fly). 9. Ídem al anterior, pero se realizarán dos pases de manera que el jugador que posee el balón al principio será el que finalice con lanza- RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 77 - miento. Intentar realizar los dos pases en el menor tiempo posible con el objetivo de cambiar rápidamente la dirección de rebote del balón 10. En grupo de tres, progresan dos por los laterales y uno por el centro hacia la zona de rebote, al llegar a la misma uno de los jugadores lanza, y los otros dos deberán bascular hacia la zona adecuada para coger el rebote. 11. En grupo de 4, en una sola zona de rebote, lanzamos hacia la misma y el compañero que viene detrás deberá recibir la pelota antes de que caiga al suelo, éste lanza e intenta que el siguiente no reciba la pelota, y así sucesivamente. Actividades cuyo objetivo es la puesta en práctica del juego global en situaciones reales o similares al juego real. 12. En grupo, 2x2,… 4x4. Partidos de minitchoukball, en una sola zona de rebote. 13. Una zona de rebote, tres equipos, cada uno con un número o color, el equipo que lanza deberá indicar previamente el equipo que ha de recibir la pelota nombrando su color o número antes de lanzar. 14. Ídem al anterior pero con tres zonas de rebote. 15. Juego real 3x3… 7x7. Todas las actividades propuestas son susceptibles de variantes, además de poder crear nuevas formas para trabajar aspectos relacionados con los mecanismos de percepción y decisión. Por ejemplo, actividades en donde los alumnos puedan realizar fintas de pases, de lanzamientos, etc… 5. Conclusiones y reflexiones finales Los contenidos deportivos dentro del área de educación física deben ser tratados y trabajos desde una perspectiva totalmente novedosa con el fin de motivar al alumnado hacia la realización de una práctica deportiva más continuada. Sáenz-López (1998), Sáenz-López y col. (1999) y Conte y Moreno (2003), afirman que una de las mayores preocupaciones que tienen los docentes es conseguir una motivación adecuada para evitar el fracaso de sus clases, con esta nueva práctica deportiva encontramos que el alumno va a tener más facilidad para culminar positivamente la mayoría de las acciones de juego aumentando considerablemente su motivación hacia dicha práctica deportiva El tchoukball, se presenta como un contenido muy apropiado a las características del contexto en el que nos centramos. Primeramente, porque es un deporte en el que los alumnos/ as no tienen experiencias previas, con lo que todos los parten de un nivel similar, aspecto que va a favorecer una mayor participación de un número más elevado de sujetos. En este sentido, diferentes investigaciones han mostrado que el género femenino en particular participa menos en las clases de Educación Física (Chepyator-Thomson y Ennis, 1997), siendo mayor las diferencias cuando se llevan a cabo actividades deportivas (González, 2005; Tercedor y Cols., 2005). Por este motivo, Kyles y Lounsbery (2004), consideran que es necesario crear programaciones más atractivas para las chicas, especialmente para las que no tienen experiencias en el campo deportivo. Además este es un deporte en donde el alumno va a poder culminar las acciones de juegos sin ser interrumpidas por los contrarios, es decir, se va a priorizar el ataque sobre la defensa, aspecto que va a favorecer la asimilación de nuevos aprendizajes durante las primeras etapas de la formación deportiva del alumnado. También hemos de resaltar que aun siendo un deporte totalmente novedoso, mantiene la presencia de los elementos técnico-tácticos básicos de los deportes colectivos, además de estar abierto a cualquier tipo de adaptación, sin perder su esencia, y contribuyendo de ese modo al desarrollo del pensamiento táctico del sujeto. Finalmente, por sus características específicas fomenta el respeto, el diálogo, el trabajo en equipo gracias a la ausencia del contacto físico y a las reglas específicas del juego. En este sentido, podemos afirmar que en la actualidad son numerosas las investigaciones que se centran en el estudio del desarrollo de valores relacionados fundamentalmente con el ámbito social y afectivo a través del área de educación física (Prat, 2004; - 78 - Durán y Jiménez, 2004; Robles, Abad y Giménez, 2005; Crum, 2005; Mohr, Townsend, Pritchard, 2006). Por éstas y otras muchas razones consideramos que el tchoukball, y deportes con características similares, deben estar presentes en el currículum de educación física durante la etapa de Secundaria. 6. Bibliografía Águila, C. y Casimiro, A. (2000). Consideraciones metodológicas para la enseñanza de los deportes colectivos en edad escolar. Lecturas: educación física y deportes. Revista digital. Año 5, 20. Buenos Aires. http://www.efdeportes.com/efd20a/metodol.htm. [Consulta: 10-2-2009]. Ariza, C., Nebot, M., Jané, M., Tomás, Z. y De Vries, H. (2001): El proyecto ESFA en Barcelona: un programa comunitario de prevención del tabaquismo en jóvenes». Prevención del tabaquismo, Vol. 3 (21), 70- 77. Blázquez, D. (1995). Elegir el deporte más adecuado. EN D. Blázquez, (Dir). La iniciación deportiva y el deporte escolar (pp. 131-156). Barcelona. Inde. Castejón, F. J. (1994). La enseñanza del deporte en la educación obligatoria: enfoque metodológico. Revista complutense de educación.,Vol. 5 (2), 137-151. Chepyator-Thomson, J.R. and Ennis, C.D. (1997). Reproduction and resistance to the culture of feminity and masculinity in secondary school physical education. Research quarterly for exercise and sport. (68), 89-99. Chillón, P. (2005). Efectos de un programa de intervención de educación física para la salud en adolescentes de 3º de E.S.O. Tesis doctoral. Universidad de Granada. Chillón, P.; Delgado, M.; Tercedor, P. y González, M. (2002). Actividad físico-deportiva en escolares adolescentes. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación (3), 5-12. Conte, L. y Moreno, J. A. (2003). Análisis de las decisiones preactivas en educación física. . Lecturas: educación física y deportes. Revista digital. Año 9. Nº 59. Buenos Aires. http://www.efdeportes.com/ efd59/decis.htm. [Consulta: 15-2-2009]. Contreras, O. R.; García L. M. y Gutiérrez, D. (2001). Análisis crítico a la metodología compresiva para la enseñanza de los deportes. En Actas Del XIX Congreso Nacional De Educación Física. Vol. 1 (pp. 745-760). Murcia: Universidad De Murcia. Crum, B. (2005). Educación a través del deporte. Un lema para la educación física escolar, un callejón sin salida, una alternativa y algunas características para una educación física de calidad. EN M. Vizuete y V. García (Coord.). Valores del deporte en la educación: (Año Europeo del educación a través del deporte), 179-198. De Hoyo, M. y Sañudo, B. (2007). Motivos y hábitos de práctica de actividad física en escolares de 12 a 16 años en una población rural de Sevilla. Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y el deporte, 26. http://cdeporte.rediris.es/revista/revista26/artmotivos49.htm. [Consulta: 21-3-2009]. Devís, J. (1992). Bases para una propuesta de cambio en la enseñanza de los juegos deportivos. EN J. Devís y C. Peiró (Cood.). Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y los juegos modificados (pp. 141-159). Barcelona: Inde. Devis, J. (1996). Educación física, deporte y currículum. Investigación y desarrollo curricular. Madrid: Visor. Díaz Lucea, J. (2001). El proceso de toma de decisión en la programación de educación física en las etapas obligatorias de educación. Una aportación a la formación del profesorado. Tesis doctoral. Universidad autónoma de Barcelona. Durán, L. J. y Jiménez, P. J. (2004). Propuesta de un programa para educar en valores a través de la actividad física y el deporte. Apunts: Educación Física y Deportes (77), 25-29. French; K.E., y Thomas J.R. (1987). «The relation of Knowledge development to children´s basketball performance». Journal of Sport Psychology, (9), 15-32. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) González, C. (2005) El deporte, una potencial herramienta formativa. Apunts: Educación física y deportes, (77), 97-101. Greenwood, M. y Stillwell, J. (2001). Activity preferences of middle school physical education students. Physical educator (58), 26-30. Gutiérrez, M.; Domenéc, P. y Torres, E. (2007). Perfil de la educación física y sus profesores desde el punto de vista del alumno. Revista internacional de ciencias del deporte (8), 39-52. Heidi,Y., Lori, E., y Pierre-Alain, G. (2005). Tchoukball: A New Game Concept for Physical Education. Strategies: a journal for physical and sport educators. Vol. 18 (3), 23-26. Hernández Alvarez, J. L.; Velázquez, R.; Alonso, D; Garoz, I.; López, C.; López, M. A.; Maldonado, A.; Martínez, Mª. E.; Moya, J. A.; Castejón, F. J. (2006). Frecuencia de práctica de actividad física espontánea y planificada de población escolar española, de su entorno familiar y de su círculo de amistades. Lecturas: educación física y deportes. Revista digital. Año 4. Nº 13. Buenos Aires.http:/ /www.efdeportes .com/efd98/frec.htm. [Consulta: 7-2-2009]. Hill, G. M. y Cleven, B. (2006). A comparison of students’ choices of 9th grade physical education activities by ethnicity. The high school journal. Vol. 89 (2), 16-24 Iso-Ahola, S. E., y St. Clair, B. (2000). Toward a theory of exercise motivation. Quest (52), 131-147. Kyles, C. y Lounsbery, M. (2004). Project destiny: initiating physical activity for non-athletic girls through sport. Journal of physical education, recreation and dance, 75 (1), 37-41. López Ros, V. y Castejón, F. J. (1998). Técnica, táctica individual y táctica colectiva: teoría de la implicación en el aprendizaje de la enseñanza deportiva (I). Revista educación física. Renovar la teoría y la práctica (68), 5-9. Matanin, M. y Collier, C. (2003). Longitudinal analysis of preservice teachers´ beliefs about teaching physical education. Journal of Teaching in Physical Education (22), 153-168. Mohr, D. J.; Townsend, J. S. y Pritchard, T. (2006). Rethinking middle school physical education: combining lifetime leisure activities and sport education to encourage physical activity. Physical educator (63), 18-29. Napper-Owen, G.E.; Kovar, S.K.; Ermler, K.L. y Mehrhof, J.H. (1999). Curricula equity in required ninth-grade physical education. Journal of Teaching in Physical Education (19), 2-21. Nelson, M.C.; Neumark-Stzainer, D; Hannan, P.J.; Sirard, J.R. y Story, M. (2006). Longitudinal and secular trends in physical activity and sedentary behavior during adolescence. Pediatrics, 118 (6), 1627- Número 16, 2009 (2º semestre) 1634. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/118/6/ e1627. [Consulta: 25-1-2009]. Prat, M.; Font, R.; Soler, S. y Calvo, J. (2004). Educar en valores, deporte y nuevas tecnologías. Apunts: Educación Física y Deportes (78), 83-90. Read, B. (1992). El conocimiento práctico en la enseñanza de los juegos deportivos. EN J. Devís y C. Peiró (Comps.) Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y los juegos modificados. Barcelona: Inde. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Robles, J. (2008). Tratamiento del Deporte Dentro del Área de Educación Física Durante la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Provincia de Huelva. Tesis Doctoral. Universidad de Huelva. Robles, J.; Abad, M. T.; Giménez, F. J. (2005). El tratamiento del deporte en relación con la promoción de valores durante La E.S.O. En F. J. Giménez; P. Sáenz-López y M Díaz. (Eds). Educar a través del deporte (pp. 199-126). Huelva: Servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva. Sáenz-López, P. (1998). La formación del maestro principiante especialista en educación física. Tesis Doctoral. Universidad de Huelva. Sáenz-López, P.; Ibáñez, S. Y Giménez, F. J. (1999). La motivación en las clases de educación física. Lecturas: educación física y deportes. Revista digital. Año 4. Nº 17. Buenos Aires. http:// www.efdeportes.com/efd17a/motiv.htm [Consulta: 10-2-2009]. Tercedor, P.; Chillón, P.; Delgado, M.; Pérez, I. J. y Martín, M. (2005). El género como factor de variabilidad en las actitudes hacia la práctica de actividad físico-deportiva. Trabajo realizado en la ciudad de granada (España). Estudio AVENA. Apunts: Educación Física y Deportes (82), 19-25. Thorpe, R. (1992). La comprensión en el juego de los niños: una aproximación alternativa a la enseñanza de los juegos deportivos. EN J. Devís, y C. Peiró (Comps.). Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y los juegos modificados. Barcelona: Inde. Zabala, M.; Viciana, J.; Lozano, L. (2002). La planificación de los deportes en la educación física de E.S.O. Lecturas: educación física y deportes. Revista digital. Año 8. Nº 48. Buenos Aires. http:www.efdeportes.com/efd48/eso.htm. [Consulta: 21-3-2009]. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 79 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 80-85 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Estudio del perfil antropométrico del jugador juvenil de balonmano en la Región de Murcia Study ProfileAnthropometricYouth Handball Player in Murcia *Helena Vila Suárez, **J. Arturo Abraldes Valeiras y *Nuria Rodríguez Suárez *Universidad católica San Antonio (España), **Universidad de Murcia (España) Resumen: Determinar la composición corporal y las diferentes características físicas y condicionales fue el primer objetivo planteado en este estudio, donde se valoraron a 45 jugadores de balonmano masculino de la Región de Murcia, correspondiente a la categoría juvenil. Los clubes analizados han sido el Murcia, Alhama, Jumilla y Águilas. El segundo objetivo de este trabajo consiste en establecer diferencias entre los equipos valorados y las líneas de juego de carácter ofensivo. El proceso de recogida de datos antropométricos se llevó a cabo siguiendo el protocolo estipulado por el ISAK. El análisis estadístico realizado fue en primer lugar descriptivo y, posteriormente, un análisis inferencial para establecer las diferencias estadísticas entre los distintos equipos y sus líneas de juego, en todas las variables de estudio. La valoración condicional se centró básicamente en la determinación del somatotipo, en la evaluación de la velocidad de lanzamiento y en la fuerza isométrica de tren superior. Los equipos de la parte superior de la tabla presentan valores superiores en las variables antropométricas pero sin ser estadísticamente significativas estas diferencias. Se constata la importancia de la mesomorfia como característica predominante en el somatotipo del jugador de balonmano. Las mayores velocidades se alcanzaron en los lanzamientos en los que hay desplazamiento previo. Palabra clave: Balonmano, valoración condicional, cineantropometría. Abstract: The aim of this study was two fold, first to determine the body composition, physical and conditional characteristics of male handball players, who were playing in juvenile level in Murcia. A Second objective was to establish differences among the teams evaluated and offensive playing lines. The teams analyzed were playing in Murcia, Alhama, Jumilla and Águilas. 45 juvenile male handball players participated in this study. Anthropometric data were collected following ISAK protocols. A descriptive statistical analysis was made in order to obtains means and standard deviation of the simple. An ANOVA analysis was performed in order to establish differences among teams and its playing lines. The somatotype, throwing velocity and grip were analyzed in all teams The best teams show higher values in anthropometric variables than the worts, but these differences does not reach statistical significance. Mesomorphy is a very important characteristic in handball player. Higher throwing velocities were reach in throwings with previous displacements. Key words: Handball, physical evaluation, anthropometry. 1. Introducción El interés, cada vez mayor, por la mejora de los deportes ha llevado a la realización de numerosos trabajos para la evolución del juego, por ello, se analizan y se estudian factores que influyen en el entrenamiento y se crean unas bases que determinen el potencial del jugador para llegar al máximo rendimiento en su actividad específica. El deporte actual necesita un desarrollo científico paralelo, que proporcione una base sólida de análisis, control y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje y, más tarde, del entrenamiento (Zatsiorski, 1989; Verjoshanski, 1990; Martín Acero y Vittori, 1997; García Manso, 1997, Chirosa, 1997). La inexistencia de un marco teórico capaz de describir y explicar las relaciones de interacción y jerarquía entre los diferentes componentes del rendimiento deportivo, hace necesario investigar todos y cada uno de los aspectos implícitos en el largo camino de la vida deportiva de un jugador, con la finalidad de dotar al profesional de la educación física y del deporte de mayores argumentos para que pueda intervenir con mayor conocimiento de causa-efecto y para poder alcanzar el alto rendimiento deportivo. Según Seirul-lo (1993) se puede considerar al jugador como una estructura hipercompleja, destacando la presencia de tres estructuras básicas que conforman al sujeto deportista: la estructura condicional, la coordinativa y la cognitiva. La investigación que se presenta a continuación pretende contribuir al estudio científico de un deporte de equipo como el balonmano, centrándose en el análisis de la estructura condicional de deportistas de categoría nacional. Fecha recepción: 20-05-09 - Fecha envío revisores: 20-05-09 - Fecha de aceptación: 18-06-09 Correspondencia: Helena Vila Suárez Campus de los Jerónimos, s/n. 30107 Guadalupe (Murcia) E-mail: [email protected] - 80 - La valoración de la estructura condicional (o valoración funcional) consiste en la evaluación objetiva de las capacidades físicas que posee un sujeto para realizar una tarea deportiva (Rodríguez, 1999). Siguiendo a Rodríguez (1999), esta valoración nos permite, entre otros aspectos, obtener información sobre: · El perfil o modelo de la respuesta funcional que caracteriza a una actividad física o deportiva; es decir, nos da información sobre la participación de las distintas capacidades físicas y vías energéticas en esa tarea deportiva. · Las diferencias en la respuesta fisiológica de los diferentes individuos, condicionada por variables biológicas como la edad, sexo, peso, etc.. · El establecimiento de elementos objetivos de selección de individuos. En balonmano, deporte colectivo y de contacto, en elque se realizan esfuerzos de máxima intensidad y corta duración, en los que los jugadores tienen que correr, saltar y lanzar el balón con momentos de reposo o baja intensidad, donde los jugadores realizan acciones contra sus adversarios como bloqueos, golpeos, contactos y empujes (Jacobs, Westlin, Rasmusson y Houghton, 1982). Los principales tipos de metabolismo que se dan en este deporte son el aeróbico, el anaeróbico aláctico, la fuerza máxima y la potencia muscular, destacando también la velocidad de lanzamiento. (Van Muijen, Joris, Kemper y Van Ingen, 1991). Confirmando (Gorostiaga, Granados, Ibáñez, González-Badillo e Izquierdo, 2005) que la capacidad para producir gran cantidad de fuerza y de potencia muscular es lo que define a los jugadores de élite, predominando el metabolismo anaeróbico aláctico. Estudios recientes (Gorostiaga, et al.) han demostrado las principales diferencias de los deportistas que están en la élite mundial de este deporte con los que compiten en ligas de menor nivel deportivo, destacando la fuerza máxima y potencia de las extremidades superiores e inferiores. Uno de los factores básicos determinantes de la velocidad de lanzamiento es la fuerza y potencia muscular tanto de miembro superior como de miembro inferior, como ya se comentó anteriormente. Para RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) incrementar la potencia cuando se posee una técnica estable, es necesay gracias a ellos hoy es indudable que determinadas características rio poseer altos niveles tanto de fuerza aplicada como de velocidad en la físicas están ligadas al máximo rendimiento deportivo. El rendimiento contracción muscular (Toumi, Best, Martin, Poumarat, 2004; Gorostiaga, óptimo requerirá por tanto, de unas ciertas características físicas que Izquierdo, Iturralde, Ruesta y Ibáñez, 1999; Van Muijen, Joris, Kemper variarán en función del deporte e incluso en función de la categoría en la y Ingen, 1991; Gorostiaga, y col. 2005; Vicente-Rodríguez, Dorado, que se compite; de hecho parece ser que el prototipo ideal atlético Pérez-Gómez, González-Henriquez y Calbet, 2004). propuesto hace casi un siglo, está siendo reemplazado por uno totalSe han encontrado valores superiores en jugadores de elite (8%) mente diferente, caracterizado por una alta especialización (Norton y respecto a otros de menor categoría (Gorostiaga y col. 2005), y otros Olds, 2001) y baraja la hipótesis de que cada deporte e incluso dentro estudios realizados en los años 80 y 90 que denotan una mejora histódel mismo deporte, la posición que ocupa el atleta, requiere de unos rica en la velocidad de lanzamiento del balón en los jugadores de balonmano atributos físicos y fisiológicos únicos, que le permitirán obtener un alto de elite (leco, Smith, Craib y Mitchell, 1992; Loftin, Anderson, Lytton, rendimiento deportivo. Pittman, y Warren, 1996), hay que reseñar que los métodos utilizados Tras revisar la literatura existente, se constata que no hay un cuerpo en las diversas pruebas han variado, pasando por células fotoeléctricas de conocimiento suficiente y consistente para fundamentar la evolución llegando hasta el radar, variando referencias y distancias, con lo cual los científica del balonmano. Las publicaciones son mínimas y las referenresultados han de ser tomarlos con cautela. cias bibliográficas en bases de datos científicas casi anecdóticas. Por ello Aunque existen estudios que ya han demostrado que la fuerza se considera importante aumentar los esfuerzos de investigación, para muscular es un factor importante que influye sobre la velocidad de paso a paso ir construyendo una sólida base científica. lanzamiento en este deporte en jugadores de elite estos estudios los han En este contexto, este trabajo no deja de expresar las limitaciones y mostrado a través de mediciones isocineticas e isométricas y puesto que dificultades inherentes a esta área de investigación; no sólo en cuanto al este tipo de contracción muscular no es en absoluto especifica para un objetivo, método y sistema de leyes científicas comunes que regulan el jugador de balonmano, se deberán validar tests dinámicos que si sean juego, sino también al pequeño número de trabajos que posibilitan la más específicos en este tipo de jugadores, y se acerquen más a la confrontación de motivaciones, ideas y resultados. especificidad del balonmano (Srhoj, Marinovic, y Rogulj, 2002; Rogulj, Este trabajo pretende cumplir principalmente dos objetivos, en Srhoj, Nazor, Srhoj, Cavala., 2005). primer lugar describir la estructura condicional específica de los jugadoLo que se pretende es reflejar cuales son los métodos y las pruebas res juveniles de balonmano que militan en categoría juvenil masculina de físicas que se deben de realizar para comprobar donde está la diferencia la Región de Murcia; en segundo lugar, establecer las diferencias entre entre los jugadores de élite y los demás practicantes. Los valores de equipos. cineantropometría, la fuerza máxima y la potencia muscular son parámetros valorados en diferentes trabajos para demostrar donde es2. Material y método tán las diferencias físicas entre las diferentes poblaciones (Gorostiaga et. Al, 2005). En este estudio participaron 45 jugadores de balonmano, que comLa fuerza muscular es determinante para la velocidad de lanzamienpiten en categoría juvenil en la Región de Murcia, con edades comprento (leco, Smith, Craib, Deban Snow y Mitchel, 1992), ya que encuendidas entre los 16 y 18 años. Los clubes estudiados fueron el Alhama, el Murcia, Águilas y Jumilla Todo los deportistas y cuerpo técnico (entretran relaciones significativas entre la velocidad de lanzamiento y la nador, preparador físico,…) han sido informados de las pruebas que se fuerza ejercida, además de la fuerza ejercida sobre el balón durante el van a realizar, así como de los posibles riesgos y beneficios de las lanzamiento. mismas. Este estudio tiene carácter descriptivo y transversal. Por otro lado, la composición corporal en los atletas, especialmente Se realizó una toma de datos, a mitad de temporada competitiva, entre los deportistas de elite ha despertado desde antiguo gran interés en para poder valorar la condición física y antropométrica en uno de los la comunidad científica. Buena prueba de ello son la gran cantidad de mejores momentos de forma específica, puesto que tres de los cuatro artículos que se han publicado describiendo el perfil antropométrico de equipos se están jugando la clasificación para la copa. poblaciones de diferentes deportes (Álvaro, 1993; leco, 1983; Gabbett, Se han realizado dos valoraciones diferentes: una valoración 2005; Bourgois, 2001; Sands, 2005; Can, 2004; Bourgois, Claessens, cineantropométrica (VC) y una valoración de la condición física (VCF) Janssens, Van Renterghem, Loos, y Thomis, 2001; Giordani, Cesaro, .A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas: José y Silva, 2005). Las características antropométricas son parte del conjunto de variables biológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. La cineantropometría aporta una clara información de la estructura del deportista en un Tabla 1. Las variables estudiadas y los instrumentos de medida utilizados para la VC. determinado momento y cuantifica las modifiVariables Instrumentos de medida caciones causadas por el entrenamiento. Es por Dimensiones corporales: peso, estatura, Técnicas de medida recomendadas por la ISAK (Ross y ello que los factores antropométricos constituenvergadura, medida transversal de la mano Marfell-Jones, 1995) y seguidas por Fragoso y Vieira y perímetros del brazo contraído y medial yen uno de los parámetros que orientan la iden(2000) del muslo y pierna. tificación de talentos en diversas modalidades Pliegues cutáneos Ídem anterior deportivas tanto psicomotrices como Sumatorio de seis pliegues (Carter, 1982) = tricipital + sociomotrices (Sobral, 1994; Hahn, 1988; Sumatorio de tejido adiposo subcutáneo subescapular + suprailíaco + abdominal + muslo anterior + Rodríguez, 1999; Fujii, Demura y Matsuzawa, medial pierna. 2005). Los estudios realizados desde los JueYuhasz: Porcentaje graso estimado gos Olímpicos de 1928 han mostrado la correla% graso estimado (hombres) = 2.585 + (Σ 6 PC x 0,1051) ción entre la modalidad deportiva que práctica Somatotipo antropométrico (Heath y Carter, 1975) el individuo y el papel de la constitución física como factor más de aptitud deportiva, existienTabla 2. Variables e instrumentos de medida de la valoración condicional. do en algunas modalidades un claro prototipo Variables Instrumentos de medida físico exigido para alcanzar en un futuro a medio Presión manual (HGR) Fuerza isométrica máxima antebrazo y largo plazo un óptimo rendimiento en el alto Prueba: Dinamometría manual nivel deportivo (De Garay, Levine y Carter, Lanzamiento del balón de balonmano oficial Velocidad de lanzamiento tren superior 1974). Prueba: lanzamiento con radar A través de los diferentes estudios, se ha Carrera de velocidad Velocidad máxima Prueba: sprint 30 m con células fotoeléctricas tratado de definir un perfil ideal en cada deporte Número 16, 2009 (2º semestre) RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 81 - 2.1. La valoración cineantropométrica (VC) cionó el mejor de los dos lanzamientos. El radar utilizado para esta valoración fué un Stalker PRO. Para ambas valoraciones (VC y VCF) se utilizaron las instalaciones de los correspondientes a los pabellones de los diferentes equipos a valorar (Murcia, Alhama, Jumilla y Águilas). Los datos se han almacenado en una base de datos creada a tal efecto y posteriormente tratados mediante un programa estadístico comercial (SPSS para Windows, versión 12.0). Con anterioridad a dicho análisis, se realizó una depuración exhaustiva de errores de trascripción: de forma manual, en primer lugar; y mediante estadísticos y gráficos (valores medios y extremos, histogramas, diagramas de caja, etc.) en segundo lugar. Se analizó la distribución de probabilidad de las distintas variables de estudio mediante el cálculo de estadísticos descriptivos básicos (media, desviación típica, valores extremos, etc.), y la realización de tests de hipótesis (prueba de Kolgomorov-Smirnov y Lilliefors) y prueba de homogeneidad de Levene. También se realizará un análisis de la varianza multifactorial (Anova) para establecer las diferencias estadísticas entre los distintos equipos y líneas de juego ofensivas. Se considerarán que existen diferencias significativas para p£0.05. Se han analizado aquellas dimensiones corporales consideradas como importantes para el rendimiento deportivo en general y para el rendimiento en balonmano en particular (ver Tabla 1), por las diferentes fuentes bibliográficas consultadas (Cercel, 1980; Czerwinski, 1993; Álvaro, 1997; Ávila, 1996; Fernández, 1999; Laguna, 1999; Vila, 2002; Moreno, 2004). En la realización de este estudio se han seguido las normas y técnicas de medida recomendadas por el International Working Group of Kinanthropometry (Ross y Marfell-Jones, 1991) y los criterios de la ISAK, adoptadas por el Grupo Español de Cineantropometría (GREC). La evaluación de las características cineantropométricas se realizó estudiando aquellos parámetros que son considerados en la literatura consultada (Sobral, 1984; Malina y Bouchard, 1991; Alvaro, 1993; RFEBM, 1994; Ávila, 1996; Chirosa, 1997; Sánchez, Laguna y Torrescusa, 1997; Laguna, 1999; Fernández, 1999; Fernández, Vila, Rodríguez, Vázquez y López, 2001ª) como importantes especialmente para el balonmano (Tabla 1). Cada uno de los miembros del equipo realizaba siempre las mismas mediciones, las cuales eran realizadas tres veces si el error no era inferior a 0.5. Con el fin de obtener el nivel de fiabilidad y precisión de las 3. Resultados técnicas antropométricas se valoró previamente el error técnico de medida (ETM) de los medidores en un estudio con 20 sujetos. El ETM A continuación se presentan los resultados del estudio organizados para cada una de las variables antropométricas estudiadas no superó el por clubes y por líneas ofensivas. margen de error admitido (un cinco por ciento en los pliegues cutáneos y un dos por ciento en el resto de Tabla 3. Descriptivo básico de la valoración cineantropométrica (VC) (media y desviación típica). medidas). 2.2. La valoración de la condición física (VCF) Para las pruebas de valoración funcional se utilizaron las variables más importantes relacionadas con el rendimiento (Fernández, 1999; Vila, 2002; Gorostiaga, et al, 2005) (ver tabla 2). Para la realización de las pruebas condicionales se necesitó un material específico para cada una ellas. La disposición será en forma de circuito. Dinamometría manual Se valora la fuerza isométrica del antebrazo, para ello se utilizó un dinamómetro manual con empuñadura adaptable, modelo Takei Grip Dynamometer 1857. 2.3. Velocidad máxima Test de velocidad con células fotoeléctricas de 30 metros, (Vicente-Rodríguez, Dorado, Pérez-Gómez, González-Henriquez, Calbet, 2004; Gorostiaga, Granados, Ibáñez, e Izquierdo, 2005). Se realiza en la pista de balonmano. Se realiza un calentamiento estandarizado que incluye cinco minutos de trote, ejercicios de estiramiento y carreras en progresión, los sujetos realizan un protocolo de series de carreras de velocidad que consiste en cuatro series de 30 metros a máxima velocidad, separados 120 segundos de recuperación. La posición inicial es la misma para todos los sujetos. El registro se realiza utilizando células fotoeléctricas elevadas del suelo 0.4 metros y colocadas a una distancia de 0.5 m, 5.5 m y 15.5 m. 2.4. Velocidad de lanzamiento de balón Se realizarán tres protocolos diferentes, todos desde 9 metros, el primero de los lanzamientos se realizó desde parado, otro con tres pasos previos y en apoyo y el tercero con tres pasos previos y en suspensión. Se realizaron dos intentos de cada protocolo, y se selec- 82 - Variables Alhama (n=11) Murcia (n=13) Águilas (n=11) Jumilla (n=10) Características generales Altura (cm) 174.46±5.771 181.10±4.893 173.33±3.73 178.11±6.10 Peso (kg) 72.38±9.93 86.48±14.8 77.90±7.05 75.06±13.16 Envergadura (cm) 174.78±6.00 181.60±2.26 176.54±5.80 181.18±6.35 Mano Trns. (cm) 23.43±1.22 24.78±1.54 24.32±1.58 24.44±1.12 Pliegues (ml) Tricipital 13.01±4.46 16.21±5.61 16.08±4.96 13.38±4.60 Subescapular 12.88±5.33 17.91±8.47 14.56±4.33 12.84±4.60 Bicipital 6.45±3.16 8.92±4.03 8.64±3.13 6.96±2.45 Pectoral 7.86±2.532 11.67±4.32 12.42±3.89 11.78±4.00 12.04±5.46 Axilar 10.37±6.151 17.00±7.56 14.07±4.70 Crestailíaca 14.24±6.231 23.25±8.04 20.76±6.98 16.81±7.05 Supraespinal 16.45±13.88 18.88±8.46 20.66±8.02 16.58±9.96 23.94±10.98 Abdominal 16.80±7.051,2 26.87±8.85 26.69±7.71 Anterior Muslo 17.63±5.301 24.08±7.84 21.03±6.41 18.26±4.34 Pierna 11.17±3.06 15.03±3.27 15.05±5.47 14.87±4.66 Húmero 7.08±0.43 7.05±0.40 7.23±0.28 7.19±0.41 Biestiloideo 5.68±0.27 5.64±0.25 5.62±0.23 5.55±0.42 Fémur 9.96±0.47 10.53±0.66 10.20±0.45 10.16±0.35 Brazo relajado 30.15±2.91 32.77±4.53 32.39±3.03 28.98±3.49 Brazo contraído 31.99±1.81 34.09±3.81 34.10±2.08 31.75±3.24 26.77±1.46 Diámetros (cm) Circunferencias (cm) Antebrazo 26.95±1.49 28.42±2.43 27.88±1.38 Muñeca 17.08±0.34 17.48±0.704 17.67±1.05 16.63±0.71 Tórax 94.15±7.27 100.03±9.72 92.60±11.01 90.28±11.72 Cintura 79.67±7.63 87.17±10.30 84.48±5.27 80.06±7.79 Glúteo 84.59±27.85 105.55±8.48 102.78±6.65 97.59±9.41 Medial Muslo 57.51±5.32 65.65±8.54 62.57±3.45 59.88±7.08 Pantorrilla 53.30±4.44 58.33±6.23 56.30±3.78 52.03±5.13 Tobillo 38.06±2.33 39.36±2.90 39.38±1.96 37.89±2.29 Porcentaje graso (%) IMC 23.51±2.69 26.28±3.90 25.94±2.35 23.62±3.78 Σ 6 pliegues 85.76±27.641 123.86±37.05 114.19±26.80 100.12±34.08 Yuhasz 78.35±25.701 112.50±34.40 103.30±23.94 89.39±30.41 Leyenda: Mano Trns. = mano transversal; (1) Diferencias significativas entre Alhama y Murcia; (2) Diferencias significativas entre Alhama y Águilas; (3) Diferencias significativas entre Murcia y Águilas; (4) Diferencias significativas entre Murcia y Jumilla. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Los resultados obtenidos muestran que el equipo de Murcia presenta una mayor estatura y un peso notablemente superior al resto de los equipos. Jumilla presenta una altura algo inferior a Murcia, mientras que Águilas y Alhama tienen una altura media similar (1,74-1,73m respectivamente). Respecto al peso, Alhama, Águilas y Jumilla obtienen medias entre 73 y 77 kilos, mientras que Murcia llega a los 86 kilos. Las medidas de envergadura igualan por una parte a Murcia y Jumilla, mientras que Alhama y Águilas están un poco por debajo (5cm) de las anteriores medias. Las medidas de la mano son similares en tres de los equipos, siendo Alhama la que obtiene unas medidas inferiores. En los valores de los pliegues se observa una igualdad entre Murcia y Águilas, siendo los resultados de Jumilla y Alhama algo inferiores. En la tabla 3 y 4 se observa que, de todas las variables valoradas, son pocas las diferencias significativas que se aprecian entre los diferentes equipos, quizás resaltar que casi todas las diferencias se producen con el equipo de Alhama, siendo éste el único que se encuentra en la parte baja de la tabla clasificatoria. En la figura 1 se presentan los somatotipos de los jugadores pertenecientes a los equipos estudiados. poblaciones de jugadores sesgadas por la variable altura, dentro de un mínimo elevado, que dificulta a jugadores con una altura inferior pertenecer a estos grupos. Con respecto a la envergadura, cabe decir que su relación con la altura durante el crecimiento muestra unos valores inferiores hasta cerca de los 10 años, y a partir de aquí ambos valores tienden a permanecer parejos (Malina y Bouchard, 1991). En el presente estudio observamos que en todas las categorías la media de la envergadura resultó ser mayor que la altura, lo cual indica una longitud relativa de la envergadura mayor a la esperada dentro de los patrones normales de crecimiento. Característica importante en el rendimiento en balonmano, tanto para acciones defensivas como el uno contra uno, blocajes, etc, como para acciones ofensivas como el lanzamiento, el recibir el balón dentro de seis metros,… Los valores de longitud transversal de la mano fueron similares en todos los equipos estudiados. Siguiendo a Malina y Bouchard (1991) sabemos que el gradiente de crecimiento en los segmentos corporales varía con respecto a la altura. En concreto, los segmentos distales (manos y pies) presentan un pico de velocidad de crecimiento anterior al de la altura y anterior al de los segmentos más proximales. Dichos autores refieren un estudio en el que se observó que a una edad media de 16 años los jóvenes alcanzaron en la longitud de Tabla 4. Descriptivo básico de la valoración condicional (media y desviación típica). Alhama Murcia Águilas Jumilla la mano un valor próximo al 95 % del tamaño final en Variable (n= 11) (n=13) (n=11) (n=10) edad adulta, mientras que en segmentos proximales como Lanz. parado (km/h) 69.87±5.482 71.75±5.03 78.45±5.80 76.20±8.23 brazo y antebrazo estos valores se alcanzaron después Lanz. 3 pas. (km/h) 76.50±5.80 78.87±6.55 79.81±21.06 80.90±6.53 de los 17 años (Malina y Bouchard, 1991). Lanz. Susp (km/h). 70.16±3.60 78.33±8.73 82.60±7.44 Dinamometría (N) 42.55±4.56 38.39±6.46 40.57±5.99 37.23±6.51 Si comparamos los resultados de la longitud de la 30 m.(s) 4.50±0.24 4.47±0.22 4.67±0.24 4.53±0.21 mano transversal de los jugadores de la Región de Murcia Leyenda: lanz. = lanzamiento; 3 pas.= 3 pasos; susp. = suspensión. con los valores presentados por los jugadores de la selec16 Águilas ción gallega de balonmano (Fernández, 1999), encontraMurcia 14 Alhama mos que los jugadores murcianos presentan mejores vaJumilla 12 lores que los gallegos (a excepción del equipo deAlhama). 10 8 La longitud de la mano transversal en la categoría juvenil 6 es ligeramente superior a los valores recomendados por 4 la Real Federación Española de Balonmano (RFEBm) 2 0 (1984) para esta categoría. Esta variable también es im-2 portante para el juego del balonmano, puesto que la adap-4 tación y manejo del balón son determinantes para las -6 -8 acciones ofensivas más importantes, el lanzamiento y el -10 pase-recepción. -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Figura 1. Somatotipo de los jugadores por equipos. En el resto de variables estudiadas, se han encontrado diferencias significativas entre el equipo de Alhama y El componente mesomórfico es el predominante y el ectomórfico el equipo de Murcia en las siguientes variables: pliegues axilar, crestailíaca, el que menores valores presentan. abdominal y medial del muslo; entre Alhama y Águilas en el pliegue 4. Discusión pectoral y abdominal. En el equipo de Murcia se han encontrado diferencias en el diámetro de la muñeca con Jumilla. De todo ello podemos Las dimensiones corporales de altura, peso y envergadura nos dan interpretar que las variables antropométricas no son determinantes para una primera idea de las características morfológicas de los jugadores los jugadores de la misma categoría, aunque estén en diferentes equipos estudiados, dichos valores no presentan diferencias significativas en las y en lugares diferentes de la tabla. variables referidas a excepción de la altura entre los equipos de Alhama El somatotipo que han presentado los jugadores de los cuatro y Murcia, y entre Murcia y Águilas. equipos indican la predominancia de la mesomorfia, y valores bajos de Si comparamos a nuestra población con la selección gallega juvenil ectomorfia, resultados que concuerdan con otros estudios (Fernández, (Fernández, 1999), o con una selección juvenil de extremeña (De la 1999). Cruz, Sánchez, Agundez, Escalante, Feu y Saavedra, 2006) de De las pruebas condicionales realizadas, los valores de la velocidad balonmano, encontramos que tan sólo se aproximan en la variable altura de lanzamiento son similares en todos los equipos, a excepción de la el equipo de Murcia, siendo todos los demás valores inferiores a los de velocidad desde 9 metros parado en el que se han encontrado diferencias dichas poblaciones. entre el equipo de Alhama y el equipo de Águilas. Las mayores velociLas diferencias encontradas en la altura con preseleccionados galledades se alcanzaron en los lanzamientos en los que hay desplazamiento gos (Fernández, 1999) y extremeños (De la Cruz, et al., 2006) de previo (tres pasos y en apoyo y tres pasos y en suspensión), que balonmano pueden ser debidas, principalmente, a que se trataban de cuando realizan lanzamientos desde parado. Hay que reseñar que en el caso de Águilas se obtienen casi los mismos Tabla 5. Valores de altura, peso, envergadura y mano transversal de la selección gallega y valores de parado que con carrera, son el extremeña de balonmano. equipo que lanza a mayor velocidad. Altura Peso Envergadura Mano Trans En el apartado de valoración condicio(cm) (Kg) (cm) (cm) nal, tan sólo se han podido comparar con Gallegos 181.40 79.10 187.80 184.00 otras poblaciones de jugadores de balonmano Extremeños 181.00 80.92 23.50 la dinamometría manual. M ESOM ORPHY ENDOM ORPHY Número 16, 2009 (2º semestre) ECTOM ORPHY RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 83 - Dentro de la variable fuerza isométrica máxima de tren superior, encontramos que el equipo de Alhama presenta los mejores resultados, mientras que el equipo de Jumilla los más bajos. Si se comparan estos resultados con los presentados por la selección gallega (Fernández, 1999) (51.90 N) y con los de la selección extremeña (De la Cruz, et al, 2006) (48.46 N), podemos comprobar que existen diferencias, siempre en detrimento de la población murciana. En la capacidad de aceleración tampoco existen grandes diferencias entre los diferentes equipos valorados, por lo tanto a pesar de las diferencias cineantropométricas que existen entre ellos no parecen influir demasiado en los resultados de esta prueba. 5. Conclusiones Las conclusiones encontradas son: · Los equipos de la parte superior de la tabla presentan valores superiores en las variables antropométricas pero sin ser estadísticamente significativas estas diferencias. · La envergadura es una característica importante para el rendimiento en balonmano. · Se constata la importancia de la mesomorfia como característica predominante en el somatotipo del jugador de balonmano. · Las mayores velocidades se alcanzaron en los lanzamientos en los que hay desplazamiento previo. 6. Bibliografía Antón, J.L. (1990). Balonmano: fundamentos y etapas de aprendizaje. Madrid. Gymnos. Álvaro, J. (1993). Perfil del jugador de balonmano. Habilidad Motriz (2), 29-32. Álvaro, J. (1997). El acondicionamiento físico como parte del entrenamiento integrado en la etapa de la transición de Juvenil a Sénior. Problemática. Comunicación presentada en las Jornadas sobre Entrenamiento con Jóvenes en Balonmano. Alcobendas: Real Federación Española de Balonmano y Escuela Nacional de Entrenadores. Anguera, T. (1993). Metodología observacional en la investigación psicológica. Barcelona: PPU. Ara, I., Vicente-Rodríguez, G., Jiménez, R., Arteaga, R. y López, JA. (2003). Predicción de la altura de vuelo en el salto vertical a partir de variables antropométricas y de composición corporal en niños púberes. Selección 12 (1), 18-27. Aragonés, M., Casajús, J., Rodríguez, F.A. y Cabañas, M. (1993). Protocolo de medidas antropométricas. En F. Esparza, (coord.), Manual de cineantropometría. Pamplona: Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE). Ardá, A. (1998). Análisis de los patrones de juego en fútbol 7. Estudio de las acciones ofensiva. Tesis Doctoral. Universidad de La Coruña. Ávila, F.M. (1996). Caracterización de los factores de rendimiento en balonmano. Seminario Europeo 96. Madrid: Asociación Española de Entrenadores de Balonmano. Bayer, C. (1987). Técnica del balonmano. La formación del jugador. Barcelona: Hispano Europea. Bosco, C. (1992). La valoración de la fuerza con el test de Bosco. Barcelona: Paidotribo. Calbet, J.A., de Paz, J.A., Garatachea, N., Cabeza, S. y Cavaren, J. (2003). Anaerobic energy provisión does not limit Wingate exercise performance in endurance-trained cyclistis. J. Appl. Physiol. 94: 668-678. Cardesín, J.M.; Martín, R. y Romero, J.L. (1996). Eurofit. Test europeo de aptitude física. A Coruña. INEF Galicia. Carter. J.E. (1982). Body composition of Montreal Olympic Athletes. En J.E. Carter (ed.), Physical Structure of Olympic Athletes (Part I) (pp.107-116). Montreal Olympic Games Anthropological Project. San Diego: Karger. Carter, J.E., Ross, W., Aubry, S., Hebblelinck, M. y Borms, J. (1982). Anthropometry of Olympic Athletes. En J.E. Carter (ed.), Physical structure of Olympic Athletes (Part I) (pp. 25-52). Montreal Olympic Games Anthropological Project. San Diego: Karger. Carter, J.E.L., Ross, W., Duquet, W. y Aubry, S. (1983). Advances in somatotype methodology and analysis. Yearbook of Physical Anthropology, 26: 193-213. Carter, J.E.L. y Heath, B. (1990). Somatotyping development and applications (pp.229-230). Cambridge: Cambridge University Press. Carvalho, C. (1996). A força em crianças e jovens. O seu desenvolvimento e treuinabilidade. Lisboa. Livros Horizonte. Cercel, P. (1982). Balonmano. Ejercicios para las fases del juego. Bucarest: Sport -Turism. - 84 - Council of Europe. (1988). Committee for the Development of Sport: European Test of Phisical Fitness. Handbook for the Eurofit Test of Phisical Fitness. Rome: C.O.N.I. Czerwinski, J. (1993). El balonmano: Técnica, táctica y entrenamiento. Barcelona: Paidotribo. De Garay, A., Levine, L. y Carter, J. (1974). Genetic and Anthropological Studies of Olympic Athletes. New York: Academic Press. Chirosa, L. J. (1997). Variables que determinan la preparación física en balonmano. Características, concepto y aplicación del entrenamiento complejo del juego. En I Jornadas sobre Preparación Física en los Deportes de Equipo (nº 409). Andalucía: Instituto Andaluz del Deporte. Chirosa, R.L., Chirosa, R.I. y Padial, P.P. (2000) Efecto del entrenamiento integrado sobre la mejora de la fuerza de impulsión en un lanzamiento en suspensión en balonmano. Lecturas: Educación Física y Deportes, 5 Artículo 25. Extraído el 20 Octubre, 2005, de http://efdeportes.com. Chirosa, L.J., Padial, P.A., Chirosa, I.J. y Doblas, J.A. (2001). El efecto de la aplicación de un método de entrenamiento de fuerza submáximo (circuittraining) sobre las diferentes manifestaciones de fuerza, a lo largo de una temporada, en un equipo femenino de balonmano. Área de balonmano 17, 1726. Durand, M. (1992). Desenvolvemento motor e detección de xoves talentos en deporte. En el Congreso Galego do Deporte e a Educación Física Galicia: (pp. 63-69). Secretaría Xeral para o Deporte. Espart, F. (1992). El proceso de la formación del jugador de balonmano. Etapa de iniciación global. Comunicación presentada en una conferencia impartida en Inef-Galicia: A Coruña. Fernández, J.J. (1999). Estructura condicional en los preseleccionados gallegos de diferentes categorías de formación en balonmano. Tesis doctoral. Universidade da Coruña. Fernández, J.J., Rodríguez, F., Vázquez, R., Vila, H. y López, P. (2001a). Multidimensional evaluation of young handball players: discrimunant analysis applied to talent selectión. En J. Mester, G. King, H. Strüder, E. Tsolakidis, A. Osterburg (Eds.), Libro de abstracts del 6º Annual Congress of the European College of Sport Science & 15th Congress of the German Society of Sport Science, p. 1290. Cologne: ECSS, Sport und Buch Strauss. Fernández, J.J., Vila, H., Rodríguez, F.A., Vázquez, R. y López, P. (2001b). La condición física en jugadores de balonmano gallegos en categorías de formación. II Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Valencia: Facultat de Ciencies de l´Activitat Física i l´Esport. Fleck, S.J., Smith, S.L., Craib, M.W., y Mitchell, M.L. (1992). Upper extremity isokinetic torque and throwing velocity in team handball. Appl. Sport Sci Res. 6: 120-124. Fragoso, I. y Vieira, F. (2000). Morfología e crecimento. Lisboa: Facultade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa. Fujii, K., Demura, S. y Matsuzawa, J. (2005). Optimum onset period for training based on maximum peak velocity of height by wavelet interpolation method in Japanese High School athletes. J. Physiol Anthropol Appl Human Sci 24: 15– 22. García, J.A. (2003). Entrenamiento en balonmano: bases para la construcción de un proyecto de formación defensiva. Barcelona: Editorial Paidotribo. García Manso, J. M. (1997). Hacia un nuevo enfoque teórico del entrenamiento deportivo. INFOCOES, Vol. II, (2), 3-14. Giordani, D., Cesaro, P., José, T. y Silva, A. (2005). Morfología de atletas de handebol: comparaçao por posiçao ofensiva e defensiva de jogo. Lecturas: Educación Física y Deportes, 81 Artículo 10. Extraído el 30 Enero, 2006, de http://efdeportes.com. Gropler, H. y Thiess, G. (1976). Der kennzeichnung der inneren struktur der koerperlichen leistungsfaehigkeiten von kinder und jugendlichen der DDR. Theorie undk Praxis der Koerperkultur, 25, (7): 543-549. Gorostiaga, EM., Granados, C., Ibáñez, J. Gonzalez-Badillo, J.J. y Izquierdo, M. (2006). Effects of an entire season on physical fitness changes in elite male handball players. Medicine and Science in Sports and Exercise. 38(2): 357366. Gorostiaga, E.M.; Granados, C.; Ibáñez, J. y Izquierdo, M. (2005). Differences in physical fitness and throwing velocity among elite and amateur handball players. International Journal of Sports Medicine (26): 225-232. Gorostiaga, E.M., Izquierdo, M., Iturralde, P., Ruesta, M. y Ibáñez, J. (1999). Effects of heavy resistance training on maximal and explosive force production, endurance and serum hormones in adolescent handball players. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology (80): 485-493. González Badillo, J.J. y Gorostiaga, E. (1995). Fundamentos del entrenamiento de la fuerza. Aplicación al alto rendimiento deportivo. Barcelona: Inde. Hahn, E. (1988). Entrenamiento con niños. Barcelona: Martínez Roca. Heras, P. (2000). Aspectos evolutivos de la capacidad de salto: influencia de la edad cronológica de 6 a 18 años. Apunts Medicina de L´Esport. 35 (133): 19-28. Izquierdo, M., Häkkinen, H., Gonzalez-Badillo, J.J., Ibáñez, J. y Gorostiaga, E.M. (2002). Effects of long-term training specificity on maximal strength and power of the upper and lower extremities in athletes from different sports. Eur. J. Appl. Physiol. (87): 264-271. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Izquierdo, M., Aguado, X., Gonzalez, R., López, J.L. y Häkkinen, K. (1999). Maximal and explosive force production capacity and balance performance in men of diferent ages. Eur. J. Appl. Physiol. 79: 260-267. Joris, H., Van Muijen, A.E., Van Ingen Schenau, G.J. y Kemper, H.C.G. (1985) Force, Velocity and energy flow during the overarm throw in female handball players. J. Biomechanics 18: 409-414. Laguna, M. (1999). Programa de detección de talentos deportivos: concentraciones nacionales de verano 1999. Memoria. R.F.E.BM. Lidor, R., Falk, B., Arnon, M., Cohen, Y., Segal, G. y Lander, Y. (2005). Measurement of talent in team handball: the questionable use of motor and physical tests. J. Strength Cond Res. May. 19 (2):318-25. Loftin, M., Anderson, P., Lytton, L. Pittman, P. y Warren, B. (1996). Heart rate response during handball singles match-play and selected physical fitness components of experienced male handball players. J. Sports Med. Phys. Fitness. 36 (2): 95-99. López, R. (1997). Los déficit de preparación. El sobreentrenamiento y su influencia en la evolución del jugador júnior. Ponencia presentada en Jornadas sobre entrenamiento con jóvenes en balonmano. La transición del jugador Juvenil a la categoría Sénior. Problemática. Alcobendas: R.F.E.BM. Malina, R.M. y Bouchard, C. (1991). Growth, maduration and physical activity. Champaign, Illinois: Human Kinetics. Martín Acero, R. y Vittori, C. (1997). Metodología del rendimiento deportivo (I): Sentido, definición y objeto de estudio. Revista de Entrenamiento Deportivo, Vol. XI, (1), 5-10. Martín Acero, R. (1999). Capacidad de salto y de carrera rápida en escolares. Tesis doctoral. Tesis Doctoral. Universidade da Coruña. Martin, A. y Ward, R. (1996). Body Composition. En D. Docherty (ed.), Measurement in Pediatric Exercise Science (pp. 87-128). Champaign, Illinois: Human Kinetics. Mateo, J. (1990). La batería Eurofit com a mitjà de detecció de talents. Apunts Educación Física y Deportes 22: 59-68. Mikkelsen, F. y Olsen, M.N, (1976). Handball 82-84 (Training of skudstryrken) Thesis/disertation. Morenilla, L., López, J. y Bernetta, M. (1996). Detección y selección de talentos en gimnasia. En Consejo Superior de Deportes (Eds.), Indicadores para la detección de talentos deportivos, Vol. 3, pp. 69-104. Madrid: C.S.D. Moreno, F. (2004). Balonmano: detección, selección y rendimiento de talentos. Madrid. Gymnos. Neri, J. (1997). Valoración funcional de las capacidades físicas y las consecuencias para la planificación del entrenamiento. Ponencia presentada en Jornadas sobre entrenamiento con jóvenes en balonmano. La transición del jugador Juvenil a la categoría Sénior. Problemática. Alcobendas: R.F.E.BM. Olaso, S., Martínez, J. y Planas, A. (2004). Variación de la potencia del tren inferior en jugadoras de balonmano de alta competición. Apunts. Educación Física y Deportes (76): 35-42. Pires, C.S. (1986). Comparações antropométricas entre sexos e intraesporte na posição de jogo de jovens handebolistas brasileiros. Revista Kinesi. 2 (2): 195205. Popovic, N. y Lemaire, R. (2002). Hyperextension trauma to the elbow: radiological and ultrasonographic evaluation in handball goalkeepers. Br. J. Sports Med. (36): 452-456. Rannou F, Prioux J, Zouhal H, Gratas-Delamarche A. y Delamarche P. (2001) Physiological profile of handball players. J Sports Med Phys Fitness. 41(3): 349-53. Real Federación Española de Balonmano (1994). Criterios de selección de jugadoras y jugadores. Índices antropométricos, tests específicos y valores ideales. Comunicación Técnica Nº.1. Madrid: C.S.D. y R.F.E.BM. Rodríguez, F.A., Gusi, N., Valenzuela, A., Nácher, S., Nogués, J. y Marina, M. (1998). Valoración de la condición física saludable en adultos (I): antecedentes y protocolos de la batería AFISAL-INEFC. Apunts Educación Física y Deportes, (52): 54-75. Rodríguez, F.A. (1989). Fisiología, valoración funcional y deporte de alto rendimiento. Apunts. Educación Física y Deportes (15): 48-56. Rodríguez, F.A. (1999). Bases metodológicas de la valoración funcional. Ergometría. En. J.J. González, y J. A Villegas (coord.), Valoración del deportista: Aspectos biomédicos y funcionales. Monografías FEMEDE nº. 6, pp. 229-271. Pamplona: Federación Española de Medicina del Deporte. Número 16, 2009 (2º semestre) Rogulj, N., Srhoj, V., Nazor, M., Srhoj L. y Cavala, M. (2005). Some anthropologic characteristics of elite female handball players at different playing positions. Coll. Antropologic. 29 (2), 705-709. Ross, W.D. y Marfell-Jones, R. J. (1995). Cinantropometria. En J. Duncan, H. MacDougall, A. Wenger y H. J. Green (eds.), Evaluación fisiológica del deportista. Barcelona: Paidotribo. Ruiz, L. M. (1994). Deporte y aprendizaje. Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. Madrid: Visor Distribuciones. Saavedra, J. M. (2002). Valoración multidimensional y rendimiento en nadadores jóvenes de nivel nacional. Tesis Doctoral. Universidade da Coruña. Saavedra, J.M., Escalante, Y. y Rodríguez, F.A. (2003). Multidimensional evaluation of peripuberal swimmers: multiple regression analysis applied to talent selection. En J.C. Chatard (ed.), Biomechanics and Medicine in Swimming, IX, pp. 551556. Saint-Étienne: Publications de l´Université de Saint-Étienne. Sánchez Sánchez, F., Laguna, M. y Torrescusa, L. C. (1997). Programa de detección, perfeccionamiento y seguimiento de talentos deportivos. Concentraciones infantiles: Memoria. Madrid: Real Federación Española de Balonmano y Consejo Superior de Deportes. Seirul-lo, F. (1990). Entrenamiento de la fuerza en balonmano. Revista de Entrenamiento Deportivo 4 (6), 30-34. Seirul-lo, F. (1993). Preparación física aplicada a los deportes de equipo: Balonmano. Cuaderno Técnico Pedagógico nº. 7. A Coruña: Centro Galego de Documentación e Edicións Deportivas. Silla, D. y Rodríguez, F. (2005). Valoración de la condición física en jugadores de hockey hierba de alto nivel. Apunts. Educción Física y Deportes (80): 37-44. Sobral, F. (1986). Curso de antropometría. Lisboa: ISEF. Sobral, F. (1994). O Andebol à Medida da Crianca. Andebol Revista (1): 8-11. Solanellas, F. (1995). Valoración funcional de tensitas de diferentes categorías. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. Solanellas, F. y Rodríguez, F. A. (1996). Valoración de la condición física de tensitas de diferentes categorías. 8th FIMS European Sports Medicine Congress, p. 126. Granada: Universidad de Granada. Srhoj V, Rogulj N, Zagorac N, Katic R. (2006). A new model of selection in women’s handball. Coll Antropol. 30 (3): 601-5. Srhoj, V. (2002). Situational efficacy of anthropomotor types of young female handball players. Coll Antropol. 26 (1): 211-218. Srhoj, V., Marinovic, M. y Rogulj, N. (2002). Position specific morphological characteristics of top-level male handball players. Coll Antropol. 26 (1): 219227. Toumi H, Best TM, Martin A, y Poumarat G. (2004). Muscle plasticity after weight and combined (weight + jump) training. Med Sci Sports Exerc. 36 (9): 15808. Tyrdal, S. y Bahr, R. (1996). High prevalence of elbow problems among goalkeepers in European team handball – «handball goalie´s elbow». Scand. J. Med. Sci. Sports (6): 297-302. Van Muijen, A.E., Joris, H., Van Ingen Schenau, G.J. y Kemper, G.J. (1991). Throwing practice with different ball weights: effects on throwing velocity and muscle strength in female players. Sports Training, Med. y Rehab. 2: 103-113. Verjoshanski, I. (1990). Entrenamiento deportivo: planificación y programación. Barcelona: Martínez Roca. Vicente-Rodríguez, G., Dorado, C., Pérez-Gómez, J., González-Henriquez, J.J. y Calbet, J.A. (2004). Enhanced bone mass physical fitness in young female handball players. Bone 35: 1208-1215. Vieira F. y Fragoso, I. (1999). Perfil morfológico de atletas femeninas portuguesas de diferentes modalidades. Universidade Técnica de Lisboa: Facultade de Motricidade Humana. Vila, Mª. H. (2002). Estructura condicional en las preseleccionadas gallegas de diferentes categorías de formación en balonmano. Tesis doctoral. Universidade da Coruña. VV.AA. (1998). Balonmano: el lanzamiento en suspensión. A Coruña: INEF Galicia. Wallace, M.B. y Cardinale, M. (1997). Conditioning for team handball. Strength y Conditioning. December: 7-12. Zatsiorski, V.M. (Ed) (1989). Metrología deportiva. Moscú y La Habana: Planeta y Pueblo. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 85 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 86-91 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Mejora de la calidad de vida de los mayores a través del Tai Chi y Chi Kung Quality of live improving in elderly people through Tai Chi and Qigong *Jesús Carrillo Vigueras, **Manuel Gómez López y **Gregorio Vicente Nicolás *Hospital General Universitario Reina Sofía Murcia (España), **Universidad de Murcia (España) Resumen: El continuo crecimiento de la población mayor junto al mantenimiento de la calidad de vida, hacen de la actividad física un aspecto fundamental en el tratamiento integral de los efectos negativos que el paso de los años tiene en nuestra salud, aumentando la esperanza de vida y sobre todo mejorando la calidad de la misma. El Tai Chi y el Chi Kung son modalidades de actividad física muy recomendadas para este grupo poblacional, debido a sus características, a su bajo impacto, posibilidad de practicarlo sin necesidad de instalaciones, materiales o equipamientos especiales, pudiendo practicarse en lugares al aire libre (plazas, parques y jardines), lo que añade igualmente un disfrute del medio ambiente a través del contacto con la naturaleza. Todo esto la hace una práctica ideal para el fomento y promoción de la actividad física en los mayores. Palabra clave: Salud, Tai Chi, Chi Kung, mayores, actividad física. Abstract: The continuous growth of elderly people and the high standards of their quality of life, makes the physical activity an important element in the integral treatment of the age negative effects, in order to length the life expectancy and improve the quality of it. The Tai Chi and the Qigong are modalities of physical activity very suitable for this population group, due to their characteristics, to his low impact, not needing facilities, nor material or special equipment for their practice, being able to practice in outdoors spaces (squares, parks and gardens), which also entails to enjoy environment and the nature contact. All this makes an ideal practice for the encouragement and promotion of the physical activity in elderly people. Key words: Health, Tai Chi, Qigong, elderly people, physical activity. 1. Introducción Actualmente, en la sociedad posmoderna en la que nos encontramos, la mejora de la calidad de vida está provocando un aumento de las expectativas de vida de sus ciudadanos (López y Rebollo, 2002; Pastor, 2005), aunque esta, no siempre viene acompañada de una buena calidad de la misma (Serra y Bagur, 2004). El concepto de calidad de vida en los mayores, viene definido por el bienestar físico, las relaciones interpersonales, el propio desarrollo personal, las actividades espirituales y las actividades recreativas tanto activas como pasivas necesarias para mantener la socialización. Debemos considerar el envejecimiento como un proceso dinámico e individual donde influyen diversos factores que pueden llegar a acelerarlo o retardarlo, como son el estilo de vida, el género, las condiciones ambientales, sociales y económicas (Ticó, 1995). Como afirma Pastor (2005), es muy posible que el ocio sea el aspecto que mejor caracterice a este sector de población mayor de las sociedades postindustriales y la actividad física una de las formas de ocupación de ese tiempo de ocio, convirtiéndose esta, en un aspecto fundamental en el tratamiento integral de los efectos negativos que el paso de los años tiene en la salud, aumentando la esperanza de vida y sobre todo mejorando la calidad de la misma (Méndez y Fernández, 2005). Aunque el deporte aún es una actividad poco frecuente entre los mayores, su práctica regular con la creciente oferta de salud y mantenimiento parece ir en aumento en los últimos años en nuestro país (Otero, 2004; García, 2006), teniendo en cuenta que aunque la prevalencia de inactividad física a cualquier edad es causa de preocupación en la mayoría de los países, es evidente que existe un nivel inferior de actividad física en los grupos de población de mayor edad, siendo incluso menor este nivel en las mujeres (USDHHS, 1996; Armstrong, Bauman y Davies, 2000), y que incluso aun los que son activos, no practican una actividad física suficiente como para obtener beneficios para la salud (USDHHS, 1996; Armstrong, Bauman y Davies, 2000; Taylor et al., 2004). El informe del Surgeon General de los Estados Unidos recoge la recomendación de que un adulto debería dedicar al menos treinta minutos a una actividad física de intensidad moderada durante la mayoría de los días de la semana (USDHHS, 1996, 1999), adquiriendo así un Fecha recepción: 19-05-09 - Fecha envío revisores: 19-05-09 - Fecha de aceptación: 13-06-09 Correspondencia: Jesús Carrillo Vigueras C/ Rosalía de Castro, 3. 30.120 – Guadalupe (Murcia) E-mail: [email protected] - 86 - comportamiento positivo que favorezca la adherencia a la actividad física (Cauley et al., 2003). Por lo tanto y a tenor de los resultados, estamos ante un segmento poblacional que es potencialmente, uno de los más permeables a ocupar una buena parte de su tiempo libre con prácticas de ocio activo y saludable como es la actividad físico-deportiva, adecuadas siempre a sus propias condiciones (Espín, 1995; Lehr, 1999). La relación entre ejercicio físico y salud, ha sido objeto de innumerables estudios epidemiológicos que coinciden en aseverar que el ejercicio físico es un elemento condicionante de la calidad de vida (Biddle, 1993), de la salud y del bienestar (Blasco, 1994; Corbin, Pangrazi y Welk, 1994), que produce efectos beneficiosos tanto físicos como psicológicos en los mayores (Bennett, Carmack y Gardner, 1982; Matsudo y Matsudo, 1992; Biddle, 1993; Torrado, Aparici y Sanz, 1994; ACSM, 1998; De Gracia y Marcó, 2000; Matsudo, Matsudo y Neto, 2000; Barriopedro, Eraña y Mallol, 2001; Eriksen, 2001; Casterad, Serra y Beltrán, 2003; Myers et al., 2004; Taylor et al., 2004) asociándose a un menor riesgo de mortalidad y morbilidad. Los estudios sugieren que las personas físicamente activas suelen tener dos o tres años más de expectativas de vida (Paffenbarger y Lee, 1996). Al igual que en los adultos más jóvenes, aparte de poder obtener beneficios a través de la práctica física a relativamente corto plazo mediante programas de entrenamiento, también se podrán alcanzar muchos beneficios adicionales con una participación prolongada y regular en actividades físicas que fomentan la salud y forman parte de un estilo de vida activo y sano (Bird, 2008). La actividad física regular de intensidad moderada se recomienda en personas de cualquier edad, incluyendo mayores (WHO, 1997; ACSM, 1998). EL ACSM (1990) definió unos niveles de entrenamiento para mejorar la capacidad física de los mayores sanos que consistían en la realización de ejercicios físicos fundamentalmente aeróbicos, donde se produzca la movilización de grandes grupos musculares, durante 20-60 minutos, entre 3-5 días a la semana, haciendo las adaptaciones necesarias, según la diversidad de cada persona. El fundamento para promocionar ejercicios aeróbicos de intensidad moderada en personas mayores se basa en los indicios de su eficacia para reducir el riesgo de enfermedad y promocionar el fitness cardiovascular, que es un componente clave en la determinación de la capacidad funcional de la persona (Bird, 2008) que le permitirá la realización de muchas actividades de la vida diaria, que podrían estar limitadas. Por ello, de acuerdo con los problemas mencionados anteriormente, por la previsión de un crecimiento del número de personas mayores dependientes en las poblaciones de muchos países, se están desarrollan- RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) do numerosas iniciativas de salud pública que promocionan la práctica de actividades físicas, intentado reducir el riesgo y la carga de enfermedades, mejorando el impacto de las patologías existentes y descendiendo la morbilidad provocada por la inactividad (Bird, 2008). Para que estas iniciativas tengan éxito en el estilo de vida de los mayores, es necesario conocer las barreras y los incentivos de la actividad física, ya que son los problemas de salud y la falta de tiempo, las principales barreras a la hora de ser activos (Booth, Bauman y Owen, 2002; Bourdeaudhuij y Sallis, 2002; Schutzer y Graves, 2004), por lo que los programas de ejercicio físico deben ajustarse al estilo de vida y a los valores y obligaciones específicas de la edad. Nosotros abogamos por la práctica regular de Tai Chi, ya que son muchos los estudios que han demostrado que la práctica de esta actividad en personas mayores influye positivamente en su salud general, ya que es una actividad física que pueden realizarse a lo largo de toda la vida (Portillo, 2002) frenando el proceso de envejecimiento. La práctica regular de Tai Chi tiene un importante efecto sobre muchos tejidos y sistemas, prueba de ello son los resultados encontrados por Choi, Moon y Song (2005), en los cuales queda demostrado que en el sistema ósteomuscular se produce un aumento de la masa muscular y por lo tanto de la fuerza y densidad ósea (Chan et al., 2004), gracias a que esta modalidad física se basa en ejercicios de bajo impacto. En cuanto al aparato respiratorio se ha demostrado empíricamente que los practicantes de Tai Chi tienen una capacidad respiratoria superior a los de otras modalidades físico-deportivas, mejorando así de manera conjunta el sistema cardiovascular (Taylor-Piliae y Froelicher, 2004). Estas mismas autoras sostienen que gracias a la ejecución de los movimientos se produce un aumento del bienestar y de la salud mental y emocional. De igual forma, la visión también mejora al desarrollar una mayor amplitud en el campo visual debido al trabajo que se efectúa tanto en la conciencia de esa visión como en la ejercitación de la musculatura del ojo (Carrillo, 2008). Otros elementos que mejoran sustancialmente y que son determinantes en el día a día de los mayores es la flexibilidad (Zhang et al., 2006) y el equilibrio (Tsang et al., 2004; Tsang y Hui- Chan, 2003, 2004a y b; Taylor-Piliae et al., 2006), que junto con el aumento de la fuerza muscular y la densidad ósea anteriormente mencionadas, previenen de las caídas, tan habituales a estas edades. Estudios como el realizado por Chwan-Li et al. (2007), demuestran de forma inequívoca que mediante esta modalidad de actividad física, se actúa sobre el sistema endocrino, no solo sobre el eje hipotálamohipofisario-adrenérgico, demostrado sobradamente, sino también sobre el metabólico, responsable del control de la glucosa en las personas que tienen algún déficit de control por la circunstancia que fuese. Finalmente, a nivel psicológico, los practicantes de Tai Chi experimentan mayor seguridad -como resultado de todos los beneficios descritos anteriormente-, una mejora de la memoria, gracias al aumento del riego sanguíneo y a los distintos movimientos que la persona tiene que memorizar y una disminución del estrés, provocando al mismo tiempo un descenso de la tensión arterial, la cual se encuentra normalmente aumentada en estas edades. A todo lo dicho hasta ahora, hay que añadirle que la práctica regular de ejercicio aeróbico, hace que estas personas puedan conciliar mejor el sueño, recuperándose antes y mejor del esfuerzo físico, ya que «Donde fluye la sangre fluye la vida y donde no hay riego nada vive» (Carrillo, 2008). 2. Implicaciones metodológicas Todo programa de actividad física debe ir más allá de los beneficios biológicos, ya que tenemos que conseguir la consolidación, estabilidad en el tiempo y adherencia al mismo, considerando a los practicantes, los objetivos a conseguir, contenidos y una adecuada metodología de trabajo (Ticó, 1995). Este programa de ejercicio físico, el cual puede ir orientado al antienvejecimiento en cualquiera de las dimensiones humanas, debe ser intencional y estar compuesto tanto por una variedad de tareas motrices que logren estimular los distintos procesos psicológicos, como Número 16, 2009 (2º semestre) por una adecuada organización que favorezca la consecución de los objetivos marcados, los cuales no deben ser complicados o alcanzables a largo plazo. Debido a que no todos los mayores pueden someterse al mismo tipo de actividad física y que la evaluación de la actividad física en el mayor plantea problemas a causa de que la mayoría de los métodos utilizados han sido concebidos para los jóvenes (Lafont et al., 1997), antes de comenzar el programa de ejercicio físico, es aconsejable realizar una evaluación previa con el fin de evitar determinados movimientos en algunas patologías cervicales. Para ello intentaremos exigir un certificado médico y utilizaremos un cuestionario rápido y fiable que evalúe el estilo de vida de la persona (Heyward, 2006). Igualmente hay que resaltar que no existen actividades específicas para los mayores, sino que lo más importante es que estén adaptadas a sus posibilidades y características, se presenten de manera adecuada, ocupen en la programación el lugar oportuno y reciban un tratamiento didáctico que permitan a los participantes practicarla con éxito (Camiña, Cancela y Romo, 2001). Teniendo estas premisas en mente, no debemos elevar la competencia motriz de estas personas mediante el establecimiento de tareas en las que los ritmos son impuestos externamente, reclamando para ello exigencias demasiado elevadas ya que haremos que se sienta no competente y con falta de seguridad, generándole estrés y ansiedad (Ruiz, 1995). Debemos incentivar ejercicios dinámicos que impliquen la movilización de grandes masas musculares, cíclicos o rítmicos, evitando aquellas actividades que pueden llegar a provocar aumentos importantes de la presión arterial (Meléndez, 2000). Las sesiones se llevarán a cabo con un máximo de veinte participantes, varios días a la semana con una duración de unos sesenta minutos aproximadamente en principio, para posteriormente ir alargando las clases en función de la mejora de la condición física del grupo. Un aspecto importante es que durante la práctica haya música de fondo relajante que incite a movimientos lentos y pausados, estando esta estructurada en un calentamiento de articulaciones y músculos de unos diez a doce minutos, seguido del cuerpo principal de la actividad que tendrá una duración de unos 40 minutos aproximadamente, para finalizar con una vuelta a la calma que puede comprender ejercicios de relajación en posición de acostado, sedentación o incluso en movimiento o bien, con ejercicios de auto-masaje o masaje por parejas, utilizando para ello materiales como pelotas de goma, pesas, etc. 3. Propuesta práctica de tai chi y chi kung para personas mayores El Tai Chi tiene distintas corrientes entre la que destacan la marcial, que se practica principalmente en China (Wu Shu) y la terapéutica, entre otras, que se realiza como un arte marcial interno, donde los movimientos son más lentos, pausados, con mayor armonía (Chau y Mao, 2006) y se practica en casi todos los continentes. El apelativo de interno se le da a las artes de guerra (marciales) que no persiguen la lucha contra un contrincante, sino que por el contrario persiguen la perfección en el movimiento y el obtener un beneficio terapéutico a través del movimiento en sí. Los movimientos de Tai Chi se realizan por medio de una secuencia estandarizada mediante desplazamientos donde la pelvis y la columna son un eje básico del movimiento. Si bien el Tai Chi es la técnica más conocida, existen otras no tan conocidas que se pueden adaptar mucho mejor para iniciar una sesión o bien iniciar a un grupo de principiantes. Si contamos además con determinados problemas de salud relacionados con la memoria observaremos que la elección de movimientos más sencillos es primordial para asegurar una buena adherencia a la actividad física en personas mayores. La técnica más usada en las sesiones es el Chi Kung o Qi Gong, ambas significan lo mismo. Podríamos definir el Chi Kung (Qi Gong) como una gimnasia china, suave, lenta, y armoniosa, que nos permite RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 87 - F igura 1 Fig ura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 F igura 6 Fig ura 7 Figura 8 Figura 9 Figura 10 desarrollar totalmente nuestro potencial con el fin de mantener la salud. Con frecuencia, cuando a una persona se le aconseja que practique Yoga o Tai Chi, realmente lo que se le está proponiendo es que realice sencillos ejercicios de Chi Kung, puesto que las primeras técnicas no serían recomendadas en muchos de los casos. La práctica del Chi Kung es recomendada como técnica de iniciación para personas sedentarias, debido a que puede realizarse en un espacio reducido, tan pequeño como el lugar que ocupa una colchoneta, mientras que por el contrario en el Tai Chi se requiere de un espacio amplio y al aire libre. Los ejercicios contemplan un aspecto interno y otro externo. El aspecto interno busca mejorar la respiración mediante ejercicios estáticos o dinámicos y, como consecuencia de ésta, tranquilizar la mente y tonificar la energía corporal con ayuda del aire y los alimentos. En el aspecto externo, se busca fortalecer la estructura muscular, mantener fuertes y flexibles los tendones, mejorar la movilidad articular evitando enfermedades óseas y estimular los sentidos. A continuación se describe brevemente los diferentes movimientos que componen la propuesta práctica de Ba Duan Jin ó Pa Duan Jing (Las ocho piezas del brocado de seda ó Las ocho joyas del Tai Chi). Existen muchas variaciones de los ocho ejercicios, en especial de la forma de pie que es la más popular. Entender la intención y finalidad de los mismos, su origen y su propósito hará comprender cualquiera de sus variantes y su ejecución será más efectiva. La práctica de los ejercicios requiere relajación, suavidad y cierta perfección. La respiración será ligera y acompañará a los movimientos. Las variaciones practicadas deben ser acordes a nuestra capacidad y al nivel del practicante, teniendo en cuenta que puede ser necesario mucho tiempo para adquirir un dominio total de la técnica. Según nuestro nivel u objetivos insistiremos en unos u otros aspectos de este arte: la parte gimnástica, la respiración, la relajación, la meditativa, etc. Las sesiones se deben de realizar atendiendo a los siguientes parámetros (Chwan-Li Shen, Du Feng et al, 2007): sesiones de una hora de duración y de periodicidad bisemanal, los mejores resultados se - 88 - obtienen a partir de las 12 sesiones. Las sesiones se realizarán con una música de fondo que permita la relajación en los movimientos y la focalización en la respiración, sobre todo al principio. Los nombres de las ocho piezas son: 1. Dos manos sujetan el cielo para armonizar el Triple Recalentador. 2. Estirar una mano hacia los pies y después la otra para armonizar el bazo y el Estómago. 3. Girar la cabeza y mirar hacia atrás para evitar consumirse. 4. Abrir el arco a izquierda y a derecha para dispararle al halcón. 5. Baja el cuerpo y aprieta el puño con ojo de enfado. 6. Empinarse en la punta de los pies y rebotar siete veces. 7. Menea tu cola y balancea tu cabeza para liberar el fuego de tu corazón. 8. Llevar las manos hacia el suelo y agarrarse los pies. Primera pieza: dos manos sujetan el cielo para armonizar el Triple Recalentador. Colocar el cuerpo en la posición de Wu Chi: de pie con los pies separados el ancho de las caderas, la pelvis ligeramente basculada hacia adelante (figura 5). Flexionar ligeramente las rodillas, con la espalda recta y sin sacar las nalgas. Entrecruzar los dedos o enfrentar los dedos por la punta de estos delante del abdomen con las palmas mirando hacia arriba (figura 1). Elevando al mismo tiempo las manos y el cuerpo, la respiración desciende hasta el abdomen, los pulmones se llenan de aire mientras que ascendemos. Al llegar a la cara, las palmas giran hacia nosotros para orientarse hacia arriba. Seguir levantando las palmas al tiempo que se despegan los talones del suelo. Finalmente subir los brazos totalmente extendidos, mientras hundimos las puntas de los pies en el suelo levantando los talones (figura 2). Al elevar las manos, se ha de tener en cuenta que lleguen a quedar casi en ángulo recto en relación con los brazos y que éstos estén lo más rectos posibles por encima de la cabeza. Relajar los músculos de los RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) hombros y cuello. La pelvis ha de estar basculada y la espalda recta. Los ojos siguen a las manos en todo momento trabajando de forma sutil el campo visual. Segunda pieza: estirar una mano hacia lo alto y la otra hacia los pies para armonizar el bazo y el estómago. Partir de la posición inicial, Wu Chi (figura 5). Situar las manos paralelas, a la altura del estómago frente al Tan Tien (punto de equilibrio corporal situado a 3 cm por debajo del ombligo y 3 cm hacia adentro), las palmas enfrentadas, es decir, una mano hacia arriba y a la misma altura la otra mano hacia abajo (empezar a inhalar) (figura 3). Separar las manos, una sube por encima de la cabeza con la palma hacia arriba, los dedos apuntando en la dirección del hombro opuesto; la otra desciende con la palma hacia abajo, hasta dejar el brazo al costado y la palma de la mano mirando hacia el suelo. Elevar la mirada hacia la mano que está encima de la cabeza (figura 4). Llevar las manos de nuevo a la altura del ombligo exhalando y haciendo un pequeño arco por delante, pero invirtiendo la postura del comienzo para separar las manos una vez más pero alternando los brazos. Hay que tener la sensación de que las manos empujan algo que ofrece cierta resistencia, pero sin poner los músculos en tensión excesiva. La respiración nunca debe ser forzada, por lo que la velocidad del ejercicio dependerá de la respiración y no al contrario. Se va a desarrollar de esta forma una respiración completa, abdominal y torácica. También efectúa un estiramiento de los tejidos que sujetan a los órganos internos que reciben un masaje suave y de los tendones. Se ha de sentir cómo se liberan los posibles bloqueos producidos por la tensión acumulada gracias a la acción integral de todos los tejidos, huesos, tendones, músculos y órganos. Tercera pieza: girar la cabeza y mirar hacia atrás para evitar consumirse. Partir desde la posición inicial, Wu Chi, (figura 5) a la que se ha regresado después del ejercicio anterior. (inhalar) Sin girar la cintura ni el pecho volvemos la cabeza a la izquierda cuanto nos sea posible exhalan- do en este movimiento; luego, cuando hayamos alcanzado el límite de la rotación cervical, la prolongamos con el raquis girando el hombro izquierdo hacia atrás, pero sin que la pelvis acompañe el movimiento. Acabamos con una ligera rotación de las caderas a la izquierda para permitir que la vista se dirija hacia atrás (figura 6). A este ejercicio se le atribuye un efecto de masaje del intestino grueso debido a que el movimiento nace del coxis y se trasmite por el cinturón abdominal a toda la espina hasta que se libera con la cabeza. Es una de las piezas que tiene más dificultad por involucrar un movimiento interno. La cabeza sólo debería girarse como resultado de este movimiento interno y en ningún caso se forzarán las vértebras cervicales. Los principiantes deberían tener precaución con la cabeza al dirigir la mirada al talón. Este movimiento puede limitarse a bajar la mirada sin mover el cuello. La cabeza ha girado sobre un eje perfectamente vertical; la mirada se dirige en horizontal lejos, y describe un ángulo exacto de 180º. Inhalar retornando lentamente a la postura inicial, la mirada siempre acompañando de frente al movimiento que se realizará rectificando primero la pelvis, luego los hombros y, por último, el cuello. La variación más común en China de este ejercicio consiste en llevar brazos por delante a la altura del Tan Tien y girar levemente la cabeza y los hombros, siempre sin llegar a mover la cadera. Cuarta pieza: abrir el arco a izquierda y a derecha para dispararle al halcón. Doblar los brazos hacia el cuerpo a la altura del pecho inhalando. Damos un paso a la izquierda y doblamos las rodillas para adoptar la posición de un jinete (figura 7). Girar el torso hacia la izquierda. Extendemos los dedos índice y pulgar de la mano izquierda y cerramos los otros dedos. Figura 7 Empujar hacia la izquierda con la mano del mismo lado y levantamos el codo contrario hacia la derecha; mantenemos los ojos fijos en la mano izquierda y el codo derecho a la altura del hombro. La mano derecha tensa el arco y la mirada apunta a través del índice a lo lejos. En la mano izquierda estiramos el índice y el pulgar. Esta acción se puede realizar con el resto de dedos plegados o estirados (figura 8). F ig ura 11 F igura 12 Fig ura 13 Fig ura 14 F ig ura 15 F igura 16 Fig ura 17 Fig ura 18 Número 16, 2009 (2º semestre) RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 89 - Mientras desplegamos los brazos el pecho, va girando hacia el frente de forma que al final estamos con la mirada hacia la izquierda pero con el pecho orientado hacia delante y vamos descendiendo hasta quedar en la posición inicial. Los beneficios de este movimiento se relacionan con el pulmón por lo que al realizar el ejercicio buscaremos una sensación de apertura y liberación en el pecho. Quinta pieza: baja el cuerpo y aprieta el puño con ojo de enfado. Dar un paso a la izquierda y doblar las rodillas para adoptar la posición de un jinete. Mantener erguida la parte superior del cuerpo, con los muslos paralelos al suelo, en la medida de lo posible. La pelvis basculada mantiene recta la columna, sin flexionar las vértebras lumbares. Las rodillas no han de sobrepasar la punta de los pies, de lo contrario se podría producir una lesión. Doblar los brazos hacia el cuerpo a la altura de la cintura, los puños cerrados con el dorso de la mano hacia abajo y relajados. La vista se dirige hacia el frente, con los ojos bien abiertos (figura 9). Iniciar el ejercicio inhalando. Posteriormente exhalando se despliega el brazo izquierdo hacia el frente mientras se aprieta el puño con fuerza, el círculo formado por el pulgar y el índice queda mirando hacia lo alto. El puño cerrado y la mirada fiera centrada en un punto imaginario en el horizonte, el puño va girando hacia adentro para colocarse de forma natural con el pulgar abajo. Abrimos la mano al llegar a la extensión máxima con el pulgar hacia abajo, giramos la mano y recogemos el pulgar dentro de resto de dedos. Los músculos de cara, cuello y hombros han de estar relajados. Apretamos con suavidad el entrecejo para estimular el inicio del canal de vesícula biliar y el de vejiga (figura 10). Relajar la mirada y los puños mientras el brazo regresa a la altura de la cintura inhalando en el acercamiento de la mano hacia el cuerpo. Repetimos el movimiento con el puño derecho. Sexta pieza: empinarse en la punta de los pies y rebotar siete veces. Partir de la posición inicial. Mantener bien alineados el cuerpo y la cabeza. Se eleva el cuerpo poco a poco sobre la punta de los pies, inhalando y empujando con la cabeza hacia arriba. El mentón queda recogido hacia el cuello (figura 11). Descender dejando caer de golpe el talón en el suelo exhalando el aire, con cierta suavidad al principio. Repetir el ejercicio siete veces que es el número de repeticiones considerado como un ciclo (figura 12). Se puede realizar a diferentes velocidades, si lo hacemos lentamente incrementaremos la fuerza de las piernas y la circulación de retorno, y por tanto, la limpieza de la sangre, además de favorecer el desarrollo del equilibro. Realizado de forma rápida y suelta ayuda a distribuir el chi por todo el cuerpo; en este caso la respiración será libre. Séptima pieza: menea tu cola y balancea tu cabeza para liberar el fuego de tu corazón. Dar un paso a la izquierda y doblar las rodillas para adoptar la posición de un jinete. Apoyar las manos en la cintura. Flexionar el tronco hacia delante llevándolo a la horizontal. La espalda ha de mantenerse recta. Empezar inhalando. El tronco parte de la posición erguida, describe una semicircunferencia bajando desde la pierna derecha hacia la izquierda, al tiempo que se desplaza el peso del cuerpo desde la pierna derecha hasta la pierna izquierda, que permanece flexionada, mientras la derecha se estira (figura 13); bajamos haciendo un círculo con el cuerpo mientras se exhala. Una vez abajo, se vuelve a cambiar el peso a la pierna derecha (figura 14), mientras la pierna izquierda se va estirando. Al llegar a la pierna derecha, empezamos a subir inhalando hasta llegar al centro de nuevo y continuar con el ciclo. Octava pieza: llevar las manos al suelo y agarrarse los pies. Partiendo de la posición inicial de Wu Chi nos agachamos ligeramente, con la espalda recta y sin sacar las nalgas (figura 5). Inhalando elevamos los brazos lateralmente por encima de la cabeza hasta juntar los dedos pulgares (figura 15). Seguimos siempre nuestras manos con los ojos trabajando de esta manera nuestro campo visual. Volvemos las palmas hacia adelante y la espalda se mantiene recta metiendo el coxis (figura 16). - 90 - Exhalando las manos, descienden con los brazos extendidos, por delante del cuerpo, hasta agarrar los dedos de los pies (si es necesario doblamos las rodillas) (figura 17), siempre debemos mirar nuestras manos. La espalda recta en la misma línea de brazos y manos. Tirar ligeramente de los dedos de los pies. La espalda está erguida para permitir la circulación de la energía. Inhalando erguimos el cuerpo con la ayuda de los brazos que se levantan por delante y, haciendo un círculo, dejamos reposar las manos en la zona lumbar. Estiramos el torso ligeramente hacia atrás mientras elevamos la mirada hacia arriba y vaciamos el aire que nos quede en los pulmones con la boca abierta (figura 18). La repetición de cada uno de los ejercicios se hará dependiendo del estado físico de los practicantes, debiendo, sobre todo al principio hacer pausas para evitar el cansancio en las piernas por lo estático del movimiento. Para evitar esta situación se mezclan estos ejercicios de una forma diferente permitiendo una mayor movilidad del tren inferior. 4. Conclusiones El crecimiento de la población mayor subraya la importancia de mantener la calidad de vida en las personas de avanzada edad (Serra y Bagur, 2004). La disposición de un tiempo libre considerable, unido a un espíritu dinámico, hace que sea un segmento poblacional activo en potencia, siempre y cuando seamos capaces de ofertarles programas de actividades físico-deportivas bien planificadas, organizadas y supervisadas por un especialista que logre adaptar dicha oferta a las características personales de cada uno de ellos, respondiendo a sus expectativas de mantenimiento y/o mejora de la salud, evitando así sentimientos de marginación y falta de integración en la sociedad, y enlenteciendo el deterioro físico y cognitivo causado por el paso de los años. Mediante la práctica regular de Tai Chi y Chi Kung la persona mayor experimentará cambios que pueden afectar a dos niveles: Por un lado, a corto plazo, la sensación de bienestar que es inmediata al mejorar la respiración. El equilibrio se recupera de forma paulatina y las patologías asociadas al déficit circulatorio como es la hipertensión, las parestesias, la falta de memoria, etc. mejoran de forma notable. Igualmente, la capacidad respiratoria aumenta de manera gradual y los recursos existentes son mayores por lo que demandan más actividad física y más ocio. Y por último a largo plazo, duermen mejor y son más autónomos, gracias a una mayor sensación de estabilidad provocada por el aumento de fuerza en las extremidades. Resaltar también que gracias a la mejora del equilibrio, de la flexibilidad en las articulaciones y de su densidad ósea, hace que descienda el riesgo de fracturas por caídas. Mentalmente son capaces de centrar mucho mejor sus ideas y de recuperar la memoria perdida ante estímulos nuevos que suponen retos que hacen que las conexiones neuronales se restablezcan. Es vital que desde la perspectiva de la salud y de su promoción, no olvidemos que la actividad física no será completamente eficaz a no ser que se dirija a los incentivos y a las barreras que influyen en los mayores (Bird, 2008), adaptando igualmente los componentes de intensidad, duración y frecuencia del ejercicio físico a la capacidad y objetivos de cada uno de ellos. Por lo tanto consideramos al Tai Chi y al Chi Kung como una actividad física muy aconsejable e ideal para el fomento y promoción de la actividad física en los mayores, gracias a sus características de bajo impacto y al no necesitar instalaciones ni materiales o equipamientos especiales para su práctica, ya que puede practicarse en lugares al aire libre como plazas, parques y jardines, lo que conlleva también disfrutar del medio ambiente y del contacto con la naturaleza que adicionalmente tienen un marcado efecto anti-estrés. 5. Bibliografía ACSM (1990). The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness in healthy adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, 22, 265-274. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) ACSM (American College of Sports Medicine) (1998). Position stand: Exercise and physical activity for older adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, 30, 992-1008. Armstrong, T., Bauman, A., Davies, J. (2000). Physical activity patterns of Australian adults. Results of the 1999 National Physical Activity Survey. Australian Institute of Health and Welfare, Canberra Australian Bureau of Statistics 2004. Online. Available: http://www.abs.gov.au [Consultado: Noviembre, 2008]. Barriopedro, M.I., Eraña, I. & Mallol, L. (2001). Relación de la actividad física con la depresión y satisfacción con la vida en la tercera edad. Revista de Psicología del Deporte, 10, 239-246. Bennett, J., Carmack, M.A. & Gardner, V.J. (1982). The effect of a program of physical exercise on depression in older adults. Physiology Educational, 39, 21-24. Biddle, S. (1993). Psychological benefits of exercise and physical activity. Revista de Psicología del Deporte, 4, 99-107. Bird, S. (2008). Ejercicio y ancianos. En K. Woolf-May (Coord.) Prescripción de ejercicio: fundamentos fisiológicos. Guía para profesionales de la salud, del deporte y del ejercicio físico (pp. 203-218). Barcelona: Elsevier España. Blasco, T. (1994). Actividad física y salud. Barcelona: Martínez Roca. Booth, M.L., Bauman, A., & Owen, N. (2002). Perceived barriers to physical activity among older Australians. Journal of Aging and Physical Activity, 10, 271-280. Bourdeaudhuij, I.D., & Sallis, J. (2002). Relative contribution of psychosocial variables to the explanation of physical activity in three population-based adult samples. Preventive Medicine: And International Journal Devoted to Practice and Theory, 34, 279-288. Camiña, F., Cancela, J.M. & Romo, V. (2001). La prescripción del ejercicio físico para personas mayores. Valores normativos de la condición física. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 2. Online. Available: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista2/mayores.htm [Consultado: Noviembre, 2008]. Carrillo, J. (2008). Técnicas de afrontamiento del estrés: Tai Chi. Murcia: SATSE. Casterad, J.C., Serra, J.R. & Beltrán, M. (2003). Efectos de un programa de actividad física sobre los parámetros cardiovasculares en una población de la tercera edad. Apunts: Educación física y deportes, 73, 42-48. Cauley, J.A., Stone, K., Thompson, T.J., Bauer, D.C., Cummings, S.R. & Ensrud, K.E. (2003). Relationship of changes in physical activity and mortality among older women. Journal of the American Medical Association, 289, 2379-2386. Chan, K., Qin, L., Lau, M., Woo, J., Au, S., Choy, W., Lee, K. & Lee, S. (2004). A randomized, prospective study of the effects of Tai Chi Chun exercise on bone mineral density in postmenopausal women. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85, 717-722. Chau, K.W. & Mao, D.W. (2006). The characteristics of foot movements in Tai Chi Chuan. Research in Sports Medicine, 14, 19-28 Choi, J.H., Moon, J.S. & Song, R. (2005). Effects of Sun-style Tai Chi exercise on physical fitness and fall prevention in fall-prone older adults. Journal of Advanced Nursing, 51, 150-157. Chwan-Li Shen, Du Feng, Esperat, M.C.R., Irons, B.K., Ming-C. Chyu, Valdez, G.M. & Thompson, E.Y. (2007) Effect of Tai Chi Exercise on Type 2 Diabetes:A Feasibility Study. Integrative Medicine Insights, 2 15–23 Corbin, C.B., Pangrazi, R.P. & Welk, G.J. (1994). Towards an understanding of appropriate physical activity levels for youth. Physical Activity and Fitness Research Digest, 1, 1-8. De Gracia, M. & Marcó, M. (2000). Efectos psicológicos de la actividad física en personas mayores. Psicothema, 12, 285-292. Eriksen, G. (2001). Physical fitness and changes in mortality: the survival of the fittest. Sports Medicine, 31, 571-576. Espín, M. (1995). Sociología del envejecimiento. En J.F. Marcos Becerro, W. Frontera & R. Santonja Gómez (Coords.) La Salud y la Actividad Física en las Personas Mayores –Tomo I- (pp. 295-301). Madrid: Santonja-Comité Olímpico Español (COE). García, M. (2006). Posmodernidad y Deporte: entre la individualización y la masificación. Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005. Madrid: Consejo Superior de Deportes. Centro de Investigaciones Sociológicas. Heyward, V.H. (2006). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, 5ª ed. Champaign, IL: Human Kinetics. Lafont, C., Riviere, D., Vellas, B., López, A. & Albarede, J.L. (1997). Efectos del ejercicio físico sobre el envejecimiento. Año gerontológico, 11, 199-245. Lehr, U. (1999). El envejecimiento activo. El papel del individuo y de la sociedad. Revista española de geriatría y gerontología, 34, 314-318. López, R. & Rebollo, S. (2002). Análisis de la relación entre práctica deportiva y características sociodemográficas en personas mayores. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 5. Online. Available: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista5/artcalidad.html [Consultado: Noviembre, 2008]. Número 16, 2009 (2º semestre) Matsudo, S. & Matsudo, V. (1992). Prescription and benefits of physical activity in the third age. Revista Brasileira de Ciencia & Movimiento, 6, 19-30. Matsudo, S., Matsudo, V. & Neto, T. (2000). Efeitos benéficos da actividade física na aptidao física e saúde mental durante o processo de envelhecimento. Revista Brasileira de Actividade Física & Saúde, 5, 60-76. Meléndez, A. (2000). Actividades Físicas para los mayores. Las razones para hacer ejercicio. Madrid: Gymnos. Méndez, A. & Fernández, J. (2005). Prescripción de la actividad física en personas mayores: recomendaciones actuales. Revista Española de Educación Física y Deportes, 3, 19-29. Myers, J., Kaykha, A., George, S., Abella, J., Zaheer, N., Lear,S., Yamakazi, T., & Froelicher, V. (2004). Fitness versus physical activity patterns in predicting mortality in men. American Journal of Medicine, 117, 912-918. Otero, J.M. (2004). Hábitos y actitudes de los andaluces ante el deporte (2002). Cádiz: Consejería de Turismo y Deporte. Observatorio del Deporte Andaluz. Paffenbarger, R.S. & Lee, I.M. (1996). Physical activity and fitness for health and longevity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 67 (Supplement), 1128. Pastor, J.L. (2005). Tercera edad, actividad física y estado de bienestar. Revista Española de Educación Física y Deportes, 3, 13-18. Portillo, M. (2002). Clásicos de Tai Chi: introducción a la filosofía y a la práctica de una tradición milenaria china. Barcelona: Oniro. Ruiz, L.M. (1995). El aprendizaje de tareas en las edades avanzadas. En P.L. Rodríguez García & J.A. Moreno Murcia. Perspectivas de actuación en Educación Física (pp. 153-161). Murcia: Universidad de Murcia. Schutzer, K.A., & Graves, B.S. (2004). Barriers and motivations to exercise in older adults. Preventive Medicine: An International Journal Devoted to Practice and Theory, 39, 1056-1061. Serra, R. & Bagur, C. (2004). Prescripción de ejercicio físico para la salud. Barcelona: Paidotribo. Taylor, A.H., Cable, N.T., Faulkner, G., Hillsdon, M., Narici, M. & Van Der Bij, A.K. (2004). Physical activity and older adults: a review of health benefits and the effectiveness of interventions. Journal of Sports Sciences, 22, 703-725. Taylor-Piliae, R. & Froelicher, E.S. (2004). Effectiveness of Tai Chi exercise in improving aerobic capacity: a meta-analysis. The Journal of Cardiovascular Nursing, 19, 48-57. Taylor-Piliae, R., Haskell, W.L., Stotts, N.A. & Froelicher, E.S. (2006). Improvement in balance, strength, and flexibility after 12 weeks of Tai chi exercise in ethnic Chinese adults with cardiovascular disease risk factors. Alternative Therapy in Health and Medicine, 12, 50-58. Ticó, J. (1995). La actividad física en la ancianidad: actualidad y perspectivas. En P.L. Rodríguez García & J.A. Moreno Murcia. Perspectivas de actuación en Educación Física (pp. 139-151). Murcia: Universidad de Murcia. Torrado, V.M., Aparici, M. & Sanz, P. (1994). Efectos psicológicos de un programa de entrenamiento físico en sujetos mayores de 60 años. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 29, 138-142. Tsang, W. & Hui-Chan, C. (2003). Effects of tai chi on joint proprioception and stability limits in elderly subjects. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35, 1962-1971. Tsang, W. & Hui-Chan, C. (2004a). Effect of 4- and 8-wk Intensive Tai Chi training on balance control in the elderly. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36, 648- 657. Tsang, W. & Hui-Chan, C. (2004b). Effects of exercise on joint sense and balance in elderly men: Tai Chi versus golf. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36, 658-667. Tsang, W., Wong, V., Fu, S. & Hui-Chang, C. (2004). Tai Chi improves standing balance control under reduced or conflicting sensory conditions. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85 (1), 129-137 USDHHS (1996). Physical activity and health: A report of the Surgeon General, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition and Physical Activity. Atlanta, GA: USDHHS. USDHHS (U.S. Department of Health and Human Services) (1999). Promotion physical activity: a guide for community action, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition and Physical Activity. Atlanta, GA: USDHHS. WHO (World Health Organization) (1997). The Heidelberg guidelines for promoting physical activity among older persons. Journal of Aging and Physical Activity, 5, 1-8. Zhang, J.G., Ishikawa-Takata, K., Yamazaki, H., Morita, T. & Ohta, T. (2006). The effects of Tai Chi Chuan on physiological function and fear of falling in the less robust elderly: an intervention study for preventing falls. Archives of Gerontology and Geriatrics, 42, 107-116. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 91 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 92-96 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). El «Cuaderno de Bitácora» de Educación Física. Elemento central dentro de una propuesta de metaevaluación The Logbook of Physical Education. Key element inside a meta-assessment proposal *Luís Santos Rodríguez y **Javier Fernández-Río *IES Virgen de la Encina de Ponferrada (Castilla y León), **Universidad de Oviedo (España) Resumen: El estado actual de conocimientos pedagógicos aplicados a la Educación Física demanda nuevas formas de desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde nuestro punto de vista, éste debe estar presidido por la claridad y la objetividad, y el alumnado debe ser partícipe de él. Presentamos una propuesta práctica de metaevaluación para la materia de Educación Física dentro de la Educación Secundaria Obligatoria, cuyo eje central denominamos: «Cuaderno de Bitácora». El objetivo de este planteamiento fue convertir al alumnado en gestor de su propio proceso de desarrollo y aprendizaje, incluida la evaluación. A través de este cuaderno, el proceso de enseñanza-aprendizaje «sobrepasa las paredes del aula» para convertirse en una herramienta que el alumnado usa dentro y fuera de la escuela. Las valoraciones efectuadas por el alumnado de la aplicación práctica de esta propuesta han sido muy positivas, ya que da «voz y voto» al verdadero protagonista de todo el proceso educativo: el alumno/a. Palabra clave: autoevaluación, coevaluación, metaevaluación, claridad, objetividad, implicación, cuaderno del alumno. Abstract: Current pedagogical knowledge applied to Physical Education demands new ways of conducting the whole teaching-learning process. From our point of view, this should be based on clarity and objectivity, and students should be part of it. We introduce a practical proposal of metha-assessment for Physical Education in secondary schools. The central element is called: «Logbook». Our goal was to make students principal actors of their own learning and developmental process, including assessment. Thanks to the use of this notebook, the teaching-learning process «exceeds the class’ walls» to become a tool that students can use in and out of school. Students’ responses after the application of this approach have been very positive, because it gives «voice» to the real main character of the whole educational process: the student. Key words: Self-assessment, shared-assessment, metha-assessment, clarity, objectivity, implication, student’s notebook. Introducción Las reformas educativas emprendidas en la mayoría de los países europeos en los últimos años han supuesto la introducción de importantes innovaciones pedagógicas. Estos cambios se han visto reflejados en las intenciones educativas, en los contenidos, en la metodología y, sobre todo, en el proceso de evaluación. Históricamente, la Educación Física ha sido una materia en la que la evaluación ha resultado laboriosa y compleja; fundamentalmente por su carácter procedimental y por la gran diversidad de objetivos y contenidos que aglutina, ya que afecta a toda dimensión del ser humano: afectiva, cognitiva, motriz y social. Por desgracia, también se ha caracterizado por no disponer de herramientas de medición fiables que garantizasen la completa objetividad de todo el proceso. Hace ya algunos años, López y Jiménez (1995) afirmaban que la evaluación en general y, en la Educación Física en particular, era la piedra angular sobre la que basculaban las diferentes experiencias educativas. Aún hoy lo es. El estado actual de conocimientos pedagógicos aplicados a la Educación Física demanda nuevas formas de desarrollar el proceso de evaluación; se plantea la necesidad de implicar, hasta sus últimas consecuencias, a todo el alumnado en el proceso de evaluación (Martínez, Santos y Sicilia, 2006); ahora bien, no de cualquier manera y a cualquier precio. Este tipo de actuaciones pedagógicas conlleva el empleo de técnicas, procesos y conceptos diferentes a los tradicionales (López et al., 2007). El objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de evaluación formativa en Educación Física llevada a cabo en un IES de la Comunidad de Castilla y León en 1º de Educación Secundaria Obligatoria. Se detalla todo el procedimiento a nivel del discente, docente, proceso y sistema de evaluación; es decir, la denominada metaevaluación (López et al., 2007; Villar, 2001); al tiempo que se especifican los criterios, las técnicas y los instrumentos en los cuales nos apoyamos. Consideramos que el proceso de evaluación debe estar presidido por la Fecha recepción: 21-03-09 - Fecha envío revisores: 22-04-09 - Fecha de aceptación: 13-06-09 Correspondencia: Javier Fernández-Río Universidad de Oviedo-Facultad de Pedagogía C/ Aniceto Sela s/n, despacho 239 - 33005-Oviedo- Asturias E-mail: [email protected] - 92 - objetividad, y el alumnado, con mayor o menor responsabilidad, debe ser partícipe de él. Para ello es necesario proporcionar instrumentos y herramientas al discente para que desarrolle su proceso de evaluación y, al mismo tiempo, debemos exigirle objetividad en sus juicios. El eje central de nuestra propuesta lo hemos denominado: «Cuaderno de Bitácora»; un cuaderno de trabajo que el alumnado puede y debe desarrollar. Para Villar (2002a) una carpeta o un cuaderno, entre otras cosas, es un compendio que desarrolla la capacidad de asumir responsablemente los deberes y los hábitos de estudio, al tiempo que fomenta la autorreflexión y la autoestima del alumno/a. Por eso, junto a otros autores (Bores, 2001; López et al., 2006), consideramos fundamental su uso en las clases de Educación Física por lo que constituye la base de nuestro planteamiento. 1. Una propuesta de metaevaluación. Marco teórico Hemos desarrollado nuestra propuesta de metaevaluación tomando dos referentes: - La funciones que debe poseer todo proceso de evaluación: (Coll, 1987) *permitir ajustar la ayuda pedagógica a las características individuales de los alumnos. *permitir determinar el grado en que se han conseguido las intenciones del proyecto. *determinar si se han alcanzado, y hasta qué punto, las intenciones educativas. - Los principios que debe cumplir dicho proceso: (Barberá, 2003) *coherencia entre programa evaluativo y proceso de enseñanzaaprendizaje (E-A) *potenciación de una evaluación significativa para el alumno/a y la materia. *claridad y transparencia en la comunicación de objetivos y criterios de evaluación. *itinerarios de evaluación que contemplen tareas auténticas. *participación de los estudiantes y mayor relación profesor/estudiante. *tareas de evaluación que generen capacidad de reflexión y toma de decisiones. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) *procesos compartidos de comunicación y aprovechamiento de los resultados. *metaevaluaciones que incorporen los comentarios del alumnado y de otros docentes. Nuestro planteamiento de evaluación presenta tres características principales: · Continuo: proporciona información al profesor para mejorar y reorientar el proceso de aprendizaje, disponiendo de una visión de las dificultades y de los progresos de los estudiantes para informar sobre el mismo y calificar su rendimiento (López, 2001). · Global: considera comprensivamente todos los elementos y procesos que están relacionados con aquello que es objeto de evaluación (Barberá, 1999). · Formativo: valora el proceso de aprendizaje con el fin de proporcionar la ayuda pedagógica más adecuada en cada momento (Coll, 1987). Bajo todas estas premisas hemos diseñado un sistema de metaevaluación que analiza todos los agentes que participan directamente en el proceso de E-A y que implica al alumnado en dicho proceso para hacerle responsable de su propia formación. Por lo tanto, nuestro planteamiento incluye la evaluación de 4 aspectos: a) Programación docente: es imprescindible estudiar la validez del Proyecto Curricular del centro educativo donde transcurre nuestra labor docente; en este documento se concretan el conjunto de decisiones relacionadas con los diferentes componentes curriculares para definir los medios y las características de la intervención pedagógica del centro y dotarla de coherencia a lo largo de la enseñanza (del Carmen y Zabala, 1992). Debemos analizar la relación coherente entre sus elementos, si los contenidos son los prescriptivos o hemos añadido alguno, y si hay continuidad entre objetivos y contenidos. También debemos analizar la programación de aula: conjunto de unidades didácticas secuenciadas para las áreas de cada ciclo educativo, donde cada una de ellas es vista como una unidad de trabajo relativa a un proceso de E-A; debemos constatar que las unidades didácticas cubren los contenidos del Proyecto Curricular y si el tratamiento de éstos es integrador y equilibrado. Figura 1. Evaluación del docente (autoevaluación y observador externo) SI NO A veces EVALUACIÓN DEL PROFESOR Pierde tiempo en el aula Explicaciones claras y breves Se coloca bien en el espacio de la sesión Controla al grupo Es eficaz en el montaje del material Intenta resolver las dificultades de los alumnos Tiene paciencia con los alumnos/as con más dificultades Está motivado en el desarrollo de las sesiones Su estado de ánimo afecta al desarrollo de su labor Utiliza de forma adecuada los refuerzos positivos Observaciones: b) Acción docente: debe valorarse la realización práctica de lo que se ha programado y constatar si existe coherencia entre todos los componentes de la acción docente: objetivos, contenidos, actividades, metodología, agrupamientos, organización, materiales... También debemos ver si la acción docente es congruente con lo previsto y si se desarrolla en función del nivel inicial del alumnado. Por ello, planteamos un sistema que permita analizar la actuación docente usando 3 recursos: · Autoobservación: el propio docente recogió datos sobre su labor para realizar una posterior reflexión sobre los indicadores obtenidos, al menos una vez en cada unidad didáctica, mediante una ficha diseñada ad hoc (ver figura 1) en base a la información que el docente consideraba más relevante obtener sobre su práctica. · Observador externo: recurso perfecto para objetivar la evaluación de nuestra tarea docente; la persona encargada de llevar a la práctica la toma de datos puede ser un compañero/a del propio departamento y/o un alumno/a en prácticas; para ello dispondrá de la misma ficha que la Número 16, 2009 (2º semestre) Figura 3. Evaluación de las sesiones EVALUACIÓN DE LAS SESIONES Se han cumplido los objetivos La metodología ha sido la adecuada Si No A veces Los estilos de enseñanza han sido los adecuados Las tareas de E-A han sido las adecuadas El material utilizado ha ayudado El tiempo de la sesión ha resultado adecuado El espacio ha ayudado La actitud de los alumnos/as ha sido la adecuada La actitud del profesor/a ha sido la adecuada Observaciones: utilizada por el docente para la autoobservación. Una vez realizada la toma de datos se ponen en común las observaciones para valorar conjuntamente la acción docente. Por desgracia, el problema radica que, en muchas ocasiones, no es posible llevar a cabo este tipo de evaluación por falta de candidatos. · Opiniones de los alumnos/as: se desarrolló al finalizar cada trimestre después de la última unidad didáctica (haciendo hincapié en que no sólo se valore lo desarrollado en la última unidad), mediante una ficha ad hoc (ver figura 2) en base a la información que se considera más pertinente. La evaluación de la acción docente se complementó con la evaluación de las sesiones; el docente rellenó una ficha ad hoc (ver figura 3) al finalizar éstas (al menos dos veces en cada unidad didáctica) diseñada para extraer la información relevante. c) Resultados: es muy importante comprobar la congruencia entre los objetivos previstos en la programación y los que realmente se han conseguido. Debe compararse el nivel de competencia alcanzado por nuestro alumnado y el que habíamos previsto que alcanzase, interpretando los resultados obtenidos para mejorar la práctica docente. Todo este proceso tuvo lugar al finalizar cada unidad didáctica. d) Sistema de evaluación: es fundamental el análisis de los procedimientos, técnicas e instrumentos que utilizamos para evaluar. Se debe constatar la coherencia entre los objetivos, los contenidos, las competencias con los criterios de evaluación y la de éstos con los procedimientos de evaluación utilizados, realizando esta metaevaluación al finalizar cada unidad didáctica. Por ello se emplearon diferentes instrumentos: · pruebas escritas: para los contenidos conceptuales. · preguntas directas: para comprobar, de una manera rápida, los conocimientos del alumnado sobre la materia que se está desarrollando. · pruebas prácticas: para los contenidos procedimentales. · observación directa: para estudiar elementos como la autonomía en las labores de aseo e higiene personal o el esfuerzo durante las sesiones recogiendo datos in situ mediante listas de control, fotografías y/o filmaciones. · intercambios orales: para que el alumnado pueda expresar sus ideas, planteamientos y opiniones dentro del grupo-clase en beneficio de todos. · registro anecdotario: para recoger, por escrito, la descripción de los acontecimientos que se consideran importantes. 2. Planteamiento en la práctica Vamos a tratar de explicar cómo hemos llevado a cabo este planteamiento en un centro educativo. El marco legislativo utilizado ha sido el Decreto 52/2007 de 17 de mayo, que establece el currículo de la enseñanza secundaria obligatoria en Castilla y León. De este decreto se han extraído objetivos, contenidos, criterios de evaluación y, por supuesto, competencias que dan forma a nuestra propuesta. El objetivo de este artículo no es cansar al lector presentando una lista interminable de estos elementos por lo que vamos a obviarla. Con respecto a la evaluación, este mismo decreto señala: «La evaluación ha de tender a integrar todos RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 93 - Puntúa de 0 a 10 la labor del profesor en el trimestre; rodea la nota que se merece 1- Es puntual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.- Cuando introduce nuevas actividades las relaciona con las ya conocidas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.- Os motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.- Es respetuoso hacia los alumnos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.- Es accesible y está dispuesto a ayudarte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 Figura 2. Evaluación de la labor docente por el alumnado los criterios, tanto objetivos como subjetivos, tener en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos, tales como el esfuerzo, el interés, el grado de participación y la capacidad de autosuperación, tests físicos, pruebas teórico-prácticas de ejecución y dirección, exámenes, trabajos, cuaderno alumno….» Muchos de estos elementos se integran en nuestra propuesta, como vamos a ver a continuación. 2.1. El cuaderno de bitácora como eje central La herramienta pedagógica que constituye el eje central de nuestra propuesta la hemos denominado: «Cuaderno de Bitácora». El diario de bitácora de un barco es un libro en el que el capitán registra rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación; así como los acontecimientos que vive en sus estancias en la mar. Pues bien, nuestro Cuaderno de Bitácora es un instrumento pedagógico que actuará como soporte de las sesiones teóricas y prácticas de la materia y que presenta estas ventajas: · refleja un tipo de aprendizaje participativo que integra diferentes estrategias docentes comprometiendo a los alumnos/as en su propio aprendizaje (Villar, 2002a). · sirve para guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Villar, 2002b). · constituye una forma de trabajar varias de las competencias básicas antes mencionadas: aprender a aprender, comunicación linguística. · ayuda a desarrollar los aprendizajes significativos de los alumnos/ as: relacionando el nuevo material con el que ya poseía, de forma no arbitraria; asimilando e integrando los nuevos aprendizajes en sus estructuras cognitivas previas. Para que se generen aprendizajes significativos se debe facilitar la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje; por ello, mediante el desarrollo por parte del alumnado de este cuaderno pedagógico estamos contribuyendo inequívocamente a dichas adquisiciones, ya que es él mismo el que debe gestionar su propio cuaderno, y por extensión, su propio aprendizaje. El alumno/a debe asistir a clase con el cuaderno, realizar anotaciones en éste y trabajar/estudiar la materia en su casa; pero no es un simple documento para estudiar, sino que constituye un apoyo didáctico que IFARETMAILEDDASSKGHEIJDEHS LLUSFUERZAEDCRETYOUHGJUIJG EEJTCALENTAMIENTOKDEAYBDS P X H N J N M D E L A C AY H E W A D C H K O P B EIILL UEDESSEADERESISTENCIA DBSESANYRTDEWASHUOPGRDEYU NISECIRCUITOAIEUH SESHOESHJ NLESAEEFREWYUTVUJHYUOPBHY BIESDEUJDEREPETICIONUJDESIL XDEDEESSEADGHRWSARTIOBGTN U A G U C D E L A C AY A A D E U S E R I E D E S ADJUDESEFRYDRTYUIUORETFWWI Figura 4. Sopa de letras. UD: acondicionamiento físico - 94 - el alumno/a construye día a día en la práctica y que representa el fruto de su trabajo, de su esfuerzo y de su aprendizaje. El cuaderno que hemos usado está dividido en bloques temáticos. Cada uno de ellos hace referencia a las distintas unidades didácticas programadas para el año académico correspondiente. Cada bloque se estructura en siete apartados: · Apuntes: aspectos teórico-prácticos de la materia a partir de los cuáles se construyen las pruebas teóricas. · Ejercicios prácticos: contenidos procedimentales de la materia que se realizan en clase, pero que también pueden utilizar los alumnos/as fuera de ella. · Cuestionarios: le deben servir al alumnado como termómetro de sus conocimientos teóricos sobre el tema. · Sopas de letras: para que el alumnado se familiarice y maneje los términos más importantes de cada unidad didáctica (ver figura 4). · Espacio para anotaciones: notas o apuntes concretos de un momento determinado de la clase: una idea, un comentario del profesor, una reflexión de un compañero/a…. · Portafolio: herramienta para la autogestión del proceso de evaluación por parte del alumnado con todos los instrumentos de evaluación de la unidad (fichas y hojas de observación y registro). · Cuadros en blanco: para que los alumnos/as, una vez terminada la clase, realicen las aportaciones personales que estimen oportunas en forma de frases o dibujos. Este Cuaderno de Bitácora pretendía ser un documento vivo que reflejase la mayor parte del trabajo y el esfuerzo desarrollado por el alumnado durante el año académico. También funcionaba como un diario de la clase de Educación Física y en el futuro debe convertirse en una herramienta de consulta. El formato de Cuaderno usado era una carpeta de anillas (tamaño DIN A4) con tantos archivadores de plástico como unidades didácticas programadas. En cada archivador se incluían todos los documentos correspondientes a cada unidad (con las hojas numeradas para evitar que al sacarlas del plástico se puedan mezclar). Al comienzo del curso académico, el docente proporcionó el Cuaderno de Bitácora completo a cada alumno/a para que éste pudiera desarrollar, desde el inicio, una idea global de la materia y pudiera sentirse motivado por contenidos futuros. Con este formato, el Cuaderno de Bitácora se reveló como una herramienta eminentemente práctica porque: · el alumnado acudía a las sesiones única y exclusivamente con los documentos correspondientes a la unidad didáctica en curso, evitando «cargar» con el resto, ahorrando espacio y esfuerzo. · se facilitaba la incorporación de información al Cuaderno, ya que no había que descolocar ninguna espiral de encuadernación; el alumno/a sólo debía anotar la fecha de incorporación de dicha documentación nueva. Dentro de nuestro Cuaderno de Bitácora cobraba especial atención el portafolio, que atendía la gestión del proceso de evaluación de cada unidad didáctica por parte del alumnado. El portafolio no debe confundirse con el cuaderno del alumno (más amplio); es una herramienta mucho más centrada en el proceso evaluador (López et al., 2006). El portafolios de nuestra propuesta recogía todas las planillas necesarias para la toma de datos y para anotar la calificaciones obtenidas a nivel conceptual, procedimental y actitudinal en cada unidad. También incluía los criterios de calificación: como se iba a desarrollar la evaluación conceptual, procedimental y actitudinal y que porcentaje de la nota de la unidad didáctica le correspondía a cada una; todo ello con la máxima concreción. De esta manera, el alumnado conocía el «que», el «como» y el «cuando» del proceso de evaluación de cada unidad didáctica; disponía de todas las herramientas para desarrollarlo y estaba preparado para activar su propio proceso pedagógico y evaluativo. Debemos concretar que la evaluación conceptual de cada unidad didáctica consistía en el desarrollo de una prueba teórica tipo test de 20 preguntas diseñadas a partir de los apuntes incluidos en el Cuaderno de Bitácora. La evaluación procedimental se realizaba mediante la observación directa de las pruebas y/o tareas prácticas de ejecución de cada unidad; se realizaba en la fase de logro de objetivos de cada sesión mediante 2 o 3 tareas concretas y/o con pruebas de ejecución específi- RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) cas, calificando siempre a todo el grupo de alumnos/as durante la misma sesión para buscar la objetividad en el proceso de evaluación. Finalmente, la evaluación actitudinal la dividimos en 4 apartados: material, aseo personal, esfuerzo y comportamiento; se desarrolló, a diario, en el tiempo de vestuario y durante el desarrollo de las tareas prácticas mediante la observación sistemática y las preguntas directas, registrando los datos obtenidos en unas planillas específicas. Todos los alumnos/as partían con la máxima nota, pero las faltas en cualquiera de los apartados implicaba la pérdida de puntos. 2.2. La participación del alumnado en el proceso de evaluación Tras haber expuesto el proceso de evaluación, vamos a explicar la manera en la que el alumnado se hacía participe de él, la forma en la que lo protagoniza y se responsabiliza de su gestión. Todo esto se planteó a través de estrategias de autoevaluación y de coevaluación que se describen posteriormente. Autores como Peréz (1992) se refieren a la autoevaluación como aquel proceso evaluativo que deja en manos del alumno/a desde la ejecución hasta la calificación, pasando por la medición y la valoración, aunque todo bajo la supervisión del docente. López et al. (2007) afirman que la autoevaluación es posible y fiable, tanto en Primaria como en Secundaria, pero que cuanto más jóvenes o inmaduros sean los alumnos, más estructurados tienen que estar los instrumentos y los procesos de autoevaluación y más sencillos deben ser, tanto a nivel de comprensión como a nivel de aplicación. Por otro lado, la puesta en práctica de instrumentos y momentos de coevaluación, concepto que se utiliza para referirse a la evaluación entre pares, entre iguales (López et al., 2006; del Campo, 2002; Velázquez y Martínez, 2004), y de autoevaluación permite disponer de información más clara y continua de los procesos de aprendizaje que están teniendo lugar en el aula; así como de las decisiones que hay que tomar para que éstos mejoren (López et al., 2007). Como ya hemos señalado, el alumnado debía acudir a las sesiones prácticas con los documentos del Cuaderno de Bitácora de la unidad didáctica en curso. A partir de este momento, el proceso de evaluación gestionado por el alumnado se activaba comenzando en todas las unidades con la prueba conceptual tipo test, pero continuando de diferentes formas en función del tipo de unidad didáctica: a) UU.DD. con pruebas procedimentales específicas: contenidos como el equilibrio, la coordinación y sus manifestaciones tenían tareas especialmente diseñadas para evaluar al alumnado desarrollando un tipo concreto de acción motriz. Cada alumno/a disponía de una planilla para realizar la toma de datos procedimental donde debía poner su nombre para evitar situaciones de favoritismo o perjuicio. Todos/as calificaban la prueba del compañero/a y le entregaban la planilla de evaluación para que éste realizara el vaciado de sus datos en otra planilla. Con ellos obtenía su calificación y la registraba en su portafolio; previamente mostraba al docente los datos ya que en ocasiones hay alumnos que califican por afinidad personal o por prejuicios con lo que contaminan el proceso salpicándolo de subjetividad. Las calificaciones de la mayoría de los alumnos/as debían coincidir, ya que el grado de objetividad de las pruebas/tareas era muy alto. Todo estaba concretado y el alumnado conocía todo al detalle; cuando no coincidían los registros de varios alumnos/as se estaba contaminado (subjetivizando) el proceso, por lo que el docente intervenía con los datos que había registrado. b) UU.DD. de Ritmo y Expresión: en contenidos como la capoeira o la expresión corporal se analizaron variables como la originalidad o la espontaneidad, por lo que las pruebas procedimentales tenían un alto grado de subjetividad (la calificación emitida por el alumnado era en base a su criterio personal). Para reducir la parcialidad en el juicio propusimos tareas de evaluación en las que se calificara a un grupo, siendo la calificación también emitida por un grupo de personas. Por ello decidimos introducir el aprendizaje cooperativo en el proceso de evaluación; esta metodología ya ha sido utilizada en Educación Física generando resultados muy positivos (Fernández-Río, 2002): fomenta el pensa- Número 16, 2009 (2º semestre) miento crítico del alumnado, éste aprende a defender sus opiniones y a alcanzar acuerdos (la calificación debe ser consensuada por el grupo), y aprenden a ser honestos con ellos mismos/as y con el trabajo y el esfuerzo de sus compañeros/as. La dinámica de trabajo fue la misma que la descrita en el apartado anterior, aunque en ésta el trabajo y la evaluación eran grupales (3 personas para alcanzar acuerdos más fácilmente). Cada grupo disponía de una planilla de evaluación para completar el proceso. Todos los grupos entregaban las planillas al grupo que había desarrollado la prueba, para que éste realizara el vaciado de los datos, obtuviera su calificación y la registrara en su cuaderno (cada miembro del grupo anotará la misma calificación porque es compartida). Al igual que en los casos anteriores mostraban al docente los datos para intentar evitar subjetividades. c) UU.DD. sin pruebas procedimentales específicas: en contenidos como el rugby y el sumo la evaluación procedimental se desarrolló a través de las tareas prácticas de las sesiones: el docente evaluaba a todos los alumnos/as de una acción motriz concreta, pero el alumnado no era consciente de que estaba siendo calificado. Al terminar dicha actividad, el docente pedía a los alumnos/as que se autocalificaran en dicha acción motriz. Uno por uno les requerirá su calificación y les comunicaba la que él había decidido. Como el grado de objetividad de las pruebas/tareas era muy alto, la nota del alumno/a y del profesor/a debía ser muy pareja. Si había desacuerdo entre las notas, como las variables a valorar están especificadas, inequívocamente, rápidamente se revelaba el punto de desacuerdo y se solucionaba el problema. Después de haber contrastado las calificaciones, docente y discente registrarán las notas en sus respectivos documentos, con todo lujo de detalles. d) UU.DD. sin pruebas procedimentales prácticas: contenidos relacionados con la nutrición, la salud y los primeros auxilios tienen unas características por las que la evaluación procedimental tuvo que ser desarrollada a través de pruebas escritas tipo test; este tipo de pruebas son unívocas con lo que la objetividad del instrumento es máxima. 3. Reflexiones sobre la puesta en práctica del planteamiento Existen experiencias anteriores en las que se ha empleado el cuaderno o diario personal del alumno (Bores, 2000; García y Moreno, 2003). Nuestra propuesta se alinea más con la primera que con la segunda experiencia: en primer lugar por el tipo de alumnado al que va dirigida, y en segundo lugar porque el planteamiento de cuaderno es mucho más ambicioso y no se limita a constituir un mero instrumento de reflexión del alumno; al contrario, amplia sus posibilidades hasta convertirse en un «libro» que el alumno/a va construyendo a lo largo del curso escolar. Se transforma en un faro que guía al alumno/a a través de la materia de Educación Física para que sepa en todo momento dónde se encuentra, pero que también le da la oportunidad de personalizarlo según sus inquietudes, necesidades e intereses. Nuestro objetivo fue convertir al alumnado en gestor (actor principal) de su propio proceso de desarrollo y aprendizaje; ya que, poco a poco, a través de este tipo de planteamientos se ve capaz de aprender a aprender, de convertirse en una persona autónoma y segura de sí misma, en una persona capaz de activar y retroalimentar su propio proceso de aprendizaje en función de sus capacidades y necesidades. Butler y Winne (1995) afirman que un estudiante que se autorregula deja de ser una pieza inerte en una clase. Al trasladar al alumnado la responsabilidad de calificar su trabajo y el de sus compañeros/as desarrolla su autonomía y el sentido de la autocrítica, convirtiéndose en una persona capaz de reflexionar sobre si mismo y sobre lo que le rodea. La respuesta del alumnado a nuestra propuesta fue mayoritariamente positiva. Como todo planteamiento novedoso despierta incertidumbre y dudas al principio entre determinado tipo de alumnado: «¿Para qué necesitamos todo esto?». Por el contrario, en otro tipo de alumnos/as tuvo una acogida más positiva: «¡Mira, en la segunda evaluación vamos a dar Capoéira! yo tengo música brasileña, así que podemos practicar antes…». Precisamente éste era uno de los primeros objetivos de nuestro planteamiento: que el alumnado tuviera una con- RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 95 - ciencia global de la Educación Física y supiera lo que se estaba trabajando en clase, pero también contenidos futuros. Otro objetivo alcanzado fue dar claridad y objetividad a todo lo que se hacía en la clase de Educación Física. En muchas ocasiones el docente oculta, deliberada o inconscientemente, mucha información al alumnado acerca de los contenidos a desarrollar, y lo que es más grave, del proceso de evaluación. De esta manera cercena las posibilidades de nuestro alumnado de obtener los mejores resultados posibles. Comentarios como: «Qué bien, con este cuaderno por fin podré conseguir un sobresaliente en educación física, porque está todo explicado….» o «Voy a conseguir un 10 en actitud porque con las fichas no voy a tener ni una falta» demuestran que los alumnos/as quieren conocer cómo se les va a evaluar, quieren transparencia en todo el proceso evaluador, saber «de dónde sale su nota». Así mismo, cuando el alumno/a se ve implicado en su propio proceso de E-A capta más fácilmente los conocimientos que se le quiere transmitir e integra con mayor eficacia lo que se le enseña: «No sabía que para golpear la pelota de Rugby era necesario sujetarla con las dos manos, con este cuaderno voy a mejorar un montón en educación física». El cuaderno permitía que el alumnado repasar los contenidos tratados una y otra vez para asimilarlos mejor. Así mismo, cuando un alumno/a evalúa a un compañero/a es más consciente de las partes importantes de la ejecución, integrándolas y usándolas mejor. Esta experiencia nos ha mostrado que el alumnado suele asumir su responsabilidad y no «contamina» el proceso de evaluación cuando se le implica en el mismo; parece consciente de la necesidad de ser justo con sus compañeros/as y consigo mismo. Tan sólo en ocasiones se manifestaron algunas «no coincidencias» entre notas, pero fueron fruto de la falta de atención, más que de la voluntad de ser parcial con alguien. A medida que se fue desarrollando el curso escolar se produjeron situaciones en las que el alumnado iba dirigiendo su propio aprendizaje. Incluso solicitaba ayuda al docente en aspectos concretos: «profe no me sale esto, ¿qué puedo hacer?»; sabía lo que debía hacer, pero no sabía el cómo y se daba cuenta (sin que el docente se lo advierta) de lo que estaba realizando correctamente y debía continuar haciendo y de lo que debía mejorar y modificar; no sólo a nivel procedimental, también actitudinal porque llevaba su propio registro: «acudí a clase dos veces sin la indumentaria adecuada y no hice las labores de higiene personal un día… debo modificar esto y ser más responsable». Entre las debilidades encontradas en el planteamiento señalar que lleva tiempo elaborar y poner a funcionar (activar) todos los procedimientos que hemos descrito. Los alumnos/as no suelen estar acostumbrados a realizar todas las labores que les exige, por lo que hay que repetir muchas instrucciones y explicaciones, pero una vez que el alumnado ha alcanzado cierta práctica, el rol del docente se limita a mediar entre el alumnado y su proceso evaluador. 4. Consideraciones finales En este trabajo mostramos un planteamiento en la práctica, que es viable y que soluciona problemas. Somos conscientes de que manifiesta errores (ni es perfecto, ni sirve para todo, ni va a solucionar todos los problemas de la evaluación en Educación Física), pero sí que es un planteamiento fundamentado en la práctica docente diaria, que funciona y que genera resultados positivos. En este artículo proponemos el uso de herramientas metodológicas como la autoevaluación, la coevaluación o el aprendizaje cooperativo y herramientas pedagógicas como el «Cuaderno de Bitácora»: cuaderno de apoyo a la acción docente tradicional en Educación Física. Proponemos un sistema de evaluación que busca la objetividad en todos sus procedimientos y que al mismo tiempo aspira a alcanzar la máxima implicación del alumnado. Se pretende que así sean capaces de desarrollar sus propios aprendizajes, para contribuir, desde nuestra privilegiada materia, a formar personas autónomas e independientes, que sean capaces de gobernar su vida con responsabilidad (fin último de la educación en estas etapas educativas). - 96 - 5. Bibliografía Barberá Gregori, E. (1999). Evaluación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje. Barcelona: Edebé Barberá Gregori, E. (2003) Estado y tendencias de la evaluación en educación superior. Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria, 3(2), 94-99. Bores Calle, N. (2001). El cuaderno del alumno: una disculpa para replantearse el área de educación Física. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 4, 61-78. Butler, D.L. & Winne, P.H. (1995). Feedback and Self-Regulated Learning:ATheoretical Synthesis. Review of Educational Research, 65(3), 245-281. Coll, C. (1987). Psicología y currículum. Barcelona: Paidós. Del Campo Vecino, J. (2002). La evaluación como proceso integral. Una experiencia de evaluación de las habilidades gimnásticas en ESO. Aula de Innovación educativa, 115, 28-32. Del Carmen, L. y Zabala, A. (1992). El proyecto curricular de centro: el currículum en manos del profesional. En S. Antunez y otros (Eds.), Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula (pp. 63-96). Barcelona: Graó. Fernández-Río, J. (2002). El aprendizaje cooperativo en el aula de Educación Física. Análisis comparativo de otros sistemas de enseñanza-aprendizaje. Valladolid: La Peonza. García San Emeterio, T. y Moreno Arroyo, P. (2003). El diario del alumno como instrumento de reflexión en expresión corporal. Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 5, 4-10. López Mojarro, M. (2001). La evaluación del aprendizaje en el aula. Madrid: Edelvives. López Pastor, V.M.; Barba Martín, J.J.; Monjas Aguado, R.; Manrique Arribas, J.C.; Heras Bernardino, C. González Pascual, M. y Gómez García, J.M. (2007) Trece años de evaluación compartida en Educación Física. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 7(26), 69-86. López Pastor, V.M. y Jiménez Cobo, B. (1995). Revista Complutense de Educación, 6(2), 46-67. López Pastor, V.M.; Monjas, R.; Gómez, J.; López, E.M.; Martín, J.F.; González, J.; Barba, J.J.; Aguilar, R.; González, M.; Heras, C.; Martín, M.I.; Manrique, J.C.; Subtil, P. y Marugán, L. (2006). La evaluación en Educación Física. Revisión de modelos tradicionales y planteamiento de una alternativa. La evaluación formativa y compartida. Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 10, 31-41. Martínez, L.F., Santos, M. y Sicilia, A. (2006). De la pedagogía del silencio a la pedagogía del diálogo. La autoevaluación y la autocalificación como formas de promoción democrática. En V.M. López Pastor y otros (Eds.), La Evaluación en Educación Física. Revisión de los modelos tradicionales y planteamiento de una alternativa: la evaluación formativa y compartida (pp. 156-186). Buenos Aires: Miñó y Dávila. Pérez Cerdán, J. (1992). Propuesta de autoevaluación de la conducta física en enseñanzas medias. Perspectivas, 9, 42-48. Velázquez Buendía, R. y Martínez Gorroño, M.E. (2004). La autoevaluación y la coevaluación en el aprendizaje autónomo y cooperativo (u otra forma de plantear la enseñanza y el aprendizaje de contenidos de condición física). En J.L. Hernández Álvarez y R. Velázquez Buendía (coord.), La evaluación en educación física. Investigación y práctica en el ámbito escolar (pp. 293-322). Barcelona: Graó. Villar Agudo, L.M. (2001). Metaevaluación: un inquietante modelo. Revista de Enseñanza Universitaria, 17, 77-136. Villar Agudo, L.M. (2002a). La autoevaluación del alumno en el fomento de las actitudes y valores. En actas de los XIII cursos de verano de la UNED, Sanlucar de Barrameda. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 97-103 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Análisis comparativo de la acción ofensiva en F-7 y F-8, en la categoría alevín Contrastive analysis between the offensive part in 7-8- football game, in 12 years old age *Daniel Lapresa Ajamil, **Javier Arana Idiakez, *Joseba Ugarte Urra y *Belén Garzón Echevarría *Universidad de La Rioja (España), **Federación Riojana de Fútbol (España) Resumen: En los últimos años en el seno de la Real Federación Española de Fútbol se ha planteado la posible implantación de la modalidad de fútbol 8 en lugar de fútbol 7. El presente artículo trata de arrojar luz sobre la cuestión, suponiendo una aproximación a la fase ofensiva de las modalidades de fútbol 7 y fútbol 8 en la categoría alevín. En el seno de la metodología observacional, realizando un análisis estadístico -con el software SPSS, versión 15.0.- y mediante la detección de patrones secuenciales ocultos -con el software Theme, versión 5.0.-, se comparan las características del proceso ofensivo entre las modalidades deportivas de fútbol 7 y fútbol 8. En el muestreo observacional realizado no se han encontrado diferencias significativas entre las modalidades de F-7 y F-8, salvo en la fase de finalización. Palabra clave: Fútbol 7, fútbol 8, categoría alevín, metodología observacional, patrones temporales. Abstract: In the latest years, it has been considered, within the Spanish Football Federation, the possibility of creating a new league of 8 football’s game instead of 7 football’s game. This article tries to enlighten the subject, as an approximation to the attacking phase of 7 and 8 football’s game in the children category. Within the observational methodology, using contrastive statistics -with the software SPSS, version 15.0-, and with the detection of hidden sequential patterns -with the software Theme 5.0-, the features of the attacking process between both 7 and 8 football categories are compared. No meaningful differences have been found between both modalities, F-7 and F-8, in the observational data acquired, except in the ending phase. Key words: 7 football´s game, 8 football´s game, children, observational methodology, T-patterns. 1. Introducción Según Vegas (2006), el fútbol base hace referencia a las etapas de iniciación y perfeccionamiento deportivo de los niños y jóvenes. No obstante, esta práctica deportiva no siempre se encuentra adaptada al nivel de desarrollo del niño. Lo más habitual es encontrar niños practicando un fútbol de adultos, cuando debiera ser la práctica deportiva la que se adaptara a ellos. Autores como Wein (1994 y 1999), Sanchez Bañuelos (1995), Lapresa, Arana y Ponce de León (1999), Giménez y Castillo (2001), Allipi (2002), Arana, Lapresa, Garzón y Álvarez (2004), Vegas, Pino, Romero y Moreno (2007), Lapresa, Arana, Garzón, Egüén y Amatria (2008), llaman la atención sobre la necesidad de realizar dicha adaptación. De acuerdo con Comesaña (2001), Lago (2002) y Cuadrado (2007), para llevar a cabo dicha adaptación se debe buscar una adecuación de los objetivos y los contenidos del proceso de enseñanzaaprendizaje a las diferentes etapas por las que pasa el jugador, así como de las condiciones propias de la competición. Uno de los motivos de esta falta de adaptación es, según Wein (2001), la prisa por acercar las jóvenes promesas al juego de los adultos, lo cual en numerosas ocasiones provoca la adquisición de numerosos hábitos incorrectos que limitan el rendimiento de muchos jugadores. Dichas consecuencias negativas se pueden observar, no sólo en la asimilación de la técnica, sino también en la de la táctica. Según Pino y Cimarro (2001), los conceptos tácticos fundamentales deben ser adquiridos en los primeros años de formación. Al respecto, el niño en categoría alevín, en la cual se centra el presente estudio, ya es capaz de asimilar, analizar y sintetizar los conceptos tácticos que el entrenador pueda ofrecerle ya que, de acuerdo con Lapresa y Arana (2004), a partir de la categoría alevín el jugador de fútbol tiene -aludiendo al periodo de operaciones abstractas según Piaget (1972, 1981 y 1984)- capacidad táctica operatoria. De hecho, según Benedek (1994), esta edad es la más apropiada para el aprendizaje consciente de los elementos básicos del fútbol. La categoría alevín en la propuesta de la Comunidad Autónoma de La Rioja toma la forma de fútbol 7 (F-7). Esta modalidad, en esta categoría, según Romero y Vegas (2003), se encuentra presente -no de forma excluyente, ya que en ocasiones cohabita con fútbol 5 (70%) y fútbol 11 (50%)- en el 90% de las Federaciones Territoriales españolas. Fecha recepción: 28-01-09 - Fecha envío revisores: 28-01-09 - Fecha de aceptación: 13-06-09 Correspondencia: Daniel Lapresa Ajamil Edificio Vives (Universidad de La Rioja) C/ Luis de Ulloa s/n. 26004. Logroño E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) Para promocionar la implantación definitiva de la modalidad de F-7, la Real Federación Española de Fútbol organizó, paralelamente a las IIIas Jornadas Internacionales de Escuelas de Fútbol, su Ier Campeonato Internacional de F-7, en el año 2003. No obstante, en el IIIer Congreso de Fútbol Base organizado por la Real Federación Española de Fútbol en octubre de 2005, bajo el formato de mesas de trabajo integradas por representantes de las diversas Federaciones Regionales, y a partir de la intervención del actual Director de la Escuela Nacional de entrenadores, D. Ginés Meléndez Sotos, se llamó la atención sobre la posible implantación de la modalidad de fútbol 8 (F-8), en lugar del F- 7. Los defensores del F-8, entre los que podemos mencionar a Wein (1994), Meléndez (2001) y Floro (2004), defienden la idoneidad de esta modalidad en base a un argumento prioritario: el reparto equilibrado del terreno de juego. Ahora bien, hemos de matizar que desde un punto de vista técnico-táctico, el F-7 conlleva una polivalencia en las diferentes posiciones de juego que bien pudiera interpretarse como un aspecto favorable de cara al desarrollo del jugador. A continuación, se presentan, de forma intuitiva, los aspectos positivos y negativos de las modalidades de F-7 y F-8: F-7: -Aspectos positivos: mayor polivalencia de las posiciones de juego y grado de implantación de la modalidad. -Aspectos negativos: falta de equilibrio en el reparto del terreno de juego. F-8: -Aspectos positivos: mayor equilibrio en el reparto del terreno de juego. -Aspectos negativos: menor polivalencia de las posiciones de juego y hegemonía en la instauración del F-7. Al respecto, Ardá (1998) y Arana et al. (2004) constataron la idoneidad del F-7 en relación con el fútbol 11 (F-11), pero sus estudios no contemplaron el F-8. Por ello, hemos creído necesario este estudio, el cual analiza las ventajas e inconvenientes de la práctica del F-7 y F-8, en el primer año de la categoría alevín, en lo relativo a la organización táctica de los jugadores en el terreno de juego. Objetivos Los objetivos que pretendemos satisfacer mediante el desarrollo de nuestra investigación son los siguientes: Objetivo General: Comparar las características del proceso ofensivo entre las modalidades deportivas de F-7 y F-8. Objetivos Específicos: Analizar la utilización del espacio durante la acción ofensiva entre las modalidades futbolísticas de F-7 y F-8, en relación a: RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 97 - * La profundidad en la utilización del espacio de juego. * La amplitud en la utilización del espacio de juego. -Analizar el posicionamiento táctico de los jugadores durante el proceso ofensivo en las modalidades futbolísticas de F-7 y F-8. 2. Método Para llevar a cabo este estudio se ha recurrido a la metodología observacional, la cual ha sido definida por Anguera (1988, p. 7), como: «el procedimiento encaminado a articular una percepción deliberada de la realidad manifiesta con su adecuada interpretación, captando su significado, de forma que mediante un registro objetivo, sistemático y específico de la conducta generada de forma espontánea en un determinado contexto, y una vez se ha sometido a una adecuada codificación y análisis, nos proporcione resultados válidos dentro de un marco específico de conocimiento». En concreto, el diseño metodológico empleado para el presente estudio ha sido nomotético, puntual de seguimiento intrasesional y una observación sistematizada, no participante, en ambiente natural. Es decir, se trata de un diseño observacional que, de acuerdo con Anguera, Blanco, Losada y Hernández (2000), cumple básicamente el perfil idóneo de la metodología observacional. 2.1 Participantes El muestreo intencional, según Anguera, Arnau, Ato, Martínez, Pascual y Vallejo (1995), no pretende representar a la población con objeto de generalizar resultados, sino obtener datos para conseguir información. En concreto, para nuestra investigación se han seleccionado de forma intencional tres equipos que han finalizado la competición benjamín organizada por la Federación Riojana de Fútbol en la temporada 2007-2008. La temporada siguiente competirán en la categoría alevín de primer año, en la cual la modalidad de fútbol practicada es el F7. Son jugadores que no se han inscrito nunca en competiciones federadas correspondientes a la modalidad de F-7 -que no les corresponde por su edad-, ni en la modalidad de F-8 -puesto que es una modalidad que, a día de hoy, no se encuentra instaurada en la competición organizada por la Federación Riojana de Fútbol-. Los equipos seleccionados han sido: C. D. Valvanera, C. D. Berceo y F. C. R. Cantabria. terreno de juego; el reglamento utilizado, en ambas modalidades, fue el vigente en la Federación Riojana de Fútbol para la competición de F-7 en categoría alevín; la duración de cada partido fue de 25 minutos -dos partes de 12,5 minutos-; entre partido y partido hubo un descanso de 5 minutos; los encuentros comenzaron a la misma hora; los jugadores fueron los mismos para las dos modalidades deportivas; los entrenadores de cada equipo fueron los instructores en las dos modalidades de fútbol; todos los encuentros fueron dirigidos por el mismo árbitro; el tamaño de balón para ambas modalidades fue el nº 4 -categoría alevín-; las dimensiones del terreno de juego fueron las que se exponen en la tabla 1. Además, el rol táctico de los jugadores al inicio de partido se mantuvo a lo largo de toda su presencia en el encuentro. No se realizaron cambios de rol entre los jugadores presentes en el terreno de juego. El sistema de juego utilizado fue el mismo en los tres equipos para cada una de las modalidades: -F-7: 1-2-3-1. -F-8: 1-3-3-1. De esta forma, controlamos la influencia de posibles variables extrañas como: el terreno de juego en el desarrollo de los partidos; el descanso entre partidos y la duración de los partidos en la fatiga física; la posible influencia horaria en la activación de los jugadores; la heterogeneidad de los grupos; la influencia del tamaño del balón en el juego; la variedad en la dirección de los equipos, así como la variabilidad en las decisiones arbitrales. 2.3. Instrumento de observación Tal y como afirma Anguera (2003), la extraordinaria diversidad de situaciones susceptibles de ser sistemáticamente observadas en el juego del fútbol obliga a prescindir de instrumentos estándar y a prepararlos ad hoc. En este sentido, se ha construido un instrumento de observación -adaptándose para F-7 y F-8-. Los matices se encuentran en el rol de los jugadores. En ambos casos se trata de una combinación de formatos de campo y sistema de categorías. En cuanto a la utilización del espacio de juego, se han tenido en cuenta las propuestas de Lapresa, Arana y Navajas (2001), Arana et al. (2004), Lapresa, Arana y Garzón (2006). En lo relativo al posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego, se ha bebido del instrumento «táctico» construido por Lapresa et al. (2008). Tabla 1. Modalidad, medidas, superficie y proporción por jugador Modalidad Medidas Superficie Proporción por jugador Sentido del ataque m2 F-7 63 x 40 m 2520 F-8 63 x 40 m 2520 m2 180 m2 por jugador 157,5 m2 por jugador Tabla 2. Kappa de Cohen de cada uno de los bloques de datos. (F-7) Total F. C. R. Cantabria – C. D. Valvanera Kappa de Cohen = 0,9352, (F-7) Total C. D. Valvanera – F. C. R. Cantabria Kappa de Cohen = 0,939, (F-8) Total F. C. R. Cantabria – C. D. Valvanera Kappa de Cohen = 0,9751, (F-8) Total C. D. Valvanera – F. C. R. Cantabria Kappa de Cohen = 0,9004, ZONA DE SEGURIDAD IZQUIERDA -13,33m. x 21m(Zona 10) CRACION CREACION IZQUIERDA IZQUIERDA campo propio campo rival 13,3m. x 10,5m 13,3m. x 10,5m (Zona 40) (Zona 41) ZONA DE DEFINICIÓN IZQUIERDA -13,33m. x 21m(Zona 70) ZONA DE SEGURIDAD CENTRAL -13,33m. x 21m(Zona 20) CREACION CREACION CENTRAL CENTRAL campo propio campo rival 13,3m. x 10,5m 13,3m. x 10,5m (Zona 50) (Zona 51) ZONA DE DEFINICION CENTRAL -13,33m. x 21m(Zona 80) ZONA DE SEGURIDAD DERECHA -13,33m. x 21m(Zona 30) CREACION CREACIÓN DERECHA DERECHA campo propio campo rival 13,3m. x 10,5m 13,3m. x 10,5m (Zona 60) (Zona 61) ZONA DE DEFINICIÓN DERECHA -13,33m. x 21m(Zona 90) Figura 1. División del terreno de juego por zonas 2.2. Procedimiento Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se organizaron, entre los tres clubes seleccionados, dos enfrentamientos triangulares: uno en la modalidad de F-7 y otro en la de F-8. El de F-7 tuvo lugar el lunes 19 de Mayo de 2008 y el de F-8 el lunes 26 de Mayo de 2008. Dado que el estudio se centra en la posible influencia del número de jugadores, en el desarrollo ofensivo del fútbol, en un mismo terreno de juego -el actual de F-7-, se cumplieron los siguientes requisitos de constancia intersesional: todos los partidos se desarrollaron en el mismo - 98 - En lo relativo al F-7, bajo los criterios 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se han anidado sistema de categorías porque cumplen las condiciones de exhaustividad y mutua exclusividad. Los criterios 2 y 5 corresponden a una estructura de formatos de campo, dado que no existe un conjunto cerrado de posibilidades de codificación. A continuación, se procede a la descripción esquemática de los criterios del instrumento -para más información acúdase a las referencias arriba mencionadas-: - 1. Posesión del balón. En este criterio se pueden dar tres categorías: posesión por equipo observado, posesión por equipo contrario e inobservabilidad -falta de perceptividad-. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) - 2. Número de jugada. En este criterio, formato de campo, se aplica un sistema decimal de codificación, que se completa de forma indefinida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. - 3. Forma de inicio de la jugada. Un equipo inicia la jugada mediante: recuperación o interrupción reglamentaria -saque de puerta, saque de banda, saque de esquina, saque de falta, bote neutral, penalti y saque de centro-. - 4. Zona de inicio de la jugada. Aquella en la cual se encuentra el jugador del equipo observado al producirse el primer contacto con el balón. La división del campo para realizar la observación se expone en la figura 1. -5. Fase de juego. Se pueden dar tres situaciones: inicio, finalización y desarrollo. Es en la fase de juego «desarrollo» donde se concreta el formato de campo, aplicándose un sistema decimal de codificación, que se completará de forma indefinida: desarrollo 1, desarrollo 2, desarrollo 3, desarrollo 4, desarrollo 5, desarrollo 6, desarrollo «n». Se produce un cambio en la fase de juego al realizar un contacto sobre el balón un jugador diferente al que había realizado el anterior, ya sea del propio equipo o del equipo rival y por un cambio de zona del poseedor del balón. - 6. Jugador con balón. Este criterio nos indica el jugador que se encuentra en posesión del balón. En F-7, se han definido las siguientes categorías: portero, central izquierdo, central derecho, extremo izquierdo, medio centro, extremo derecho y delantero. - 7 al 13. Los criterios se refieren a la zona del terreno de juego ocupada por el jugador del equipo observado con el rol correspondiente. - 14. Forma de finalización de la jugada. Un equipo finaliza la jugada mediante: interceptación o interrupción reglamentaria -fuera de fondo, fuera de juego, fuera de banda, falta, gol, bote neutral finalización-. - 15. Zona de finalización de la jugada. Manteniendo la misma división zonal del campo, se considera zona de finalización de la jugada, aquella en la que se encuentra el balón en el momento en el que la jugada finaliza. En lo relativo al F-8, bajo los criterios 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se han anidado sistema de categorías. Los criterios 2 y 5 corresponden a una estructura de formatos de campo. Los criterios del instrumento de F-8 que no han sido desarrollados en el instrumento correspondiente a la modalidad de F-7, son los siguientes: -6. Jugador con balón. En F-8, se han definido las siguientes categorías: portero, lateral izquierdo, central, lateral derecho, extremo izquierdo, medio centro, extremo derecho y delantero. - 8. Zona del lateral izquierdo. -9. Zona del central. -10. Zona del lateral derecho. 2.4. Registro y codificación Se filmaron un total de seis partidos, tres de F-7 y tres de F-8. Ambos triangulares fueron filmados desde la grada del campo nº 2 de las instalaciones municipales de Pradoviejo. Para la realización del presente artículo se han analizado dos de ellos, uno de cada modalidad. En ambos casos los disputados entre el C. D. Valvanera y el F. C. R. Cantabria. El muestreo observacional realizado ha sido el siguiente: -En F-7: 49 jugadas efectuadas por el C. D. Valvanera y 56 por el F. C. R. Cantabria. En total 105 jugadas analizadas, en las cuales se produjeron un total de 421 situaciones tácticas, 177 correspondientes a la fase ofensiva del C. D. Valvanera y 244 a la del F. C. R. Cantabria. -En F-8: 51 jugadas efectuadas por el C. D. Valvanera y 59 por el F. C. R. Cantabria. En total 110 jugadas analizadas, en las cuales se produjeron un total de 409 situaciones tácticas, 171 correspondientes a la fase ofensiva del C. D. Valvanera y 238 a la del F. C. R. Cantabria. El registro, tanto para F-7 como para F-8, se ha llevado a cabo mediante el programa SDIS-GSEQ, versión 4.1.3., utilizando la sintaxis Número 16, 2009 (2º semestre) de codificación SDIS, a partir de Bakeman y Quera (2000, y 2007). Todos los encuentros fueron registrados por el mismo observador, mediante un procedimiento sistemático. Posteriormente, los datos obtenidos se han recodificado para su posterior análisis en los programas SPSS, versión 15.0. y Theme, versión 5.0. En concreto, de cara a la utilización del programa Theme, se han transformado los datos Tipo II -según la clasificación de Bakeman (1978)-, en tipo IV mediante la utilización de una escala numérica de forma ordinal que asigna a cada ocurrencia una duración de 10 frames. 2.5. Fiabilidad del dato registrado En la presente investigación, para asegurar dicha fiabilidad, el observador ha registrado en dos ocasiones cada uno de los encuentros analizados. Entre la primera y la segunda fase del registro se ha respetado un período de una semana. De cara a determinar la fiabilidad de los datos obtenidos a partir del instrumento de observación construido ad hoc y de la sistematización del registro, se ha efectuado el cálculo del Kappa de Cohen utilizando el paquete informático SDIS-GSEQ, versión 4.1.3. De esta forma, el Kappa de Cohen definitivo, de cada uno de los paquetes de datos analizados véase tabla 2-, posee una consideración del acuerdo, a partir de Landis y Koch (1977, p. 165), de almost perfect. 2.6. Análisis de los datos Se han realizado dos tipos de análisis: uno estadístico -mediante el programa SPSS, versión 15.0.- y otro en busca de patrones temporales -mediante el programa Theme 5.0.-. En el presente artículo, tras exponer los resultados de la comparación estadística, se muestran los patrones temporales detectados destacando que los multieventos que aparecen reflejados en dichos patrones tienen una mayor probabilidad de aparición entre ellos mismos ya que, de acuerdo con Anguera (2004, p. 18), son «acciones que ocurren en el mismo orden, con distancias en cuanto a número de frames que permanecen relativamente invariantes, siempre dentro del intervalo crítico temporal fijado previamente». Con el fin de encontrar los patrones temporales ocultos se ha partido de dos planteamientos diferentes: -Análisis de cada una de las partes de juego. -Análisis de la globalidad del registro de cada modalidad: F-7 y F-8. Con ello conseguimos no perder lo patrones que, aún no cumpliendo los prerrequisitos de búsqueda en cada una de las partes, sí que se detectan cuando la búsqueda se realiza de forma global. Los parámetros de búsqueda de patrones fueron los siguientes: -Se ha fijado una frecuencia de ocurrencia en cada parte que se corresponde con un percentil de al menos un 80%. Es decir, la frecuencia de aparición de, al menos un 80% de todos los eventos tipo, cae por debajo de la ocurrencia seleccionada. Y (100-80) %, es decir, tan sólo un 20% de eventos tipo tienen una frecuencia de aparición mayor que la ocurrencia seleccionada. -Se ha utilizado un nivel de significación de p<.05. -Además, se han validado los resultados aleatorizando los datos en 5 ocasiones y aceptando sólo aquellos patrones en los que la probabilidad de que los datos aleatorizados coincidan con los reales sea igual a 0. Además, se ha utilizado el filtro de simulación que aporta Theme versión 5.0. Este filtro realiza aleatorizaciones para cada relación de intervalo crítico detectada, antes de aceptarla como tal. El número de aleatorizaciones depende del nivel de significación fijado (en nuestro caso concreto, 2000 veces, -1/0,005 x 10). El patrón temporal detectado Tabla 3. Nivel de significación de la comparativa. Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 14,484(a) 5 ,013 Razón de verosimilitudes 14,754 5 ,011 Asociación lineal por lineal 9,393 1 ,002 N de casos válidos 215 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 99 - MODALIDAD DE JUEGO 40% MODALIDAD DE JUEGO 50% F7 F7 F8 F8 40% 30% 30% 20% 48,1 37,8 31 28,6 20% 37 27 19 10% 46,9 43,8 21,4 18,9 16,2 10% 14,8 9,4 0% Seguridad Campo Propio Campo Rival 0% Definición Central Derecho Figura 5. Porcentaje de jugadas que se inician en el corredor izquierdo, en función del corredor de finalización, según la modalidad de juego. Figura 2. Porcentaje de jugadas con inicio en el sector seguridad, en función del sector de finalización, según la modalidad de juego será aceptado si Theme encuentra, entre todas las relaciones generadas aleatoriamente, n relaciones –con (n/2000) < 0,005- de intervalo crítico con intervalos internos del mismo tamaño o más pequeños que los de la relación testeada. A continuación se presentan los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación. Izquierdo alcanzar el campo contrario, mientras que en el F-8 este porcentaje disminuye ligeramente (47,6%) -véase figura 2-. En la modalidad de F-7, el sector de finalización predominante de las jugadas iniciadas en el sector seguridad es el sector creación campo propio, con un 37,8%. Sin embargo, en el F-8 predominan las jugadas que finalizan en el sector definición, con un 31%. 3. Resultados 3.1. Comparación estadística MODALIDAD DE JUEGO 80% F7 3.1.1. Profundidad F8 MODALIDAD DE JUEGO 25% 60% F7 F8 71 20% 40% 15% 50 20% 41 10,5 10% 0% 5% 0% 18 8,8 Izquierdo Central Derecho Figura 6. Porcentaje de jugadas que se inician en el corredor derecho, en función del corredor de finalización, según la modalidad de juego. 10 20 30 40 41 50 51 60 61 70 80 90 Figura 3. Porcentaje de jugadas con inicio en el sector seguridad y finalización según zonas Una vez realizada la comparación estadística, mediante el programa informático SPSS, versión 15.0., podemos afirmar que, en el muestreo observacional realizado, en lo relativo a la profundidad del juego, no existen diferencias significativas entre F-7 y F-8 -sólo se presentará el valor correspondiente al nivel de significación de la comparativa cuando las diferencias sean significativas-. En el F-7 el porcentaje de jugadas que no consiguen sobrepasar el sector seguridad (18,9%), es prácticamente igual al de la modalidad de F8 (19%). Por otro lado, en el F-7, un 56,7% de las jugadas no consiguen El porcentaje de jugadas en F-7 en las que, partiendo del sector seguridad, se consigue alcanzar la zona 80 (10,8%), es menor que en el F-8 (21,4%) -véase figura 3-. 3.1.2. Amplitud En el muestreo observacional realizado, no existen diferencias significativas entre F-7 y F-8 en cuanto a la amplitud del juego. Las jugadas que comienzan y finalizan en el mismo corredor, presentan un mayor porcentaje en el F-7 (50,47%), que en el F-8 (41%). En el F-7, del total de estas jugadas que inician y finalizan en el mismo corredor -figura 4-, un 26,4% lo hacen en la banda izquierda, un 50,9% en la banda derecha y un 22,6% inician y finalizan en el corredor central. Mientras, en el F-8, del total de las jugadas que inician y finalizan en el MODALIDAD DE JUEGO 60% MODALIDAD DE JUEGO 100% F7 F7 F8 F8 80% 50% 40% 60% 30% 87 10% 0% 40,0 26,4 22,2 86 40% 50,9 20% 37,8 20% 22,6 12 Izquierdo Central Derecho Figura 4. Porcentaje de jugadas que inician y finalizan en el mismo corredor, según la modalidad de juego. - 100 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 0% 13 No Si Figura 7. Porcentaje de jugadas con cambios de orientación, según la modalidad de juego. Número 16, 2009 (2º semestre) MODALIDAD DE JUEGO F7 F8 60% 40% 61,8 20% 48,6 29,5 23,6 3.2. Patrones temporales 8,6 3,6 0% Los motivos de desarrollo de jugada también presentan resultados muy similares -véase figura 9-. Tanto en F-7 como en F-8 predomina el motivo posesión propio equipo frente a las interceptaciones ocasionales con continuidad. Comparando las modalidades F-7 y F-8, podemos determinar que, respecto a la fase de finalización -véase figura 10-, sí existen diferencias significativas entre ambas modalidades. Se ha profundizado en la comparativa analizando los motivos constitutivos de la fase de finalización y se han personalizado las diferencias significativas (nivel de significación 0,013), en el motivo interceptación de balón -véase tabla 3-. 3,8 3,6 4,8 3,6 4,8 3,6 Saque Saque Saque Saque Saque RecupePuerta Banda Esquina Falta Centro ración Figura 8. Porcentaje de los motivos de inicio de jugada, según la modalidad de juego. mismo corredor, un 22,2% lo hacen en la banda izquierda, un 37,8% en la banda derecha y un 40% inician y finalizan en el corredor central. En el F-7, de las jugadas iniciadas en el corredor izquierdo, un 9,4% finaliza en el corredor opuesto, el derecho. En el F-8 este porcentaje es mayor (14,8%) -véase figura 5-. Sin embargo, en cuanto a las jugadas En este apartado analizaremos los patrones obtenidos, con los parámetros de búsqueda definidos, en las dos modalidades estudiadas. Hemos de precisar que los patrones encontrados en el análisis de la globalidad de ambas modalidades coinciden con los hallados en el análisis por partes. MODALIDAD DE JUEGO 100% F7 F8 80% 60% 86,2 40% 79,6 20% 20,4 0% Propio Equipo 13,8 Interrupción ocasional con continuidad Figura 11. Patrón nº 1. Figura 9. Porcentaje de los motivos de desarrollo de jugada, según la modalidad de juego. que comienzan en el corredor derecho, el porcentaje de jugadas que terminan en el corredor opuesto es mayor en la modalidad de F-7 (10,5%), frente al F-8 (8,8%) -véase figura 6-. Tampoco se han encontrado diferencias significativas en los cambios de orientación entre las dos modalidades estudiadas. En el F-7, un 12,4% del total de jugadas presenta algún cambio de orientación mientras que, en el F-8, este porcentaje aumenta ligeramente (13,2%.) -véase figura 7-. 3.1.3. Fases del juego En lo que respecta a los motivos de inicio de jugada -véase figura 8, en ambas modalidades, el principal motivo es la recuperación de balón, seguido del saque de banda. Como consecuencia de estos datos, las interceptaciones y los fueras de banda, en lo referente al motivo de finalización, presentan porcentajes elevados. En la modalidad de F-7 se ha detectado un patrón, el cual aparece en la 1ª parte del encuentro F. C. R. Cantabria - C. D. Valvanera. En la modalidad de F-8 se han encontrado dos patrones. El primero aparece en la 1ª parte del paquete de datos C. D. Valvanera - F. C. R. Cantabria. El segundo, en la 2ª parte de este mismo paquete de datos. - Patrón nº 1: obtenido en el análisis de 1ª parte F. C. R. Cantabria - C. D. Valvanera, en la modalidad de F-7 -véase figura 11-. Para facilitar la comprensión del dendograma, en la figura 12 se expone gráficamente el desarrollo del patrón incluyendo en frames los intervalos internos entre cada multievento. - Patrón nº 2: obtenido en el análisis de 1ª parte C. D. Valvanera F. C. R. Cantabria, en la modalidad de F-8 -véase figura 13-. Para facilitar la comprensión del dendograma, en la figura 14 se expone gráficamente el desarrollo del patrón incluyendo en frames los intervalos internos entre cada multievento. MODALIDAD DE JUEGO 80% F7 F8 60% 80 40% 56,2 20% 9,5 0% Interceptación 3,6 Fuera Fondo 25,7 11,8 2,9 1,8 2,9 0,9 Fuera Gol Fuera Banda de juego 2,9 1,8 Falta Figura 10. Porcentaje de los motivos de finalización de jugada, según la modalidad de juego. Número 16, 2009 (2º semestre) Figura 12. Desarrollo gráfico patrón nº 1 Figura 14. Desarrollo gráfico patrón nº 2 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 101 - Figura 13. Patrón nº 2 - Patrón nº 3: obtenido en el análisis de 2ª parte C. D. Valvanera F. C. R. Cantabria, en la modalidad de F-8 -véase figura 15-. Para facilitar la comprensión del dendograma, en la figura 16 se expone gráficamente el desarrollo del patrón incluyendo en frames los intervalos internos entre cada multievento. 4. Discusión De acuerdo con Morris (2000), citado por Vegas (2006), se encuentran pocas investigaciones referidas al fútbol base, pues existe una gran inclinación hacia el estudio de la práctica adulta. Ha sido en los estudios de Ardá (1998) y Arana et al. (2004), donde hemos encontrado menciones a la amplitud y profundidad del juego en categoría alevín (10-12 años). Ahora bien, hemos de reflejar que aunque los citados estudios dividen el terreno de juego en zonas, sectores y corredores, la superficie de estas divisiones no coincide entre sí, incluso en terrenos de juego de la misma modalidad. Centrándonos en el presente trabajo y comparando las modalidades de F-7 y F-8, podemos determinar que, respecto a la profundidad de juego, en el muestreo observacional realizado no existen diferencias significativas entre ambas modalidades, en ninguno de los aspectos estudiados: -Jugadas que inician en el sector seguridad:Ardá (1998), con alevines en F-7, y una división zonal diferente, encontró un 6,2% del total de las jugadas con inicio y finalización en el sector más próximo a la portería defendida. -Jugadas que inician en el sector seguridad y finalizan en la zona 80: Arana et al. (2004), obtuvieron un 36,4% en F-7, mientras que el porcentaje disminuía en fútbol 9 (F-9) al 9,1%, y en el F-11 ostentaba un clarificador 0%. Comparando las modalidades F-7 y F-8, podemos determinar que, respecto a la amplitud del juego, en el muestreo observacional realizado no existen diferencias significativas entre ambas modalidades, en ninguno de los siguientes casos: Figura 15. Patrón nº 3 -Jugadas que inician y finalizan en el mismo corredor: Arana et al. (2004, p. 68), fijaron en el 19,23% del total de la modalidad de F-7 las jugadas con inicio y fin en el mismo corredor lateral; el porcentaje aumentaba un 30,80% en la modalidad de F-9 y alcanzaba un 43,10% en la modalidad de F-11. -Corredor de finalización opuesto al corredor de inicio: Ardá (1998), en la modalidad de F-7, obtuvo un porcentaje de un 13,9% para las jugadas con inicio en corredor lateral derecho y un 16,7% para las jugadas con inicio en el corredor izquierdo. -Jugadas que, a lo largo de su transcurso, presentan cambios de orientación. Una vez analizados los resultados obtenidos podemos afirmar que, en el análisis de las fases del juego, en el muestreo observacional realizado las únicas diferencias significativas entre F-7 y F-8 se han encontrado en la fase de finalización de jugada; en concreto, en lo relativo al motivo interceptación. Este hecho podría deberse al mayor número de jugadores presentes en el terreno de juego. En lo relativo a los patrones temporales encontrados, podemos decir que refuerzan los aspectos positivos y negativos de las modalidades de F-7 y F-8, descritos en el apartado de introducción. En relación al patrón nº 1, hallado en F-7, comienza en la zona 90 con uno de los motivos predominante de inicio de jugada, el saque de banda. El patrón muestra al equipo basculado hacia la zona donde se inicia la jugada para dar apoyos al jugador en posesión del balón. Si trasladamos la situación planteada por el patrón al F-8, nos damos cuenta como el hipotético jugador que nos resta por colocar se ubicaría fuera de la zona de influencia del balón, dando equilibrio al juego en la banda contraria, lo cual denota la flexibilidad y polivalencia de las posiciones de juego referida en el marco teórico. Figura 16. Desarrollo gráfico patrón nº 3 En este sentido, los patrones relativos a F-8 hacen gala de un marcado equilibrio en el reparto del terreno de juego. El patrón nº 2, refleja un saque de centro, a cargo de medio centro y delantero. Ambos se encuentran en el círculo central. El resto de los jugadores presentan una distribución muy equilibrada, ocupando cada uno la zona correspondiente a su demarcación. Por su parte, en el patrón nº 3, se inicia con un saque de puerta, realizado por el portero, el cual le pasa el balón al lateral derecho. Se puede observar como la distribución de los jugadores muestra tres líneas bien diferenciadas (defensas, medios y delantero), así como una ocupación muy equilibrada del terreno de juego. 5. Conclusiones A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación: -En cuanto al dominio del niño del terreno de juego, tanto en lo que respecta a la profundidad como a la amplitud, en el muestreo observacional realizado no existen diferencias significativas entre las modalidades de F-7 y F-8. -En lo referente a las fases del juego, en el muestreo observacional realizado únicamente se han encontrado diferencias significativas en la fase de finalización, y más concretamente en el motivo «interceptación». - 102 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) -En cuanto a los patrones temporales obtenidos, a pesar de ser consecuentes con los planteamientos filosóficos descritos, no permiten abordar en profundidad el juego de F-7 y F-8. Por ello, es necesario un estudio de mayor amplitud que amplíe el muestreo observacional realizado. De esta forma, probablemente, encontremos diferencias significativas y patrones de juego que aporten más información en la comparativa de ambas modalidades. No obstante, la vigencia del objeto de estudio nos ha llevado a presentar en este artículo los resultados de este estudio inicial. 6. Referencias Allipi, P. (2002). El fútbol a través de sus etapas evolutivas. Lecturas: Educación física y deportes, Año 8 (50), http:// www.efdeportes.com. Anguera, T. (1988). Observación en la escuela. Barcelona: Grao. Anguera, T. (2003). Metodología básica de observación en fútbol. En Ardá, T. y Casal, C. Metodología de la enseñanza del fútbol (pp. 303-321). Barcelona: Paidotribo. Anguera, T. (2004). Hacia la búsqueda de estructuras regulares en la observación del fútbol: Detección de patrones temporales. Cultura, Ciencia y Deporte: Revista de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de San Antonio, (1), 15-20. Anguera, M. T., Arnau, J., Ato, M., Martínez, R., Pascual, J. y Vallejo, G. (1995). Métodos de investigación en psicología. Madrid: Síntesis. Anguera, T., Blanco, A., Losada, J. y Hernández, A. (2000). La metodología observacional en el deporte: conceptos básicos. Lecturas: Educación Física y Deportes, Año 5 (24), http:// www.efdeportes.com Arana, J., Lapresa, D. Garzón, B. y Álvarez, A. (2004). La alternativa del fútbol 9 para el primer año de la categoría infantil. Logroño: Universidad de La Rioja y Federación Riojana de Fútbol. Ardá, T. (1998). Análisis de patrones en fútbol a 7. La Coruña. Universidad de Coruña: Tesis doctoral inédita. Bakeman, R. (1978). Untangling streams of behaviour: Sequential análisis of observation data. En Sackett, G. P. (Ed.) Observing Behavior; Vol. 2: Data collection and analysis methods (pp. 63-78). Baltimore: University or Park Press. Bakeman, R. y Quera, V. (2000). GSEQ for Windows: New software for the sequential analysis of behavioral data, with an interface to the observer. Measuring Behaviour, 3rd International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research. Nijmegen, The Netherlands. Bakeman, R., y Quera, V. (2007). Manual de referencia GSEQ: 4.1.3, http://www.ub.es/comporta/sg.htm. Benedek, E. (1994). Fútbol Infantil. Barcelona: Paidotribo. Comeseña, H. (2001). El proceso del fútbol formativo. Lecturas: Educación Física y Deportes, Año 6 (29), http://www.efdeportes.com Cuadrado, J. (2007). Ciclos, objetivos y contenidos del entrenamiento para el fútbol base. Training fútbol, Revista técnica profesional, (135), 20-31. Floro, B. (2004). El Regate. Ponencia presentada en las IIIas Jornadas Universidad de La Rioja – Federación Riojana de Fútbol. Universidad de La Rioja: Logroño. Giménez, F. J. y Castillo, E. (2001). La enseñanza del deporte durante la fase de iniciación deportiva. Lecturas: Educación Física y Deportes, Año 6 (31), http://www.efdeportes.com Lago, C. (2002). El proceso de iniciación deportiva en el fútbol. Secuenciación de los contenidos técnico-tácticos. Training Fútbol, (66), 34-35. Landis, J. R., y Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, (33), 159-174. Lapresa, D. y Arana, J. (2004). Posibilidades de organización táctica referidas al desarrollo de la capacidad de organización espacial del niño. Revista El Entrenador Español, (101), 45-57. Número 16, 2009 (2º semestre) Lapresa, D., Arana, J. y Navajas, R. (2001). La alternativa del fútbol 9 en el primer año de infantiles: una propuesta ante el fútbol 11. Revista El Entrenador Español, (88), 34-41. Lapresa, D., Arana, J. y Ponce de León, A. (1999). Orientaciones educativas para el desarrollo del deporte escolar. Logroño: Universidad de La Rioja y Federación Riojana de Fútbol. Lapresa, D., Arana, J. y Garzón, B. (2006). El fútbol 9 como alternativa al fútbol 11, a partir del estudio de la utilización del espacio de juego. Revista Apunts Educación Física y Deportes, (86), 34-44. Lapresa, D., Arana, J., Garzón, J., Egüen, R. y Amatria, M. (2008). Enseñando a jugar «el fútbol». Hacia una iniciación coherente. Logroño: Universidad de La Rioja y Federación Riojana de Fútbol. Meléndez, G. (2001). Pautas para la organización de una escuela de fútbol base. En Ias Jornadas Universidad de La Rioja – Federación Riojana de Fútbol. Universidad de La Rioja: Logroño, 24 y 25 de mayo. Piaget, J. (1972). El juicio y el razonamiento en el niño. Buenos Aires. Editorial Guadalupe. Piaget, J. (1981). Psicología del niño. Madrid: Ediciones Morata. Piaget, J. (1984). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata. Pino, J. y Cimarro, J. (2001). Propuesta de estructuración de los contenidos técnico-tácticos de la enseñanza del fútbol en la etapa alevín. Lecturas: Educación Física y Deportes, Año 6 (33), http:// www.efdeportes.com Romero, C. y Vegas, G. (2003). Situación del fútbol 7 en España. En III Jornadas Internacionales de escuelas de fútbol. Real Federación Española de Fútbol: Málaga. Sánchez Bañuelos (1995). Algunos aspectos metodológicos de la iniciación al fútbol. En Moreno, M. (Coord.) Fútbol Base (pp. 65-68). Madrid: Gymnos. Vegas, G. (2006). Metodología de enseñanza basada en la implicación cognitiva del jugador de fútbol base. Universidad de Granada: Tesis doctoral inédita. Vegas, G., Pino, J., Romero, C. y Moreno, M. I. (2007). Propuesta de valoración técnico-táctica mediante una situación de juego colectivo básico en el fútbol de iniciación. Revista Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, (12), 29-35. Wein, H. (1994). Fútbol a la medida del niño. Madrid: CEDIF. Wein, H. (1999). Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla: CEDIFA. Wein, H. (2001). Hacen falta competiciones más formativas. Lecturas: Educación Física y Deportes, Año 7 (34), http:// www.efdeportes.com RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 103 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 104-107 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Utilización del tiempo libre por el alumnado de magisterio de la especialidad de educación física.Análisis en la Universidad de Jaén Use of free time by the students of the specialty teacher of physical education. Analysis at the University of Jaen Mª Luisa Zagalaz Sánchez, Amador Jesús Lara Sánchez, Javier Cachón Zagalaz Universidad de Jaén Resumen: Objetivos: los objetivos que se persiguen con este trabajo han sido, por un lado, comprobar si la población estudiada dedica su tiempo libre a actividades físico-deportivas; por otro lado, conocer la relación entre la elección de esas actividades y los estudios universitarios; y finalmente, examinar en qué otras actividades ocupan su tiempo libre. Material y método: el trabajo se ha basado en la aplicación de un cuestionario a 180 estudiantes de magisterio de Educación Física, con unas edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. Conclusiones: como principales conclusiones de este trabajo se desprende que las actividades físico-deportivas ocupan gran parte de su tiempo libre. Del mismo modo, existe relación entre las actividades físicodeportivas practicadas y los estudios universitarios elegidos, y no al revés. Por último, las actividades como salir con amigos o ver la televisión forman parte del tiempo libre, aunque otras como leer son realizadas de manera ocasional. Palabras clave: actividad física; actividad recreativa; deporte; ocio; formación de docentes. Abstract: : Objectives: the objectives pursued with this work have been, firstly, to check if the studied population spends his free time to physical activity and sport; furthermore, to know the relationship between the choice of those activities and university studies; and finally, to examine which other activities occupy their free time. Materials and method: This study has been based on the implementation of a questionnaire to 180 students from teaching physical education, with ages between 18 and 21 years. Conclusions: as the main conclusions of this study suggest that the physical and sporting activities occupy much of his free time. Similarly, there is a relation between physical activity and sport practiced and university studies elected, and not vice versa. Finally, activities like going out with friends or watching television are also part of the time free, but others like reading is done on an occasional or non-existent. Key words: physical activity; recreational activity; sport; leisure; teacher education. 1. Introducción Existe una elevada demanda por parte del alumnado de magisterio de la especialidad de Educación Física (EF) de la Universidad de Jaén de cursar materias que les preparen para educar en la correcta utilización del tiempo libre y de asignaturas específicas de EF y deportiva. Por tal motivo, se ha realizado esta investigación con el objeto de comprobar qué cantidad de tiempo dedican realmente a las actividades físico-recreativas que demandan. Este estudio es susceptible de aplicarse al alumnado universitario de la misma titulación en otras Universidades. Del mismo modo se podría aplicar al alumnado de otras titulaciones diferentes e incluso a otros sectores sociales. En este sentido, la finalidad podría ser observar si los estudiantes de EF dedican más tiempo a la práctica de actividades físicas o, por el contrario, encontramos otros sectores que presenten un nivel de práctica de actividad física mayor para la ocupación de su tiempo libre. Hasta la edad media, el ocio es tiempo de holganza y el trabajo una indignidad, es por ello que sólo disponían de tiempo libre las clases sociales acaudaladas. Los esclavos y los siervos realizaban el trabajo. A partir del siglo XVII cuando se producirá un giro radical con la consolidación del capitalismo. El ocio será anatematizado como grave vicio personal y social porque implica no sólo el no-trabajo sino también el anti-trabajo. El tiempo libre se convierte en un tiempo condenable a los ojos de Dios, y se entienden como pecado, el placer, el juego y las distracciones (Waichman, 2002). Dumazedier (1968), afirma que el ocio cumple tres funciones: descanso, como reposo reparador y liberación psicológica de las obligaciones; diversión, como antítesis de la rutina y la monotonía; y desarrollo (intelectual, artístico y físico) que se opone a estereotipos y limitaciones laborales. Esas funciones implican una compensación a las obligaciones cotidianas y que el ser humano debe ser educado para elegir Fecha recepción: 15-03-09 - Fecha envío revisores: 15-03-09 - Fecha de aceptación: 17-06-09 Correspondencia: María Luisa Zagalaz Sánchez Paraje de Las Lagunillas, s/n 23071 Jaén E-mail: [email protected] libremente qué hacer con su tiempo libre, no dejándose manipular por medios de comunicación ni modelos socialmente aceptados. Es en este punto donde la educación debe jugar un papel determinante (Zagalaz, 2003). Asimismo, en estudios como los de Laespeda y Salazar (1999) o Martínez (2002), se afirma que el ocio tiene su reflejo concreto en la cotidianidad, ha perdido el carácter sagrado de antaño y penetrado en nuestras vidas en forma de massmedia. El concepto de ocio ha cambiado su significado de exclusivo descanso y diversión adquiriendo otras connotaciones que van, desde una perspectiva consumista y comercial, hasta otra que pretende el desarrollo personal (Cuenca, 1999). Es aquí, donde debemos incidir a través de la formación inicial del profesorado, estableciendo un currículo abierto que recoja el estudio de las implicaciones que tienen los distintos temas relacionados con el ocio para solventar las necesidades y carencias que presenta la sociedad actual y la que se desarrollará en un futuro próximo, donde el profesorado especialista en EF se desenvolverá laboralmente. En la actualidad, la civilización del ocio sustituye a la del trabajo y se produce por el mayor tiempo libre de que disponen las personas, las mejores condiciones socio-económicas y el aumento de la esperanza de vida. Esto permitirá en el futuro dedicarse a otras actividades que, influenciadas por el beneficio que reporta la actividad física para la salud, se realicen en torno a ella. El ocio educado desde la infancia, según los planteamientos sanitarios del beneficio que la actividad física depara a la salud, sugiere y permite llenar las horas libres con actividades físicas, junto a otras de tipo cultural y social que proporcionen a la persona la posibilidad de seguir desarrollándose a lo largo de toda su vida (Zagalaz, Latorre y Cachón 2003). Los principales proyectos de investigación que existen en España (la mayoría desarrollados en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto), estudian el fenómeno del ocio, en general, y a través de sus manifestaciones culturales, turísticas, deportivas y recreativas. Todo ello como experiencia integral de la persona, derecho humano fundamental y ámbito de intervención educativa, política y de gestión. Con respecto a la utilización del tiempo de ocio por los jóvenes, Raña (2003) comenta que una de las principales actividades de ocio de la juventud actual son los videojuegos. Por su parte, Caballo Villar y - 104 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Caride Gómez (2002), realizaron un estudio sobre las implicaciones de la jornada escolar única o partida. En este estudio dedican un apartado a las actividades extraescolares, recreativas y formativas durante la semana escolar. De este trabajo se desprende que en torno a un 50% del alumnado no está implicado en la «oferta» extraescolar de los centros, coindicidiendo, con Morente y Cachón (2008). Del mismo modo, Mur, Fleta, Garagori, Moreno y Bueno (1997), realizaron una investigación sobre la actividad física y el ocio en jóvenes. En esta analizaban los hábitos alimenticios, de actividad física y de tiempo dedicado al ocio. Su conclusión fue que se debería impulsar una diversificación del tiempo de ocio en los adolescentes para crear en ellos hábitos de lectura y fomentar los distintos tipos de actividad física, sobre todo en los medios socioeconómicos más desfavorecidos. Por su parte, Torre Ramos (1998) estudió la interrelación de la actividad física extraescolar y el área de EF en el alumnado de enseñanzas medias. De este estudio se puede destacar la mayoritaria práctica deportiva de los varones, alumnos de centros privados, y el aumento de la motivación en las clases regladas del alumnado que practica actividad física en horario extraescolar. Asimismo, Ruiz Juan (2001), analiza la utilización del tiempo libre del alumnado de bachillerato y universitario en la provincia de Almería, en cuyas conclusiones destaca la actividad física como actividad con la que ocupan el tiempo libre muy por encima de otras. En este mismo sentido, hemos de mencionar los Sondeos periódicos de opinión y situación de la gente joven. Estos sondeos se iniciaron el año 2001 desde el Instituto de la Juventud. Su objetivo era acceder a la opinión de los jóvenes españoles sobre cuestiones de latente actualidad o de importancia social para la propia juventud (MTAS, 2002). De ellos se desprenden las actividades preferidas por los jóvenes, como pueden ser: los viajes y las excursiones; los espectáculos (acudir al teatro y a conciertos) y el deporte (como practicantes y espectadores). Por tanto existe una preocupación en organismos oficiales y grupos de investigación por la utilización del tiempo libre mediante un ocio adecuado. En este sentido se pretenden analizar las actividades en las que lo emplean los diferentes sectores de escolares y jóvenes universitarios. Como hipótesis se plantea que la utilización del tiempo libre por parte de los estudiantes de magisterio de la especialidad de EF analizados, tiene un enfoque más relacionado con la actividad física y deportiva que con otras actividades. Los objetivos que se han perseguido han sido, por un lado, comprobar si el alumnado de magisterio especialidad de EF analizado, emplea su tiempo libre en actividades físico-recreativas. Por otro lado, conocer la relación existente entre la elección de esas actividades y la especialidad universitaria estudiada. Por último, se ha pretendido examinar en qué otras actividades ocupan el ocio los jóvenes futuros maestros especialistas en EF estudiados. 2. Material y método Este trabajo se ha basado en la realización de un estudio empírico descriptivo, mediante la aplicación de un cuestionario a tres promociones de maestros y maestras de la especialidad de EF, sobre las siguientes dimensiones: A) Práctica de actividad físico-deportiva durante el tiempo libre y su relación con los estudios realizados. B) Actividades físico-deportivas practicadas durante el tiempo de ocio. C) Justificaciones sobre la elección de la práctica físico-deportiva durante el tiempo de ocio. D) Otras actividades realizadas durante el tiempo de ocio. 2.2. Elaboración del cuestionario Se elaboró un cuestionario que incluía 25 ítems para valorar cada uno de las dimensiones antes mencionadas (de la A hasta la D). Este cuestionario, con ítems fácilmente identificables, permitía una autovaloración de las actividades diarias de los sujetos participantes. El cuestionario se ha sometido a una fase previa de validez teórica por expertos hasta concluir con las características de validez más idóneas para este instrumento. Por su parte, en una experiencia piloto realizada se han obtenido datos de fiabilidad aceptables. 2.3. Estadística La muestra estudiada representa una participación del 65,4% respecto a la población total. Ofrecen un nivel de confianza del 97% y un error máximo del 0,05. No se ha atendido a la diferenciación por edad o sexo de los encuestados con la intención de ofrecer un resultado global de las dimensiones analizadas y profundizar, posteriormente, según las características del alumnado. 3. Resultados Respecto a la dimensión A, que hace referencia a la «práctica de actividad físico-deportiva durante el tiempo libre y su relación con los estudios realizados» se han encontrado los siguientes resultados para cada una de las preguntas realizadas: En la Tabla 1 aparecen los resultados de la pregunta «¿De cuántas horas de ocio o tiempo libre dispones, como media, al día?». La mayor parte del alumnado (39,4%) dispone de entre 2 y 3 h diarias para su tiempo de ocio. En la Tabla 2 se dan los resultados obtenidos en la pregunta «¿Cuántos días a la semana realizas, durante tu periodo de tiempo libre, actividad física o deportiva?». El 71,6% del alumnado encuestado realiza prácticas de actividad física extraescolar entre 3 y 5 días a la semana. En la Tabla 3 se muestran las respuestas a la pregunta «¿Cuántas horas de tu tiempo libre dedicas a realizar actividad física o deportiva durante el día?». Más de la mitad de los encuestados (52,8%) dedican al menos 2 h al día para realizar actividad física o deportiva. La Tabla 4 arroja los resultados de las preguntas: «¿Has cambiado tus hábitos de tiempo libre, en lo referente a la práctica de actividad físico-deportiva, desde que iniciaste tus estudios en la Facultad»; «¿Consideras que los estudios llevados a cabo durante tus actividades académicas influyen decisivamente en tu elección de las actividades físicas y deportivas que llevas a la práctica durante tu tiempo de ocio?»; y «¿Consideras que es necesario realizar práctica físico-deportiva durante tu tiempo de ocio para progresar adecuadamente en tus estudios como futuro maestro especialista en EF?». En este sentido, las respuestas de los encuestados han ido en la siguiente dirección. Casi la mitad de los sujetos (48,9%) consideran haber cambiado sólo un poco sus hábitos de tiempo libre desde que Tabla 2. Días a la semana de realización de actividad física o deportiva. Tabla 1. Horas de ocio o tiempo libre al día Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Menos de 1 hora De 1 a 2 horas De 2 a 3 horas De 4 a 5 horas Más de 5 horas Total 3 8 71 67 31 180 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días Más de 5 días Total 1,7 4,4 39,4 37,2 17,2 100 7 26 44 42 43 18 180 3,9 14,4 24,4 23,3 23,9 10 100 Tabla 3. Horas al día de realización de actividad física o deportiva. Frecuencia Porcentaje 2.1. Sujetos En este estudio han participado de manera voluntaria 180 estudiantes, con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, de los 3 cursos de magisterio de la especialidad de EF de la Universidad de Jaén. Número 16, 2009 (2º semestre) Ninguna 1/2 hora 1 hora 2 horas 3 o más horas Total 5 19 47 95 14 180 2,8 10,6 26,1 52,8 7,8 100 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 105 - Tabla 4. Cambios en los hábitos de tiempo libre; influencia de los estudios en la elección de actividades físicas y deportivas; y relación entre la práctica de actividades físicas y su titulación que está estudiando. Si mucho Bastante Un poco No, nada Total Cambio en los hábitos de tiempo libre (%) 8,3 21,7 48,9 21,1 100 Necesidad de práctica físico-deportiva (%) 31,1 38,9 15,6 14,4 100 Influencia de los estudios (%) 3,4 34,4 39,4 22,8 100 Tabla 5. Porcentajes de práctica de distintas modalidades dentro del tiempo de ocio de las personas encuestadas. En este sentido se han incluido como actividades gimnásticas: gimnasio, pesas, aeróbic…; como actividades en la naturaleza: marcha, acampada…; como deportes individuales: tenis, natación…; y como deportes colectivos: fútbol, baloncesto… Si siempre Bastante A veces No nunca Total Actividades gimnásticas (%) 13,4 12,2 47,2 27,2 100 Actividades en la naturaleza (%) 0 10 64,4 25,6 100 Deportes individuales (%) 12,8 20 47,2 20 100 Deportes colectivos (%) 51,7 30 12,2 6,1 100 están realizando sus estudios universitarios y el 21,1% afirman no haberlos cambiado nada. Por el contrario, el 21,7% y el 8,3% comentan que han cambiado sus hábitos bastante y mucho respectivamente. Por otro lado, del total de los encuestados, el 62,2% consideran que sus estudios universitarios han influido sólo un poco o nada en las actividades físicas y deportivas que realizan para ocupar su tiempo de ocio. Por su parte, el 70% de los encuestados han dado mucha o bastante importancia a la realización de práctica físico-deportiva durante su tiempo de ocio para progresar adecuadamente en los estudios de maestro especialista en EF. Respecto a la dimensión B, que hace referencia a las «actividades físico-deportivas practicadas durante el tiempo de ocio» se han encontrado los siguientes resultados para cada una de las preguntas realizadas: En la Tabla 5 aparecen los resultados obtenidos relativos a las distintas modalidades de práctica de actividades, por parte de los encuestados, incluidas en su tiempo de ocio: «Actividades gimnásticas»; «Actividades en la naturaleza»; «Deportes individuales»; y «Deportes colectivos». Por su parte, en la Tabla 6 aparecen los resultados relativos a los «Deportes de adversario». De los resultados obtenidos en la dimensión B se desprende la idea de que alrededor de la mitad del alumnado encuestado (51,7%) se inclina por la práctica de deportes colectivos, rechazando mayoritariamente (81,7%) los deportes de adversario. Por otro lado, haciendo referencia a la dimensión C, que se orienta hacia las «justificaciones sobre la elección de la práctica físico-deportiva durante el tiempo de ocio», los resultados obtenidos atienden a la siguiente línea: En las Tablas 7 y 8 se muestran los resultados obtenidos para las preguntas que hacen referencia a la elección del motivo por el que los encuestados realizan actividad físico-deportiva. En concreto la Tabla 7 se encuentran las respuestas relativas a los motivos: «instalaciones deportivas cerca»; «apoyo a las actividades deportivas que realizo en la Universidad»; y «efecto motivante de la competición»; mientras que Tabla 6. Porcentajes de práctica de deportes de adversario (judo, kárate…) dentro del tiempo de ocio de las personas encuestadas. Frecuencia Porcentaje A veces No nunca Total N/c Total 29 147 176 4 180 16,1 81,7 97,8 2,2 100 Tabla 10. Esta tabla muestra los porcentajes de realización de otro tipo de actividades durante el tiempo de ocio de los encuestados. Las actividades recogidas en esta tabla son: Leer y no hacer nada. Leer (%) Si siempre Bastante A veces No nunca Total N/c Total 1,1 20,6 63,3 11,7 96,7 3,3 100 No hacer nada (%) 0 5,6 61,1 32,2 98,9 1,1 100 Tabla 7. Motivos por los que los encuestados eligen realizar actividad físicodeportiva. Los motivos recogidos en esta tabla son: Cercanía de las instalaciones deportivas; apoyo a las actividades realizadas en la Universidad; y las relativas al efecto motivante de la competición. Si siempre Bastante A veces No nunca Total Cercanía instalaciones (%) 4,4 35,6 32,2 27,8 100 Apoyo actividades Universidad (%) 2,3 29,4 54,4 13,9 100 Efecto motivante competición (%) 37,8 40 11,1 11,1 100 en la Tabla 8 se concretan las respuestas relativas a los motivos: «influencia de mi círculo de compañeros y/o amigos»; «efectos positivos que producen estos efectos sobre mi salud»; y «obtener un mayor rendimiento físico». Al observar estos resultados, podemos encontrar cómo el rendimiento físico, los efectos positivos sobre la salud, y el efecto motivante de la competición son los tres elementos que más intervienen a la hora de decidir la actividad física-deportiva a elegir. Por su parte, la dimensión D, que hace referencia a «otras actividades realizadas durante el tiempo de ocio» arroja los siguientes resultados. En las Tablas 9 y 10 se muestran los resultados relativos a la dimensión D, encontrándose concretamente en la 9 las respuestas que hacen referencia a las actividades de «ver la televisión o cine»; «salir con los amigos y/o tomar copas»; «escuchar música»; y «navegar por Internet»; mientras que en la Tabla 10 se encuentran las respuestas a las actividades como «leer» y «no hacer nada». El resto del tiempo de ocio, el alumnado de EF de Magisterio manifiesta sus preferencias por escuchar música, salir con los amigos y/ o tomar copas, y ver la televisión o el cine. Una mínima parte de éstos (1,1%) manifiesta dedicar su tiempo de ocio a la lectura. Tabla 8. Motivos por los que los encuestados eligen realizar actividad físico-deportiva. Los motivos recogidos en esta tabla son: Influencia del círculo de compañeros y/o amigos; los efectos positivos que tiene sobre la salud; y la obtención de un mayor rendimiento físico. Si siempre Bastante A veces No nunca Total N/c Total Influencia amigos o compañeros (% ) 8,4 28,3 47,8 14,4 98,9 1,1 100 Efectos positivos sobre la salud (% ) 39,4 51,7 3,9 3,3 98,3 1,7 100 M ayor rendimiento físico (% ) 47,8 35,6 12,8 2,1 98,3 1,7 100 Tabla 9. Esta tabla muestra los porcentajes de realización de otro tipo de actividades durante el tiempo de ocio de los encuestados. Las actividades recogidas en esta tabla son: Ver la televisión o ir al cine; Salir con los amigos y/o tomar copas; escuchar música; y navegar por Internet. Si siempre Bastante A veces No nunca Total Ver la televisión o ir al cine (%) 9,4 67,2 22,2 1,1 100 Salir con amigos o tomar copas (%) 23,3 56,1 20,6 0 100 Escuchar música (%) 25,6 52,2 19,4 2,8 100 Navegar por Internet (%) 1,7 28,3 56,7 13,3 100 4. Discusión Según los resultados que se desprenden de este estudio podemos comprobar como la práctica de actividad física es una de las tareas más utilizadas por los estudiantes encuestados para ocupar su tiempo libre durante la semana. En este sentido podemos destacar, tal como se observa en las Tablas 2 y 3, que más del 78% de los encuestados realizan entre 1 y 2 h de actividad física al día. Además, alrededor del 71% realizan esta actividad entre 3 y 5 días a la semana. Estos datos coinciden con los extraídos por Ruiz Juan en 2001. En este estudio se encontró que los estudiantes analizados utilizaban la actividad física para emplear su tiempo libre en un porcentaje muy superior al empleado en otro tipo de actividades. Por tal motivo, podemos considerar, al igual que los estudios del Instituto de la Juventud (MTAS, 2002) que la realización de actividad físico-deportiva es una práctica muy utilizada y demandada en la ocupación del tiempo libre de los jóvenes y estudiantes. La actitud positiva de la familia y de los compañeros respecto a la actividad físico-deportiva son algunos de los factores que determinan la utilización de este tipo de actividades para ocupar el tiempo libre (Latorre et al., 2009). No obstante, esto contrasta con los resultados extraídos por Gómez (2005) que indican que más de la mitad de los estudiantes universitarios de primer ciclo encuestados en su trabajo ocupaban su tiempo libre en actividades de ocio pasivo y solamente un 15.3% realizaba actividades físico-deportivas para ocupar su tiempo libre. Por otro lado, siguiendo con el análisis de los resultados obtenidos en nuestro estudio, hay que destacar que alrededor del 70% de los encuestados afirman haber cambiado sólo un poco o nada sus hábitos de tiempo libre en cuanto a la realización de actividad física al incorporarse a la Universidad. Además, más del 61% indican que la influencia de los - 106 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) estudios que están cursando en la Universidad, sobre su decisión al elegir la realización de actividad física en su tiempo libre es muy pequeña o nula. Por tal motivo quizá sea una equivocación pensar que la especialidad estudiada tenga alguna influencia sobre las actividades realizadas durante el tiempo libre de los estudiantes. Más bien parece desprenderse de los datos obtenidos que son esas actividades, que los encuestados realizan durante su tiempo libre, las que los orientan en la elección de unas determinadas especialidades universitarias u otras. Este dato nos podría ayudar a establecer una relación relevante con el estudio de Torre (1998). Este autor encontró correlaciones importantes entre los alumnos que realizaban práctica de actividad física en horario extraescolar con el mayor grado de motivación en las clases de EF regulares. No obstante, es destacable la relación que existe entre la especialidad cursada y las actividades realizadas. En este sentido, cabe comentar que alrededor del 70% de los encuestados consideran que es necesaria la realización de actividad física durante el tiempo libre para obtener resultados satisfactorios en sus estudios como maestro de EF. Respecto a las actividades físicas más practicadas por los encuestados habría que resaltar que más del 81% de los mismos hayan contestado que practican deportes colectivos siempre o bastante durante sus actividades físicas. Alrededor de un 12% han contestado que solamente a veces utilizan la práctica de deportes colectivos para emplear su tiempo libre. Curiosamente, también alrededor del 12% han contestado que las actividades físicas que practican en su tiempo libre son siempre deportes individuales. Estos datos llaman la atención de una manera sorprendente ya que cabría la posibilidad y debería comprobarse en futuros trabajos, que las personas que han contestado esto sean las mismas que hayan contestados que solo a veces practican deportes colectivos. En otro sentido, el motivo al que más importancia han dado los encuestados para la realización de actividad físico-deportiva durante su tiempo libre ha sido el relacionado con los efectos positivos sobre la salud, por encima del resto. Por debajo de este pero también con un elevado porcentaje se encuentran los motivos relativos a la obtención de un mayor rendimiento físico y a los efectos motivantes que proporciona la competición. Por último, el resto de actividades que realizan durante el tiempo libre, también mantienen ciertas coincidencias con otros estudios precedentes. Hay que destacar que el salir con amigos sobresale por encima de las demás actividades. Este hecho, unido a la importancia que otorgan a la práctica de los deportes colectivos reafirma su socialización. Por otro lado, se podría dar una combinación de actividades. En este sentido, podríamos encontrar que algunos de los encuestados, mientras están realizando actividad física pueden estar escuchando música, con los efectos beneficiosos que ello conlleva para el rendimiento físico (Céspedes y Lara, 2006). En otra línea, es significativo que el 75% de los encuestados hayan contestados que solo leen a veces o nunca. En este sentido, coincidimos con las propuestas realizadas por Mur et al. (1997) mediante las que comentaba que sería necesario impulsar diversidad de actividades para el tiempo de ocio. Entre estas actividades incluía, hace ya más de 10 años, además de distintos tipos de actividad física, las actividades encaminadas a crear hábitos de lectura. 5. Conclusiones Según los resultados obtenidos y el análisis realizado sobre los mismos podemos determinar que el alumnado de magisterio de la especialidad de EF de la Universidad de Jaén dedica gran parte de su tiempo libre a la realización de práctica de distintos tipos de actividades físicodeportivas. Estas actividades se concretan fundamentalmente en la realización de distintas modalidades de deportes colectivos, quedando los deportes individuales con un porcentaje muy inferior de participación. Por su parte, los deportes en la naturaleza y las actividades gimnásticas se realizan solo de manera ocasional, mostrándose los deportes de adversario como los que presentan un menor nivel de práctica. El interés y la práctica de actividades físico-deportivas están relacionados y determinan en cierta medida la decisión a la hora de elegir los estudios universitarios que se pretenden cursar y no al revés. No obsNúmero 16, 2009 (2º semestre) tante, la práctica de este tipo de actividades físico-deportivas se muestra como un factor importante de cara a la evolución y progreso favorable como maestro especialista en EF. A pesar de esto, los motivos principales que llevan a realizar este tipo de prácticas son los relacionados con la salud, el rendimiento y la competición. Por último, además de las actividades físico-deportivas, los estudiantes de magisterio de la especialidad de EF de la Universidad de Jaén, emplean su tiempo libre en otras actividades socializadoras como salir con los amigos y de otra índole como ver la televisión, ir al cine o escuchar música. Por el contrario, a pesar del tiempo libre del que disponen, actividades como la lectura quedan relegadas a una mínima o nula realización. 6. Referencias bibliográficas Caballo, M. B. & Caride, J. A. (2002). De los tiempos sociales a los tiempos educativos: implicaciones de la jornada escolar (única/partida) en el ocio infantil. Ocio [en línea]. Disponible en www.ocio.deusto.es/formacion/ [Consulta: 2008, 25 de junio]. Céspedes, R. & Lara, A. J. (2006). Programa de mejora del rendimiento deportivo mediante la utilización de la música. International Journal of Medicine and Science in Physical Education and Sport, 7(2), 7793. Cuenca, M. (1999). El fenómeno del ocio: importancia y nuevas perspectivas. Revista Proyecto Hombre, 32, 1-74. Dumazeider, J. (1968). Hacia una civilización del ocio. Barcelona: Estela. Gómez, M. (2005). La actividad físico-deportiva en los centros almerienses de Educación Secundaria Post Obligatoria y en la Universidad de Almería. Evolución de los hábitos físico-deportivos de su alumnado [CD ROM]. Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. Laespeda, M. T. & Salazar, L. (1999). Las actividades no formalizadas de los jóvenes. En J. Elzo, F. A. Orizo, J. González-Anleo, P. González, M. T. Laespeda & L. Salazar, Los jóvenes españoles 99. Madrid: Fundación Santa María. Latorre, P. A., Gasco, F., García, M., Martínez, R. M., Quevedo, O., Carmona, F. J., Rascón, P. J., Romero, A., López, G. A. & Malo, J. (2009). Analysis of the influence of the parents in the sports promotion of the children. Journal of Sport and Health Research. 1(1):12-25. Martínez, R. (2002). La cultura del ocio como factor de cambio intergeneracional. Ocio [en línea]. Disponible en www.ocio.deusto.es/ formacion/ [Consulta: 2008, 7 de julio]. Morente, H. & Cachón, J. (2008) ¿Qué está pasando con el deporte en la juventud fuera de la escuela?. Quadriceps. International Journal of Physical Education, Physical Activity, Sport and Health, 15(2), 341348. MTAS (2002). Sondeos periódicos de opinión y situación de la gente joven. Madrid: Instituto de la Juventud. Mur, L., Fleta, J., Garagori, J. M., Moreno, L. & Bueno, M. (1997). Actividad física y ocio en jóvenes. I: Influencia del nivel socioeconómico. Anales Españoles de Pediatría, 46, 119-125. Raña, J. C. (2003). Los microciberjuegos y el aprendizaje de las ciencias sociales: el mundo Java. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 9(2), 236-246. Disponible en www.uv.es/RELIEVE/v9n2/RELIEVEv9n2_6.htm [Consulta: 2008, 8 de noviembre]. Ruiz, F. (2001). Análisis diferencial de los comportamientos, motivaciones y demanda de actividades físico-deportivas del alumnado almeriense de enseñanza secundaria post-obligatoria y de la Universidad de Almería. Tesis doctoral. Almería: Universidad de Almería. Torre, E. (1998). La actividad físico-deportiva extraescolar y su interrelación con el área de EF en el alumnado de enseñanzas medias. Tesis doctoral. Granada: Universidad de Granada. Waichman, P. A. (2002). Tiempo libre: una aproximación a su concepto. Ocio [en línea]. Disponible en www.ocio.deusto.es/formacion/ [Consulta: 2008, 5 de junio]. Zagalaz, M. L. (2003). Coincidencias conceptuales y prácticas entre actividad física y ocio. En F. Ruiz & E. P. González. V Congreso Internacional de FEADEF. Valladolid: Europa Artes Gráficas. Zagalaz, M. L., Latorre, P. A. & Cachón, J. (2003). Intervención del profesorado de EF en el turismo activo. Actividades turístico-recreativo-deportivas en Jaén. Retos. Nuevas perspectivas de Educación Física, Deporte y Recreación, 3, 17-24. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 107 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 108-110 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Motivaciones hacia la práctica física deportiva y su entorno social en el alumnado de secundaria de un centro público y un centro privado de Granada Motivations for the physical and sport activity and their social environment in the secondary students from a public center and a private center in Granada Francisco José Marín García y Ana Olivares Ortega Universidad de Murcia Resumen: Con el trabajo aquí presente se pretende compartir cuales son las motivaciones que llevan al alumnado de ESO a realizar actividad física como ocupación de su tiempo libre y algunos aspectos importantes sobre las personas que forman parte de su entorno social más cercano, como por ejemplo, cual es la actitud de los padres frente a la práctica de actividad física, con quien la comparten o quienes le iniciaron. La metodología con la que hemos desarrollado nuestra investigación es cuantitativa y el método utilizado es el descriptivo. Las técnicas empleadas son la observación documental y la encuesta y dentro de ésta, el instrumento utilizado ha sido el cuestionario. Entre los resultados más interesantes obtenemos que las principales motivaciones que llevan al alumnado a practicar están relacionados con el placer que les transmite. Los amigos aparecen como el colectivo más importantes del entorno social. Palabras clave: Motivos práctica, secundaria, tiempo libre, centro público y privado. Abstract: The purpose of our research is to look at the motivation of secondary school students towards physical activity as a way to spend their spare time. We will consider the attitude of people who are close to them, such their parents. Ours methodology has included quantitative techniques such as questionnaire analysis plus descriptive methods including observation. The most interesting result shows that the main motivation for students to do physical activity is related to the pleasure of doing it. Friends are the most important element in the social environment. Key words: motivation, secondary school, spare time, free time, public and private educational center. 1. Introducción El trabajo aquí presente, forma parte de una investigación que ha sido llevado a cabo para descubrir si existen diferencias en los comportamientos de práctica físico-deportiva y hábitos de vida y de consumo en el alumnado de ESO entre dos centros de enseñanza, uno público y otro privado–concertado, situados en un mismo contexto. Además queremos conocer en qué grado y de qué modo influye la actitud del profesor y la asignatura de educación física en la adquisición, mantenimiento o abandono de todo este tipo de hábitos. En este trabajo conoceremos cuales son las motivaciones que llevan al alumnado a realizar práctica de actividad física y cómo influye el entorno social, más cercano al alumnado, en los comportamientos de práctica físico deportiva. La investigación de la que forma parte este trabajo, ha sido llevada a cabo con la elaboración de un cuestionario siguiendo los pasos pertinentes, para que cumpla con los objetivos de dicha investigación. Tras este proceso, procedimos a la recogida de datos en ambos centros. Después pasamos los datos a soporte informático y con la ayuda del programa SPSS, pudimos llevar a cabo el análisis de datos. Deseamos que esta investigación contribuya al enriquecimiento de la base de información y al análisis de la situación actual de la investigación social aplicada a la práctica físico-deportiva. 2. Objetivos Los objetivos que nos planteamos en nuestra investigación se detallan a continuación; debemos tener en cuenta que todos ellos han sido analizados atendiendo al tipo de centro (uno público y otro privadoconcertado) de la población objeto de estudio y al sexo: Fecha recepción: 18-09-08 - Fecha envío revisores: 19-09-08 - Fecha de aceptación: 10-11-08 Correspondencia: Ana Olivares Ortega C/ Argentina, s/n 30720 Santiago de la Ribera (Murica) E-mail: [email protected] Ø Analizar las motivaciones que inducen al alumnado de ESO a continuar, abandonar o no realizar la práctica físico y/o deportiva en su tiempo libre. Ø Conocer quienes han sido las personas que iniciaron en la práctica físico-deportiva al alumnado de ESO. Ø Descubrir con quien comparten la práctica físico deportiva el alumnado de ESO. Ø Estudiar cual ha sido la actitud de los padres del alumnado de ESO, en relación la actividad física deportiva practicada en su tiempo libre. 3. Método La población objeto de este estudio está constituida por el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. de dos centros de Educación Secundaria Obligatoria ubicados en un mismo contexto, pero con una diferencia entre ellos esencial para esta investigación: uno es de carácter público y el otro privado-concertado, lo que nos permitirá conocer las similitudes o contrastes en la ocupación del tiempo libre y el interés que presentan hacia la práctica físico deportiva en los sujetos de ambos centros, con un mayor grado de significatividad gracias a este factor contextual. El número total de sujetos de nuestro estudio es de 559, de los cuales 257 alumnos/as son del público y 302 del privado. El reparto en relación al curso académico del alumnado es: 74 de 1º E.S.O., 89 de 2º E.S.O., 207 de 3º E.S.O., 189 de 4º E.S.O. La metodología con la que hemos llevado nuestra investigación es cuantitativa y el método utilizado es el descriptivo. Las técnicas empleadas son la observación documental y la encuesta, y dentro de ésta, el instrumento de recogida de datos utilizado ha sido el cuestionario. 4. Análisis de resultados En este apartado comentaremos cuales son los motivos que llevan al alumnado a realizar actividad física en su tiempo libre, así como conocer las personas que le animaron o iniciaron a la práctica de actividad física deportiva. A continuación, analizaremos con quien la comparten y por último, cuál es la actitud de los padres en la práctica física de sus hijos/as. - 108 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Tabla 1. Motivos de práctica de actividad física. Porcentajes MOTIVOS DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA PORCENTAJE Porque me divierte. 80.3 Me gusta hacer ejercici o físico. 78.5 Est ar en forma. 77.7 Mantener o mejorar la salud. 67.4 Gusto por el deporte en sí. 50.8 Porque me gusta mejorar mi capacidad de movimiento 41.6 Para relajarme. 36.9 Porque me gusta el riesgo y la emoción 30.5 Mis amigos/as lo realizan. Me permite estar con los amigos/as. 30.2 Mantener la línea. Motivos de estética. 28.1 Porque me permite conocer nueva gente. Hacer relaciones sociales. 28.1 Porque me gusta demostrar mis habilidades a los demás 25.5 Evasión. Escapar de la rutina o de problemas. 24.9 Por el gusto de competir. 22.8 Para mejorar mi autoestima. 19.6 Por el éxito y la victoria cuando se gana 18.8 Porque me gusta el entrenamiento duro y prolongado 18 Por hacer carrera deportiva como profesional. 13.5 Porque me gusta el movimiento expresivo 12.2 Porque mis familiares lo realizan 8 Porque existe un dinamizador en la actividad 4.2 Porque está de moda. Se lleva. Está bien visto. 3.4 Otras razones 3.4 Tabla 2. Personas que le iniciaron en la práctica física. Porcentajes Padres Hermanos/as Otros familiares Amigos/as Profesores/as Entrenadores/as Otras personas Total 26.3 10.1 6.9 33.4 5 8.4 9. 8 100.0 Tabla 3. Personas con quien compartes la práctica física. Porcentajes Padres Hermanos/as Otros familiares Amigos/as Profesores/as Entrenadores/ as Otras personas Total 9.8 14.9 7.6 50.9 2.1 10.3 6.3 100.0 4.2. Personas que animaron o iniciaron en la práctica de actividad física y deportiva Tabla 4. Actitud de los padres en la práctica física del hijo/a. Frecuencias y Porcentajes. No se lo ha plante ad o Le h an p ue st o imp edime nto s Les h a sido indiferen te Me ha n ince ntivad o Perdidos Frecuencia 96 P orcentaje 17,2 13 2,3 3,5 62 11,1 16,8 1 75 Me la ha n imp uest o 24 Por cent aj e vá lido 25,9 31,3 47,3 4,3 6,5 To tal 3 70 66,2 100,0 Sist em a 1 89 33,8 5 59 100,0 Tot al Tabla 5. Actitud de los padres en la práctica de actividad física del hijo/a. Porcentajes y distribución según el sexo. Nivel de significación % de Sexo Actitud de los padres en la práctica física del hijo/a Varón No se lo ha planteado 23,4% Le han puesto impedimentos 4,3% Les ha sido indiferente 18,7% Me han incentivado 44,0% Me la han impuesto 9,6% Mujer 29,7% 2,5% 13,9% 51,3% 2,5% 26,2% 3,5% 16,6% 47,1% 6,5% Total χ2 = 11,198 N.S * Dependiendo de las variables, realizaremos un análisis descriptivo y a continuación, un análisis inferencial (tablas de contingencias) dentro de cada uno de los apartados. este último nos ayudará a conocer las diferentes manifestaciones de la población objeto de estudio, atendiendo a la variable sexo, centro y centro-sexo. 4.1. Motivos de práctica de actividad física y su categorización Con la finalidad de conocer las posibles motivaciones que llevan al alumnado de E.S.O. a realizar actividad física, en el cuestionario que se les pidió que contestaran, se les facilitó una amplia lista con motivaciones de muy diversa índole (personales, estéticos, familiares,...) para que indicasen aquellas que les llevan a realizar práctica de actividad física. Observamos que los motivos más seleccionados por la población objeto de estudio (tabla 1) que practica actividad física en su tiempo Número 16, 2009 (2º semestre) libre, son los siguientes: ocho de cada diez alumnos/as de la población afirma que continúa practicando porque le divierte hacer ejercicio físico (80.3%), porque le gusta (78.5%) y para estar en forma (77.7%). El hecho de practicar actividad física para mantener o mejorar la salud, lo afirman setenta de cada cien alumnos/as, mientras que la mitad de ellos/as aseveran que practican por el deporte en sí (tabla 1). Consideramos adecuado centrarnos en tres motivos, por la relación directa que establece con las personas que forman parte de su entorno más cercano. Alrededor de tres de cada diez alumnos/as han contestado que practica actividad física porque sus amigos la realizan y le facilita estar con los amigos/as. En torno a esta cifra, también encontramos que afirman porque le permite conocer nueva gente y hacer relaciones sociales. La sociabilidad en estas edades es muy importante desarrollarla para que el alumno/a evolucione hacia su formación personal lo más enriquecedora posible. Y por último, ocho de cada diez nos comunican que para ellos/as otro motivo es porque sus familiares lo realizan. (Tabla 1) Otras motivaciones que le llevan a practicar a dos y tres de cada diez de los que han respondido, nos comentan que son: mantener la línea y motivos de estética, porque le gusta demostrar sus habilidades a los demás, por evasión y escapar de la rutina o de problemas y por el gusto de competir (tabla 1). Las motivaciones que completan el listado obtienen porcentajes inferiores a un veinte por ciento como son: para mejorar su autoestima, por el éxito y la victoria cuando se gana, porque le gusta el entrenamiento duro y prolongado, por hacer carrera deportiva como profesional, porque le gusta el movimiento expresivo, porque existe un dinamizador en la actividad y porque está de moda (tabla 1). De manera descriptiva y en general, sin tener en cuenta el centro de procedencia y sexo, se puede encontrar datos interesantes en cuanto a las personas que le animaron a practicar actividad física al alumnado. Resulta atrayente observar que el mayor porcentaje se lo llevan los amigos/as con un tercio del total, ratificando el papel tan importante que supone esta figura humana para el alumnado en estas edades en desarrollo. Los padres forman parte del entorno más cercano al alumnado, lo que se convierte en unas de las personas más influyentes sobre éstos y como aquí indica lo hace sobre la práctica de actividad física con una cuarta parte (26.3%). De este círculo familiar también forman parte los hermanos/as con una decena porcentual (10%). El resto, con menos de diez unidades porcentuales, lo conforman otros familiares (6.9%), entrenadores(8.3%) y a destacar, el profesor/a (5%), lo que nos ha llamado mucho la atención por el pequeño porcentaje que ocupa dentro de aquellas personas que le iniciaron en la práctica física-deportiva (tabla 2) . 4.3. Personas con quien comparten sus actividades físicas o deportivas en el tiempo libre Podemos encontrar, que cinco de cada diez sujetos que han respondido a esta pregunta en nuestro cuestionario, consideran que las personas con quien comparten sus actividades físicas y deportivas en su tiempo libre, son los/as amigos/as (51%), seguidos de los hermanos (15%) y los padres (9.8%). Tan sólo dos de cada diez, afirman compartir su tiempo con el profesorado de Educación Física en la práctica físicodeportiva (tabla 3). 4.4. Actitud de los padres en la práctica física del hijo/a Los padres del alumnado son figuras importantes dentro de la familia, lo que ayuda reforzar actitudes positivas sobre sus hijos/as, pues la mitad de los que han contestado a nuestro cuestionario, afirman que a ellos les han incentivado sus padres. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 109 - Un cuarto del alumnado, ratifican que no se han planteado la actitud de sus padres ante la práctica físico-deportiva. Un 16.8%, afirman que la actitud de sus padres ha sido indiferente, frente al 6.56% los cuales afirman que se lo han impuesto. Tan sólo tres de cada cien alumnos/as, sus padres les hayan puesto impedimentos (tabla 4). Si se analiza la variable sexo en relación a la actitud que tienen los padres con sus hijos/as, obtenemos diferencias estadísticamente significativas, ya que podemos observar cómo los padres han impuesto cinco veces más a sus hijos varones (9.6%) que a sus hijas (2.5%) la práctica de la actividad física. Consideramos que es un dato muy interesante, ya que podría ser una variable que estuviese influyendo al varón a la hora de realizar práctica de actividad física-deportiva. Por tanto, también se podría afirmar que el hecho de que sus padres impongan a la chica en menor medida a realizar actividad física-deportiva, pueda generar un menos interés y, en consecuencia, una menor práctica de ésta (tabla 5). No existen diferencias significativas en la actitud de los padres en el centro público y privado, entre chicos y chicas a la hora de incentivarles o no hacia la práctica de actividad físico deportiva 5. Conclusiones Los principales motivos por los que eligen realizar actividad física son porque se divierten y porque les gusta. Los amigos/as ocupan un papel muy importante dentro de su entorno social. Son las principales personas que le animaron y con las que comparten la actividad física. La mitad del total de los padres han incentivado a sus hijos, de los cuales un cuarto han animado a sus hijos y de los que escasamente una decena practican con ellos. - 110 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 111-114 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Efecto de dos modelos de la línea de tres puntos sobre variables relacionadas con la acción de juego en minibasket femenino Effect of two models of three points line in female mini-basket *José L. Arias Estero, *Francisco M. Argudo Iturriaga,**José I. Alonso Roque * Universidad Autónoma de Madrid (España), **Universidad de Murcia (España) Resumen: El objetivo del estudio fue comparar la línea de tres puntos delimitada por el área de la zona restringida y la línea de tres puntos delimitada por un área rectangular, para examinar cuál de los dos diseños de la línea puede contribuir a favorecer en mayor medida el desarrollo de las habilidades de los jugadores de minibasket. En un primer campeonato se jugó con la línea de tres puntos demarcada por la zona restringida (1642 posesiones de balón) y en un segundo con una línea de tres puntos rectangular (1669 posesiones de balón). Se utilizó la metodología observacional, mediante un diseño tipo seguimiento, idiográfico, multidimensional. Tras formar a cuatro observadores, la fiabilidad del registro obtenida a través del coeficiente de concordancia Kappa, alcanzó valores entre .90 y .98. La relación entre cada campeonato y todos los criterios fue significativa (P = .000). Al jugar con la línea de tres puntos delimitada por la zona restringida se observan mayores porcentajes con respecto a la delimitada por el área rectangular, en relación a las posesiones de balón desarrolladas mediante transición (60.1% vs. 51.5%; Z = -3.7, P = .000) y el número de lanzamientos (62.9% vs. 44.9%; Z = -2.65, P = .007). Palabras clave: Baloncesto, minibasket, modificación de reglas, línea de tres puntos. Abstract: The aim of this study was to examine the differences in game dynamics by comparing two disparate ways of conceiving the three-point line in mini-basketball into a competitive, real context. During the first championship, a three-point line delimited by the restricted zone (1.642 ball possessions) was played while during the second one, a rectangular three-point line (1.669 ball possessions). The observational methodology was used through a follow-up, ideographic, multidimensional design type. After training four observers, the register’s reliability, which was obtained by the Kappa concordance coefficient, achieved values between 0.90 and 0.98. The relation between each championship and all the criteria was significant (P = 0.000). In playing with the three-point line delimited by the restricted zone, greater percentages were observed than with the three-point line delimited by the rectangular area with regard to the ball possessions developed through transition (60.1% vs. 51.5%; Z = -3.7, P = 0.000) and to the shooting number (62.9% vs. 44.9%; Z = -2.65, P = 0.007). Key words: Basketball, mini-basketball, rule modification, three-point line. 1. Introduction El Minibasket fue creado por Jay Archer, como una adaptación del baloncesto a las características y necesidades de los niños, con el objetivo de que éstos pudieran practicar y disfrutar de acuerdo con sus posibilidades (Asín, 1969; Daiuto, 1988; Tous, 1999). No obstante y de acuerdo con Piñar (2005), Piñar,Alarcón, Vegas, Carreño & Rodríguez (2002) y Piñar et al. (2003), el lanzamiento realizado desde distancias superiores a cuatro metros y posiciones exteriores a la zona restringida es poco practicado en minibasket. Además, se ejecutan pocos lanzamientos de tres puntos, de los cuales pocos son encestados. Lo cual supone una limitación en el desarrollo de las habilidades del niño que practica este deporte. La Federación Española de Baloncesto (FEB) propuso una línea de tres puntos, delimitada por un área con forma rectangular a modo de área de fútbol, cuyo objetivo principal es paliar las limitaciones en cuanto al lanzamiento exterior. Ante esta regla los organismos responsables en cada comunidad autónoma han optado por adoptar esta línea de tres puntos o por utilizar la línea que delimita el área de la zona restringida como línea de tres puntos. Sin embargo, no se han realizado estudios que permitan determinar cómo influye la modalidad de la línea de tres puntos sobre las acciones de juego. En este sentido, el análisis del marco situacional permite determinar el conjunto de comportamientos motores presentes en cada posesión de balón (Argudo, 2005). De manera, que el desarrollo de un marco situacional en transición favorece la práctica de más contenidos de juego y más variados. Además si el marco situacional se desarrolla en superioridad numérica se favorece la consecución de canastas. Para conocer si durante el partido las posesiones de balón finalizan con lanzamiento a canasta o de otra manera es conveniente estudiar la forma Fecha recepción: 11-02-09 - Fecha envío revisores: 11-02-09 - Fecha de aceptación: 17-05-09 Correspondencia: Franciso Argudo Iturriaga Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049, Madrid E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) de finalizar las posesiones. En minibasket el mayor número posible de posesiones de balón deberían terminar en lanzamiento a canasta por su importancia (De Rose, 2004; Karipidis, Fontinakis, Taxildaris & Fatouros, 2001; Piñar, 2005), ya que esto se relaciona en minibasket con un aumento en la motivación de los jugadores (Chase, Ewing, Lirgg & George, 1994; Vollmer & Bourret, 2000). Y como consecuencia con un aumento en la cantidad de práctica y el desarrollo de esta habilidad de juego (Baker, Côté & Abernethy, 2003). El lanzamiento a canasta es una de las habilidades motrices más significativas que el jugador de minibasket debe desarrollar (Maxwell, 2006; Piñar, 2005). Sin embargo, para que el jugador pueda desarrollar esta habilidad en condiciones óptimas, los tipos de lanzamientos deben ser variados en cuanto a su ejecución (Boyce, Coker & Bunker, 2006; Maxwell, 2006). Por todo esto, sería ideal que en minibasket las posesiones de balón se desarrollasen en mayor medida mediante un marco situacional de transición y superioridad numérica, y que se aumentasen el número de posesiones que finalizasen en lanzamiento. De forma que estos lanzamientos fuesen variados en cuanto al tipo. Las reglas especifican la naturaleza del problema del deporte y determinan las restricciones para su resolución (Gréhaigne, Godbout & Bouthier, 2001). Son las que establecen las demandas energéticas (Platanou & Geladas, 2006; Rampinini et al., 2007), las condiciones de juego (Hammond & Hosking, 2005; Hammond, Hosking & Hole, 1999) y las condiciones de los jugadores (Ackland, Schreiner & Kerr, 1997; Carter, Ackland, Kerr & Stapff, 2005). Conscientes de las limitaciones de algunos reglamentos de juego, diferentes autores se han preocupado por su estudio, modificación y posterior análisis. Esto se ha hecho en edades adultas (Hammond, et al., 1999; Hughes, 1995) y en las primeras etapas de desarrollo de los individuos (Macpherson, Rothman & Howard, 2006; Martens, Rivkin & Bump, 1984). En edades de iniciación en baloncesto, se investigó el tamaño del balón y la altura de la canasta: a) desde un punto de vista biomecánico (Regimbal, Deller & Plimpton, 1992; Satern, Messier & Keller-McNulty, 1989), b) en cuanto al ámbito de manejo del balón (Burton & Welch, 1990) y c) desde una perspectiva de autoeficacia RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 111 - (Chase, et al., 1994). En minibasket, solo se ha encontrado el estudio realizado por Piñar (2005). En éste se modifican una serie de reglas, entre las que se encuentra la inclusión de una línea de tres puntos a cuatro metros del aro. Los resultados muestran un aumento del 17% en el rendimiento, un 13.7% más de posesiones de balón en las que se lanza desde el exterior de la zona restringida y un 9.6% más de posesiones en las que se lanza desde una distancia superior a cuatro metros. No se han encontrado estudios que se preocupen por adecuar la línea de tres puntos, a las características de los jugadores de minibasket, para favorecer el lanzamiento y obtener éxito desde posiciones exteriores. Y puesto que las investigaciones más relevantes indican la importancia de la utilización de la línea de tres puntos desde los primeros estadios, se fijó como objetivo de este trabajo comparar la línea de tres puntos delimitada por el área de la zona restringida y la línea de tres puntos delimitada por un área rectangular. Esto se hizo para examinar cuál de los dos diseños de la línea de tres puntos contribuía a favorecer las acciones de juego que se vinculan con el desarrollo positivo de las habilidades de los jugadores de minibasket, en términos del marco situacional, la forma de finalizar la posesión de balón y el tipo de lanzamiento. 2. Método 2.1. Participantes y muestra Participaron 67 jugadoras (edad 10.39, s = 0.67 años) de seis equipos de minibasket, que jugaron en la competición oficial durante la temporada 2006/2007. Las jugadoras llevaban practicando de forma reglada una media de 2.11, D.E. = 0.77 años. La media de días de práctica era de 3.5, D.E. = 0.55. Y el número de horas semanales de práctica era de media 5.33, D.E. = 1.35. Las jugadoras participaron en dos campeonatos, entre los que transcurrieron 30 días. Se analizaron 1642 posesiones de balón en el primer campeonato y 1669 en el segundo, centrando la atención sobre el jugador con balón. La muestra se seleccionó mediante un muestreo total de las acciones ocurridas (Anguera, 2003). Se fijaron dos criterios de inclusión: a) que en los dos campeonatos se debía jugar con las mismas jugadoras y b) que en el tiempo que transcurriera desde el primer campeonato hasta el segundo los entrenadores debían seguir entrenando de forma habitual, pero con la inclusión en la pista de la línea de tres puntos propuesta por la FEB. Antes de realizar la parte empírica del trabajo se recogieron los consentimientos informados de los padres y de los responsables de los equipos. 2.2. Diseño Atendiendo al objetivo del estudio, se utilizó la metodología observacional, aceptada como metodología empírica para las ciencias del comportamiento (Anguera & Blanco, 2003), mediante un diseño tipo seguimiento, idiográfico, multidimensional (Anguera, 2003), para analizar las dos campeonatos objeto de estudio: a) el primer campeonato fue cuando se utilizó la línea de tres puntos delimitada por el área de la zona restringida (ver Figura 1) y b) el segundo campeonato fue cuando se utilizó la línea de tres puntos delimitada por un área rectangular propuesto por la FEB (ver Figura 2). Figure 1. Línea de tres puntos utilizando la zona (primer campeonato). Figura 2. Línea de tres puntos rectangular (segundo campeonato). En ambos campeonatos se compararon los siguientes criterios: 1. Marco situacional en el que se efectuó cada posesión del balón: se registró el contexto en el que se desarrolló cada posesión del balón, atendiendo al número de jugadores y a la forma de desarrollar la posesión del balón. Se establecieron las siguientes categorías: 1) posicional en pista delantera de igualdad numérica, 2) posicional en pista delantera de superioridad numérica, 3) posicional en pista delantera de inferioridad numérica, 4) posicional en pista trasera de igualdad numérica, 5) posicional en pista trasera de superioridad numérica, 6) posicional en pista trasera de inferioridad numérica, 7) en transición en igualdad numérica, 8) en transición en superioridad numérica y 9) en transición en inferioridad numérica. 2. Forma de finalización de la posesión del balón: se registró la acción con la que se dejaba de tener el balón controlado. Se establecieron las siguientes categorías: 1) lanzamiento, 2) lanzamiento que no toca el aro y no se consigue encestar, 3) violación de los atacantes, 4) violación de los defensores, 5) robo del balón, 6) interceptación del balón, 7) salto entre dos, 8) error propio, 9) falta personal recibida y 10) decisión arbitral. 3. Tipo de lanzamiento: se registró la técnica de lanzamiento en cada posesión del balón. Se establecieron las siguientes categorías: 1) estándar sin salto, 2) estándar con salto, 3) carrera estándar, 4) carrera con bandeja, 5) carrera con gancho y 6) gancho. 2.3. Procedimiento Como instrumento de observación se utilizó un sistema de categorías (Anguera & Blanco, 2003). El instrumento de registro se construyó a partir de la adaptación de una hoja de cálculo del programa informático Microsoft Excel 2003, al que se le añadió una herramienta para capturar los vídeos y procesarlos (Virtual Dub, v. 1.7.0., Avery Lee). Durante el primer campeonato se grabaron nueve partidos con dos cámaras de vídeo (JVC, Everio Full HD-GZ-HD7) colocadas transversalmente cada una en un campo de juego. En este campeonato se jugó con la línea de tres puntos delimitada por la zona restringida. Previo a la grabación del segundo campeonato, se delimitó con un rollo de 100 m. de cinta adhesiva la línea de tres puntos propuesta por la FEB. Durante el segundo campeonato se grabaron otros nueve partidos siguiendo el mismo procedimiento. En ambos campeonatos se cumplieron los siguientes requisitos de constancia intersesional: a) las jugadoras participantes fueron las mismas, b) se jugaron todos los partidos en el mismo pabellón y dentro de este en dos pistas idénticas (28 x 15 m.), c) los partidos siguieron el mismo horario, d) el tiempo de descanso entre partidos fue de diez minutos, e) en cada partido se jugaron seis periodos de ocho minutos cada uno, f) hubo cuatro árbitros, g) el tamaño del balón fue el número cinco y h) la altura de las canastas fue de 2.60 m. Se elaboró un manual de formación que guió el proceso de entrenamiento y adiestramiento de los observadores. Fruto de este proceso y a partir de los trabajos de referencia se construyó el manual de instrucciones para los observadores. Este manual estaba formado por la explicación de: el sistema de categorías, la codificación de las categorías y el instrumento de registro. Posteriormente se formó a cuatro observadores siguiendo las fases sugeridas por Anguera (2003), durante más de 40 horas. Finalizado el proceso de formación se evaluó el rendimiento a través de la fiabilidad en relación a un observador experto. Para el cálculo de la fiabilidad se utilizó el coeficiente de concordancia, mediante el estadístico Kappa. La fiabilidad alcanzó valores comprendidos entre .90 y .98. El último paso consistió en la toma de datos mediante un registro sistemático. La observación fue: activa, no participante, directa y de conductas espaciales (Anguera & Blanco, 2003). 2.4 . Análisis estadístico Los datos se recogieron mediante el instrumento de registro, para posteriormente capturarlos y archivarlos a través de un paquete estadístico (SPSS, v. 13.0. para Windows). A través de la prueba U de Mann-Whitney, se pudo analizar si existían diferencias significativas - 112 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) entre las medias de los criterios comparados, en función de los dos campeonatos objeto de estudio. Para conocer las correlaciones entre los diferentes criterios a analizar y los dos campeonatos objeto de estudio, se utilizó el test de Chi-Cuadrado. Mediante esta prueba se obtuvieron los valores de frecuencia, los porcentajes de cada campeonato y los residuos tipificados corregidos. El nivel de significación para las pruebas fue P < .05. 3.3. Tipo de lanzamiento Se obtuvieron diferencias significativas entre los dos campeonatos (Z = -3.4, P = .001). En el primer campeonato con respecto al segundo, se lanzó más de forma estándar con salto (37.2% frente al 31.1%), en carrera con bandeja (2% frente al 0.8%) y en gancho (1% frente al 0.2%) (ver Tabla 3). La relación entre el primer campeonato y los lanzamientos estándar con salto, en carrera con bandeja y en gancho resultó directa (÷2 = 37.14, g.l. = 6, P = .000). 3. Resultados 3.1. Marco situacional en el que se desarrolla cada posesión de balón Se encontraron diferencias significativas entre los dos campeonatos (Z = -3.7, P = .000). El primer campeonato se relacionó significativamente con las posesiones de balón en transición (60.1%) frente a las que se dieron en el segundo campeonato (51.5%). En el segundo campeonato destacó el número de posesiones de balón que se desarrollaron de forma posicional (48.5%), tanto en pista delantera como trasera, con respecto al 39.9% del primer campeonato (÷2 = 45.29, g.l. = 2, P = .000) (ver Tabla 1). Tabla 3. Resultados en relación al tipo de lanzamiento. Situación Situación 1: zona restringida Tipo de Lanzamiento Agrupado Situación 2: área rectangular Recuento % Recuento % Ninguno 610 37.1 728 43.6 Estándar Sin Salto 54 3.3 65 3.9 Estándar Con Salto 611 37.2 519 31.1 Carrera Estándar 305 18.6 325 19.5 Carrera con Bandeja 33 2.0 14 0.8 Carrera con Gancho 12 0.7 15 0.9 Gancho 17 1.0 3 0.2 Tabla 1. Resultados del marco situacional. Situación Situación 1: zona restringida Recuento Marco Situacional Situación 2: área rectangular % Recuento % PDIg 270 16.4 323 19.4 PDS 207 12.6 199 11.9 PDI 78 4.8 85 5.1 PTIg 48 2.9 134 8.0 PTS 19 1.2 26 1.6 PTI 33 2.0 42 2.5 TIg 466 28.4 442 26.5 TS 379 23.1 319 19.1 TI 142 8.6 99 5.9 PDIg: Posicional, pista Delantera, Igualdad numérica; PDS: Posicional, pista Delantera, Superioridad numérica; PDI: Posicional, pista Delantera, Inferioridad numérica; PTIg: Posicional, pista Trasera, Igualdad numérica; PTS: Posicional, pista Trasera, Superioridad numérica; PTI: Posicional, pista Trasera, Inferioridad numérica; TIg: Transición, Igualdad numérica; TS: Transición, Superioridad numérica; TI: Transición, Inferioridad numérica. 3.2. Forma de finalización de la posesión de balón Las diferencias entre los dos campeonatos en cuanto a la forma de finalizar la posesión del balón fueron significativas (Z = -2.65, P = .007). Se observó como en el primer campeonato el 62.9% de las posesiones finalizaron en lanzamiento, siendo el 44.9% lanzamientos que se encestaron o tocaron el aro. En el segundo campeonato el 56.3% de las posesiones de balón finalizaron en lanzamiento, ocurriendo los lanzamientos que se encestaron o tocaron el aro en un porcentaje del 43.2%. Con respecto al resto de categorías, aquellas que se consideran negativas en posesión de balón, violación en ataque, robo e interceptación del balón y errores propios, sumaron el 25.4% en el primer campeonato y el 28% en el segundo campeonato (÷2 = 32.41, g.l. = 9, P = .000) (ver Tabla 2). Tabla 2. Resultados de la forma de finalización. Situación Forma de Finali zar la Posesión Situación 1: zona restringida Situación 2: área rectangular Recuento % Recuento % Lanzamiento que se Encesta / Toca el Aro 737 44.9 721 43.2 Lanzamiento no se Encesta / Toca Aro 295 18.0 219 13.1 Violación de los Atacantes 94 5.7 112 6.7 Violación de los Defensores 0 0 1 0.1 Robo de Balón 94 5.7 108 6.5 Interceptación de Balón 67 4.1 89 5.3 Salto entre Dos 67 4.1 75 4.5 Error Propio 163 9.9 159 9.5 Falta Personal Recibida 107 6.5 145 8.7 Decisión Arbitral 18 1.1 40 2.4 Número 16, 2009 (2º semestre) 4. Discusión El objetivo de este trabajo fue comparar la línea de tres puntos delimitada por el área de la zona restringida y la línea de tres puntos delimitada por un área rectangular. Esto se hizo para examinar cuál de los dos diseños de la línea de tres puntos contribuía a favorecer las acciones de juego que se vinculan con el desarrollo positivo de las habilidades de los jugadores de minibasket, en términos del marco situacional, la forma de finalizar la posesión de balón y el tipo de lanzamiento. En relación a este objetivo, se obtuvieron mayores porcentajes al jugar con la línea de tres puntos delimitada por el área de la zona restringida con respecto a la línea de tres puntos delimitada por un área rectangular en términos de posesiones de balón desarrolladas mediante transición, número de lanzamientos y variabilidad del lanzamiento. Esto mostró, de acuerdo con estudios previos (Piñar, 2005; Piñar, et al., 2002; Piñar et al., 2003), que las experiencias competitivas desarrolladas en el primer campeonato pueden favorecer en mayor medida el desarrollo de las habilidades de los jugadores de minibasket. De acuerdo con Argudo (2005), el análisis del marco situacional permite determinar el conjunto de comportamientos motores presentes en cada posesión de balón.Atendiendo al número de jugadores implicados al finalizar las posesiones y a cómo fue el desarrollo de la posesión del balón, se encontraron diferencias significativas (P = .000), a favor del primer campeonato en cuanto a las posesiones jugadas en superioridad numérica. Mientras que el segundo campeonato se relacionó con las posesiones jugadas en igualdad numérica. Igualmente, se encontraron diferencias significativas (P = .000), en cuanto a las posesiones desarrolladas en transición a favor del primer campeonato. Por el contrario, el segundo campeonato se vinculó con las posesiones de balón posicionales. Estos datos mostraron como, al jugar con la línea de tres puntos delimitada por la zona restringida, las posesiones de balón respondieron en mayor porcentaje a una lógica de juego más natural en baloncesto, comenzando con la posesión del balón en pista trasera y evolucionando hasta la pista delantera. Aspecto éste positivo en las primeras edades, para favorecer la variabilidad en el aprendizaje de contenidos (Boyce, et al., 2006) de forma significativa (Green & Magill, 1995; Williams & Hodges, 2005). A la vez, este hecho posibilitó un juego más dinámico, que facilitó la consecución de canastas encestadas al no existir una estructuración clara de la defensa. El lanzamiento a canasta debería ser la habilidad motora con la que se terminasen todas las posesiones de balón en minibasket (Piñar, 2005), por su importancia en el desarrollo de los niños (Karipidis, et al., 2001). En el primer campeonato se finalizó un 44.9% de las posesiones en RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 113 - lanzamiento que era encestado o tocaba el aro, en relación al 43.2% del segundo campeonato. El menor número de lanzamientos del segundo campeonato fue fruto de un mayor número de acciones negativas, parece ser, a causa de la inclusión de la línea de tres puntos con una mayor área geométrica. En cuanto al número de posesiones que finalizaron con lanzamiento, los resultados de este estudio fueron mayores que los encontrados por Piñar (2005) en minibasket femenino. Ésta encuentra que el 24.1% de las posesiones finalizan con lanzamiento en la modalidad 5x5 y el 29.1% en la modalidad 3x3. En este mismo estudio para el sexo masculino, se encuentra un valor del 24% para la modalidad 5x5 y del 27.1% para la modalidad 3x3. Los datos pusieron de manifiesto, que al jugar con la línea de tres puntos delimitada por la zona restringida se favoreció la ejecución de un mayor número de lanzamientos. Lo cual en minibasket es ideal, ya que a mayor número de lanzamientos se generan más opciones de encestar (Romanowich, Bourret & Vollmer, 2007), y esto conlleva un aumento de la autoestima y de la motivación de los jugadores (Chase et al., 1994; Vollmer & Bourret, 2000). Además, el desarrollo de las habilidades de las jugadoras, en este sentido, se pudo considerar más completo, en cuanto a mayores experiencias de enceste. Lo que contribuye al desarrollo del talento deportivo (Baker, et al., 2003; Baker, Horton, Robertson-Wilson & Wall, 2003; Côté, Macdonald, Baker & Abernethy, 2006). Por su especial relevancia, como habilidad motriz específica con la que se concluyen el resto de habilidades y medios tácticos (Rojas, Cepero, Oña &Gutiérrez, 2000), es necesario conocer el tipo de lanzamiento que utilizan los jugadores (Oudejans, Van de Langenberg & Hutte, 2002; Tsitskaris, Theoharopoulos, Galanis & Nikopoulou, 2002). En este sentido, en el primer campeonato, como en baloncesto (Rojas, et al., 2000), se utilizó más el lanzamiento estándar con salto. Por el contrario, en el segundo campeonato se utilizaron tipos de lanzamientos más estables, como es el caso del lanzamiento estándar sin salto y en carrera estándar. No obstante, parece que jugando con la línea de tres puntos delimitada por la zona restringida aumentó en mayor proporción la variedad de lanzamientos practicados. Este aspecto es muy importante en iniciación (Tsitskaris, et al., 2002), puesto que la variabilidad favorece el aprendizaje de un número importante de tipos de lanzamientos, lo cual, permite desarrollar un sistema cognitivo-motriz adaptable en este sentido (Schmidt, 1975). Los resultados de este estudio muestran que las experiencias competitivas son diferentes, cuando se utiliza la línea de tres puntos delimitada por el área de la zona restringida, con respecto a la utilización de la línea de tres puntos delimitada por un área rectangular. Estas diferencias, al jugar con la línea de tres puntos delimitada por la zona restringida, posibilita que las jugadoras de minibasket: (a) realicen un mayor número de acciones de juego, porque se desarrollan más posesiones de balón bajo un marco situacional en transición; (b) finalicen un mayor número de posesiones de balón en lanzamiento; y (c) ejecuten lanzamientos más variados. A partir de este estudio son necesarios otros que analicen los resultados obtenidos sobre los criterios analizados y sobre otros. Además, futuros estudios deben intentar definir con precisión la distancia ideal a la que situar la línea de tres puntos en minibasket. 5. Referencias bibliográficas Ackland, T. R., Schreiner, A. B. & Kerr, D. A. (1997). Absolute size and proportionality characteristics of World Championship female basketball player. Journal of Sports Sciences, 15, 485-490. Anguera, M. T. (2003). La observación. En C. Moreno Rosset (Ed.), Evaluación psicológica. Concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrollo y de la inteligencia (pp.271-308). Madrid: Sanz y Torres. Anguera, M. T. & Blanco, A. (2003). Registro y codificación en el comportamiento deportivo. En A. Hernández Mendo (Coord.), Psicología del Deporte (Vol. 2). Metodología (p. 6-34). Buenos Aires: Efdeportes (www.efdeportes.com). Argudo, F. M. (2005). Conceptos, contenidos y evaluación táctica en waterpolo. Murcia: UCAM. Asín, G. (1969). Mini Basquet. Barcelona: Sintes. Baker, J., Côté, J. & Abernethy, B. (2003). Sport-specific practice and the development of expert decision-making in team ball sport. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 12-25. Baker, J., Horton, S., Robertson-Wilson, J., & Wall, M. (2003). Nurturing sport expertise: factors influencing the development of elite athletes. Journal of Sports Science and Medicine, 2, 1-9. Boyce, B. A., Coker, C. A. & Bunker, L. K. (2006). Implications for variability of practice from pedagogy and motor learning perspectives: finding a common ground. Quest, 58, 330-343. Burton, A. & Welch, B. (1990). Dribbling performance in first-grade children: effect of ball and hand size and ball-size preferences. The Physical Educator, 3(1), 37-41. Carter, J. E. L., Ackland, T. R., Kerr, D. A. & Stapff, A. B. (2005). Somatotype and size of elite female basketball players. Journal of Sports Sciences, 23(10), 1057-1063. Chase, M. A., Ewing, M. E., Lirgg, C. D. & George, T. R. (1994). The effects of equipment modification on children’s self-efficacy and basketball shooting performance. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(2), 159-168. Côté, J., Macdonald, D. J., Baker, J. & Abernethy, B. (2006). When «where» is more important than «when»: birthplace and birthdate effects on the achievement of sporting expertise. Journal of Sports Sciences, 24(10), 1065-1073. Daiuto, M. (1988). Basquetbol. Metodología de la enseñanza. Buenos Aires: Stadium. De Rose, D. (2004). Statistical analysis of basketball performance indicators according to home/away games and winning and losing teams. Journal of Human Movement Studies, 47, 327-336. Green, K. & Magill, R. A. (1995). Variability of practice and contextual interference in motor skill learning. Journal of Motor Behavior, 27(4), 299-309. Gréhaigne, J. F., Godbout, P. & Bouthier, D. (2001). The teaching and learning of decision making in team sports. Quest, 53, 59-76. Hammond, J. & Hosking, D. (2005). Effectiveness of rule changes in netball. Communications to the 11th World Congress of Sport Psychology, Sydney, Australia. Hammond, J., Hosking, D. & Hole, C. (1999). An exploratory study of the effectiveness of rule changes in netball. Communications to the Fourth International Conference on Sport, Leisure and Ergonomics. Journal of Sports Sciences, 17, 916-917. Hughes, M. (1995). Using notational analysis to create a more exciting scoring system for squash. In G. Atkinson, & T. Reilly (Eds.), Sport, Leisure and Ergonomics (pp. 243-247). London: E. & F. N. Spon. Karipidis, A., Fotinakis, P., Taxildaris, K. & Fatouros, J. (2001). Factors characterizing a successful performance in basketball. Journal of Human Movement Studies, 41, 385-397. Macpherson, A., Rothman, L. & Howard, A. (2006). Body-checking rules and childhood injuries in ice jockey. Pediatrics, 117(2), 143-147. Martens, R., Rivkin, F. & Bump, L. A. (1984). A field study of traditional and nontraditional children’s baseball. Research Quarterly for Exercise and Sport, 55(4), 351-355. Maxwell, T. (2006). A progressive decision options approach to coaching invasion games: basketball as an example. Journal of Physical Education New Zealand, 39(1), 58-71. Oudejans, R. R. D., Van de Langenberg, R. W. & Hutter, R. I. (2002). Aiming at a far target under different viewing conditions: visual control in basketball jump shooting. Human Movement Sciences, 21, 457-480. Piñar, M. I. (2005). Incidencia del cambio de un conjunto de reglas de juego sobre algunas de las variables que determinan el proceso de formación de los jugadores de minibasket (9-11 años). Granada: Universidad de Granada. Piñar, M. I., Alarcón, F., Palao, J. M., Vegas, A., Miranda, M. T. & Cárdenas, D. (2003). Análisis del lanzamiento en el baloncesto de iniciación. En A. Oña & A. Bilbao (Eds.), Libro de Actas del II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Deporte y Calidad de Vida (pp. 202-208). Granada: Editores. Piñar, M. I., Alarcón, F., Vegas, A., Carreño, F. & Rodríguez, D. (2002). Posiciones y distancias de lanzamiento durante la competición en minibasket. En A. Díaz, P. L. Rodríguez & J. A. Moreno (Coords.), Actas del III Congreso Internacional de Educación Física e Interculturalidad. Murcia: Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia. Platanou, T. & Geladas, N. (2006). The influence of game duration and playing position on intensity of exercise during match-play in elite water polo players. Journal of Sports Sciences, 24(11), 1173-1181. Rampinini, E., Impellizzeri, F. M., Castagna, C., Abt, G., Chamari, K., Sassi, A., et al. (2007). Factors influencing physiological responses to small-sided soccer games. Journal of Sports Sciences, 25(6), 659-666. Regimbal, C., Deller, J. & Plimpton, C. (1992). Basketball size as related to children’s preference, rated skill, and scoring. Perceptual and Motor Skills, 75, 867-872. Rojas, F. J., Cepero, M., Oña, A. & Gutiérrez, M. (2000). Kinematics adjustments in the basketball jump shot against an opponent. Ergonomics, 43, 1651-1660. Romanowich, P., Bourret, J. & Vollmer, T. R. (2007). Further analysis of the matching law to describe two- and three-point shot allocation by professional basketball players. Journal of Applied Behavior Analysis, 40(2), 311-315. Satern, M. N., Messier, S. P. & Keller-McNulty, S. (1989). The effects of ball size and basket height on the mechanics of the basketball free throw. Journal of Human Movement Studies, 16, 123-137. Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological Review, 82, 225-260. Tous, J. (1999). Reglamento de baloncesto comentado. Barcelona: Paidotribo. Tsitskaris, G., Theoharopoulos, A., Galanis, D. & Nikopoulou, M. (2002). Types of shots used at the Greek national basketball championships according to the division and position of players. Journal of Human Movement Studies, 42, 43-52. Vollmer, T. R. & Bourret, J. (2000). An application of the matching law to evaluate the allocation of two- and three-point shots by college basketball players. Journal of Applied Behavior Analysis, 33(2), 137-150. Williams, A. M. & Hodges, N. J. (2005). Practice, instruction, and skill acquisition in soccer: challenging tradition. Journal of Sports Sciences, 23(6), 637-650. - 114 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 115-117 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Percepción de los riesgos físicos a los que se exponen los profesores de Educación Física de E.S.O. de la provincia de Jaén en su lugar de trabajo Physical risk factors perceived by secondary school Physical Education teachers in Jaen *María Carrasco Poyatos, **Manuel Vaquero Abellán, ***Alberto Espino Poza *Universidad de Murcia (España), Universidad de Córdoba (España), ***Universiad de Castilla-La Mancha (España) Resumen: ELa finalidad del presente estudio fue conocer la percepción de los docentes de Educación Física de E.S.O. en la provincia de Jaén sobre las cargas físicas presentes en su lugar de trabajo y las soluciones que propondrían para mejorar su situación laboral, su salud y su calidad de vida. Participaron 216 docentes de los que se seleccionó al azar una muestra de 50 profesionales. La recogida de datos se llevó a cabo mediante una encuesta original auto cumplimentada. Los factores de riesgo que más seleccionados fueron los cambios bruscos de temperatura (86%) y el excesivo ruido en las clases (54%). A continuación les dan más importancia al mantenimiento de la postura en bipedestación (32%) y a la manipulación manual de cargas (tracción y empuje de cargas: 24%). Las soluciones que propusieron fueron: mejorar los materiales y las instalaciones (72%) y menos horas de trabajo por jornada laboral (20%). En conclusión, y ateniéndonos a la obligatoriedad que tienen los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, la Administración General del Estado debería tener en cuenta la situación de estos profesionales para de mantener y/o mejorar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Palabras clave: factor de riesgo físico, Educación Física, lugar de trabajo, salud laboral. Abstract: The aim of the present study was to investigate Physical Education teacher’s perception of physical risk factors related to their workplace conditions in the secondary schools from Jaen province, and the solutions suggested to remove those risk factors enhancing their health and quality of life. 50 teachers were randomly chosen from a sample of 216 instructors. All teachers filled in a standard questionnaire. The most important risk factors selected were temperature changes (86%) and excessive noise in class (54%). Following them, keeping an upright position (32%) and pulling and pushing weight loads (24%) were chosen. The solutions suggested by those Physical Education teachers were related to change teaching material and building conditions (72%), and to reduce the timetable (20%). In conclusion and owing to legal regulations, General State Administration should improve Physical Education teacher’s workplace conditions in order to keep their safety and health. Key words:physical risk factors, Physical Education, workplace conditions, safety, health. 1. Introducción El ámbito de la enseñanza no universitaria a menudo es considerado privilegiado desde el punto de vista de la salud laboral, pero la docencia es una profesión dura que exige tratar con personas e implica la adaptación constante a nuevas necesidades en una sociedad cambiante (Rabadá & Artazcoz, 2002). Debido a esta situación, los docentes están sometidos a un considerable grado de estrés, absentismo laboral y agotamiento (Calera, Esteve, Roel, & Uberti-Bona, 2002). Pero además de estos riesgos psicosociales, existen otros de carácter físico y fisiológico que afectan en mayor o menor medida a los docentes dependiendo del área a la que estén vinculados. De acuerdo con el currículum para el área de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) (Real Decreto 116/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria), la actividad docente del profesor de Educación Física, a diferencia de la de otras áreas, se caracteriza por la realización de un trabajo no sedentario. Esto puede estar relacionado con una serie de riesgos físicos derivados del ámbito laboral que repercutan en su salud y su calidad de vida. No olvidemos la gran importancia que tienen los factores de riesgo laborales para la salud, ya que en el trabajo pasamos muchas horas de nuestra vida (Calera et al., 2002). El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Para tal efecto se creó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). Dicha ley garantiza de manera específica la protección de los trabajadores que sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, delegando en las normas de desarrollo reglamentario la fijación de las medidas mínimas Fecha recepción: 11-04-09 - Fecha envío revisores: 11-04-09 - Fecha de aceptación: 27-05-09 Correspondencia: María Carrasco Poyatos C/ Argentina, s/n. 30720 Santiago de la Ribera (Murcia) E-mail: [email protected] Número 16, 2009 (2º semestre) que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores de cada gremio. Según el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, no existe una legislación específica que regule los riesgos laborales de los profesores de Educación Física de E.S.O. y por tanto es necesario adaptar los reglamentos y normas existentes a las actividades que estos docentes realizan en su puesto de trabajo. Siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC, 2000) y del Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, se puede establecer que dentro de la actividad docente del profesor de Educación Física de E.S.O. las acciones más habituales que pueden estar presentes en su día a día son la manipulación manual de cargas: es cotidiano levantar y transportar redes llenas de balones o balones medicinales o el empuje o la tracción de material gimnástico como potros o minitramps, o porterías, que por lo general tienen un peso mayor a 3 Kg y pueden afectar seriamente a la salud laboral de estos trabajadores. El trabajo repetido del miembro superior, tronco y cuello, y el mantenimiento forzado de la postura en bipedestación son acciones que suelen manifestarse a diario en las clases debido a los propios requerimientos de las actividades físico-deportivas. Otros riesgos físicos están vinculados al ambiente interno de los lugares de trabajo. De acuerdo con las consideraciones del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, éstas pueden estar relacionadas con las malas condiciones de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas, los cambios bruscos de temperatura si se desarrolla la sesión al aire libre, la falta de iluminación o el excesivo ruido. Existen estudios que determinan algunas de las cargas físicas a las que están sometidos los profesores de Educación Física (Rabadá & Artazcoz, 2002), por tanto, en el presente estudio se plantea la posibilidad de conocer la percepción que tienen estos docentes en la provincia de Jaén sobre las cargas físicas a las que se enfrentan en su lugar de trabajo RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 115 - y las soluciones que propondrían para mejorar su situación laboral y a la vez su salud y su calidad de vida. 2. Material y método 2.1. Descripción de la muestra. El universo de la muestra se formó por todos los profesores de Educación Física de Educación Secundaria Obligatoria que estuvieran impartiendo clases durante el curso 2004-2005 en la provincia de Jaén. Del total, colaboraron 216 docentes. De éstos, se seleccionó al azar una muestra representativa de 50 profesionales (a partir de: precisión del 5%, prevalencia esperada del 3.5% y nivel de confianza del 95%). Las características de los sujetos se muestran en la tabla 1. Tabla 1. Características de la muestra. HOMBRES MUJERES N 39 11 EDAD (años) 36.73 34.54 TIEMPO SERVICIO (años) TITULACIÓN 11.48 7.54 Dipl. EF 21 6 Ldo. EF 17 5 Ldo.Med. 1 0 Dipl. EF: diplomado en Educación Física. Ldo. EF: licenciado en Educación Física. Ldo. Med: licenciado en Medicina. Figura 1. Percepción de la existencia de cargas físicas en su lugar de trabajo 2.2. Instrumento de recogida de datos. La recogida de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario específico auto cumplimentado por los profesores. Debido a las dificultades a la hora de contar con un cuestionario «tipo» adecuado a las necesidades de investigación, se elaboró una encuesta original. En la elaboración definitiva del cuestionario se establecieron tres fases. En la primera se realizó un diseño provisional del mismo. En la segunda, se validó el cuestionario con un estudio piloto. Y en la tercera, se diseñó el cuestionario definitivo. El cuestionario constó de 16 ítems con preguntas de carácter abierto y cerrado. Éstas se agruparon en: variables relacionadas con las características del profesorado, variables relacionadas con la docencia del profesorado, variables relacionadas con la percepción de ciertas cargas físicas en el desempeño de su trabajo, variables relacionadas con las bajas laborales que han sufrido estos trabajadores, variables relacionadas con las soluciones que se propondrían para mejorar su salud y su acción didáctica en las clases de Educación Física. 2.3. Protocolo y temporización. Antes de comenzar con la recogida de datos se solicitó a la Delegada de Educación de la provincia de Jaén su permiso para llevar a cabo el estudio. Tras obtenerlo, se contactó por teléfono con todos los centros de E.S.O de la provincia de Jaén con la finalidad de solicitar la colaboración de los profesores implicados y explicarles su papel en el mismo. Los cuestionarios fueron cumplimentados de manera anónima y confidencial y reenviados por correo electrónico para su posterior análisis. El procesamiento de los datos comenzó con la lectura y prueba de consistencia lógica de los cuestionarios para detectar aquellos datos que no cumplieran los requisitos exigidos o que presentaran inconsistencia o incoherencia en las respuestas. Esto dio paso la redacción de unas normas de codificación de las posibles respuestas y a la codificación de los cuestionarios en el programa estadístico Epi Info versión 3.2 para Windows. Tras la verificación de la codificación mediante la elección al azar de cuestionarios, se pasó al procesamiento estadístico de los datos con el programa estadístico Epi Info versión 3.2 para Windows y la redacción del informe final. Todo este proceso se llevó a cabo entre octubre de 2004 y junio de 2005. 2.4. Tratamiento de los datos Se utilizó el programa Epi Info, versión 3.2 para Windows del Center for Disease Control and Prevention (CDC). Se realizó un análisis descriptivo para las medias cualitativas y para las cuantitativas. Para comparar muestras de carácter cualitativo y conocer la posible relación entre variables cualitativas se utilizó el test de chi cuadrado. Para comparar muestras de carácter cuantitativo se utilizó el test de la t de Student (dos muestras) y el análisis de la varianza (más dos muestras). Para conocer la relación entre variables cuantitativas se utilizó el coeficiente de correlación r- de Pearson. Se estableció la significación estadística en p<0.05. 3. Resultados El 92% de los profesores de Educación Física de E.S.O. que participaron en el presente estudio perciben la presencia de cargas físicas negativas en su lugar de trabajo (figura 1). Este porcentaje lo forman el 100% de las mujeres y el 89.7% de los hombres encuestados, encontrándose en el grupo de edad de 31 a 40 años. Según sus consideraciones, los cambios bruscos de temperatura y el excesivo ruido en las clases son los riesgos que más les afectan (86% y 54% respectivamente), seguidos de la falta de higiene en las instalaciones (38%). El mantenimiento sostenido de la postura durante un tiempo prolongado produce en el 32% de la muestra un efecto negativo. A su vez, el 24% de la muestra se queja del perjuicio que les suponen los movimientos de inclinación de tronco y la tracción y empuje de cargas, y el 22%, de los giros de tronco y cuello. Los movimientos repetidos de los miembros superiores afectan de manera negativa al 18% de los encuestados, y el 15% percibe como negativa realizar la acción de empuje de cargas. Por último, la iluminación inadecuada en las clases solo afecta al 8% de la muestra. Estos resultados se muestran en la figura 2. La distinción entre géneros indica que hombres y mujeres coinciden en dar mayor importancia a los cambios de temperatura (84.61% de los hombres, 90.9% de las mujeres) y el ruido excesivo (61.54% de los hombres, 27.27% de las mujeres) como riesgos físicos que más les afectan. Por otro lado, para las mujeres el mantenimiento prolongado de la postura, el transporte de cargas y los giros de tronco y cuello son más perjudiciales (27.27%) que la falta de higiene de las instalaciones, las inclinaciones de tronco o la tracción de cargas (18.18%). Por último, los movimientos repetidos de los miembros superiores y el empuje de cargas no supone para la mayoría de las mujeres una carga física negativa (9.09%). Para los hombres, la falta de higiene en las instalaciones supone un factor de riesgo más negativo (43.59%) que el mantenimiento de la postura (33.33%). Les siguen, la inclinación de tronco, tracción y transporte de cargas (25.64%). Y les dan menos importancia a los movimientos repetidos de los miembros superiores (23.08%), los giros de tronco y cuello (20.51%) y el empuje de cargas (17.95). No se encontraron relaciones significativas entre las cargas físicas percibidas y la edad y el género de los encuestados. Las soluciones que propusieron los profesores de Educación Física de E.S.O. del presente estudio para disminuir los efectos de las cargas - 116 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Figura 2. Cargas físicas presentes en su lugar de trabajo Número 16, 2009 (2º semestre) físicas en su lugar de trabajo se resumen en las siguientes: mejorar los materiales y las instalaciones (72%), menos horas de trabajo por jornada laboral (20%). El 98% de los encuestados considera que si se ponen en práctica estas medidas mejorará la salud y la calidad de vida de los docentes de esta área. 4. Discusión De los resultados obtenidos se puede inferir que son las cargas físicas relacionadas con el ambiente interior de los centros (temperatura y ruido) las que más afectan de manera negativa a los profesores de Educación Física de E.S.O. de la provincia de Jaén. En concreto, son los cambios bruscos de temperatura los que son considerados como más perjudiciales para la salud por ambos géneros. Estos resultados coinciden con los datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2001), que afirma que el mayor número de quejas sobre la calidad del ambiente interior de los trabajadores suele referirse al ambiente térmico. Esto indica que no solo los profesores de Educación Física sufren las inclemencias del tiempo en el desempeño de su trabajo, sino que hay más colectivos que necesaria o innecesariamente se exponen a condiciones inadecuadas de temperatura, lo que puede incidir sobre su salud y su calidad de vida. El excesivo ruido en el aula, la falta de iluminación, la falta de higiene y las posturas de trabajo inadecuadas o forzadas son cuatro de los factores de riesgo laboral analizados en el estudio de Rabadá y Artazcóz (2002) con docentes de centros públicos de Barcelona. Ninguno de estos factores fue seleccionado por su muestra dentro de los 10 que más preocupan a los docentes. Hay que tener en cuenta que los resultados ofrecidos por este estudio engloban a todo el profesorado de secundaria, no solo a los profesores de Educación Física, y que en las clases de Educación Física el ruido excesivo y la falta de higiene son más propicios debido al tipo de actividades que se desarrollan en ellas, que implican la participación activa del alumnado a través del movimiento, la ocupación de espacios y el uso de materiales que pueden generar más ruido y más suciedad en las instalaciones. Por otro lado, el excesivo ruido podría estar relacionado con los trastornos de voz en los docentes ya que, según Preciado J, et al (2005), un 57% de los docentes de La Rioja presentan trastornos de la voz. En cualquier caso, estas suposiciones deben ser tomadas con cautela debido a que en el presente estudio no se establecieron relaciones entre las cargas físicas y las patologías sufridas por los docentes. Existen coincidencias con el estudio previamente citado en relación a que la iluminación también fue el factor de riesgo considerado menos nocivo por los profesores de Educación Física de E.S.O. La explicación puede residir en que gran parte de las actividades llevadas a cabo por estos docentes se desarrollan fuera del aula o el gimnasio, con lo que la iluminación interior muchas veces no es un problema. En cuanto a las posturas de trabajo inadecuadas, en el presente estudio son una de las cargas físicas más seleccionadas por los profesores de Educación Física de E.S.O., junto con la inclinación de tronco, la tracción y transporte de cargas y los giros de tronco y cuello. En relación a estos riesgos el presente estudio no coincide con el de Rabadá y Artazcóz (2002). Esto es de suponer, ya que son los docentes de Educación Física los que más van a sufrir la incidencia de estas cargas físicas debido a las características no sedentarias de su trabajo y, debido a que el número de profesores de Educación Física en los centros de secundaria es muy inferior al resto de profesores que desempeñan un tipo de docencia sedentaria, es lógico que los factores de riesgo relacionados con la manipulación manual de cargas no estén entre los 10 que más preocupan a los docentes. Es importante mencionar que hay que tener muy en cuenta este tipo de riesgos físicos porque según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (OIT, 1975), la manipulación manual de cargas es una de las causas más frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% del total de los producidos. En concreto, y según la norma ISO/CD 11228, las manipulaciones manuales de cargas que pueden producir lesiones Número 16, 2009 (2º semestre) son aquellas en las que la carga pesa más de 3Kg y dentro de las clases de Educación Física, la mayoría de materiales que se manipulan cumplen estos requisitos: minitramps, redes de balones, colchonetas, etc. Por otro lado hay que considerar que la mayoría de los profesores propone como soluciones a los riesgos físicos presentes en su lugar de trabajo mejorar los materiales e instalaciones y menos horas de trabajo por jornada laboral. Estas soluciones tienen mucho que ver con los riesgos físicos que les afectan y aun no siendo significativa la relación entre variables, la necesidad de carros para transportar materiales pesados, la construcción de gimnasios bien ventilados y amplios y la dotación de material variado son algunas de las ideas que propusieron en los cuestionarios. Estos resultados sugieren que a pesar de la normativa vigente y de la obligatoriedad que tienen los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, todavía existen carencias en cuanto a los factores de riesgo físicos que afectan a los docentes de Educación Física de E.S.O. A pesar de las limitaciones del presente estudio, se muestran unos resultados que la Administración General del Estado debería tener en cuenta y comprometerse a resolver en pro de la seguridad y la salud de sus trabajadores. 5. Conclusiones El objetivo del presente estudio fue dar a conocer la precepción que tienen los docentes de Educación Física de E.S.O. en la provincia de Jaén sobre los riesgos físicos presentes en su lugar de trabajo y así ofrecer más información sobre las carencias que todavía existen en los centros de E.S.O. consideradas por los trabajadores como elementos que afectan de manera directa a su salud y su calidad de vida. Estos docentes le dan mayor relevancia a los riesgos relacionados con el ambiente interno de trabajo que a los riesgos relacionados con la manipulación manual de cargas, los movimientos repetitivos de los miembros superiores o el mantenimiento de la postura en bipedestación como factores que influyen de manera negativa en su salud y su calidad de vida en el ambiente laboral. Por tanto, es competencia de la Administración General del Estado resolver esta problemática. 6. Agradecimientos A los profesores de Educación Física de E.S.O. de la provincia de Jaén, que amablemente se pusieron a nuestra disposición para colaborar en todo lo necesario. A la Delegada de Educación de la provincia de Jaén por dar su permiso para que este estudio pudiera realizarse. 7. Bibliografía Calera, A. A., Esteve, L., Roel, J. M., & Uberti-Bona, V. (2002). La salud laboral en el sector docente [Electronic Version]. www.bvsde.paho.org. Retrieved 23/11/2009, INSHT (Ed.). (2001). Calidad del ambiente interior. Madrid: Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 116/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, MSC. (2000). Protocolos de vigilancia sanitaria específica: movimientos repetidos del miembro superior. [Electronic Version]. Retrieved 23/11/2009, OIT (Ed.). (1975). Making work more human. Report of the Director General to the International Labour Conference. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. Preciado, J., Pérez, C., Calzada, M., & Preciado, P. (2005). Incidencia y prevalencia de los trastornos de la voz en el personal docente de La Rioja. Estudio clínico: cuestionario, examen de la función volcal, anállisis acústico y vídeolaringoestroboscopia. Acta Otorrinolaringologica Española, 56, 202-210. Rabadá, I., & Artazcoz, L. (2002). Identificación de los factores de riesgo laboral en docentes: un estudio Delphi. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 5(2), 53-61. Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 117 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 118-121 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Patologías físicas sufridas por los profesores de Educación Física de E.S.O de la provincia de Jaén en su lugar de trabajo Physical injuries related to workplace conditions in secondary school Physical Education teachers in Jaen *María Carrasco Poyatos, **Manuel Vaquero Abellán, ***Alberto Espino Poza *Universidad de Murcia (España), Universidad de Córdoba (España), ***Universiad de Castilla-La Mancha (España) Resumen: La finalidad del presente estudio fue conocer las patologías más frecuentes que afectan a los profesores de Educación Física de E.S.O. de la provincia de Jaén, las bajas que habitualmente les mantienen alejados de su lugar de trabajo y las soluciones que proponen para mejorar su situación laboral y a la vez su salud y su calidad de vida. Participaron 216 docentes de los que se seleccionó al azar una muestra de 50 profesionales. La recogida de datos se llevó a cabo mediante una encuesta original auto cumplimentada. El 30% de la muestra sufrió alguna patología física en su lugar de trabajo. Las patologías más frecuentes fueron: esguince de tobillo (13%) y lumbalgia (10%). La duración de la baja laboral producida por estas patologías fue de 1 a 20 días. Las soluciones que propusieron para reducir la incidencia de lesiones fueron: mejorar los materiales y las instalaciones (72%) y menos horas de trabajo por jornada laboral (20%). En conclusión, las soluciones propuestas por los docentes para reducir la incidencia de estas patologías son competencia de la Administración General del Estado y, por consiguiente, es su labor resolver esta situación para mejorar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Palabras clave: patologías, Educación Física, lugar de trabajo, salud laboral. Abstract: The aim of the present study was to investigate Physical Education teacher’s injuries related to their workplace conditions in the secondary schools from Jaen province, their effect in sick leaves, and the solutions suggested to enhance their health and quality of life. 50 teachers were randomly chosen from a sample of 216 instructors. All teachers filled in a standard questionnaire. 30% suffered any injury in their workplace. The most common injuries suffered were: uncle sprain (13%) and backache (10%). These injuries caused 1 to 20 days long sick leaves. The solutions suggested by those Physical Education teachers were related to change teaching material and building conditions (72%), and to reduce the timetable (20%). In conclusion and owing to legal regulations, General State Administration should improve Physical Education teacher’s workplace conditions in order to keep their safety and health. Key words:Physical Education, workplace conditions, safety, health. 1. Introducción La problemática de los riesgos laborales es un tema que está captando la atención de los sectores de salud laboral en todos los países del mundo. Se han desarrollado estudios que analizan el efecto de los riesgos en diferentes ámbitos laborales y sus consecuencias físicas (Hämäläinen, Takala, & Saarela, 2006; Rabadá & Artazcoz, 2002; Takala, 1999), pero todavía queda mucho por aportar en el ámbito docente. La docencia es una profesión dura que exige tratar con personas e implica la adaptación constante a nuevas necesidades en una sociedad cambiante (Rabadá & Artazcoz, 2002). Debido a esta situación, los docentes están sometidos a un considerable grado de estrés, absentismo laboral y agotamiento (Calera, Esteve, Roel, & Uberti-Bona, 2002). Pero además de estos riesgos psicosociales, existen otros de carácter físico y fisiológico que afectan en mayor o menor medida a los docentes dependiendo del área a la que estén vinculados. De acuerdo con el currículum para el área de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) (Real Decreto 116/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria), la actividad docente del profesor de Educación Física, a diferencia de la de otras áreas, se caracteriza por la realización de un trabajo no sedentario. Esto puede estar relacionado con una serie de riesgos físicos derivados del ámbito laboral íntimamente ligados a las bajas laborales. El absentismo laboral por motivos de salud es un buen indicador tanto de la salud de las personas como de la salud de las organizaciones (Calera et al., 2002; Escalona, 2006). De acuerdo con estas consideraciones y siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC, 2000) y del Real Decreto Fecha recepción: 16-04-09 - Fecha envío revisores: 17-04-09 - Fecha de aceptación: 07-06-09 Correspondencia: María Carrasco Poyatos C/ Argentina, s/n. 30720 Santiago de la Ribera (Murcia) E-mail: [email protected] 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, se puede establecer que dentro de la actividad docente del profesor de Educación Física de E.S.O. las acciones más habituales que pueden estar vinculadas con patologías musculoesqueléticas y con la posibilidad de sufrir una baja laboral son la manipulación manual de cargas: es cotidiano levantar y transportar redes llenas de balones o balones medicinales o el empuje o la tracción de material gimnástico como potros o minitramps, o porterías, que por lo general tienen un peso mayor a 3 Kg y pueden afectar seriamente a la salud laboral de estos trabajadores. El trabajo repetido del miembro superior, tronco y cuello, y el mantenimiento forzado de la postura en bipedestación son acciones que suelen manifestarse a diario en las clases debido a los propios requerimientos de las actividades físico-deportivas. Otros riesgos físicos relacionados con patologías musculoesqueléticas y otro tipo de patologías que pueden producir bajas laborales están vinculados a las condiciones de los lugares de trabajo. De acuerdo con las consideraciones del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, éstas pueden estar relacionadas con las malas condiciones de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas, los cambios bruscos de temperatura si se desarrolla la sesión al aire libre, la falta de iluminación o el excesivo ruido. España es uno de los países con mayor tasa de accidentes laborales del mundo (Hämäläinen et al., 2006), y se ha demostrado que los docentes en España sufren patologías físicas derivadas de su ámbito laboral (Preciado, Pérez, Calzada, & Preciado, 2005), por tanto en el presente estudio se pretende mostrar las patologías más frecuentes que afectan a los profesores de Educación Física de E.S.O. de la provincia de Jaén, las bajas que habitualmente les mantienen alejados de su lugar de trabajo, y las soluciones que proponen para mejorar su situación laboral y a la vez su salud y su calidad de vida. - 118 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) 2. Material y método 2.1 Descripción de la muestra El universo de la muestra se formó por todos los profesores de Educación Física de Educación Secundaria Obligatoria que estuvieran impartiendo clases durante el curso 2004-2005 en la provincia de Jaén. Del total, colaboraron 216 docentes. De éstos, se seleccionó al azar una muestra representativa de 50 profesionales (a partir de: precisión del 5%, prevalencia esperada del 3.5% y nivel de confianza del 95%). Las características de los sujetos se muestran en la tabla 1. Tabla 1. Características de la muestra. HOMBRES N 39 EDAD (años) 36.73 TIEMPO SERVICIO (años) 11.48 Dipl. EF 21 TITULACIÓN Ldo. EF 17 Ldo.Med. 1 MUJERES 11 34.54 7.54 6 5 0 Dipl. EF: diplomado en Educación Física. Ldo. EF: licenciado en Educación Física. Ldo. Med: licenciado en Medicina. Tabla 2. Duración y frecuencia de las patologías sufridas por los docentes de Educación Física DURACIÓN FREC. PATOLOGÍA 10% ESGUINCE DE TOBILLO. 9% LUMBALGIA. 1-20 días 3% FARINGITIS 3% LESIONES ARTICULARES 3% HERNIA DISCAL 3% ESGUINCE CERVICAL 1-2 meses 3% HERNIA DISCAL 3% HERNIA INGUINAL 2% AMENAZA PARTO PREMATURO >2meses 3% ESGUINCE DE TOBILLO 2.2. Instrumento de recogida de datos La recogida de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario específico auto cumplimentado por los profesores. Debido a las dificultades a la hora de contar con un cuestionario «tipo» adecuado a las necesidades de investigación, se elaboró una encuesta original. En la elaboración definitiva del cuestionario se establecieron tres fases. En la primera se realizó un diseño provisional del mismo. En la segunda, se validó el cuestionario con un estudio piloto. Y en la tercera, se diseñó el cuestionario definitivo. El cuestionario constó de 16 ítems con preguntas de carácter abierto y cerrado. Éstas se agruparon en: variables relacionadas con las características del profesorado, variables relacionadas con la docencia del profesorado, variables relacionadas con la percepción de ciertas cargas físicas en el desempeño de su trabajo, variables relacionadas con las bajas laborales que han sufrido estos trabajadores, variables relacionadas con las soluciones que se propondrían para mejorar su salud y su acción didáctica en las clases de Educación Física. 2.3. Protocolo y temporización Antes de comenzar con la recogida de datos se solicitó a la Delegada de Educación de la provincia de Jaén su permiso para llevar a cabo el estudio. Tras obtenerlo, se contactó por teléfono con todos los centros de E.S.O de la provincia de Jaén con la finalidad de solicitar la colaboración de los profesores implicados y explicarles su papel en el mismo. Los cuestionarios fueron cumplimentados de manera anónima y confidencial y reenviados por correo electrónico para su posterior análisis. El procesamiento de los datos comenzó con la lectura y prueba de consistencia lógica de los cuestionarios para detectar aquellos datos que no cumplieran los requisitos exigidos o que presentaran inconsistencia o incoherencia en las respuestas. Esto dio paso la redacción de unas normas de codificación de las posibles respuestas y a la codificación de los cuestionarios en el programa estadístico Epi Info versión 3.2 para Windows. Tras la verificación de la codificación mediante la elección al azar de cuestionarios, se pasó al procesamiento estadístico de los datos con el programa estadístico Epi Info versión 3.2 para Windows y la redacción del informe final. Todo este proceso se llevó a cabo entre octubre de 2004 y junio de 2005. Número 16, 2009 (2º semestre) Figura 1. Porcentaje de docentes de Educación Física que han sufrido patologías físicas en su lugar de trabajo. 2.4. Tratamiento de los datos Se utilizó el programa Epi Info, versión 3.2 para Windows del Center for Disease Control and Prevention (CDC). Se realizó un análisis descriptivo para las medias cualitativas y para las cuantitativas. Para comparar muestras de carácter cualitativo y conocer la posible relación entre variables cualitativas se utilizó el test de chi cuadrado. Para comparar muestras de carácter cuantitativo se utilizó el test de la t de Student (dos muestras) y el análisis de la varianza (más dos muestras). Para conocer la relación entre variables cuantitativas se utilizó el coeficiente de correlación r- de Pearson. Se estableció la significación estadística en p<0.05. 3. Resultados El 30% de la población encuestada sufrió alguna vez una patología física en su ámbito laboral (figura 1), viéndose los hombres más afectados (33.3% del total) que las mujeres (18.18% del total) y siendo la población más afectada la correspondiente al grupo de edad de 31-40 años. Las patologías más frecuentes fueron: esguince de tobillo (13%) y lumbalgia (10%). Les siguen otras lesiones articulares y la hernia discal (7% respectivamente). Las menos frecuentes fueron: hernia inguinal, faringitis, esguince cervical y parto prematuro (3% respectivamente) (figura 2). Las mujeres parecieron verse más afectadas por otras lesiones articulares (9.09%) y por el parto prematuro (9.09%), mientras que las patologías que más predominaron en los hombres fueron el esguince de tobillo (30.77%) y las lumbalgias (30.77%), seguidas de la hernia discal (15.38%) y el resto de patologías (7.69%). No se encontraron relaciones significativas entre las patologías físicas sufridas y la edad y el género de los encuestados. Las personas que se vieron afectadas por las patologías más frecuentes: esguince de tobillo y lumbalgia perciben en su lugar de trabajo ciertas cargas físicas negativas para su salud y su calidad de vida: cambios bruscos de temperatura (100% de los que padecieron esguince Figura 2. Patologías sufridas por los docentes de Educación Física en su lugar de trabajo. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 119 - de tobillo y el 75% de los que padecieron lumbalgia), ruido excesivo (75% de ambos grupos), falta de higiene (100% de los que padecieron esguince de tobillo y el 75% de los que padecieron lumbalgia), y el mantenimiento de la postura en bipedestación durante un tiempo prolongado (75% de los que padecieron lumbalgia). No se encontraron relaciones significativas entre las patologías físicas sufridas y las cargas físicas negativas del lugar de trabajo. Para determinar la duración de las bajas por estas patologías físicas se hicieron 3 grupos. De 1-20 días duraron el 10% de los esguinces de tobillo, el 9% de las lumbalgias y el 3% de las faringitis, hernia discal y lesiones articulares. De 1-2 meses, el 3% de los esguinces cervicales, hernias discales y hernias inguinales. Más de 2 meses, 3% de los esguinces de tobillo. Estos resultados se detallan en la tabla 2. Las soluciones que propusieron los profesores de Educación Física de E.S.O. del presente estudio para disminuir los efectos de las cargas físicas en su lugar de trabajo se resumen en las siguientes: mejorar los materiales y las instalaciones (72%), menos horas de trabajo por jornada laboral (20%). El 98% de los encuestados considera que si se ponen en práctica estas medidas mejorará la salud y la calidad de vida de los docentes de esta área. 4. Discusión De acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudio, las patologías que más frecuentemente sufren los docentes de Educación Física de E.S.O. son de origen musculo-esquelético (esguinces de tobillo y lumbalgias). En relación a estos resultados existen coincidencias con los datos de otros trabajos previos realizados en centros docentes de diferentes provincias españolas (Guadalajara, Barcelona y Alicante), en los que se concluyó que las patologías más frecuentes que afectaron a los docentes y que además fueron motivo de baja laboral fueron las de origen musculo-esquelético, seguidas de las de origen psiquiátrico (Calera et al., 2002). En otro estudio realizado con docentes de La Rioja (Preciado et al., 2005), las patologías más frecuentes fueron las de origen psiquiátrico, seguidas de los trastornos de la voz y de las de origen musculo-esquelético, representadas en este caso por las lumbalgias y los esguinces principalmente. Debido a que en este estudio se incluyeron a docentes de todas las áreas y de todas las etapas educativas, no es de extrañar que las patologías musculo-esqueléticas no sean las más frecuentes, ya que el número de docentes de Educación Física en las diferentes etapas educativas es muy inferior al resto de docentes cuyo trabajo es fundamentalmente sedentario y, por tanto, no están tan vinculados a actividades físicas que puedan producir este tipo de patologías. Parece ser, según los resultados del presente estudio, que las patologías más frecuentes son las que menos tiempo de baja laboral necesitan, manteniendo al profesorado fuera de su lugar de trabajo entre 1-20 días, excepto algún caso de esguince de tobillo más severo que ocasionó una baja laboral de más de 2 meses. Esto es un dato positivo, ya que indica que las patologías que sufren los docentes de Educación Física de E.S.O. son de carácter leve y tienen rápida solución. Los profesores de Educación Física de E.S.O. que sufrieron esguinces de tobillo, relacionaron predominantemente sus patologías con los riegos físicos derivados de la calidad del ambiente interior de las instalaciones (temperatura, ruido, higiene), y no con el efecto de los riesgos físicos derivados de la manipulación manual de cargas o trabajo repetido del miembro superior, tronco y cuello, o el mantenimiento forzado de la postura.Aunque estos datos no fueron significativos, existe cierta relación con las estadísticas ofrecidas por The Annual Survey of Occupational Injuries and Iones (ASOII) (ASOII, 1998), en los que se indica que la mayoría de las patologías producidas por la manipulación manual de cargas afectaron a la parte superior de la espalda, en concreto, el 55% de estas patologías afectaron a la muñeca, el 7% a los hombros, y el 6% a la espalda. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (INSHT, 2000) indica que las bajas producidas por movimientos repetitivos estuvieron producidas por patologías musculo-esqueléticas de los miembros superiores, en concreto, Epicondilitis (29.3%) y Tendinitis (26.7%) localizadas en codos, manos, muñecas y hombros. No hay que olvidar que en la muestra del presente estudio se dieron casos de otras patologías relacionadas con los miembros superiores y la espalda (otras patologías articulares, hernia discal, esguince cervical) que según las consideraciones dispuestas anteriormente por el ASOII y el INSHT, pueden estar relacionadas con la manipulación manual de cargas y los movimientos repetitivos de los miembros superiores. Por otro lado, los profesores de Educación Física de E.S.O. que sufrieron lumbalgias, relacionaron predominantemente sus patologías, además de con los riesgos físicos derivados de la calidad del ambiente interior de las instalaciones (temperatura, ruido, higiene), con el mantenimiento de la postura en bipedestación durante un tiempo prolongado.Aunque la relación entre estos resultados no fue significativa, es interesante indicar que, según el INSHT (INSHT, 2001), las posturas forzadas producen patologías músculo esqueléticas en músculos, tendones y nervios, que originan molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente. Por último, hay que considerar que la mayoría de los profesores propone como soluciones a las patologías físicas sufridas en su lugar de trabajo mejorar los materiales e instalaciones y menos horas de trabajo por jornada laboral.Aun no siendo significativa la relación entre variables, se puede decir que si la jornada laboral fuera más corta, permanecerían menos tiempo en bipedestación y por tanto se podría reducir el riesgo de lumbalgias. Adicionalmente, la necesidad de carros para transportar materiales pesados, la construcción de gimnasios bien ventilados y amplios y la dotación de material variado podrían disminuir la incidencia de otras patologías articulares, hernia discal, esguince cervical o faringitis sufridas por la muestra del presente estudio. Estos resultados sugieren que a pesar de la normativa vigente y de la obligatoriedad que tienen los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, todavía existen carencias en cuanto a determinados factores de riesgo físicos que pueden tener relación con las patologías que afectan a los docentes de Educación Física de E.S.O. A pesar de las limitaciones del presente estudio, se muestran unos resultados que la Administración General del Estado debería tener en cuenta y comprometerse a resolver en pro de la seguridad y la salud de sus trabajadores. 5. Conclusiones Tras la intención del presente estudio de dar a conocer las patologías más frecuentes que afectan a los docentes de Educación Física de E.S.O. de la provincia de Jaén y el tiempo de baja laboral que se deriva de éstas incidiendo en su salud y su calidad de vida, se puede concluir que las patologías que más afectan a estos profesores son los esguinces de tobillo y las lumbalgias con una duración relativamente corta de entre 120 días de baja laboral. Las soluciones propuestas para reducir la incidencia de estas patologías son competencia de la Administración General del Estado y, por consiguiente, es su labor resolver esta situación para mejorar la seguridad y la salud de sus trabajadores. 6. Agradecimientos A los profesores de Educación Física de E.S.O. de la provincia de Jaén, que amablemente se pusieron a nuestra disposición para colaborar en todo lo necesario. A la Delegada de Educación de la provincia de Jaén por dar su permiso para que este estudio pudiera realizarse. 7. Bibliografía ASOII. (1998). The nonfatal occupational injuries and illnesses involving days away from work by event or exposure leading to injury or illnes and selected parts of body affected by injury or illneses. Bureau of Labor Statistics, 6, 1-12. - 120 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) Calera, A. A., Esteve, L., Roel, J. M., & Uberti-Bona, V. (2002). La salud laboral en el sector docente [Electronic Version]. www.bvsde.paho.org. Retrieved 23/11/2009, Escalona, E. (2006). Relación salud-trabajo y desarrollo social: visión particular en los trabajadores de la educación. Revista Cubana de Salud Pública, 32(1), 1-19. Hämäläinen, P., Takala, J., & Saarela, K. L. (2006). Global estimates of occupational accidents. Safety Science, 44, 137-156. INSHT (Ed.). (2000). Evaluación de los factores de riesgo de trastornos musculo-esqueléticos de la extremidad superior. Madrid: Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. INSHT (Ed.). (2001). La postura de trabajo. Madrid: Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Real Decreto 116/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, MSC. (2000). Protocolos de vigilancia sanitaria específica: movimientos repetidos del miembro superior. [Electronic Version]. Retrieved 23/ 11/2009, Número 16, 2009 (2º semestre) Preciado, J., Pérez, C., Calzada, M., & Preciado, P. (2005). Incidencia y prevalencia de los trastornos de la voz en el personal docente de La Rioja. Estudio clínico: cuestionario, examen de la función volcal, anállisis acústico y vídeolaringoestroboscopia. Acta Otorrinolaringologica Española, 56, 202-210. Rabadá, I., & Artazcoz, L. (2002). Identificación de los factores de riesgo laboral en docentes: un estudio Delphi. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 5(2), 53-61. Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, p. e. q. s. e. l. d. m. d. s. y. s. r. a. l. m. m. d. c. q. e. r., en particular dorso lumbares, para los trabajadores,. Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. Takala, J. (1999). Global estimates of fatal occupational accidents. Epidemiology, 10(5), 640-646. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 121 - Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009, nº 16, pp. 122-124 © Copyright: 2009 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN edición impresa: 1579-1726. Edición Web (www.retos.org). Influencia de la eficacia en el penalti sobre la condición de ganador o perdedor en waterpolo Influence of the efficacy in penalty on the winner or loser condition in water polo *Francisco Manuel Argudo Iturriaga *Universidad de Autónoma de Madrid (España) Resumen: Este estudio ha perseguido hallar los valores de eficacia en el marco situacional del penalti en waterpolo y analizar la relación entre éstos y la condición de ganador o perdedor. Se registraron todos los penaltis masculinos y femeninos del X Campeonato del Mundo, para su análisis consensuado entre dos especialistas entrenados. Se han evaluado mediante coeficientes las microsituaciones de juego en el penalti con posesión y sin posesión del balón, obteniendo valores de eficacia. Para el tratamiento estadístico se realizó un anova de un solo factor seguido por la prueba de Tukey, revelando diferencias significativas en waterpolo masculino; tomando como referencia un valor de pd».05. Se puede concluir que existen diferencias significativas entre la condición de ganador o perdedor en los doce coeficientes de eficacia en el penalti en waterpolo masculino y en ninguno en waterpolo femenino. Palabras clave: waterpolo, eficacia, penalti, ganador, perdedor. Abstract: This study has pursued to find the efficacy values in the situational framework of the penalty in water polo and to analyze the relation between these and the condition of winner or loser. Were registered all the male and female penalties of the X World Championship, for their analysis by consensus between two specialists coached. Coefficients have been evaluated by means of the playing micro-situations in the penalty with and without ball possession, obtaining efficacy values. For the statistical analysis an anova of a single factor followed by the Tukey-test was carried out, revealing significant differences in male water polo; taking as reference a value of pd».05. It can be concluded that exist significant differences among the winner or loser condition in the twelve coefficients of efficacy in the penalty in male water polo and in none in female water polo. Key words:water polo, efficacy, penalty, winner, loser. 1. Introducción El waterpolo es un deporte acuático de equipo, sujeto a unas normas e institucionalizado, que se practica en una superficie limitada de piscina entre dos conjuntos de siete jugadores de campo, seis jugadores y portero, y con la finalidad de introducir el balón en la portería contraria (Lloret, 1994). Si se quisiera hacer una evaluación de la táctica de un equipo de waterpolo, en un entrenamiento o en competición, resultaría muy complejo abordarla como un todo. Por eso, resulta necesario dividir esa situación de juego en microsituaciones que mantengan la estructura de la modalidad deportiva. Así pues, estaríamos frente a diversas unidades diferenciadas por algo que facilitarían en gran medida su cuantificación, valoración y actuación; siendo éstas las fases de la evaluación táctica deportiva. El contexto en el que se desarrolla cada microsituación se denomina marco situacional, quedando definido éste como el conjunto de comportamientos motores presentes en la dinámica de juego en los deportes de equipo, determinada por los factores de: simetría de los equipos, organización de los sistemas tácticos de juego y posesión del móvil. En el caso concreto del waterpolo se pueden distinguir cuatro: a) igualdad numérica, b) transicional, c) desigualdad numérica y d) penalti. El objeto del presente estudio, el marco del penalti en waterpolo, es una microsituación de juego determinada por el reglamento en la que sólo intervienen un jugador del equipo favorecido y otro del equipo infractor. Podemos distinguir, en función del favorecido o infractor, la posesión o no del móvil (Argudo, 2005). Al finalizar un partido de waterpolo, ¿puede conocerse las causas por las que se ha ganado o perdido? Basándose en los resultados obtenidos por la cuantificación de las acciones de juego, podemos valorar la eficacia de las mismas a partir de unos coeficientes (Argudo, 2002). La eficacia, según Gayoso (1983), podemos considerarla como el resultado de las Fecha recepción: 05-03-09 - Fecha envío revisores: 04-03-09 - Fecha de aceptación: 17-05-09 Correspondencia: Francisco M. Argudo Iturriaga C/ Francisco Tomás y Valiente, 3. 28049 Madrid E-mail: [email protected] acciones correctamente ejecutadas dentro de una cantidad de intentos o ensayos. Este mismo autor considera las mediciones y evaluaciones de los comportamientos tanto in vivo como in vitro, de capital importancia. En el caso concreto del waterpolo se pueden mencionar trabajos de conceptualización, elaboración de instrumentos de evaluación y primeros estudios de los valores de eficacia (Argudo, 2000; Argudo y Lloret, 2007; Argudo y Ruiz, 2006a, b; Canossa, Garganta y Lloret, 2001; Dopsaj y Matkovic, 1999; Enomoto, 2004; Lloret, 1994, 1999; Platanou, 2001, 2004; Sarmento, 1991; Sarmento y Magalhaes, 1991) que exponen unas fórmulas para aclarar y justificar el nivel de trabajo ofensivo y defensivo en los encuentros de este deporte acuático. Así pues, un coeficiente de eficacia es una fórmula matemática que determina un valor numérico resultante de la relación entre las acciones, táctica individual, o los procedimientos o medios tácticos, táctica grupal, o los sistemas tácticos de juego, táctica colectiva, ejecutados y la cantidad de intentos realizados en las diferentes microsituaciones de juego. Como resultante de los mismos tendríamos un valor de eficacia, que se trata de un indicador de rendimiento, numérico, que nos revela la información necesaria para continuar o modificar la planificación o programación del contenido táctico en el entrenamiento o en la competición (Argudo, 2005). Los objetivos de este trabajo fueron: a) hallar los valores de eficacia en las microsituaciones de juego en el penalti con o sin posesión del balón y b) analizar la relación entre los valores de eficacia en equipos con la condición de ganador o perdedor al finalizar el partido y en ambos sexos. La hipótesis de este trabajo fue que existen diferencias en los valores de eficacia en el penalti entre los equipos ganadores y perdedores de ambos sexos. 2. Método 2.1 Muestra La población estudiada pertenece al X Campeonato del Mundo de Barcelona 2003, es decir, fueron objeto de estudio los 32 equipos nacionales que participaron en el mismo, por lo que se les supone un nivel de homogeneidad. Los partidos disputados en este Campeonato y analizados fueron 96. - 122 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre) 2.2. Instrumentos Todos los partidos fueron analizados con el software Polo análisis v 1.0 directo (Argudo,Alonso y Fuentes, 2005), instrumento desarrollado para la evaluación táctica cuantitativa en waterpolo en tiempo real. Las variables objeto de estudio fueron la condición de ganador o perdedor al terminar el partido y los valores de eficacia obtenidos a partir de los coeficientes propuestos para evaluar esta microsituación de juego que se desarrollan a continuación: 1. Coeficiente de posibilidad de lanzamientos en el penalti con posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos realizados y las microsituaciones de juego con posesión. CPLPCP = Ó lanzamientos realizados x 100 / Ó microsituaciones con posesión. 2. Coeficiente de concreción de lanzamientos en el penalti con posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos marcados y las microsituaciones de juego con posesión. CCLPCP = Ó lanzamientos marcados x 100 / Ó microsituaciones con posesión. 3. Coeficiente de definición de lanzamientos en el penalti con posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos marcados y los lanzamientos realizados. CDLPCP = Ó lanzamientos marcados x 100 / Ó lanzamientos realizados. 4. Coeficiente de resolución de lanzamientos en el penalti con posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos marcados y los lanzamientos a portería. CRLPCP = Ó lanzamientos marcados x 100 / Ó lanzamientos realizados – (Ó lanzamientos fuera + Ó lanzamientos postes). 5. Coeficiente de precisión de lanzamientos en el penalti con posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos a portería y las microsituaciones de juego con posesión. CPRLPCP = [Ó lanzamientos realizados – (Ó lanzamientos fuera + Ó lanzamientos postes)] x 100 / Ó microsituaciones con posesión. 6. Coeficiente de exactitud de lanzamientos en el penalti con posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos a portería y los lanzamientos realizados. CELPCP = [Ó lanzamientos realizados – (Ó lanzamientos fuera + Ó lanzamientos postes)] x 100 / Ó lanzamientos realizados. 7. Coeficiente de posibilidad de lanzamientos en el penalti sin posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos recibidos y las microsituaciones de juego sin posesión. CPLPSP = Ó lanzamientos recibidos x 100 / Ó microsituaciones sin posesión. 8. Coeficiente de concreción de lanzamientos en el penalti sin posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos encajados y las microsituaciones de juego sin posesión. CCLPSP = Ó lanzamientos encajados x 100 / Ó microsituaciones sin posesión. 9. Coeficiente de definición de lanzamientos en el penalti sin posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos encajados y los lanzamientos recibidos. CDLPSP = Ó lanzamientos encajados x 100 / Ó lanzamientos recibidos. 10. Coeficiente de resolución de lanzamientos en el penalti sin posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos encajados y los lanzamientos a portería. CRLPSP = Ó lanzamientos encajados x 100 / Ó lanzamientos recibidos – (Ó lanzamientos fuera + Ó lanzamientos postes). 11. Coeficiente de precisión de lanzamientos en el penalti sin posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la Número 16, 2009 (2º semestre) relación entre los lanzamientos a portería y las microsituaciones de juego sin posesión. CPRLPSP = [Ó lanzamientos recibidos – (Ó lanzamientos fuera + Ó lanzamientos postes)] x 100 / Ó microsituaciones sin posesión. 12. Coeficiente de exactitud de lanzamientos en el penalti sin posesión. Fórmula matemática que determina un valor numérico de la relación entre los lanzamientos a portería y los lanzamientos recibidos. CELPSP = [Ó lanzamientos recibidos – (Ó lanzamientos fuera + Ó lanzamientos postes)] x 100 / Ó lanzamientos recibidos. 2.3. Procedimiento El método de filmación partía del enfoque inicial al centro del terreno de juego, para una vez que uno de los dos equipos entraba en posesión del balón realizar una técnica de barrido centrando la imagen en el medio campo donde se desarrollaba la acción de juego. La observación de los partidos se hizo de forma consensuada entre dos especialistas entrenados, Anguera y cols. (2000) y Anguera (2003). 2.4. Análisis estadístico Las pruebas de homogeneidad de varianza se calcularon a través del estadístico de Levene. Posteriormente se realizó una ANOVA de un solo factor seguida por la prueba de Tukey para el análisis de las diferencias estadísticamente significativas entre los valores de eficacia en el penalti y la condición de ganador o perdedor al finalizar el partido. Todo el tratamiento estadístico mencionado se realizó con el paquete estadístico SPSS 12.0, aceptándose un nivel de confianza del 95% y una probabilidad de error del 5% (nivel de significación de .05). 3. Resultados La comparación entre los valores de eficacia obtenidos en las microsituaciones de juego en el penalti con y sin posesión, tras el análisis estadístico, ha proporcionado los siguientes resultados, tal y como se presentan en la Tabla 1. Tabla 1. Valores de significancia de los valores de eficacia en el penalti con y sin posesión entre equipos ganadores y perdedores. ganadores – perdedores masculinos femeninos Coeficiente de posibilidad de lanzamientos con posesión .033* 0.535 Coeficiente de concreción de lanzamientos con posesión .006* 0.181 0.181 Coeficiente de definición de lanzamientos con posesión .006* Coeficiente de resolución de lanzamientos con posesión .005* 0.235 Coeficiente de precisión de lanzamientos con posesión .012* 0.280 Coeficiente de exactitud de lanzamientos con posesión .012* 0.280 Coeficiente de posibilidad de lanzamientos sin posesión .033* 0.535 Coeficiente de concreción de lanzamientos sin posesión .006* 0.181 Coeficiente de definición de lanzamientos sin posesión .006* 0.181 Coeficiente de resolución de lanzamientos sin posesión .005* 0.235 Coeficiente de precisión de lanzamientos sin posesión .012* 0.280 Coeficiente de exactitud de lanzamientos sin posesión .012* 0.280 * Denota diferencia significativa (p=.05) entre ganadores y perdedores. En el caso del waterpolo masculino, se obtuvo que hubo diferencias significativas en todos los valores de eficacia: posibilidad de lanzamiento con o sin posesión p<.033, concreción de lanzamiento con o sin posesión p<.006, definición de lanzamiento con o sin posesión p<.006, resolución de lanzamiento con o sin posesión p<.005, precisión de lanzamiento con o sin posesión p<.012 y exactitud de lanzamiento con o sin posesión p<.012. Por el contrario, en el caso del waterpolo femenino se extrajo que no hubo diferencias significativas en ninguno de los siguientes valores de eficacia: posibilidad de lanzamiento con o sin posesión p<.535, concreción de lanzamiento con o sin posesión p<.181, definición de lanzamiento con o sin posesión p<.181, resolución de lanzamiento con o sin posesión p<.235, precisión de lanzamiento con o sin posesión p<.280 y exactitud de lanzamiento con o sin posesión p<.280. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación - 123 - 4. Conclusiones Como conclusión principal de la evaluación táctica cuantitativa de las microsituaciones de juego en el penalti con y sin posesión del balón en waterpolo, realizada en los partidos de waterpolo del X Campeonato del Mundo de 2003 se puede inferir que, en waterpolo masculino existen diferencias significativas entre los equipos ganadores y perdedores en los doce coeficientes de eficacia. Mientras que en waterpolo femenino no existen diferencias significativas entre la condición de ganador o perdedor. Por lo que la hipótesis planteada de la existencia de diferencias en los valores de eficacia en el penalti entre los equipos ganadores y perdedores sólo se cumple en el waterpolo masculino. En próximos estudios, se puede afrontar una investigación con las mismas variables aumentando el número de partidos y, particularmente, con las modificaciones reglamentarias propuestas por la FINA para el periodo 2005-09, relativo a la distancia del lanzamiento del penalti, comparando los datos obtenidos en ambos estudios. 5. Referencias bibliográficas Anguera, M. T. y cols. (2000). La metodología observacional en el deporte: conceptos básicos. Lecturas: Educación Física y Deportes. Nº24.<http://www.efdeportes.com//efd24b/obs.htm> [Consulta: 05/10/2004]. Anguera, M. T. (2003). Diseños observacionales en la actividad física y el deporte: estructura, alcance, y nuevas perspectivas. Ponencia presentada en el II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Granada, España. Argudo, F. (2000). Modelo de evaluación táctica en deportes de oposición con colaboración. Estudio práxico del waterpolo. Tesis Doctoral. Universitat de Valencia. Argudo, F. (2002). Táctica deportiva: entrenamiento, evaluación y planificación. En Programme du colloque de praxéologie motrice: «Motricités, savoirs et valeurs». Sorbonne, París, Francia. Argudo, F. (2005). Conceptos, contenidos y evaluación táctica en waterpolo. Murcia: UCAM. Argudo, F.; Alonso, J. I.; Fuentes, F. (2005). Computerized registration for tactical quantitative evaluation in water polo. Polo partido v1.0. Proceedings of the 5th International Symposium Computer Science in Sport. Croatia. Argudo, F.; Lloret, M. (2007). Investigación en waterpolo (1990-2003). Murcia: Diego Marín. Argudo, F.; Ruiz, E (2006). Validation of a tactical evaluation process in water polo. Proceedings of the 7th World Congress of Performance Analysis of Sport. Hungary. Argudo, F.; Ruiz, E (2006). Validation of an instrument for evaluation the goalkeeper in water polo. Proceedings of the 7th World Congress of Performance Analysis of Sport. Hungary. Canossa, S.; Garganta, J.; Lloret, M. (2002). Estudo do processo ofensivo em selecções femininas de polo aquático participantes no campeonato europeu de Sevilha 1997. Estudos 3 – CEFD. Porto: FCDEF-UP. Dopsaj, M.; Matkovic, I. (1999). The structure of technical and tactical activities of water polo players in the First Yugoslav League during the game. In Biomechanics and medicine in Swimming. Proceedings of the VIII International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming, University of Jyvaskyla, Department of Biology of Physical Activity, Finland. Enomoto, I. (2004). A Notational Match Analysis of the 2001 Women´s Water Polo World Championships. World Congress of Performance Analysis in Sports 6. Belfast, Northen Ireland. Gayoso, F. (1983). Fundamentos de táctica deportiva. Madrid: Gayoso, F. Ed. Lloret, M. (1994). Análisis de la acción de juego en el waterpolo durante la Olimpiada de 1992. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Lloret, M. (1999). Los coeficientes ofensivos y defensivos, una aportación al estudio práxico de los deportes de equipo. Apunts, 55: 68-76. Platanou, T. (2001). Time motion assessment in highly competitive water polo players. Proceedings of the 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, German Society of Sport Science, Germany, 552. Platanou, T. (2004). Analysis of the extra man in water polo: a comparison between winning and losing teams and players of different playing position. Journal of Human Movement Studies, 46: 205-211. Sarmento, J. (1991). Análise das acçoes ofensivas. Horizonte, 45(7): 88-91. Sarmento, J.; Magalhaes, L. (1991). Determinaçao de coeficientes para a valorizaçao da observaçao do ataque em pólo aquático. Nataçao, 13(4): 7-8. - 124 - RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación Número 16, 2009 (2º semestre)