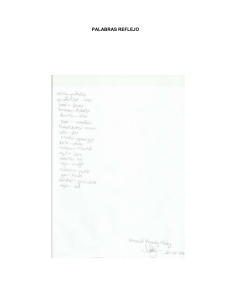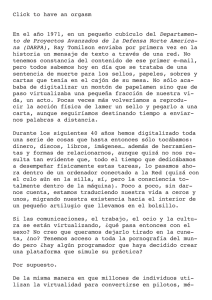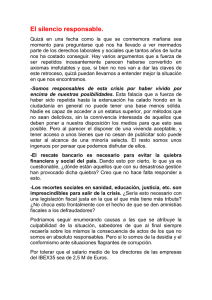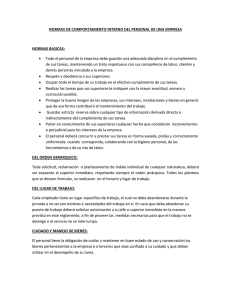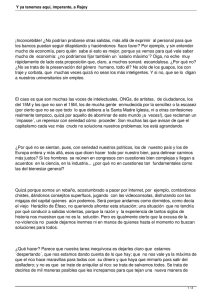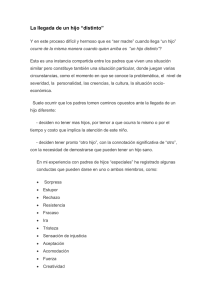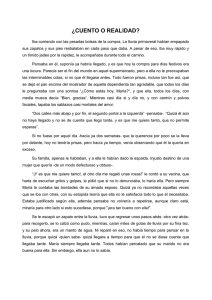El_sueno_del_Viejo_General
Anuncio

Poco puedo ya recordar. El río Guadalmedina, la plaza del pueblo, el hogar y las austeras fiestas de año con la familia. El delantal de mi Madre. Los juegos con mis hermanos. Don Juan sentado en su escritorio de nogal enchapado, quizá reclamando algún sueldo impago, quizá previendo cuentas para la educación de sus hijos. Mucho costó seguir. Las mañanas de severa educación en la Escuela gratuita de las Temporalidades. ¡Ay de mí! Soñera Málaga Andaluza, el vecino genovés, las alcachofas rellenas, la carne de membrillo y los borrachuelos de Navidad de Doña Gregoria. Llegó el día, el verano en la España austral ya ha comenzado. La empolvada calle de Pozos Dulces da su bienvenida en un torbellino de colores a la nueva aurora. Ha llegado una carta. Mi petición del día primero del mes de julio ha sido concedida. Cierto es que ya no soy un niño. Mi destino será ahora el Regimiento de Infantería de Murcia ‘El Leal’. El 21 de julio, contando con 11 años, vestí por primera vez el uniforme blanco con divisa azul de la milicia. La revolución había estallado. Mi historia había cambiado. Ya por nunca más vestiría de otro modo. Las primeras lecciones al mando del Coronel Toribio de Montes. El cordón de plata pendiendo de mi hombro derecho hacia el botón del cuello me señalaba cadete. Comencé a adiestrarme en el arte, leía a diario las Sabias Ordenanzas de Carlos III, la Instrucción Militar Cristiana… Una vida distinta a partir de entonces: me habitué al aseo, al cuidado de mi uniforme, a fuerza de sacrificios y renunciamientos me acostumbré a la sobriedad, la fatiga, la dureza y por mucho más importante, aprendí a valorar el cumplimiento del servicio y la necesidad de la subordinación. La misma que una vez que se es suficientemente fuerte, y se está bien cimentado el espíritu, puede ser quebrantada en pos de un fin inestimablemente mayor. Llegó luego mi bautismo de fuego, en la vieja plaza de Orán, aquel 25 de junio de 1791. Fue en ese año cuando mi blanco uniforme cambió, sin sospechar que de allí en más, con un sustituto celeste en lugar del azul, estos colores serían representación cabal de los mismos a los que ofrendaría mis mayores silencios, fatigas y mi determinación. Me hice soldado para la revolución. Entre las Guerras Europeas me fui haciendo mayor, adquiriendo conocimientos nuevos, aprendiendo técnicas de guerra, adentrándome en el desalmado mundo de esta humanidad, en que nos hacemos dueños de los demás por la fuerza del hierro y la pólvora. Mi espíritu se fue haciendo dócil a los designios de Dios, que me acompañó en cada titubeo. Y sólo por aquellos llamados, ensoñé un mundo nuevo, de Libertad e Igualdad para las Naciones. Para mi América, que quizá ya no me pertenecía, a la que había dejado atrás. Al enterarme de los primeros acontecimientos revolucionarios, y ya entrado en mi tercera década, decidí que era el tiempo de regresar. Que mi deseo a duras penas sosegado, se hacía de la oportunidad. No habría más espera. Y salí a vivir. Mis paisanos, mi pueblo, mi América. Todo aquello era mío, era la sangre que me recorría en España, era la sangre que me bullía en Bélgica, Inglaterra o la que lo hace aquí en Francia. ¡Mis hermanos! ¡Mi ideal! Yo era pobre junto a ellos, era infeliz con sus desgracias. Y a ellos y ante el Dios del Cielo les prometí mi vida toda, porque no viviría siquiera sin haber dado por entero mis pocos dones y recursos, en pos de su Libertad, que fue y es la mía propia. Empezó la tarea titánica de las empresas libertadoras, que serían sólo tinta y papel en un viejo baúl sin la bizarría robusta y altiva de los hombres que se saben justos, de mis porfiados compatriotas. Muchas penas costó al pueblo y no sin sangre se logró, pero gentes indómitas como las americanas no entregan ápice alguno sin obtener lo que se proponen, nunca negociando la libertad. Se logró. Y los pueblos obtuvieron su felicidad, negada en años de esclavitud. Luego me llegó este exilio. Por diversos motivos, me retiré a un país lejano que, amable, me ha cobijado. Pero no pasa un día en que mi corazón no anhele volver: a las montañas infinitas de Mendoza, silenciosas testigos de la Independencia, los arroyos de mi Yapeyú natal, las selvas del Tucumán, ver la plata de aquel río que me vio retornar el año 12. ¡Dios! ¡Qué tristeza infinita me comprime! ¡Qué desazón produce esta imposibilidad! Pese a los cuidados de mi noble hija, ya casi no puedo caminar; creo estar rindiéndome. Hoy es 17 de agosto, y anoche he tenido un sueño: soñé que regresaba, y sólo se respiraba aire de dichosa fraternidad y eterna Libertad.