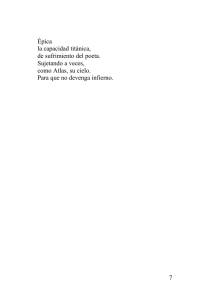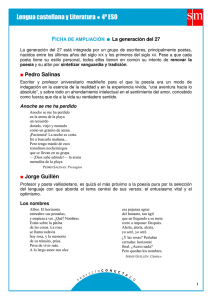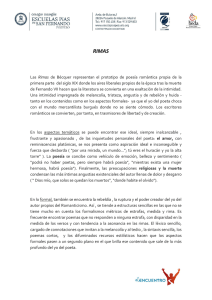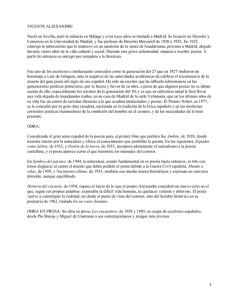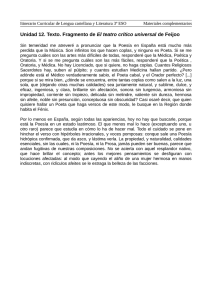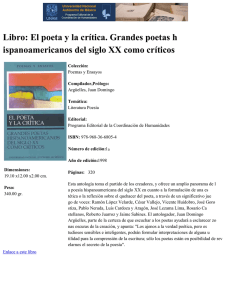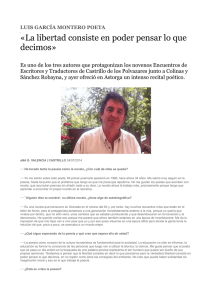Descargar N° 11 - Revista ALPHA
Anuncio

REVISIA
D€
E AQIES rCf nAS v rltOSOFlA
¡s 11" AÑO1995
COT"ABORACIONESDE
MAURICIOOSTRIA
N¡,f¡¡xónmz
nueÉx MoREIRA
osvALDoRopefcuuz
EUCENIATOLEI}S
YA¡iKocoltZ,{¡.nZ
CONSTA¡TTTNOCONTIIERA,S
rgaEsA FERNAXOTZ
JORCEACEIrEDO
CARI.oS¡ITENESES
FI-ORIANCIIÍARTI}{S
rronrssPúLvEDA
JUA¡IG¡BRTFT 6¡¡,1Y¡
EIXJARI}OBARAAZA
CA.B¡.(}STRT.LNLLO
RAULAI¡TIII-AR
n¡vi3rA
tE,tRts$
LE¡¡At v FttotóftA
NEP*F5ENTANTELEG.AT,
RECTS&DA}TIELISPEZS.
DIRSCTORRBSPO¡{SA3LS
EDLI.{RI}SBARRAZAJ.
SLTBiRECTOR
AG{,JN"AR,
G.
"R,,{UL
SECR,ETARIO
SEREDACCTEN
SERfJIO
MANS&["AT.
coNsE¡$ sE&EDACCt$ts
PILAR.{LVARÉZS"{NT{.]!"I-ANG
B.
DAVIDMSNESESC.
NELSONl'E&,GAR,A
S{,
eoMposlel0lú, DIAcnA$áAeIoN
S.{]{DR"A
}¡SRN,{NDEZ
DISENODEPORTADA
SOLEDADBURMEISTEII
Parapelicior:esdee,ianpleresy canje,dirigine al SecrEreriodeRedacder
hofesor Sergio&fansllla?. Avdr Fr¡chslocher
s&r,Casül¿933,Fonoió4)
235377 - Fax (64) 2395!7 - E rnaü: smansiü[email protected].
Osor¡,o- Chile.
Nucstroses¡reciales
agradccinientos
a ,'Impresora
la palabra'porsu
gmtil colaboración.
P€VI3IA
tltosoFlA
Y T
rE
PAAss Y
E Ir R
DE APIES T
M 11- AÑO1995
INDICE
PRESENTACION
ANTIC¡.'IÍ)8
MAI.]RICIO OSTRIAGONT,TJ'EZ
Motor a l¿pvieju dc CarloeDroguett
NAÍNNÓMEZ
La poeslachilena dc loc cesenta:fragmentosdeuna lectura sobrela
nosüalgiay la marginalidad
l5
RUBÉN AIiF-IAI{DRO MOREIRA
Jqséde Jesrleflomfnguez,primer modernistade Hispanoamérica:
ün dicaciónhietoriográfrce
29
PÉREZ
OSVAI.DORODRÍGT.JEZ
Tirano
Doemodcloe& la novcl¡ dela dictedurahispanoamericana:
Bon&ms de Valle InclÁn y El SeriorPresidanr¿de M. A. Asturias
4l
EUGENIA TOI.ADO & I(AII{LEEN MACHUGH
Tejery dedoir cn Cccili¡ lrk'uñ¡
51
YAI.IKO GONZÁI¡Z C¡r¡ClS
Nuevas prácthas etnogrÁficas:el surgimiento de la antropologfa
pética
63
CONSTANTINO CONIRERA^SO.
La articulación gemánti¡:aGnr¡n Pocmadc Neruda. Función de la
metáforay la metonimia
8Íl
TERESA FERNAI\TDEZULI.OA
Argot y caló en El triunfo, de FlanciscoCasavella
JORGEACEVEDO
Coneideraeionee
sobr€la libertadpersonal
97
18fl
NCITAf¡
CARLOSMENESES
Arguedas,la infanciacomoclave
149
FLORIANOMARTINS
Del espejoa la multiplicaciónde las voces.Entrevista a Pedro
Laetra
1ó9
F'IDEL SEPÍILVEDA LIANOS
Los cuentoede adivinanzasen la tradiciónoral de Osorno
165
RESEÑAS
GonzaloRojas.Lc misrio dclhombrc (Juan GabrielA¡aya)
1?3
Owaldo Rodrfguez.Ensoyoasobre la peela chilena (Eduardo
BarrazaJara)
176
SergioMansilla(ed.)..8nlibreplática. Aproximasiones
ala poe.sla
de Jorge Torres(Ca¡losTrujillo)
1?9
JoséDonoso.Dand¿von a morir lrleelefantes(Mauricio Ostria
González)
181
ZdzislawJan Ryn.EI dolorticnernil rostros(Rarll
fuuilar Gatica)
1.83
ALPHANA 11.1996
PRESENTACION
Alpha Ne 11 apareceen un propiciocontextode las actividades
de Humanidades y Artes de nuestra Universidad. El
Deparüamento
del
intercambio entre investigadores de nuestro Departamento y especialistas de universidades españolas,a través del Prog¡ama de Intercampus;
la edición de estudiose investigacionesrealizadospor docentesdel área
de literatura, como se reseña en esta ocasión;la puesta en marcha del
Programa de Desarrollo de las Artes; la aprobacióny realización de un
proyecto FONDECYT en el área de lingüística, todo ello alcanzado
durante el presente año, constituyen un auspiciosoaval del nivel académico y de las meritorias proyeccionesde nuestro Departamento' A esto
se suma la continuidad quehamantenidoAJpl¿¿durante 11"años consecutivos.
Por lo que al presente número respecta,destacanlos estudios
la
de la histcria en los artículossobreDroguetty Asturias
escritura
sobre
y OsvaldoRodríguez,respectivarnente;el rescatede
Ostria
Mauricio
de
uno de los fundadores del modernismo hispanoamericano que hace
Rubén Alejandro Moreira, Ia certera evaluaciónde la poesíade los años
sesentaque hallamos en el trabajo de Naín Nómez, el lúcido análisis de
una odade Neruda que seobservaen el artículode ConstantinoContreras y un interesante aporte sobreel estudio del caló,que efectúaTeresa
Fer¡rándezUlloa. A las perspectivasfilosóficassobre la libertad y la
ernergenciade una antropologíapoética,a lo cual contribuyenJorge Acevedo y Yanko Qonzálezrespectivamente,se suman las notas sobreJosé
María Arguedas, Pedro Lastra y los Cuentosorales dc a.diuinanzasde
Osorno.A su vez la secciónreseñas,incluye referenciassobreDondeuan
a morír loselefantesde Donoso,la reedicióndeLa miseria del hombre de
GonzaloRojas,la colecciónde estudiosy documentossobrela poesíade
Jorge Torres y Zos míl rostrosdel dolor,libro que recogeuna experiencia
íntiura y testimonial sobreel dolor humano.
Lo que aquíreseñamos,naturalmente que constituye un poderoso estímulo para que en el senode la Universidad de Los Lagos se
fortalezcanlos estudiossobrelas Humanidadesy las Artes, en beneficio
del diálogoacadémicoentre paresy conprofesores,estudiantesy público
interesado en literatura, lingüística y filosofía.
ALPHAIf 11-1096
MATAR A LOS VIEJOS DE CARLOS DROGTIETT
Mauricio Ostría Gonzdlez
En abril de 1973, Carlos Droguett inicia un ambicioso
proyecto narrativo, cuya primera parte concluye en mayo de 1980,
en París. Mutar a los uieios, relato, que en sus inicios, probablemente, quiso ser un testimonio del procesopolítico que se vivía en
Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular, sufrió un violento sacudón el 11 de septiembre de 1973r al producirse el golpe de
estado que derrocó al presidente Allende y clausuró, definitivamente, el procesorevolucionario. La novela de Droguett deüno, a
partir de entonces,homenaje y elegía al presidente y al pueblo
vituperio y diatriba a los genesacrificadosy, simult¿áneamente,
rales golpistas y sus secuaces.Tal homenaje y vituperio se eoncreta, después de varios años de trabajo, en una cornpleja nar"ración
que asume la forma y el sentido de rnemoria, denunciay profecía,
con resonancias e implicaciones claramente ünculadas con la
realidad chilena, no obstante, la naturaleza ficticia de su construcción.
La novela que hasta hoy permaneceinédita2 consta de dos
partes (en realidad, se trata de dosnovelasrelativamente autónoEste arüículotiene su origen en una investigación,apoyadapor CONICYT
(proyectoFONDECYT 1930508).
"El 11 de septiembrede 1973 hace un corte en mi vida; me prohibió muchas
cosaey me autorizó otras, comoMatar a lo uiejos"(Conversacióncon Carlos
Droguett, grabada enjunio de 1994,en Berna, Suiza)
El ejemplar que manejamosde la Primera Parte, obsequiodel autor, es una
fotocopia de las pruebas de imprenta. La novela iba a ser publicada en la
Editorial Cátedra, de Madrid, en 1983. Desavenenciascon la editorial,
frustraron la publicación.
rias). sobre la primera, que Be titula Matar o los uiqjosy está
compuesta de 25 capÍtulos que hacen un total de a5é páginas,
ven¡a el presente análisiss.
El primer capítuio constituye una introducción (en cursi_
vas) que se sitúa en un tiempo futuro (en relación con,el motivo
desencadenante:el golpemilitar), no muy preciso,pero lo bastante lejano del 11 de septiembre del ?8, lomo pu"á q,r" aquelros
sucesosaparezcan un tanto borrosos,aunque nolo suficiente como
para que haya desaparecido definitivamente la atmósfera
de
miedo que se cirnió sobre el país durante la dictadura: .la gente
guarda miedo todavía, a pesar de todos los años silenciosoJ"
[5].
con procedimientos propios de lo grotescoo de una técnica esperpéntica, el narrador nos describeuna figura repulsiva y monstruosa' en un estado de degradaciónsemibesüale infrahumano: "Está
de uniforme, pero a pie pelado, dentro de una jaula. El uniforme
es apenas reconociblepor su color indefinido y sus andrqjos
[...].
Ahora es un ser inofensivo, tan inofensivd como un mueble
tri zado, descuajado,.enteramente agrie tado, apolill ado y viej o
[... ].
Ahora no es sólo más inofensivo, o inofensivodel todojcomo una
frera venida a menos en la selva aislada, está, ádemás, flaco,
desinflado, gibado, la barba creciday revuelta muestra la mugre
de las canasy de un cuerpoqrretro sebaña, heüondo a zudor, aéxcrementos, a cadáver" [5-G]. El retrato concluye de la manera
siguiente: 'sus facciones eran un resumen y una antología de
todos los miles de ases_inados
que dor-rníanen ei cementerioo que
circulaban desvanecidosen el aire, buscándosey buscándole,la
cara, las manos' [17]. Esa tal figura es iclentifrcáda.o*o "pinochet" [20]
Despuésde ese truculento y sobrecargointroito (.,perdona si recién has comido", es su título), qué tiene una cierta
autonomíaoy que viene a ser como la prehistrlria de los hechos
La segunda Parte, tan voluminosa como la primera, seencuentra totalmente
terminada, nrecanografiada.Lleva er tfür¡lo de "Desgracias personales"y
cuenta "milagros inconclusos'y'apariciones piadosas",según confiesa el
aulor en la conversaciónaludida en la nota 1.
De hecho,es el único capítulo publicado,bajo er trtulo de la novela.Matar
a
6
narrados, se inicia propiamente el relato: "Ser viejo entonces era
tan peligroso como eer comunista antiguam*nbe' [21]. Se nos
pinta una ciudad eniutada y silenciosaque'iguatr que ei cementerio colgado de sus orillas, estaba construida en un espacioso e
inabarcable abismo, en una impresionante hondonada" [21] y
"olía a muerte" [22J.La monotoníatriste de la ciudad es inwrrumpida de pronto por la llegada de un extraño personajeinnominado
que entra en La Moneda y ejerce desde allí un poder misterioso,
acatatlo por todos "como si hubiera entrado también en nuestra
casa,en ia iglesia, en el almacén,en la lechería,en la carnicería,
en eljuzgado, en la cárcel, en el asilo, en todas las casas,en cada
una de las casas"[23]. Entonces,desdela ventana de La Moneda,
erntrrieean
a volar papelesque anuncian la muerte tle los viejos, en
algunos casrrs,individualizándolos. Las sentencias son breves y
escuetas.Los viejos comienzan a reunirse en las inmediaciones
del río, en los parques aledaños;utilizan subterfugios para escabullirse, se enmascaran,pero todo es inútil: tarde o temprano son
abordados por una implacable camioneta que los conduce a la
¡¡¡uerteo sou eonsu¡nidospor el fuego que incendia la ciudad por
todoslados.Los viejos no sonnecesariamentelos aneianossino los
antiguos asesinoso los que de algún modo provocaron la injusticia y el sufrimiento de los p<lbresen la histr¡ria de Chile: los
contluistadores,los gobernantesinjustos, los jueces inicuos, los
que reprimieron o esquilmaron al pueblo, los torturadores, los
violadores,los asesinos,de antesy cleahora;"las desatadasinjusticias, los miles de jévenesinmoladosen la guerra dei 79, en la
revoluciónrlel 91, en las salitreras del año 7, el año 13, el año 20,
el año 28, en las minas de carbóncadaaño,cadatenebrosoaño,con
los derrumbes de las vigas podridasy las explosionesinterniitentes del grisú en Lota" [61]; "era una realidad, una escandalosa
realidad,que sólola juventud, toda la juventud de la ciudad,fuera
la cluese hacía cargo del dolor, del sufrimiento, de la desesperanztt, rlela injusticia y eso,ese desequilibriomonstruoso,no podía
louíejos, en Separata del rrúnrero 6 deBitzcc. Reuistacle literatt¿¡¿ (Palma de
Mallorca). En la novela, además, eslá fecliado: "Parfs, lunes 11 de junio de
1 9 7 9 "[ 2 0 ] .
7
mantenerse por más tiempo" [96]. Se trata, pues,
de actos de
suprem a j usticia, de la terrible venganza de ángeles;xbrminadores' en una atmósfera apocalíptica: 'mañana, o esta noche
cerrada
yend¡rán los ángeles.invisibles trayendo r.,r hu"hur, ro" puñales"." tL771.A medida que las impiacabresejecucion;;
rriendo, nos enteramos del parado oprobiosó de los principares
"d;;asesinos, los que causaron las matanzas en otros tiempor,
lo,
verdaderos responsables del dolor de los pobres. l,a *'e*"
de los
viejos provoca, como contraparüda, la desaparición de ra pobreza.
'¿No
era, pues, para eso que llegó él a La Moneda, pa"a mata"
al
mismo tiempo a los viejos y a la pobreza?"
t2gll.f, U
que
la novela proclama al final de sus páginas: "se habían "topía
terminado
los viejos, por eso mismo se habían tirminado los pobres.
[457].
La'ovela se construye de modo análogo
sinfonfa:
largos y complejos movimientos en que los motiios".*u
sarepiten con
incontables variaciones que up*uóuo, se pierden y
vuerven a
emerger en un tejido
y
obsesivo.
Del
mismo
modo,
-continuo
podemosencontrar en ella,
los clásicosprocedimientosnarrativos
drog*ettianos, especialmenteros que di.un relación *"lo,
bruscoscambios de perspectivay clavesdiscur.sivas,fragmentarismo,
rupturas temporo-espaciales,procesosde interiorizáción
a través
de las diversasmodalidadesdel relato, del fluir de conciencia,
etc.ú
Desde luego, no se trata de una historia lineal capaz de
lrasmitir
un saber seguro y completo. se trata más bien de historias
plurales y entrecortadas que se combinan y que
rr..r-ur,i."gurr,lo
versiones inciertas y precarias de los sucesos.Así, el narrador
testigo que asume el ¡elato en las p'imeras páginas confiesa,
en
reiación co' el ven gador desconocido:
"eueríámós sabe, solamente por qué estaba ahí, por qué no había venido antes y, sobre
todo,
cuánto tiempo permaneceríacon nosotrosy ahora *ír^o pa.ece
mentira que, despuésde años de los trágicós acontecimientos,
no
sepamossi realmente se ha ido o no. clar.o, murió antes de
ayer,
quizá un día antes,los funerales fueron furiivamente preparados
para ayer antes de la noche,esodicen,esamitología gastaáa,
nada
más que lo dicen" 1221.Del mismo modo, aludiánd"oJ *¿*r, .ro
6 Véase mis trabajos
sobre.Eloy y El compadre.
8
secuencial del relato, el mismo narrador aclara: ?ero si quiero
que me entiendan un poco,no deboir colocandolos acontecimientos unos encima de otros, eomo si hubieran ido descendiendo
sucesivamente y sin interrupción día a día, sernana a seÍrana,
cuando todos sabemos,y la tierra inmemorial que tapa nuestras
caras y nuestras manos también lo sabe,que hubo un tiempo, un
gran tiemlx), un malvado tiempo en que no ocurrió nada en la
ciudad, aquí en la profunda hondonada donde hace siempre frío.
Sí, esa llegada anónima inofensiva y provinciana fue sólo el
principio, pero entonces,creo haberlo dicho, no podíamos saberlo"
t231.Y taml¡ién: To no lo vi, pero otros lo vieron, ellos ya están
muertos y sólo ahora me es posible recogery ordenar, ligeramente
legibles,esostestimonios" t231.Y todavía: "Pero creo que una vez
más estoyadelantandolos hechos,eomosi el persistenterecuerdo,
las nochesde insomnio,los gritos de auxilio,los soterrados quejidos pasaran aún allá abajo, por la calle, hacia el río, en dirección
del parque, oteando el cementerio" [24].
Matar alos uie"¡os
debeentenderse,entonces,en el contexto de la obra total de Carlos Droguett, comouna fornra particular
de lect.ura interpretativa de la historia de Chile: historia de
despojos,de sufrimientos, de soledad, de muertes; historia de
sangre derramada que el historiador, el novelista, el poeta está
llamado a recoger y a transformar en escritura memoriosa: "el
pobre no nació para olvidar sino para recordar todo el tiempo [...]
porqueel recuerdo[...I esla única arma legítima del desamparado,
acuérdate y ya te estás rebelando" t1411. Por eso el primer
memoriosoes Lautaro:'el que inventó el recuerdo y con él armó
urgentemente la primera rebelión, cuando era esclavodel viejo"
t143F. Historia sacrificial que figura y reescribe el sacrificio de
Cristo en un contexto chileno y latinoamericano, con ciertos
r¿rsgosde una cristología liberadora?.
En efecto,toda la novelística droguettiana está signada
por el esfuerzode leer el procesohistórico chileno desdeüna cierta
perspectiva, que consiste en un particular enfoque del misterio
6 Cf. Bianchi fgffi.
7 C f . [ ¡ , r n e l f1 9 9 3 ,M e l i s 1 9 8 3 ,S i c a r d1 g 8 3 ,O s t r i a 1 9 9 1 . ¡ '
ir'r i
,g
cristiano de la Encarnación. Como lo ha enfatizado el propio
Carlos Droguett,'hay un tema, un tema único, un'leit motiv, en
todo io que he escrito, es la figura de Cristo" ÍL972:8lls. Efectivamente, la presencia de Cristo y de los sigrros del cristianismo especialmente de los relativos a la Pasión- forman parte substancial de todo el sistema imaginario simbólico de la ¡iarrativa
üoguettiana, si bien con una earacterústicabien singular: se trata
de un Cristo muy 'humnno', aparentemente despojado de sus
atributos divinos. Complementariamente, fhoguett adopta un
enfoque que pretende resal tar la dimensión solidaria de Cristo con
el sufrimiento de los seres humanos en la historia concreta, más
específicamente, en la historia de Chile. El esfuerzo se concentra,
por una parte, como hemos visto, en una lectura de la historia de
Chile como sangre derramada injustamentee.Desde los orígenes
de la nacionalidad, el signo de la pasión parece dominar todos los
ejes semánticos importantes en la lectura droguettiana del descubrimientoy de la conquista. Así se observaen novelas comoCi¿n
gotas de sangre y doscientas de sudor [19611,Supoy el cristiano
t19671o El hombre que traslndaba cíudadestlg7gl'o. También la
historia contemporánea asume los rasgos de un relato sacrificial,
tanto si se trata de víctimas de la represión política como en Zos
asesinados del Seguro Obrero [1940J, Sesenta ntuertos en la
escalera [19b3], o si se centra en las vidas marginales de gentes
humildes y barrios pobres, como en Eloy [lg60l, Patas de perco
[ 1965],E¿Compadre [L967), EI hombre q ue hablo oluidado [ 1gG8],
Todas esasmue¡'tes[197l]tt. Por otra parte, el trabajo constructivo
implica un permanente mecanismode vinculacionesintertextuales, especialmentecon la Bíbliay, dentro de ella, con los Euangelios: citas, epígrafes, paráfrasis, alusiones,paralelismos, uso de
imágenesy símbolos,etc.,remitenconstantementealos relatos de
la vida de Jesús (los protagonistas de EIoy, Patas de perco y El
'E
Véase, además, entre otros muchos textos: "Forma de la Crucifixión", "Se
construyela cruz"[Droguett 1971a];"El hombreJesús","Cristoel comprometido" [Droguett 1972].
e Cf. Skármeta 1972.
to Cf. Covo 1983.
tt Cf. Dortman 1972, Concha 1983.
t0
conlpadre, por ejemplo, son evidentes frguras de Cristo, de un
Cristo doliente y chileno, lo mismo que "el querido Pablo" de Matar
a los uíejo.s:"Si a mí me cmcificaran necesitarían un solo elavo,
mur-rnuró divertido y melancólico,aunqueia muleta esya mi cruz"
14541.A su vez, E I cornpadreo E I hombre que habla oluidado, par a
poner doscasosmuy obvios,seestructuran comorelatos que 'leen'
y reescriben la vida de Cristo, en sus aspectosdolorosos.Por este
camino, la escritura de Droguett asume el sentido de frgura tal
como la describeAuerbach: "...cadasuceso,con toda su realidad
vulgar es, al mismo tiempo, miembro de una trama históricouniversal, por Ia que todos los miembros tienen relación unos con
otros, y han de ser considerados,por tanto, comofuera del tiempo,
por encima de é1"[Auerbach 1950: 150].
Por lo tanto, una cierta dialéctica de lo atemporal .y lo
histórico opera como principio estructurante de la cosmovisión
droguettiana. Tal principio posibilita entender a cada uno de sus
protagonistascomofiguras que consumano prolongan la realidad
de Cristo y, al mismo tiempo, el ver en Cristo una prefiguración de
las miserias de los hombresen todoslos tiempos,particularmente
'tiempos' latinoamericanos. Recalcamos que el sentido
en los
figural no supone una relación meramente conceptual o retórica.
Por el contrario,'un acontecimiento que haya de interpretarse en
sentirlo figural conser"\¡asu sentido textual e histórico, no se
convierte en un simple signo,sino que sigue siendo acontecimiento" [Aue¡üach 1950: 186]. Según esta lógica "Jesús de Nazareth
seguíasiendn,en cada pobre,la cruz y el pobre mismo" t4511.
Aquí se inserta, en Matar a losuíejos,la extraña historia
del hombre que no podía morir, el querido Pablo que resucitó tres
veces,cadavezmás inválido,y cuyasonrisa,sin embargo,causaba
la felicidad o al menos el alivio a los pobresque acudían a él como
antiguamente a Jesús.También Pablo es la víctima propiciatoria,
mutilado, ciego,cojo:"he sido despojadoy vulnerado, profanado en
mi carne más íntima, estoy botadocomola pobre tierra a merced
de las botas de los conquistadores,a merced de las pezuñas y las
garras de las bestias de los conquistadores,ya no puedo sino
esperar, tengo que esperar,no puedo huir, no debohuir, y por eso
quería imaginar un poco de concisa acción para entregarle mi
11
mensqie, mi pequeña alegría creadora a mis colegasde sufrimiento, a mis colegastristes de cuerpoconrpleüo[...],el dios invisible no
me quiso matar una sola vez sino varias, quería estarme matando
todo el tiempoy me necesitabatodo el tiempo sangriento, acosado
y perseguido, hecho pedazosy, sin embargo, sonriente y riente,
mostrando y renovando la alegría, esta cara leprosa de ra alegría
que es la sonrisa, los pobres, los solitarios, los desesperadosme
buscaban la sonrisa, sólo si me miraban la cara se tornaban vivos
y alegres a pesar del hambre, risueños a pesar del frío, claros a
pesar del repentino violento luto" tl2sl. "No creesque es sólo por
eso que estoy todavía vivo aquí encima de la tierra, para ellos,
cuando están desesperados,cuandoestánhambrientos,cuandose
les enfermó el hijo único, cuanclose les murió el hijo único, cuando
fueron dejados cesantesen la fábrica y en la vida y salieron a la
calle y afuera en la calle los recogíael cielo cerrado,la lluvia inmisericorde y sin transición estaban llorando, las manos en los
bolsiilos, sin monedas, en los bolsillos llenos de deurras y de
citaciones,tiritando de frío, de miseria, de desamparo,de soledad
total en medio de la ¡lochetempestuosa?"tlg?1. ,,poresoestoy at¡uí
-dice Pabl+- para que no se olviden primero de mi sonrisa,
despuésde sus sufi'imientos! [ 141.1.
"...mis sucesivasmutil¿rciones,
ahora se las he entregado a ellos [a losjóvenesl cornosi se tratara
rle consignas,de verdaderosprogranras,de verdaderosproyectos"
t1481.
Por esta vía, Matar a los uiejossupera con largueza el
simple alegato vi'dicativo o los dicterios, ataques o fobias personales que, sin duda, se acumulanen sus páginas,para asumir la
triple tarea de, primero, restaurar la mer¡roriacle chile, la cara
oculta y dolorosade su historia; segunrlo,denunciar sin claurjicaciones la necesidadde hacerjusticia a los pobres;tercero, proclamar la legitimidad de seguir imaginando un futrrro solidario. a
pesar de t<-¡do
y contra todo.
(Jnitte.r skJad.de Concepci,ón
l2
RET.'ERENCIAS
AUERBACH, Erich. 1950.Ml¡nesls,México,F. C. E.
BIANCHI, Soledad.1983."La negacióndel olvido:hacia una poélicade
Carlos Droguett", Coloquio Internacional sobre Ia obra de
Carlos Droguett, Poitiers, Cerrtrede RecherchesLatino-Aniéricaines de l'Université de Poitiers: 25-31..
Sentimientoe
CONCI{A, Jaime. 1983."En los aledañosdeElcontpad.rz.
historia en Carlos Droguett", Coloquio Internacíonol...: 10538.
( lOVO,Jacqueline.1983."Ilistoriay elaboraciónliteraria en las "novelas
d e I a Conquista", Cologuio I nternacíonal...: 45-66.
DC)RFMAN, Ariel. 1970. "Bl patas de perro no es tranquilidad para
mañana", ReuistaChilena de Literatura,2-3: 167-97.
DROGUETI, Carlos. 1940..Losasesinadosdel SeguroObrero. Créuica,
Santiago,Ercilla.
-1
g53. Sesenta muert os en Ia escolera.Novela, Santi ago,Nascimerrto.
-1960
-196f
-1965
. Eloy,Barcelona,Seix Barral.
. Cien gota:;íle $ungrey doscientasde sudnr, Santiago, Zigztg.
. Patas tle perro, Santiago,Zig- Zag.
-1967a.
El conparlt'e,MéxicoD. F., JoaquínMortiz.
-1967b.
Supay el cristiuno.Santiago,Zig- Zag.
-1968.
El lmnbre que hrñía olt:idado,BuenosAires, Sudamericana.
13
-1971.
Despuésdel diluuio, Santiago,Pomaire.
-1971a.
El cementeríode los elefantes.Cuentos, Buenos Aires,
Ccmpañía General Fabril Editora.
-1971b.
-1972.
Todas esasmuertes,Madrid, Alfaguara.
;
Escrito en el aíre, Valparaíso, EdicionesUniversitarias de
Valparaíso.
-1973
, El hornhre que trasladaba ciu.dades,Barcelona, Noguer.
-1984
. Matar a los uiejos.Inédita.
LOMELÍ, Francisco A. 1983.La nouellstíca de Carlos Droguett. Poética
de Ia obsesiín y el rnartirio, Madrid, Playor.
MELIS, Antonio. 1983."El Evangelio segúnCarlos Droguett" , Colquío
.. Internacíonal...:139-52.
.,r i
i.
I
i
OSTRIAGONZÁLEZ, Mauricio. 1972."El monólogode Eloy",NueuaNarratiu a Hispanmmericana, 3,2: 179;89.
-1991.
"El sentido figural de El compadre", Acta Líteraria, L6: 4154
'Carlos Droguett: la pasión de la escritura',
SICARD, Alain. 1983.
Coloquio I nter nacíonal...:169-79.
SI(ÁRMETA, Antonio. 19?3. "Carlos Droguett: toda esa sangre...', €D
Cedomil Goic (ed), La nouela hispanoatnericann.Descubrímiento e inuencíónde América, Valparaíso,EdicionesUniversitarias: 161-75.
¡74
ALPHAN'11.1995
I.A POESIA CHILENA DE LOS SESENTA
FRAGMENTOS DE UNA LECTTJRA SOBRE I.A
NOSTALGIA Y LA MARGINALIDAI)
Nafn Nómez
Introducción
La rnarca del sujeto pcÉtico de la modernidatl es el
ejercicio de un vivir superior que Io convierte en adivino y mago,
un vidente capaz de recibir experiencias de revelación que se
posibilitan en el discurso.Walter Benjamin y Ana Balakian han
señalado que la herencia romántica convirtió al poeta en una
especiede sabio que añade a su videncia superior, una voluntad
de acciónque se despliegaa partir del romanticismo, continúa en
el simbolismo y culmina en las vanguardias.' En esta matriz está
la posibilidad más alta de su articulación: saber más acción y, al
mismo tiempo, también los primeros atisbos de su disolución.
El principio central que sirve de marco general al strjeto
poético de la modernidad es la idea de renovaciirn,el cuestionamiento de la época,lareformulaciónde los valoresindividuales y
colectivos;en síntesis,la idea de cambio.
La reelaboracióny apropiación que hacen los escritores
latinoa¡nericanos de esta modernidad gestada en la metrópoli y
desplegadaa partir de ciertos ciclosde modernizaciónde los procesoseconómicoslocales,permite señalarsu confluenciageneral
con el fenómeno foráneo, al mismo tiempo que despliega su
1 En Walter Benjamin, Poesíay capital.isnt.o.
Ilu.minaciotte,s
//. (Madrid: Taurus, 1980)yAnaBalakian,Elntouimientosi¡nbolista.Juiciocrítico(Madrid:
Guadarranla,1969)y Orlgenesliteroriosdelsurrealist¡to. Un nu,euomisticisnto en la poesfafrancesa.(Santiago de Chile: ZigZag, 1957).
15
especificidad margirral, lo que per'milirá constatar en ellos una
modernidad a medias.'Este principio que aparecetambién claramente establecidoen la vanguardia literaria chilena, i. e. Neruda,
Huidobro, de Rokha, empieza a cambiar en sus continuadores, en
quienes el paradigma de la modernidad muestra sus primeras
fisuras evidentes.
Desde los años cincuenta, la obra de Nicanor Parra,
Gonzalo Rojas, Enrique Lihn y otros poetas chilenos, había puesto
en duda la unicidad totalizadora del sujeto poéticode la tradición
vanguardista, situándolo en una precaria situación de disolución
y pesimismo, que se extiende hacia la poesía de los sesenta y
abarca hasta nuestros días. Más aún, es posible que esta pr.ecariedad ya se anunciara en algunos textos de Vicente Huidobro, de
Pablo Nerucla, Pablo de Rokha o Hunrberto Díaz Casanueva. Lo
que aparece después de las vanguardias y sobretodo, a partir de
los años cincuenta (léaseParra, Lihn. Rojas,Uribe), eBun sujeto
¡rcéticoque presenta una actitud progresivamentecuestionadora
del paradigma de lamotlernidad, que dacuentade unmovimiento
pendular e inestable que acc¡tta por un lado a este sujeto y lo
cuestionao disuelvepor el otro. El sqjeto afirma su identidad y, en
el mismo acto aseverativo,funtla su cuestionamiento,relativización o fracaso. La revelación del conocimienüose hace esquiva y
está niarcada por la especulacióno la duda, fundada a parür de un
reeuerdo improbable o de un gesto presunto de la memoria. El
sujerüoempieza a elaborar un discurso híbrido que se tiñe de
certeza y tluda, de conviccióny sospecha,de afirmación y escepticismo. El gestode afirmación del sujeto poéticose va haciendotan
personal e interiorizado que ternrina p,lr diluirse en la eonciencia
hasta clausura¡'secasi por completo.
En los años sesenta,los acontecimientospolíticos, sociales y culturales de refo¡¡nas, procesosde descentralización y
. crecimiento económicoy demográfico,acompañan y marcan la
:
Sobreel üema,los trabajos van desdeAgustín Cueva,en lo económic:o,
hasta
Jaime Concha,Angelrama, Raf'aelGutiérrcz Girardot, IvánSchulman, en lo
sricioliterario, todos aulores que se han referido al procesodel nrodernismo
vinculadoa la modemidaden el continente.
76
aparición de grupos poéticosnuevos en ciudades como Concepción, Valdivia, Valparaíso y Arica, cuyos integrantes buscan reconstituir un sujeto pcÉticoque se arraigue en un espacioparadigmático reconstruido históricamente en la memoria. En Santiago,
centro polarizador de los grandes movimientos y de los epígonos
de la poesíachilena del siglo, se gestan por el contrario, una serie
de agrupacionesy escritoresperiféricosy descentradoscuya finalidad es, a su vez, dar cuenta de un mundo urbano emergentecada
vez más fragmentadoy caótico,que 6edisuelveen la alienación de
los objetosy en la frustración de las relaciones interpersonales.
Flnlre zunbasposiciones,una serie de poetasfuera de movimientos
y grupos, también da cuenta de la compleja articulación cultural
que se produceen esa década.
La escritura poéticade los años sesentase constituye así
en un puenfe plural, que por un lado recogela tradición de las
vanguardias, la antipoesía, el larismo y la poesía continental,
norteamericana y europea vigente y, por otro, sirve de punto de
partida, puente y continuidad, para las búsquedasestéticas que
cuestionan en forrna imeversible al sujeto poético de la morlernidad culminandoen los planteamientospluriformesy neovanguardistas de la poesíade los ochenta.
Los gmpos y las revistas
La discusión de la poesía de los sesenta se ha i;ituado
fundamentalmenteen los grriposIiterarios emergentes,su relación generacional,losespaciosque ocuparon,su clependcnciade
las universidades;su ruptura o continuicladcon la tradición y con
la poesíaanterior a ellos; su aporte y desafiliaciónde la poesíade
los setenta y los ochenta;en quienesfueron importantes y quienes
no lo fueron. lns trabajos de críticoscomoSoledadBianchi, Jaime
Concha, Luis Bocaz, Carmen Foxley, Ana María Cuneo, Grínor
Rojo, Javier Campos, Rica¡do Yamal, Juan Armando Epple y el
propio aporte de los poetasa través de textos teóricos,entrevistas,
testimoniosy estudios,han ido clarificandoy reinterpretandolos
tlivcrsos momenfos de la proclucciónen muchas lecturas.'Una
¡
Soledad Bianchi en Pocs/a chilen.a (ntirados, enfoques, apuntes) de 1990; /-c
poru ur,¡tur er 1995,y en tur¿rscrie de artículos y erri revistas
¡¡¿¡¡r>ria,rttt:,dr'lo
17
primera comprobación aparece de inmediato: la ma!'or parte de
los grupos se gestan al alero de las universidades, en las cuales los
escritoresjóveneshan conseguidocrearsesus espaciosayudados
por algunos poeüasmayores, como es el caso de Gonzalo Rojas,
Andrés Sabella, Nicanor Parra, Miguel Arteche, Humbprto Díaz
Casanueva y otros. El escenario apareció dominado por elos
gr:andescontingentes literzu'ios que Besituaron en las ciudades de
Valdivia y Conce¡rciónentre abril de 1964y julio de 1968,con el
nombre de Trilce y Arúspíce, respectivamente, agrupaciones y
revistas que integraron poetas de diferente formación, pero con
algunos supuestos comunes. Su historia ha sido ampliamente
divulgada en una serie de artículos y por el espacio no podemos
incluirla aquí. Hacia el norte, en Arica, por su parte, emergió el
grupo Tebaida, que fue menos conocido por su lejanía, pero su
vinculación con la literatura extranjera.y la constancia de Alicia
Galaz y Oliver Welden, lo sacó del provincianismo. Apareció en
1968vinculado a la Universidad de Chiie en Arica con una reúista
que alcanzó 9 entregas y que dur'ó hasta 1972.En ella participó el
poeta Andrés Sabella y fue la revista más politizada de todas,
vinculándose con la poesíaiuügena de las fronteras con Perú y
Bolivia. Estas revistas (y otras menos diseminadas como Vonguardia de Concepcióny.E'spigade Temuco),van a transformarse
en voceras de los poetas de los sesenia que apnrecen como
defrnitorios en ese momento. Funcionan desdelas ciudades más
importantes de la provincia, son patrocinadaspor universidades,
pcélica que se nuclea en torno a pr:etas
optan por una corrtinrri'Jacl
mayoreso de vigencia relevante. Se cat'acterizanpor su heterogeneicladestóticaauuquepretloiuitiiifli llil comienzola adhesiónal
publicadosen revistas;Grínor Rojoen Poesíachilena del fin de lo modernidod,
( 1993)y artfculos diversos;CarntenF,rxleyy Ana María ConeoenSeispoelas
de !¡>ssesento(1991);Javier Camposen.fxrjouen poesíoehilenaen el pertodo
1961-lgsi (198?);RicardoYamalenZ<rp aesíochileno(1960-1984)yla uftica
( 1988);Jainre Concl¡aen "La poesíachilena actual" en Literotura chilena en
t:leritio 4(797?)yotros trrrbajos;LuisBocazetr"Sobrela poeslajoven",Vistct'zo
( 1965);Juan Armando Epple en"Tlibe y ia nueva poeslachilena" en Literatura chilena en el exilio I ( 1978).La bibliog¡afla sobre los propins poetas es
extensay no cabeen esta sonera presentación.
18
larismo de Teillier y Barquero, la antipoesía y el coloquialismo
influido por Ernesto Cardenal y otros poetas latinoamericanos.
Ilorman parte de una comunidadliteraria que no quiere adscribirse a compromisos políticos ürectos. Se insertan en el contexto de
la poesía internacional al participar en encuentros con escritores
extranjeros dentro y fuera de Chile. La mayor parte alcanza a
publicar libros antes de la desaparición de los grupos y antes del
golpe de estado de 1973. Entre los poetas que publicaron durante
eseperíodo,están: Oscar Hahn, que es el precursor inmediato con
Esta rosanegraen 1961yAgua fi'nal (1967);Hernán Lavín Cerda,
La altura desprendída (L962),Poemasparo una casa en eI cosrnos
(1963),Nuestromundo (1964),Neuropoemss(1966);Omar Lara,
Arguntentodel dta(1964) y Los enemigos(1967);Jaime Quezada,
oIuirladcts ( 1965) y /,a sp a I ab ras deI fub ulador
Poen rasde la sco.sos
(196S); Floridor P6rez, Para saber y cantar (1965); Ramón
Riquelme, Pedro, el dngel (1965); Waldo Rojas, Agua rem,ouida
(1964),Püaro en tierca (1965),Prlncípede naipes (1966);Manuel
Silva Acevedo,Perturbací'ones(1967); Gonzalo Millán, RelaciÓ¡2.
personal (1968).
Otros grupos que se formaron en Santiago, Valparaíso y
Viña del Mar, fueron menos conocidoso más tardíos en publicar
libros. La mayor parte de ellos aparecenen revistas y proponen
una ¡roesíadesgarradaentre la descripciónde una ciucladalienantey fragmentadayla búsquedade la unidad latinoamericana,que
se alimentaba de Ia uttlpía social. Entre ellos .La Tribu No, La
fiscuela de Santiago, el grupo América, Amereídu, t:l ¡¡rupo Cafe
Cin.entay otros colectivosmenos difurrclirlos.o
4
tns mienbros de estos grupos fueron: Cecilia Vicuña, Claudio Bertoni,
L{arceloCharlín y FranciscoRivera del grupo "l,a Tribu No"; Jaime Anselmo
Silv¿,JoséAngelCuevas,CayoEvans,BernardoAraya,OscarLennon,entre
otros, del grupo "Anrérica";Jorge Etcheverry, Erik Martínez, Naln Nónrezy
Julio Piñrinesdel gr¡po "La Escttelade Santiago"(lostres prin:erostambién
VicuñaNavarro,FIernánMira¡rda
al grupo"Anrérica");l\{iguel
pel.tenecieroil
y Hernán CasüellanoGirón sin pertenenciagrupal. La lisla es mucho nrás
extetrsa.
79
Co¡te¡to
Se ha convenidoen situar la dácadade loo sesenta@mo
un períodoturbulento cn América Latina y enel mundoentem. No
entraremocen detalle¡, peroalgunosdeesto6amntecimipntosson
fundamentales para entender el desarrollo de los grupoüpoéticus
del momento. Es indudable que la articulación poética con los
temas de la noetalgnapor el lar bucólicoe inüocadoque inician en
los 60, poetascomoEfraín Barqueroy JorgeTeillier, está estrechamente vinculado a la apropiación poética de un mundo que
pierdesu estabilidady dejadeserel espacioideal en queconviven
patronee e inquilinos. Resulta cierta también la ligazón de los
grupospoétieosa una Universidadqueha cambiadoradicalmente
con las reformasuniversitarias que en Chile, entre el65 y el 70,
alcanzan hasta Ia misma Pontificia Universidad Católica. Es
entoncescuandolosestudiantesseapropiarondesusespacios,llenándolos de organizacionesestudiantiles, talleres, academias,
c¡ngresos,actividadesculturalesy políticas.ComoseñalaWaldo
Rojasen una entrevista, "nuestra generaciónliteraria está íntimamente ligada a la univereidady sobretodo al fenómenode
descentralizaciónuniversitaria, es decir, al desenclavamientode
la universidady su extensiónhaciaprovincias".¡Estoincidiéen la
dispersiéndelos intelectuales,muchosdeloscualeevolvieronala
provincia o perrnanecieronen ella. Universidadque ahora potencia la producciónliteraria y acogea poetasy escritorespor medio
decontrataciones,talleres,congresos.
Al mismoüempo,pareciera
que el espacioproductivovinculadoa la academiay a la reflexión,
incidieraen la perspectivaestéticadeestosjóvenesquehacenuna
poesÍamas ligada al Logosqueal Pathos,al conocimientoquea la
genialidad poética. Carmen Foxley indica que en estos poetas
exisüeuna'autoconcienciaproblematizadoradel propioquehacer
' y del oficio"y que se"enfatizala relaciónde estospoemasconlos
contextosde la cultura, la literatura y el lenguqie...en términos
de señalamientointertextual reflexivo...;(estopasa)por la exploI
20
Waldo Rrrjasen entrevista realizada por Gonzalo Millán en El Esptritu dct
Voll¿ No 1 (Sanüiago,diciembre tg85), p.39.
ración y exhibición de los supuestos cognoscitivos o perceptivos
latentes y desde ahí, al cuestionamiento de nuestro modo de
relacionarnos con el mundo y con el otro'.'Es explícito en todos
ellos su propósito crítico, tanto del mundo que se avecina como de
su quehacer, lo que se muestra en un sujeto, que se descentra
hasta dejar sólola marca de sus huellas, un puro estado de ánimo
heterogéneoy ambiguo.
Propuestas poéticas: nrptura y continuidad
La ligazón entre los grupos poéticos del sur y los poetas
mayores, va a dar origen a una identidad de la poesía de los
sesentacon la matriz lárica de Teillier, la antipoesíade Parra y la
intercalación narrativa y coloquialde Lihn. Recogenel uso epigrarnático, la intertextualidad, los elementos conversacionales,los
giros idiomáticos de registro semiurbano, la construcción casi
narrativa,la desacralizacióny la ironÍa. DesdeTeillier se buscan
las huellas de lo perdido, porque el presenteestá deshabitado;las
imágenesseguatdan en la memoria para soñar conellas mientras
permanecenen un espaciosecretoy en un tiempo idflico, siempre
amenazado por la razón que nos devuelve a la nada. Desde Lihn,
la apetencia de absoluto se desdoblaa partir de una subjetividad
que retorna siempre a sí misma y que anuncia la fragmentación
del sujeto moderno. Parra, por medio de la ironía y la parodia de
kls discursos cotidianos, había llevado el lenguaje poético a su
antípoda más grotescay riclícula,cotroyendoa ft¡ntlola imagerrdel
poeta-dios
En este marco, la poesía de los grupos del sur palece
continuar los misnros recursospero matizando los temas. Sin
embargo, en el detalle podemos percibir que la matriz se abre
hacia la multiplicidatl y que en el códigoemergente los planteamicntos de los cincuentano seagotan,sino que expresanlas claves
11r:
una postura que semultiplica y profundiza, incluso en aquellos
poetasque parecenseguirla más de cerca,i. e. Omar Lara, Jaime
6 Carmen Foxley y Ana Marla Cuneo, Seispoetasd.elos sesetttct
(Santiago de
Clliile:Editorial Universitaria, 1991),pp. 10-11.
21,
Quezada, Floridor Pérez o Juan Armando Epple. Como indica
Javier Campos, en Teillier,'la infancia es el recuerdo amenazado
por lo temporal. En QuezadayPérez,lo que hay es una infancia
escindida entre un mundo larico que ya no existe y un mundo más
moderno que lo aseüa".? Juan Armando Epple ha señalado también que en Lara no existe ya el recuerdo nostálgico del espacio
lárico, sino una búsqueda y negación de la utopía de la ciudad que
lo lleva a situarse en eI mundo de los abuelos, La expulsión de
ambos lados, obliga al hablante a un constante peregrinar, característica que Grínor Rojo asignará al sujeto de Lara, ese sobreviviente de la memoria que, a pesar de las identidades con Teillier,
no busca una trascendencia metafisica o religiosa, sino que se
queda en la pura pasión recordante,sujeto siempre poseídopor el
miedoy la angustia.'Parafraseandoal mismo Rojo,pareciera que
el lar de Teillier culmina en Lara en un callejón sin salida y se
desintegra en una búsqueda sin objeto, donde la modernidad
utópica llegue a su término. Adviértase que la mayor parte de los
poetas de los sesenta vienen de la provincia y se instalan en
ciudades que nunca terminan de pertenecerlesdel todo. Siguen
añorando el lar un retorno que ya no es posible y, en la negación
de ambos mundos, se escinden en un espejeoal infinito. Siiva
Acevedo desde Perturbacio¿es se acerca a Lihn en su matiz
prosaico, coloquial, urbano, desencantarlo,asordinado.También
él recogelos orgofs de la calle, la chácharaburocrática, los retazos
de la publicidad y los mecliosde comunicación,multiplicando las
Javier Car;rpos,l,op oesíachilena en eIperlodo 196l- lg7g (G.Miltó.n,Waldo
Raja's,oscar llahn). (concepción-Minneapolis:EdicionesLiteratura Americana Reunida e Institube for the study of Ideologiesand Literature, Lg8?),
noüa17,p. 35. Ver, por ejemplo,el ?oema de las cosasolvidadas"de euezada,
donde sólo p€rmanece"El caracolblanco en la playa vacfo,/y llenándosede
arena" o "EI largo tren sin silencio...yla esüaciónvacfa'y en Floridor pérez,
en "Años después":"A quién llamar en la casavacía./Sóio a las puertas doy
la lnatro".
Juan Armando Epple en"Tribe y la nueva poesfachilena, en Literstura
chibna en.el eúlio 9 (California, 1978)y Grfnor Rojoen Poesía.chil<,tru
del fin
de la modernidad(Conenpción:EdicionesUniversidad de Concepción,lggB),
pp.8-50.
22
máscarasde sus sujetosfragmentados.Pero, comoseñala Rojo, el
viqjero de Silva Acevedo es un falso viajero y su historia es
también una falsa historia.' Aquí ya no hay estrategia nostálgica
ni profética, sino sólo refunüciones, trasvasijes, carencias,más*
caras, alegorías y parodias, una resignación destructora que sólo
conduce al autoescarnioy a una conversión desganadaque sólo
repite una careta tras otra. En Silva Acevedocomoen Lihn, pero
aún más exacerbadamente,el personqie-sujetose escondetras las
máscaras,para ocultar su desalientofrente a un mundo donde la
plenitud no existe ni al comienzoni al final y en el cual se despierta
"dando graznidos y cloqueantlo".to
blspecíficamente,hay dospoetai;queDi*iciparóii en bus
inicios en Arúspíte. y que resumen modélicamenteesta ruptura
con el sujeto lírico de la nostalgia mítica, para asumir una posttrra
que niega tanto la búsqueda del conocimientocomo el lenguaje
que lo hacía posible. Son Waldo Rojas y Gonzalo Millán.
, . Ilojas, nacido en Concepción,pasóunos años en Angol
y
aunque
luego estudió en Santiago,
tambiHn en el sur de Chileclurante años osciló e¡rtre una realidad y otra, subyugado por
impresiones de ambos mundos. En su obra, se muestra un sujeto
que se origina en la marginalidad signada por trna búrsquedaque
es, desde el comienzo, un fracaso: "quiere volver a su antigua
eohesión/de sonido y eco" para "volver a llenar /esa envoltura
vacía en que este minuto /transformé mi cuerpo" (En el poerna
"Regreso"de Agua remouida, publicado en 1964,cuantlo el poeta
del
tiene 16 años). El tema del pájaro en tict'ra, recodifice"ción
vuek¡ de lcaro altazoriano, es el leit nrotiv de la caída del habitante url¡ano con las alas rotas por la frustración de vivir en la
marginalidad: "cielt¡vacíode alas es ei de la Ciudad, /rlominio de
pájaros en tierra /co¡rla vista bqja en las plumas herrumbrosas".
*manteneurosla
Por eso nosotrosque nacimos para el arraigo,
li'!r
-
:.!
ro 'Las águilas," deTerrores diu,ntos, en Deseutdor In otrlada (Oltawa: Ediciones Crrrdillera, 1988), p. 10. O como seli¿rlael hablart¿edel prreora"El que se
arrepienie", del mjsrno libro: "Qué alr,s voy a abrir si están quebradas"/
Apenas sé reptar por esta tierra".
23
vista en la altura /con esa extraña nostalgia del fruto recién desplomado al pie /<iel árüol" ("P$aro en tierra").
El vuelo se ha transformado en frustración y eI afuera es
la imagen de una orfandad acrecentadapor unaciudad fantasmagórica, escindida, desolada,que representa una visión de mundo
desintegrada: "toda la ciudad de apacibles cadáveres cólgantes"
(como la carne en las carnicerías). Frente al vuelo frustrado, se
retoma el motivo del viqje, pero aquí; el viaje no es hacia la
provincia adánica, sino hacia el propio interior, lo que se manifiesta en estadosde ánimo agónicos,amenazadospor la imagen de la
muerte. Obsesivamente, se muesüra en sus primeros libros a un
hablante autorreflexivo que se irnagina recluido, asediado por lo
externo y que hace del lenguaje, ventanas y espejosmediados y
desdoblados.Este atrincheramiento constituye al lengu4je como
una tensión entre el sujeto y las cosas,tensión desdela cual se
manifiesta un sinnúmero de significaciores que aluden angustiosamente a esa imposibilidad de desclausurar al yo y salir a una
realidad negativa. La asunción del munclo fragmentado de la
ciudad se da en Rojas,rnucho más a través de la organización de
un discursoque incorpora el habla cotidiana urbana con sus clisés
y coloquialisrnosrecodifrcados-pero sólo sugiriendo- escenasy
ambie¡rtes, gue a través del legado de la antipoesía o la poesía
conversacional.Todo sucedeen una sala de cine, en un universo
dispersopor la pieza; en una calle dorrdela soledadeslo único que
crecey que se fuga de su imagen; en una barqja o un día mutilado
dondela poesía rescataa sus hertCos.yio írnicoreal son las rnoscas.
Como señala Foxley, parafraseandoa l'ederico Schopf,'el sujeto
de la poesía de Waldo Rojas se enfrenta al mundo'deshabitado
intencion¿ümente',para transformarse él mismo en un escenalio
'de lo que ocurre en la naturaleza y la sociedad', lo que podría
borrar'la diferencia entre un adentro y un afuera"'." Es en esta
-zonadeestadosde ánimo dondelos escenariosrecorren,una y otra
por el mismo Rojas
vez, ciertas imágenesprimordiales señalad¿rs
(el mar, el pez, la profundidad de la nochey del agua, el natural
desolado),en los cualesel desgalroexistencialse abre y cierra una
r 1 F o x l e y ,o p .c i t . , p . 8 7 .
24
y otra vez,circulzu'nrente,propiciandoun tliscursode cuya tensión
nace el poema.
GonzaloMillán, por su parte, ha sido visto conroun poet:r
puente, por diversasrazones.Nacidotambién en el sur, estuüa en
Concepcióny se haceparte esencialdel grupoAr úspice.Suprimer
libro, Relaciónpersonal de 1968,lo ponede inmediato en el centro
de una poesíaque Bereconoceen la tradición, pero que también
cuestio¡ra al sqjeto. Como indica Foxley, eI personqie de estos
textos cleambulasobresaltadopor una intimidad conflictiva y la
presencia de un otro (otra), peligroso y acechante.'2para los
efectosde nuestra línea de reflexión, nos interesa señalar que al
iguai que en Rojas, la obra primera de Mitlán está poblada de
imágenes corrosivas,mohosas,putrefactas y rnutiladas, las que
reclucenal sujefo a espacioscerradosen que la inragen dei caracol
pernrite percibir el car'ácterhermético y petrificado de su mundo.
La poesía de Millán se aleja para siempre de los espaciosláricos
('ada rneisopuestoque esta infancia negativa y llena de encuentros frustrados a la infancia del rnito adánico en los lares).
centrado en la función mutiladora,la concreciónde la ciudad en
la obra es casi imperceptible, pero no porello menr-rsesencial.En
su ausenciay su carencia,el r¡rundourbano ap¿u€cecomoespacio
del anonimato, de la apariencia tecnológica,de la falta cleidlntidad social.De allí que las señalesimpersonalesde un sujeto casi
sin marca, apunüen a mostrar ediñcios como cáscaras vacías,
calles solitarirrs, torres amenazantes:"en la noche cle falsos
colorescomerciales",*en lo alto se ilun;inan las ru"d¿rsgigantescas y las t.<¡r'res".
Es una exterio¡'idad gcogr'áñcaque prodr-rce
terror y llev:r a los personajes"a escorldernosa un cuar"focul_¡ierto
de postales",dondela ciudadpetrificadaseempozaenlas postales
y donde el espacioprivado revierte al sujeto a s* ñgura de caracol,
irnagenclesu inflanciamutilada y sin iclentirlad,ccmo lo señalael
poema'Pat'ásitode sí":"Diminuta y viscosa,roja sanguijuela:/me
arlhierr¡a mi espaldablancay me chupo,/en sangricnta anrpolla
nie englobo,iorobado /a mí rnisnro rlle li*so desangrado,,/rne
'2 Ibid,p.4?.
:i n'
a:
25
adhiero a mi henchida bolsa y me chupo: /diminuto y pálido, voraz
gusano". De estas ruinas, crecerála Ciudad del futuro,la que en
1979 el poeta reconstruyecomo ausencia,una qjenidad doblemente alienada, pero refundada en la trama exorcizante del discur€o
poético.'3
En resumen
Elcuadro que presentala poesíade los sesentaescomplejo e incluye diversas matrices que se apropian de la tradición
literaria chilena, latinoamericana y universal, de muy diversas
maneras. Resulta indudable que la crítica y los textos testimoniales han ido añnando sus percepciones,para mostrar un cuadro
más fluido de estos poetas en su continuidad con el sistema literariochileno anteriory posterior,en supermanenciay su ruptura.
Esto contradice la postura de quienes señalan que se habría
producido una ruptura esencial con la tradición poética anüerior
(incluyendo al sqjeto poetico de la modernidad) recién a fines de
los setenta y que los poetasque empiezana escribir en los sesenta
son sólo los continuadores de esa tradición. Al respecto, el mismo
Millan ha señaladoque el intento de romper conla especialización
artística, la indistinción de géneros,la intertextualidad o escrilectura, el poetacomooperadoro ór icoleur,la poesíatle la inscripción
escritural o icónica, la desvalorizacióndel sujeto y su desaparición, la cancelación de la analogía, el poema como ilustración
verbal de sí mismo y otros rasgos,no son privativos de ningún
grupo, sinorecursos compartidos porpoetas de diversas promociones.l¡ En los escritores citados y otros, el sujeto poético ha ido
dejando paulatinamente de identifrcarse con el paradigma del
saber y la voluntad, para operar en el terreno del auüocuestiona-
t3
l4
26
Millán, al mostrar la historia degradaday reprimida d.eLa ciudad. rcpite
también el gesbopetrificante de destruir lo ya hecho,de desandarb andado,
de volver a construir las formas de una creaciónconsta¡rienrentedescreada,
volviendo a vaciar de co¡rtenidoesta ciudarl al igual que las de los poemas
anteriores: "la ciudad es una inmensa caverna dondejamás llega la luz del
dlal La ciudadhuele atruenacalla hiede./La ciud¡d es el sepulcrodel rnar"
(Fragmento37).
GonzaloMillán en "Promocionespoéüicasernergentes:el espfritu del valle",
Postd¡tta cuatro (Concepción,1985),p. 3.
miento que indaga en los límites de su posibilidad de afirmación
y disolución. De este modo, la poesía de los sesenta abre y ciena
escenarios discursivos que se entroncan con la tradición anterior,
al mismo tiempo que su movimiento plural cuestiona en forma
irreversible esta tradición y la voluntad de conocimiento que la
soporta y revela.
Uniuersidad de Santiago de Chile
27
ALPHAN! 11.1995
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ, PRIMER
MODERMSTA DE HISPANOAMERICA:
VINDICACION HISTORIO GRAFICA
Rub ón AIej andro IL{oreira
r!
r
, Próximos a entrar en el siglo )O(f, tanto la literatura hispanoamcricana comosu crítica, se está acercandoa nuevos campos de investigación y exploración. Con¡o en toda transición, el
salto de un tiempo a otro cobra una mayor significancia y nos
brinda estímulo por el descubrimiento. Tanto la literatura, como
la cienciay el arte, serán objei,ode nuevas perspectivasy análisis.
Por esta razón, tan a tono con el movimiento modernista, deseo
develarles la figura y la obra del poeta puertorriqueño José de
Jesús Domínguez, primer modernista de Hispanoamérica.
Me ¡rropongomostrar en este ensayocómo la obra de este
poeta tiene uno de los sitiales más altos en la hjstoria de la
literatura de su periodo. José de Jesús Domínguez antecede,
además,en su producción,al resto de sus coetáneosmodernistas.
I)entro de la génesisdel modernisno he de vindicar la obra de este
poeta, reconstruyendo,por consiguiente,el marco historiográfico.
Música y color se sucedenen las imágenes audaces de
I)omínguez. Escribía el poeta: 'Genio secreto /de la Poesía lmi
fantasía /llena cletrrdor,/y seami plunra,/sobreestepliego,/darclo
de fuego /devorador./Que tras el prisma /que yo celebre,liris de
fiebre /salte a brillar, /.yen giraciones/cleremolino, /mi desatino /
Iogre pintar" (24). Estos versos fueron publicados en 187g.
Una imagen como"dardo de fuego devorador."trrarareferirse a su pluma, ciertamente era pocousual, e inclusive, perturbadora en su moment,.r.Lo mismo sucedecon su presentación de
la ¡roesíacomo un "prisma". Bs un cristal corta<lo,como sabemos,
con absolutaprecisiónmatemática,conun gradosuperlativode Io
29
formal. Un prisma se pule a temperaturag variables, p€ro con
su1g control por parüe del que lo confecciona.una vez cortado y
pulido, permite observar los fenómenos de reflexión y refracción.
Medianüeesteinstrumento el poetaobtienesuvisión
irivilegiada,
acercándosea la ciencia,porquetambién éstaesuna pasiónáel espíritu. Esta inclinación a poetizarveladamente sus cónocimientos
científicos singulariza a Domíngrrez frente a otros modernistas.
No obstante, bqio ese prisma,la sensibilidad del poeta como "iris
de fiebre' desea plasmar su esencia,Bu 'desatino". y el método
operativo para lograrlo será como pintar en vangoghianas "grraciones de remolino". Esta secuenciade imágenes,comootras en su
poesía,no es sólo modernisüa,sino plenamente moderna.r
La obra de Domínguez nos seduce por su tan personal
extraíramiento poético. su dominio de la imagen y la metáfora,
anticipa a Nájera, Darío o del casal. Este rico marco de evocaciones -lo susüituyente-, tan dista¡ciado a vecesdel plano real lo sustituido-, le briuda a su poesía una apertura hacia la
infrnidad y el misterio, tan anhelada por los poet"s modernistas.
Esa utilización de lo metafóricoen Domínguezcontras[a con la de
los poemas de Gutiérrez Nájera, de filiaclón más romántica. Lo
mismo podríamosdecir de las imágenesde tr)arío.carlos Bousoño
dice al respectoque sonescasoslos ejemplosde desarrollovisionario cn lJarío (160). La imagen en ia poesía tlel puertorriquerlo
comienzaa atribui¡'cualidades o funcionesirreales a los sustituidosa partir de su libro de 187g. ya en 1866, conLas hurles b lancas,
Domínguez tlemuestra L¡rlsofisticadouso de la inragen, con filiaEn Drrmínguez convergenlo positivisüay io naturalista --sin la crudezade
este últinromovimiento--proyectarrdosu preocupacióncientífica.Estonoes
aje'. al modernisnro.Nos diceMax Henrfquezureñ a: "se ha pretendidoque
el ¡raturaiisnroyel modernismoeran a'tagónicos,olvidandor¡re en el movin¡ iento modernista cabían üodaslas tendencias,con tal de que tai forma de
expresió. fuesedepur:ida,estoes,con tal de que el lenguajeéstuviera trabajadocon arte, que es,porexcelencia,el rasgodisüintivodelmodernismo',(19).
si las imágenes de Domí'guez presentaban cier.iaviolencia, la forma de
usarlaes noved()s¿1y
lírica.Por otra parte,y esnruestradel así llamado"nlal
del siglo", poneal descubierloel desagarreexpresivoque caracterizala obra
de ciertosautoresa partir de Baudelaire.
30
eión suprarrealista controlada, al modo de los simbolistas" Es que
DomÍnguez comparte muy bien el concepto rimbaudiano de la
"raisonée deréglement". I¿ asombrosoes que el puertorriqueño
comienza a ofrecer esta üsión esttéticacasi al misrno tiempo que
algunos de los más prominentes simbolistas franceses.Su obra
muestra un cosmopolitismosin barreras, un evasionismoesencialista donde la pureza es la meta del aislamiento, para contrarresta¡ lo ordinario, lo meramente utilitario. Este distanciamiento
estético, en conjunción con los conocimientos científicos más
adelantados de su época,le otorgan a Domínguez una voz única
dentro del panorama modernista.
En 1870, cuando estudiaba meücina en París, José De
JesúsDomínguezcompusouna serie de poemasque mostraban la
ef'ervescentesensibilidad modernista. Estos poemaslos daría a la
luz bajo el título Poeslas de Gerardo Alcides en 18?g. Este
poemario fue publicado tres años antes que IsmaelíIln de José
Martí. Tanto por los años de creación como por la fecha de
publicación, antecedena Martí.
Domínguezn,t sóloantecedea la obra del maestro cubano
sino a la del poeta mejicano Manuel Gutiérrez Nájera. Para estos
efectos,el crítico José Emilio Pacheconos ofrecela fecha de 1"884,
comoaño en que Gutiérrez NájeraescribeLo duquesaJoó (89). La
lista de poemas de Nqjera que presenta Henríquez Ureña no
incluye poemas anteriores a L877 (74). No obstanüe, Pacheco
manifiesta que este poeta, antes de esta fecha, ya cultivaba
cuentos con visos modernistas. Por otro lado, Iván Schulman
ubica estoscuentosde Nájera, no antes de 1875(27). Por lo tanto,
al presentar a Domínguezcon textos de composiciónfechadosen
1870, estamos enriqueciendoel canon histórico, most¡a¡rtlo una
frgura que ha de irmmpir en la escena del modernismo con
pertinentes aportaciones.
'Yo
soy de la Poesíala música secreta/que vierte en los
sentidos celestesvibraciones;/yo soy el vaso de oro, con orlas de
violeta, /en que el Amor escancia sublimes sensaciones"(22').
Identificamos esüosversoscon la estéticade las correspondencias
entre las artes. Sobre este tema estuvo teorizando Dar-íode 1888
a 1896,según indica Pacheco(17). Sin embargo,este fragmento
31
del poema de Domínguez titulado Seduccinnesdata de 18?0.Ya se
ve en estos versos el preciosismo que más tarde ee hiciera tan
representativo del modernismo. Por lo tanto, constatamos que
desdetempranoexistíaesta tendenciaenel momentode gestación
del movimiento, contrario a lo tlue Henríquez Ureña geñala al
referirse a la "falta de rebuscamiento y a la natur.alidad de la
expresión" (56) que se advierten en la obra de Martí.
La suntuosidad de la obra de Domínguez se devela en
matices imprevistos en esa época.La sugestión manifiesta sus
cambios espirituales en una pictorización musicalizada. En sus
poemas, lo estatuario dialoga con lo perfumado. Lo arquitectónico
sostiene una relación de sinécdoquecon lo cósmico.Ese juego de
correspondenciaspersigue el ideal de la pureza estética desdela
fecha antes señalada.
En esa época,Domínguezestaba plenamenbesumergido
en el ambiente parisino de avanzada artística. Las obras de
Nerval, Gautier, Baudelaire, Verlainet, sin duda fueron asimiladas entonces por el joven puertorriqueño. Por otra ptrb, Domínguez sostuvo una gran amistad con el pintor puertorriqueño
Francisco Ollef, quien se encontraba en París en ese período.
Oller había sido maestro de Cesannecuando éste apenas comenzaba a pintar. Y como estaba en contacto con Pizárro, Ilenoir y
otros, puso a Donrínguezal corriente del impresionismo pictór.ico
en Francia.
Gérard deNerval ( 1808-1855)publicóIe Voyageen Orient(lM4-50) y Atrélia
( 1855);Théophile Gautier (1811-1872),Entaux et ca¡¡téesen versio¡ressucesivas y aume¡rtadasdesde1852 a 1872;Charles B¿rr¡delaire
(1821-1866),
Fleursdumal en 1857.Paui vellaine ( 1844-l8gG)publicóPo¿)r¡¿es
Sa ü¿r¡úens
(1866), Fétes Gabnfes (1869), La Bonne Chctnson(f8?0), Romances sans
Paroles(7874), entre otros libros.
FranciscoOller (1833-1917)ha sido un pintor pocoestudiadointernacionalmeute debido a que muehas de sus pinüuras se encuentran dispersas en
Europa y América y de muchas se desconocesu paradero.Aún así, Oiler es
uno de lospocosIatinoamericanosque üienepinturas en el Museodel Lr¡uvre.
'fiene drs cuadros
allí: Bords de sei¡re (18?5) y El estudi'n tc i'.a. Ig74-7).
Tuvo una épocade pintura impresionista,debidoa su vinculación en Francia
con pintores de esta tendencia.
32
"Visiones fugitivas, o sombras inefables, /que acaso de
mujeres inician el perfil,linvaden los espaciosprofundos e insonclables/como las mil falenas que nacen en Abril" (29). Vemos el
dinamismo de la percepción, lo evanescentede esa pincelada
impresionista "fugitiva", de perfiles inexactos,esbozadossutil y
deliberadamente para crear una atmósfera volátil de ensueño. Se
muestra ya en la poesíade Domínguezla intención de crear ciertos
efectos, o dicho de otro modo, de impresionar con su impresión.
Esa du ¿ilidadde sensacionesypercepcionesle otorga a su versolas
sugelencias múltiples de lo ideal evocado.
Ese ideal ent¡'onca con sentimiento de lo extraño en
poemascomo.Lonoche,dondese deja ver lo enigmático de la vida,
con semejante proyeccióna la que encoutr¿mosen Edgar Allan
Poe. No obstante,lo que ie interesa a Domínguezes lo inasible de
lo Absolutot prfr tanto, no copia los patrones r'ítmicosde los versos
del sqjón, sino el espíritu de desasosiegotan afin al tedio decimonónico.
r,
i
; sl r
Desde Poesíasd.eGeritrda Alcides, Domínguez mucstra
que estaba en ct¡ntra de las form¡rs manidas del romanticisrno,
aunque como han vist<¡ diversos críüieos,la esencia o el ideal
erpresivo no se escinde radicalmente de dicho movimie¡rto. Lo
mismo sucedeconls¡naelil/o de Martí, que no muestra innovación
métrica alguna, sino que se percibe en su tono y en su visión
totalizadora un nuevo nrodode expresión.Por tanto hallamos en
los poemasde Domínguez,el inicio de lo que más tarde -"ellamará
madernismo.
Para establecer a José de Jr,sús l)omínguez cono el
primer poeta modernista de Amértca, he cxpu.estobrevemente
algurrosversosy las característicasde éstoserl su libroPoesf¿.sde
Gerardo Alcides, de 1879. Basta una lectura de este libro para
notar que el metaforismo renovadodel modernismose dcijasentir
en iarágenescomo:"Brotar entre las piedras de la falda, /comoun
cliiste del cerro prominente";'morir comourraextraña paradoja";
"Mi ;rliento /de átomos en átomos se lanza jugueteando"; 'como
chispea/nrenuda plata /la catarata /r¡ueva a caer"; "Sin otro b áculo
que tu guitarra"; *Yo he tenido, en mis manoscodiciosas,/los hilos
.yla red de vr¡estrosnervios';"Torrentes,dadme/de vibraciones,/
33
en cüt6BiÉiies /me embriague yo, /y abridle cámpos/a mi ventura,
/que la locura /arrebató"; 'yo sé que soy sensibie, muy sensible;7
una aguja magnéticaviviente". En fin,la expresióntoial del texto
cobra una dimensión similar a la de Ismaeliilo de Martí; sin
embargo, reiteramos, escrito y publicado antes. Además, óo*o
señaláramos con anterioridad, hace patente que la vertiente
preciosista del modernismo existía desdesu génesis.
A continuación, queremos brindarles un panorama muy
breve del resto de la obra de José de Jesús Dom?nguez,ya que
muestra la rápida evolución de un poeta que alcanza su madurez
en la décadadel ochenta,antes que N{ieráy Darío, y anticipando,
además, a otros poetas como Julián del Casal y'iosé Asunción
silva cuyas producciones poéticas se dejan sentír en los noventa
del pasado siglo.
El segundo libro de poemas de Domínguez es Od,as
ele.gfacas,publicado íntegro en 1883, aunque ,fgurro, de los
poemas habían üsto la luz en la prensa de puerto ñico dos años
antes{. El libro se compone de cuatro odas fúnebres. [¿ primera
está dedicada a un-pintor hoy desconociclo,las otras a poetas que
admiraba, entre ellas, una a pedro calderón de la Barcay otrá al
puertorriqueño Alejandro Tapia. Estas piezas de circunstancia
trascenüan porque servían de testimonio estético sobre lo que
significa el arte para DomÍng'r.rez.Estas meütaciones sobre la
creatividad y la creación, muestran la vocación sacralizada del
autor por la poesía.Este tipo de oda era muy usado por los simbolistas franceses.El casomás destacadoes quizás el de l\Iallarmé,
cuyo homenqie a Gautier fue modelo para los decantadores dei
arüe-son odasen dondese trata, para decirlo de modomodernista,
de pulir lo poéticocomo un orfebre. Estas odas de Domínguez se
anticipan alos Medallones de Darlo, en la caracterización del
goeta comoaquél que descubreuna significacióneterna en el arte.
Io elegíaco,por otra parte, fue cultivaáo, además,con mucho éxito
por Gutiérrez Niájera. Baste recordar tan sólo su libro ',para entonces"(1887).sin embargo,estospoemaselegíacosde Nájera son
+
34
laodaaPedrocalderó¡td¿lnBarcafue escritay publicadae^ 1gg1,
el mismo
año en que Martl concibelos poemasde Ismaelilla
posteriores a los de Domínguez.
La tercera obra líricay la mrísimportante de Domíngvez,
se titula Las hurles blancas, publicada en 1886. En este poemalibro ya tenemos a un autor que utiliza plenamente los recursos
que caracterizaron a lo que se llamó modernismo- y una década
más tarde, exotismo,por el uso frecuentede lo oriental --los sÍmbolos de belleza plástica, el colorido deslumbrante, así como el
juego de conespondenciaselaborado por múltiples sinestesias.
Notemos que la publicación de .L¿shurles blancas es anterior a
.Azul de Rubén Darío, por dos años, pero es más revelador si
enfrentamos el texto del puertorriqueño a la versión de 1888 del
nicaragüense,porque ya Domínguez es un poeta maduro, mientras que Darío, como bien señala Schulman,'adquiere categoría
de creador refinado" sólocuandopublica Pr.osasprofar¿r¿s
en 18gG
o cuandohizo la segundaedicióndeAzul,tarr¡biénen la décarlade
los noventa (63). Examinemos algunos versos de Las huríes
blancas
En diáfano cendal de filigrana,
iba envuelto su cuerpodelicado,
comosueleasomarsela mañana,
ebujada en su peplo de brocado.
+
:
Doble sarta de perlas preciosas
a su cuello formaba laxo nudo,
y el brazo de marfil brindaba rosAs,
ceriidoe¡rbrazaletesy desnudo.
Era aquellamqjer hirnno viviente
de eternajuver¡tudy anlor divino,
claridad de otro mundo, voz riente
que baja a pregonarotro destino(28-29).
Estos versos tan característicos del plcciosisnto mc¡dernista nos permiten ver la clecantación estética que ya había
conseguido Domínguez en 1886. Estos versos dejan ver el debate
al que se enfrenta Osmalín, el sujeto del poema -poeta mahometano imaginario- quien tiene un grarr sueño o viaje astral en el
35
que ss autoexplora. El poeta vivo está en tránsito hacia ln mubrte,
pero es a la muerte a la que Domínguez desea vencer con sug
ver€os. En la muerte el poeta encuentra la libertad, pues ha
depositado su confianza en el amor por la poesía.Ese sentimiento
de santidad del poeta es fundamental en el modernismo y Domínguez compone en Las hur{.esblarrcas, el análisis de los múltiples
procesos de esta concientización espirituals.
La última publicación depoemasde DomíngUet oonsta de
treinta sonetos aparecidos en 1893 en la Reuista Puertorri4ueñ.a.
Hay un cambio de perspectiva estética en estogpoemas.Muestran
un desnudaniiento de la imagen, un desarmarse de la exuberancia
retórica del modernismo preciosista, quizás influído por Martí.
Encontramos ahora una preocupaciónsocial aunque no exenta del
trazo simbolista y la cadenciaelocuenteque ya le caracterizaba.
Es interesante el hecho de que si el término modernismoya había
sido acuñado por Darío en la década del noventa, esa tendencia
dariana por el preciosismo fuera ya vista por Domínguez como
algo del pasado, mostrando en cambio para sí un humanismo
sencillo tan natural.
Es importante aubrayar -€n suma- que la influencia
francesa en Domínguez era de primera mano. Habiendo estudiado
medicina en París, el poeta no sólo estaba al corriente del orbe
artístico, sino también de las ideas científicas de Magnan, de
Charcoty de Broca..Encambio, esta tendenciacientificista surge
en Darío muy tarde, como a principios de nuestro siglo, mostránCon l-as huríes blancas Domlnguez muestra, además, referencia al blanco,
que trasciendea sfmbolofundamental del modernisrno,comoocurre con los
poemasde Nájera, "Musa blanca"(1886)y "De blanco"(1888)y olros. FYjese
el lector que el primero que aludimoa aqul tiene el mismo año de publicación
que el poema de Domfnguez,los otros del bardo mexicanoson posteriores.
Magnan esüuvovinculado al desarrollo de la psicologíaen el siglo XIX" al
igual que Charcot, quien fue una ligura principalfsima en Francia a mediados del siglo pasado, debido a sus ontribuciones sobre la histeria. Hoy, sus
planteamientos son altamente debatibles, pero su pensamiento formó a
muchos médicosque estudiaron en Francia en esaépoca,cnmoDomínguez.
Broca tambiénfue importante en el desarrollode losestudiosdelcerebro,por
lo que una parte de dicho órgano lleva el nombre de este cientffico.
36
dose en sug arüículw sobre lo onfrico, sogún indica Rame (12),
mientras que eeta tendencia ya estaba anticipada en la obra &l
puerüorriqueño, por lo menos veinte añoe antes. También, la
vivencia paririna le otorga a Domínguez conocimiento real de las
tendencias estéücas del mundo europeo, las cuales asume de
inmediato cuando en 18?0 ge encontraba en la capital francesa.
Es ta oportunidad no la tuvo nunca Gutiénez N ájera, y Darlo vino
a pisar euelo francés mucho más üarde, hacia 1892. Sin embargo,
a partir de la ebullición cultural francesa, es necesario apuntar
que la obra de De Jesús Domínguez asimila todos eeosfactores y
los reinterpreta de acuerdo con su particular cosmoyisión de poeta
y de cieutffico.
Al construir este cuadro general, hemos de preguntamós
entonces,¿quésucedióhistoricamente para que la obra y la frgura
de Jose De Jesús Domínguez pasara inadvertida hasta nuestros
días? Podemosadelantar aquí varios factorse. El primer faetor es
el conservadurismo general que predominaba en puerto Rico a
frnee del siglo XIX y que mantuvo vivo elementos del romanticismo hasta entrado el siglo )OL El segundofactor es la aparición de
loo próximos modernistas en PuerüoRico cuando el modernismo
hispanoamericanoya estaba desarrollado comomovimiento: Jesús
María Lago, José De Diego y ArÍstides Moll Boscana?.parece que
a ninguno de eüos les intereso destacar a Domínguez como
iniciador del movimiento en el país, sino promove$le ellos mismos.
Este hecho comenzó por tergiversar el valor historiográfico de
Domínguez, no como el i¡riciador del movimiento en puerto Rico
solamente, sino en el resto de I{ispanoamérica. El tercer factor
que debemostener en cuenta es el político,que comoes frecuente
en el caso de Puerto Rico, afecta tanto la formación como la
deformación de las artes en el país. Después de la Invasión Norteamericana en Puerto Rico en 1898 y muerto Domínguez ese
z Jesús Marfa Lago ( 1873-1927)publicó sus primeroe poemasmodernigtas a
principios del siglo xx, pero 8u librocofre de sónda.lnse imprimió el año de
su muerte; JoséDe Diego (1867-1918)publicó los libros Po¡nc.rrosct^s
(1904),
Jouillos(I916),Cantos cJerebeldla(1916)y póstumamentnCantosdel pitirre
(1950);ArfstidesI\loil Br¡scana( 1855-1964),
Mi muso rosa (1905).
37
mi¡mo aüo, poetar ctntroJsé De Diego, Virgüo Dáüla y Luie
Lloréns Torreeü-+ntre otros- adoptaron ua modernismo de
mayor vinculacióna los móvileslatinoamericanietasX,por consi.
guiente, puerüorriqueñistas. Ellos son loo que generan el ideal
puertonriqueñoque girvió de defensacultural ante la posible
asimilaciónaqjonaen esosaños.Esa polarizaciónde lo que era e
no era 'puertorriquefloo,'establecióla lógtca prioridad de que
Puerto Rico no se perdiera comopueblo, pero quizás las cirwnstanciashiciemn olvidar I a obradeDomfnguez,por representarun
exoüismoque podíaser visto comoevasionistay {eno, inclusive
cuandosu poeeíarepresentabaun valor literario importante para
el país. Esta actitud ha perduradoen la crítica tradicional puertorriqueña hasta nuestrosdías. Si bien algunoscríticoghabían
advertidoel carácterde Domínguezcomoiniciador del moderniemo,la timidezyla falta demétodo,hicieronqueel desconocimiento general de su obra continuara. El cuarüofactor, ¡elacionado
también con la crítica es que, los libros de Domínguezhan
permanecidodormidosen bibliotecasdel país en sus eüciones
príncipes.Por Io tanto, la crítica puertorriqueñano ha sidocapaz,
siquiera, de editar la obra del autor para la difusión de la misma.
No obstante,la nueva crítica que surge a partir de los
eetentay los ochenta,está dandoun cambioen el análisis de las
obrasy estárescatandoautoresquepresentanimportantesaportaciones al campo de la literatura hispanoamericanaen lag
diversasépocas.Comoparte deesarevitalización,ya adelantéen
una antología que hiciera de nuestra poesíanacional, el texto
íntegro de Las hurfes blancas,así comotenemosen preparación
una edición de las obrascompletasde Domínguez.
A los efectosdeestetrabajo,he queridomostrar la figura
y la obra de Joséde JesúsDomínguez,puesesindispensablehoy
si seha de penetrarconprofundidaden el modernismo.Al hacer
¡
38
Virgilio Dávila (1869-1943)publicó Potria en 1903, Viuienú y omando
(1912),Aronws d¿l tcrruiw (1916),P¿eólito d¿ antes(lgl?), entre otroe poemarios. Luis Lloréns Torres (f8?8-1944): Al pie d¿ Ia Alhambro (1899),
Sonetossinfónicos (1914), Vx.s & la campona mayor (1995) y Alturos dc
Américo(1940).
justiáiáhiéfdn¿h 8u obra, el modernisriio gana urrr r.r"rn üó",i."
espacioexpresivo"que ha de ayudar a establecer nuevas relaciones
entre los poetas y eseritores que le dan vida a este movimiento. De
seguro, el espíritu renovador del modernismo está en la crítica de
hoy y ésta le da¡á la bienvenida a José de Jesús Domínguez.
Temple Uniuersí.ty
OBRASCITADAS
BOUSOÑO, Carloe. Teorta dp la expresíónp oétrlca.Madri d : Gredos, 1g70.
DOMÍNGUEZ, José de Jesús. Poestasrl¿ Gerard,oAtcid.cs.Mayagüez:
Tipo Comercial,1879
Odas elegtacos.Mayagüez: Tipo Comercial, 1883.
-¿os
-
hurles blancas.Mayagüez:Tipo Comercial, 1886.
'Treinta sonetos".
Ret¡istaPuertorriqueño ( 18gB).
HENRÍQUEZ UREÑA Ntax.Breue hístoría d¿l mod,erni.smo.México:
Fondode Cultura Econémica,1978.
MARTÍ, J osé.I smaelíllo,Versoslibres,VersossencíIlos.Ed.Iván Schulman. Madrid: CáLedra.1982.
PACIIBCO, José Emilio. Antologla dcl modernismoen Mérico. México:
Siglo )Oil, 1969.
RAI\{4, Arrgel. Rubén Darío y el mundo de los sueños.Río Piedras:
Editorial Universitaria. 1973.
39
SCHULIVÍAIV, fván. Slmbolo y color en la obra d¿ José lllartl. Madrid:
Gredos, 1970.
'Los supuestos'precursores' modernismohispanoamericano".
del
Nueua Reuísta d.eFílologta Híspónica 12 (1958): 63:4.
40
ALPHA Ne 11.1996
DOS MODELOS DE I,A NOVET,ADE I.A DICTADURA
HISPANOAMERICAN*
Tirano Banderas de valle Inclán y Et señor presidente
d.eTvl.A Asturias
Asualdo Rodrlg uez Pérez
:
1. Consideracionee prellminares
Una de las seriestextuales más desarrolladasy de mayor
persistenciaen la narrativa hispanoamericanade nr¡estrosigló es
la llamada "novela de ia dictadura". sin adentrarnos en sus
posibles orígenes decimonónicos,lo cierto es que desde valle
Inclán (Tiran'o Bandercs:1926)hasta hoy, los escritures contemporáneosmás relevantes han participado en ia configuración del
género:M. A. Asturias (Et señorpresid.ente:1946),Alejo carpentier (El reci¿rsad.elmétodo: L?T4),A. Roa Bastos tyo ei Supremo:
1974)y García Má-quez (El otoño del patriarca: lgTS).
con los altibajos correspondientes,por la tende¡rcia del
género a transformarse en estereotipo,hay-que incluir en esta
serie textual otras novelastambién importantes:.Loshornbresd.e
a caballo (1968),de David viñas; Muertos útiles (1gTT).de Erich
Rnre¡rrauch;El paso de losganso.s(1g80),de FernancloAlegría y
GeneraIacabollo(1980),de Lisanrrrootero. El moclelosereacr,ualiza en chile -al menos desdeque pinochet anuncia oficialmente Ia derogaciónde la censuraen 198s-_ con novelas comoAlbum
de fotos (1987), de Paulina Matta y Un d.la eon Su Excelencía
(i1188),de FernandoJerezt.
I
.IoséPronris,"Balancede la novelaen chire: lgzg-1gg0",en Hispamérico,
I{aryland, Año XIX, N, 55, f 990,pp. 15-26.
41
Carlos Pachecoz,uno de los críticos que con mayor rigor
ha estudiado el fenómeno de la novela de la üctadura en Hispanoamérica, apunta el hecho de que, aparte del interés del tema
que aporta la realidad objetiva, una de las causas que ha impulsado a los escritores a tomar la hgura del dictador histórico qomo
materia prima privilegiada para la elaboración novelística es el
"botín anecdótico" de su üda3. Esta circuostancia extraliteraria y
su particular realización novelesca es la que, a nuestro juicio,
configura la especial disposición carnavalesca con la que se
constituye la serie textual a partir de Tirano Banderas, de Valie
Inclán.
El desarrollo del género, a través de obras paradigmátirecursodel método,Yo el Suprecas eomo.6l Señ.orPresí.d,ente,El
mo y El otoño del patríarco, son muestras más que relevantes de
la evolución cualitativa erperimentada, en particular, por la
novela de la dictadura hispanoamericana Esta, juato con incluir
la voz monológica del dictador, incorpora en el enunciado novelesco todo un entramado dialógico que se cierne desdelos más diversos puntos de vista sobreel fenómenodictatorial. Superada la unidimensionalidad de la nove|¿ ¡g¡lista, una de lae vías reuovadoras de la narrativa hispanoamericana sigue el cauce de la'polifonía textual"a, sobre todo cuando se trata de novelas de fuerte
conücionamiento referencial, como es la circunstancia sociopolítica de la dictadura hispanoamericana.
La práctica semiótica de lainterüextualidad polifónica en
la novela contemporáneano sólo le permite al escritor instaurar
la interaccióa dialógica de múltiples discursos en el ini;erior del
enunciado narrativo, sino üspersar la voz monológica del nanador traücional, disolviéndolaen el entramado de vocesque se dan
.2 C arloe Pacheco,Norrol ivo & b dict úur a y cr íti ca lite roria, Caracas, Edicr.
CEI"ARC, 1987,p.30.
3 Sobre este particular, véaselas inleresantes apuntacionesde Nieves Mari
ConcepciónL., en eu Tesis Doctoral (inédita) sobre la obra de Miguel Otero
Silva (Univ. de La Laguna, Tenerife)"
Graciela Reyee,Polifon{a textuol. La citarión en el rektto üterorío, Madrid,
Edit. Gredos,1984.
42
cita en la novela.Lejosde la reproducciónmimética del extratexto,
con estas nuevas estrategias narrativas que, por otra parte,
reclaman del lector una participación activa en la constitución del
significado litera¡io,la novela de la dictadura hispanoamericana
hace del <liálogointertextual uno de sus principios semiológicos
fundamentales.
Re{iriéndosea los antecedentesdel nuevocanonlitera¡io,
Cedomil Goic apunta lo siguiente: "El inglés Joseph Conrad y el
español Valle Inclán prolongan sus resonancias dialógicas desde
El SeñorPresüente de Asturias hasta las más reeientesy reconocibles novelas de dictadores"6. Ciertamente, Goic se refiere con
ello al diáIogoentre obrasy no a las relacionesextratextuales que
constituyen el primer nivel de la "ruptura del contrato rnimético",
de la cual nos habla A. M. Barrenecheaóy que tieneu que ver con
los nexosobra-referente.Cuestión ésta fundamental, tratándo*e
de un género novelescoque tiene como materia nanativa la dictadura. Es obvio que el carácter intelectual de la producción
literaria impide leer el discursonarrativo como mensaje eerraclo
sobre sí mismo. En él se proyecta el eco de otros discursos, en
particular ajenos. sobre los cuales se ejerce la intertextualidad
que en la rrovelade la dictadura es esencialmentepolémica.A este
respecto,cabe citar la siguiente afirmacién de Mijail Bajtin: "El
hablante en la novela siempre es, en una u otra medida, un
'ideóiogo',y
sus palabras siempre son ideologemas..Unlenguaje
especialen la novela es siempre un punl,ode vista especialacerca
del mundo, un punto de vista que pretende una significación
social"?.
Efectivamente, el discurso de la dictadura representa
otro lenguaje que resuena en el exterior. La novela habla de, con
5 Ced<rnrilGoic,^Elistoria
y a'ltico de ln literatura hispanoarrericano, To¡no B,
6
Barcelona,Edit. Crítica, 1988,pág 343
Ana Marla Barrenechea, "La crisis del contrato mimético en los texhrs
contemporéneos" en llistoria y crltico de la literatura hispanaamericctno,
Tr¡nro3 ((jt¡or,i.Cedo¡¡rilCoic),Barcelona,Edit. Crlti.:a, 1g88,págs.03 - C?.
X,{ijaiftsajtin,l\.aría t tstéticqd¿la not,el¡r,
Madrid, Eclit.T¿¡urr¡s,
1g89,pág.
150.
43
y como el lenguqie dictatorial; pero lo incluye para expulsarlo. De
esta m anera, en el mismo enr¡nciadonarrativo se eoqiu gan hablas
social e ideológicamente diferentes que jamáa se fusionan, sino
que viven en contigüdad. El discurso del poder es, en Ia novela de
la dictadura, una voz monológlca y anquilosada que se presenta
como erpresión normativa de la autoridad impuesta y que es
subvertida, hasta llegar en ocasionesal "pastiche", por otras vocee
que se dan cita en el enunciado novelesco.La "dialogía tertual" eB,
pues, una práctica de la literatura contemporánea que, en el caso
de la novela de la dictadura, pone en juego todas las posibilidades
del üscurso narrativo (estilo directo, indirecto e indirecto libre)
para carnavalizar, en el entramado polifónico,la voz petrificada
del dictador.
A nuestro juicio, la configuración del género y su persistencia en el ámbito literario hispanoamericano, no sólo se explica
por razones ertratextuales (el referente desgraciadamente permanece), sino por la prácüca de procedimientos narrativos actualizados que, superado el "contratomimético" del realismo, reivindican para la novela contempor¡ínea la condición dialógica y no
monológica del enunciado narrativo. Es cierto, como dice Carlos
Pacheco, que la figura del dictador constituye para el novelista
todo un "botín anecdótico", pero es su particular realización literaria la que le asegura a la serie novelescade la dictadura un lugar
destacado en la historia de la literatura hispanoamericana.
De acuerdo con lo señalado, lo que nos interesa en este
trabajo es referirnos, aunque de modo muy escueto,a las novelas
que constituyen la base del género y que de uno u otro modo se
constituyen en modelos paradigmáticos para la serie, siempre
renovada, que llega hasta nuestros üas. Nos detendremos, sobre
todo, en Tirano Banderos,porque esta obra de Valle Inclán no sólo
representa el punto de arranque de la serie novelesca de la
dictadura hispanoamericana, sino porque en ella se encuentra el
gennen de muchoe de los procedimientos renovadoreg de la
narrativa contemporánea adscrita a este género, desde M. A
Asturias hasta nuestros días.
44
2. Valle Inclán: Tirano Bondero.f
La novela de Valle Inclán es,en muchos aspectos,el referente obligado de una nueva forma de novelar en Hispanoamérica, particularmente en torno al tema de la dictadura. De hecho,la
descripcióndel dictador jamás ha dejado de ser esperpéntica,ya
se trate de un dictador lógico como el de carpentiér o de un
dictador mágico como el de García Márquez. r-a mismo puede
decirsede la tendencia desrealizadora,fundada en la imprecisión
espacio-temporalde la novela que,iunto con obviar toda referencia reductora, le permite al escritor ampliar lo suficiente la
perspectivanarrativa para construir el retrato esperpénticoelela
dictadura hispanoamericana.
La conscienteambigüedaden la quevalle Inclán sitúa los
hechos tiende a la representaciónsimbótica del fenómeno de la
dic_tadura.Apesarde ello, el título de la primera parte de la nc¡vela
-sinfonfa
del trópico- restringe implícitambnte la acción a
centroamérica. En ese espacioirrumpé la voz extraña y discordante del poder norteamericano,cuyo dominio hace del ttano un
mero uporLavaz".En el marco carnavalesco, de imitación paród.ica, el habla de estepersonqiees incluida en el enunciadonovelesco
con el registro, en apariencia ingenuo, de quien oculta su efectivo
poder: "Estar mucho interesante oír los disc.r.sos -cice--. Así
mañana estar bien enterado má. Nadie ro contar mí. oír lo de las
orejas"e.
El título del primer libro de la novela, "Icono del rirano",
perfila la imagen esper¡Éntica del dictador gr.otescamentesacralizada por sus acólitos. La ironía contenida én el nombre "santos
Barrdera" es también un signo de ello. En particular de la voz del
narrador que, imitando paródicamentea los validos, designa al
tir¿rnocon el nombre de "generalito". pe¡sonajesesperpénticoslo
constituyen los españoles que se arriman al poder tlictatorial.
Rarni,ndelvalle I¡rclán,Tirq.noBattdero.s,
Madrid,Espasa-calpe,l9z5(todas
las citaecorrespondena estaedición).
Ihtd., píg.66.
45
historia y, por lo tanto su repetición,valle Inclán poneen bocadel
dictador el siguiente discursotragicómico:'-¡Hija mía, no habés
vos servido ¡raracasaday gran señora,comopensabaeste pecador
que horita se ve en el trance de quitarte la vida que te dio hace
veinte años!¿Noesjusto quedésen el mundo para que te gocenlos
enemigosde tu padre, y te baldonen llamá'dote hija der chingado Banrlt'ras!'rt.
3. M. A. Asturia s: El Señor Preaídenttetz
Sin cluda,la obra de Valle Incl¡ánes el referente textual
más innrecliatode l¿rnovelade M.A. Astur.ias,aunqueen estecaso
se trate tlerun dictador con nombre y a¡:ellidos:\{anuel Estrada
c.brera, (Iue gobe'nó Guatenralarlesde18g8 a 1920. Astu¡'ias
conoce¿üesc¡'itores¡rañolen México (1921),dos años antes de
conrenzara darle form¡l clt,finitiva a esta novela que, en su origen,
es ia ampliación de un b'eve relato del misrn<¡autor titulado ^L¿rs
mettcligospolíticr:s. concluida la novela en 1g82, sólo vierre a
pubiiearseel año 19{6.
Una prinrr:r.aaproximació¡ra esta obra de Astur.í¿rsnos
presentael universo dictatorial cornola desco¡rcertanteimagen de
un teatro guiñolesco, presidido por la esperpéntiea figura del
tirauo. sicmpre vestirl,-,
de rigurosoluto, con bigotesqtre disimulan las encías sin dientes, tle carillos pellejucro"y
párpados
"ot
cúmo ¡rrllizcados,el dictador es el primer títere cle
este 'teatro
nruncii"puesto del revés.Es esta visión ciertamentebarroca del
nrrrndoinvt-'¡'tido,
trastocadoen estecasopor la dictadura, la que
.ige hs relacionesde i'te.textu¿rlidadnovelescaen esta obra.
Destleel pri'rer mo^ento se actuarizanerl el enu'ciado
nan'¿rtivoalusiones bíblicas, míticas, históricas y literarias r{ue
ponen de relieve aquella imagen desquiciadadel universo rliciaüc¡ri'I.El equívoconrr¡rbrede "P'rtal del señor'":rque, más bien,
rr\:{}rrir
trl irrñernr¡,por ser el antro tjolrde¡lentr.i,cta
la lnargirralitlatj
ll [i,l;].,¡rág.2.10.
'12
l\lrgrreli\rrgelAst'.rrias,ElseñorPresidente,Madritl,Etlit.Alir,rrz:ts.;l
,l9gg
(tridas lus citas corres¡rrirrdeua est¡ edit:ión).
17
social desquiciada por la dictadura, es el primer indicio de un
üscurso que en su esencialironía reivindica la ambigüedadcomo
procedimiento narrativo para poner de relieve la inversión del
sentido de la realidad.
Esto eg lo que sucede con el controvertido personqie llamado Miguel Cara de Angel. Su nombre,equÍvocotambién, por su
ambivalencia,junto con evocarla imagen del demonio('era bello
y malo como Satán"), alude también al arcángel que lucha contra
Lucifer, comoefectivamentelo hacecuando,reümido por el amor
de Camila, se enfrenta ai dictador. Obviamente, en este mundo
vueito del revés, triunfa el poder del mal simbolizado por el
dictatlor. Por otra parte, la historia cle amor que protagoniza
Miguel Cara de ángel y Camila (la hija del general rebelde)
tarnt¡ién evocael intertexto bíblico.Ahora se trata del Cantar de
Ios Cantu¡zs, paradigma amatorio de este idilio que en la apoteosis de la intertextualidad novelescanos remite al ámbito bucólico
de la églogagarcilaciana.Miguel es el pastor enamoradoy Camila
es la esquiva y frágil dama que al final se deja seducir. La
costr¡mbre del canónigo de saludar a Camila con los versos del
poeta español cada vez que la visita, es prueba de esa i¡realidad
que hace de la acción narrativa una absurda representación
teatral.
[,a visión ¡]e este "teatro mundi" está indisolublemente
unida a la imagen del'mundo al revés", que afecta a todos los
órdenesde la realidad. En estecontextoseexplicaque en los fastos
rlel dictador sea el prr;pio Jesús quien pasa "vencido ba¡o el peso
tJel madero frente al Césarztr. El espcctáculo concluye con el
siguiente comentario del narrarlor-testigo:"...y al César se volvieron ad¡¡riradoshombresy nrujeres".En este rnundo al revésquien
poseela omnisciencia todopoderosaes el tirano, instituido como
divinidad por sus admiradores. Como el dictador de García Marquez, el de Asturias está marcado por su infancia desvalida y por
la inragen de'su mad¡e sin recursos"I6.Pero es a él --hijo del
1 3 /óü., págs.9-13.
t 4 Ibtd.,p6g.225.
1 5 Ibkl".p6s.r0t.
18
pueblo, comoJesús- a quien se le rinde pleitesíay, en el colmo de
la adoración, se le elevan oraciones.
Junto a las continuas referencias al intertexto bíblico en
el enunciado novelesco,está la presenciarecurrente del mundo
mítico americano.Esto ha hechosuponer a la crítica que, en este
punto, la novela representa la inversión del mito cristiano. El
protagonismo de Tohil, el dios del mal que roba a los hombres el
fuego y la luz de la vida, así lo demuestra. C. Goic señala lo
siguiente a este respecto: "La gratuidad del poder abusivo, cruel
y sanguinario de Tohil es un análogo adecuado para el Señor
Presidente; lo es también para la oscuridad del mundo, para el
terror de los hombresy aun para la esperanzade éstospues el contentamiento del dios puede traer el amanecery la restitución del
fuego"r6. De acuerdo con esto, el mito cristiano se incluye en la
novela para ser expulsadopor Tohil reencarnadoen el dictador en
esta novela,que Goicplantea como"la deformacióndemoníacadel
poder político"r7.
En definitiva, la visión del universo üctatorial construida por Asturias se resuelve en una imagen dramáticamente
camavalizada, dondela realidad pierde sus contornosy donde se
impone el equívococomo el principio fundamental de un mundo
puesto del revés. En este sentido, la dialogía de la novela no sólo
atenta contra la voz monológicade la dictadura, puesto que su
función no se reducea la parodia. La inclusión de múltiples voces
en el enunciado nalrativo contribuye a crear esa atmósfera de
amliigüedad donde la confusión y el absurdo imponen sus leyes.
En tal contexto, las voces provenientes del ámbito bíblico, del
mito, de la literatura, clela historia y de la misma realidad son somet.idasa un procesode defolmaciónque las transfor.maen gestos
guiñolescosen el "teatro mundi" del absurdo dictatorial.
4. Consideraciones finales
Con esta novela de Asturias y su precedente,7'irotlo Borr,
16 C. Goic,Ob. Cit., pág.369.
1 7 I l , i , l . ,p á g .3 6 8 .
49
d'eras de valle Inelán, se abr€ un cámino para la narrativa hispa$
noamerie an a co:lt*mporánea que será retom ado,casi tre inta años
después, por Alejo carpenüer, Roa Bastas y Garcfa Miirquez,
entre ot¡-os.con las variantes propias de cada obra, las bases del
género novelesco de la dictadura hispanoamericana se encuentran en las dos obras estudiadas
La configuración esperpénüca der tirano, la dialógica intertextualidad de la novela que se oponeal discurso monológicode
la historia dictatorial, la camavalesca representación del mundo
puesto del revés por la <iictadtrra,son algunos de los rasgos de esta
serie textual continuada y enriquecida.por los epígonos de vaue
Inclán y Asturias, ya se trate del dictador lógicodó Carpentier, del
grafórnano dictador de Roa Bastas o del mítico patriarcá de García
Márquez.
Uniuersid,ad d,e Los Polmes de Gran Canaria
50
ALPIIA N' 1T.1996
TEJER Y DF]STEJEREN CECILIA YICUÑA
Eugenia Toled,o
Kathleen MacHugh
La identidad de la poesía de la multifacética artista
chilena cecilia Vicuña emergefuerte y comoacabadaescritura en
un solo volumen, publicado en Estados Unidos, llamado (Jnra.ueIling lltords ancl Weauüryof Water(.L992),el cual encierr.asus tres
úl ti mos libros : I P recar ious( 1983),lI P alabr armós ( I 984) y l[l La
Wih'uña (1989).'
El examen de estos tres libros en conjunto, cuyas versiones al inglés fueron hechas por Eliot Weinberger y Suzanne
[.evine, más el a¡rálisis de las fotografias incluidas y nuestra
correspondenciapersonal con la autora, da iuz a este trab4io que
explora los esüratos culturales, las posibles ñliaciones, Ia experiencia formal.los materiales y su credo poeticoque le ayudan a
emerger como una poesíaamericana resonante.
I. Materiales y concepción en la poesía de Cecilia Vicuña
Por materiales de lenguajeen esüapoesíaapuntamos a la
formulacií¡n de su arte, las dileccionesqne toma y el tratamiento
del tiempo y del espaciocomo un medio de replantearse a sí
misrna, generandoasí un lenguqje, reconstruido a contrapelo de
la historia del descubrirnientoy conquistay del acto de recordar
o, nre'jordicho, la operaciónde recuperar la memoria.
El te.¡idode todosestoselementosha hechoque su pnesía
¿rprrezca algo mistt'rii:sa y diferente, porque es poesíaoral, expeI
Edición e Introducciérr de Elioü Weinberger. Graylvolf'Press, Ilf inltesota,
1 9 9 : 11. 5 4p n ,
51
riencia que ceciliavicuña ha idomadurando a través de log años,
si se consideran sus años estudiantiles en santiago. Ella ha sido
hlto desde entonces, de una temprana resistencia curtural pues,
cecilia vicuña, ha vivido como muchos su guerra personallo ei
desalojo y la pérdida; pero la autora hizo algo positivo con ell: un
t",*bqio de rescate, de rescates estéticos, pero también un trabajo
educativo, ya 6ea en el norte o en el sur del continente americano,
aungue siempre mirando hacia el sur.¡
La artesanía de su poesía- considerada con susperfornuúrceyo rituales- es efímera, breve y apurada como el aleteo en
el vuelo de un pájaro, pero profunda y restaurativa, como una
oración: "The precarious is that which is obtained through prayer', nos dice. Esta es una ofrenda que se evocay se va, comóq.rien
está leyendo los pensamientosde alguien en voz alta o comosi se
estuviera caminando en el césped ('once I dreamt of a form of
¡toetry created by the sound of feet walking in the g¡ass"). Mucho
hay que aprender de lo precario. Vicuña uo hacó.patrones" o
líneas en el paisqie sólo para revelar algo olvidado, sino en un
intento de penetrar y rescatar una cierta fr¡rma de pensamiento o
"silencio antiguo".
Recordar, orar y entrar en Cecilia Vicuña constituyen la
técnica y el proceso mismo de su poesía; son "una metáfora
espacial".Esta es la técnica que usa en susper/onnancesy en sus
rituales personales. La característica principal de perforrnances
de poesía oral se da a través del canto, la entonación y la palabra
hablada; los cuales se combinan en cecilia vicuña, étt colaboración con su audiencia. El silencio o la meditación, el canto evocativo, su rosario-atado de conchas y la práctica de ungir-tocar a
algunos participantes son elementos cruciales de una óeremonia
en que lee eu poesía formal escrita.
Recordar, orar y entrar son el método en acción en estas
obras; y de hecho, cecilia vicuña amplía y transforma el signifrt
52
Bianchi, soledad. "Pasaron desde ayer ya tantos añoe o acerca de cecilia
vicuña y la TYibu No", en Escribir en rasbord,es.congreso Internacional de
Literatura Femenina Laüinoamericana, 1ggz. Editorial de Mujeres cuarto
Propio, Santiago, 1990,pp. g2g-542.
cado de las tres palabras a través del uso que les da. Son tres
verbos desenvolviéndose,como ha dicho ella misma, actuando,
sucediendoen la metáforaespacial.
La poeta en esta circunstancia no es una mera compositora, sino parte esencialde todo el procesocreativo; una especiede
adivina en el sentido en que ella usa la palabra; la que esperaque
lo divino hable a través de ella. No es poesíaindividualista, sino
colectiva, que necesita de una atmósfera emocional ("To pray is to
feel") y de un suspensodramático para que suceda:"El lenguqje
cae,viene de lo alto comopequeñosobjetosluminosos que caen de
arriba, los cualesatrapo palabra porpalabra conmis manos..."(M.
S¡rbina).
Las líneas trazadas en la arena o sobre el agua, o las
palabra escritas en el texto que la poeta entona, son sus deseosde
comunicarsecon Dios, comotaml¡ién son sus propios pensamientos-respuestaa la sociedady al ambiente. Las ofrendas de cecilia
Vicuña (dondeusa hilos, materiales en desuso,basuritas y pequeños residuos) son la materia prima de su poesía; todo parece
comenzar en ellos, como si dijérzunosque reconstruye una nueva
civilización a partir de los desechoso los escombrosde la presente.
El atado de conchas que porta representa el quipu que
ella está escribiendo,'un hilo vacío" de lenguaje en sus manos
para recordar o recobrar la memoria (to recover memory).* Se
trata de una búsquedade comunicacióny unidad, alcanzadassólo
a través clela oración.oración, defir:ela poeta,en español quiere
der:ir discursoy orar al mismo ticnrpo; comunicar es escuchar,
pero también contir¡neun esfue.zo o potencial para la acción
conrr.lrraL:
COMUNUNICA ACCION
corllmunrcat,lon
con¡rnon action (p. 54)
t Seconocenlas religionesandinasen su mayor parte por los documentosespaiitrfes.ArqueólogosoestudioscsllolrarI
pr',di<f
ileer lasr¡uipttsesasc¿¡ntid;:des
de nudos en cordonesque'escribienrn'los Incas para dejar inlbrnración
numérica y narrativa. Maccornrack,sabine.Religio¡t.intheAnde.s.Princeton
lJniversity,New Jerse:y,1991.
53
Siguiendo la línea de esta formulación, la poota se transforma en una suerte de chamán en un eentido actualizado de la
palabra, no con la mentalidad opresora y medievalista de ioñ
españoles que juzgaron a los chamanes indígenas como demonioc
y brqios, o en términos antropológicos, como médiutnes b.curaoderog', sino como intérprete o comunicadora con plena conciencia
de su trabqjo. connotación que tampoco implica al movimiento
New Age en Estados Unidos.
En esta dinámica productiva el poeta-chamán llega a ser
el poema mismo, perdiendo hasta su eéloen é1. La erplicación
aparece en The Resurcecti,onof the Grassesdonde escribe gue el
término poesía,o xoparrcuicolf en lengua nahuatl, es una eelLbración de la vida y del tiempo cíclico; el poema y la poeta se
trasmutan en r¡na planta que crece con el poema; la planta se
transformaen las fibras dellibroen el cual seva apintarel poema.
Retomando este sentido, la labor de hacer poesía impúca un
proceso humano y un procesoecológico:el crecimiento det ¿r¡ot o
la planta, el trabqio del poeta y, finalmente, la hechura e impresión del libro (p. 8).
Este mismo método está presente en el trabqjo al telar.
cada palabra de sus poemas se va integrando en un tejido o una
serie de viñetas de un largo paño que no acaba. La investigación
etimológica, e inserción de los resultados de sus estudios lingüísticos, en su poesía es producto del conocimiento de las renguas y
culturas indígenas que tiene cecilia vicuña y en e[a, la autora,
revela una reacción visceral contra el lengu{e contaminado e imperfecto del discurso moderno; una anemia causada por la fuerza
cohesiva de los símbolos fonéticos que no conllevan las metáforas
que le dieron origen (p. 58).
Dos poemas fundamentan la experiencia de tejer al telar
con palabras, "The Origin of Weaüng" y'poncho; Ritual Dréss".
considerar la poesía comoel quehacer de tejer al telar es parte de
la cosmovisién Kogi. Para esta civilización pre-colombina, la vida
es un constanteüejeren el telar "natural" que es el mundo con sus
c_olinas,valles, montañas y bosques. Con el trab{o y la rutina
diaria, los indios Kogi "escriben" sus vidas en la tierra. El tela" *t
54
simMlicamente un banco de memoriad, uri Í¡arco de nelaciones y
un código éü0o..
En el trabajo al telar, un Kogi entreteje sus peneamientos; es una manera integral de ser que circunda toda la sociedad.
La calidad de vida depende de los pensamientos del ser humano;
loe pensamientoe son como los hilos; el acto de hilar en la rueca,
bordar o urür es el acto de p€ns¿rr.Tejer esjuntar en armonía una
cosa con otra para los IGgi. Esta es la ñlosofía de Cecilia Vicuña,
quien dice "Chontaysi¡¿i, beautiful speech,is embroidered speech.
But they did not write, they wove". Clwntaysi¡¿i en quechua
significa bello diecurso y, en efecto, es "poesía bordada" que los
indios no escribieron, sino urdieron.
Urdir tiene entonces un papel metaforizador. Tejer al
telar, por ejemplo, es imaginar el prirner cruce, hacer un nido o un
canasto, dar a luz o lograr la uuión de lo alto y lo bqjo, el cielo y la
tierra, la vida y la muerte, el nacer y el renacer, la mujer y el
hombre. Esta es una escritura entrelazada: "textile ,text, contex{ ,
dice la autora, viene de "teks"que significa'fabricar, tejer, trenzar'
mimbre. Es un estado psíquico donde todos los hilos quedan
conectados: "to weave a ne\M form of thought: /connect /bring
together in one". Resultado: el hilo se está halla¡rdo y perdiendo,
tejiendo y destejiendo, más allá de la constante transformación.
Ei tejido es el texto. El texto es la extensión psÍquica de la
poesía. Su complejidad se da a través del contenido, del contexto
y la gramática. El tejido (textile), el texto (text) en su contexto
(context) vienen de la trenzada materia prima: ramas y ganchitos
de árbol,lana, agua, fibra, algodón,vida. Esta red de ielaciones,
como quien dicejuntando una cosacon otra, recrea en el texto eI
mundo primigenio, intocadopor los conquistadores;mundo que ni
ellos ni nosotros llegamos a conocer bien, que tiene una fuerza
vital que la poeta puede levantar desdelos escombros.'Mientras
este mundo es cuestionado,según el credo de Cecilia Vicuña, el
nuevo paño de lenguaje, por ejemplo, puede ser el simbólico
Mcluh an, T . S. The Way of the E ar t h. E ncounter w ith N oture i n Anc ient and
ContemprorX Thought. Simon & Schuster, New York, 1994.
Todorov, T zv etan. La Con qui sta d.eAmérica. Siglo XXI Editores, 1989.
55
poncho chileno, o rrca, el terto o el mensa$e:
the poncho
ie a book i
a woven
meBsage
a metaphor
Epun
Arte es, por consiguiente, en Cecilia Vicuña un ritual
donde se conectan el pasadoy ei presente. vicuña une los elementos usando la metáfora espacial comoportadora de un conocimiento personal y colectivo; no es solamente ella la que se eleva o
perfecciona, Bino también su público lector y/o audiencia.
La exploración de esta relación especial entre la poetachamán,lengu4ie y procesoaparece exacerbadoen su libropatobrarmós.
El material que usa en el acto pcÉtico son los hilos o la
paja, base de su lengu4je fundacional. En quechua, el lenguaje
sagrado deriva de "rope or cord made of straw", es decir, de la sogá,
el lazo, la cuerda, el cordón o el cordel: el quipu primordial
La chamán quien "une las cosasoes también la madre del
texto, la que da luz, la que pregunta y escucha, la que abre las
palabras y hace las asociaciones;ésta es la relación erótica y
fecunda del palabrar, como la llama cecilia vicuña: "poetry
condensegthe desire of words to create through union and multiplication" 1p.46).
Las lecturas de este libro confirman el hecho de que va a
contrapelo de las defrniciones convencionales de los términos,
poniéndolos en una nueva dirección cada vez que los usa. Es un
tiabqio lingtiístico renovado, labor de contemptación de los orígenes y del futuro (p. 38). Acercarse a las palabras desde la poesia
es una forma de preguntar. Preguntar es comotirar un anzuelo en
el océano.Y una vez que ella tiene la palabra en sus manos hace
una disección: dar a luz, dice, es como separar en dos partes como
56
cuando se abre una almeja. Es un quehacer misterioso que le
otorga "nu evez" (p. 32) al lenguqje anémico. La palabra crea el ser,
o es creado por é1,en el misterio del cual sólo tenemos las llaves
para hacerlo crecer 1p.a0).
El procesogenerador del texto (o el'metaphor-makingl)
produce, simultáneamente, un cambio en el creador: "The word
works parabolically, and its work, above all, reworks the wordworker" 1p. a0). En la fusión del trabaiador de la palabra con la
palabra se une, en realidad, la palabra con la palabra. Esta unión
emana de la única necesidadposible que es el amor, el cual da paso
a la verdad. Martin Heidegger expresó que la naturaleza de la
poesíaes encontrar Ia verdad. Siguiendoesta concepción,Cecilia
Vicuña escribe:
VER DAD
DAR VER
vni il sENrIDoDELDAn
ES EL TRABA.IODEL
PAI.ABRAR 1p.a6)
La poeta surge renovada también; cambiada en una
persona sabia o sapiente. En nahuatl, nos dice, el sabio es llamado
tlamatini,o sea,"el que sabealgo".Trabqjar con palabras es estar
(o ser) con alguien y conversar. I.o que la palabra expresa acerca
del ser es lo que somos:con o cer
Para refre"d* ff:":T" pot6tico,Cecilia Vicuña recurre a
gama
de autores, filósofos (orientales y occidentales) y libros
una
que condensanlos argumentos planteados. Palabrarmós se torna
en una recopilación de citas textuales, pensamientos y aforismos
sobre un mismo tema. Refleja la vida, las cosasy su origen que
sustenta, semi-coincidiendo con la religión cristiana, que la palabra (poética) es fuente de toda existencia. La palabra crea y
garantiza la continuidad de las especies.La palabra habla y nos
redime, nos dice lo que somosahora y por qué (n. 34). Pero, ¿qué
57
es lo que crea?¿Cuál es esta "nuevez? Un estado de conciencia,un
conocimiento o sabiduría que hasta ahora, nos dice la poeta, la
injusticia y la explotación han impedido
ASUMTRCOLECTTVAMENTE
ELEGIR JIJNTOSEL SER(p. 60)
,l
En el tercer libró del volumen etLaWík'ufLa, aparecen
los poemas más apropiados para la práctica de su teoría, expuesta anteriormente. Perüenecen a la poesía oral y a srü¡ performances. Esta es la mujer sapiente que ve las cosas del pasado y del
futuro y nos las revela en una constelación de palabras. La
constelación conlleva una fuerza, una luz o rayos radiando en
donde viene el mens4je, üce Cecilia Vicuña, y esta luz sagrada
entra en todo üpo de prismas: los poros de la piel, las plumas o las
eonchas:"Sus reflexiones son qracionesde luz" (p.72).
La constelación es el gran telar. Cada p@ma, unaforma.
Su luz es el mens4je. La refracción es el ojo y éste el mensajero que
canta las bordadas viñetas del paño sagrado, cada una independierlte de la otra ("el poema es el animal", nos dice, p. 78), pero
también hebra de la siguiente versión. Son la práctica de un
especial lenguaje metafórico en proceso.
Nadie duda del hecho de que Ia poesía,en general, afecta
el ojo y el oído. Los poemasde Cecilia Vicuña en este texto proveen
no sólosu propio paisqje,sino también música y movimiento. Una
de sus más valiosas composiciones,"Oro es tu hilar", es un ejemplo
de cómolas imágenesreflejan elescrutiniohecho enel mundoque
rescata y en el lenguqie que escog€(pp. 96-100):
Oro
es tu hilo
de orar
Armando casa
del mismo
treznal
58
Teja mijita
no máe
TYuenosy rayos
bordando al pasar
Pallá y pacá
El mundo
es hilván
Todoamarran
Ililando
en pos
Aunar lo tejido
¿No es algo
inicial?
Oro templar
Hablay abrigrr
El nrejorjuglar
La construcciónpoéticatle este libro tiene principalmente sus raíces en el estrato cultural amerindio. Io andino y lo
sureño surgen en forma visual ante los ojos y los oídos de su
audiencia (seestéleycndola poesíao ella la estécantando),en una
síntesis de un tipo de vida humana {iue implica necesariamente
los materiales de que está hablando:el trabajo al telar, la vicuña,
la naturaleza, el humo, el agua en la cordillera. En otras palabras,
aquí están implícitos todos los factores inevitables de nuestra
geogr:afiavital: la botánica, la ecolopa, la antropología, la cultura,
la economía,etc.
Es una escritura elaborada,aunque de lenguaje llano que
exige abrir sus poemas, porque son herméticos. El uso de la
prosopopeya,de los espaciosen blanco entre verso y verso, la
creaciónde verbosoriginadosen sustantivos ("humar") y ei uso rle
la contracción ("pallá', upacá',"mijita"), entre otras peculiarida-
59
dee, no son técnicag retóricas, sino que funcionalmente son gu
modo de ver las palabras; cada una es la semilla que va a explotar
o florecer o va a entregar su secreto.Palabras üenas o palabras que
llevan algo adentro, es recordar. Io opuesto es no recordar o
'caminar
vacÍo" sin nada en el interior. Con este predicamento es
que el juglar, la poeta, escribe sobre el "redefinido" amor que le
tiene a sus materiales:
Bá
súrame
Sura
en mí
Ven a
surear
$4me
Sur
Sur ame
va!
Si seabreIa palabra'Basúrame'
setransformaen un mandato:
ama el sur.
Este es el amor que ni la colonizaciónde Cristóbal Colón,
ni ninguna otra, han podido subvertir. Y en las palabras de la
misma autora: "Un amor desünado a defender el Sur de las
basuras tóxicas que el Norte desechaahí".t
II. Metáforas
espaciales/fotografiías
Las imágenes fotográficas en estos tres libros de Cecilia
6
ffi
Del poema titulado 3a súrame", pp. 152-54. I¡rs dos riltimos versos aon
nuestra traducción. Cita de carta, fecha L0 de octubre, 1994.
vicuña son documentos de poemasvisuales que ella ha creado en
diferentes lugares geográficos(chile, colombia, Estados unidos)
a través de la oración y el ritual. Y la única forma de apreciar este
tipo de'evento" (realizado en las calles o en las montañas y que
otras personas han fotografiado) es entrando en la experiencia
imaginativa de sus acciones.cada "construcción" con hilo, tierra,
agua, piedra y pluma es un pensamiento filtrado; es prÉtico no por
ser una metáfora intelectual, sino porque evocauna identificación
sensual con nosotros, los testigos o videntes. La mente de Vicuña,
poeta, recogemensqjes de la tierra y los transmite en la forma de
imágenes visuales y lingüísticas al mismo tiempo:
Primerosobrevino
el escuchar
conlosdedos,unamemoriade
Iossentidos:
loshuesosrepartidos,
lospalosy plumaseran
objetossagradosqueyo debíaordenar("precario")
La obra es su oración.La profundidad de su sensibilidad
coloca a Vicuña en un estado precario, y nosotrus como sus
videntes, necesitamosentrar con ella en este estado peligroso,
para poder escucharel diálogo poéticoque emerge del ritual:
Cuerdaen el aire
El hilo es sendero
mepicrrdo
en él
El senderoesperfume
me voyconél ("Precario")
Vicuña, la chamán,habita el antiguo mundo de los sueños
de los inüos americanos.Los chamanes preservan las cosmogonías fundamentales y ella, a través de la autoridad de sus actos,
le da realismo a esadimensiónespacial.El chamanismode Vicuña
le introduce cualidad metafisica a su imagen: '...1a metáfora
espacial une dos formas de oración: espacialy temporal".
67
Entre esta iluminada dimensión de la realidad, Vieuña
crea un universo poético en el cual juega con el tiempo. En estog
intercambios lúdicos reside el poder de su trabqjo. Entretejidos en
su metáfora espacial coexisten loe caminos de los pueblos precolombinos,las tumbas comunes de esüageneración,los ni$os de
Bogotá que mueren bebiendo leche contaminada, los adivinos
p€ruanos,la memoria, el silencio y la unidad.
Vicuña, la vidente intuitiva, busca una'reconexión" con
la vida. Su poesía en este sentido es una intensa investigación de
la experiencia latinoamericana. Ella pregunta desde el presente
por el pasadoy por su visión futura de un mundo ininterrumpido:
En esosdíastodoestabavivo,
aún las piedras.
Mito Q'eros
Esta investigación poetica de Latinoamérica nos invita a
reencontrarnos con nuestra propia identidad en la experiencia,
una invitación al horror y al silencio. Por esta razón, los performances o po€mas visuales precarios de Vicuña, registrados en las
fotografias tomadas por testigos de los mismos, se han conectado
también alavariedaddel surrealismoo aldadaísmo.Es una delas
filiaciones europeas de Vicuña, pero muy distinta a las composicionesespaciales,sensualesy trágicas de un Wolfgang Paalen en
México, por ejemplo; aunque la labor de Cecilia Vicuña se lleva a
cabo en la misma realidad metafísica de los artistas surrealistas,
ella crea imágenes precarias restaurativas que, finalmente, significan resunección:
La vida y la muerte se anuda¡r en Tunquén.
Ei hueso marca el dolor, el sol
la resurrección.
('Precario")
Seattle, Washington
62
AI,PHA NA11-1995
NUEVAS PRACTICAS ETNOGRAFICAS:
EL SURGIMIENTO DA T.AANTNOPOLOGIA POETICA'
Yanko Gorcólez Cangas
DESPEDIDA DE il{ARTIN GUSINDE
r923
Y e¡rtoncesparlí definitivarnente.
Me separéde aquellosespléndidoshornbres,
comoreciénsalidosde la mano de Ternáuquel.
I\{e alejé de la ternura de sus mqieres,
de sus formas de vivir. Acaricié,
por última vez a los niños que
nle l¡riraroncon sus carasüristes.
Ma.nkatstltén,El II antbre
Captador de Inuigenes, se va
dijo el pueblo.
Juan Pablo Riveros,De la tierra sin fuegos,Lgg6.
Una {h)ojeada
'
preliminar:
la etnografía
La etnografía sc ha def iclo clásicamente como una rama
de la antropología, aquélla que acumula conocimientos sobre realidades sociales y culturales particulares, delimitadas en el tiemi)o y en el espacio;se distingue así de la etnología que se dedica a
la reconstrucción evolutiva y comparativa del hombre.
'
Parle de este trabajo fue preserrtadoal Priuter Encuentro dc Experiencios
EtrLogróficasen kts im.ógenes
y kts palabras, realizado en la Facultad de
CienciasS¡¡ciales
de la Universidadde Chile, el mes de agostode 1g94.
63
Iguahriente, ee refiere a la sraüera de proceder en lr
inveetigación de carllx), tanto oorRoal producto final de la inveatigación: cláeicamenteuna monografia descriptiva. En la antropo.
logía, la etnografra denota bastanüe más que una herramienta de
recolección de datos y no es equivalente a la observaciórt participante que la sociología integra como técnica Tampoco suele
identificaree sólo como un método; se insiste más bien en que eg
un enfogue, uDa perspectiva, "algo que empalma con método y con
teoría, pero que no agota los problemas de utoni de otro término"
(Rockwell, 1985:231)
Como corriente de pensamiento social, arranca desde
distintas perspectivas epistemológicas;desdela tendencia clásica
a escindir teoría y descripción como la positivista, hasta los que
postulan el carácter ateórico y empírico de la disciplina, considerada como proveedora de "datos objetivos"; además de los que
defienden este ateoricismo, como los ligados al pensamiento
fenornenológicode Husserl, cuya perspectiva sobre la misión del
etnógrafo serÍa la de conocer el mundo tal como lo conocen los
sujetos que lo experimentan cotidianamenüe.La oposición estaría
dada entre los que afirman la tarea del etnógrafo en hacer de su
investigación lo más objeüva posible en la tarea de la descripción,
y otra que exigiría la mayor fidelidad de la subjetividad de los
miembros de una cultura.
Oüras perspecüivas ponen de manifiesto que el trab4jo
etnográfico es mera descripción; para otros es construcción de
teoría desde la percepción del otro, como los trab4jos clásicos de
Malinowski y otros funcionalistas clásicos, que disüngufan su
trabajo de campo y descripciones,diferentes a la de los viqjeros y
misioneros, justamente, por la utilización de teoría. Ambas coinciden en que la perspectiva teórica y las concepcionesmismas del
investigador no interfieren en la descripción.
'
Siguiendo esta idea-la clásica- Briones retrata así a la
etnografía propiamente antropológica
Como estudio antropológico,la investigaciónetnográfica
tiene su centroconductoren la descripciónde la cultura y
subcultura de un grupo estudiado.En la mayoría de las
&
investigaciones etnográfica9, el investigador inicia su egtudio ein hipótesis eapecfficasprevia: y sin categorlaa preestablecidaspara registrar las observaciones.Todo esto con
que puedan llevar a obserel fin de evitar pre- concepciones
vacionese interpretacionego expiicacionessesgadas.El invesüigador trata de establecer hipétesis que surjan de la
realidad. Los estudios etnográficos se presentan igualmente desdediferentea enfoguesepistemológicosque corresponden a paradigmas de investigasiéndistintos, desdomodelos
explicativos a interpretativos (Briones, 1989: 173).
El desarrollo actual de la etnografia se sitúa en torno a la
visión de la descripción etnográfica ligaü al trabajo teórico y una
cierta transgresión entre la separaciónclásica de sujeto y objeto
y las formas peculiares que tiene la etnografia para la construcción de teoría; de allísu aporüe.Este énfasis se prende ciertamente
en los paradigmas interpretativos sobre la cultura y la investigación social, que ademáe de la fenomenología,aparecen históricamente representadasen las "cienciasdel espíritu" de Dilthey y en
las'ciencias del lenguaje" de Wittgenstein; todas encarnadas en
las ciencias sociales en autores como Weber, Schutz, Garfinkel,
Winch, Gadamer, etc. (Cf. Giddens, 1987),las que, sin duda, nos
hablan de una práctica disciplinaria apartada de "la emulación
servil de las maneras propias de las cienciasnaturales, empujándolas decididamente al terreno de las humanidades" (Reynoso,
1990:9).
Las características que ha asumido la etnografia hoy,
están basadasprincipalmente en una crecienteinsatisfaccióncon
las suposicionesconsagradasde las cienciasnaturales, encamadas en un modelo de ciencia preocupada nada más que de lo
'intemporal y objetivo" (Sass,1986)y la concepciónde la etnografia comoocupandoun lugar precientífico, análogo al de la historia.
Este "fermento de cambio" en la antro¡nlogía, por extensión, tiene un desarrollo decidido a partir de frnes de la década del
60, expresadoen la corriente conocidacomo'antropología simbólica" inscrita en un marco global de la antropología interpretativa,
cuya variante es denominada en esta década como "antropología
65
postmoderna" o'nusva etnografÍa", algo mác que un ¡elevo en la
antropologfa euliura"l hoy díar Esta variante, conoclé y conoce
varios autorea, comoM. Agar, David Schneider, Marshall Sahlins,
Clifford Geertz, J. Clifford, D. Tedlock, S. gler en E.E. U. U ; Víctor
T\rrner y Mary Dougl as en Inglaterra; Michel Izard y Daq Sperber
en Francia; lo que nos deja ver, a la vez, un conjunto de énfasie y
de divergencias en cuantoa la piedra angula¡ donde se reifican: ¿o
teorfa, la pró,ctica etrwgróftca, la situación etrwgrdfi,c,oy ln presentación formal del relato: en suma, gradientes epistemológicas que
operan en el paradigma interpretativo.
\
Como plantea Reynoso (1991), esta "renovación" en las
ciencias antropológicas se inscribe dentro de un marco global de
pensamiento que en cierta medida ha impactado a las cieneias
sociales: el postrnodernismo como filosofia de una época. Sin
necesidad de exponer aquí el debate y el eontexto donde este
movimiento de pensamiento encuentra su génesis y desarrollo,
nos abocaremosespecíficamentealos antecedentesmás inmediatos que han provocadodicha renovación en la antropología, y cómo
este movimientopuede serinterpretado también comoun antecedente para otro "giro" epistemológico más raücal dentro de los
paraügmas comprensiros y de la etnografia como perspectiva de
estudio social: la antropologla poétíca.
Los antecedentes mág inmeüatos para comprender las
últimas tendencias en esta disciplina podemosencontrarlas en la
teoría literaria, la filosofia, la hisüoria, los estudios de género y las
obras propiamente literarias, desdeloscollages,hasta la literatura surrealista (Sass, 1986). Como etnografia postmoderna, los
orígenes son diversos, tal comoheterogéneaesla filosofía; empero,
las fuentes fundamentales están centradas, sin duda, en las obras
de los últimos filósofos franceses de los años 70, como Merleau
Ponty, Deleuze y, sobre todo, con los escritos de Jaques Derrida,
-quienviene
aponerfin al soporte epistemológicocentral que había
tenido la antropología interpretativa: la fenomenologra.Derrida
ejerce la influencia más sigaifrcativa desdeHusserl a Focault, con
su concepto metodológico de 'deconstrucción',donde ya no sólo se
atacan las afrmaciones parciales, las hipótesis específicas,sino
todos los supuestos ocultos y las epistemes desde donde se apre-
66
hende la realidad y con las que se rcaliza una suerüe de ,,meta
crítica" que en el quehacer antrcpológico-etnográfico, generalmente, va dirigida a la ciencia social convencional, anterior a la
que se intenta legiümar. Ligado ciertarnente a este antecedente
están los trab4ios de Lyotard, con su concepeiónde la caída de "los
metarrelatos",o de las grandes teorías omnicomprensivas que
pretenden dar cuenta de la totalidad, el colapso de la razón, etc.
Plasmada en la antropología, se aprecia en una suerte de cuestionamiento de los fundamentos de la disciplina, una reticencia a
"embanderarse tras una formulación teorética cualquiera" (Reynoso,1991).
La influencia propiamente liüeraria está dada por el
crítico ruso Mikail Bajtín y sus planteamientos en torno al ñn del
deslinde entre "actores y espectadol.es",a la idea de que el
lenguaje es fundamentalmente interactivo y no subjetivo; por
tanto, no hay posibilicladde mantenersefuera del "carnaval", es
decir, de reali za¡ una prácti ca etnogriifi ca no afectada por el objeto
estudiado;no hay, pues, Ltr 'observaclorobjetivo".Bajtín introduce, a la vez. el conceptodialógicodel lenguqje,el que no puede ser.
separadodel contextodondeocurrepuesestáligado al continuo de
la comunicación.otro conceptoes el de la'heteroglmia', como la
función del discurso en una dimensión social en constante lucha.
La influencia del autor se ha dado de sobremanera en el "estilo" de
escritura etnográfica, la'dialógica etnográftca" de Tedlock y la
polifonía y la heteroglosia llevada a cabo por los etnógrafos
experimentales como S. Tyler, Stanley Diamond y otros.
Lo que intentaremos develar a continuación eb el desarrollo de la antropología poética, como un "giro" más o menos
canflictivo, con la concepciónclásicade las cienciassociales,con la
antropología y tangencialmente con la propia etnografia; basados
en doselementoscentralesque caracterizan particuiarmente a la
antlr.r¡iologíapoética:la presentacióndel relato etnográfico como
srrl.¡versiónliüeraria y propiamente antropológica.
67
De l,a etnograffa ("erpreea
de mentes egencialmente
poética hay un solo paso
eeotérlca y nihilicüa producto
literarias')
a la antropol¡ogfa
Sin duda alguna,la línea más significativa actualmente
en la etnografia está fuertemente ligada a la literatura en todas
sus formas. Dichas "mentes esencialmente literarias"o como a.firma Marvin Harrig (Cf. Sass, 1986), eetán agrupadas en tres
corrientes fundamentales. A partir de ellas veremos cómo se
enclava el üscurso etnogriifico de la antropología @tica.
La corriente más conocida es la llamada por Reynoso
'metaetnográfi ca" ( 19
9 1: 28), la cual está representada por J. Clifford, G. Marcus y el más conocido autor (y en cierta meüda el
opadre"
del movimiento postmoderno en antropología): Clifford
Geertz. Esta corriente se preocupa de analizarcríticamente ios recursos retóricos y "autoritarios" de la etnografia convencional y de
tipificar nuevas alternativas de escritura etnográfica, como lo
plantea el mismo Geertz, en su obra E/ antropólogo canxoautor,
donde se inaugura esta postura, planteándoseen eontra de'que
los buenos textos etnogr:áficosdeban ser planos y faltos de toda
pretensión (..) y no sqietos al atento examen crítico literario ni
merecerlo" (Geertz, 1989: L2). La búsquedaestá signada no sólo
por la comprensión del punto de vista del otro, sino por la puesta
en escena de la escritura y la presentación del relato. La etnografia aparece comogénero literario por un lado y el etnógrafo-antropólogo comosujeto autoral por otro. Bien conocidaes su particular
visión sobre la eultura como un "texto' que debe interpretarse
como si de textos literarios se tratara. Y del relato etnográfico
Geertz señala:
ll,os escritosantropológicoslsonellosmismos interpretaciones y por añadidura interpretaciones de segundo y tercer
orden.Por definición,sóloun nativo haceinterpretacionesde
primer orden: se trata de su cultura; de manera que son
ficciones;ficcionesen el sentido de que son algo hecho, algo
formado, compuesto que es la significación de fíccio -no
necesariamentefalsas o inefectivas o meros experimentos
68
mentalesde'comosí'(1990:28).
Otro aporte significativo de Geertz es cómo evalúa las
posibilidadesde'identificarse" con los informantes, contribuyendo a demoler el mito del "antropólogo camaleónico", en perfecta
armonía con un cuerpo exótico, planteado en su obraEl antropólogo comnauror (1989)y enFromthe Natiue'sPoíntofVicw $97 4).
Otra corriente, eB la representada por autores como V.
Crapanzano, P. Rabinow y K. Dwyer, rotulada por Reynoso como
*experimental" (1991: 28), que postula la redefinición de las
prácticas, o las formas en que las praxis del trabajo de campo
quedan plasmadas en las monografias etnográfrcas(lo que llamamos "presentación del relato"). Dentro de esta corriente se sitúa
también la denominada antropología dialógica practicada por D.
Tedlock.
La tercera corriente,que sepresentacomola más raücal,
debido a la disolución de las posibilidades de conocer,se enclava
en una epistemología que aboga por la crisis de la cienciaen
general, además,de hacer estallar la llamada "autoridad etnográfrca" (en términos de autoría) o la idea de construcción de texto en
conjunto con los sujetos que se estudian o mediante el uso del
collage o el montqje. Son sus principales representantesS. Tyler
y M. Taussing.
Las tres corrientes, comoacota Reynoso,pueden situarse en torno a
La escrituraetnográficacomoproblema,la pníctica y el
deescrituray losesballiprogramade nuevasmodalidades
literariosacadémicos
a travésdepérdida
dosdelosgéneros
(1991:
29).
de la formao la escrituramisma
La antropología poetica, comonosotros la entendemos, es
deudora de todas estas corrientes en la medida en que plantea en
su interior las tres caracteústicas descritas por Reynoso, lo cual
la sitúa ciertamente en la tradición etnogr'áfica.
En primer término, porque al igual que lo planteado por
Geertz y Clifford, el trab4jo realizado por el antropólogo-poeta
69
yace en la ficcióu y su "preocupacióno es que el relato produci&
contenga eu sí una preocupación estética, lo que, a la vez, pueda
dar paso a una lectura cútico-literaria; una idea en que subyace
el análisis crítico de los recur¡¡osretéricos empleados -ahorapor el "antropólogo como autorp.
:
En segundo término, la antropología poetica si liga a Ia
corriente experimentalista, en la medida en que la presentación
del relato ee su preocupación fundamental y expresa el quiebre de
la tradicién'narrativa" en la etnografia, sustituyéadola por los
recursos y ias formas tradicionalmenüe propios de la poesía,como
loe tropos o figuras retóricas: la metáfora, la hi¡Érbole, el hipérbaton, la metonimia, además,de las estructuras que ha adoptado: la
oración quebrada, el verso libre o, sirnplemente, la continuidad de
una forma escritu¡al que mantiene un cierto üálogo de referencias con la tradición poética ya escrita y consolidada, tanto en su
estructura como en su concepciónestética; el soneto, la elegía; o
el romanticismo, la üradición epigramática, el creacionismo, la antipoesía, el surealismo, el ready rnade, etc. Es, como lo afirma
Taussing, etnógrafo ex¡rerimentalista, una búsqueda de "una
nueva forma de representación", que él resuelve para el casode su
etnografi a en Shamanis m, Calo nialis m a nd de Will M an : A St udy
in Terror and Healing (1986), con las técnicas del monta$eliterario, que integra desdefuent¿s históricas, hasta diarios de vida de
escritores, la poesía épica, el teatro de Bertolt Brecht y al antropólogo-poeta Stanley Diamond.
Por otra ptrb, la antropologÍa poética está epistemológicamente engarzada, por el oánimo" explícito de disolver el estatuto científico de las ciencias antropológicas y se sitúa en la línea
más radical de la hermenéutica, ya sea por el propósito de
transitar entre la ficción literaria y la investigación, expresadoen
"la desilusión que los antropólogos sienten con respecto al género
etnográfico mismoo,la "posibilidad de una nueva relación con el
informanteo o'un rechazoaI programa lingüístico del positivismo" (Geertz y Clifford 1991:44) o comoReynosoafirma a propósito
de Tllor
['lor creeque la antropologíaen el mundo postmoder-
70
no está tomando un giro poético, qus se aprecia tanto en la
escritura de poesfapor parte de antropólogos como Stanley
Diamond y Friederichs, comoen un interés crecientehacia
la poética,las formas del discursoy la retórica. Esta antropologíapostmodernaseríarelativista, peroen un nuevosentido, niega que el discursode una tradición cultural pueda
abarcar el discurso de otra traüción cultural. El antrcpologo no puede hablar todo el tiempo en lugar de otros.
El discursode la antropologíapostmodernarechazala
economíaaristotélica del discurso,monofónica,malamente
imitativa de la lógica.Y admite en su lugar todoslos medios
posiblesde discurso,polifonía,parataxis, parábolas,paradojas, enigmas,elipsisy üroposdetoda clase.Porlo tantola antropología convencionalha caducadojunto con las ciencias
naturales a las que procuraba imitar (lggl: 44-46)
El agua que ha corrido
poética en Chile
,
t
I
bqio el puente:
La antropología
Nos abocaremosahora, como J. Clifford, a hacer "antropología de la antropolog a" y a situar algunas consideraciones
sobre la antropología poética y algunos de sus cultores en Chile.
Hay antecedenteshistoriográficos bastante conocidosen
cuanto a la relación que han tenido los antropólogos con la
creación literaria y, específicamente,con la poesía; es el easo de
antropólogos como Ruth Benedict, Edward Sapir, al menos en
E.E.U.U. Ambos, Benedicty Sapir, publicaron en pequeñasrevistas. No dejaron, sin embargo,un legadosignificativo que estableciera una tradición de nexo entre poesía y antrópología. Su
producción, además, se presenta -según Rose- como una práctica más bien escindidadel quehacerantropológico,o no asumida
como tal dentro de éste.'A partir de allí, han surgido diversos
L
"Llegó a ser obüo para mf mienüraslefa estetrabajo (el de Diamond) que hay
dosclasesde antropólogosque escriben poesla:aquéllos que la escriben sobre
sus experienciasantropológicas,comoDiamond que escritrede sus experienciascomounobservadorde distintasculturas, (...)y losque lohacenescribiendo igualmente poesfa,bajo los térrninos de poesfaantropológicao antropologla poélica."(ttose 1983:346).
7'.|
autorea que han venido a "continuar' ücha práctica, ligada
asimismo con otros géneros literarios, como la namativa, que tiene
en su interior nn pocomás de "tradición", comocierüaszonas de la
producción de lévi-Stráuss en Tlistes trópícos,r Malinowski,
Mauss, etc., hasta llegar a Latinoamérica en una forgra más
radical, en las obras de los antropólogos José María Atguedas,
Carlos Castaneda y otros.s
Una serie de peculiaridadesy problemas sr¡rgen a partir
de esta nueva escena,que es la propuesta antropológica-@tica.
Primero, porque existe una idea sumamente ambigua en lo que se
refiere a su definición y características precisas.
De hecho, el término aparece en la literatura antropológica'oficial" a partir de Roseen L983;de allí sóloha tenido algunas
coordenadascomunespor dondese hamovido rlifusamente.Algunas de éstas pasan por el asumir la presentación de un nuevo
relato que Beenquista en la tradición lírica (de la literatura), por
tanto, cambia los patrones lingüísticos de este relato y lo transforma en más "estilístico", más críptico, polisémico y cargado de
subjetividad, en una suerte de "subversión" epistemológica al
llevar la descripción a una forrna raücalizada de subjetividad por
parte del autor, en cuya cabeza-que opera cor¡totamiz- aflora
-3
72
TYistestrópicos constituye una obra paradigmática dentro de la tradición
etnográfica que se ha revalorizado últimamente, üantopor su calidad literaria
comopor su particularidad en la forma de conoceral "otro", haciendoaparecer
sin complejos cientificistas al sujeto antropólogo, testificando el "yo estuve
alll" (Cf. Geertz, 1989). Importante es señalar para los planteamientos
posteriores, que tisfes Tfópicos, siendo una obra esencialmente narrativa,
contiene en su interior corpus poéüicos,que el autor transcribe en cuartetas:
Limpiaron la hierba-felpudo/lc pavimentoe brillan enjabonados/en la avenida.los árboles son/ grandes escobasabandonadas"(lévi-Strauss, 19?6).
Un caso significativo en Chile, Io constituyen los trabajos del antropólogo
CarloaPiña, en la obraCrónicasdelnotraciuda.d,,donde
seapreciafielmente
el "montaje de diversasformas de trabajoy tipos de escriüura"(1987:12)cuya
combinación intentaconstruir, básicamente,historias de üda. Dicha práctica
se entronca evidentemente con la del eeñero antropólogonorteamericano
OecarLewis en su obra Anúropologtadc Iapobrezo.Otrocasode sumo interés
en Chile, son parte de las obras etnográfico-literarias de la antropóloga Sonia
Montecino.
el "otro".
Es el caso de la antropología poetica escrita por los
etnógrafos Juan C. Oliva¡es y Daniel Quiroz en Chile. En una
serie de relatos producidos en San Juan de la Costa (ya sea en la
tesis de grado de Olivares o en la serie de trab4jos publicados en
conjunto a partir de 1986) aparecen referencias explícitas a la
antropología poética y la manera cómo y dónde debe hacerse
antropología y con qué horizonte literario debe construirse para
hacer de ésta una "verdadera" antropología y "real" literatura:
Por ello nuestra propuestanaceen el convencimientode que
la Antropologíadebevolver rápidamente a la real-realidad,
al trabajo de campo a pesar de las rabietas del distinguido
Marvi¡r Flarris y algunos dinosauúos de la Antropología
e,hilena(...) Nace también de la literatura, extrayendo fuerza
mitológica y la profundidad narrativa del realismo mágico
latinoamericano,rechazandonuestra apolíllada y temerosa
generación del 60, cosmopolita, sin sentido de arraigo en
nuestra real realidad y nace,fundamentalmente, en el reconocimiento de Ia poesía de Jorge Teillier Sandoval, cuyo
relato mágico del sur y sus estilos de vida tan real y tan
terrible, se convierteen directriz estética de nuestra proposición,Nace de la insistencia de algunoscolegasque ven en
mí, a un poeta,a un escritor más que un antropólogoy de mi
propia insistencia en ser más antropólogoque poeta, con la
maravillosa perspectivade unir en un arco iris de significados,esasdosaproximaciones
a la real realidadde los estilos
(Olivares,
1986:50).
de vida
El trabqjo de estos autores, a lo menos en Chile, aparece
constituyeudo intuitivamente ciertos pilares de lo que debe ser la
antropología-poética, como Io plantea abiertamente Quiroz:
Tenemosque ll evar la Antropologíahacia un terreno escasamente recorrido: la posibilidad de incorporar al relato, a la
explicaciónetnográfica,la experienciavital del encuentro
investigador-informa¡rte,fundarnentalmente, para entertder la riqueza cognoscitivadel acercamientoantropológico.
73
Egto nos lleva a la literatura, al cuento, a la poesía.Sí, se ha
escuc,hadocorrectamente, a la poesfa.Pensamosque las augerencias que los antropólogos podemos encontrar en la
literatura no son nada despreciablesy este trabajo puede
considerarsecomoun primer intento sincerode acercamieni
to (Quiroz, 198?: 15).
Curio8amente, a pesar de las múltiples referencias a la
poesía, ya Bea por la cita a poetas y sus poemas o la inclugión de
textos de propia autoría en "forma de poemas', como en la tesis de
gmdo Qué oluídado estabo el hombre de J. C. Olivares, el autor se
ocontarnos"qué
vale de la narración para
sucedeen San Juan de
la Costa y el estilo de vida de sus habitantes. Da cuenta de cierta
adecuación formal del relato a la estructura tradicional de Ia
etnografia, p€ro presentando una gama variada de tropos líricos,
de los cuales, los mr{s significativos aparecen titulando algunos
capítulos, mientras otros aparecen dispersos en una "árida" namación, presentándose el relato -y el autor- borrosamente
entre el gesto poético y narrativo. Junto con esto, su descripción
aparece profundamente enclavada en la pretensión de hacer
ciencia; aun cuando pone en jaque la relación investigador-informante, eu relato es profundamente "realista" y no contiene más
ficción que alguna de sus metáforas. Cuestión relevante es ésta,
pues nos da una aproximación al tipo de antropología poética que
se está haciendo, una nostálgica de la ciencia o una arraigada en
la creación. Esta distinción es la que a C. Castaneda le trqjo como
consecuenciala reprobación de su doctorado en antropología y a
Taussing el rechazo de su ingreso a la Univercidad de Princeton
por'su escasarelevancia científrca de su antropología" (Reynoso,
1991: 43). La antropología @tica anclada en la creación aparece
como la más cercana a la constitución defrnitiva de una onueva
forma de relato" distintiva en su "geston y "estructura' de la
etnograña que se ha hecho,en cuanto opera disolviendo una forma
de hacer ciencia, fundiendo Ia realidad y la ficción en la descripción interpretativa, como lo plantearaPaz en su prólogo a Castaneda, defenüendo esta peculiar forma de "conocer"
74
El primero de esosenigmas: ¿Antropologfa o ficción literaria? Se dirá que mi pregunta es ociosa:documento antropológico o ficcién, el significado de la obra es el mismo. La
ficción literaria es ys un documentoetnográficoy el documento, como sug críticos más encarnizadoslo reconocen,
poseeindudable valor literario. (...) Si los libros de Castaneda son una obra de ficción literaria, lo son de una manera
muy extraña: su tema es la derrota de la antropología y la
victoria de la magia; si son obras de antropología su tema no
puedeserlo menos:la venganzade un objeto antropológico
(u¡rbrujo) sobreel antropólogohasta convertirlo en hechicero. "Antiantropología"(Paz, 1974: 1L).
O como se lo cuestionara el mismo Carlos Piña en la
presentación de su obra, a partir de esta fusión conflictiva en sus
escritos entre frcción y realidad:
.
(...) Sin embargo me resisto a usar también la palabra
"crrentos",ya que nunca pretendí crear obras literarias.
Además en su co¡rfección(de las crénicas) ocupó un lugar
preponderantecierta lógicade indagacióncercanaal reportaje y a la investigación de carácter antropológico(...) No
hago tales afirmaciones porque el nombre o la categoría a la
cual pertenezcanestostextostenga demasiadaimportancia,
sino debidoa que en ciertas oportunidadeshedebidoresponder a la pregunta sobre su naturaleza: "¿Pero,qué es esto?
¿Realidado ficción?"El tener que dar urla respuestame ha
llevado a una seriede consideracionessobreel carácter de la
creación literaria, en contraste con el de la investigación
científica(...)( 11-12).
La antropología poética comprendería en su expresión no
sólo una mera forma de "revitalizar los relatos acudiendo, para
ello, a las técnicas de la literatura', como lo planteara Quiroz en
su presentación a la tesis de Olivares ( 1987), sino, una mirada aún
mayor. A partir de estas observaciones podemos entender Ia
práctica antropológica-poética y sus cultores en forma mucho más
amplia, distinguiendo variantes diversas en la conformación de
/3
los relatos y las operaciones prograrnáticas para su facüura. sólo
en Chile (y eatenüendo "al padre de la historia", Heródoto,
también como el padre de la antropología, en cuanto describe y
analiza culturalmente al mundo bárbaro -Medos, Egipcios,
Persas, etc.- en relación con la cultura de occidente-Griega) la
apertura se daría eon Alonso de Ercilla en La areu,can&,Pedro de
oña enArauco domado e iría registrando diversos cultores como
Diego Arias de Saavedra en su Pu réni¡td,ómiúo,las üversas obras
de Diego de Rosales,hasta llegar a poetasactuales comoClemente
Riedemann en su Karra Mau.t'n.
Los primeros autores pueden situarse, a la luz de los
aportes de la antropología poética, coms a¡rtecedentesvaliosísimos para la constitución de una tradición etnográfrca-poética latinoamericana, específicamentelas obrasmás ricas en descripciones sincrónicas socioculturales. Ei ütimo, podemossitua¡locomo
soporte fundacional, iunto con otros autoreg, en la conformación
de la tradición en la práctica etnográfica poética tal cual hoy se
concibe, en la meüda en que los planes programáticos de sus
escrituras optan en menor o mayor medida por esta perspec.uiva.
Así apreciarlos la obra Karra Mau)'n, que describe imaginariamente y reconstruye la situación y crucesintereulturales entre los
huilliches, españolesy colonosen valdivia a partir de la historia
pasada y el presente.
En otro ámbito, encontramos obras poéticas gue se prenden Ce las prácticas etnográficas-poéticas de tnanera menos
"programadas", como el poeta Juan Pablo Riveros en su iibro De
ln tierra sin fuegos, donde retrata la vida de las antiguas etnias
habitantes del Chile Austral. En el mismo sentidc, la lista se
ampliaría a una serie de poetas que intentan comprender las
relaciones interétnicas y la cultura, comopoetasemic -miembros
de la cultura- llamados por Carrasco( 1g89,lgg3, 1gg4)"etnoculturales", como el caso de lorenzo Aillaprín, Elicura Chihuailaf y
L,eonelLienlaf; además de etnografias poéticas urbanas, de poetas interesados en descifrar y describir códigos subculturales,
comola de Luis E. Carcamoen.Resf¿¡s
defiesta,Alexis Figueroa en
Vlrgenes del Sol Inn Cabaret y, en menor meüda, enCipango de
Tomas Harris. Agréguense,además,poetastraductores de ciertas
76
Ejemploe como los de Juan c. olivares en los trabqios citados,
Refael Prieto en su artfculo'la anfisbena mitológica;, Leonardo
Piña y Miguel Chapanof en sus trabajos de iampo, se irán
repitiendo progresivamente.
Esta situación, a la vez, desechala posibilidad de construiruna antropologíapoeticaúnicay excluyente,con un ¡leterminado estatuto epistemológicoo centrada en una corriente estética
o de'formas" y ambivalente en la puesta del relato cornopoesía,
a la vez que abre un gran espectro tanto en ra creación literaria
(géneros híbridos, crítica literaria de etnograñas) como en la
antropología, en la medida en que ofrece tanto una altemativa de
'presentación
de relato", comouna opciónepistemológrcay teórica, que es claramente crítica ante la ciencia convenci,onal.
A modo de aporía
Hemos presentado brevemente la etnografia y una verüente de ésta que es la antropologa poética. No podemosterminar
sin decir los problemasque emergena partir deeste surgimiento,
según nuestra perspectiva. uno fundamentar es la sribversión
epistemológica,que aparecesituándola más bien cornouna manera
de "irracionalismo", fuera del margen científico y de la comunidad
científica establecida, situando dicha práctica como una de las
tantas formas y temáticas que puede asumir la creación.
se puntualiza así un tema ampriamente discutido en las
cienciassocialessobrela validez del conocimientoen sus distintos
paradigmas y las distintas estrategiasde investigación.podemos
decir que se viene a resaltar la opinión de Borges, sobre la idea de
que la literatura ha servido mucho más para conocer nuestra
realidad que todas las ciencias sociales; poniendo en debate
también la legalidad y efectividaddel conocimientoen la creación,
en contraposición al de la ciencia.
Por lo pronto, este giro en las ciencias sociales,y en la
antrnpología en particular, viene a constatar cierta crisis en ellas
y un fermento de cambio como resultado del hecho que
El lenguqje cotidianoy el discursocientíficoomite y suprime
78
una parte esencialde lo que experimentamos y conocemosde
las otras culturas (...), la posesión interior que podemos
encontrar en la poética antropológicaposee,pienso,un rico
camposemánticoque permite llenar esta brecha lingüística
(...) la poesía proporciona un vehículo para las dudas y
dilemas, y la interioridad, a menudo suprimida por la disci'
plina e ignorada por la literatura, puede considerarsecomo
una herramienta necesaria para el trabajo de campo (Prattis; 1985:111-112).
No cabe más que esperarel resultado de dicho movimien-
to.
BIBLIOGRAFIA
ARIAS DE SAAVEDRA Diego. Purén indónúto. Santiago: Biblioteca
Nacionaly Universidadde Concepción,1984.
BRIONES, Guillermo. "La investigaciónetnográfica', Prograrna Interdisciplinario de Inuestigarlores en Educacidn, Módulo 2, Santiago, 1989.
CÁnCeUO,Luis. E. Restosd¿ fiesta. Santiago:Ed. Caminos, 1991.
CARRASCO,Iván. "Poesíachilena actual: no sélopoetas",ReuístaPaginadura 1, Valdivia, 1989.
"Metalenguas de la poesía etnocultural de Chile I", Estudios
Filológicos28, Valdivia, U. AusLralde Chile, 1993:67-73.
-.Metalenguas
dela poesíaetnocultural de Chile (autoressureños)
II", Estudins Filológicos29, U. Austral de Chile, 1994:91-100.
DIAMOND, Stanley. "Anthropology in Question"- Ed. D. Hym es-Reiuen'
ting Anthropology, 1974.
FIGUEROA, Alexis. Vtrgenesdcl SolInn Cabaret.Concepción:Ed. Pape-
79
les del A¡rdicán-CuadernosSur, 1986.
GEERTZ, Clifford. I-a.interpretadón cle lasculturas.Buenos Aires: Ed.
Gedisa, 1990.
El antropólogocomoautor. Ed. Paidos,1989.
GEERTZ, Clifford y Cliffordr James. EI surgimícnto de la antropologta
postmoderrw,.BuenosAires: Ed. Gedisa,1991.
GIDDENS, Antony. Las nueuas reglas del método sociológico. Crttica
positiua dc las cienciasinterpretatiuas.Ed. A,rnorrortu,1987.
GONZÁLE Z,Y anko.Karra Maw'n;La antropologíapoéticade Clemente
Riedeman¡r.(lnédito).
IIARRIS, Tomás. Cipango, Santiago: Ed. Documentas, 1993.
LEVI-STRAUSS, C. Tristes trópíros, Buenos Aires: EUDEBA 1976.
LEWIS, Oscar. Antropologla de la pobreeo. México; Fondo de Cultura
Económica,1961.
OLIVARES, Juan C. Qué oluidado estabael hotnbre.Tesis para optar al
Grado de Licenciado en Antropología.tlniversidad de Chile,
1987.
"lUn encuentro con Arcadio Yefi Melillanca: bajo la hojarasca
estaba la gota de rocío", Boletín del lúuseo Mapuche de Cañete
1, 1985.
-sPrácticas
alucinógenasentre los moradoresde la cordillera de Ia
Costa",Boletln del MuseoMapuche de Cañete2, 1986.
OLIVARES, Juan C. y Quiroz, Daniel. "El umbral roto: la mirada
antropológica", Boletfn del MuseoMapuche de Cañete3, 1987.
PAZ, Octavio. "La mirada anterioro, Las enseñanzasde Don JuanMéxico: Fondo de Cultura Económica,l974.
80
PIÑA, Carlos. Crónicas d¿ la otra ciudad. Santiago: FLÁ.CSO, 1gg7.
PRATTIS, J. I. 'Anthropological Poetics:Reflections a New perspectiveo,
Dínlectical on Anthropology l0 (VZ), 1985.
PRrETo, Rafael. r,a anfisbena mitológica, universidad de chile. (Inédito).
QUrRoz, Daniel y olivares, Juan c. oPermanenciade una pauta adaptativa en San Juan de la Costa",B oletln del Museode Cañete3,
1987.
REYNoso, carlos. 'Presentaci ón", EI surgirniento d.era antroporogta
postmoderna.BuenosAires: Ed. Gedisa, lggl.
-
srnterpretando
a clifford Geertz", La ínterpretaríón de las curturas. BuenosAires: Ed. Gedisa, 19g0.
RIEDEMANN, Clemente. Karra Maw'n. Valdivia: Ed. Alborada, 19g4.
R[vERos, Juan Pablo. De Ia tierra sin fuegos. concepción: El Maitén,
1986.
RosE, Dan "In search of Experience: Tl¡e Anthropologicar poetics of
Stanley Diamond",A merícanAnthropology g5 (2), lgg g.
RocKwELL,Eric. Etnografla y teortaen Ia inuestígacióneducatiua. Departamento de InvestigacionesEducativas,rnstituto politécnico Nacional México D. F., 1985.
TYLER, S. "La etnografía postmoder'a: de documento de lo oculto a
Documento Oculto", El surgimiento de la antropologla postmoderna. BuenosAires: Ed. Gedisa,1g91.
SASS, L. "Fermento de cambio en Ia antropologíao,Ha,rpersMagazine,
mayo, 1986.
81
--
ALPHA lf 11-19e5
Il\ AATICUI.ACION SEMANTICA EN UN POEMA DE
NERI,JDA
Función de la metáfora y la metonimia
Constontino Contreras O.
L. El poema:
ODA A LAS AIAS I]E SEPTIEMBRE
Pablo Neruda
He visto entrar a todos los tejados
las üijerasdel cielo:
van y vienen y cortan transparencia:
nadie se quedará sin golondrinas.
5
Aquí era todo
ropa, el aire espeso
comofrazada y un vapor de sal
nos empapóel otoño
y nos acurrucó contra la leña.
L0 Es en la costa de Valparaíso,
hacia el sur de la Planta Ballenera:
allí tndo el invierno se sostuvo
intransferible con su cielo arnargo.
Hasta que hoy al salir
15 volaba el vuelo,
no paré mientes al principio, anduve
aún entumecido,con dolor de frío,
y allí estabavolando,
allí volvía
83
20 la primavera a repartir el cielo.
Golondrinas de agostoy de la costa,
tajantes, disparadas
en el primer azul,
saetasdel aroma:
25 de pronto respiré las acrobacias
y comprendíque aquello
era la luz que volvía a la tierra,
Ias proezasdel polen en el vuelo,
y la velocidadvolvió a mi sangre.
30 Volví a ser piedra de la prirnavera.
Buenos días, señorasgolondrinas
o señoritaso alas o tijeras,
buenos días al vuelo del cielo
que volvió a mi tejado:
35 he comprendidoal fin
que las primeras flores
son plumas de sepliembre.
2. El poema seleccionadopara este breve estudio pertenecea uno
de los varios libros que Pablo Neruda'(1904-1973)consagróa la
especielírica de la oda. Nos referimos a Nouegocionesy regresos,
publicado en 1959.Aunque esta obra nocontiene solamenteodas,
las composicionesque explícitamente aparecen allí identificadas
como tales se inscriben en un ciclo de poemassimilares dedicados
a las cosassimples, ciclo que comienzacon las Odas elementales
( 1954) y sigue con Nu euas odas eIe¡nentales ( 1956) y el Tercer libro
de odas (1957).Todo el conjunto se publicará más tarde en un solo
volumen llamado el Libro de las Odas (Buenos Aires, Losada,
1972). Así, pues, cuando Neruda publica la 'Oda a las alas de
septiembre" ha acumuladobastanteexperienciaen la escritura de
esta clase de poemas.El profesor Jaime Concha,gran estudioso de
la obra del vate chileno, indica que "este ciclo de las Odas, cuya
índole y cohesión eran muy claras en la conciencia de Neruda,
signará de modo mayoritario su poesía en la década de los 50"
(Concha 1985:22).Y destacacomouna de las principales caracte-
84
rísticas de estas composicionesla de constituir "una entrada al
esplendor de lo visible" (íd.: 44).
3. Parecenecesarioadvertir desdeel comienzoque Neruda recoge
de la traüción poeticala denominaciónoda,pro que sus composiciones identificadas con este nombre suelen apartarse bastante
de los esquemas tradicionales. Rafael Lapesa dice que en la
literatura.española las formas de versificación preferidas para
este subgénero lírico fueron hasta comienzos del siglo XIX "la
estancia, la lira, la silva y la estrofa sáfrca"(1971: 141). Las tres
primeras combinaban versos endecasílabosy heptasílabos y la
última combinaba endecasílabosy pentasílabos. Estos versos
eran organizados en estrofas conforme a reglas muy rígidas por
exigenciasdel ritmo y de la rima. De estas formas, solamente la
silva tenía mayor libertad, puesto que permitía organizar los
versos endecasílabosy heptasílabosen serie indeterminada, no
sujeta a estrofas y hasta podía prescindir de la rima (cfr. Lapesa
1971: 98-102).Con estos antecedentes,se puede observar mejor
que la oda nerudiana seleccionadatiene una estructura formal
bastante libre. Varía el número de versos de cada estrofa y,
aunque conserva en este caso el metro tradicional, los versos
endecasílabosy heptasflabos aparecen aquí muy libremente
combinados;sóloocasionalmentese introducen, además,algunos
pentasílabos.Y se prescindeabsolutamente de la rima.
4. Pero, más que la organizacióndel plano del significante, aquí
interesa estudiar el plano del significado,la organizaciónsemántica del texto, para penetrar en su contenidoy entender mejor su
mens4je,pues toda obra de creacióncomunicaalgo a tr.avésde los
sigrrosque utiliza. Al respecto,dice Jean Cohen: "El lenguaje es
comunicación,y nada secomunicasi el disculsono escomprendido.
Todo mensqjedebeser inteligibl.e ". Y agrega que: "Por "inteligible"
hay que entender dotado de sentido y de sentido accesible al
destinatario.Paraello nobastaconrespetarelcódigodela lengua;
es necesarioademás que se pueda descifrar el mensaje" (Cohen
1984: 104-105).
El sentido de estructuras parcialesy el sentido global de
85
un texto sólo pueden ser develados-aI ménosen sue dimensiones
sémicas primariae- mediante el estudio de las relaciones en que
entran los signos lingüísticos utilizados. En la lengua historica
todo signo lingüístico tiene codificadoel contenido, Es esto, más la
relación con lo designadoo dimensión referencial, lo que posibilita
la generación de los sentidos particulares que asumen los signos
en los productosverbales, cuyaexpresión más acabadasuele estar
precisamente en las creaciones pa4ticas. En poesía son pocoslog
creadores de palabras, pero sí todo el que escribe poesía crea
*En la poesía -+sclarece Coseriu*, todo lo significado
sentidos.
y designado mediante el lenguaje (actitudes, personas, situacioneg,sucesos,acciones,eüc.)se conviertea su vez en un "signifrcante", cuyo "significado' es, precisamente, el sentido del texto"
(Coseriu L977: 207; cfr. Myrkin 1988)5. En la lectura de la oda elegida se pondrá especialatención en
los dos recursos poéticosfundamentales que sirven para plasmar
las imágenes de esta composición:la metáfora y la metonimia,
recursos que por lo demas constituyen "los polos de la figuración
retórica", el primero fundado en el principio de semejanza y el
segundo, en el de contigüidad, comobien explicó Roman Jakobson
(1967) y que posteriormente ha estudiado,entre otros, Michel Le
Guern (1985). Pero no se trata aquí de hacer un registro de Ia
frecuencia de estos recursos, ni de considerarlos meros tropos
ornamentales, sino de verificar su función en el conjunto de
significados y sentidos que constituyen la estructura profunda de
la composición.A nuestro juicio, la metáfora y la metonimia son
recursos estructurantes de este poema, en cuanto cumplen la
función central de configurar novedosasimágenes verbales que, a
lavez,contribuyen a generar particulares sentidos a través de la
también novedosade los signos.
combinación
'
En términos de la semántica tradicional,la metáfora ha
sido entendida comola transferencia del significante de un signo
a otro en virtud de la semejanza entre los significados; y la
metonimia, como la transferencia del significante de un signo a
otro en virtud de la contigüidad de los significados (cfr. Ullmann
1967: 239-249). En el contexto de la semántica estructural y
86
funcional y otras tendencias contemporáneas de las ciencias del
lenguaje y la comunicación, se han desarrollado otros enfoques
encaminadosa lograr mayor precisiónconceptualal respecto.Así,
por ejemplo,la semántica formalizada por Pottier, concibeque el
signifrcado de un signo está constituido por una serie de marcas o
rasgos semánticos distintivos, los sernos,cuyo cor{unto constituye
la unidad semántica denominada se/nenlrJ.
EI mismo autor sostiene que los hechos de significación están ligados "a conjuntos de
experiencia según las circunstancias de lacomunicación" (Poütier
t977:63). De ahí que no sea extraño encontrar en un autor como
Umberto Eco una caracterización técnica de la metáfora y la
metonimia basada en estos conceptos:"La conexión entre dos
semasiguales que subsistendentro de dos sememasdiferentes (o
de dossentidosdel mismo semema)pelrnite la substitución de un
semema por el otro (nrctóforo), mientras que el intercambio del
sema por el semema y del semema por el sema constituyen
m¿tonimía"(Eco 1991:395).
6. Estos antecedentesteóricos pueden facilitar el camino de la
lectura del poemaeiegido.El título de esta oda comunica el tema,
pero no mediante una mención directa, Bino a través de una
metonimia y, más específicamente,de la clase de metonimia
llamada sinécdoque(en la que se toma la parte por el todo, o, en
términos de la semántica actual, el sema por el semema): el
sustantivo olos, según el contexto, no signifrca otra cosa que
'golondrinas';la referencia
sedesplazadesdeel todo (golondrinas)
(alas)
parüe
y
parte
a una
esta
asume el significado del todo. La
determinacíín de septiertbre sirve para precisar que tales aves
son representativasde una temporalidad específica,el mes en que
comienza la primavera, al menos en países del hemisferio sur,
cornoel nuestro.
7. En la estrofa inicial se enuncia más claramente el tema. El
primer verso contieneuna aseveracióndel yo lírico, afirmación de
una e>:perienciade visión en pretérito perfecto de inclicativo +
infinitivo: IIe uistoentrar. El núcleodel objetodirecüode esta frase
vertral es el sustantivo tijeras, el cual está determinado por el
87
oomplemento nominal del cielo. Por el contexto s€ eab€ qü€ la
expresión tijeros del ciclo es una figuración metafórica de las
'golondrinas'. Cabe preguntarse
¿quérasgos semánticos, marcas
o semas similares o comunes üienen los sememas de los signos
t{jeras y golondrinas? Si esto resulta un tanto abstrac{o o muy
técnico, queda el camino mas simple de
de dirigir la ateinción al
campo de la experiencia, esto es, a lo que se sabe de los referentes:
simplemente las tijeras están formadas por dos hojas puntiagudas; las alas y cola de las golondrinas se parecen a las hojas de las
tijeras; pero hay además otro elemento comparable: el movimiento, que es dependiente para la acciónde cortar, en el casodel objeto
tijeras, y completamente autónomo para desplegary plegar las
alas, en el caso de las aves. Nada más. No importan otros rasgos
de los referentes puestosen relación (por ejemplo:la caiidad de su
materia, o su colorido); de modo que la homologación se produce
sólo por unos pocosrasgos semejantesy se prescinde de los que no
comportan semejanza. Llevado esto al plano del significado, lo que
ocurre en el pmceso de metaforización es una reducción de los
rasgos semánticos del signo, o --€n términos metalingüísticosuna "reduccióndel semema"(Pottier Lg77:97).
Las golondrinas, imaginariamente identificadas como
tijeras, se ubican en elespaciopropio de las aves:la determinación
del cíclo introduce la precisión referente a eseespacioexterior, el
espacio aéreo, el espacio por donde ellas "van y vienen" constautemente. Las formas verbales coordinadas'van y vienen" sugieren el movimiento espacial del vuelo y esas formas verbales se
coordinan nuevamente con otra frase verbal, ahora integrada por
un verbo transitivo y su objeto directo: "cortan transparencia".
Esta estructura insiste en la forma del vuelo de las golondrinas:
expresa metafóricamente que esas aves'se desplazan por el aire'
comosi fueran tijeras que cortasenel espacio.Y esasavesinvaden
los tejados hasta tal punto que'nadie se quedará sin golondrinas".
éstas son presentadas imaginariamente como una dádiva (de Ia
estación primaveral) a los seres humanos.
8. La segunda estrofa (versos 5-9) se inicia con r¡na deixis localizadora: el adverbio aqut inüca circunstancia de lugar; pero esta
88
referencia es aún inespecífica;no se sabe a qué lugar apunta. Sólo
más adelante, en ios versosiniciales de la estrofa siguiente (versos
10 y 1L), aparece precisada tal localización por medio de dos
topínimos: "Es en la costade Valparaíso,/hacia el sur de la Planta
Ballenera". I,o geográfico se enclava en la temporalidad: en la
segunda y tercera estrofas se habla, respectivamente, del otoño y
del invierno. Estas dos estacionessurgen en el recuerdo como
unidades temporales afrncadasen ei pasadoy que contrastan con
el tiempo que ahora correspondeal momento inaugural de la
primavera. Frente al frío, la opacidad y la tristeza que han
quedadoatrás, han aparecidoft.oysignosdistintos en la naturaleza:
la luminosidad y la vitalidad de Ia nueva estación,cualidadesque
son exaltadas en el resto del poema.En la pasadaestaciónotoñal
todos los habitantes de ese lugar costero tuvieron que abrigarse
muy bien. Esta vivencia está expresada de una manera muy
económica-ymetonímica- por el hablante lírico: "Aquíera todo
ropa". Luego agrega otros rasgos característicos del peúodo otoñal, a través de una compalaciónsimple y de una mención directa:
a) "el aire espesocomofrazada" y b) " un vapor de sal", es decir, el
'vapor salino del mar'. Todo eso empapó a los lugareños durante
el otoño.EI hablar¡teempleaun pronombreen primera personade
plural, /¿os,gue va más allá de la autorreferencia, puesto que
indica que el objeto directo de la acción corresponde a varios
individuos: "nos empapóel otoño".Adeurás,aquí "el otoño" no es
el sujeto gramatical, sino término de un complementocircunstancial; el sujeto ya ha sido enunciadoantes;lo que se advierte es una
mención elíptica, esto es, la ausencia en este caso del adverbio
temporal durante. De este modo, una decodificacién adecuada
permite leer:'esonosempapí durante el otoño'.Bi último versode
esta estrofa, coordinadocon el anterior mediante la conjuncióny
("y nos acurrucé contra Ia leña"), presentauna estructura similar:
objetodirecto + verbo (en pretérito simple de indicativo) + complemento circunstancial; pero este compiemento circunstancial es
ahora de modo: "contra la leña". Y ésta es una expresión metoní'
mica, cuyo principio o fundamento de contigüidad está en este
casoen una relación de causa-efecto:el signoleña (B) no se refiere
aquí a la materia combustible procedentede los árboles,sino a la
89
cla¡ror la sensacióntermica: "no paré mientes al principio, anduve
/aún entumecido,con dolor de frío" (versos L6-17).Pero el vuelo
estaba allí presente:"y allí estabavolando".I-osversossiguientes
presentan la imagen de una primavera personificaday generosa,
una primavera que cedeespacioa cadauna de las aves:"allí volvía
/la primavera a repartir el cielo". [.os sustantlos uuelo y ciel'o
asumen una función fundamental en el poema, no sólo por su
similitud fónica y por su reiteración en el texto (el primero aparece
3 veces;ei segundo,4),sino por su significadosimbólico:el cielo es
el espaciodel vuelo y el vuelo es liberación. Y se puede advertir,
sin entrar en palbiculares acrobaciasanalíticas, que son dos las
expresionesque focalizan el sentido de esta oda: a) la metáfora
tíjerns del cielo y b) la metonimia uuelodel cielo.
L1. "Golondrinas de agostoy de la costa,/tqiantes, disparadas/en
el primer azul, /saetasdel aromao(versos2L-24).Aquí se incorpora¡r dos determinaciones o precisiones para golondrinas: la deter'
minacién temporal d.e ttgostoy la determinación espacial de Ia
costa. La primera pareceríaentrar en contradiccióncon lo que se
ha dicho antes: que las aludidas goiondrinas son de septiembre;
pero aquí no hay contradicción: una lectura atenta permite inferir
que se trata de golonclrinasnacidas en agostoque emprenden el
vuelo en septiembre.La otra determinación,de Ia costa,actualiza
la locaiización geográficaya mencionadaen la tercera estrofa. Por
otra parte, el adjetivo tajantes destacauna cualidad de esasaves,
pero es una cualidad atribuida metafóricamentea ellas, no es una
cualidad intrínseca lo tajante es característicode objetoscortantes, como las mismas tijeras del segundo verso; el adjetivo
disparadas también procede de otro campo: sólo pueden ser
disparados los proyectiles o los objetos arrojadizos. Pero las
golondrinassontajanúessóloporque en su vuelo parecencortarel
espacioy son disparada.sexclusivamenteporque su velocidad es
comparable a la rapidez de un proyectil. El breve verso "en el
primer azul" indica circunstancia de lugar; pero circunstancia de
'
lugar determinada elípticamente:elprimer azul es el primer azul
del cielo', del cielo fisico, despejado,primaveral, visualmente
perceptiblecomoel espaciode fondopara lo volátii. Sólometliante
91
la decoüñcación de rasgoo sémicosque se refieren a eensaciones
üferentes se pueden captar ahora las connotaciones que eugiere
la oposición eiela amargo vs cielo azuL
12. El verso siguiente "saetas del aroma" consüituye otrq imageq
novedosa para referirse a las'golondrinas', imagen que cóndensa
y combina de modo sugerentemente plásüco los dos recuraos
pcÉticos estructurantes de esta composición: la metáfora y la
metonimia. Las goloadrinas son como saetas, es decir, como
flechas, más que por la forrna, por los rasgos de'desplazamiento
aéreo'y'velocidad ; la determinacióndel aroma es una metonimia
del tipo sinécdoque:si el aronla constituye una característica del
aire primaveral, tal elemento pasa a valer por el todo, es decir,
pasa a significar el'aire primaveral'mismo. Las golondrinas son
también saetas del aroma porótra circunstancia: contribuyen a
esparcir por el aire las partículas aromáticas de los vegetales. por
eso,el yo lírico continúa diciendo:"de pronto respiré las acrobacias
/y comprendí que aquello /era la luz que volvía a la tierra, /las
pr@zas del polen en el vuelo" (versos 25-27). El verso "de pronto
respiré las acrobacias" tiene la estructura de una frase verbal y,
semánticamente, contiene una metáfora sinestésica: lo perceptible a través de lavista sedesplazaal sentidoolfativo o, si se quiere,
a los órganos de la respiración; la otra expresión, "la luz que volvía
a la tierra", se mantiene en la esfera sensorial de lo visual y se
refiere obviamente a la luminosidad primaveral, elemento que
contrasta con el 'aire espeso"del otoño y el "cielo amargo" del
invierno, referidos en estrofas anteriores. La imagen relativa a
"las proezas del polen en el vuelo" se refi,erea la diseminación o
esparcimiento del polen a través del aire. El polen es el'polvillo
fecundante contenido en las anteras de las flores,; además, es
sabido que tiene la particularidad de irradiar aroma y que la
polinización se activa precisamente en primavera. El polen es,
pues, elemento de vitalidad y, al mismo tiempo estímulo sensorial. Pero el sustantivoproezasremite ante todo a los agentesque
esparcen el polen: el viento, Ios insectos,las aves; la alusión es
nuevamente metonímica.
92
L3. La visión del vuelo es más incluyente y totalizadora aún,
puesto que trasciende a una dimensión simMlica. ¿Qué puede
simbolizar el vuelo, sino ansias de ingtavidez y libertad? Frente
al vuelo de las aves,el hablante toma concienciade sus limitaciones de movilidad:'y la velocidad volvió a mi sangre./Volví a ser
piedra de la primavera" (versos29-30).Estos dosversosexpresan
imaginariamente la contradicción profunda del yo gue, por una
parte, se siente reanimado, vitalizado con la contemplación del
vuelo y, por otra, toma conciencia de la imposibilidad de desprenderse de su condición pedestre y sedentaria, lo que se exagera
como inmovilidad a través de la identificación metafórica del yo
con la piedra, es decir, inerte materia üerresüreopuesta a la libre
movilidad de lo volátil. Es aquí dondeel poemaconsigueexpresar
un máximo contraste semántico:
iurpacto sensorial de
a. ingrauídez y la velocídad
(atributos del vuelo)
(+)
vs
concienciade
la pesaclez y la inercía
(cualidadesde la piedra)
(-)
4. La última estrofa(versos31-37)contieneuna especiede síntesis
de lo poetizadoanteriormente. Sus dosversosiniciales contienen
la actitud del apóstrofe lírico: el yo se dirige a un destinatario
ficticio, un destinatario interno, que en estecasoestá configurado
en segunda persona de plural y se identifica con las golondrinas
mismas, personificadas. Las palabras son de saludo cordial,
amable:'Buenos días, señoras golondrinas /o señoritas o alas o
tijeras". El saludo ya no es directo en los dos versos siguientes,
cuando el yo pasaa dirigir su mensqjea un destinatario en tercera
persona de singular. Aquí cambia también el modo de referencia,
ya que de la mención de las'golondrinas'comoentidades personifrcadas(señoras,señoritas),o comoobjetosmetonímicos(olos ), o
materialmente metafóricos (tijeras ), se pasa a una mención
metonímica más abstracta,comoes el uuelodeI ci¿lo: "buenosdías
al vuelo del cielo /que volvió a mi tejado" (versos33-34).El tejado
93
es la zona de contacto entre el espacioabierto, propio del vuelo, y
el espacio cerrado que constituye la morada del eer humano. La
visión del tejado como espacio de encuentro avanza desde la
pluralidad de "todos los tejados", enunciada en el primer verso,
hasta la focalización de un tejatlo de pertenencia individ[al, "mi
tejado", en la última estrofa. La imagen sevuelve más íntima, más
personal.
15. Los tres versos finales exigen un pocom¡ásde esfuerzo de parte
del lector o destinatario externo: "he comprendido al fin /que las
primeras flores /son plumas de septiembre". La equivalencia
flores = plumas es claramente metafórica y está en relación
paradigmática con la oposiciónpolen lgolondrinos. La expresión
plumas de septiem$ys= golondrínas es una metonimia similar en
su forma y sentido a la que apareceen el título del poema: olas de
septíembre,'enambos casosel sustantivo remite al mismo referente y está especificadoconla determinación tem porul de sep tí embr e.
Su estructura es análoga, además, a la de otra metonimia de
mucha relevancia semántica:uuelodel ci¿|.o,dondeel sustantivo,
más general y abstracto,está especificadocon una determinación
de tipo espacial (del ci¿lp). Así, los dos recursos retóricos básicos
que sustentan y articulan semánticamente el poema, se encuentran también en los versos de cierre. De ahí se desprenden al
menos dos interpretaciones posibles de esosversos finales: a) las
golondrinas son como las primeras flores de la estación primaveral, signos naturales de renovación vital; b) tanto la floración como
las golondrinas utilizan el meüo aéreopara dar vida y animación
a la naturaleza. El vuelo condensa así los mismos atributos
simbólicos de la primavera: liberación, animación, renovación,
vida.
16. Conclusiones:
1) Habría sido posible salir del texto mismo para establecer
relaciones intertextuales conotras composicionesdel mismo autor,
o de otros autores. Pero todo ello nos habrÍa alejado del objeto de
estudio. Se ha preferido aquí explorar el sentido interno de la
composición.Y, deliberadamente,se ha prescindido también de
94
toda relación ooncuanto se ha escrito sobrepoética del vuelo, de
las alas o del color azul.
2) Esteestudiono ha seguidoun modelorígido deanálisis.sólo ha
ido develandola organizaciónquetienen los signóslingiiísticos en
el poemay los sentidosparticulares que se desprendende tal
organización.
3) Queda veriñcado que en esta oda tienen relevancia estnrcturante los doBrecursosbásicosdela expresiónretórica tradicional:
la metáfora y la metonimia. A través de esosrecursosverbales y
de otros de menor relieve, la creaciónlogra irnágenesconcretasy
abstractasdegran efrcaciaestética.De estemodo,laspalabrasde
Michel Le Guern sobre el valor funcional de estas formas de
expresiónpuedenproyectarsetambién,legítimamente,a la creación nerudiana: "la metiifora permite al escritor presentar una
visión del mundo en cierto modo desdoblada,e incluso a veces
triplicada o cuadruplicada,la metonimiaproporcionael mediode
aproximar elementosdistintos medianteun movimientounificador" (I¿ Guern 1985:L2L-L22).
4) Este poemapresentaun univensode imágenesverbales relativas a cosasy situacionescotiüanas. Pero también el análisis
semántico revela que la realidad poetizada trasciende a una
dimensiónsimbólicaen queel serhumanove reflejadasuspropias
limitacionesfrente a la libertad absolutaque representaél vuelo
y frente a la renovaciónütal que representael advenimientode
la primavera.
Uniuersidod de I"a Frontera
95
BIBLIOGRAFIA
Madrid, Gredos,31.
COHEN,Jean.1984.Est ructuw d¿llerryuaiep oéúrco.
reimpresión.
CONCHA,Jaime. 1985."Introducción"a las OdnsElementalesdePablo
Neruda.Madrid,Cátedra,2P.
ed.,pp. 13-56.
COSERIU,Eugenio. 1977.El hombrey su lenguqje.Madrid, Gredos.
ECO,Umberto, 1991.Ttvtado d¿wmíóticageneral.Barcelona,Lumon,
5t. ed.
JAKOBSON, Roman y HALI .R,Morris. l!ñ1 . F u nda¡¡tentos del leng ua J'e.Madrid, Ciencia Nueva.
IAPESA, R^afael. L97t. Intrd,uccíón a losestudiosliterorios. Salaman@,
Anaya.
LEGUERN, Miche.l. 1985.La ntetúfotu y lo nwtonim¡¿. Madrid, Cátedra,4s.ed.
MYRKIN, V. JA. 1988."Texto, subtexto y contexto",en BERNARDEZ,
Enrique (compilador): Lingülstí.ca del terto. Madrid, Arcos /
Libros, pp.23-34.
NERUDA, Pablo. 1986.Nauegacionesy regresos.Barcelona, Bruguera,
4E.ed.
POTTIER, Bernard. L977.Lingüfstína general. Madrid, Gredos.
ULLMANN, Stephen. 1967. Semó.ntica.Introducción a la ciencin d¿l
significado. Madrid, Aguilar.
96
ALPHATS11-1906
ARGOT Y CALO EN.8¿ TRTUNFO,
DE FRAIYCISCO CASAVELII\'
TeresoFernúnda Utlú
1.0 Pretendemosconel presentetrab4io rendir homenqjea la
novelaescritapor esteautor catalán,uno de los destacadooejemplosdenuestranarrativa actual.Desdeel punto devista literario,
se observauna cuidadaestructura;desdeel lingiiístico,las palabras conde gran belleza,precisióny expresividad,descubri6ndonos un vocabulario rico por su valor antropológico.
Tambiénqueremosqueesteestudio seauna muestra de
agradecimientoal pueblo gitano por los préstamosde su lengua,
lamentablementepocoestuüada, que enriquecennuestro castellano. Al mismo tiempo, festejamosla creatividad del hablante
anónimo que, con su afán expresivocotidiano, renueva y revitaliza la lengua de Cervantee.
La novela que nos ocupaes un trozo de la vida de una
ciudad, vista a través de los ojos de "el Palito", un rumbenr del
barrio chino de Ba.rcelona.Su narración se intercala con la del
Gandhi, un ex-legionario,ahora caciquedel barrio, aunque ya
viejo y sustituido al frnal por un nuevopoder.A través de las dos
na¡raciones,intercaladasy complementarias,senosmuest¡'auna
única historia en la quela degradaciónprogresivadelBarrio, tras
la llegadadelos morosy negrosy los derribosqueestárealizando
el Ayuntamiento,sirven demarcoal motivoprincipal: el oüo y la
venganzadeun joven (el Nen)haciael Gandhique,enamoradode
su madre,hizo desaparecera su padre.El tema es tratado de tal
modoque hacedeestanovelauna tragediamodernaen la que los
personajesse ven abocadosa la muerte o la locura.
1 Casavella, Francieco:.EItriunio. Barcelona, Versal 1990.
97
ALPHAIiPT1.19Eü
ARGOT Y CALO EN.E¿ TRITTNFO,
DE FRAI\TCISCO CASAVELfu!
TercsoFernóndsz Utlffi
1.0 Pretendemosconel presentetrabqio rendir homen{e a la
novelaescritapor esteautor catalán,uno de los destacadooejemplosdenuegtranarrativa actual.Desdeel punto devista literario,
se observauna cuidadaestructura; desdeel lingtlístico,las palabras sonde gran belleza,precisióny expresividad,descubriéndonos un vocabulario rico por su valor antropológico.
También gueremosque esteestudio seauna muestra de
agradecimientoal pueblo gitano por los préstamosde eu lengua,
lamentablementepocoestudiada,que enriquecennuestro castellano. Al miemo tiempo, festejamosla creatividad del hablante
anónimo que, con eu efán expresivocotidiano, renueva y revitaliza la lengua de Cervantes.
La novela que nos ocupaes un trozo de la vida de una
vista
a través de los ojos de "el Palito", un rumben¡ del
ciudad,
barrio chino de Barcelona.Su narración se intercala con la del
Gandhi, un ex-legionario,ahora caciquedel barrio, aunque ya
viejo y sustituido al frnal por un nuevopoder.A través de las dos
na¡raciones,intercaladasy complementarias,senosrnuestrauna
única historia en la quela degradaciónprogresivadelBarrio, tras
la llegadade los morosy negmsy los derribosque estárealizando
el Ayuntamiento,siruen demarcoal motivo principal: el odioy la
venganzadeun joven(el Nen)haciael Gandhique,enamoradode
su madre,hizo desaparecera su padre.El tema es tratado de tal
modoque hacedeestanovelauna tragediamodernaen la que los
person4jesse ven abocadosa la muerüeo la locura.
I
Casavella, Francisco: El triunfo. Barcelona, Versal 1990.
97
Los paralelismos conHotnleú son evidentes, y tan buscados por el autor, que llega a "traduciy' al lengu{e jergal (pp. L42,
143) el monólogo de la eseenaI del acto III de Hatnht;Pero en la
novela lo trágico se mezcla con lo cómico y la trageüa se reviste
de tipismo folklórico (referentes culturales de la comunidad gitana enraizada en Barcelona y la rumba como música de fondo,
haciendo la función del coro griego y prestando incluso motivos a
lahistoria, pp. 18, 20,2L,33, 117, 118, 119,160,173)emparentado
con el sainete,conel quecompartelogrotescoy sobretodolamagia
verbal. Agudeza, gracia dialogística, ocurrencia inesperada, ingenio, ironía, desgarro verbal y lirismo que se apoyan en la primacía
de la palabra.
Tragedia grotesca, pues, o casi esperpento valleinclanesco, en donde prima la acción (pero no en la parte na¡rada por el
Gandhi, hecha de reflexiones), y se concedemucha imporüancia a
las palabras, en especial, al exabrupto. Esa lengua hablada le
sirve a Casavella para dar más realismo a los üálogos (como
saineteros y periodistas de frnales del siglo pasado) pero también,
como Valle-Inclán, para producir bellezas. Es la técnica del
esperpento, es decir, "una estética sistemáticamente deformada
'para expresar
el sentido trágico de la vida española".¡ Una
deformación sistemática de la realidad que deja al descubierüolo
absurdo. Junto a ello, la exageración y eljuego de contrastes violentos: del comentario jocoso se pasa a la ironía y al sarcasmo,
incluso.' Es el resultado del'choque entre la realidad del dolor y
la actitud de paroüa de los personqjes que lo padecen".{El Palito
está a veces dominado por el miedo, el alcohol o la admiración, lo
que hace que las escenasse distorsionen, salpicadas de comparaciones, metáforas, exageraciones,etc., de gran expresividad.
Encontramos también cierto carácter épico en la descripción de
las peleas callejeras y los personqjes parecen haber alcanzado en
algunos momentos un briüo de leyenda, pues, sus cancionesy
hechos pasan a la colectividad que los canta y deforma (pp. 16G,
¿
0
{
98
Valle-Inclán, R.Me.:(1954, p. 939).
BermejoMarcos,M.: (1971,pp. 12-31y $-5a).
Reyes,A.: (1949, p. 86).
16?)ó.
2.A Pasemosa ocuparnosahora de los naradores y de sur
registros lingiiísticos. En la novelas€ sucedenlas vocegde tres
narradores,de ellos dosson personajes,con difprentearegistros
lingüísticos,presentesen capítuloscon distribución alternante.
Es una novelacircular quecomienzainextremeresconun breve
capítulo inicial donde un na¡rador impersonal que maneja un
nivel de lenguaculto pero sencillo,que,en tercerapersonay con
neutralidad de cronista,nos anticipa el final, pero sin siquiera
decir los nombresde log participantesen la escena,favoreciendo
así la intriga.
A continuacién,alternativamente,tenemoslas vocesde
dospersonqjesen nuevecapítulos que,desdeun presentenarativo posterior, recreanla vida del Barrio a través de la voz del
Palito, las circunstanciasque han conducidoal desenlaceya anticipado por el narrador en tercerapersonay por él mismo,pues
comienzaconunflosh-back.Narrador que,en primera personay
simulandola oralidad (se ürige a un "ugted",que resulta Bersu
propia imagenreflejadaen un espejo),nosva introduciendóen la
historia conel desordenpropiodela subjetividaddelos recuerdos,
con naturalidad, gracia para las analogíase imágenesy pulso
firme y descarnadopara los pasqjesduros.Narrador popular en
el que, a través de un monoüálogo argótico y una sintaüs
coloquialcreíble,enlazadasconhumoreironfa,sefundenmuehas
voces de otros personajesde su historia (a través del estilo
indirecto libre).
¡
Nos hemos extendido un tanto en situar la obra en el marco de referencia¡
que sedesanolla, peronoesnuesüraintenciónhaceruncomentario lilerario
y por ello invitamos al lector al descubrimientode loe paralelismos y los
guiños al pasado literario que haoeeste autor, onsiguiendo una novela absolutamente original por la mezcla preisaycalculada de diversoselementos
suetentados en una egtructura perfecta y un inteligente desarrollo.
Como dice uno de sus personajes: Ta igual que la música ya exista, si ee
imita \bien, muy poca gente se da cuenta y ei se da, mejor para vosotroc,
porquesi son lisüossepercatarándequevosotrostambiénsoiglistosysabéis
hacer las msas." (pp. 96-97).
99
La lengua que vamoe a estudiar aquí es la empleada por el
3.0
Palito, en la que se mezclan elementos jergales y gitanos que
conüene diferenciar pues a menudo son tratados comouna misma
co8a.
La confusión conceptual y terminológica afecta a las
palabras andaluz, gitano, caló, flamenco, gerrnonla, jerga y argot
(también a las antiguas jacarand,ina y jerigonza, sinónimos de
germanía'). Según reconocenJ. Casares'y C. Claverías,el Dincinnari,o de Ia Real Academia se contradice a veces al clasificar
términos procedentes de uno u otro de esoslenguqjes y que han
pasado a la lengua general, califrcándolos como "familiares",
'populares"
o'vulgareso, es decir, bastante ambiguamente. Por
otro lado, el DRAE no incluye algunos términos colós que son
ampliamente utilizados.
El Diccionorio d¿ l.aReol Acodcmia Espoñola (cilaremos como DRAE) da para
el términoT'acarand.ano(tambiénjacarandino) la definición de"l.enguaje de
los rufianes."1984,vigésima edición,tomo II, p.T92.Parajerigonza ojeringonzdi "Lenguaje especial de algunos gremios, jerga." También, otra deñnición más, relacionada con lo lingrrfstico es la figurada: "Innguaje de mal gusto,
complicadoy diflcil de entender."L984, tomo II, p. 797. También jácara suele
usars€ como sinónimo, aunque la RAE no lo hace. J. L. Alonso Hernández
(1979, pp. 9-10)consideraque la germanla [segúnCorominas(1980,vol.III,
p.347) del calalángerrnanfc, derivado degerm.ó:Hermandad formada porlos
gremios de Valencia y Mallorca a principios del sigloXVI en la guerra contra
los noblesy a consecuenciade la que aparecieronunos personajesdesocupadosque caerfan a menudoen la delincuenciales el lenguajede los maleantes
en España en los siglos XVI y XVII. Tal lengrraje recibe otros nombres como
jacorandina, derivado dej<icaro y ésle dejague "rufián", que es propiamente
la lengua de los rufianes.Tambiénje rigonzo o gerígonza,lenguajeparticular
que usan los ciegos(Covarrubias, 1977, p. 637) y que procede,según Corominas (1980,vol.III, p.508), deloccitanoantiguogergons.Yalgarabta,queeaen
sentido literal la lengua arábiga, lengua incomprensiblepara los cristianos,
que pasa a signifi car¡rigonza.Y también argot, lérmino francés.AlonsoHe¡nández prefiere germanla puesto que es más preciso, para denominar al
lenguajepropio de los maleantesde lossiglosXVI y XVII y reservaargot para
los lenguajesmarginales moder¡ros.
Casares,Julio: ( 1950,p. 272).
Claverfa, Carlos: 'Argot", en ELH, II, Madrid, 1967, pp. 349-364.(Cfr. p.
350).lOp.ciú.por RoperoNúñez,M.(1978,p. 14)1.
100
Hasta hace pocoüiempo,se definíau lagerma,rotay elcaló
la
miema
de
mánera: lengua de los giianoe y ladrones. Pero hoy
está probado que la iengua de loe gitanos, emparentada con el
sánscrito, nada tiene que ver, ni por origen ni formación, con la
!
germanta castellana.
¿Cuál es la razón de esta confueión?La abundante terminología no favsrece la claridad de tales etiquetas. Pero, sobre todo,
el hecho de que el argot de los delincuentes, llamado germnnfa,
haya tomado préstamos de la lengua gitana. También la conüción
nómada del pueblo gitano explica que haya dado y recibido
préstamos léxicos de las lenguas con las que ha tenido contacto,
entre ellas el castellano y el catalán.
Pero no es lo mismo la lengua gitana o caló (mal llamada
en ocasionesrornanó,según Müia') que el lenguaje de los maleantns ogermanfo (fácil¡nente observable en las cárceles),o el habla
popular (que toma elementos de ambos).
Una jerga, por muchos términos que de una lengua
adopte,nunca dejar'áde serjerga, y aquélla nunca se identifrcará
con ésta. Intentaremos eclarar cada conceptopara poder analizar
con propiedad los términos y expresiones que llaman la atención
en la novela. J. Casares describe asíel caló:
El caló (...) es un verdadero lenguaje naüural, patrimonio
hereditario de unpueblo disperso,pero de caracteresétnieos
bien definidos, y cuyos grupos viven enquistados en los
dominios de otras lenguas.El caló, desco¡rtadoslos préstamos que ha tomadc de éstas, tiene un rico voeabulario
propio, un siste¡na de iufijos, prefijos y sufijos que le es
peculiar y unas leyes gramaticales sui generís, aunque
adopte en alguncs casos,como el de la coqjugacióno el de
al gunos plural es, infl exio¡resajenas.l0
l0
Milla Novell, M.: El argot de la delincuetrcia.(Tesis de iicencialura
inédita).Universidad de Barcelona,lg75,p.4.tOp. ciú.,porRoperoNúñez, M.:
( 1 9 7 8 ,p . 3 3 ) 1 .
Casares,J.: (1950,p.273).
101
La Real Academia de la kngua aceptó esta propuesta y
desde la décimoctava edición de su Dicc ionarb distinguió ya entre
germantny caló". No queremos dejar de insistir, pues, en el rango
de lengua del caló, y nadie mejor que un gitano, Juan de Diós
Ramírez Heredia, para con'oborarlo:
Todo el mundo sabe que los gitanos tenemos una manera
especialdehablar (...).A su vez,muchossabenque bastantes
palabrasde las que normalmenüeseusanen nuestra conversación son palabras de origen caló integrantes ya de la
lengua castellana al igual que tantos otros barbarismos
constituyen parte del lenguaje del país. Sin embargo, lo que
no todo el mundo sabe es que la lengua que hablamos los
gitanos no constituye un vocabulariojergal y ni muchísimo
menos una forma de expresión de ladrones y maleantes.
Nuestra lengua gitana es una de las lenguas más antiguas
del mundo, de raícespurísimas sánscritas,hablada aciual_
mente en el mundo por casi diez millones de personas.r2
La lengua gitana aporta palabras a la nuestra y las vías
de entrada son diversas. Una de ellas, estuüada por Miguel
Ropero Núñez, es el cante flamenco, formado por la mezclá de
elementos gitanos, andaluces y también de germanfos; el otr.o
propagación de gitanismos ha sido el argot de los
Tgdio de
delincuentes.
Es un hechoque las vocesde origen gitano son un elemento
constitutivodeI a lenguageneralnada despreciable,
aunque
resulte un poco difícil determinar qué gitanismos fueron,
durante largo tiempo, únicamentetérminos del argot delin-
¡l
l2
DRAE, 1984, tomo I: Caló: "Lenguaje o dialecto de los gitanos."(p. 243)
Germa'ía: "Jergaomal)eradehablardeladronesyrufianes,queusabanellos
solosy conrpuestade vocesdel idionra españolcon significacióndistinta a la
genuinay verdadera,y deotrosmuchosvocablosdeorlgenesmuydiversos."(p,
688).
Ramfrez Heredia, Juan de Dios:No.soúros
lnsgitanos.Barcelona, Edicioneg
20,1,972,pp. 95. [Op. cit. por RoperoNúñez,M: (1928,p. g8)].
'102
cuente o carcelario, antes de pasar a la lengua común, o
cuáles se incorporaron directamente al lenguqje popular
español a través del dialecto andaluz y al calor de la moda
'flamenca".13
También, GregorioMarañón:
Don Miguel de Unamuno solía decir que la influencia gitana
era en nuestro pueblo mucho más profunda que la árabe.
Sería difícil calcularlo con exactitud. Pero que el inft{o
gitano es muy grande, no admite dudas.r¡
Aunque cada vez menos personas lo hablan, el c¿ló es una
lengua viva y actual, en tanto que lagerntanla es el código secreto
usado por los malhechores de las antiguas asociaciones de delin-
cuenteg.Esa esla "gerrnaníahistórica"a la que aludeJ. Casares.
Este léxicolo recogióJuan Hidalgo en suVuobulario de 1G0gy
pasócasi en su totalidad al primer Dlcciarwrio de lo Lenguo dc In
RealAcodernioy a las siguientesediciones.Frente aesagermanla
oponela "germaníamoderna"
(...) una nueva terminología usual entre vagabundos, ladronesy demásdelincuentes,peroque no tiene la pretensién de
ser secreta, puesto que la manejan por igual los policías, los
carcelerosy los maleantes.rú
Esbe últimotipo de lenguaje es designadoporC. Claveúa,
M. Millá", Ropero Núñez y otros con la palabra argot, préstamo
del francés.'?
ts Claverla, C.: (1967,pp. 360, ?6ll.tOp. cit. por RoperoNúñez, M.: (19?8, pp.
1 1 ,l 2 ) 1 .
r¡ Marañón, G.: (1967, p. 92).
16 Casares,J.: (1950,p.277).
16 Milla, M.: (1975XOp. cif .por RoperoNrlñez, M.: (1g?8, p.
33)l
r? Tan¡bién suele utilizarse la palabra inglesa slong.
103
En muchos autores y también en el Dbcí'anarío de la
f!{Bro encontramoe la palabra argot como sinónimo de ierga.
Según Casares(1950, p.278) ella está compuestapor "una clase
de particularismos que podremos llamar profesíonales". Pero el
concepto de jerga resulta peyorativo, llamándose así la de los
toreros, estudiantes o soldados, pero no la de los médicos, ni
tampoco la de albañiles o pescadoresro.La jerga, por lo tanto,
'constituye una zona restringida de la lengua familiar, que limita
al sur con la germanía y el caló, al este y oestecon la terminología
artesana y al norte con el tecnicismocientífico" (Casares,p.279).
Preferimos resen/ar este término para cualquier tipo de lenguqie
característico y privativo de un grupo, incomprensible para los
que no pertenecen a él'. Hablaremos de jerga médica o lingüística, mientras que elargot, un tipo dejerga, será aquélla propia de
delincuentes, sin olvidar que algunas de sus expresiones son
también muy usadas por los jóvenes, en especial aquéllas que se
refieren a drogas, sexo, etc.
4.0
Germnnfa, jergo y argot son subsistemas o niveles de la
lengua española en los que los signos adquieren acepciones
particulares o valores autónomos. Ropero Núñez, aunque tam'
bién califrca de subsistema alcaló al final de su libro (p. 205), se
inclina en otros lugares del mismo a caliñcarlo como una lengua,
la de los gitanos. Esta misma opinión sustentamos, pues lo que
constituiría en todo casoun subsistemasería la lengua castellana
teñida de trérminoscalós, es decir, el castellano hablado por los
Argot: "Jerga, jerigonzall2.lcnguaje especial entre personas de un mismo
oficio o actividad." Vigésima edición, 1984,Tomo I, p. 123.
Hace Casares una diferenciación entre los diversos tecnicismos, pues, considera que el uocobula.riod¿ los a.rtesanoaes reducido, estable y castizo; el
tecnicisrnopropio de las urtes liberoles (bellas artes) üieneun fondo tradicional, con algunos neologismos,no muchos a su Parecer, posteriormente
añadidos.Elfecnicistnocientíficoes abundanteen exceso,inestable,lleno de
arbitrarias, apartándoseenexürehibridismos,incongruenciasyformaciones
pp.281-293).
la
comrln.(Cfr.
de
lengua
nro
Según el Diccionario de la Real Acadcmia dc la Lengualaierga es:"I-enguaje
especialy familiar que usan entre sf los individuos de ciertas profesionesy
olicicrs,cr¡no üorerooy eetudiantcs.", 19E4,tomo Il, p. 796.
r04
gitanos, pero no propiamente su lengua. En cualquier ca'o,
muchos de los términoe específicosde esoslenguajes han pasado
a forrnar parte del español popular y a un hablante de un nivel
medio que Berelacione con miembros de todas las capas sociales
no le extrañarían la mayor parte de los que ea esta novela se
utilizan. El casoque nos ocupa es especial puesto que se trata del
Barrio chino de Barcelona, más expuesto al influjo de la lengua
gitana que otros lugares y también a la germanía olenguaje dJlos
delincuentes.
Dentro de la lengua usada en la calle, vale decir, el argot
callejero, hay una gran variedad de materiales: por'un lado
palabras de argot,iergales,que aparecenen diccionarios jergales,
y que se establecieron como tales hace siglos, incluso (germanía
histórica). Por otro lado, la lengua gitana há aportado y
.rot
gran cantidad de términos, en estado puro o adaptados."f,o"t
Í, por fin,
las ultimas creacioneslingiiísticas fruto de h búsqueda de expresividad y originalidad del hablante. De los dos primeros grupos
(aysot y cal'ó) algunas se han extendido tanto quá se han estabtecido como norma, llegando a figurar en los diccionarios de la
Academia, aunque otras han pasado ya de moda, puesto que las
expresiones se desgastan con rapidez, al ritmo que la sociedad
impone2t.
No creemos,como hay cierta tendencia a pensar, que el
empleo de palabrasde argot empobrezcaer lenguaje.Al contrario,
supone una riqueza para el indiüduo que, teniencloun registro
medio o alto, conoce también otros registros (y sabe cuándo
emplear cada uno). Lo que ocurre es que se relacion ael argot y el
vocabulario gitano (una lengua, que supone por lo tanto una gran
riqueza, muy desconocida)con el habla de delincuentes, drogádictos, gente sin estudios, etc. , y siendo cierto, debemosreconocer,
sr R€cordamoslas palabras de c. Bally "(...) ar contacto de la vida real, las
ideas en apariencia objetivasse impregnan de afectividad.El habla individual inüenta sin cesar traducir la subjetividad der pensamiento, y luego
sucedeque el usocomunal consagraesosgiros exp.""i"o"". Bally, Charles:
( 1 9 6 2 ,p . 2 4 ) .
!05
sin embargo, su capacidad creadora, resultado, sí, de una cultura
marginal, de su no sometimiento a las reglas, en est€ caso las del
lenguaje. Por otra parte, el contacto entre gente de diversos
niveles facilita la extensión de las palabras de nueva creación que
se filtran a todos los gl.upos sociales lográndose así una lengua
más homogénea,dentro de la heterogeneidadde prácticas lingüísticas.
5.0 ¿Por qué surge el argot?
Más abundante, a medida que se desciende a niveles
socialmente bqjos y jóvenes, el argot es manifestación de varias
cosas: el hombre siente la necesidad de comunicarse y quiere
hacerlo de la forma más rápida y precisa posible. Necesita para
ello una lengua ágil, de alto contenido emocional y expresivo,
siguiendo así el principio de economía:decir más con menos.Junto
a la rapidez y claridad, está el deseode innovación(muy propio de
las generacionesjóvenes), el deseode ocultamiento (vocabulario
velado e incomprensible para quienes no forman parte del grupo,
aunque esta característica es propia, más bien, de la germanía
hisüórica), etc . Pero sobre todo, como producto social, es fruto del
momento, de las modas, y por ello cambia según cambian los
tiempos; de ahí la importancia de recoger,comoha hechoCasavella, el argot,la jerga de la calle más utilizada en un momento
determinado. La lengua es un productosocialy a la vez,individual
y el individuo quiere ajustarla a sus necesidadesexpresivas
concretas.Utilizará sus palabras como vehículo para su subjetividad, creando comparaciones,metáforas, onomatopeyas,etc. ,
que trascenderánen ocasionesal propio individ uo, generaliziindose,y en algunos casospasan a ser algomás que argot y llegan a los
diccionarios.(En la actualidad los medios de comunicación,y en
especialuno tan masivo comola televisión,hacenque expresiones
o palabras inventadas por ciertas personasse generalicen a todo
el país. El hecho de que individuos de diferente cultura intervengan en estos medios propicia tales creacionesverbales).
La expresividades el motor interno que mueve el lenguaje; se pretende ser comprendidoexactamente, pero también ser
creativo, original. El oyente capta mejor el mensajesi el hablante
106
utilizaexpresiones cargadas de afectividad, giroe que aludaná eu
realidad inmeüata, y la norma no va al ritmo de las vivencias
diarias. En cada momento la sociedad y el indiüduo tienen una
serie de necesidadesexpresivas y la lengua, ente dinámico, está al
servicio de esa sociedad que cambia, como lo señala Dámaso
Alonso, en el prólogo a la obra de Emilio Lorenzo (1980, p. 10):
Pero¿queesel estadoactualdeuna lengua?Esaabstracción
de nuestra mente no puedetener correspondencia
con los
hechosrealesdelhabla,salvosi ellamismacambia,esdecir,
esverdaderamente"actual".Es una alteraciónconstantede
y, claroestá,por desuso.La lengua
valores,por innovación,
que
es comouna cinta
sefuera destrabandopor uno de sus
extremos(lospuntosdondeobsolece)
y urdiéndosepor
elotro
(por dondeseinnova).La lenguaespresenteabsolutoeomo
nuestrasvidasy tan inestable,tan inconstantecomoellas.
En el lexicón nos varnos a ogupar de las expresiones o
modismos de la calle y del léxico. Unas y otro son expresión de dos
tipos de creatividad. Siguiendoa Bally ( 1962,pp. 64 y ss) la lengua
evoluciona por dos tendencias contrarias: la expresiva, que "enriquece el pensamiento con elementos concretos, productos de la
afectividad y de la subjetividad del hablante" 1p.68)V la analítica,
es decir,la combinaciónde signos, dondeciertas palabras vienen
a expresar un elemento subjetivo (es más expresivo decir "relucientescomosoles"(p. 181)que simplemente'muy relucientes').
En nuestro lexicón se hace patente la innovación y la expresividad de las que acabamos cle tratar. Se observará que una
de las características del argot es su pobreza léxica en lo referente
a términos abstractos y, en cambio, tiene gran riqueza de sinónimos para ciertas acepciones,como comida, bebida, instinto sexual, dinero, miedo, policía, etc. Por otra parte, la creación del
argot, tanto en léxico como en expresiones, gira en torrno a dos
polos: las palabras-e7e,que generan gran cantidad de acepciones
y expresiones(hostia, puta, cojones,etc.) y los conceptos-eje,que
atraen innumerables sinónimos, creándosecampos semánticos
107
como el del sexo, mujer, prostitución, drogas, partes del cuerpo,
muerte, funciones vitales, etc.s
LEXICON
(ltsta de palabras y locuciones colós y de argot
usadas en la novela)
Cada palabra aparece con una indicación de algunas de las
páginas en quo puede localizarse, lo cual ayudará a comprender su
significado.Hemosquerido incluir aquellosusosmás frecuentes'aunque
sólo uno se qiuste al empleado por el autor. Para definir las palabras
hemos usado cuatro diccionarios;no queremosdecir con ello que son loe
mejores,pero los hemosescogidopor las siguientesrazones:el de Besses
(B) es de principios de siglo, por lo cual no incluirá algunas palabras o
acepcionesque sehan creadoúltimamente, conlo que podemosobservar
el cambioo evoluciónquehanexperimentado.Por otro lado, sueleseñalar
si una palabra es gitana, cosaque no siempre hacen los dos siguientes.
El de León (L), es uno de los mejores diccionariosde argot que hemos
encontrado, incluye indicaciones como (marg.), (drog'), (fut.), (uni.);
según seaargot de los marginados,de la droga, del fútbol, universidad,
etc. , aunque hoy en día todosesoscamposestánmuy homogeneizadosen
el uso de palabras de argot y no creemos necesaria tal diferenciación.
Oliver (O), nos ha servido para completar algunas definiciones.Y, por
último, Tineo Rebolledo(R), ha sido utilizado para aclarar qué palabras
son gitanas. En algún casohemosrecurrido a otros diccionarios,citados
todos en la bibliografia. Debemos decir que algunas palabras no son
propiament e argot, sino únicamente de carácter'familiar" como señala
el nnen; su usorestringidohaceque incluyamosaquílas menosusuales.
Las expresionesno localizadasen ninguno de los diccionarios,así como
otrosusosdelas demás,sonexplicadassegúnnuestropropioconocimiento. Delante de algunas defrniciones aparecen las indicaciones de los
autores acerca del tipo dejerga a que pertenecen,aparte de las arriba
indicadas:(del.)delincuencia,(uni.)universitario,(est.)estudiantil,(fig.
(teatr.)teatro,
yfam)figurativoyfamiliar, (c.)caló,(period.)periodístico,
(prost.) de la prostitución, (ecles.)eclesiásticoy (mil.) militar.
2 Daniel, Pilar: "Prólogo"al libro de Vfctor León (1992, p. 1?)'
108
a todo trapo (pp. 60, 89). (pop.) Muy bien; con abundancia; congusto; con
gana. (B)
áU"i" (se) (pp. 50, 122).Largarse,irse, marcharprecipitadamente;huir.
(L) llAbrir: desvirgar. Abrírse de piernas una mujer: Egtar propicia a
mantener relaciones sexuales,se dice generalmente eh sentido figurado.
(O) /lAbrír también seusa conel sentidode'empezar'.Existela expresién
abrirse en forma dc paraguas.'Marcharse.
abucharado, abucharar (se) (pp. 28, 41,46,106, 166).Abucharar:
Intimidar, acobardar.(marg.) Desprendersede algo, abandonarlo.(L) //
Dejar, abandonar, tirar. (O)
achantado, schantaree, achantamiento (pp. 74, 160, 162, 173).
Callar. Achantar la muyÍmui, en caló: boca.(R) l: Callar la boca.&).ll
Asustar, acobardar.Cerrar. (O)
acojonado (pp. 44, 137, 143). Cobarde. Estar arojona.d.o:Tener mucho
miedo.(L)
afanar (pp. 62, 155). Hurtar, robar. (L)
agusto (pp. 71, 87),agustín (pp. 17, 19).Deponerseo estar a gusto (bajo
el efectode las drogas) se denomina agusto,agustln ojaco agustln ala
heroína. (Vide infraponerseagustoy jacoagustln). I lBnla lenguano
jergal existe una masa de mostococidoconharina y especiay conftutas,
llamada ¡nostoagustln (DRAE, tomo II, p. 932).Quizá por la similitud de
la harina con la heroína podría denominars e a ésLaja.coagusttn, lo que
nos parece una explicación lógica pero no probable. llAgusto üambién
aplica a la sensaciónde bienestar, de estar a gusto.
aho stiar (p. 180). Como si nón imo de h ostíar: Golpear. (O) /ltambi én dar
de hostias.
aire, dar un aire (p. 52). (pop.)Dar aire: abreviar, acelerar.De mucho
aire:Demucho garbo.Altaneramente. (teatr.) ¡Aire!: Aviso del segundo
apunte para levantar el telón. (c.)Aires: Cabellos.(B) //¡Aíre!: Exclamación despectivacon la que se expulsa a alguien de algún lugar. Darse
aires dc grandcza, de señor o de señora:Presumir, sentirse superior. Irse
atomarela¿re:A dar un paseo.Airz:Ventosidadexpedidaporel ano.(O)
aüviar (p. 65) (del.) Robar. Irse sin pagar. (pop.)¡Alíuía!: ¡Marcha de
aquí! (B) //Robar, hurtar. (L)
aloba (d) o, -a (pp.91, 111,143).Abobado.(L)//Atontado,atolondrado.
(o)
alucinado b.27). Pasmado,asombrado,impresionado.(L) //Estado en
que se halla quien sufre el efectode alguna droga. (O)
amolar (se) (p. 160) (pop.)Fastidiar; molestar; perjudicar. (B) /lFasti-
109
diar, fornicar. (O) //Aquí se usa como'asugtarse','encogerse'.//El DRAE
(tomo I, p. 85) da el aignificado(fig.y fam.) de'fastidiar, molestar con
pertinacia'. /lEn catalán, también existe el verbo arnollar conun signiñcado que parece ser el usado aquí: amollar, ceder,aflojar, desistir. (Ed.
Arimany, p. 34).
antenag (p. 31). Orejas. Estar con Ia anteno puesta: Escuchar con
disimulo una conversaciónajena. (L) //Iambiénantenear.
apalancado, apalancarse (pp. 25,65). Apalancarse:Instalarse en un
lugar. (L) llApalancado: Colocado en un sitio, abrazado, escondido.
Ap alancar : Guardar, esconder.Ap alancar se: colocarse, quedarse en un
sitio. Abrazar, fornicar. (O)
apampao (p. 95 ). Posiblement'edepop o > apapao > apamp ao. (Vide infra
paposo).
apercatars6 (p. 33). Vulgarismo, por percatarse.
arrapada 1p. a?). Parece provenir del catalán: arrap (masculino),
arrapadt (femenino): arañazo, rasgu ñ.o.lArr apadls, -issa:(ques'anapa)
que se aferra (o se agarra) con facilidad. @lanta) trepador, 'ra. lArrapa'
ment; (acciód'orrapar- se).Aferramiento. (Dsg¿mopadn) arañazo. (Estat
de I'dnimn) arrebato, arrebatamiento, éxtasis, arrobo, arrobamiento,
rapto. lArrapar:Verbo transitivo (Arrabassar)arrebatar. (En un értasi)
arrobar, arrebatar. (Esgamap ar) arañar, rasggñar. (A/er rar' se) agarr ar
se.(ed.Enciclopediocatalana,p. L27\lfPuedeque seempleeen la novela
para indicar el estado de ánimo de la Susi que traslucía al exterior el
arrobamiento, la satisfacción.O puede referirse a que llevaba la ropa
muy "agarrada" al cuerpo,muy pegada;lo que seconfirmaría por el texto
siguiente: "exprimida, marcando conlouna tigresa".
arrepenchao (p. 21). En catalán existe la palabra repeniar, -se con el
significado de'apoyarse'. También peryiar,'colgar'.(ed. Enciclopedía
catalana,p. 1077)//Se dice de alguien con postura rara, con mala pinta.
'ch' la grafía
cuyo sonidosecorrespondemás con
es
Se llamape nchao (la
el original catalán) al que está colgado,pero en sentido físico, tirado de
cualquier forma, por ejemplo, en la barra de un bar.
atumbarrar (se) (p.63). Usado como sinónimo de tumbar (se).
b¿rcile(p. 171).Bacile ouacile:Guasa;tonadura de pelo' (L)
bqiinis (pp. 30, 135).Por lo baiines (büini, bqiinis): En voz baja. (L) //
Cal6 Bqjine: Bqjo, debqio.(R)
baldeo (pp. 43, 142, L57).(del.) Cuchillo. Argot gitano: espada. (B) //
(urarg.)Navqia, cuchillo.(L)
baliga-balaga (p. 134).Pareceuna palabra inventada por el autor. La
repetición i¡rdica en este caso,como el vascokili'kolo ('inseguro,no
110
afranzado,pocofirme';fli ztegi*' ', p' 291),tanussdo enel castellanodel
país vasco. Balígo-balagosería'ni una cosa ni otra" alguien que no hace
nada concreto, que no está en una cosani en otra.
bamba (s) (p. 34, L77). En la actualidad se denominan óontüas las
zapatillas deportivas o playeras. su origen está en una marca: wambo,
que, si no nosequivocamos,fuedelas primeras quesevieronenestopaís,
antes de toda la variedad actual, de lona azul y con puntera blanca. Como
ocurre muchas veces,por extensión, se ha denominado así a todas las
playeras.
banda, coger por ban¿¡ (p. 22). Coger a uno para qjustarls las cuentas
o para discutir un asunto. (L)//Sorprenderley tenerle a nuestra merced
o con ventqia para nosotros. (O)
bareto (p. 75). Bar. (L)
(L)
basca (pp.24,44,7L,181).(marg.)Gente,gentío.Pandilla de amigos'
bisnear (p. 41). Aunque puede provenir del inglés busíness,en caló
también existe bisnar: vender. (R)
bisneg (pp. l?, 24, 99,45, 59). Bisni: Trapicheo. (L') llBísnes=Bisní:
Pequenoáátode comercio,no siemprelícito. Compra-ventade droga.(O)
/lCal6:Bísna; venta. (R) //Del ingles "businesso.
bolinga (lo. 18,95).En masculino'borracho"femenino'borrachera':(L)
boniato (p.63). Billete de mil pesetas.(L)
brigatas (p. 54). Deformacióndebrigada, uno de cuyossignificadoses:
Catégoúa superiordentro delaclase de subofrcial(DRAE, tomo I,p. 215).
Se usa como'policía'.
buga (pp. 23, 44). Automóvil. fIo cerseu.nbuga (marg.). Robar un coche.
(L)
but (p. 18).(c.)ano.(B). (mars.)Ano, culo.(L). //Sinóni mos bullarrengue,
bullastre, bullate, bullatís. (o) //cal6: Bullate; Ano, trasero. (R) //También se usa bullati y brllgaro (este último por parocido inicial).
cabreo, cabrearse (pp.22,138). Accióny efectode cabrear o cabrearse.
Cabrear:(fig. y fam.) Enfadar, amostazar' poner a uno malhumorado o
receloso.(DRAE, p. 230).
cacareo (p. 18),cacarear. Hablar con indiscrección.Delatar. (o)
cachas tp. tS) Tal vez del caló cachú':pinza, tijera, tenacilla (B); por la
similitud en la forma//. Las cachas:Las nalgas.(B) //Comoarljetivo:bien
plantado, fornido, musculoso.Femeni¡roplural: Nalgas. Estar c61has:
Estar fuerte y musculosoun hombre. (L) //Cachó: tijera. (R)
cachear (p. 152). Registrar. Robar. (B) /lRegistrar. (O)
calado, tener calado, catar(pp. 55,62).calor:conocer las intenciones
de alguien.(O)
111
calentar (pp. I 3 1, 136).Excitar o excitarsesexualmente.(L) //Golpear a
alguien. Enfadar a alguien. Excitar sexualmente.Beberbebidasalcohélicas. (O)
camelar (p. 28). (c.)Comprender.(pop.)Cortejar, enamorar, desear.(B)
//(marg.) Amar; querer. Conquistar la simpatía de alguien adulándole o
halagándole.(L) //Gustar. Cortejar amorosamente.(O)//Caló:Enamorar,
querer. (R)
camello (p. 17).Tlaficanüede droga al por menor. Insulto equivalente a
'animal','bestia', buno'. Disfrutar cono un camcllo: Disfrutar mucho,
pasarlo muy bien. (L)
canguelo (p. 136).(c. y pop.) Miedo, inquietud, recelo.(B) /llliedo. G) /
lCaló: miedo, temor. (R) //IvIax L. Wagner indica que, aunque esta voz
parecegitana, debidoa la desinencia+Iar,no hay ningunavoz semejante y con igual significadoen los dialectosgitanos. Habría que partir del
gitano general kand,ela,tercerapersonasingular "triede"de la ruíz k (h)
and.-'oler,hedet'. La denominacióndel miedo segúnlos efectosfisiolégicos que a menudo produce, es largamente difundida. El ürueque de -nden-ng- se deberíaa un cruce consungelar,funguelar treder, apestay'(p.
r77).
cantar (p. 5a). Confesar;delatar. Apestar, oler mal. Llamar la atención
desentonando.Emitir música una máquina tragaperras al dar premio.
Cante: confesión,delación. Qued.arsecon eI cante: percatarse con disimulo de lo que alguien haceo dice.(L) llCante:mal olor.Dar eI canúe:llamar
la atención desentonando.Quedarsecon el cante: percibir sin darlo a
notar la mala intención de algo o la condiciónfalsa de alguien. Dar eI
cante: Llamar la atención;avisar a alguien; delatar a la policía. (O)
y cantón,como"llanlaticantón (p. 23).Decantar,los adjetivoscantoso
vo'.
canutillo 1p.60). Canuto: (drog.)Porro (cigarrillo de hachis o marihuana). (marg.) Teléfono. Pasarlas canutas: Verse en una situación rnr:y
difrcil, apurada o arriesgada.(L)
cañero (pp. I 7, 23). Derivado de caña,dar o meter caño: Pegar,golpear.
Dar velocidad a un vehículo. Dar o nteter caña al porco: Encenderlo o
darle nrarcha. Darse o metersecaña: (dro.) Inyectarse heroína. (L)
cañiüa 1p.21).(drog.)Porro delgadito,conpocohachís.(L)/lAquí se usa
comodiminutivo de caña:Vasode cervezao vino.(L) //En generalsólose
aplica a la cerveza
capullo, hacer el capullo (pp. 28, 138).Prepucio.Glande.Estúpido,
imbécil; novato, inexperto, etc. Se usa especialmente como insulto.
Sallrsele del capullo a algu.ien:darle la gana, querer. (L)
172
carqia (p. 126). Eúar con Ia. carqia: Estar abobado. (L) //Se usa como
'borrachera" y también, aplicado a personas, como insulto.
carqiada (pp.31,89). Tontada, sandez,necedad.(t)
carcamal 1p. 64). (pop.) Un viejo, un achacoso.G) //Iambién carco:
Reaccionario, retrógrado, conservador.(L)
careto (pp. 15, 20,54,180). (marg.) cara. (L)
cargarse I uno (pp. 42,139). (fig. y fam.) Matarle, privarle de la vida.
(DRAE, tomo I, p. 275).
carro (pp. 29, 65). Automóvil. Apearse del carro: Cejar, desistir. (L)
cebollón (p. 65). Borrachera de bebida u otra droga. (L)
cepillarse (pp. 40, 41, 42, 138). Poseer sexualmente, joder. Matar.
Terminar rápidamente un trab{o o asunto. (est.) Suspender.(L)
chamizo (p. 88). (prosü.)Casa de lenocinio de baja estofa. (pop.) Casa
mala, de mal aspecto.(B)//Chabola.Casade prostitución de ínfima clase.
(O) //Parece empleado simplemente como"lugar de celebración".
chanar, chanente (p. 167).(git.) Saber.Estar descuidado.(del.)Entender, comprender. (B) //(marg.) Entender, comprender. (marg.) Saber. (L)
'saber' es sinónimo de chnnelw.
//Cal6: saber. (R) /iCon el significado de
En la calle seusachanar también como'gustar'ychanante cono'gustoso,
ricot.
chapar, ehapado (p.41, p.45). Cerrar. (L)//Estudiar. Cerrar, encetrar.
Detener, encarcelar.(O)
chasis corporal (p. 95). Chasis: Esqueleto. Quedzrse en eI chasis:
Quedarsemuy delgado.(L)
chinado, "un pelo chinado de las venaso(p. 109). (c.) chínur. Cortar,
rajar. (del.) Cortar la ropa para robar. Romper. Hacer saltar una cerra'
dura. (B). (marg.) Rajar, cortar. Dar un corte en la cara con la punta de
la navaja. (L) //C¿rló:cortar. (R)
'criatura' o chinorré'niño;
chinorris (pp. 16, 20, 4ü. k) Chínord
(O')
(B)
pequeño.
pequeiruelo'. l lChí nori: Niño,
llCaló: Chínorre; párvulo.
(R)
Chinorrt: niña
chorizo (p. 77)- Quizá provenga del argot delincuente cl¿orl'cuchillo' (B)
//(marg.)Ratero.Maleante. Navaja. (L)/ltvfax L. Wagner diceque resulta
evidente quechorizo y choricero son disfracesdel habitualchorí, chore
'ladrón'.engitano. Y tantbiénchorar trurtar'y c/toro'robo,hurto', común
a todos los dialectos gitanos. El disfraz senrántico representado por
chorizo,choriceroes un procedimientomuy en boga en todoslos lenguajesjergales (pp. 175, 176).
chorrada (pp. 65, 89,722). Tontería, necedad,estupidez.Cosa nimia,
cursi o de mal gusto; fruslería, objeto inútil. Meada. Parir chort'adas:
113
Decir tontarfa¡ o crhrptdeor. (tJ
chorreo 1p. 1D. Reprimenda. Eclwr un chonvoz ñegatiar. Scr algo un
chorreo: Ser muy hilarante; rer un garto inso¡tenible. Chorrcar: Regaüar
sgveranento a alguien. (O)
chota 1p. a8). (del.) Delator, roplón. (B) //(marg.) Soplón" confidente,
chivato. Estor como una chotal.Estar loco o chiflado. (L\ llCal6: Chivato.
(R)
chuminada (p. 46). Tontería, estupidez. Chiüorr erla. (L\. ilCosasin importancia, (O)
chunga (p. 71). Tdrmino caló: guaaa. (R)
c.hungo (n. 44,72, 136, 1,7I ). (marg. ) Malo, que careo de valor o cr¡slidad'
Falso, no auténtico. Estropeado. Estor chungo: estar enfermo. (L)
chupa (p. 169).(c.)Americana: G) //Chaquete, cazadora(L)//Chaqueta,
chaquetón. Coger una chupa: Caer encima de alguien una tormenta de
lluvia. (O)
ciego, ir clego (pp. 61, 64, 126, 136). Borradrera Ectsdo similar
producido por cualquier droga.Ponersecícgo:Saciarsede bebida o droga.
(L)
cocerse (p.52). Embonaüarse. (L)
(p. 43). Usado como coclcmbtow: (fam.) Llena de
cochambrera
'puerco) (fam.) Suciedad, cogapuerca,
cochambre. Cochambre:(de coclro
grasienta y de mal olor. (DRAE).
coco (pp. L6, 72, 143, 177).C abeza.Comerel crco: Sorber el seso,allenar.
Comerse eI coco: Obsesionarse por alguna preocupación o inquietud.
Darle uueltas al coco:Cavilar. Esúar mal del coco:Estar chiflado. Ser un
coco:Ser antipático y producir temor.Tener mucho coco:Ser inteligente.
(L) //Feo. (O)
cogérsela 1p.25). Sueleusarsepara indicar que no sehace nada, que se
pierde el tiernpo o comosinónimo del conocidomeneórsela(masturbaise
el hombre). (L)
colega (p.41). Amigo, compañero.(L)
colgado, colgarse (pp. 19,31, 74).Estarcolga.do:Estar en una situación
muy apurada, encontrarse sin dinero, amigos, droga, etc. Estar ido,
chiflado. Estar colgado dz algo o alguien: Tener excesiva dependencia.
Estar o quedarse colgado: Estar bqio los efectos de una droga, o no
recuperarse de los mismos. Tener colgada una osignaúuro: Tenerla
suspendida.(L)
colonquito (pp. 16, 23, 142'). En la página 23 lo describe como un
vagabundo. Se usa así, aunque no es muy común.
coñas (p. 125).Guasa,burla disimulada Broma pesada,de mal gusto.
114
Cosa molesta, desagradable, fastidiosa. Bobada, pqiiguera, tonterí4.
t Colta! (lntcrjección eufemística): ¡Coño!. Coño mariwro : Cosa molesta,
desagradable,fastidiosa.De coña;Estupendo,muy bueno.Estor d¿eoñ.o:
Estar de broma, de guasa. Estar muy bien. Tener cualidades. ¡Ni dc
coña!: De ningrín modo. Serla coñ¿:Ser el colmo,el rlo va más, lo insólito, inaudito. Tomar a coña:Tomar a broma, no dar importancia . (L) ll
Dar Ia coño: Molestar. (O)'
copla, quedarse con la (s) copla (e) (pp. 25,44,521.Qu¿darse con Ia
coplo; Percatarse con disimulo de lo que alguien hace o dice.La misma
copla: La misma historia, los mismos argumentos. No ualen coplas o No
hay coplas que ualgan: Frase para indicar lo inútil de cualquier excusa,
lamentación o argumento" (L)
costo (p. 159).(diog.): Hachís. Costoculeroo costocoñero: el que so pasa
en el ano o en el coño.(L)
cubata $. 27). Cubalibre. Cubata del gitano, del obrero, del p obre o d,el
soldado: Cocacola con vi¡ro tinto. (L) // En general, esto último es
denominad o ealírnocho.
€urrar, cumado (pp. 23, 48, 139). Trab4iar. Pegar, golpear, (L) ll
Sinónimo de currelar: Trabqjar. (R) //Como a{ietivo, currado, ge refiere
a algo muy bien hecho o usadoy avejentado.
curriquis (p. 160). Caló Currique: albañil. (R) //De currele (vide curro)
habrán derivado currela y curriqui, como'trabajado/.
curro (p. 96). (giL.) Curelo: negocio;ocupación;trabqjo. Castigo. (B) //
Curro, curceleo curcelo:Trabqjo. También da r un curro; dar una paliza,
pegar. (L) llCurrelo, curripén: trabqjo (R)
darse el lote (p. 65). Loúe:Sobo.Darse o pegarseel /oúe.Sobar, magrear
(sobar, manosear a una persona).Darse un hartazgo de algo. (L)
descantillarse (p. 26), descantille (p. 51). Volverse loco, pasarse de
vueltas. Chaladura. No apareceen ninguno de los diccionariosconsultados. Lo hemos escuchadoen la calle; aunque no es muy usado.
desfasado (120). Se usa para indicar que uno está bajo los efectosdel
alcohol o las drogas.
encalomar (pp. 19, 51, 89). (c.) Llevar. (B) /lEndilgar, endosar.Encalontarse(marg.):Esconderseenun sitio pararobar. (L) /lCal6:subir, elevar,
alcanzar. (R) /lPero también en catalán existe eru:olotwr: Endosar. (Ed.
Enciclopedía catalqruu p. 490).
eneoñado, estar encoñado (p. 169).Muy enamoradoo atraído sexualmente. (L)
enrollarse (p. 95), "enrollarse con. . . " (p. 140).Enrollar: Liar, enredar.
Gustar, irle a uno. Enrollarse: f,iarse en un asunto, meterse en algo;
115
ü
abstraerse. Ligarse pasqieramente por una relación amistoso-sexual.
Hablar mucho. Ayudar, acceder a una petición. Enrollarse bí.eno mal:
Tener o no facilidad para el trato socialy amistoso,sintonizar bien o mal
con los demás. Tener o no facilidad de expreaiín. Enrollarse de mala
manero; enrollarse mós que una persiana: Hablar mudlo, extenderse al
hablar. Saberseenrollar; Tener facilidad para expresarseo para tratar
con la gente. (L)
egparrarnar (se) (pp. 142,178).EIDRAE (tomoI, p.591) da estapalabra
corno vulgarismo, sinónimo de desparranutrr, uno de cuyos significados
es: Bsparcir, extender por muchas partes lo que estabajunto (p. 481).
Adaptando un pocoeste significado,se usa para señalar el tirarse por el
suelo de cualquier manera. llOtro significadodistinto de esparramnr o
esparrabar es:Fracturar para robar. (L) //(del.)Expender monedafalsa.
(Mc.J. Llorens,p.236).
espatarrarse (p. 172). Se usa como sinónimo de dcspatarrdrse; (fam.)
Abrir excesivamentelas piernas a uno. Llenar de miedo, asombro o
espanto. Caerse al suelo, abierto de piernas (DRAE, vol. I, p. a9D, ll
Ofrecersesexualmentela mqier. (L)
espichar (p. 33). (c.):fallecer. (B) llüspitlnr o espicharlo: Morir. $) ll
Caló: fallecer, fenecer,morir. (R)
espitamiento (p. L7).Espü: (drog.) Efectos estimulantes producidos
por las anfetaminas o fármacos similares. Por extensión, actividad,
dinamismo. Espíd óoJ: (drog.) Mezcla de cocaínay heroína. Espitoso:
(drog.) Que produceefectosestimulantes.Activo, dinámico. (L) llEspitoso: Quien se halla bajo el efecto de la euforia de la droga. (O) //Tales
palabras parecen provenir de la droga denominada Speed,> Spid.
Espítamienlo sería la acciónde ponerseesptdico.
fardar (p. 120).Fordn: (c.y del.)'ropa';tambiénfardao'bien vestido'.(R)
/lFardar: Presumir. Lucir, quedar vistoso.Fardón: Bonito, vistoso, llamativo. Presumido, presuntuoso.(L) //En cal6Fardl: ropa. (R) //(cal6 y
del.)Bíen fardno:Bienvestido (M¡. J. Llorens, p.238) llBnel DRAE (vol.
I, o. 632) apa rccefarda, del árabe, comopagar (la) farda :'Rendi r obsequio
o atencionesa uno por respeto,temor o interés'. Tambiéu'bulto o lío de
ropa'y'corte o muescaque se hace en un maderopara encajar en él la
barbilla rle otro'.
far{olta (p. 65). Embuste. (O). ElDiccionario de la RAE (vol. I, p. 632) lo
define: "Cosade mucha aparienciay de pocaentidad".En este casoel
sigrrificadoque tiene en el texto es el mismo que el de farfulla (p. 137):
'Defecto del que habla balbucientey de prisa". Aunque en la novela el
defecto viene dado por los efectosdel alcoholy las drogas.
r16
fario, 'mal fario'(pp. lB9, i¿Z). p"l"¡ra procedonte de Andalucfa,
bastant€ usada en general, por lo cual nos sorprende que no seincluya en
apenas ningún diccionario: silro, augurio, buena o mila suerte. (Martín
Alonso, vol. trI, p. 1968).
farioso (p. 1b9). Adetivo derivado de Ia palabra anterior. No tenemos
constanciade su uso, pero siginificaría.que da mal fario,.
farnreo (p. 40). Ponersefarn¿co: ponerse violento, agrasivo. Jefe. (o)
fiambre 1p.a2). (period.) una noticia atrasada. (B) /lcadáver. (L)
flamencones (p. 98). Flarnenco: (pop.)Achulado. Airoso, garboso. (B) //
Valiente, decidido. Chulo, valentón, provoca dot (L) /lE stoiflnmenea una
mujer: ser atractiva físicamente, sin ser guapa. (O)
flipar (pp. 17, 72, ll4). Ftipar fsel: (diogJ: Drogarse. pasmar (se),
asombrar (se),impresionar (se).Cautivar, gustar. (L)
fl_oja, traer fl oj a (p. 48). Frase que expresadesprecio o indi ferenci a. (L)
llMe la trae floja: "No me inrporta" (O) /iCaló: Cuenta. (R)
follar(pp. 18, 125).(pop.)Fornicar.(B)1/Copular,joder.
(esü.)Suspender.
(mil-) sancionar, arrestar. Fastidiar, gibar, caosá, a arguien
un daño o
peljuicio. Follarse uiuo aalguien: causarle un gran daní o perjuicio. (L)
ll0aló: fornicar, cohabitar. (R)
follón (pp. 42, 43). Jaleo, alboroto; confusión, desbarqiuste. Asunto
complicado.(L)
frito, quedarse frito (p. 153).Es tar fríta:Estar con mucha excitacióno
deseo sexual. Estar o qued.arsefifo: Dstar o quedarse dorn¡ido. Tener
fríto a alguien: Colmnrle la paciencia.G) /fivforir. (O)
ful, "mandar a tomar por la ful" (p. lZI F ut,(del.) falso. tI no dcl
ful : uno
que se fi nge de la pol icía. Jerga ; I enguajejergal. .Estar
ful : padecerde mal
secreto. (B) /(drog.): Hachís. (marg.) ffi¡srda. Ful o
fut de Estornhul:
93tg:) I\{alo, fafso, no auténtico. (L} //La fut:lapolicía auténtica. (o) /
Caló:fulañl: porquerÍa, suciedad,bascocidad.(R)
f-urgón (p. 150).segín el DRAB t tomo I, p. 662) es un carro largo y fuerte
de cuatro ruedas y cubierto, que sirve en el ejércitc para trinsportar
equipajes,nuniciones o víveres.También puede ser de los ferrocarriles
ouncarruqie para transporte.En la actualidad,en la calle,sedenorninan
las furgonetas de la policía
así
.
furgona (n. 135).sinónimo dela palabra anterior, aún más usada.pued¿
provenir de Ia palabra anterior o de furgonef¿: vehículo destinado
al
reparto de mercancías(DRAE, vol.I, p. 667).
galleta (p.72), galletazo 1p.28). Bofetada.(O)
ganso, -a (p. 64).Grande.Personadespreciabre.pasta. (L)/lDesgarbado.
Pasta gansa: Dinero fácil, ganado sirr esfuerzo.(O)
177
para
garito (p. 163). (iug.) caea de juego. Gl) //(germ.) casa. o edificio
pub''
ñ"Uittt. tnRAE)7/En la actualidad se usa como'bar,
(p. 36). Tontería, estupidez. =Gilipolladt. (L] //Como dato
giñp"if."
gitana. En
io"ilou o diremo s que Max L. Wagnei ind ica quegill esp alabra
.fres
el sentid o
en
ado"¡ill
co',pero iay también el deriv
*Á;: ¡ stgnifica
de'inocente, cándido'(pp. 167, 168).
(pp. 1?6, 128).Se suele ugar para indicar una avería del coche,
ñ;;"
motor'
io^.rdo el motor se para. Aquí parece referirse a un ruido del
conocimiento.
g*og'i b.lD.(box.) Aturdido, tambaleante, sin apenas
(L)
itoi¿i¿o, atorrtadopor el cansancioo por un shockfísicoo en¡ocicnal(pp'
24'
15'
guapa"
guapor -a; guapamente. "los años guaposo,"fiesta
á8). Érr"t o, de calidad, interesante' (L)
gr.r.y, de guay (pp. 17, 181). Muv bueno. Muy bien' Guay del Paraguay "
furr' úo""o . Estar a la guay: Estar atento. (L) lÍLa interjección ¡Guay!
primera
y
.orrio **pt"sión de lamánto, procedentedel gótico Wúi cuya
como
existía
doc..*entación data del siglo xIII. También en árabe
el
tomó
sólo
interjección de admiración y lamento, aurtque el castellano
pronto
a
tendió
uso
,itli-o urtor, identificándose, pues, con el gótico.Tal
lado'
otro
p'25$'
P-or
anticuarse. (i. Corominas yJ. A. Pascual,vol' III,
estar a
la expresión estara la guay resulta ser un calcode la catala¡ra
p.280).
Asuvez'
i;oiu7¡t,nieilar. (J. Rastall iJuanolayJ. Martíi Castell,
Atisbar,
¿ríu p"o"iJ"e del verbo c ajÉ¡lánguoillor cuyos significados son:
otear, vigilar. (ed. Arimany,p.2g2). También: Acechar. vigilar,
;i;,
g¡¡ardar.Asomar, saliraver. G uaíto!oGoitol (pronunciaciónincorrecta):
¡Mira! (ed. Everest, P. 217).
pedir guerra, guerrón (pp. 30, 77,108)' Dar guena-:vivir' ser
i.r.*.,
anlesde la guena: de buena clase.Querer o pedir guerrai
irot".to.b,
.serde esta
Lrrer deseosde fornicar; provocar sexualme¡rtea otros. No
guerru:
incorpoguerrd:no pertenecera esteasuntoo situación.IrseaIa
de la
antes
iui.o of seivicio militar. (L) /lEn la actualidad la expresiónde
guerca se usa para tildar a algo o a alguien de antiguo'
(pop.) Aho1c11_deun árbol. (B) //tlurtar, robar. (L) //
irrio¿a" (p. 1¡2).
el signifi cado
óaM: G uinclator: *altratar. (R)//Seusahabitualmente con
que da León.
(del.)Guardia civil. (B) //(marg.)Extranjero, turista'
;;"i
-El (pp. 27, G2).
guiri (marg.) El extranjero. (L)
(Pop.)dinero' (B) //Dinero,guitarra' (L)
C;t" $p. zt,Zs,?1, 88)'
expresiones,
ñ.r*rro" lO. aOl. Tai palabra forma parte de múltiples
que se
(drog.)
hachís
Porciónde
incluimos sólo algunas:Hueuo:cojón.
inmejorables
en el ano o en la vulva' A hueuo'En
pn..o¿"
"o"trabando
118
condiciones para hacer o conseguir algo; muy oportunamente. A puro
hueuo: Abase de mucho esfuerzo.Irnporter un htnuo:No importar, tener
sin cuidado. Echar hueuosa a.Igo:Mostrar decisión,valentía, coraje.Aquí
aparece una expresión muy usada: ñ[l nchur los hueuos:hartar a uno. (L)
jaca (R. 77). ML\ier que tiene buen tipo, que está buena. (L) //IVft¡jerde
carnes firmes y abundantes.(O)
jaco (P, 41). (drog.) Heroína. (L)l/Sinónim o decoballo. tambiénheroína.
nsta últimg palabra es más uüilizada. En la novela apar ecejacoagusiln.
(Vide supra agustln).
jamar (p. 138).(c. y pop.) Comer (8, L y R)
jaula (p. 54). Cárcel. Loco,personaalocada.(O)
Jeró, "por toda lajeré" (p. 4 1).(c.):cabeza,cara. Collado; cumbre. Almena.
(B) l/(marg.) Cara. (L) //Caló: cabeza.(R)
jeta (pp. 26, 30). Cara. Espita. (B)//Cara. Desfachatez,descaro,desvergüerrza,cinismo. Fresco,cínico,desvergonzado.Por Ia jeta: descaradamente. Gratis. (L)
largar (pp. 49, 92). Hablar, decir, contar. (L)
leñazo (p. 122).(pop.)/eña:castigo,paliza. (B) /lLeñazo:Golpe.Colisión,
choque. (L)
ligar (pp. 42, 88, 139).Conquistar con fines sexuales.Conseguir, agenciarse. Comprar droga. (marg.) Hurtar, mbar. (marg.) DetenetLigarlo:
perder. Emborracharse.Pisar excrementos.(L)/fltambién: Formar u obtener cartas para hacer una buena jugada. (O) //Aquí se emplea como
'darse cuenta','comprender',
un significadomuy habitual en Ia actualidad.
llevar palanter llevar por delante (p. 136). Matar a alguien.
longuis, hacerse el longuis (pp.24,31, 1b7). Sirnular ignorancia o
distracción. (L) ll0aló: Iangut: inocente.Cándido.(R)
lorenzo, (p. 150),lorencito (p. 87).EI Lorenzo:El sol. (L)
loro (p. 85),estar al loro (pp. 17, 43,LZA).La ro:l.[f.qier fea, especialmente cuando¡roesjoven. Radioo radiocasete.'¡Alloro!:¡Alerta!..8star aI lero:
estar atento. (L) //también ¡Có.gatelorito!: ¡Asómbrate!. (O)
Iumi (pp. 23, 48). Luml (c.): manceba.(pop.) lurnía 'prostituta'. tB) ll
(nrarg.)Pr¡ba.(L)/lQaló:.Iuml:tnaneeba,
concubina.Lu¡nía:puta,raniera.
(R)
maco (p. 180).(marg.) Cárcel. (mil.) Calabozo.(L)
madero (p. 53, 135, L79).Policíauniformado.(L)
majara (p. 16).Chiflado.(L) llLoco,alocado.
(O) /lPor curiosidadinctuímos una palabra caló homógrufa, salvo por el acento:Mqjard. 'bendita'.
ffi)
119
malqif (p. 118).Exists malqie,molageomalange:Mala sombra,soso,sin
gracia; malintencionado, ü1. (L) ilMolo,ie o malage: Persona con mala
sombra, de malas intenciones,antipático, aburrido. Mantiene los significados de la expresiónandaluza'tenermal ó'ngel'de la cual procedepor
corrupción fonética. (O) //Aquf se le ha dado una terminación gitana, en
-í.
mamón, -¡ (p. 162). Persona indeseable,despreciable,vil- Mantona:
homosexual pasivo. (marg.¡ Chivato, confidente'(L)
mamoneo (p. 159).Derivado demamón.
mendilá 1p.71). En caló existe mandilandln: criado de mancebía' G)/
I Cal6 mandeldn: castrado,capado,capón'(R)//AlonsoHernándezrecoge
mnndilada y mandilandln, derivad os demo,ndil'criado de mujer pública
o de rufián'(p. 2a5) llBstapalabra podría ser un derivado de ésascon la
signiñcación de'puta', probablemente.
mangonea¡ (p.64).(fam.)A¡rdaruno vagandosinsaberquéhacerse.Entremeterse o intervenir una personaen asuntos que le concierneno no,
imponiendo alos demássucaráctervoluntarioso(DRAE, tomo II, p. 866).
llAquí se emplea como sinónimo de tnangar: Robar, hurtar' Sablear.
(marg.) Mendigar. (L\ //Caló:.lnangar:pedir, mendigar. (R)
maqueado, maquearse (pp. 20,48,77,89,91, 108, L9D-Ir maques.do:
(marg.) ir bien vestido (especialmentecon prendas vistosas).(L) ilttlgo
maqueado puede ser también algo bien arreglado, bien dispuesto, por
ejemplo, una mesa con comida.
mara (p. 8?, 89, 96, 106). (del.) confusión;gentío. (B) //(marg.) Gente;
gentío, muchedumbre.(L) //Iümulto, aglomeración'Paliza. (O)
marajá (p. 137). Víuir conto un marqió: vivir muy bien.
marcarse (una rumba, etc.) (p. Z0). (pop.) ntarca.rseun toque; Bailar
flamencocongracia. (B) /lMarcarsealgo:llevarlo a cabo;presumirde ello.
Marcarse un furol: presumir de algo que no se ha hecho.(O)
marcha (pp. 63, ?5), marchante (p. 7l). Los de la marcho: (del.) Los
ladrones.I r a la marclta: Robar.(B ) //Actividad, dinamismo.Animación,
diversión, alegría. Apearse en marcha o marcha atró.s; Retirar la picha
inmediatamente antes de eyacular. Irle Ia marcha a alguien: Tener
inclinaciones masoquistas.Tener afición a la diversión en general, o al
sexo, la droga, etc. , en especial.Tener marcha: Tener vitalidad, tener
afición por la diversión. (L) llDar tnarcha a alguízn: Cortejarle, tener
relacionessexualesconé1.Estar algo en marcha: Estar haciéndose,preparándose.(O) llMarchoso:Activo, dinámico. Afrcio¡radoa la diversión.
Música alegre yligera. /lMarchante seusa corno'queda marcha, alegría'.
marica (p. 75).Afeminado. Homosexual,especialmenteel que es afemi-
r20
nado. Homosoxual pasivo. Ditfrutar mús qw un rcarica con lo¡nbrices:
Disfrutár mucho. (Lj llMoritón dc preya otlc pi¡r;in0; expreeionesque se
aplican a loe presuntuosos. ¡Marfuón er ú.rtfino!: expresión con que se
aiiente a apresurarse a quienes participan en algo. iO)
nrsrrmo (p. 106). Individuo, sujeto, elemento. (L) //fambién: novio,
esposo.(O)
i
marrón, pillar de marrón (pp. lg, 4L). ?iJlar ü marrónz (marg.)
sorprender in fraganti. con las manos en ra masa. (L). Marrón tiene
muchos significados, entre ellos: rndividuo de la polida nacional. (marg.)
causa criminal. (marg.) sumario. (marg) condena. comerse un merrón
(marg-) Reconocerseautor de un delito, implicarse en un sumario.
DJ
rnarrón (marg. ) Producto de un robo, o cualquier otra cosaque compromete.
Ir de m.arrón (marg.) Encontrarse en situación ilegal, llevar algo que compromete. (L)
meco (p. 131).Golpe, puñetazo.(L)
meterse (p. 92). O y L dan el significado de fornicar. pero, generalmonüa,
se usa como'tomar drogas'.
mogollón (p. 63). Gran cantidad. Lío, confusión.(L)/trambién: botín. (O)
mojamé (p.41). =Müamed:Moro. (O)
mondongo (p. 15f). Usado como'lío'.
¡_nono1p. 71). (pop.) Bonito, gracioso.(B) //Policía uniformado. (drog,)
síndrome de abstinencia.Et últimom.ono: personainsignifi cante.
¿Teigo
,nonos en la cara? Pregunta con la que uno se defiende de las miradas
insistentes y molestas. ¡vef e a descapulrarmonos! : Frase de desprecio o
rechazo. (L) //Aquf aparecemono-fbroz,itrgandocon la expresión lobo
feroz.
moraco (p. 41). Despectivamentesedenomina así a los moros,también
moromíerda (muy extendido éste último por el cómic Mahi Nauqia del
fallecido fVA).
morrada (p. 125).La nrcrradarlu b0"". Golpe.(O)
mosca (pp. 29, 116). Dinero. Amoscado,receloso.Ascrse las noscas:
Hacer much o calor.¡Atame esamosca,porer rabo!:Expresión que expresa
absurdidad. Estar moscd: Recelar. Morír corno-rnoscart-Mo.l" en
. abundancia. sublrsele la mosca a la naríz o a Ia orqia: Recelar. (L). //
También seusa esfor con la moscaen la oreja y ¿eué m.oscate ha pdcado?.
muermo (pp. 108, 152).Sopor producidopor alguna droga. Situación,
cosao asunto enojoso,pesadoo aburrido. (L)
napia (p. 126),napias. Nariz. (8, L y R)
nervi (p. 25). Nervioso.
nota (pp. 2'1,43,112).Individuo, elemento.Individuo al que le gusta
t21
llamar la atención. Dar lanota:Llamar la atención on algoextravag3nte
o escandaloso.Ir paro¿oto: Poner excesivaaplicaciénen lo que se hace.
&)
notario (pp. 18,51).Seríaun deriyadode nora,puesen el librose usacon
igual significado. (No hemos constatado su empleo en el habla). Quizá
erté inflolda por la palabra otarío,en lu¡fardo argentino,'tonto, necio,
fácil de embaucar'(DRAE, vol. II, p. 989). No indican que sea lunfardo,
es decir, jerga. /lEs posible también que se utilice, simplemente, por
influencia de la palabranotario,con su significadonormal.
ñqio (pp. 17,42, ?4, 90, 95, 151, 166)-Pequeño' (O) /lPtobablemente
procedede'pequeñajo'.
paisa (p. 43). Paisano,natural del mismo pueblo.(B) /lPaisano.Amigo,
compañero.Marroquí. (L)
palique (p. 53). (Pop.)Conversación;charla. (B)
tia) (pp. 130, 156). Polmar:6ug.) Perder en el juego' 18) //
-palmar:Morir.
iat¡nar
Perder, especialmenteen el juego. Polmarls:Monrse. (L)
I lün a.al6,p alm a r : perder. Conclui r, termin ar. (R)
panoli (pp. 47, g5). (pop.)Totrto, cándido' (B) //Bobo,tonto' (L)
pope"", papeo (pp. 51, 107).Papear: Comer.Papeo:comida. (L)
papera {n. ig). (marg.) Documentación.carnet de identidad. (L). En la
norrelaapatececomosinónimo dePopelina:(drag.)Envoltorio que contiene cierta cantidad de droga en polvo. (L)
paposo (pp. 97, 159, 1?3, f?8). (pop.)Papa;una co8aque no vale nada'
bapatína:borrachera. (B) //En la actualidad seusapcp{r con el significado de'borra cherd//Papo.;o:Borracho. (L)
parquin (p. 151).Aparcamiento.Garaie.Garqiegrande dondecobran el
estacionamientode los vehículos segrinlas horas que perma¡rezcanlos
cochesallí aparcados.(O) //Provendrádel inglésparkitry.
pudendas: Genitales. (o)
partes, .sus partes" (p. 137).Partes o pan'tes
pasa, hechoun& pasa (p. 108).(pop.)seco,enjuto. (B)
ipasa!, pasar (se) (pp. 26, 31, 161, 166)' Tener sin cuidado,19sul-tar
itr¿¡fur"nt", no interesar, de$entenderse,abstenerse.(drog.) Vender,
trapichear con droga" Pasarde úodo:No preocuparsepor nada, resultar
tocloi ndifererrte,mantener una actitud escéptica. Pa sarlobomba; Exttaordinariam€nte, sensacional.Pasurse;Excederseen lo qge uno hace o
(L) //
dice. ¿Pasacontigo?:¿Quéhay?, ¿Qué pasa?,¿Qué quieres?, e¡c'
¡Pasu!:¿QuéhaY?
p¿rsarsede vueltas, estar pasado (de vueltas) (p. 76).Volverse loco'
(p. 19, 40, 50, 53). (del.) Policía secreta. Ladrón que vigila
p.r-r
inientras los demás roban. (B) /lPollcía secreta-La pasma: La policía
122
s€creta.(L)
pasta (p. 66). Dinero. Aflojor, sacudir o sottarIa paata: pagar, apoquinar.
Montarse en el dolar o en Ia pasta: enriqueceise. paitl gánsa: dine"o
abunda;rüe. Tocar la pasta a arguten: (marg.) vivir a cosia de arguienuna pasta: mucho dinero. (L) //Tambi én:Dé buena pesta, serd.eo tener
bucna pasta: de buena clase,de buen carácter, digno de óonfianza.(o)
payo' 'a (pp. 18, 48). Pekir Ia pauo: hablar los novios. (B) llpauo;Duro,
moneda de cinco pesetas. (marg.) rncauto, víctima de un robo o estafa.
Tonto. Indiüduo, tipo, fulano. pauo frlo: (drog.) Síndrome de abstinencia.
Paua; Colilla. Echar la paua: vomitar. (L) /lfambiénedad ful pauo:la
adolescencia. (O) //La expresión pauo frlo es un calco del inglés cold
turkey.
peli (nn. 2L,49). Aunque no es egte caso,existe una palabra homógrafa
en caló con el significado de piel. (B) //pero, habitualmente, suele
significar'película' (L), simplemente por reducción.
pelo, un pelo (n. 109),üomsr el pelo (p. 131).Existen muchas axpresiones con esta palabra, entre ellas: A pelo: Desnudo. caérsele et jeto:
Recibir una reprimenda, sanción o castigo. Jú¿r a pelo: Joder sin
preservativo. Pasarseun pelo: Excederse.(L) llUn peto: Un poco. (O)
peluco (p. 43). (del.) ps¡s¡ de bolsillo. (B) //(marg.l n"toj.
tlj
peña (pp. 75, 167).(pop.)Reunión; tertulia de amieos. in)
perro (pp. 52, 61). (ecles.)Peto faldero: clérigo aficionado a monjas.
(pop.) A tnra dn perro: con todo rigor, sin perdonar
nada" (B) /A/il,
dtrspreciable,vago, gandul, senil. policía (marg.) Confidente. Echurle
losperros a alguicn: abroncarle, reprenderre seváramente. pintar lo que
un per ro en rniso : estar de más en un sitio, sobrar, estorbar. (L) /I uecáda
e
perro selama su cipote (o que cadaperrito se la¡na su cípotítü:que cada
cual cerrguecon sus responsabilidadesyresuelva r,¡s p"-obl**a-".(Joa"")
a-estilope_*o:fornicar, estandola mujer a gatas.posár mds hamb, que
el perro de un ciego:pasar mucha hambre. (0)
oiar (pp. 13, 41)._(pory)Piar por uno, por una coso. Clamar por urlor
desearuna cosa.(B) //flablar. (marg.) Delatar, irse de la lengua. (L)
pijotería (p. 138), como pijotada: estupidez. Menude¡rciá molesta.
viene depíjo: jovenpresumido,afectadoy superficial, por lo general, de
extracción burguesa. Picha. Importar un piji: no importar."salirle d.et
püo a alguíen: querer, darle a uno Ia gana. (L) llpíjotada=püada:
tontería, cosasin importancia. (O)
pillao (p. 75). Estar píIlado: Estar en mala situació', carecerde lo que
senecesita.(drog.)Tener adiccióna la heroína.(L)/iSe usa también como
'estar
loco'o'estar enamorado'.
723
piltra b.74). (del.) Cama. (B v L) llCaló: cama, lecho.(R)
pipa (pp. 5 1, 97). (marg.) Pistola. (marg.) Mirón; vigilante; entrometido.
Clítoris. En el argot de los coqiuntos musicales el que se dedica a
transportar el material. Estar pipa: Tener buen tipo una persona,estar
buena. No tener ni pa pipas: Tener muy poco dinero o no tener nada.
Pasarlo pípo: Disfrutar. (L)
plantado, plantar (p. 162).(fig. y fam.) Ponersede pie firme ocupando
un L gar o sitio. (fig. y fam.) Llegar con brevedada un lugar, o en menos
tiempo del que regularmente se gasta. (DRAE, vol. ff, p. l0?B).
¡rlantilicarse (p. 86). (fie. y fam.) Plantarse,llegar pronto a un lugar.
(DRAE, vol.II, p. 1073).
plas (n. a5). (del.) Hermano, cofrade.(B) //(marg.) Hermano, hermana.
(L). /lEn el texto se usa como'policfa',sinónimo de pasma.
polvo, estar hecho polvo, echar un polvo (nn. 23, 139).poluo: cópula
sexual" (dro.) Ileroína o cocaírra.Echar o meter un poluo: copular. Estar
hechopoluo: estar muy cansadoo abatido. Estar paro un poluo: Lener
mucho atractivo sexual. Poluo de úngel: (dro.) Droga alucinógena y
afrodisíaca. Poluo saluqje: cópula sexual agresiva. ¡Qué potuo ti.ene!:se
dice de la personasexualmenteatractiva. ¡Site nvto un poluo saluaje,te
sale unhijouikíngol: Piropovacilón.(L)lMiuirdelpoluo:prostituirse. (O)
ponerse a gusto (pp. 25, 71). (drog.)Ponersea tono bqio los efectosde
la droga.(L)
posturitae 1p. 26). Postura: (drog.) Cantidad de hachis que ofrece el
vendedor por una deternlinada cnntidad de dinero.P ostura del nú.sionero: Postura tradicional en la que la pareja está cara a cara y el hombre
sobrela mqjer. (L)
primo (n. 139).(pop.)Tonto, incauto,víctirna de un engaño.(ts)//(¡narg.)
Incauto, personaque se deja engañarfácilrnente.(L)
pringa (d) o, -illo; pringar (p. 21, 24,47,50). Pringar: (del.) Ser
castigado.(Bl //Príngao: (urarg.) Incauto, persona que se deja engañar
fácilmente.I r clep ringao (marg.) Ser un incauto,meterseen a su rrtos poco
claros que implican riesgo. Pringar: Tlabajar, en especialduramente.
Morir. Perder en el juego. Príngarla: Hacer o decir algo inoportuno o
desacertado.Malograr, echar a perder un asunto"Perder. Morir. Contraer unn infecció¡rvenérea.Pringarse: Meterse en a-cuntossucjos.(L)
privar (se), priva (pp. 64, 88, 106, L08, 152, L73).Príuar: (del.) Beber.
Errgullir. (B) //Beber vino o licores.Príuarse:Emborracharse.(L) //Caló:
beber. (Il) //También priuar se usa como"gustar".
(B)//Vender.(L)//También:
pulir(pp. 2 1,88).(pop.y del.)Vender.Rol.¡ar.
pulírse o/.go:gastarlo. (O) //Caló: vender. (R)
124
'g¡ punto
pulto {un),
de tlo" 1p. aD. (pop.) un hombre listo. (B) //
Individuo, tipo, sqjeto; tunante, pdjaro de cuenta, pergona que eapocodo
fiar. cí ncopunúos: (marg. ) Tatuaje de ci ncopuntos oonel vaior de "muera
la policÍa y viva la golferí{. Punto fatfdíto: (fut.)punt¡ de penalti. punúo
fiIipína: t\rnante, pájaro de cuenta, persona qu€ eÉpoco de ñar . puntos:
Plus familiat. Tener un punto o puntíto: (drog.¡ Encontrarse a tono con
una droga. (L)
quedarse con la copla (p.471. Vide supracoplc.
que!rys9 cron Ia gente (p. 16).euedarse con uno. (pop.) Burlarse de é1.
(B) llQuedarse con alguien: Burlarse con frngimi"-tto, to*a"
el pelo.
Mirar con insistencia aalguien que gusta. (marg.) Reconocera alguien,
identificarle, descubrirle. Qucdarse con eI per.so¿ol:Mosürarse conüncente, hablar o actuar a plena satisfacción de los demás. (L)
guemar' quemado (p.22,171). (fig. y fam.) Impacientar o desazonara
uno. (DRAE, tomo II, p. 1129).
gueo (n. 17,46,158). También existeguer. (c.)Casa.(del.)e¿er d¿ l.as2T
letras'Casa Cuartel de la Guardia Civil'. (B) //(marg.) óasa.
¡queo!:
(marg.) Exclamación para indicar un peligro o poner en guardia. Dar
el
queo: (marg') Avisar de un peligro, poner en guardia. (L)7/nn eal6:quer,
que: casa.(R)
quetedije (pp. 18, 107, 134), quetedijee (pp. 24,148). Usado como
"susodicho", en singular y como "sus partes", en plural.
quinto (pp. 25, 26). (pop.) Persona torpe, cándida. (B)/lBotelta pequeña
de cerveza. (L) /iSotellín de cerveza que contiene la quinta parte de un
litr o. Quinto coño, caryj o, chumín o, etn : lugar muy lejano y aiartado. (o)
rácanor.a (p.26). Vago, ganso,perezoso.Tacaao.(L)
rebotarse (p. 140), rebotón (p. 17). Rebotarse: Mosquearse.(L) /lEn este
caso'inquieüo','bacilón'.
revolcarse (p. 121).De reuolcón:Escarceosexual.(L)
reynoles (p. 19).Deformaciónde'Rohipnol',medicamentopara inducir
al sueño que es tomado por los drogadictos,mezclándor"
alcohol
(como el Valium'), para ponerse a üono.
"on
rollo, saber de qué va el rollo, ir a su rollo (pp. 24,44,g6, 121).Esta
palabra tiene muchossignifi cadosy forma parte de variadas expresiones.
rncluimos las más habituales:Asunto, tinglado, actividad o ambiente en
el que uno anda metido. Asunto, materia o terna del que gehabla o trata.
Latoso, aburrido. Malo, sin calidad. cortar er roilo: Interrumpi r. Rollo
macabeo, rollo patatero: Embuste o patraña de enverga dura. soltar el
rollo: Dar la lata. Tener mal rollo: Relacionarse mal con la gente. Tener
un rollo: Tener una relación de pareja con alguien. Tirarse el rollo:
125
Comportarse como un amigo. Presumir. (L)
roneo (p. 33). Ronear: Buscar ligue, buscar plan. (L)
rulo (p. 14).Rular: Deambular, pasear.(drog.)Liar un porro. RuIe; dar
o darse un rule; Dar una vuelta, pasear.(L) ll&ulo es aquí sinónimo de
rule.
salir de nqia (pp. 44, 45, 106).Nqjarse:(del.y pop.)Huir; escaparse.(B)
/lNqiarse: (marg.) Huir, e.scapar,marcharse,Iargarse.(L) //Caló: nojar:
correr, huir, escapar. (R) /lRopero Núñez (1978, pp. 17, 18) critica la
confusiénde etimologíadel DRAE en cuanto atérminos popularesy éste
es uno de los ejemplosque da: Nq7o2(Salir de nqja, n{arse): Marcharse
precipitadamente. El DRAE (vol.II, p. 944) consideraestetérmino como
perteneciente al Ienguqje de germanía y lo deriva del árabe nah.ó
'encarninarse'.(Curiosamente
el DRAE i¡rdica en nqjar que se trata de
una voz sánscrita). SeñalaRoperoNúñez que nqj a y nqj ar.s¿en Andalucía
es un térn¡ino popular, por lo que no tiene carácterjergal y en cuanto a
su origen no esárabe sino caló.(Cornoindica también Cororninas,vol. tV,
p.211).
ealir pitando (p. 45). (pop.)Marcharse. (B) //lVfarcharo salir rápida y
precipitadamente.(L)
secreta (p. 53). Indiüduo de la policía secreta.La secreta:La policía
secreta.(L) //Cuerpo Superior de Policía. Miembro de dicho cuerpo. (O)
sema (p. 47),picar la sema (pp. 48, 125,151).Quizá provengade semao:
Conocido,reconocidoy semar: Conocer,reconocer.(L) llPicar la sema se
usa como'llamar la atención'.
sirlar, pegar r¡na sirla, pegar ta sirla (pp. 66, 75).(marg.)Atracar con
navqia. SírIa: Navqia, atraco con navaja. (L)
sobado, quedarse sobado, sobar (pp. 23, 165). (del.) Descansar;
dormir. (B) //IVIag¡ear.Sobor o .sobarla: Dormir. Sabórsela:Masturbarse
el hombre. Sobeta,estaro quednrsesobefa:Estar o quedarsedormido. { t,)
l/Enla actualidad el adjetivo que se usa es sobado.
somanta 1p. 19). (fam.) T\rnda, zurra. (DRAE, tomo II, p. 1258).
susmar (pp. 32, 43, 59, I35, L72). Usado como 'figurarse, olerse,
entender, irnaginar". Posiblemente,una deformacióndel verbo hustnar
o husmear, que proviene del griego, con el significadode'rastrear co¡rel
olfato','indagar con arte y disimulo'.Comocuriosidadindicaremosque
existe una palabra igual en euskera que ha podido seguir la mis¡na
evolució¡¡:Susma(tu):Sospechar,-ado.(Hiztegíd...,9.476).Y S utna (t u):
Ilarruntar, sospechar,olfatear, -ado. (Hiztegia...,p. 475)-Existe tanbién
el antecedentelatino sumere(de la tercera conjugación)uno de cuyos
significadoses'deducir,sacarcomoconclusión'.(SeguraMunguía, San-
126
tiagoo 1985, p" 712\ y también asrrr{rr(antiguo e*tbtwr) de ad.estím.are:
'apreeiar el
valor de una cosa',formar opinién de algo'.
taco {p. 16). Jaleo, lío, follén. (drog.) Tablata de hachís de unog 15 a 20
gramos. Tacos:Añoede edad. (marg.),{Ítos de condena {L)
talego (pp. 41, 150).(rnarg.) Cárcel. Billete de nil ppsetas.(drog.) Mil
peeetas de hach'ls. Medio talego: (marg.) Quinientas pesetas; (drog.)
quinientas pesetas de hachíe. (L)
tapeo (p. 118). Tapa de aperitivo: Pincho, pindrito, banderilla. (O)/lDe
ahí han surgido el sustantivotapeo y ei verbo tapear a ir dc tapas:fu por
los bares comiendopinchos.
tarumba, volver (se) tarumbs (p. 164). (Yoluerle a uno) tarunxbai
(fam.) Atolondrarlo, confundirlo. (DRAE).
tarro (pp. 5$, 77). Cabeza.Calentarse el tarro: Cavilar. Comer el tarcoz
Sorber el seso,hacer un lavado de cerebro, alienar. Comerse el tarro:
Preocuparse,obsesionarse.Esfsr mal d.eltarcai Estar chiflado. Tener
¡nucho tarro: Ser muy inteligenüe. (L)
tigresa (p. 4n. Mujer atracüiva, experimentada y provocadora. (L)
timba (p. 1a2). (pop.)Juego. Casa de juego. Pañuelo con di¡rero. {del.)
Ratero. G) //Pa*ida de cartas o dados con apuestas elevadas. (O)
tí<¡,-a (pp. 20,26,30, 31.,42, 74).Individuo, sujeto.Apelativo equivalente
'courpañero','amigo'.
a
Lu tía, la tta l{arfa, Ia tla Pepa o Ia tfa Fepita:lx
me¡rstruación.Tía: puta. Tfo buenoo tla buena:persona que tiene buen
tipo, que tiene un {ísico atractivo. Ya uentlrú eI tlo Paco con Ia rcbarja:
Expresién que anuncia una posible disminución en algo que se ha
conseguidoo producido en abundancia. (L) //También: la tla, la tfa Marla,
el t lo d¿América;la manstruaci én. Tener w tl o en Amé ríca: expresión con
que se señala que alguna cosa de que se presume o con la que se
argumenta, carecede valor.-. Ser un tto can toda Iu barba: comportarse
de modo correcüoy valeroso.(O)
tipiripaco 1p.27).Se usa comosinónimo de tto o tipo.
titi (p. 181).Personajoven,especialmentemujer. Apelativo equivalente
a'compañero'rtamigo'.(L)
tomado, ir tomado (p. 50), Ir borracho.
tomate 1p. 43). Jaleo, follón, barullo, pelea, ete. Lucha, guerra. Lío,
embrollo, complicación,dificultad. Llenstruacién. (mil.) Galón de cabo.
Ponersecomo un tornate:Ruborizarseintensament€. (L)
trqiinarse; trajín, -es (pp. 22, 86j. En otras páginas se usa con el
significadonormal {p. 17, 72,77l/,pero en las sntes citadas,con el de
argot: Joder. (L) //Fornicar. Convencer, engañar a alguien. Trajínarse
algo: Comérselo.(O)
127
tranqui, de tranqul (pp. 24, 25). Tranquilo. (O)
trincar (p. 138). (pop.) Coger; meter preso. Brindar; beber. Encerrar;
cerrar. (ts) //(marg.) Detener; encarcelar.Matar. Tfíncarse: poseer sexualmente, joder. (L) //fambién: Matar. Robar. trincar la buid.a:forzar
una puerta con Ia palanqueta. (O)
troca, liar la troca (p. a0). Existe el caló trocané:obra; trabqio. (B y R).
//En el texto: 'liar el asunto'.
trr{a (p. 31). En caló: Tiüdn, 'tabaco'y úrujandl,cigarro puro,. (B y R) /
/Truja: (marg.) Cigarrillo de tabaco. (L)
trulerele (pp. 53, 54, 95). Se reñere al cante gitano, debido al modo de
tararear: TYailolailo'o'trelerele'. También lotaíIada(s): cancionesgita_
nas y IoIaiIo: gitano.
trullo (p. 55). (del. y mil.) Catabozo.(del.) Tren. (B) ll(mary) Cárcel.
(marg. -mil.) Calabozo.(L)
urtilar (pp. 65, 96). Por el contexto deducimosque está usado como
sinónimo de ustilar: (del.) 'tomar, arrebatar,. (B) llUstilar: (c.) coger,
tomar, cobrar, percibir; ganar. Arrebatar, alzar, levantar. (R) //Usado
como'robar'.
vacilar (p. 20). Hablar conhumor e ironía; divertirse a costade alguien,
tomar el pelo. Alardear. (L)
vacilón (pp. 18, 181).Burlén, guasón,bromista. (L)
vereda, meter en vereda (p. 71).Hacer a uno entrar por o en uered,a:
(fig.y fam.) obligarle al cumplimiento de sus deberes.(bRAE, vol. II, p.
1379).
virguero (p. 13). Ir muy uirguero, (pop.).ir muy bien vestido,. (B) //
Bonito, delicado,exquisito.Magnífrco,estupendo,excelente.Habilidoso.
(L)
yonqui 1p.23). (drog.)Heroinómanoque se inyectaasiduamente.(L)
zorra (p. 120). (pop.) I{ujer mala. Ramera. (B) //puta. Bonachera. Ni
zon'a: Absolutamente nada.No tener ni zorra (ídea):No ter¡er ni la más
re¡notn idea.(L)
zorrerío 1p. 120).prostitución. Grupo de prosüitutas.(O)
zumbar (p. 131). (pop.) Pegar.(B ) i/R obar.Z u mhar.s¿
: poseersexualm ente"Jods" zunt{¡ú,rsela:Masturbarse
el hombre. (r.t/lzwnbors¿:Volverse
loco.(())
Uníuersid,adde Deusto,Bílbao.
128
BIBLIOGRAFIA
ALONSO, Martín: Encírlopedia del ídiotna. Madrid, Aguilar, 1959, g
volúmenes.
ALoNso HERNÁNDEZ,José Luis : El lenguoje d¿ los maleantes españ,oles dc los síglosxvl y xvII : La germanta. (Introduccün at lé*íco
del morg ínalismo). -salamanca, Ediciones universidad de salamanca,1979.
ALTIERI DE BARRET0, carmen G. : Et tér;icod¿ ta d,elincuetnía en
Puerto Ríco.tl¡riversidad de Fuerto Rico. Editoriar universitaria, ColecciónUprex, lg72.
BALLY, Charles: EI lenguqie y ta ud&. Buenos Aires, Losada, 19621,
(1941). Traducción al castellanodeAmado Alonso.
BASANTA Angel : "E I triu nfo", en AB C Literario, VI, 24- I l- 1990.
BERM&fo
MARcos, Manuel: valle-Inclún. Introducción a su bbra.
Madrid, Anaya, 1971.
BESSES, Luis: Diccionaúo de argot españolo lenguaje jergal, gítano,
delincuente , profesional y popular. servicio de publicaciones,
Universidad de Cádiz, 1989.(EdiciónFacsimilar de la pnmera,
publicada en 1905).
CASARES, Julio: Introducción a la lerícografta moder¿a. Madrid, consejo superior de Inve sLigacionescientífi cas,Reu ista d.eFilol ogfa Española, Anejo LII, 1950.
coRoMINAS, Joan y Pascual, JoséA.: Díccionario crltico Etímológico
Castellanoe Hispúnico. I\,Iadrid,Gredos, 1990, Z volúmenls.
cosTA,
Jordi: "Francisco casavella debuta a rituro de rumba en la
novela conEl Tliunfo", en ABC Cataluña, Barcelona, 10-101990,p. XI.
129
BIBLIOGRAFIA
ALONSO, Ilfarüín: Encicloped,íadet idíoma.Madrid, Aguilar, lg5g, B
volúmenes.
ALoNso HERNÁNDEZ, Jo séLuis : Et lenguqie dp I os maleant es e spañolesdc los sigtos){vI y xvII : La germanra. (I ntroduecün al léxíco
del margínalismoJ.-salamanca, Ediciones universidad de salanranca,l.979.
ALTIERT DE BARRETO, carmen G. : El térico d¿ Ie d*tíncuencia en
Puerto Rico.tlniversidad de puerto Bico, Editorial universitaria, ColecciónlJprex, 1972.
BALLI
Charles: El lenguaje y la uifu.. Buenos Aires, Losada, 19621,
(1941r). Traducción al castellano de Amado Alonso.
BASANTA" Angel: oEl triunfo', enABCLíterario,VI, 24-l l-1gg0.
BERMITIO MARcos, Manuel: valte-Inclún. Introduccíón a su isbra.
Madrid, Anaya, 1g?1.
BESSES, Luis: Diccío narío cle argot espc,ñolo lenguaje jergal, gitan,o,
delíncuente , prcfesíonal y papular. Servicio de publicaciones,
Universidad de Cádiz, 1g8g.(EdiciónFacsimilar de la primera,
publicada en 1905)"
CASARES, Julio: Introd.ucción a la lexicografla mod.erna-Madrid, Consejosuperior de Investigaciones científi cas, Reuistad,eFítologla Espuiiola, Anejo LII, 1950.
coRoMINAS, Joan y Pascual,Joséa: Diccionaríocútico Etinológico
.
Castcllano e Hispdnico. Madrid, Gredos,1990, ? volúmenes.
COSTA, Jordi: "Francisco Casavella debuüaa riümo de rumba en la
novela conEl T?iunfo", enABC Catalu.ña,Barcelona, l0-10_
1990,p. XI.
129
LOBE¡{UO,Emilio: Etr espñal & hq',laagt E en ab¿¿l.ltción
É#id,
Grsdor, 198S,{19S6r}.
fr,nn*ÑÓN, Gregorio: Don J asn. En eayoe wbreeI orí6en de su l*1,enfu,.
( lg40).
Madrid, Espasa-Calpe,196?11,
MAS, Dimas: "El gainotrelnventat" , enDiario& Barc.clona(Suplemento'Lletree'),17-11-1990.
MOD! Llátzer:"Debuten?umbacolof, e nf-a,Vanguatd,in,Suplemento
Libros.5-10-1990,
p. 2.
MONTERO,Emilio:El eufemi.smo
(Sucornparaniónconotras
en GaIiEí¡-.
úreasromances).Yerba,Anuario Gallegode Filologfa,Anexo
17,Universidadde Santiagode Compostela,
lg8l.
MOUNIN, Georges(dirsctor): Diwíonarío d¿ líryütúice.Barcelona, Ed.
Labor, L979.Traducciénal castsllanode Ricardopochtar.
OLñ¡ER, Juan Manuel: Dí.ccíonoriodc argd. Madrid, Ílon¡, 1g85.
RASPALL I ruAlvot A, Joana y Marti i castell, Joan: Diccionarí d¿
lu,u¿ions i dc frasesfeúee.Barcelona,Ediciones62, 1g85r
(reimpresién),19841.
REAL ACADEMIA DSPAñOI.A: Diccionarío d.ela Lengua Española.
Madrid,Espasa-Calpe,
1984n,2 volúmenes.(1?261).
REYES,Alfonao:Tertulíad¿Madrü.Buenos Aires,Espasa-Calpe,1g49.
TINEO REBOLLEDO,J.: Díuionario gitano-españoly español-gítano.
Serviciode Publicaciones.
Univereidadde Cádiz, 1g882,(edieiónfacsimilarde la de 1909).
SEGURAMUNGUÍA" Sanüago:D bcionaríoetí¡notígíco tatino-español.
Madrid,Anaya,1985.
El lérico caló en el lenguajed¿I cant¿flatnenca.Universidad de
Sevilla,1978.
131
REBOLLEDO, J. Tineo:"A c/trpia,lll' Oa l¿neao gttono/,. Cwwptoe
sobreelln en ¿I mundo profano y en el eruüto. Díccianarío
gitano-espod y español-güono(9. W vrces).Granada,Imprenta de F. Gómezde la Cruz, 1900.
ITRRUTIA CAnOnN,q,.S,
Hernán:I* nguay ü wuraoenla uercíó n térim.
Madrid, Ed. Planeta/[Jnivergidadde Deusto,1978.
WAGNE& Ma¡ L:'Sobre algunaepalabrasgitano-espafiolasy otras
jergales", en Reuistaü FilologfaEspañolo,XXV, 1941,pp.
161-181.
132
ALPI{A}S 11-1906
CONSIDERACIONES SOBRE LA LIBERTAI)
PARSONAL
!
Jorge Acevedo
1. Introducción
En estas reflexiones preliminares me referiré, por una
parte, y de una forma muy breve, a un conceptoclasico de libertad
----elde Aristóteles- tal como lo presenta Xavier Zubiri; por otra,
y también de una manera escueta,a Io que expondré más adelante
desde el punto de vieta de fúósofu contemporáneos (en especial,
Ortega). Tómese lo primem como una piedra de toque con la cual
comparar todo lo que viene a conünuación. Io segundo, como una
abreviatura de lo que constituye el núcleo de este escrito.
Aristóteles dice que ee libre "el hombre que es para sí
mismo y no en vista de otroo'. Tal libertad(eleutherla) -referida,
ante üodo,a un égimen de vida en la pólis- "envuelve, por un
lado, la co-decisiónindepenüente en las cuestionesconcernientes
al bienestar públieo, y, por otro, la desaparición de toda opresión
inútil de unos individuos por otros o por el gobernante; que cada
cual tenga el mínimo de trabas para determinar la enérgeiade su
bfos"'. Precisando:el hombre libre es aquél que: 1.e,ha resuelto las
necesidades urgentes de la vida; 2e, ha descubierto las técknai
concernientes al placer (hedoné), la comodidad (rastón¿) y al
transcurso plát:ido y agradable de la vída (díagogé);' 30, se ha
I Mebflsica,1,2,982 b 26 (Ed. Gredos,Madrid, 19?0.
Edición trilingüe por
Valentfn Garcfa Yebra; pp. 14 s. [Ed. Sudamericana,Bs. As., lg86; trad. de
Hernán Zucchi;p.96lI
¡ Xavier Zubiri. Cinco leccionesde
filasofla, Alianza Ed., Madrid, 1g8B;pp. 46
y s8.
3 Creo que es de interés apuntar, al paso,que
Heideggerentiende la pcrotorvr¡
y la Dta1trryq
comotemples de ánimo o talantes, inseparables,inclusive, de Ia
133
librado del negotium y se ha quedadoen el otium, cr:ío(schnU).'EI
ocio no es, para el Estagirita, no hacer nada, sino vacar para lo
innecesario y lo no-negocioso:no ir a las cosassino por las cosas
migmag"..
En este siglo, Ortega ha planteado que: 1e,el hornbre es
libre en tanto que su vida -que le es dada, aunque no hecha, sino
por hacer- abre ante él posibilidadee frente a las cuales tiene que
elegir, quiéralo o nd;2P, eI hombre puede tener, al menos, una
libertad de imaginaciónc; 3e, hay épocae de libertad; son tales
aquéllas en que las posibilidades que se abren ante el hombre
superan con holgura sus necesidades';4s,la libertad política se da
en las sociedades en las que los ciudadanos pueden elegir las
instituciones que van a regir la coexistenciacolecüva, . Heidegger
ha vinculado libertad y verdad. "La libertad no es la licencia
para poder hacer o no hacer. [...] tampoco es sólo la üsposición
para algo exigido y necesario. [...] antee que todo esto [...J es el
compromiso (Eingelassenheit) con el desvelamiento del ente como
tal"t.
J:
más pura 0ecoprc(cfr., Sery Tiemp, g 29).
I Citw lacio¡ue fu
, pp. 38 s. Precieione adicionaleg sobrc el ocio (calma,
flmfo
holgura, sklwb, otium, Ioisir, leisure) --de la mayor importancia, en mi
opinión- pueden encontrarse en El o¡Ício del pensomiento, de Julián Marfas
(Oóras,Ed. Revistade Occidente,Madrid, 1961;vol. VI;pp.409 ss.).Además,
en "El ocio, madre de las ürtudes éticae", de Humberto Giannini (Reuisto
Uniuersitaric lf 39, Stgo.,1993).
r Entre oüms lugares, se planüeaesüoen.tlisúoria comnsiste¡no, según Frapcisco Soler - discfpuloy conüinuador suyo- la obra más importante del pensamiento de ese autor publicada durante su vida .
' Cfr., Loidudeprirwipioenl,eibnizylaevoluciónelelateorlo&du:tiuo.Obras
Completas, Ed. Revisüade Occidente, Madrid, 1965; vol. VÍII.
? Véase Origen y epllogo d.eIa
filosofta (O. C., D().
t Como se comprobará en el tercer apartado de este texto, hallamos dicha üesis
en DeI Imperio Romano (respecto de los dos puntoa anteriores, remito
también a esa parte).
e Cfr.,'De la eseneia de la verdad", en,$r, Verdady Fundomento;Monüe Avila
Edilores, Caracas, 1968; trad. de Eduardo Garcla Belsunce, p. 71 ("Vorn
Wesen der Wah rhei t" ; en Wegmarken, Y iLtnrio Kloste rmann, Frank fu rt am
Main, 1967; p. 84). Sugiero entender eetas palabras en el contexto de la
med'itaciónheideggerianasobre la serenidad (Gelassenheit);por otro lado
,c()nl-
134
2. I"8 libertad
y sus condlclons'qlentog
Trataremos de fundamentar, hasta cierto pr¡nto al menos,las siguientes afirmacionee:1. E! hombre es,libre.2. I"oes en
varios sentidos, tal como lo dej amos señaiado en ls introduceión de
este artículc. 3. La libertad -en rigor, todo lo humano-- se da
gradualmente. 4. Es posible tra¡¡sitar deede loe gradoa básicos de
la liberüad hacia los superiores, en un procesode liberación. 6. Es
posible, también, que haya un procesoinvolutivo de la libertad, en
el que habría una dieminueión o una pérdida relativa de ella. 6.
Hay üversas claseso niveles de la libertad: libertad personal, de
imaginaeión, social, polÍtica (en lo que eigue me eentraré en la
libertad personal, y aludiré, mcrotnente, a las otros niueles d,e!.ü
libertad, mediante referencias t'extuales). ?. siendo el hombre l!
mitadaurente libre --en cua¡rto ser finito- es, en principio, limitadamente responsable de lo que hace, de lo que deja de hacery de
lo que le pasa.
Siguiendo la meditación de Ortega acerca de la liberüad,
hay que decir, por lo pronüo, que una reflexión sobre el problema
correspondiente sólo es posible en el contexto de una biognosis, o
teoría general de la uirla humarLa, que se refiere tanto a la
dimensión personal del hombre como a su aspecto social e histórico.
La expresiótuida humana,en esüecaso,no debe entenderse ni en un sentido biológico ni en uno zoológico,sino en un
sentido biográfico, aunque este último involucre--entre otros- a
aquéllos. -Vida", pues' es una palabra que no va a designar,
simpiemente, los fenómenosde los seresorgánicos; en consecuencia, el estudio de la'üda" no va a consistir en una ciencia de los
cuerposorganizados,ni en aigo semejantea ello. El ldgos frente
all].opol ó/os lFtoo] es, filosóficamente, algo más amptio; tanto,
prender el té rminoEingela,.ssenñeitcomoun dejar-ser-introduciéndos¿ (cfr.,
serenidad, Ediciones del se¡bal, Barcelona, lg8g, ürad. de yvee zimmermann; en especial,pp.26 ss.{.Gc'Io,ssenh.eif,
GüntherNeske, pfullingen, 1959;
en especial,pp. 23 ss.l),
135
que se constituye como "conocimiento fundamental de que todoe
los demás dependen"'o.Heidegger indica -y dejemos de lado la
ironía ínsita en su afirmación- que la expresión "filosofía de la
vida" dice aproximadamente lo mismo que botánica de las plantas". Con el término "vida" designamosun hechoprevio a todos los
demás -incluyendo, por cierto, la cultura,la ciencia en general,
y la biologÍa en particularque va implícito en ellos y que
conatituye su raí2.
ta vida humana es la realidad radical, en cuanto que
todas las otras --+fectiva o presuntamente reales- tienen que
aparecer en ella para ser lo que son: árbol, mesa, cuerpo humano
o animal, psique, centauro, raíz cuadrada de menos uno, ángel o
Dios. Esto no significa que la vida humana -que, ante todo, es
siempre la mía (se entiende, la de cada cual)- creelas realidades
que aparecenenella, haciendodeesasentidadesmeras emanaciones suyas. Mi vida es sólo el ámbito de comparecenciadel resto de
lo que hqy.
Nuestra vida es un don, puesto que nadie se la ha dado a
sí mismo. Vivir eB,en primera instancia, encontrarseindeliberadamente -.ya que no hemog peüdo venir a la vida* en una
circunstancia imprevista --cn cuanto no hemos elegido el aquí y
el ahora, la situación en que se tendrá que efectuar nuestro
existir*. Heidegger llama a este hecho"estar- arrojado o estadode-yectoLGeworfenheit'|",y"Sartre, siguiendoa Heidegger,derre(abandono,desamparo)]"y facticidad. Implilicción [déIaissemenú
ca, primariamente, un no saber de dónde venimos ni adónde
vamos. [,os conocimientos que tenemos al respecto ---científicos o
religiosos, por ejemplo-- los adquirimos con posteriaridad, aunque el enigma acercadel "de dónde"y el'adónde" persistelatente,
de algún modo, siempre.
Sin embargo, el don o regalo en que la vida consiste es
anrbiguo.La vida, en efecto,nos es dada, pero vacía, no hecha, por
hace¡:.Y lo que primaria y constantementehay que hacer es elegir
ro Ctr., El tema d¿ nt¿estrotiempo; O. C., III, p. 164,en nota.
r! Cfr., Sery Tiempo,$ 10,Ed. F.C.E.,México,1971;trad.de JoséGaoe;p. 58 (Sein
uruI Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1963,p. 46).
136
qué haeer. El imperativo de escoger,instante trag inetante, lo que
vam*€ a hacer -x, por tanto, lo que vamos a Ber- eonstituye la
prini*ra manifestación de la libertad personal. Paradéjieamsnte,
la irnica cpcién radicalmente eerrada para el ser humano es la de
no tener que elegir en cada momento el quehace¡en qu*, en rigcr,
la vida de cada cual consiste. El hombre no es libre ni ante su
facticidad -como sugeríamosanteriormente- ni ante su libertad
--{omo afrrmamos paladinamente ahora-. Noes, pues, absoluta
o ilimitadamente libre; lo es en forma condicionada. A los dog
condicionamientoe nombrados habrá que agregar otros.
En efecto, mi vivir consiete --eiendo más explfcit*- en
pr@urar realiza¡ un proyecto de existencia -lo queyo soy- en
una círcunstancío dada. Las decisiones que, inexorab,lemente,
tengo que ir tomando mientras existo, se encuentran csndicionadaa por la circunsiancia. Y este condicionamiento tiene, por lo
pronto, un doble sentido. Por una parte, la circuns tancia me ofrece
posíbilidades entre las cuales tengo que escoger y, por tanto,
elegirme, esto es, ejercer mi libertad. Tales posibilidades debo
descubrirlas poniendo en juego mi imaginacién, 1o que implica
que, inclusive euando egtán perfectamente estmcturadas en una
frgura rígida y frja, son modulados por mi fantasía. En otras
palabras: aunque las posibilidades me seao ofrecidas por la
naturaleza o por la sociedad,al asumirias, las personaiizo, en un
grado mayor o menor. Cabe, también, que alguieo dé a luz
posibilidades inéditas, que él mismo vivirá, y eu€, tal vez, luego
queden comoposibilidades socializadas que otros adoptarán, a su
manera, en sus propias existencias.
Por otra part e, la eircunstancia concreta en que tengo que
vivir me cierra posibilidades! me presenta imposibilidarles, pone
drásticos lÍmites a mi libertad. El carácter circunstancial de la
vida --es decir, la necesidad de tener que existir siempre inserto
en una circunstancia determinada- es, pues! ambiguo respecto
de la libertad esencialmente inherenle al hombre. Siendo la
circunstancía, prímaríamente, un ámbito de posibilidades e imposibilidades,perrnite el surgimiento y el desplieguede la libertad
y, a la par, la restringe y acota. Insistamos en este punto.
La circunstancia puedeser vista tanrbién -y en conexión
137
con las dimensiones de ella destacadasanteriormente- como un
conjunto de campos pragmáticos, ámbitoe de asuntos o plexos de
importancias, constituidos pr facílídades y difrtultades respecto
de mi pretensión de realizar en el contorno el proyecto de existencia que soy. Por cierto, tanto las unas como las otras afectan mi
libertad. No obstante, no siempre las primerae la favorecen en su
más genuino sentido; ni las segundas la perjudican. "Nada debilita tanto los profundos resorteg del viviente -advierte Orüegacomo el exceso de facilidades". Y a continuación da un ilustre
ejemplo: "Esto fue Weimar para Goethe t...1.Weimar le separó
cómodamente del mundo, peno,comoconsecuencia,leseparó de sí
migmo"tl.
La circunstancia no se componesólo de lo que llamamos
cosas y de las demás personas; también la configuran mi cuer¡ro
y mi psique; pero, sobre todo, está constituida por las vigencias
colectivas -usos socialesy creencias-. Todos estos ingtedientes
de la circunstancia pueden funcionar como posibilidades e imposibilidades, comofacilidadesy dificultades,en Bluna,comocondicionantes de la libertad. Así, pues,la libertad se ejerceen un aquí
y un ahora que implic a, por ejemplo, tomar decisionesen un clima
templado, contando con un automóvil propio, conviüendo con
personas que resultan gratas, inmersoen un cuerpo débil, haciendo funcionar una memoria mediocre, moviéndoseen una colectividad en que están vigentes un sistema de usos sociales y un
sistema de creencias que perturban considerablemente la realización de mi proyecüovital. (Por cierto, podríamos dar una multiplicidad de ejemplosdistintos, en los cualesel contenidofáctico de la
situación en que se exiete sea muy diferente al indicado, simple
ilustración de la teoría de la libertad que exponemos).Según
Ortega, las vigencias colectivas que integran mi circunstancia son
el factor que más gravita sobremi vida. Aun aceptandolo que él
señala, en un análisis biográficoconcretohabría que hacer hincapié, me palece, en la dimensión circunstancial que nos parezca
más relevante en relación con lo que nos proponemosal efectuar
dicho análisis;enalgún casopodráser,tal vez,el sistemaendocriI¡ "Pi.liendoun Goethedesdedentro";O.C., IV, pp.4l7 s.
138
descubrirá, otra vez -¡por frn!-, que no está solo, que hay en
torno de él poderesextraños y distinüos de él con quienes tiene que
contar, y que hay sobreél poderessuperioresb4jocuya mano, pura
y simplemente está"'6.
Ortega ha insistido, sin embargo, en que el hombre escoge
las posibilidades que procurará realizar a portir de un mu.ndo,
entenrliendo por mundo, en estecoso,"el conjunto de soluciones
que el hombre halla para los problemas que su circunstancia le
plantea"". El mundo -momento estructural de la vida humana,
instancia radical (aunque, por cierto, ¡w única) desde la que el
hombre elige y decide- tiene un carácter social: le es proporcionado e impuesto al hombre -sin que éste, primariamente, se dé
cuenta de ello- por su contorno colectivo. En otras palabras, el
mundo es la interpretación de la realidad propia de la sociedaden
que hemos caídoal vivir. Desdeél somos,máa o menos,libres. La
red de solucionesque constituyen el mundo-soluciones que, a la
larga, pueden convertirse (y, de hecho, así ocurre) en nuevos
problemas- se concreta, para Ortega, en un sistema de usos
socialesy en un sistema de creencias.
Pero es posible poner en juego otros dos puntos de vista,
por lo menos,sobrela vida, los que complicanaún más el problema
de la libertad. Uno proüene de Dilthey, y otro remite a Macrobio,
a través de Goethe. El primero apunta hacia el hecho de que "la
vida es una misteriosa trama de azar [Zufaltl,destino LSchicksal]
y carácter lCharuhterJ"". Por ende, Ia libcrtad es tal sólo bajo la
decisivosinherentesa todo existir
gravitación de esostres f¿rctores
hunrano.
El segundonos refiere, más aIIá de Macr<¡bio,a la doctrina vetustísima de los egipcios,en la que se inspira Goethc para
enumerar los grandes componentesde nuestra vida:"Dalmon,el
rlemonio interior, el poder elemental que es nuestlo carácter;
inexorablesde nuestracondición;
Anrinke,esdecir las necesidades
Eros,es rtecirla capacidadde sentir entusias¡no;en fin, Tyché,el
rÉ"En el cer¡tenariode una Universidad";O. C., V, p' a74.
t" En t¡t¡'nos (!olileo, O. C., V, p. 81.
r?Dilthey. o. c., vlt, p. ?4. citado por ortega en "GuillermoDilthey y la idea de
l r ¡ v i d a " ;O . C . ,V I , p . 1 6 9 .
1.10
azar'- A esoscuatro ingredientes de nuestra existencia descubiertos por tan vetusta sabiduría, Goethe agrega un quinto: Elpís,la
espeganza. "El Daf mnn o poder elemental, I a Andnke oconjunto de
necesidades inexorables en que el ser viviente se encuentra
irnplicado son factoreg que intervienen en la existencia de todas
las criaturas del universo [...]. Peroel,oroso entusiasmo,LaTyché
o conciencia del azar y Elpts,la esperanza, son patrimonio exclusivo del hombre"" . Tal distinción no obsta, ciertamente, para que
los cinco ingredientes de la vida nombrados condicionen el ejercicio de la libertad. somos libres, sí, pero denürodel "espacio"abierto
y clausurado por esosfactores, que parcialmente se cubren por los
destacadosen el pensamienüode Dilthey. (E¡r esta misma línea de
reflexión, habría que recordar la frase que Esquilo -expresando
la esencia del saber- pone en bocade prometeo: "El sabér (hcnh)
es lejos menos potente que la necesidad".Heidegger, quien la trae
a colación en su discurso rectoral, la comenta así: "Esto quiere
decir: tado saber de las cosag queda de antemano expuesto al
predominio del destino y fracasa ante é1"'r).
Si ahora dirigimos la mirada expresa y temáticamente
hacia la temporalidad de la vida humana,encontraremosotras
instancias que influyen sobre la libertad. Nos fr.iaremosen dos: el
pretérito como aquello que nos induce a no repetirlo, y el futuro,
"lugarP clondereside nuestra más propia posibilidad, haciendo
que opere sobre cada uno de nosotros su peculiar vocación. En
Historía comosíste¡n¿describeortega el'mecanismo" que impide
que repitamos, tal cu.ul ha süo, nuestro pasado. Dice allí: "El
hombre se inventa un programa de vida, una figura estática de ser
que responde satisfactoriamente a las dificultades que la circunstancia le plantea. Ensaya esa figura de vida, intenta realizar ese
personqieimaginario que ha resuelto ser. se embarca ilusionado
en ese ensayo y hace a fondo la ex¡rerienciade é1. t...1 pero al
16Véase de Ortega, "Goethe
sin Weimar' , enViues-Goethe;O. C., IX" pp. 5g6 ss.
recfr., "La autoafirn¡aciónde la u¡riversida¡l
alemana";en: Marcos carcla de la
Huerüa l-, "r'<t técnico y eI estadn modcrno. Heidegger y el probrema de la
historia"; Eds.delDepartanrentodeEsttrdiosllumanfsticosdá la Facultad de
cie¡rciqs tr'lsicasyMatemáticasde la universidad dechire, stgn., 1gg0;p.2g.
141
experimentarlo aparecen sus insuficiencias, los límitee de ese
programa ütal. No resuelve todas las dificultades y produce otras
nuevas. [...] Entoncesel hombre idea otro progranravital. Pero
este segundo programa es conformado, no sólo en vista de la
circunstancia, sino en vista también del primero. Se procura que
el nuevo proyecto evite los inconvenientes del primero. Por tanto,
en el segundosigue actuando el primero, que es conservadopara
ser evitado. Inexorablemente, el hombre euita ser lo que fue . N
segundoproyectode ser, a la segundaexperienciaa fondo,sucede
una tercera, forjatla en vista de la primera y la segunda, y así
sucesivamente"n.La anterior descripcióndel movimiento de la
existencia -el cual, por cierto, impacta con la mayor fuerza
nuestra libertad- supone la posesión,en grado sufíciente, de
experienciade la vitla y de sentidohistórico;si tal posesiónno se
da, el hombre puede¡'eiterar lo que fue,delmi.smomodo err que lo
fue, repitie¡rdoforrnasde vida qr¡eya han mostrado su espalda,
sus límites, sus inconvenientes.
Por otr¡r parte, la vocacióncorrdicionala libertad personal
en cu¿lto inrperativoque nos llama haci¿rnuestromás auténtico
destino, induciéndonos a ser el que tenemos que ser". 'No se
puede hacer --leemos en Lo, rebelión de las masas- sino lo que
c¿rdacual tiene que hacer, tiene que ser. I¿ únic<¡que cabe es
negarse a hacer eso que hay que hacer.;pero eso no nos deja en
ñ'iurquía pala hacer otra cosaque nos dé la gana. En este punto
--lanoluntad poseemossólouna libertad negativade ¿rlberlrío
perfectamrr¡rter
l'¡;rlen¡r¡s
desert¿rr
tle nueslrodestinomás ¿ruttintico; pero es para caer prisioneroen los pir;osinferiorestle nuestr.o
destino"'. tlabría que t<lmarmuy en cuenta,sin emtrargo,que con
la mayur fi'ecue¡rcialas vocaciorlcs"son vulgares,es dccir, que
muchosdeentre loshombrestienenlavocaciónrleservulgo:deser
el nrí'rlir;ocrralr¡uiera,el pint<lrcualquiera,[...] en fin, el hornbre
",'. f)or fc¡rtr¡na,las cr-¡sas
cualrlrriera, el u.otnocuu.lunrr¡ue
son ¿rsí,
¡
''
n
23
( ) . t ' , V l , p . i 3 7 ;e i d r : s t a c a d oe s ¡ t ¡ l { ) ,
Vé¿tsede Or'lega, Viues-Cn;ethe;o . c . ,I K , 5 1 3
s.
A r i r c g a .O . C . , I V , p . 2 1 1 .
Ort,r¡¿r. \r,'1,ísqurz; 0. C., VllI, 566.
l.l2
ya que, de ese modo, el peso del imperativo vocacional es máa
livianr.r para un gran gnlpo de sereehumanos y, en gug csgos,los
pelig:'os de frustración existencial son menores. Agreguemos que
Julián Marías ha señalado que "Ortega introduce un conceptoque
merecería retenerse y ponerÉreal lado de la distinción leibniziana
entre las uérités de raison y las uérités de foit: La uerda.d de
destinoz'". En mi concepto,esta modulación de la verdad es lo que
otorga su más auténtico sentido a la libertad (est€ planteamiento,
sea dicho de paso, acerca las posiciones de Ortega y Heidegger,
quien explana el conceptode libertad --{omo dejé establecido en
la introducción a estas consideraciones- en el contexto de sus
meditaciones sobre la uerdad.'1"
Referencias Textuales
1. Respecto
de la libertadde imaginación,ofrezcoel siguientetexto:"el
hornbre,en su trato conlas cosas[.,.]quele rodean,estáencadenado
a
ellascomoel forzadoal bancodela galera.En estono sediferenciadelos
animalesni delas piedras.Mas,comoel forzadomientrasestáatadoal
banco,'ambasmanosen el remo',puedeimaginarque estálibre de la
galera,reposandoen los brazosdeuna princesao en el remoüoterruño
dondepasó su infancia.Esta capacidadpara imaginarselibre de la
galera, por tanto, esta imagínaría libertad, significa ipso fu.to una
efectivalibertadde írnaginarfrentea las cosas[...1,frente a'egoahf en
(Ortega.La ídead¿ princípíoen Leibniz;O. C.,
que está encadenado".
VIII, p. 160).
2. Respecto
dela libertadsocial,porrgo
delanteestaslíneas,extraídasdel
capítuloD( deOrigen y Ep ll ogodc la Fil osoffa,de Ortega:"Probablemente toda civilizacióno cuniculum uitaedeun conjuntode pueblosafines
pasapor esaformade vida queesla libertad.Es una etapaluminosay
breveque seabrecomoun mediodíaentrela mañanadel arcaísmoy la
vespertina,la petrificación
y necrosisdesu senescencia.
declinación
L¿s
etapascategóricas
deuna civilizaciónsedeterminany disciernen,claro
2{ 'Introducciiltt" a La rebeliónde lns ¡noso.s,Ed. Espasa-Calpe(SeleccionesAust r a l ) . M a d r i d , 1 9 7 6 ;p . 1 8 .
143
está, como modificaciones de la relación fundamental entre los dos
grandes cornponeniesde la vida humana que son las necesidades
del
hombre y sus posibilidadee.
"En la etapa arcaicao primeriza, er hombre tiene la impresión
de que el círculo de sus posibilidades apenas trasciende el de sus
necesidades.Io que el hombre puede hacer en su vida coincide casi
estrictamente, a su sentir,.con Io queticne que hacer. Es muy escasoel
margen de opciónque le queda,o dicho en otro giro: el hombre tiene muy
pocas cosaB que hacer. [.a vida no se le presenta con el carácter
de
'riqueza-.
Por el contraúo, en las épocasde ribertad'la vida es abundancia, término que expresala relaciónhiperbólica entre las posibilidadesy
las necesidades.IIay má,s cosas,mú* posibleshaceresque los qu, i"
necesitan-[...] el individuo se encuentra con que vivir es ,r' protlu*a
totalmente distinto de Io que era erl la etapa arcaica. Entonces era un
atenerse a lo que hay y ...¡graciasa Dios! Resignación[...]. Mas, ahorn el
problema escasi i nverso:tener que optar entrJ muchasposibilidades.
La
vida se simboliza en la cornucopia"Hay que elegir. La omoción básica
desde la cual se existe es lo contrario dL la resignación porque üvir es
'sobrarle
a u.o cosag'.comienza ra ernoció¡rbásica de petulancia, de
prepotencia existencial del'humani s¡¡¡o'.[...J
1...1 el i¡¡dividuo deja de estar totalmente inscrito e.la tradición, cualquiera que sea la porción de su vida que quede aún informada
por ésta. Es él quien, quiera o no, tiene por sí mismo queelegirentre las
superabundantesposibilidades'(O.C., fX, pp. 413 sJ.).
3. En fin, respectode la libertad política, cito las siguientespalabras de
Ortega:'El hecho[...ldela compresiónestatal
esnativoalhombrey tiene
que ser descontadopreviamente cuando buscamosla diferencia entre
una vida pública con carácter de libertad y otra que no lo posee.o, dicho
engiro todavíamás claro:lalibertadporíticanoconsistee,iqueel hombre
no se sienta oprimido, porque tal situación no exisüe,sino en la forma de
esaopresión.[...]
No es, por tantn, la presión misma que el Estado representa,
'
sino la furma de esa presión,quien decidesi nos sentimoslibres o no.
Porque Ia compresión estatal se manifiesta siempre en una forma
concretaque llamamos 'instituciones'.[....|El hombre no es libre para
eludir la cnacciónpermanentede la colectividatlsobresu persorlaque
designarnoscon el inexpresivonombrede'Estado',pero cieitospuebüs,
en ciertasépocas,han dadolibrementea esacoacciónla figura institucio-
1M
nal que preferf an -han adaptadn el Estad,oa auspreferenciae ultales ,le
han irnpuesto el gálibo que les proponía su albedrío--. Eso y no otra cosa
es "vida como libertad'. Pero hay épocasen que, por causas múlüiplee,
desaparece, aun para esos mismos pueblos, la posibilida.d de preferir
unas instituciones a otras; antes bien, sobrevienenineluctablemento, sin
margen para la opción,impuestas por una necesidadmecánicae inexorable. [...] En tiempos tales, lejos de fluir la vida humana a sabor por
caucesinstitucionales forjados a su medida y con su anucncin, o ser el
esfuerzo entusiasta y, al cabo, siempre jocundo para adaptar la dureza
del Estado a sus gusto$ --sean estos los llamados 'ideales', sean los
llamados'convenienci¿s'- ss vuelve todo lo contrario:p ura d,aptación
de cadn exíste¡rciaindiuidual al mold.eféneo dcl Esúado,un molde de que
nadie es responsabley que nadie ha preferido, sino que adviene irresistible comoun terrenrr¡to.Esto y no otra cosaes'üda como adaptacién(Del Intperio Romano; O.C., VI, pp. 88 s.).
Uniuersi.d,ud de Chile
tsIBLIOGRAFIA
ACEVEDO, Jorge: Hombre y Mundo. Sobre el punto de partida de la
filosofia actual, Bd. Llniversitaria, Santiago, 1992.
-La
exi¿dad eornoproyecto, Ed. Universitaria, Stgo., 199,1.
HEIDEGGER, Martin: "De la esenciade la verdad"; en Ser, Verdad y
Fundamento, Monte Avila Eds., Caracas, 1968.
--
Schellí n.gy la líber tad h unwnc, Moute Av il a Eds.,Ca racas,1990.
Cienciny Técni.ca,Ed. Universitaria, Santiago, 1993.
MARÍAS, Julián: Obrus,Revista <teOccidente-AlianzaEd., Madrid. En
especial:/n trod.uecióna IaFíIosofta (Vol. II), E¿ sayosd,econuiuencia (Vol. III), El üLt¿Iectualy su rnundo (Vol. I[¡, ¿a estructura suial (Vol. VI), El tíempo que ni uuelue ni tropinza (Yol.
VII), Los Españoles(Vol. VII), Nu euosensayosdefilosofla(Yol.
VIII).
145
-Antropologlo,
nutaftsba, Alianza Ed., Madrid, lgg$.
La justicia sacial y otrasjusticías, Ed. Espasa-Calpe,Madrid,
r978.
Innouacióny arcatsmo,Ed. Reüsta de Occidente,Madrid, lg?f!.
La Españareol,E;d.Espasa-Calpe,
Madrid, lgTT.
r a Iifu rtad en j uego,Ed. Espasa-Calpe,
Madrid, 1gg6.
ORTEGA Y GAssET, José: obro s completas,Revista de occidenteAlianzaBd.,Madrid(12volúmenes).
SARTRE,Jean-Paul:El sery la na.da,Alianza
Ed./Ed.Losada,Madrid,
1984.
-
r46
rla libertad
cartesiana"
(situatíons,I),
y las cosas
; enEr hombre
Ed. Losada,Bs.As.,lg65.
NOTAS
147
AIpHAtfl1l-1906
AnGUEDA.S,r"A INFANCIA COMOCTJLYE
.
Carlns Meneses
CuandoJoséMaría Arguedasirnrmpe en el mundo liteperuano,
rario
en 1935,conel relato.ág'uo,es aceptadocomoun
escritor más que enfoca,comoya lo habían hechootros antes que
é1,la sierra y sushabitantes.Tal vez,hastasele llegóa congiderar
un narrador folklórico, en el más grave sentido del término. y
similar consideraciónse ma"ntuvoa lo largo de los aüos treinta y
buena parte de los cuarenta. Loe califreativos y los conceptos
fueron variando muy lentamente y bien se @ría decir que
solamentea partir de la publicaciónde.Los rlos profu¿dos se
cambia radicalmentede opinióo y se le comienzaa considerar,
más que como un escritor indigenista, como a un verdadero
escritor indígena.
El impactoque produceLosrlas profundos en la crítica,
¡osólo peruana,sinotambién deotrospaísesdeAmérica Latina,
determina una mirada crítica hacia atrás en la obra de Arguedas.
Y es esa revisión analítica la que lo conduceal lugar que le
corresponde.Quedan,a partir de entonces,en otra clasificación
quienesescribieronnovelaso relatossobrelas sierrasperuanasy
los problemasdel hombredeesoslugarestrab4jandounos,conun
indio delaboratorio,y otros,queaunqueconociendo
perfectamente a estepersonaje,no podíanentenderlocomogí lo hacíaArguedas,quien comienzaa alcanzarla catalogaciónde escritorindígena, no porqueracialmentelo seasino por eeegran acercamiento
hacia el inüo, a lo que se suma su dominio del quechua,su
preocupaciónindesmayablepor todolo guesigniñcay rodeaa ese
hombre de los Andes.
. Pero aún quedaráotro aspectopor consolidar despuéade
Los rbs profund,os.Es el grado de amor del escritor hacia el
t49
indígena y gu universo y la fuerza del odio para quienes hostiüzan
a los inüos. La ternura con que trata al indfgena estaba descubierta desdela primera narración que publicara, pero serávarios años
más adelante cuando se aprecie gue lo que hay en Arguedas es una
verdadera pasión que engloba tierra, hombre, llora, fauna y
cuanto otro elemento componga ese mundo. Y se irá hallando
junto a la poesfa que transmite su ternura,la furia que le causa
la presencia de loe enemigos de ese cosmos que él deñende. El
poeta de suave palabra, el que parece contemplar feliz "como un
recreo de niños", utilizando un verso de Oquendo de Amat, el
ambiente andino, cambia su continente y su tono ante la aparición
de un hombre feroz: el gamonal, eüo siempre será abusivo,
intolerante, ruin. Su amor al indio desvalido lo conduce a una
contumaz búsqueda de las características más tenebrpsas de sus
encarnizados enemigoe.
Ya en EI sueña del pongo queda claramente demostrado
ese doble seuüimiento que le causa el indio. Amor hacia é1, ira
hacia quien le causa sufrimientos. Pero no se trata de un odio que
busca la venganza en el tormento implacable y desmedido para
esos enemigos, sino más bien, en la procura de la burla, del
escarnio a través de la befa aguda, obedeciendoa una estructura
perfecta, comoeBla que se obsenraen el mencionadocuento donde
tenemos a un indio untado de excremento y a un patrón cubierüo
de miel. Haeta ahí parece que las dos clases eociales se hallan,
como siempre, ante un Dios injusto. Pero cuando eseDios ordena
que uno a otro se laman, se trastocan esasposicionesy es el propio
narrador quien se encarga de mostra¡ el alto placer que le prodüce
esta situaeión que él mismo ha creado,pues, el ángel viejo, tullido,
sin el más leve atisbo de gallardía, recobrajuventud y dinamismo
ante la emotiva escena.
Si bien Arguedas narró la peripecia del indio desde
diversos enfoques y autoutilizándose en diferentes edades, tuvo
como verdadera fijación su infancia, puesüoque para él esta etapa
de su vida, cuando mayor, representó como el país del que estaba
exiliadoy al que siempre le hubiesegustadovolver.Muchos de sus
relatos y novelas son contemplacionesdel mundo serrano del Peru
vistas por un niño. Por el niño Arguedas. Tal son los casosde Los
150
rlos profundos, así como de varios relatm, entre ellos Wormi
Kuyay,quepermite conocerla dimensióndel cariñoquesientepor
el indio. Cariño queseramifica, queseinterna por las galeríasde
los sentimientosmás puros,comoes el easodel enamoramiento
del niño Emesto por la india Justinacha. IndUdablemente,un
quevive inmer'
retrato dela sensibilidaddel adolescente-escritor,
so en el ambienteindígena.
En lag entrevistas que ee le hicieron a Arguedas, no
muchas si se comparacon las que merecierrn otros escritores
peruanos, indubitablemente se refería a su iüfancia, como el
punto de partida de todo lo que fue después.Sin resentimientos
graves, como tampocoalegrías estridentes, p€F nin esquivar,
sobreüodo,las razonesque lo cond$eron a esag¡an convivencia
conlos indios.Por ejemploa SaraCastroKlarén le confióen 1967:
'Yo no me acuerdode mi mamá.Es una de las causasde algunas
de mis perturbacionesemocionalesy psíquicas".Y, ¡nr supuesto,
le naIró también, detalladamentesus peregrinacionespor la
sierra acompañandoa su padre,las mismasque, vistas a través
del necesariocristal novelístico,cuenta en Los rlas profundos.
Igualmente,da en esaentrevista una visión de cómofue su vida
al lado de los indios en la hacienda de su madrastra, y s€
encontrará en esasdeclaracionesmucho de lo que se nanra en
relatos brevesy novelasde diferentesépocas.Por ejemplo,dice:
"En la hacienda,casinaüe habla solamentecastellano.Yo sabía
que era huérfiano.Entoncesyo paraba constantementeen la
cocina.Y alU solamentese hablabaquechua".Y en el Encuentro
de Narradoresque secelebróenArequipaen 1963,y tomandolas
palabras de Arguedas reproducidasen la entrevista que Tomás
Escajadillole hacepara la revista Cultura y Pueblo,leemos:"En
aquella oportunidad,él comenzósu especiede autobiografiacon
estaspalabras:To soyhechurade mi madrastra".Y narró cómo
aquellamujer, queloodiaba,para castigarlolo mandabaa comer
y a dormir en la cocina,junto con los indios. "Nunca le podré
agradecersufrcientementea mi madrastratal castigo,puesfue en
esacocinadondeconocía los indios, dondeempecéa amarlos".
A SaraCastroKlarén, refiriéndosea esaetapadesu vida,
le cuentaaun más detalladamentelo quepasó:To fui relegadoa
151
la ctcina e incluso cuando mi padre no estaba, quedaba obligado
a hacer algunan labores domésticas; a cuidar los becerros, a
traerle (se refiere a eu hermanastro) el caballo como mozo"- Y
'...antes que mi
refiriéndose a Bu hermano y a sí mismo dice:
hermano viniese a dormir a la cocina, yo dormía allí en una batea
vieja. Pem yo no me sentía mal, era una mezcla rara de felicidad,
de odio y de sufrimien'to. Con el cariño de los indios me sentía
protegido porque contaba con elloe y se contaban cuentos, adivinanzas. Ellos eran mi familia".
Arguedas aceptaba su autointegración como personaje,
en sus propias narraciones. Así cuando Tomás Escqjadillo Ie
pregunta en la entrevista citada: "tú eres el niño de Agua y el
adolescente de Los rtas profundos, eres, también, eI adulto Ron'
'Oye, sí; pero
dón Wilka de Td,as las sangres?El contesta:
también soy un poco don Bruno'.
Ycon esarespuesta abre otras compuertas y haeereferencia a todo un procegosexológicoque se produce comoconsecuencia
de la brutalidad de su hermanastro. Confiesa: "Yo he sentido,
desdepequeño,cierta aversión a la sensualidad. Algo así como don
Bruno en sus momentos de arrepenümiento. Aquel person4je
poderoso e inmensamente malvado que presento en el cuento
"Agua" fue sacadode la vida real. Era hermanastro mío". A Sara
Castro Klarén también le contó el motivo de su problemática sexual, haciendo referencia a una brutal escena de violación por
parte de su hermanastro, quién lo obligó a presenciarla. Arguedas
tenía en esa oportunidad ocho años y aquellos violentos momentos habían quedado grabados para siempre en 8u psiquis. Decla¡ó
'Son experiencias traumáticas que sólo he relatado
entonces:
después de cuarenta años de meditar de cómo tratarlas". Y, a continuaeión narró, detalladamente los hechos.Desde que el herma'
nastro lo despertó en la cocina y lo llevó al dormitorio de una
señora, hashla desesperaciónde la mujer para evitar laviolación.
Pero así como su niñez tuvo momentos placenteros junto
a los inüos y, I consecuenciade ello, su memoria le dictó -años
más tarde- historias y características de person{es para sus
relatos, también la imagen de su hermanastro le quedótatuada en
el recuerdo y fue proyectada con diferentes aspectos físicos y en
1,52
distintas circunetánciae sobre su obra. Ese hermanasfuo ea el
perrnensnte gamonal abuaivo que extorsiona y ¡naltrata a los
inüos y al que Arguedaa odia, no tanto por el truculento comportamiento sexual que lo obligó a presenciar, sino por su ferocidad
coatra esa eriatura a quierr tanto amaba.
i
El breve relatoWarma Kuyay encierra mucho de lo que su
autor declaró en varias oportunidades a sus entrevietadorcs con
respecto a su infancia: esa convivencia perrnanente y total con los
indios lo convirtió en un indio más. O cuando menos, en un ser de
otra etnia pero totalmente identificado con ellos. Esto es lo que
'niño
explica cómo el
Ernesto" del mencionado cuento vive prendado de la india Justinacha, sin sentir el menor desmedro. Sin
rubores. Al contrario desesperadoporque ella lo rechaza y ama a
Kutu.
También en este relato nos encontramos con el malvado
gamonal (otra vez el hermanastro violador). Y, justamente, se
habla, según lo dice el propio indio Kutu, que el patrón ha violado
a la Justina, causándoleamargura al niño Ernesto. Finalmente,
asoma otro rasgo que Arguedas ha mostrado en más de una
oportunidad a lo largo de su obra: su ansiedad porque el indio sea
altivo, que no se deje sojuzgar; que no acepte pacientemente loe
abusos que se cometen contra é1.Ese niño Erneeb, yá por el amor
hacia Justinacha, ya por el odio hacia el gamonal, quiere impulsar
al amante de la india a la venganza, aungue sin conseguir sus
deseos.Sólo escuchacomo respuesta a esa incitacién a rebelarse,
estas palabras del Kutu: "Endio no puedeniño, ¡Endio no puede!".
Y para simbolizar su amor por esa india que ha sido
forzadapor el patrón, pero que el niño Ernesto se niega a aceptar
como la verdad, señala: 'Ese puntito negro que está en medio es
Justina. Y yo la quiero, mi corazóntiembla cuando ella se ríe, llora
cuando sus ojos miran a Kutu. ¿Por qué, pues, me muero por ese
puntito negro?". Esto se conjuga plenamente con lo que contó en
la entrevista con Tomás Esc{adillo: "Mi niñez transcurrió en una
de esas aldeas en que hay 500 indios por cada terrateniente. Yo
comía en la cocina con los "lacayos" y 'concertados" indios, y
durante varios meses fui huésped de una comunidad".
Ese adolescente,llamado niño Ernesto enWorma Kuyay ,
153
se configura con los rccuerdos del autor. Recuerdosde sus meses
en la comunidad quechua y más de dos añog en la hacienda de su
madrastra. No nos atrevemos a afirmar que la anécdota del
enamoramiento pertenezca a la vida del novelista, tal como él la
relata. Puede ocur¡ir en la mayoría de las narracioneo, de éste u
otros autores, que la realidad que nos presentan es una euma de
momentos. Una superposición de person{es. Un entremezclaree
de acontecimientos. No, precisamente, en un afán de desfigurar
hechos,ni menos de eludir situacionesque conduzcanal sonrojo,
sino como obligatoria razón estética. Io que sí queda claro a través
de esta breve historia, es la forma tan rotunda como Arguedas se
adscribe al mundo del indio, no sólo evidenciando que su acercamiento pretenda algo de comprensióny mucho deseopordefender
a ese ser tan oprimido, sino y sobre todo, completando con su
propia conducta ese ambiente, viviendo como ellos y sintiéndose
uno de ellos. El enamoramiento del niño Ernesto enmarca una
nítida demostración de amor y total solidaridad hacia una raza
sojuzgada, minimizada, despreciada.Arguedas, en más de una
ocasión, aceptó que él ge convertía en personqie en varios de sus
relatos e, incluso, dio pistas sobrecómovivió entre los indios en su
infancia y qué significó esa etapa de su vida.
Por ejemplo, señala, en una bio-bibliografía incompleta y
firmada por é1,lo siguiente sobre su infancia: "Desde los cuatro
años de edad hasta los trece viví atendido por indias e indios y
mestizos, más porindios.En mis viajes, mi padre fue una especie
de vagabundo a consecuenciadel fracaso de su segundo matrimonio, conocígentes de todas las regiones que he mencionado, (todos
los pueblos y ciudades comprendidosen Los ríos profundos) los
conocí íntimamente, a indios, mestizos y a las gentes principales.
De nadie recibí más afecto y comprensión, en los días tristes, que
de los indios. En la comunidad de Utek estuve un tiempo, refugiado de mi madrastra y de un pariente, pequeño hacendado que no
sabía administrar sus bienes".
Para Arguedas, representaba satisfacción y orgullo su
relación con el indio quechua.Y esa relación no se había circunscrito a escucharfantásticas leyendasen la cocina de la hacienda
de su madrastra, ni tampoco a ayudar en el pastoreode ganado.
154
Indudablemente había llegado --o podía haber llegado- hasta
ese grado de pasión que vive el niño Ernesto por la in¿ia Justinacha. No en vano fueron nueve años de convivencia, como señala en
esa bio-bibliografia que pertenece a los años cincuenta, cuando
aún está egcribiendo I4s rf.osprofund,os. una larga temporada
distante en esa hacienda, alternando libremente ón los indios.
Esas vivencias le permitieron almacenarlos más variados recuerdos en lamemoriay poderutilizartodo un bagqje de momentos de
diferente tonalidad, en su obra.
Tres o cuatro personqjes de esa infancia serrana, fueron
multiplicándose lo necesario como para dar paso gamonales,
capataces, policías, tinterillos y toda la gama de seres que se
convierten en explotadores del indio. perodestacará entre-ellos,
especialmente, aquel hermanasüro que lo obligo a presenciar una
de sus fechorías sexualeg,causándoleun verdade"ó trao*r que el
escritor lamentó siempre. En la mayoría de sus novelas y relatos
se hallará aeste hombre variandosólo de rasgoslísicos, de nombre
y hasta de escenario.Pero estará allí siempre contra é1.Hacia é1,
Arguedas escritor descargará su ira; como responsable del sufrimiento de miles de pobres indios; como causante de vejaciones
sexuales, tal como ocurre enwarma Kuyay con la Justiná, lo que
causa tan gran desesperaciónen el niño Ernesto.
Arguedas atravesó la juventud y llegó a la madurez
llevando siempre consigo,prácticamente intacto, al niño Ernesto,
o al niño que él fue. En la entrevista con sara iastro Klarén, ai
invocar la forma religiosa de los indios que cue'tan con una
pluralidad de dioses y que tienen capacidád para conceder una
impresionante grandiosidad a la propia naiuraleza, llámense
úos, montañas, etc., recuerda su encuentro en Europa con el Rhin
y dice: "En 1960, fui inviüado a un coloquio de escritáres en Berlín
y navegamos un pal dg horas por el Rhin. yyo todo el tiempo permanecí en un estado de adoración por el río. rn que me parócía
increíble era que no le hubieran quitado su imagen mágica ni las
dos carreteras, ni el ferrocamil, ni los centei""", á" barcos
grandes y pequeñosque surcaban el río. pensaba: 'eué impresión
habría causado en los indios si al pachachaca de pronto se le
hubiera puesto un barco'.seguramente habrían caído de roüllas
155
como ante un Dios. Ciaro, son rasgos muy caracteústisos de mi
personalidady me traenmuchos males porque tengomuchas pervivencias de mi modo de ser de niño y adolescente.Tengo muchos
inconvenientes para Ia adaptacién a la vida cotidianao'
Esta inádaptación también la haconfesadoenforma más
detallada en otras oportunidades, especialmente, relacionándola
con la gran ciudad, a la cual conñe8ano haberse podido acostum'
brar. Á respecto le dice a Sara Cagtro: "Cuando fui a Lima por
primera vez, sufría por el maltrato a los anirnales". Y a continua.i¿tt t* relata cómovio azotar a un caballo haata dejarlo exhausto.
Esto le causó un gTanllanto y un miedo enorrne de salir a la calle
*Yo
y volver a presenciar un espectáculotan tenebroso. Y añade:
ásbba contagiado de los indios que tienen confraternidad con los
animales". Esoe'contagios'no desaparecieronnunca de su espíritu, a lo sumo, se at€nuaron y se mezclaron con los otros que determinaron su vida en la caPital.
Arguedas, como Oquendo de Amat, sintió temor por
Lima, miedo de su enormidad y, a la vez, de su vacuidad' Oquendo
escribió: "üuve mieiloi y me regresó de la locura", refiriéndose a su
incursión a Lima ya solo, huérfano. con Arguedas ocurre algo
parecido. No es la loeura del gran tráfico, ni del hacinamiento de
gente, motivo de la queja del poeta puneño, sllo el-pánico a la
iiolencia. El miedo a la despersonalización.Y, sobre todo, la
nostalgia de una infancia arropada por la ternura indígena que
parece acrecentarseen la metrópoli.
fu'gruedassiempre volvió lo ojos hacia atrás para echar
una tierna mirada sobresu niñez, comouna manera de huir de ese
ambien[e hostil que era la ciudad, que era Lima, la que en sus
primeros años lo había castigado con la dureza de la miseria
económica. La misma Sara Castro dice con respecüoa la infancia
del escritor: "sin embargo era también evidente que prefería
. hablar tle su niñez, de los frágiles y frescosdías serranos, de la
épocaen que el tiempo se le quedóempozadoen el recuerdo...".Y
támemos una frase áe ArgUedaspara comprender lo que Lima
representópara él: "no podíaencontrar consueloni acomodoen un
mundo hostil".
156
El niño Ernesto, el enamorado de Jusünacha, el que
incitaba al indio Kutu a vengarse de su patrón, el que dormía-en
una batea de la cocina y el que se refugié durante una temporada
en la comunidad de utek, era irrposible que s,eadaptara plenaTelte a la capital. Que se eomenzaraa sentir cómodocon la gente
de Lima, o de la costa o de otra gran eiudad y olvidase su mundo,
el que lo acogió durante su infancia. r¿ revela su obra; sus
declaracioneEa perioüstae y amigos, sus confesionesescritag. No
se trataba del sufrimiento del nrestizo solamente, del drama de la
fusión de dos sangres que enfrenta a dos historias, a dos iredos. se
trataba de esa amargura y del desarraigo, de esa doble amputación y de la ausencia de su reino de la uiñez.
Por esocuandoescribiópoesíautilizó la lengua quechua.
El m¡áximode su sensibilidadtenía que ser expresadóen la lengua
que aprendió en el seno de esa gente de los Andee. sólo así poal.
exteriorizar lo más puro de su amor.
Pulnws de Mallorca
r57
ALPHAT*11-1995
DEL ESPEJO A I"A MT,JLTIPLICACION DE I,AS¡VOCES.
ENTREVISTA A PEDRO I,AS¡TR,A*
Flori,aw Ildartins
F. M. Como nos recuerdael uruguqyo Eduardo Milán, si "todo
poeta viene de otro poeta o tal vez de una amalgama de
poetas",[cuáles sonlas principalesfuentesde su poesía?
P. L. La palabra amalgamaremite muy pertinentementc a la
palabra espejo.Ahora mismopiensoen un ejemploconel que
sueleilustrarse su significadoenlos diccionarios:"La amalgama del estaño sirve para azogarloa espejos".Del espejo,
entonces,a la multiplicacióndefiguras queen estecasoson
voces(lo cual le quita a los espejosla condiciónde abominables que les atribuye Borges en una página famosa).La
palabra fuente, por otra parb, connota al mismo tiempo
origen, movimiento, transformación:fluencias, en suma,
dificiles de describir.Perola insistenciaen ciertas relecturas o regresospodríacontribuir a fijarlas, si uno sepregunta
*
Ha sido deseode Pedro Lastra, dar a la publicidad esta enürevistaque I¡loriano
Martins le hiciera para incluirla como Prólogo a l¿s Obras Compl.etoe qure
deberlan aparecer en Braeil. Mienüras eso ocurre, Revisüa ALPHA da a
conocer esü€toxto en forma exclusiva.
Pedro Lastra nació en 1932. Durante varios años ensoñó Literatura Hiepanoamericana en la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook.
Como poeta ha publicado ?la sladaolamoño¿o (195g), Yéramasinmortales
( 1969, 1964), Noticias del extranj*o (1979, 1982, 1992), Cuadzrnw de Io doblp
uid.a (t984), Tlauel Notes lNotas dz viqje (1993). Como crftico y editor, ha
publicado EI cuento hispanoamericano dcl siglo XIX ( 1g?2),Conversaciones
con Enriquc..f.ián (1980" 1990), Cortózor, el escritor y la crltíco (1981),
Relecturae hispanmm.ericonas (lg97). En colaboración con Enrique Lihn ha
publicado *ñales & ruta d¿ Jtnn Luis Martlnez (198?) y Ased.ineo Oacat
IIoñn (1989). (Nota de la Dirección)
159
palabr*r... un degliz en ellas y lo que ee quieo &cir ¿s stra
ccsa {hay un ejempls extraordinerio de ecf¡ en El ryente
seerele,euansloWinnie le cuenta al enamorado ca¡narada
Ossipoa el asesinato de eu marido, que ell,a ha perpetrado
con un cuchillo de coeina:como Ossipon cree y quiere seguir
creyeado algo dis{into, porque está en otra región de realidad esa eseena es un matrentendido extremo, grotesco y
trágico a la vez). Karl Biihler liama derr¡s en fantawno a esa
particularidad de la literatura, porla cual un narrador lleva
a su oyente al reino de lo ausente: "El que es guiado en fsntasma -dice Bühler* no puede seguir con la mirada la
flecha de un brazo con el índice extendido por el hablante,
para encontrar alll el algo; no puede utilizar la cualidari
espacial de origen del sonido vocal para hallar el lugar de un
hablante que dice aguf; tampoco oye en el lenguaje escrito el
carácter de la voz de un hablante ausente, que dice3o". Si
todo esto no se neconocecomo fantástico, no sé con qué
nombre podría designarse cün n:'aJ¡orexaetitud.
F. M. Pienso en su a¡retito voraz por la lectura *usted mismo
diría: 'puede ser un desvío culpa-nle porque quería ser
bibliotecaria"-y me acuerdo de una afirmación de Borges
en que decía: "Que otros se jacten de las páginas que han
escrito; lamí me enorgullecen las que he leído". ¿Sería ésta
también su relar:ió¡r con la lectura?
P. L. Se ha señalado a menudo el escepticismode Borges y su
precisión para manifestarlo. Yo me decla¡'oun simple aprendiz de ésa y de otras leccionessuyas. (Una clemis "Noticias
breves" dice: "Borges, qué razonable me parece lo que Ud.
escribe/ para acostumbrarnos al desencanto del mundo").
Puede ser también que uno quiera cerrarle la puerta al
desencanto abrieado la de lcs libros y que eso parezca más
gratificante que la propia escntura.
F. M. Usted fundó y dirigió duraute seis años la colección"I¿tras
de Arnéricao en la Editorial Universitaria, en Santiago,
editando allí no eólo a poetas chilencs sino tambiérr algunos
nombres importantes de la poesía hispanoamericana, tales
como el cubano Lezama Lima y el peruano Carlos Germán
Beiii. ¿Hasta qué punto tal esfuerzo editorial habúa servido
161
entre sí?
P. L. El propósito era ése:tratar de acortar las distancias. Intenté,
incluso, que los estudios prelirninares para las obras elegidas fueran escritos por ensayistas o críticos de una nacionalidad distinta a la del autor. No avancé mucho en eeto, pero
algo conseguimos: José Miguel Oviedo escribió un buen
prólogo para un libm de Ernesto Cardenal; Marta Traba
presentó un libro de cuentos de Hernando Téllez; yo mismo
escribíunanotícula para unlibro de AugustoRoa Bastos;los
Asedias a García Márquez, Carpentier y Vargae Llosa incluían trabqjos muy variados. Pero fue sólo el comienzo de
una empresa que, como sucedea menudo en Hispanoamérica, disponía de un apoyo precario (yo conté siempre con el de
Eduardo Castro, gerente de la Editorial). Un proyecto que se
frushú del todo en 1973. Teníamos entusiasmo, sin embargo, como para pensar que las utopías no eran irrealizables.
Y si pudiera, volvería a intentarlo.
F. M. En 1980, en uno de sus muchos vi{es a Chiie, usted se
refería a una "fuerza intelectual considerable" allí existente, incluso a despechodel cuadro político reinante, y que ya
entonces se definía como una generación. iQué relaciones
hay entre sus palabras y la denominada "generación emergente", ya en aquella época conocida también por "generación dispersa"?
P. L. Esa denominacionesme han parecidosiempre-y ahora más
que antes- muy imprecisas. Todas las generacionesson
emergentesen algún momento y luego dejan de serlo. No sé
a quién se le ocurrió designar a un grupo literario con una
etiqueta que no es más que "inanidad sonora". La otra
expresión es todavía menos feliz. Generacionesüspersas
fueron todas las que actuaban en el momento del golpe
militar en Chile. No hubo uno ge\eración üspersa: hubo
una comunidad cultural y nacional, dispersa. En el exilio
coincidieron Gonzalo Rojas (1917), Luis Domínguez Vial
(1933), Oscar Hahn (1938), para citar a representantes de
tres promocionesdistintas y que desdeesosaños trabajan en
el extranjero. Al mencionar una "fuerza intelectual", cuya
existenciaen el país me palecía admirable en tales condicio162
Des, yo pensaba en cierta gent€ joveu gue, dispersa o no,
eetaba haciendo bien su trabqjo: en poesfa, Juan Luie
Martínez, Diego Maquieira y Roberto Merino, por ejemplo;
había también jóvenes que publicaban pequeñas revistas, o
volantes poéticos, o los que organizaban talleres literariog,
todo esto en medio de grandes dificultades. La conducta de
esosjóvenes ha contribuido, creoyo, a asegurar la continuidad de latradición poéticaen Chile, algogue se advierte hoy
muy claramente.
F. M. Me gustaría que habláramos un poco sobre Vicente Huido
bro. Siempre leí sus último$ libros (Ver y palpar y,
principalmente, EI cíud,adarc del oluido) como más fundamentales que el resto de gu vasta obra (por trata¡se de una
consolidación de su poetica); con todo, la crítica unánimemente enaltece la fase inicial (creacionismo)y Altaeor,lo gue
siempre me ha sorprendido. Recientementeleíuna entrevista mn otro importante poeta chileno, Gonzalo Rojas, eu la
cual él cóincide con mis impresiones con respecto a la poesía
de Huidobro. iSería ésta también su opinión? Y aquí agFego:
¿Hay progreso en poesía?.
P. L. Ha empezado a abrirse camino una revaloración del último
Huidobro, ése que poüía llamarse el }luidobrode la íntensidad para distinguirlo del Huidobrcde lanoued,a.d.,el
de los
(a
años 16 al 18
mi modo de ver más importante para la
historia de la poesía que para la poesía en sí misma). El
espejode agua, Horíeon caté, Poemas d,rti.cosy Ecuatorial
han envejecido, lo que no es raro que les ocurra a las
novedades, sin menoscabodel interés que suscitaron en su
hora. Habiendo leído y escuchadodesdeNtazor y Temblor
de ci.elohasta sus últimos poemas,uno suscribe sin reservas
el juicio de Octavio Paz: "es el oxígeno invisible de nuestra
poesía". Para llegar a eso,tal vez, fue necesaria la etapa de
la bovedades ruidosas" y por allí se puede esbozar una
respuesta a la formulación final de su pregr.rnta:leer la obra
de Huidobro comoun proceso,en el cual uno seva encontrandocon autores üstintos. Amí me importa, y mucho, el poeta
que escribió desdeA/tazor hasta sus intensos poemas de la
década de los cuarenta.
163
t
F. M. Stefan Baciu, en su Antolngfa de Ia poesta surrealista
Iatinmmericano (Valparaíso, 1981), hace muchos elogios al
grupo Mand,rdgora, con lo que está enteramente en desacuerdo Gonzalo Rojas, diciendo que se trata de una exageración, porque tal grupo no pasó de un seudo-mito. ¿Curáles su
opinión a este respecto?¿Existió surreaüsmo en Chile (insisto en Rojas: "El llamado surrcaligmo ortodoxo de Chile me
parece algo inventado; no tuvo nada de necesario o fatal")?
P. L. La opinión de Gonzalo Rojas eg válida, y pocos dejan de
compartirla hoy en Chile. Gonzalo participo inicialmente en
ese grupo y se aparto de él cuando advirtió lo que señala en
su cita: lo que no ocurre por cierto con otros surrealistas
hispanoamericanos cuya obra fue marcada vivamente por
esaexperiencia: Octavio Paz en México; César Moro y Emilio
Adolfo Westphalen en el Peru; Enrique Molina en Argentina. Hojear ahora la revista Mand.rdgolu es decepcionante.
Los años han diluido esaescritura, la han hechocasi invisible: quedan algunas líneas que la acercan a la "letra'y al
"gesto" surrealista, facilidades de las que en sus mejores
momentos se escapaBraulio Arenas, un escritor verdadero.
Otra personalidad de Mandrógoro superior a su obra fue
Teófrlo Cid, una leyenda entre nosotros (a conüción de que
no Be lean sus poemas ni sus relatos). Mi generación lo
admiró por buenas razones -su inteligencia literaria y su
información eran notables- y hasta por un libro de cuentos
que casi nadie había leído y que cada vez resulta más
ilegible: Bouldroud. Pero Teófilo Cicl fue un personaje tan
fascinante como patético, cuya vida tend¡ía que ser escrita
por alguien dotado de la penetración y las destrezas de
Enrique Lihn o Jorge Edwards. El surealismo dejó au
huella en Chile, por supuesto (Nicanor Pana dijo en 1958
que el antipoema no era otra cosa"que el poema tradicional
enriquecido con la savia surrealista"). Por eso, me parece
mejor orientada la sugerencia de Baciu de releer a cierto
flrriclobro desde esta perspectiva. Yo creo que Temblor de
cielo, entre otros textos huidobrianos, nos reBerva todavía
muchas sorpresas.Ylo mismo habría que decir de Rosamel
del Valle.
(1990)
764
ALPHA tS 11-1995
LOS CI.]ENTOS DE ADTVINANZAS EN I,A TRADICION
i
ORALDE OSORNO'
l
F¡del Sepúlaeda Llanoe
La vocación humana por saber, dada nuestra precariedad, se objetiva en vocación de adivinar. Como Edipo, buscamos
saber para vencer la muerte: la Esfinge. Saber para acceder a la
vida y participarla: al poder, al reino de Tebas. Saber para saber
el alcance del saber: parano dejarse anonadarporla arbitrariedad
del padre, para no abandonarse en la complacencia de la'madre.
Para avanzar desde la autoctonía a la autonomla. Avanzar adivinando, porque se avanza con un saber propio y otro entregado por
un otro-Destino-irnprevisible. Cuando Edipo comprende esto, se
va, ciego, a peregrinar para ver-saber, o sea, para adivinar.
Adivinanza. Adivinar-saber el origen y el destino humano, o sea, la trascendencia, la dimensión del mundo que nos
trasciende. Saber del mundo, sal:er el mundo en una tarea
perenne e inconclusa porque la riqueza de cada ser es ilimitada y
jamás la sabremos. Cada cosa está en viaje "hacia" adentro y
afuera de sí; se está lanzando más allá de la línea de frontera en
que estaba cuando advino al mundo. Esto es un vi4je a aconüecer
gu trascendencia. Es lo que desdela infancia de la especiey desde
la infancia de cada hombre ha asumido decir la adivinanza.
Adivin anrza,búsqueda de la comunicación como emisión
de un mensqje siempre incompleto que reclama la completación
del receptor; comoexpresión de la identidad que busca los códigos
* Esta nota ha sido antes publicada como ?rólogo" del libro Cuentos oreles de
úiuüwnzu. *lccción, estudiasy rwtas. de Constsntino Contreras, Eduardo
Bartaza y Pilar Alvarez-Santullano, Osorno: Editorial Universidad de lns
lagoe,1995.Se reproducecnn la autorizacióndel autor.
165
con que decir el encuentro, siempre precario, con el entorno; como
creación que busca arduamente la revelación del aparecer del ser
y el ser del aparecer; como juego que busca el encuentro con la
plenitud donde experimentar el acontecer ritual de hombre,
mundo, transmundo.
Adivinanza como revelación de la "otra orilla" de esta
orilla, trabqiada con una estrategia otra que la de la exactitud
denotativa, de la mano de la analogía y de la conespondencia, de
la metáfora y de la metonimia.
La Adivinanza nos rescata el saber de los humildes, de
pequeños.
los
Saber que no es pequeño sino girande, que en este
ejercicio revela su virtualidad ilimitada. Saber de la oralidad que
opera con lo presencial, experiencial. Experiencia que no se reduce
al experimento, sino que lo acontece como aventura ambital,
relacional, de configuración de texto en permanente reenvío al
contexto.
EL corpus de adivinanzas revela el ser en el mundo: las
cosasde estemundo, el mundo de la cosas.El universo de las cosas
que pueblan al hombre y le patentizan su constitución armada con
células de infrnito. Estas células de infinito son las que en Ia
aüvinanza esceniñcan Ia fluidez,la parentalidad, la conespondencia de todo con el todo.
Por esto lo equívoco y lo análogo vertebran su organicidad, animan su capacidad para convocar'lo profético" del mundo
y del hombre. Lo profético convocado,convocalo arqueológ¡coy lo
escatológico.
En virtud de esto, la adivinanza restaura la red de
vinculaciones del hombre con el mundo y con el transmundo;
restablece la vinculación entre lo sagrado y lo profano, lo humano
y lo cósmico. Revela en lo histórico lo transhistórico y viceversa.
En este ambito, Ia aüvinanza manifiesta una clarividencia epistemológica imporüante de fúar. Hay una opción por lo
mínimo que opera desde una intuición que detecta lo cualitativo
por sobre lo cuantitativo. Esto es importante de consignar en una
épocade megaeventoseconómicos,políticos,culturales y también
de mega crisis, donde se impone lo transterritorial y la homogeneización de la cultura banaliza y desperfilatodo, fumigando el trazo
766
único, intraaeferible de cadacosa,de cadaser, de eadahombre, ds
cada cultura nacional, regioaal, local.
Importa destacar el trabajo serio, la vocación de servicio
a nuestro patrinionio y a nuestras comunidades, de estos úgumaosinvestigadorea, alejados del mundanal ruido,,que son Constatino Contreras, E duardo Barraza y Pilar Alvarez-Sa¡rtullano, por
el invalorable aporüe que reaiizan al devolverle a su región y al
país, estos manantiales de humanidad, las adivinaazas, por las
que el ser nuestro sigue teniendo pulso y perfil propio, único. Tal
perfil no niega la univensalidad rino que la asienta cuando
reconocey asume su tradición en la que se da un fino y fecundo
connubio entre lo transhistórico universal con lo histórico regional y local.
Por vía ejernplar quisiera entregar unas brevísimas
calas en este saber de nuegtra tradición austral, recogido y
elaborado por los profesoresContreras, Barraza y Alvarez-Santullano.
EnAdiuínanza de Ana se evidencian valores éticos como
piedad
la
filial, que patentiza una filosofia de lavinculación donde
se encuentran en la vida tres generaciones:abuelo, hija, nieto. El
amor nutre la vida material, psfquica, espiritual de todos ellos.
Eisl.r Adiuínanza nos reencuentra con el arte-vida y
Bupera la oposición cultura textual-cultura oral, revelando la
superioridad de ésta última:'Porque en los libros quráadivinanza
no hay, pues. fienen todo el contenido. Ese es el mismo hecho de
é1,las mismas experiencias que él estaba haciendo. Entonces ésas
las sacó de adivinanza".
.
Atn fue hüa.
Atw fue modrc.
Montuuo hijo ojeno.
Moridn de su madre.
Adivinanzs cacada directamente del "libro de la vida".
Reconversión de la prosa de la vida en poesía,modelo de precisión,
armonía, relieve. Encuentro de logopea, melopea, fanopea, diría
Ezra Pound.
167
En Loapedidos del rey se hace presente la viabilidad de
de la mano de la lógica del otro modo, del otro
imposible,
los
mundo. Hay, dice esta adivin arlza,una inteligencia "otra"- Una es
racional. La otra es transracional y en ésta se supera la perspectiva dilemática de lo uno o lo otro. Aquí lo uno puede ser esto y lo
otro sin atentar contra el principio de identidad, sino rescatando
para él un sentido más real.
Esta sabiduría otra se explícita así:'Muchas vecesel que
no sabe, ése da una nespuestamejo/. En este casola respuesta a
una autoridad omnímoda y arbitraria, viene de lo menor y de lo
femenino. La hija menor reivindica lo femenino y pone en su lugar
a la autoridad real, por la vía más eficaz:la inteligencia, el coraje,
el humor.
En el cuento.El híio que seenamoró de su madre, aparece
este texto:
Si el enamorod'olfuera bí¿n fiiado
y de buen sentidolaqut le deio mi nombre
del color de mi uestído.
La realidad es un texto que exige para su lectura ser
'bien fijado", o sea, atento a los caractereg del entorno natural y
cultural y, además, ser'de buen sentido", o sea, sensato para
interpretar los signos detectados. Hay una doble condición para
avanzar en la ülucidación de la realidad: un bien intelectual y un
bien ético: dos detectoresde la verdad que es la bondad del ser.
En Cuento con adiuinanza, el abuelo sale a ofrecer asu
nieto con estas palabras: "¿Quiéncompra flores,mal de amores?".
Y Ia historia se sintetiza en estas imágenes:
Estaba eI palomo un dfa larriba en el palomar;
Vino Ia palomallo uino a tontear.
No ln ui.eronsalir I ni menos dentrar.
Lo que IIeuóllo mandó a dqiar.
Articulación de metáforas-símbolos en síntesis admira'
ble que reencarna, plena de vitalidad, la figura de la paloma, una
168
imagen que viene eobrevolando desde oriente, desde le polnareda
de los siglos. Reitcraciones que son ¡enovaciones. Convergencia
de lo narrativo, lírico y dramático en avauce riümado y rimado, en
aire de lejanía que, sin embargo, irradia inmediates.
Los tres hermanos y la ad.iuinanz&Wrapl rey entrega la
clave de la creación estética y antrupológica que encarna la
adiünanza. Dice: "Ya está -dijo Mañuco., aquí terrgo la adivinanza, por mis manos". El cuento nos introduce en la sala de montaje
del género. Nos muestra cómo ocurre la recodificaeión de la
codificación realizada por la realidad. La realidad prevista deviene una realidad diferente. Prevista para Ia muerte, deviene para
la vida, en virtud de la voluntad y sentido del 'inocente". La
muerte vista por la cordura comobien para el inocente, es revelada
como lo que es, como locura. Esto en virtud de una sabiduría que
ilumina y resguarda, en su indefensión, a la inocencia.
Aparecen, a esta luz, los padres que no saben de sus hijos,
los reyes que no saben de sus súbditos: lo que son, de lo que son
capacesp¿rrasu salvación y la de su mundo.
El relato monta ante nuestra vista la estructura, segmento a segmento: "Ahí lo iba él estudiando". Es una escritura
"icebergl que resalta la capacidad de condensación del género.
Esta operación desencadena la virtuatidad simbólica, normalmente sumergida, de la realidad.
oleuca
mató a Paula; Paula mató a dosy dosmató a siete;
me fuiporlo duro; me encontréen loblandoyencontré un cadáver
que tres frailes iban cantando; apunté al que vi; maté al que no vi
y comí cararerecién nacida, con palabras sagtadas".
Poesía hermética para quien pretende administrar Ia
realidad desde afuera. Poesía diáfana para el que está "en realidad". En este caso, el protagonista es el creador, a quien la
realidad le revela su dimensión real y por esta vÍa le entrega las
claves de su sentido. Esta realidad, al poder establecidolo deja
afuera y le franquea el poder a lo de afuera, por el cual transita el
acontecer esencial, el trayecto antropológico de la muerte-vida.
Este trabajo sobre la adivinanza realizado con rigor y
finura, enriquece a la frlología, a la antropología, a la estética.
Manifiesta cómo la oralidad escribe la historia espiritual de los
169
RESENAS
171
Gorrzalo Rojas. La misería &I hombre. Valparaíso, Editorial Universidad de Playa Ancha, 1995,297 pp.
Inmiseria d,elhombre, el primer libro poético de Gonzalo Rojas,
mítico e inencontrable hasta hace semanasatrás, acaba de ser reeditado
en este 1995 por la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, con el
concursofinanciero de la Refrnería de Petróleo Concén.Tanto la dición
crítica como lae notas, cronología y bibliografía estuvieron a cargo de
Marcelo Coddou,profesory estudiosode la obra de Rojas, quien contó
para realizar su trabajo con la colaboración de Marcelo Pellegrini y con
la inestimable ayuda de la Universidad de Playa Ancha.
Los estudiosos de la poesfadel poeta del "Torreén del Renaga'
do", debemosestar agradecidosde esteesfuerzonotable que ha hecho el
profesor Coddou para poner a disposición de investigadores y loctores
devotos de Rojas, su primer libro editado en Valparaíso ol año 1948, pero
premiado dos años antes en la caüegoríaPoesíaInédita por la Sociedad
de Escritores de Chile.
Esta obra crítica que s€ publica, no eólo es irnportante por
eontener Za miseria d.elhombre, sino además, porque incluye valiosas
notas explicativas acercade la génesise intencionalidad de muchos de
sus poemas, dando I conocer,al mismo tiempo, las distintas vergiones
que ellos han tenido en libros posteriores,de acuerdo con el principio
circular y reiterativo que caracteriza la obra de Rojas. Se inserta,
asimismo, una completa Cronología que se inicia con el nacimiento del
poetaen Lebu, el 20 de diciembrede 1917,para terminar enjunio de 1994,
destacando la "Distinción Flonorífica Universidad de Playa Altcha",
otorgada al poeta por su Recüor,Sr. Norman Cortés Larrieu. No menos
valiosa esla seccióndel libro dedicadaa mencionarIa bibiiografía de las
obras de GonzaloRojas,las entrevistas,los artículos y reseñassobresu
persona y producción literaria.
Cualquier lector de la poesíade Rojas que tenga la oportunidad
de leer esteprimer libro, sehallará conla grata sorpresaque muchos de
los temasy motivos poéticosque constituirán rasgosde su obra posterior,
ya se encontraban en ciernes en esta auto-edición original de 500
ejemplares, firmados por su autor e impresa por fmprenta Roma de
Valparaíso con ilustraciones del pintor chileno Carlos Pedraza.
A ñn de ilustrar la afirmación anterior, bást€nos referirnog al
primer poemaque apareceen el texto en cuestión.El poemasetitula "El
773
sol y la muerteo y ya sehabía publicado en la revista Letras,fundada por
el propio &ojas, en el Lioo ds Hombres de Concepción. Pues bien este
poemafigurará, nuevamente,en Oscuroenel año 1977,casitreinta años
d¡i/ so/,
después,pero corregidoy modificadoy sintetizadoconel título de
eI sol,Ia muerte'. Esta última versión se mantendtá en Del relórnpago
( 1981), pero sin embargoenAntologla de aíre ( 1991) sevuelve a publ icar
el poema, tal como fue publicado la primera vez con el título que figura
en la primera edición.
Pues bien, en relación con el fenómeno anterior de poenas
reiterados a lo largo de su obra, pensamos que tal hecho, como ya lo
habíamos planteado en 198? ('Una clave en el pensamientopoético de
Gonzalo Rojaso,en Po€sla y poética dp Gonzalo RoTasde Enrique Giordano, Monografias del Maitén) demuestralafidelidad del poeta a su propia
intuición y a su obsesivoanhelo de perfecciónformal, en la mejor línea
revisoray correctorade Gabriela Mistral, escritoratantas vecesadmirada por Rojas.
'El sol y la
En función de su pensamiento poético, el poema
¡nuerte" constituye, en cierto modo, una clave para su producción total,
puesto que revela por la vfa de la ¡eiteración e insistencia textual
pgsterior, su destino de poeta obsesivoy tocador de fondo. Por lo tanto,
estimamos que este es un texto que programa una estética, pues implica
una toma dó concienciapoética acercadel carácter escindido,por ende
imperfecto, de un sqieto original que pwna por restablecer la antigua
unidad perdida, extraviada en un tiempo mítico, anterior al propio
hablante. Luego, todo el poema, comolos posteriores,se referiráu a la
búsqueda de la identidad singular del individuo y a la recuperacióndel
cuerpoúnico que pondrá fin a la dualidad conque éstefue extrañamente
paritlo, de manera tal como el hablante lo expresa en los siguientes
versos:
Me paríerondosvientresdistintos,fui arrojado
al mundopor dosmadres,y en dosfui co¡rcebido.
Desde nuestra esti¡nativa crítica, creemosque' a partir del
poema anterior, gran parte de la producción de Rojas se expresará en una
grnn lucha agónicapor la brlsquedadel'unoo o, al menos,lamitad de la
otra rnitad, a fin de reconstituir la unidad esencialdel sqieto,encontrando la larte perdiÍllo.
ouru verificar el hecho anterior, es importante el
y
lectura
de La miseria del hombre. Luego, para estos
la
conocinriento
174
efectos,la publicacióndela edicióncútica señaladaogel mqiorhomenaje
escrito que' en estemomento,se le pudo hacer ar gran piet
corr"ato
Rojas.
Jwh &bri¿l,4raya G
Uníuersidad,del Bto-Bto.
osvaldo Rodríguez.EnsayossobreIa pusra chírenaRoma,
Ediciones
Bulzoni,1994,125pp.
Actual académicode la universidad de ras palmas de Gran
canaria, ogvaldoRodríguezarcanzara necesariadista;iaLmporar
y
espacialde chile,
l" permite objeüvar y .o"iurtorii"ar en estos
919
ensayos'la poéticaúltima deN_erudayra deaútoresdelas gerre"aciorr"s
posterioresa nuestroPremioNobel.
El primer estudioes,iustamente,una significativaindagación
sobrela poéticadeNerudaenunciadaen susúltiños ri¡iosiln
su obra
póstuma.Al respecto,perceptivamente
osvaldoRodrígu"" idrri""tu qo"
en este períododel poeta convergen"er incierto desñno de
chile y la
concienciadoloridade propio1¡¡" (p. 10).Tar cicrocompáde, pri-merament€,un retorno -su
lugar originario, que ya no re seráfamiriar, en
I
instantesen queel sqieto
inevitabrem"trtu-r"áproximaal r""v a'na
progresivadesrealización
"o obrascomo
de sí mismo,segúnseadvierteen
(1972)
ínfructuosa
Incüación
ai ni.xonící.d,i"
y etoiinza d.eIa
Qeografla
ReuoluciúnChilem (1gZB),que, somoafirma
corrstituyenuna especiedeantesaladeaquellatemátié
"t ";róirt;-ñod.íg.r"",
queseconocerá
póstumamente.Tlaspasadoel umbral,ñeruda nos,eveli
en su Iírica la
percepciónde la muerte, actuarizandopara eilo er tópico
del viqie. Tal
motivonoesqienoenla produccióndeNerudaqui"r, .úo"u
Lst" hance
'existencial,lo
concibecomoindagaciónsobreát r""y
"r,
,L" la vida
V-en,fa historia, segrinse revela en En eI mar jr ú "r "o
"" (1gZB),
Jardtn de inui¿rno í974), EI corazónornariiro, 0000,'i¿iro
";^;;;s
& tas
preguntas, Elesla.y defectosescogídos,
o en susMemoria" o, conficso
que hz uíuí-da(de 1gz4).osvaldo Rodríguezconrrasta
"., de estas
a partir
obras,el modocomoeran presentadorlrl", tópi;;;
í", p¡oap"r",
obrasdel poeta,quien ahoraen las postrimeríasde su
d;;;; vital, se
encuentraenfrentadoar"enigmaimpenetrabledela
existerr.iut o*urru
175
que nace para morif (p. 18).
Como sintstiza Rodrfguez, el poeta advierü€ entonces el sin
sentido de la vida y de un siglo que termina, frente a lo cual opta por una
melancólica ironfa, para terminar acomodándosea su destino mortal
'con la concienciade que su muerte
eélorepresenta una ruptura momentánea con el eterno devenir' (p.27) entregándose a buscar incansablemente respuestas sobreesainescrutable transitoriedad. De egtananera,
un texto comoLibro dc las prcgunúcs dqia de eer simplemente una obra
póstuma sino qu.eindica las indagaciones que Neruáa desde la poesía,
formula a Ia finitud de la vida, comoproyecto poéticoposible de enunciar
en tal trance.
En este contexto, el ensayo sobre las querellas entre Pablo de
Rokha y Pablo Neruda nos sitúa en la época de mayor vitalidad de
Neruda. El poeta, en plena juventud, despliega todo su esfuerzo por
definir 8u compromiso poético e histórico que controversialmente le
disputa de Rokha, ompromiso que en alguna ocasión, Neruda resumió
de la manera siguiente: "tengo un pacto de eangre con mi pueblo/ tengo
una pacto de amor con la hermosurao. Con todo, el itineraúo do esta
polémica pone de manifieeto los modoe paraleloa oomo aEumen ambos
poetas su proyecto escritural, que da origen a obras eomoCanto GeneruI
( 1950) y Ccr¿a Magm dcl continente (195 l) que actrfun como contrapunto
entre sí, con ventqia cierta para Nenrda, pero que, en mérito a su adver'
sario, la crítica actual no deberfa desconocer.Como sugiere Osvaldo
Rodríguez, acasomás que las discrepancias por efectosde la militancia
política, o la diferencia de edad, o la disputa por Ia hegemonía literaria,
el punto de quiebre entre ellog estaúa en el modo cómo ambos poetas
ingresaron a la poesíay el modo cómo fueron reeepcionados.Rodríguez
enfatiza que lo de Neruda enCrepusculario (L923) yVeinte pumas de
arnor y una conción desesperada(1924) era un camino intermedio entre
el modernismoy neorromanüicismo;en cambio,desdesus obraspreliminares escritas a partir de 1916 y que titulará comoFolletfn del Díablo
(1920), de Rokha presenta un'caótico y fragmentario universo poético",
por lo cual, son altamente trangresivas, lo distancian de eus lectores y se
enfrentan desde el primer momento a una crítica adversa.
Continuar y renovar la üradición o contradecir eus cánones
para instaurar otros modelosde escritura, sona juicio de OsvaldoRodri
guez los procesosdinámicospropios de la poesíachilena desdela figura
de Nerudahasta la lírica más reciente.Tal esel supuestodescriptivoque
se aprecia en "Tendenciasactuales de la poesíachilena: 1973-1990",el
más extenso y complejo ensayo que compone este libro. Al respecto,
Rodríguez señala que luego de Neruda, uno de los referentes poéticos
r76
obligadcs seré principalmente Nicanor Parra, produciéndose degde la
antipoesía una especiede vasos comunicantss hacia los poetaa identificabloc con lag goneracioneedel 5CIy del 60, lo que alcanzará, sn máE de
algún grado, hasta la poesíasurgida a partir de 1g?8.Lo distintivo de esta
contirruidad es Ia revelación del serrtido de extrañeza o de desqiuste que
percibe el sqieto lírico entre su espaciopropio y la inserción en otro qjeno,
habitualme¡rte la metrópoli. La evocaciónde un espacio de intimidad y
armonfa lárica, del cual se procede,son las notas que enlazan a poetas
como Lihn y Teillier y alc,anz&na Lara y Quezada,por qiemplo. Esto hilo
conductor, fundado en la enajenacién o pertenencia al mundo, en el
escrutinio de lo cotidiano o de la contingencia gue seimpone, uanifestará
su mayor develamiento en las diversas forma$ escriturales que se ponen
en acción a partir de 1973, r¡rarcageneracional de exilios reales y ya
persistente evocaciónde la infancia o de la provincia lejana.
La fractura vit.al que provoca LgTB,supera las constancias
intimistas y subjetivas,ya poetizadas,pues deja al descubiertouna ruptura insoslayable de tiempo, de lugar y de identidad que afecta a un
macro-espaciocomún, radicalmente alterado desdesus cimientos. Esta
marca histórica une en el exterior, a contingentes poéticos de üversas
generacionesconvocados'a poner en práctica, como obsena osvaldo
Rodríguez,una escriürrafundada en la relaciónindisociableentre poesía
y conducta" (p. 62). Desde el exilio irreductible se detonan textos individuales oen gruposque,a partirde títulos desambiguadores,testimonian
y denuncian el espaciopropio avasallado o la propia identidad arnenazada o degradada por Io colectivo imperante. por lo demás, el refugio
alcanzado,modela otra forma de desanaigo, pues paulatinamente va
imponiendo su tributo cultural y formal a quienes cobija, con sus
evidentesefectosen la produccidnescritural y en e1statusde una nueva
tierra que terminará por asimilarlos y a no pocoshará que desistan del
regTeso.
El análisis depoetasque seescribenen chileylas modari<rades
de la escritura delasgeneracionesmásrecientes,egcoherenteconla tesis
descriptiva que proponeosvaldo Rodríguez.Determina así en Juan Luis
Ifartínez un propósito de'clausurar un pasado poético que procura
instaurar otra modalidadde creacióny de percepciónestéti6¿"(F. ?g).En
Juan cameron observa la "volunüad de defender un espacio poético
duramente forjado en la marginalidad" (p. Tg) que exige unlecto*capaz
de llegar al fondo de una escritura aparentementeinocente" (p. g0l. Al
margen de las controversiaspor su acciónescritural y de su emergencia
poética en la cual concurre una pretendida crítica oficial, el de Raúl
Zurita esun singular aporte,propio-segúnRodríguez-de unalírica de
177
tradici ón apocalípti ca, cuya voz adqui ere un carácter profético y elegfaco
que recupera loe orígenesmítico-poéticos para proyectarse autorreflexivamente, sobrela geografíay la historia de Chile.
A partir de estospoetas,OsvaldoRodríguezpercibelos signos
de la poesíanueva de Chile, en cuyarealización,el ensayistaadvierte las
siguientes modalidades:Ia poeslo erperimental de una neovanguardia
como la de Diego Maquieira desmitificando la devoción religiosa y lo
absoluto de Ia historia, o la de Llanos Melussa, dialogando entre la
dimensión personaly colectivade la poesíay de la tradicién; urw poesfa.
testirnonial, disociada de las generaciones inmediatas y proferida al
margen de la cultura oficial para dar un sentidoliterario a la experiencia
histórica üvida, comolo revela Aristóteles España; urta poeslade constantes ldricas que asumiendo la frustracién de las utopías intenoga al
mito y a la historia en las obras de Juan Pablo Riveros,Clemente Riedemann, o Sergio Mansilla; 7apoesla indfgena, de contacto intercultural,
evidencia del bilingtiismo y de un dialogismo irreeuelto entre el registro
oral y la escritura hegemónica, como es el easode Lienlaf o Chihuailaf;
además una poestafemenina,antes que feminista, que contratextualiza
la imagen estereotipadade la plenitud del hogar, el amor y el sexo, o
postula la identidad solidaria hombre-mqier,comoesel casode la poesía
de Marjorie Agosín, Rosabetty Muñoz y Maha Vial. Con todo, frente a este
panoraüla, descritocongran scnsibilidad,en rigor cabepreguntarse por
qué algunas de estasmodalidades,comolapoesíaetnocultural, olafemenina por ejemplo,surgieron precisamenteentorno al 73 y no antes, como
bien pudo haber ocurrido.
En síntesis,frente a estudiossimilares sobrelos antecedentes
y Ia valoración de la poesía nueva de Chile, estos ensayos aportan
si¡rtéticamenteuna penetrante mirada de co4juntoque no selimita a Ias
constatacioneshistóricas y extratextuales anteriores o posteriores a
1973.Estudiar hoy la poesíachilena exige preguntarse por las poéticas
sucesorasde Neruda, en términos de continuidad, ruptura o de superación, si ello fuera posible, como lo hace Osvaldo Rodríguez en esta
publicación.Originados en un seminario sobreliteraturahispanoamericana impartido por el autor en laUniversidad de Milán, bienmerecenser
desarrolladosmás ampliamente incrementandoy registrando las fuentes bibliográficas del caso, que en esta ocasión han sido solamente
mencionadas,cuyo interés esindudable, más si de un público europeose
trata.
Eduardo Barraza Jara
Uníuersidad de los Lagos
178
En libre pldtíra. Apraximaciones u la Poeslo de Jorge Tarces. Sereio
Mansilla (ed.)Valdivia: Barba de Palo. 1994,226 pp.
De partida, el presentelibro noshace ver que el desarrollo del
movimiento poético generado en la Décima Región con posterioridad a
1973 ha pasado de una etapa que podríamos llamar de entusiasmo
(entusiasmo idealista y, hasta cierto punto, negligente en cuanto al
desint€rés en la distribucién) a una segunda que podríamos denominar
de madurez crítica. De igual manera, el presente volumen nos revela que
a la madurez creativa del grupo de poetassureñosque comerx¿ó
a publicar
en 1976- precisamento a partir de Recursode amparo de Torres- se
suma la aparición de plurales vocescríticas, académicaso no, que se
esfuerzanpor dilucidar el caos,por encontrarlog elementosde unidad de
estoscreadores,su rol en el panorama literario cihilenoehispanoamericanoactual, pordilucidarlas principaleslíneasde escrituray susaportes
a la tradición.
Este volumen viene a legitimar err el país no sólo la obra de
Jorge Torres sino a todo el ütal movimiento poético del sur, como antes
ocurriera con la publicación en Estados Unidos del primer estudio
monográfico sobre la obra de un poeta representativo de este proceso
(Zelda Brooks:Carlos Nberto Trujíllo: Un poeta dpl Sur de Sudamérica,
Potomac: Scripta Humanística, 1992, 117 páginas) que supongono se
conoceen Chile, pesoa haber aparecidohace tres años.
En libre plótfua, subtitulado "Propuestas de lectura de una
zona
de la poesíachilena" -que yo propondría leer de una zona
cierta
poesía
la
chilena- es el resultado de un trabqio serio, tanüo por
cierta de
nivel
de
los
ensayosque incluye comopor el cuidado,pulcritud y
el buen
gusto
la
de
edición.Está dividido en dos secciones:Estudios y Dobuen
cumentos.La primera compuestade trece ensayos,cuatro aproximaciones o revisiones generales a la obra de Torres, cinco estudios sobre
Poemnsencontradnsy otrospre-textosy cuatro sobrePoemasrenales, sus
dos últimas publicaciones.
No es difícil darse cuenta de que la mirada crítica de esta
producción está a cargo,en su totalidad, de poetas y críticos sureños o
ligados de alguna manera a esazona(Schustery Piñones),residentesen
Chile (Cabrera, Carrasco, Contreras, Galindo...) o en el extranjero
(Epple, Díaz-Cid,FIores,Pino...),loque esuna muestra bastante eüdente de que la crítica oficial, académicao periodística del centro del país, ha
hecho ojosciegosy oídossordosa la obra aquí estudiada y, en general, a
la de los demáspoetasde esagran zonamarginal de la literatura del país,
179
que es toda la que se produce en provincias.
Para el editor esta situación es clara y así lo manifiesta en el
prólogo:'Digamos,en consecuencia,
que la presentecolecciónde estudios
y documentospodemosverla a lo menos en una triple dimensión: como
respuestaa una situación de urgencia caracterizadapor la necesidadde
hablar de, y reflexionar sobre,una obra que la crítica establecida en los
principales centros de poder y de comunicación de este país no ha
consideradoo lo hahecho Sólomuy parcialmente.Andamos,pues,tras la
creación de un nuevo foco de irradiación de estudiosliterarios desdela
provincia. Por otro lado, se trata de un gestode'autolegitimación" de la
poesíade Torres y, por su intermedio, de toda la poesíachilena reciente
cuyo horizonte originario es el Sur de Chile."(9)
Las perspectivasde los estudios son múltiples y los acercamientos teóricos igualmente variados como lo evidencian los títulos
siguientes:"Autocensura,crisis y dolor..."de Alfredo Cabrera;"Cotidianidad, sabery escritura..."de OscarGalindo;'Fermento de cambioen los
imaginarios poéticosdel sur de Chile" de Yanko GonzálezCangas,"Los
re-cortes de realidad en la poesíade Jorge Torres: El sujeto obliterado"
de César Díaz-Cid; "Pmmas renales:La precariedaddel serhumano" de
Iván Canasco, entre otros.A lo que se suman documentosy entreüstas
como las realizadas por los también poetasChiuailaf y Trujillo ("Jorge
Tores: Un poeta escéptico"y "Jorge Torres en Valdivia: Yo viví el exilio
en esta ciudad", respectivameute), que aportan al conocimiento de
facetasmás personalesdel autor y del contextoen que ha escrito su obra.
Coincidiendocon el editor,'se trata de un volumen que moviliza no sólo lecturas críticas de la obra poéticade Torres, sino, y quizás
de una manera central, de toda una época:la del Chile de los años 70 y
80, representaday mediatizada a través de la escritura/lectura de Jorge
Torres. De modo que, en un sentidonada accesorio,los ensayosque co^mponen estelibro son el testimonio reflexivo de una historia de dislocaciones, testimonio que se configura mediante el examen de una escritura
poética profunda y violentamente historizada. Pero, a la vez, estos
esbudiossonsignosdeunprocesoliterario,el del surdeChile,quehaacumulado ya un contundentey complejocapital poéticoy teórico". (9-10).
En fin, una excelente edición y un significativo aporte al
estudio de una obra de u nazonacierúcdelapoesíachilenaquedebeleerse
y estudiarseconmás cuidado.Lectura indispensablepara todo estudioso
o intnresado en la creaciónpoética de esta loca y marginal geografía.
CarlosNberto TrujíIIo
Villanoua Uniuersity
180
José Donoso, Donde uan a morir los elefantes.Buenos Aires, Alfaguara, 1995;3779p.
La última novela de José Donoso, junto con reañrmar las
excelencias de su trabajo literario, nos rnuestra una faceta hasta cierto
punto novedosaen su narrativa: la presencia de una dimensión lúdica,
donde la ironía, la parodia, la sátira, la caricatura, el humor fino se
enseñorean a través de una historia contada con la fruición del novelista
verdadero.
La novela, organizada en cinco partes y un epflogo (18 capítulos), cuenta las experienciasde un profesor chileno que va a enseñar
literatura I una pequeña uruversidad norteamericana. Relatada en
tercera persona (salvo el epílogo e¡I que el protagonista se revela como el
narrador), la historia introduce el tema de las problemáticas relaciones
culüurales de América Latina y Estados Unidos, sus atra@iones y
repugnancias: el país de la sobreabundancia y el desperdicio, de la
tecnología de punta, del pragmati smoutilitario y la ganancia fácil, frente
al subcontinentede la precariedad,Ia imitación, el arribismo oportunista. El autor se muestra implacableen su visión crítica, desmitificadcira,
tanto del imperio de la sobreproducción,comodel reino de lo real maravilloso, de las rotundas verdades científicas y de los precarios juicios
artísticos. El escepticiEmo,sesgoesencialde la visión de mundo donosiana, se regodea con un extraordinario sentido del humor, no exento de
ternura, burlándose de obesosy flacuchentos, de sabios venerables
convertidos en viejos chochosy corruptos, de respetables damas, otrora
bataclanas,de famososescritores,de profesoressnobs.Secuenciasrápidas con algo de minuet se entrelazan con largas conversacionesque
operan comorelatos internos, en una nr¡velafácil de leer, muy divertida
que, ar¡nquealejadade las complicacionesestructurales de,por ejemplo,
El obscenopQjaro de la noclw, no excluye temas y técnicas, personqies y
situaciones con el mejor sabor donosiano.El empleo de personqieey
situacionesgrotescas,el tema del doble,del andrógino, las máscaras,el
trasvestismo, el carácter especular de la realidad, la introducción de
espaciosartificiales, ("realidad virtual'), la problematizaciénde la identidad que desembocaen el caospánicode la nada cuandosedeshacenlas
fachadas, los disfraces. las caretas, cierto simbolismo psicoanalítieo,
'colecciónde veladurasespectrales'
[19U.
En el mejor estilo propio, Donoso aanme la herencia de los
aestrosdel epigramay la sátira clásicospara entregarnosun cuadro
181
crftico, @rrogivo de la modernidad decadentoque ha venido en llamarse
post-moderna. Simultáneamente, insisto en la irrisión de las seguridades burguesae (lo racional, lo coherento):"lae ideas demasiado claras
siempre derivan en alguna claaede tinieblas" t2331y en buscarla bredra
que del racionalismo conduzca a la magia.
Asimismo, el propio discurso narrativo asume los rasgos
ambiguos del mundo representado: finge laforma de novela policial o de
espionaje (se inicia con un crimen para luego retrotraer la acción a sus
orígenes), ma8 se transforma, hüy pronto, en Ia irrisién misma del
género; engaña al lector tras u¡r-at¿rcera persona convencional que el
lector cree objetiva que, sin embargo, oculta trae sí a un narrador
personal, en primera persona (ya insinuado comopunto de vista en la
página 265), que,junto con su subjetividad,introduce Ia dimensión imaginaria que conlleva la incertidumbre de lo fantástico en oposicióna la
verdad segurs de los hechosque creíamos'realeso.
Junto al incisivo'cuadro de costumbreso,el autor ofrece también importantes reflexiones sobre su concepcióndel arte de narrar que
vale la pena retener: "lo apasionante es siempre la metáfora sumergida,
la historia implícita, aquello escondido en la forma üiránica" [366]; "el
lengu4fe,las palabras,a fin de cuentas,son un disfraz. Y todo lo que uno
dice o viste es, finalmente, literatura" [122]: "Prefiero la experiencia
poética, que siempre incluirá la crítica, la memoria, la imagen, la
historia... el lenguqje mi8mo, que descompone,comosi fuera un prisma,
las 'luces' de la realidad" [233J. Por eso, más allá del escepticismo
dominante, la novela,finalmente, devieneun alegatoen favor del arte y
la literatura y, sobre todo, de la capacidad creadora del ser humano en el
contextovanal y vulgar de una cultura decadenteque tiende a reducirlo
a cifras:"Creo[...]enla infinita dignidaddel serhumano,en sutenüativa
de conocimiento,no tanto racional, sino eseconocimientoque aporta la
creaciónartística consusmutaciones,contradicciones,olvidosy redescubrimientos" [356].
Maurírío O stria Gonzdlez
Uníuer sidad dc Concep ción
182
Zdzislarv Ja n Ry n.EI dolor tí¿ne mil r a stros.Santiago : Editoriel Univ ersitaria, 1994;24trpp.*
En el quehacer universitario, el nacimiento de un nuevo libro y
su incorporaciónala vida inlelectual esunhechoqueayecesno tieneuna
valoración adecuada a gu trascendencia, tal vez porqug un libro, y en
partiorlar si trata de materias profundas tiens una dimensién de intimidad que lo distancia deaquellas publicacionescon carácter de espectáculo y que acaparan la atención de la vida pública.
El d.olortíene mil rostros escritopor el embqiador de Polonia en
Chile, médico psiquiatra y catedráticouniversitario, y que su autor ha
esüimadopresentar en las aulas de estajoven Universidad, tiene una estructura muy partieular, expone al lector un coqjunto de discursos y
alocucionesdel Papa Juan Pablo II, relacionadascon el tema del dolory
poateriormente muestra el efecto que tuvo en diversas personas el
encuentro con el Papa, a través de sus testimonios.
El dolor es el tema que atraviesa todo el libro, pero no como un
objeto de eetudio científico ni f¡losófico, sino comola presentación de un
conjunto de vivencias impregnadas,por cierto, de un claro sentimiento
religioso.
En la actividad académica,todo libro, incluidos los de ficción,
tienden a ser objeüode sofisticadosanálisis teóricos. Desde el mismo
título hasta su contenido y su estructura formal, son sometidos a
minuciosasradiografíasconlos paradigmasteóricosde mayor actualizacién. En algunos sasos,incluso, da la impresión de que el propio acto
creativo hizo más de alguna concesiénante los paradigmas de la crítica
vigente. Este libro, en cambio,muestra una facetadiferente,porquetiene
una estructura formal muy peculiar y un contenido carente de retórica
ideológica. Es en tal sentido, de una pretensién teórica modesta, sin
embargo, por un camino distinto al de la conceptualización ideológica,
pone a la vista dimensiones de la realidad humana de hondo significado.
De manera simple van apareciendoerr sugpáginas dimensiones profundas de la realidad, sin recurrir al lenguqje técnico de la metafisica; se
abren caminos de comprensión inteligente, sin la argumentación de la
* Texto lefdo en la presentación del libm EI dolor tiene mil rostros, de Zdzislaw
Jan Ryn, con motivo del relanzamiento del libro que se llevó a efecto en la
Universidad de Los Lagos, Osorno, el 30 de agerstode 1995. (Nota de la
Dirección)
183
que sea el dolor y el suftimiento humano, sólo os posible cuando so ha
tenido o se üene tal vivencia; o en 8u defecto, se debe cantar son una
sensibilidad espirituaimenie muy fina y con la generosidadsuficiente
para ponerseen la situacióndel prójimo,ambascualidadesestánpresente e¡r esta páginas.
Confluye también aquí, lo testimonial y Io analítico en un
adecuadoequilibrio, conelrespe[o de quien no quiere transgredir con sus
ideas lo que deseamostrar. Esto por sí séloya eaun notsbremérito, que
puede reconocerhasta quien no comparta los principios religiosoe en que
se enmarcan.
Formalmente, es también un trabqio de invesüigación, con
todoslos elementosde rigurosidad que exigeuna invesüigaciénacadémica;y tiene a su vez,una lúcida cuaiidad pedagégica,en tanto muestra dimen sionesde la realidad, sin caer en la tentación de argumentar y cubrir
de conceptoslo que estáa la vista, dejandoconello ercarninoabierto para
una reflexión libre. Tiene también, sin duda, el mérito de la autenticidad,
en tanto exponea través de sus páginas,hechosy vivencias de personas
simples, reales,sentimientos directosmás que representacioues.
Esta lectura nos recuerda con evidencia abrumadora, que el
sufrimiento es una dimensién no sélode lo humano comorasgo antropológicode tipo genérico,si no que forma parte de la vida diaria áe mujeres
y hombres concretos,cuyo drama no hemospodido sorucionarni con los
magníficos avances de la tecnología de nuestro tiempo.
Otra proposició¡rcontenida en este libro, es que el dolor como
dimensiónhumana, desbordael ámbito defísicoy de lo psíquico,en tanto
el sentido terapéutico último que plantea el autor, que es un psiquiatra,
se funda en una dimensión religiosa más que una respuestacientíñca o
psiquiátrica.
Finalme'te, se desprer¡deun gran desafío para la sociedad
contemporánea,que consisieen no eludir el dolor, sino que en asurnirlo
e integrarlo como propio de lo humano, para e¡¡contrarleasí sentido y
poder enfrentarlo de mnnera rnás efectiva_
Ratllfuuílar Gatica
UniuersidaddeLos Lagos
185
Sc terminó dc impdmh en loa Talleres Gráficoo dc l¡ llnivcrsidad dc los Lagosar ct
rncs dc diciqnhe del alo 195. R¡cl¡sbchcr cár' Fo,no(64)23 53 77,Fax (&r23 95 17
casiüs933 Osorno- DécimaRcgiút - CHILE.
EditorialUniversidad
de Los L¿gos
Casilla933- Osorno