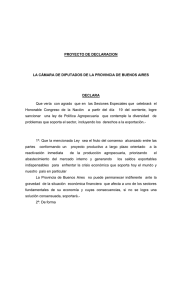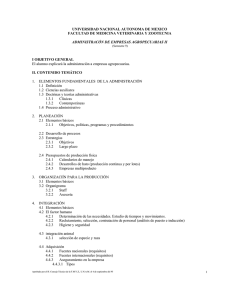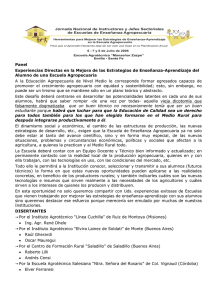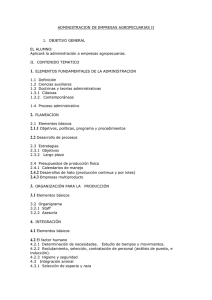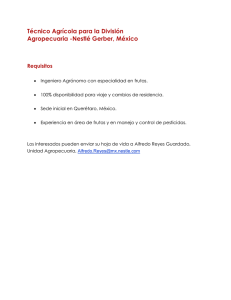La educación, una inversión clave para el futuro de los argentinos
Anuncio
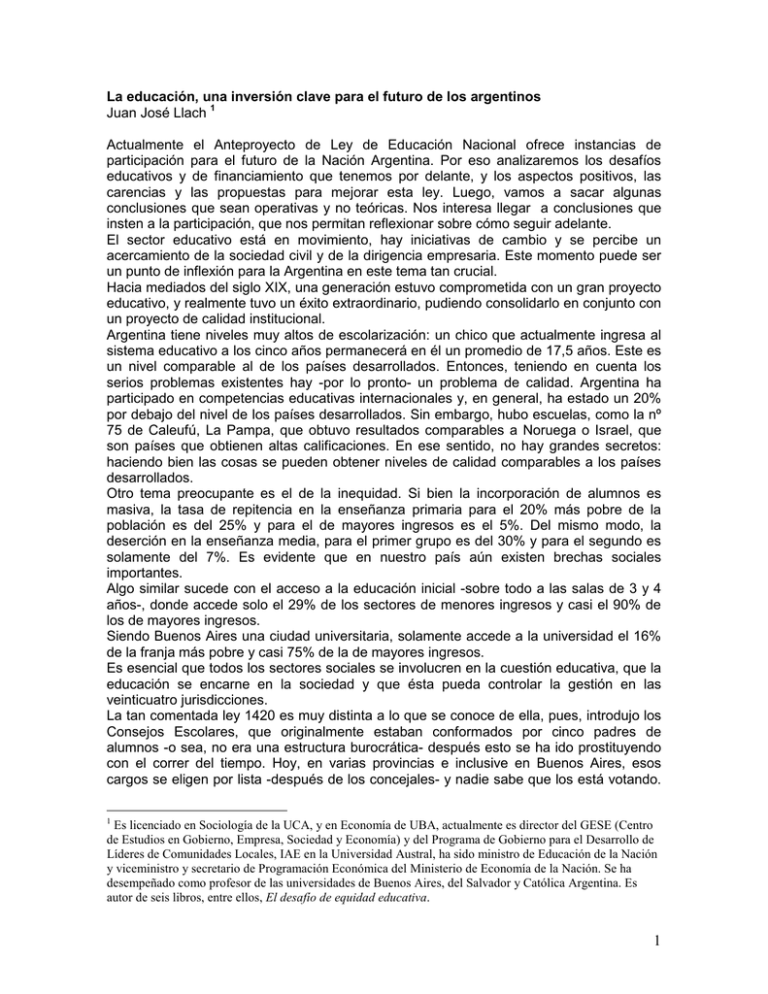
La educación, una inversión clave para el futuro de los argentinos Juan José Llach 1 Actualmente el Anteproyecto de Ley de Educación Nacional ofrece instancias de participación para el futuro de la Nación Argentina. Por eso analizaremos los desafíos educativos y de financiamiento que tenemos por delante, y los aspectos positivos, las carencias y las propuestas para mejorar esta ley. Luego, vamos a sacar algunas conclusiones que sean operativas y no teóricas. Nos interesa llegar a conclusiones que insten a la participación, que nos permitan reflexionar sobre cómo seguir adelante. El sector educativo está en movimiento, hay iniciativas de cambio y se percibe un acercamiento de la sociedad civil y de la dirigencia empresaria. Este momento puede ser un punto de inflexión para la Argentina en este tema tan crucial. Hacia mediados del siglo XIX, una generación estuvo comprometida con un gran proyecto educativo, y realmente tuvo un éxito extraordinario, pudiendo consolidarlo en conjunto con un proyecto de calidad institucional. Argentina tiene niveles muy altos de escolarización: un chico que actualmente ingresa al sistema educativo a los cinco años permanecerá en él un promedio de 17,5 años. Este es un nivel comparable al de los países desarrollados. Entonces, teniendo en cuenta los serios problemas existentes hay -por lo pronto- un problema de calidad. Argentina ha participado en competencias educativas internacionales y, en general, ha estado un 20% por debajo del nivel de los países desarrollados. Sin embargo, hubo escuelas, como la nº 75 de Caleufú, La Pampa, que obtuvo resultados comparables a Noruega o Israel, que son países que obtienen altas calificaciones. En ese sentido, no hay grandes secretos: haciendo bien las cosas se pueden obtener niveles de calidad comparables a los países desarrollados. Otro tema preocupante es el de la inequidad. Si bien la incorporación de alumnos es masiva, la tasa de repitencia en la enseñanza primaria para el 20% más pobre de la población es del 25% y para el de mayores ingresos es el 5%. Del mismo modo, la deserción en la enseñanza media, para el primer grupo es del 30% y para el segundo es solamente del 7%. Es evidente que en nuestro país aún existen brechas sociales importantes. Algo similar sucede con el acceso a la educación inicial -sobre todo a las salas de 3 y 4 años-, donde accede solo el 29% de los sectores de menores ingresos y casi el 90% de los de mayores ingresos. Siendo Buenos Aires una ciudad universitaria, solamente accede a la universidad el 16% de la franja más pobre y casi 75% de la de mayores ingresos. Es esencial que todos los sectores sociales se involucren en la cuestión educativa, que la educación se encarne en la sociedad y que ésta pueda controlar la gestión en las veinticuatro jurisdicciones. La tan comentada ley 1420 es muy distinta a lo que se conoce de ella, pues, introdujo los Consejos Escolares, que originalmente estaban conformados por cinco padres de alumnos -o sea, no era una estructura burocrática- después esto se ha ido prostituyendo con el correr del tiempo. Hoy, en varias provincias e inclusive en Buenos Aires, esos cargos se eligen por lista -después de los concejales- y nadie sabe que los está votando. 1 Es licenciado en Sociología de la UCA, y en Economía de UBA, actualmente es director del GESE (Centro de Estudios en Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía) y del Programa de Gobierno para el Desarrollo de Líderes de Comunidades Locales, IAE en la Universidad Austral, ha sido ministro de Educación de la Nación y viceministro y secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación. Se ha desempeñado como profesor de las universidades de Buenos Aires, del Salvador y Católica Argentina. Es autor de seis libros, entre ellos, El desafío de equidad educativa. 1 Lo que estipulaba la ley 1420 era una cosa totalmente distinta, el consejo lo conformaban padres que velaban para que se cumplieran las leyes. Esa era su función. Al menos, sería bueno que en cada provincia funcionara un control de gestión por lo menos como ideal. Una escuela, cuanto más arraigada está en su comunidad mejor funciona, ya que sola no puede lidiar con muchos de los problemas que se le presentan. En ese sentido, no deberíamos abandonar la idea de los Consejos Escolares, aunque no vayan a poder aplicarse de manera inmediata. A propósito de la educación rural, hay una cita de Diego de la Fuente de 1872 -en su comentario al primer censo nacional, realizado en la presidencia de Sarmiento- que dice que en todo el mundo hay una tendencia a favorecer los estudios universitarios en desmedro de los estudios técnicos, y que no hay que subordinar las fuerzas agrícolas industriales a las que podrían llamarse intelectuales, sino que hay que armonizarlas. Esto plantea el problema de la poca importancia que se le daba a la educación técnica y tecnológica en Argentina, y eso todavía hoy es una deuda pendiente. El mejor camino para lograr este objetivo es incorporar la dimensión del trabajo dentro de la escuela media. El contacto con el mundo de la empresa y con el mundo de la producción tiene que estar en toda la enseñanza media, sin distinciones. Tenemos por delante oportunidades muy significativas. Hay que valorar las propuestas oficiales que apuntan al mediano plazo -que miran al 2010 y al 2016- y que, aunque son perfectibles, son decisivas para aumentar la escolarización, dar más educación, y pueden ser financiadas debido al buen momento fiscal. Hay chances de que sean -tal vez- las más importantes medidas en materia socioeconómica de las últimas décadas, pero, en vista de sus carencias, el cómo finalmente se apruebe y cómo se aplique será una prueba de la calidad de nuestra dirigencia política. Esta ley termina asignando menos recursos que los que estipulaba la Ley Federal de Educación, pues cuando ésta disponía un 6% solamente para “educación”, ahora los fondos se destinan a “educación, ciencia y tecnología”. Es una ley más vale conservadora, pues no encara algunos de los cambios más profundos que requiere el sistema educativo. No asegura la equidad -con esto corremos el riesgo de repetir el esquema actual- y carece de instituciones de control por parte de la sociedad, aunque se hable de consejos consultivos o consejos asesores. Tampoco prevé una evaluación censal de la calidad, es decir, saber qué está pasando en cada escuela. Y sin estas mejoras puede ocurrir que dentro de unos años estemos nuevamente discutiendo una ley de educación. Por más que esta ley, con buen criterio, tiende a homogeneizar algunos aspectos de la educación en todo el país, sin centralizarla, el sistema va a continuar dividido en veinticuatro jurisdicciones, lo cual garantiza una segunda oleada de participación a nivel de cada provincia, quizá incluso más importante que la primera. Y ahí es donde vamos a tener una segunda chance para intervenir en la aplicación de esta ley. 2 Exposición de Juan Carlos Basso - CREA CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) fue creado hace casi cincuenta años y está compuesto por grupos de empresarios agropecuarios. En la actualidad cuenta con 1700 miembros, de los cuales 677 están divididos en 17 regiones del país. EDUCREA es de reciente formación y es la Comisión de Educación de ACREA, la entidad que nuclea a todos los grupos CREA. El objetivo es trabajar en educación, en lo que está a nuestro alcance, pero tratando de lograr que se transforme en una prioridad CREA. Sabemos que sin educación no queda más que la pobreza, la marginalidad y la violencia. Pero también sabemos que en el mundo la principal mercancía es el conocimiento; es imposible desarrollar una empresa competitiva y sustentable sin personal capacitado. EDUCREA parte de dos grandes núcleos temáticos. Uno es el de las instituciones educativas, donde tenemos el padrinazgo de escuelas a través del cual se dan pasantías, capacitación docente, apoyo financiero y económico; las escuelas vinculadas, que reúne trece escuelas fundadas a lo largo de muchos años por miembros CREA o personas vinculadas a ella -y que hoy en día están siendo integradas al conjunto del movimiento-; y las escuelas de emprendedores que estimulan y facilitan la concreción de iniciativas, logrando que los jóvenes de las comunidades más pequeñas no emigren, y puedan crear sus propias empresas allí. Actualmente, hay dos ejemplos: una en Carlos Casares, fundada por la empresa Los Grobo, y otra en la localidad de América, fundada por los CREA-América y América 2, conjuntamente con la Municipalidad, algunas empresas privadas y las principales fuerzas sociales de esa comunidad. El otro núcleo temático es el de los contenidos, cuyo objetivo es proponer ajustes a los planes educativos en materia agropecuaria. CREA articula factores y organizaciones del sector social, como la Fundación Compromiso, que brinda capacitación en materia de gestión educativa, especialmente dirigida a la dirección; como la fundación EDUCERE, que brinda capacitación a los docentes, en particular en temas de valores; y como CLAYSS, que a través del aprendizaje solidario enseña a los chicos a mirar hacia la comunidad. Y por último, se ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y se están firmando convenios con los ministerios provinciales para convalidar oficialmente nuestra participación en cada una de las jurisdicciones. El programa de padrinazgo de escuelas reúne sesenta y cinco grupos en nueve provincias que apadrinan ochenta y tres escuelas, en su gran mayoría (87%) estatales. Entre ellas, de un total de cuarenta y siete escuelas agrotécnicas, hay cuarenta y dos que son estatales. Algunos de los problemas que encontramos se deben a cuestiones sistémicas. Cada grupo de CREA firma un convenio con la escuela a partir de una carta de intención. Hay directores que lo firman sin demora, pero otros tardan en tomar la decisión, pedir autorizaciones, o prefieren que nada cambie a pesar de que en la propia escuela haya personas que sí quieran ser apadrinadas. Las escuelas agrotécnicas, especialmente aquellas que tienen internado, suelen tener algunos alumnos con problemas que dificultan la tarea educativa; enfrentan la falta de personal para el mantenimiento de los almácigos o de los animales durante los fines de semana o en época de vacaciones; la falta de transporte escolar y cobertura de riesgo para las pasantías y la limitación para las alumnas, ya que algunas escuelas pretenden que solamente participen en las áreas administrativas. Nosotros trabajamos con los tres tipos de capital educativo: el físico, el humano y el social, y tratamos de apuntar donde hay déficit. En cuanto al capital físico, hay instalaciones en mal estado, elementos obsoletos o -directamente- ausentes, y en ese caso cada grupo padrino realiza un aporte. Las pasantías y las jornadas a campo 3 permiten que los chicos puedan acceder a maquinaria de punta y en vez de trabajar con un tambo de dos bajadas puedan hacerlo con uno de diez. En cuanto al capital humano, hay falta de actualización y distancia con la realidad, por lo que les resulta difícil a los docentes interesar a los alumnos. De ahí la importancia de la capacitación de EDUCERE: siete escuelas en dos provincias; la de CLAYSS, once escuelas en tres provincias y los gabinetes psicopedagógicos que son costeados a veces por los grupos CREA. En cuanto al capital social, que es donde se realiza el mayor aporte, el problema es la falta de enfoque estratégico, la baja autoestima de directivos y docentes, y la sensación de impotencia. En este caso la capacitación de la Fundación Compromiso es categórica. Así hemos dado apoyo y respaldo ante la comunidad -e incluido en el mundo CREA- a veinte escuelas, en seis provincias donde los alumnos realizan pasantías y experiencias colectivas, se instruyen en aspectos técnicos, se comprometen con la responsabilidad social y el medio ambiente, y fundamentalmente participan en las reuniones CREA. Tratamos de resumir nuestro accionar en dos verbos: queremos que los empresarios se comprometan y que los docentes y directivos se animen a presentarse ante la comunidad reclamando lo que nuestros chicos merecen. El director de la escuela apadrinada por el CREA-Santa Isabel en Totoras, Santa Fé, dijo: "Hace unos años nosotros íbamos a la comunidad con la cola entre las piernas, con temor, a veces con vergüenza, hoy en día vamos seguros de nosotros mismos, y es increíble lo que estamos consiguiendo". Recientemente, Andrés Oppenheimer dijo que si uno deseaba tener progreso para un año debía sembrar trigo, progreso para diez, plantar árboles y si quería progreso para cien años debía educar a su hijo. 4 Exposición de Juan José Miras - Federación de Escuelas de Institutos Agrotécnicos Privados de la Argentina. La realidad de la escuela agrotécnica en nuestro país, hoy, también incluye la realidad de escuelas pobres. La FeDIAP, creada en 1974, es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa 130 escuelas en 17 provincias y tiene como objetivo jerarquizar la educación en el medio rural, aunque también trabaja con escuelas en zonas urbanas. En medio de esta diversidad está la Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos, que en los dos últimos años ha invertido un millón y medio de dólares, tratando de generar una articulación en la propia escuela de lo que sería una cadena agroindustrial. Ya que si alguien ha entendido en la historia argentina que hay que agregar valor a los productos, ésas son las escuelas agrotécnicas que se las han ingeniado para hacer de la leche, dulce de leche o de la algarroba, galletitas. También es importante hablar de la escuela de Guayquiraró, Corrientes. Esta escuela trabaja sobre una población rural con enormes dificultades, que tiene como elemento para el arraigo los Planes Jefas y Jefes de Hogar, como si esa fuera la manera de retener a la gente en el campo. En Aldea Valle María, una población de Entre Ríos, se ha redactado un documento titulado "La ruralidad, la educación y las leyes" donde se analizó la situación de la educación agropecuaria en el medio rural y en el que hemos identificado algunos problemas. Cuando hablamos de educación agropecuaria, ciertamente, hablamos de la confluencia de dos espacios: del sistema educativo y del sistema productivo. Los cambios en cada una de ellas van a afectar la zona de intersección, allí donde lo educativo y lo agropecuario confluyen, se modifican. Por otra parte, lo agrario no incluye solamente lo agropecuario sino que incluye una dimensión sociológica, ya que cuando se estudia economía agraria se estudia también sociología rural. Por eso es que hay que poner en el centro de la escena a las personas y cuando hablamos de la “dinámica que ha tenido el sector agropecuario en los últimos años”, también debemos ver qué pasó con la gente en el medio rural. De hecho, los profundos cambios que ha experimentado el sector agropecuario no ha dejado inalterado el ámbito de lo sociológico, esto se visualiza en la medida en que uno se aleja de la pampa húmeda: desde nuestra institución hemos visto como muchas escuelas se fueron empobreciendo a la par de su entorno. Esto es una comprobación de que es posible que convivan en un mismo escenario crecimiento y subdesarrollo: producción a volúmenes récords, crecimiento en cuanto a volumen y en cuanto a valor, pero al mismo tiempo dificultades para la sostenibilidad, esa tercera pata de los modelos sustentables, que no solamente incluyen lo que es económico/ambiental, sino también a la gente. Nuestra preocupación es cómo hacer que nuestras escuelas sean también sustentables, cómo hacer que nuestras escuelas puedan seguir siendo factores de retención en el medio rural donde están insertas, y cómo hacer para que a la larga se produzca un equilibrio en todos los niveles: que la sustentabilidad se garantice pero que la persona siga estando en el centro. La Federación no desconoce el beneficio enorme que hoy el campo argentino está en condiciones de darle, no solamente al país sino también a la educación, pero sí nos preocupa que no podamos articular -desde lo legal o desde el ámbito de acercamiento con todos los actores que están integrando el sistema productivo- los mecanismos para asegurarnos que estas escuelas, que no tienen la posibilidad de ser sustentables, lo logren. Los ejemplos de EDUCREA son muy positivos aunque hay algunos lugares adonde todavía no estamos llegando y hay escuelas que están teniendo serios problemas porque los alumnos se están yendo con sus familias a engrosar los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. 5 Al analizar el componente de la Encuesta Permanente de Hogares, para ver cuál es la raíz del desempleo, encontramos que originalmente muchas de esas familias provenían -o eran- del campo y que al tener una alta dificultad para reconvertirse a las necesidades laborales de los medios urbanos terminan generando, entonces, un desempleo estructural. FEDIAP tiene una mirada esperanzada sobre el futuro. Ha participado activamente en todos los ámbitos de discusión de la Ley de Educación y ha intentado conseguir una audiencia, que se concretará próximamente, con el Ministro de Educación, Daniel Filmus, para manifestarle nuestra voluntad de que la educación técnica agropecuaria sea tenida en un lugar de privilegio -en un país que tiene su base productiva en lo agropecuario, en lo agroindustrial- y que no suceda como con la Ley Nacional de Educación Técnica o Profesional donde se nos engloba en esa denominación reforzando la idea de que escuela técnica se refiere al uso de un torno o a la carpintería pero no a lo que hace al desarrollo rural. De hecho, la ley en discusión plantea el medio rural como ámbito, pero no desde la orientación que le da sentido al arraigo y reconvierte la capacidad productiva de las personas en el medio rural. 6 Exposición de Luis Patricio Ferrario - Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos La Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos nació hace veinticinco años a partir de una alianza, y actualmente es una escuela pública de gestión privada. Al comienzo, con escasas instalaciones y sin aulas, tenía cincuenta alumnos y doce docentes, pero contaba ya con la participación de muchos sectores, como los grupos CREA, el movimiento cooperativo -tanto ACA como FACA-, luego la Sociedad Rural, la Federación Agraria. De la unión de todos ellos surgió la institución que alumbró este sistema que hoy es bastante más complejo. Nuestro asesor, el profesor van Gelderen, dice que es algo más que una escuela. Habiendo nacido como escuela secundaria, ahora, con las variantes existentes de polimodal en la Provincia de Buenos Aires, no sabemos si somos una escuela secundaria o una escuela tecnológica. Trabajamos desde séptimo hasta el último año de la polimodal y hemos podido crear, además, el Centro de Capacitación Docente de manera de poder formar a los docentes que hoy trabajan en la escuela. En el ámbito institucional, somos un holding de entidades sin fines de lucro, tenemos una entidad madre que es la Asociación pro Enseñanza Agropecuaria, nos asociamos con una primaria que es la Asociación Cultural y Educativa Manuel Belgrano, tenemos una cooperadora que se llama Cima, cuyo nombre en latín significa “punta de la espiga”, primer brote de la planta. Una empresa, sin fines de lucro, productora de carne, que se llama Aretea (en griego “virtud”, “excelencia”) y es la encargada de financiar el régimen de becas, pues la mitad de los alumnos que asisten al colegio reciben algún tipo de beneficio. También, hay una comisión de padres como en general existe en este tipo de colegio. La escuela funciona en un predio de veintidós hectáreas de tierras fiscales por donde circulan mil personas diariamente por lo que hay que aprovecharlas muy bien y trabajar mucho. De hecho, en un mes tuvimos que plantar un millar de árboles. Originalmente, las tierras fiscales las cedió la gestión del ministro Dumont y estaban semiabandonadas. En la actualidad, hay cincuenta aulas, cuatro laboratorios, tres gabinetes de informática, dos observatorios astronómicos. Tiene una complejidad que tal vez no haya en alguna facultad. Lo interesante es que todo se financió con recursos de la comunidad de Tres Arroyos. Es decir, nosotros recibimos del Estado solamente los aportes para pagar los salarios docentes, todo lo demás se financió, o bien con aportes de la propia comunidad, o bien con los premios que la escuela obtuvo en distintos momentos de su trayectoria, por ejemplo, por el cultivo de hongos. Las gírgolas nacen sobre la paja de trigo que en la zona es materia descartable, esto significó poner en práctica un sistema bastante complejo, un ambiente artificial controlado por computadora que regula todas las variables: la humedad, la luz, la temperatura y se puede utilizar para distintos cultivos. Es un espacio chico, pero se están produciendo constantemente gírgolas, que es un hongo comestible de un valor considerable. Estamos interesados en desarrollar la “agricultura de conocimiento intensivo” como la llama Emilio Satorre. También contamos con un galpón de hidroponia, ahí se producen panes de pasto: en un galpón de cinco por diez metros se produce el forraje para entre quince y veinte vacas de tambo, haya o no lluvia, heladas o problemas de pasto en la zona. Y el ciclo completo de esa cebada forrajera hidropónica es de nueve días mientras que en el ciclo natural serían tres o cuatro meses desde el barbecho hasta todas las labores. Otra preocupación ha sido la innovación y entonces -así como en algún momento se habló de la “Revolución Verde”-, actualmente, por la aplicación de los paquetes tecnológicos, hablamos de la “Revolución Azul”, utilizando el término que el Premio Nobel, Norman Borlaug (que visitó la escuela) usa para referirse a la generación de alimentos a partir de la explotación del agua. 7 También tenemos un criadero de truchas -con el apoyo de la Fundación Chile, ya que quince años atrás no se pudo obtener financiamiento estatal, ni privado en el país- en el cual el agua después de ser usada para alimentar a los peces se utiliza para el riego de todo el sistema. Con lo cual entramos en un tema importante que es la cuestión energética y medioambiental. La escuela hizo el rediseño completo de sus trayectos técnicos profesionales, tratando de darle un enfoque agro-ecológico y medioambiental, por ejemplo, la cebada hidropónica crece gracias a las pantallas que le proporcionan energía solar, también todo el sistema eléctrico se genera por energía eólica. De esta forma cierra la triple cuenta que dice que todo proyecto tiene que andar bien económica, social y ecológicamente. Continuando con el tema de la energía, hace diez años la escuela está fabricando biodiesel, aunque esto está cobrando mayor importancia ahora con la escasez de gasoil. Tenemos una planta elaboradora de biodiesel, y gracias un convenio con la Cooperativa Obrera, una cadena de supermercados local, nos abastecemos de aceite usado, que es el insumo más importante para fabricarlo, y también la Municipalidad de Bahía Blanca nos envía el aceite que se recolecta en la ciudad. Hemos conseguido que este biodiesel se difunda y, actualmente, ya hemos mandado unos seiscientos litros a la Antártida Argentina. Brasil ya está utilizando biocombustibles en la Antártida desde hace varios años. De este modo, una humilde escuela de Tres Arroyos permitió proveer una parte de la cantidad de biodiesel que se consume actualmente en las bases antárticas. Lo interesante es lo que pasa en la cabeza de un chico, que fabrica con basura un combustible que se usa en el polo sur. En la actualidad, se discute sobre si la tierra en cuanto recurso finito será utilizada para la producción de alimentos o para la producción de biocombustibles. Nosotros hemos resuelto esa competencia creativamente, pues el mismo aceite que sirvió para la alimentación humana es reciclado y convertido en biodiesel o fertilizante. Por otra parte, en alianza estratégica con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Facultad de Astronomía estamos desarrollando agricultura de precisión y las herramientas satelitales aplicadas al agro y para ello hemos recibido importantes aportes. La Fundación Cargill recientemente inauguró un laboratorio que tiene un equipamiento de avanzada. Destacando la importancia de la enseñanza del idioma inglés, hemos dedicado mucho esfuerzo y contamos con tres profesores de inglés por aula y representamos en la Argentina a una Facultad de Agronomía de la Universidad de Minnesota: ya hay veinticinco alumnos que terminaron en Tres Arroyos, luego viajan a Minnesota con un sueldo, trabajan por nueve meses es los Estados Unidos, en establecimientos agropecuarios y después hacen cursos de capacitación laboral en la Facultad de Agronomía, que está considerada líder en el mundo. Un gran desafío es la interacción entre la formación general y la agropecuaria. En la escuela se le da mucha importancia a la educación artística, como estímulo para la creatividad y la resolución de problemas. Dentro de la formación general incluimos la formación ética. Desde el punto de vista religioso la escuela es neutra: hay un espacio que es un oratorio ecuménico aprobado por todas las religiones. En Tres Arroyos hay muchos aportes de los distintos sectores religiosos. Fuimos la primera escuela de habla hispana en todo el mundo en certificar ISO 9000 en todos sus procesos educativos, no en los administrativos. Ahí está la clave para todo funcione: no hay que dictar ninguna nueva ley, hay que hacer cumplir las que ya existan, en las empresas y en las escuelas. 8 Preguntas a los expositores La expansión de la matrícula en los 90 no fue acompañada por una mejor calidad educativa, por lo tanto, la obligatoriedad de la enseñanza media, de no modificarse las condiciones socioeconómicas ¿podría atentar contra la calidad? ¿es posible brindar equidad y calidad? Es extremadamente difícil lograr ambas cosas a la vez, se requiere desde ya una mejora de las condiciones socioeconómicas, y de la redistribución del ingreso en la Argentina. En nuestro país todavía el desempleo y la pobreza tienen índices elevados y si bien han descendido mucho, hay una desigualdad demasiado grande. Una cosa similar sucede en América Latina, que es un contexto importante. Uno de los factores fundamentales para superar esto es propiciar una mejora en la educación, teniendo mucho cuidado con aquellas expresiones -incluso despectivas- que hablan del problema de la “educabilidad”. En el fondo terminan dejando fuera a una cantidad de chicos como si no fueran educables, porque son pobres. Al respecto lo que dice la pedagogía es todo lo contrario: a quienes más lo necesitan hay que tratarlos exactamente igual que a los demás y plantearles las mismas exigencias. El conflicto entre equidad y calidad existe, y por eso hay que estar preparados para un proceso que va a llevar mucho tiempo, los cambios en la educación no se dan de un día para el otro. Para empezar, hay que jerarquizar de nuevo la profesión docente. Cuando visitó nuestro país una autoridad educativa de Finlandia le preguntaron cuál era la clave del progreso de su país, y dijo que en Finlandia, un maestro tiene la misma jerarquía social y económica que un médico, un abogado o un ingeniero agrónomo. Ese proceso aquí va a llevar mucho tiempo, lo importante es ir dando los primeros pasos y mi gran preocupación es que no se están dando. Hoy es el día del ahorro, pero los chicos se están preparando para Halloween ¿Qué reflexiones pueden hacer sobre la diferencia entre formación y educación? Halloween está muy en dirección de la sociedad de consumo, pero por otra parte, tenemos muchas festividades propias que -incluso- pueden ser explotadas comercialmente. La escuela tiene un papel muy difícil hoy en día, porque la tarea de formación corresponde fundamentalmente a la familia, la escuela es complementaria en este aspecto y como sabemos la familia tradicional atraviesa una crisis muy profunda, con lo cual el proceso formativo se dificulta. Los maestros son a veces verdaderos héroes que tienen que inculcarle a los chicos una cantidad de valores y actitudes contrarios a los que están recibiendo en la sociedad y aún en sus propias familias. Antes, la escuela y la sociedad trabajaban en un mismo sentido. ¿Piensan que más allá de la declamación ante las consultas existe real voluntad de los padres en participar en la gestión de las escuelas? Yo tengo una escuela donde se participa mucho por eso conseguimos lo que conseguimos. Pero recuerdo lo que contaba Gimeno Sacristán, un pedagogo español, sobre un diseño perfecto en la gestión de una escuela con participación de los padres donde al Director de las escuelas en España se lo elegía. Había campaña electoral, y votaban los docentes, el consejo académico, los padres y los alumnos. Lo que sucedió fue que el 50% de los colegios españoles terminaron intervenidos. Por eso, Sacristán 9 decía que darle atribuciones a quien no tiene los conocimientos y las facultades puede generar un efecto inverso al que uno intenta provocar. Creo que la participación de la familia, de los padres, hay que promoverla, pero también hay que hacerse cargo de los chicos que no tienen padre, o de los padres ausentes. Así que, es una tensión muy dura, calidad, equidad, participación, gestión y técnica, que hay que resolverla creativamente. Vale la pena aclarar que el Consejo de Escuelas de la ley 1420 no tiene absolutamente nada que ver con el modelo español que es un modelo donde se pretende que esos consejos interfieran en la gestión pedagógica, porque si van a elegir el director, evidentemente ya están interfiriendo. Lo que se propuso aquí no se relaciona con esto ni con la ley 1420 tampoco, en el fondo pretende evaluar el cumplimiento de las leyes, exigir el conocimiento de los resultados de las evaluaciones, si se cumple o no con la presentación del proyecto educativo institucional o si se evalúan los resultados que se alcanzan, pero no es la gestión educativa. Acá, incluso en el sector privado hay muchas escuelas que funcionan sin ningún tipo de arraigo comunitario, y es evidentemente muy difícil que una escuela pueda funcionar bien en esas condiciones. Por lo tanto, habría que encontrar un camino intermedio, y creo que alguna participación institucional de los padres, ayudaría enormemente. Las escuelas que mejor han entendido esto son las escuelas de la familia agrícola (EFA) que son miembros activos de la FeDIAP. Esas escuelas surgen de la iniciativa de las familias, son escuelas de iniciativa social. Y esto nos permite romper el mito que dice que la educación privada tiene recursos, primero, porque es una discriminación explícita de parte del Estado a la educación privada, y segundo, porque algunas escuelas serán de gestión privada y están ubicadas en barrios, pero hay otras que surgen literalmente del barro, de la nada, por iniciativa de las propias familias, lo cual las constituye más que como escuelas privadas, como escuelas de iniciativa social. Las escuelas de la familia agrícola no solo han tenido la grandeza de haber sido creadas por los padres movilizados sino que incluso los docentes llegan a tener gestos conmovedores: escuelas que son capaces de gestar otras escuelas, con un sentido de solidaridad tal que envían a uno de los suyos allí donde hace falta otra escuela con el mandato de generar el inicio del entramado social que le dé origen y que luego permita la financiación del Estado. Eso lo hacen poniendo todos los docentes un porcentaje de su ingreso para que quien va a hacer las veces de misionero pueda sostenerse mientras tanto. 10