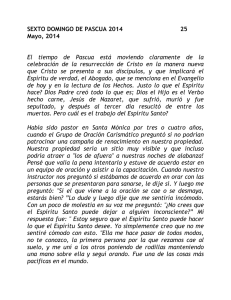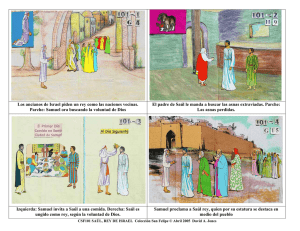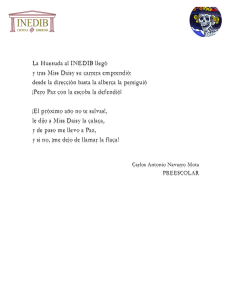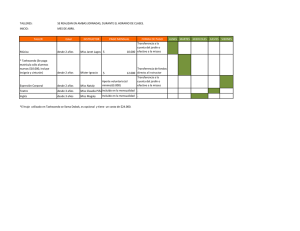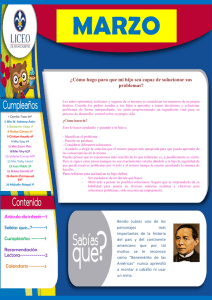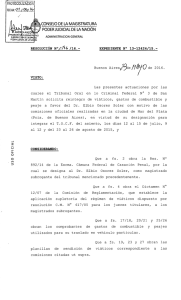Andrés Rivera-Cuentos escogidos
Anuncio
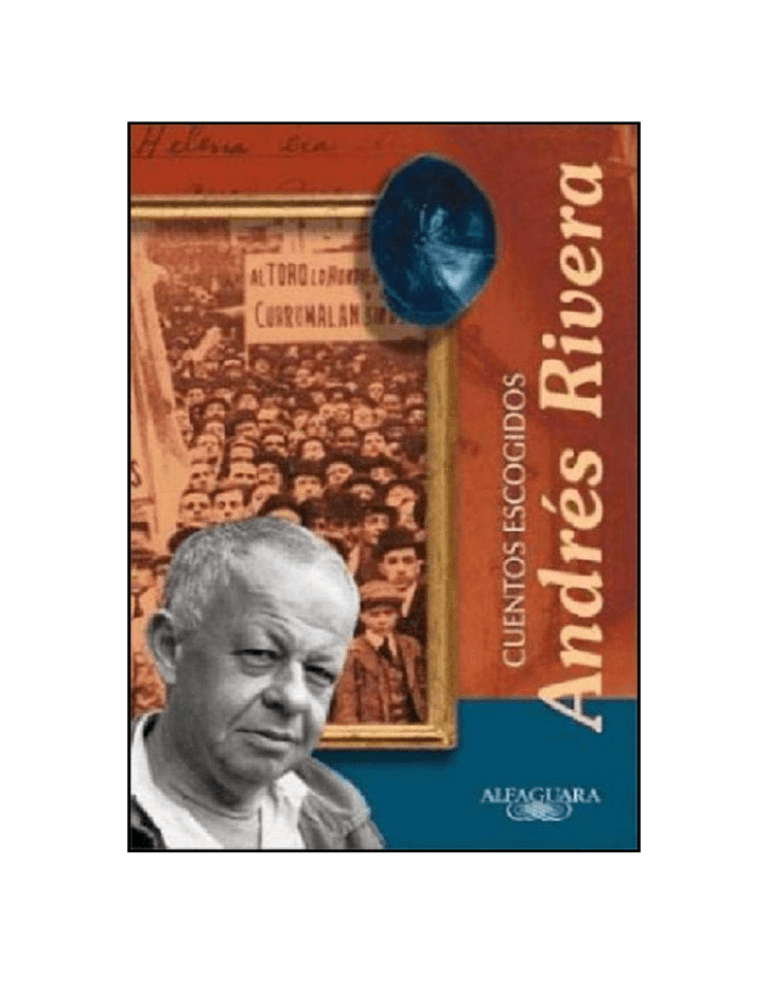
CUENTOS ESCOGIDOS Andrés Rivera Prólogo de Guillermo Saavedra © Andrés Rivera, 2000 © De esta edición: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., 2000 Beazley 3860 (1437) Buenos Aires www.alfaguara.com.ar • Grupo Santillana de Ediciones S. A. Torrelaguna 60 28043, Madrid, España • Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A. de C. V. Avda. Universidad 767, Col. del Valle, 03100, México • Ediciones Santillana S. A. Calle 80, 1023, Bogotá, Colombia • Aguilar Chilena de Ediciones Ltda. Dr. Aníbal Ariztía 1444, Providencia, Santiago de Chile, Chile • Ediciones Santillana S. A. Constitución 1889. 11800, Montevideo, Uruguay • Santillana de Ediciones S. A. Avenida Arce 2333, Barrio de Salinas, La Paz, Bolivia • Santillana S. A. Río de Janeiro 1218, Asunción, Paraguay • Santillana S. A. Avda. San Felipe 731 - Jesús María, Lima, Perú ISBN: 950-511-662-4 Hecho el depósito que indica la ley 11.723 Diseño de cubierta: Martín Mazzoncini Impreso en la Argentina. Printed in Argentina Primera edición: noviembre de 2000 Índice Prólogo ...........................................................................................................7 Una lectura de la historia...........................................................................13 Bialé ..........................................................................................................14 La paz que conquistamos ......................................................................19 Pescados en la playa...............................................................................48 El país de los ganados y las mieses ......................................................53 Un tiempo muy corto, un largo silencio..............................................61 Una lectura de la historia.......................................................................66 Mitteleuropa ................................................................................................76 Campo en silencio...................................................................................77 Willy .........................................................................................................81 Mitteleuropa ............................................................................................86 El perro del hogar ...................................................................................92 Tránsitos...................................................................................................98 La lenta velocidad del coraje...................................................................113 La lenta velocidad del coraje...............................................................114 Eso es lo que vale ..................................................................................119 Un asesino de Cristo.............................................................................127 Tres tazas de té ......................................................................................130 Cómplices ..............................................................................................134 Tualé .......................................................................................................147 Un largo pasillo iluminado .................................................................155 En la mecedora......................................................................................162 Con un esqueleto bajo el brazo ...........................................................164 Preguntas ...................................................................................................180 Lento .......................................................................................................181 Los hijos del Mesías..............................................................................184 La espera ................................................................................................190 Preguntas ...............................................................................................193 Puertas....................................................................................................197 Apetitos ..................................................................................................204 Visa para ningún lado..........................................................................207 El corrector.............................................................................................215 La pequeña enfermera del Privado....................................................217 Prólogo La consagración, se sabe, suele ser una forma sinuosa del malentendido. Andrés Rivera fue alcanzado por su estentórea eficacia en virtud de una novela justamente distinguida con el Premio Nacional de Literatura: La revolución es un sueño eterno. * Desde entonces, la inercia impersonal del sistema literario prefiere ver en Rivera al novelista capaz de visitar el pasado argentino y descubrirlo en la incómoda crudeza de su vigencia. Condenada a ser idéntica, no a sí misma sino a la cristalizada imagen que el medio le ha forjado para su propia tranquilidad, la obra de Rivera es siempre respetada pero sólo ampliamente leída cuando se aviene a actualizar, en el formato obligado de la novela, el repertorio de iniquidades de nuestra historia. Esta simplificación ha hecho que pasaran relativamente inadvertidas algunas de sus novelas capitales, como Nada que perder y El verdugo en el umbral; pero, sobre todo, ha relegado a un segundo plano sus formidables relatos. Señalar esta distracción no supone tanto reparar una injusticia como proponer una lectura más provechosa porque, lejos de constituir un mero apéndice de su novelística, los cuentos de Rivera son una parte sustancial de su obra: el verdadero campo de pruebas de un tono que hoy tiene el prestigio de un estilo; también, y sobre todo, la unidad de medida de una economía narrativa que aprendió a respirar en el ejercicio de este género y la matriz fundamental de personajes, asuntos y procedimientos que sus celebradas novelas despliegan con mayor aliento. Por eso mismo, no es casual que Ajuste de cuentas (1972) —que el propio Rivera considera un punto de inflexión, una bisagra entre una suerte de prehistoria personal y la posterior plenitud de su obra— sea un volumen de relatos que, a su vez, reformulan y condensan lo explorado por el escritor en * Cabe señalar que este solo episodio da cuenta de lo que podría llamarse, parafraseando un título del propio Rivera, la lenta velocidad del establishment. Porque el premio llegó cuatro años después de su publicación original en una editorial modesta -Grupo Editor Latinoamericano- y tardó un poco más en estar al alcance de un público amplio, al ser editada, como toda su obra desde El amigo de Baudelaire (1991) por Alfaguara. Al momento de su instalación en el centro de la escena literaria, Rivera hacía treinta y cinco años que había publicado su primera novela, El precio (1957), y había alcanzado el reconocimiento de lectores tan exigentes y perspicaces como Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo, Juan José Saer y Jorge Lafforgue, entre otros. 7 tres libros anteriores, también de cuentos: Sol de sábado (1962), Cita (1966) y El yugo y la marcha (1968). Con una lucidez que no por habitual en él merece ser sobreentendida, Ricardo Piglia consignó tempranamente, en la revista Los libros (1972), el rasgo fundamental que aquellos relatos decisivos instalaban para siempre en la narrativa de Rivera: “En lugar de la clásica oposición entre vida privada y lucha política, se trata de un vaivén interno a la escritura misma, por el que Rivera hace hablar a la política el lenguaje del deseo, disponiendo sobre la realidad de las relaciones sociales la palabra de un cierto delirio”. La precisa fórmula de Piglia hoy puede ser ampliada, en virtud del desarrollo ulterior de la narrativa de Rivera: así como la política se expresa en ella con el lenguaje del deseo, el erotismo asume allí la retórica de lo político. Política y sexualidad no son categorías intercambiables en esos relatos sino los ejes ortogonales que definen una función central: la electricidad que atraviesa las ficciones de Rivera y que no es otra que las relaciones establecidas entre los personajes de sus historias en torno al poder. En el artículo ya mencionado, Piglia agrega: “De este modo, la significación aparece siempre desplazada: pequeños átomos de acción, diálogos sueltos, frases que se repiten, son las huellas que permiten reconstruir un sentido”. Y, desde luego, vuelve a acertar porque, al mismo tiempo que establecen esa sintaxis cruzada entre lo íntimo y lo público, los cuentos de Rivera imponen una economía basada en la interrupción y en el corte, en la deliberada omisión de aspectos cruciales de la anécdota y, en consecuencia, del sentido de la historia. Detrás de este rasgo aparentemente estético, que constituye desde entonces una constante en la narrativa de Rivera, se agazapa una necesidad que parece provenir de la experiencia personal del autor, imprimiendo en esa huella de sentido de la que habla Piglia un fuerte matiz autobiográfico que recorre con persistencia casi toda su obra: la de una revolución que redima de la injusticia. Y son las sucesivas derrotas de varias generaciones de revolucionarios —entre quienes destaca la figura del padre de Arturo Reedson, evidente alter ego del propio Rivera—, las que imponen en esta escritura la discontinuidad, como una forma escéptica y perpleja de la espera. La postergación de esa utopía en la cual cada vez es más difícil creer pero a la que no se puede renunciar convierte la escritura de Rivera en una peculiar modulación de la espera beckettiana. Como los personajes de Beckett, los de Rivera parecen atrapados en esta insalvable y fascinante contradicción: “No puedo seguir. Seguiré”. En algún momento —que quizá coincidió con el prolongado abandono de la forma novelística explorada en sus dos primeros libros—, Rivera parece haber sospechado que el cuento era el vehículo más adecuado para dar cuenta de esa derrota histórica y existencial. Como si hubiese intuido que, a la 8 postergación del maximalismo revolucionario, su obra debía corresponder con el relativo minimalismo del cuento, estableciéndose en su territorio para desplegar su asordinada manera de exponer la injusticia, sopesar la derrota, enunciar las capitulaciones de una vida o describir la violencia del sexo, casi siempre ejercido como opresión, venganza o forma perversa del ultraje. Si se repasa su obra posterior a Ajuste de cuentas, se comprobará que, tras los diez años de silencio que siguieron a ese libro, Rivera escribió sólo dos verdaderas novelas: Nada que perder (1982) y El verdugo en el umbral (1994), que constituyen la módica pero admirable saga familiar que narra la historia de los antepasados y la vida y la muerte de Mauricio Reedson. * Las otras narraciones de Rivera que trascienden los límites del cuento, desde En esta dulce tierra (1984) hasta la reciente Tierra de exilio (2000), no son estrictamente novelas sino que redondean, con admirable aliento y sentido del tempo narrativo, esa forma siempre indefinible que es la nouvelle. Rivera parece, entonces, haber renunciado a la novela propiamente dicha (incluso ha expresado más de una vez su deseo de reescribir su primera novela, El precio, para convertirla en relato) en beneficio de la nouvelle y el cuento. Esta observación no pretende sólo señalar una preferencia formal sino la lúcida percepción que Rivera tiene de las posibilidades económicas de cada formato de la narración. Si sólo la novela puede postular la totalidad de un mundo o de una vida, es la nouvelle la que mejor despliega la transición de una a otra lógica de la pasión o del pensamiento, como ocurre en El amigo de Baudelaire (1991); o constituirse a partir de las esquirlas de una voz desengañada o resentida, tal cual sucede en La revolución es un sueño eterno (1987) o en El farmer (1996). Y es el cuento el único capaz de constituirse en el lugar de condensación casi poética en el cual la narración trabaja para rodear el punto de inflexión, el momento de reconocimiento o desenlace cuando una vida da un salto decisivo. Rivera conoce como pocos escritores estas leyes secretas y de difícil cumplimiento. Y ha sabido desplazar su escritura desde el gran formato de la novela —tan reacia, salvo casos excepcionales, a los agujeros de acción y de sentido— hacia esas otras medidas de la narración que se ajustan mejor a la materia privilegiada de sus ficciones, una materia desgajada por la historia, hecha de derrotas, de desengaños y de traiciones y, al mismo tiempo, de empecinada resistencia. En rigor, estas novelas deben leerse invirtiendo el orden en que fueron publicadas no sólo porque El verdugo en el umbral narra hechos anteriores sino también porque el proceso de su escritura es igualmente previo al de Nada que perder. Rivera terminó una primera versión de aquella novela en 1975 pero su editor no se atrevió a publicarla ante el clima de inseguridad y de terror que ya se vivía en aquellos meses previos al golpe de Estado. Rivera continuó entonces trabajando intermitentemente en una segunda versión hasta su publicación en 1994. * 9 Esa materia cuyos ideales permanecen intactos pero a costa de revisar una y otra vez las trampas de la ideología y las defecciones de los hombres debe abandonar la forma novela cuando Mauricio Reedson (el obrero y militante honesto) o Castelli (el único revolucionario incorruptible de Mayo) deciden callar. Aquello que el padre y el prócer derrotados no pueden decir sólo puede narrarse, por cautelosas aproximaciones, desde la agujereada y discontinua respiración del relato o de la nouvelle. Derrotada la revolución, la narración que dé cuenta de los “entresijos de esa derrota” —como dijo alguna vez el propio Rivera— deberá estar perforada por aquello que permanece más allá de lo decible (por ignorancia, por escepticismo o por estratégica prudencia de un revolucionario en retirada). Pero, así como, en el plano de las ideas, Rivera no renuncia a postular la necesidad de una utopía, en el terreno literario la novela es el verdadero horizonte, el fantasma que organiza, a la distancia, la escritura de sus narraciones. A la revolución derrotada y aún pendiente corresponde, se dijo, el formato replegado de la nouvelle y del cuento, pero trabajado con la estrategia de un reducidor, de un jíbaro literario que somete a un revelador proceso de desmontaje y condensación la opulenta y compacta seguridad de los grandes formatos narrativos. Podría decirse que Rivera ha resignado —en el doble sentido de la palabra— el espacio propio de la novela: la ha cedido al enemigo pero sólo para asediarla con ataques certeros, incursiones guerrilleras de un narrador vietcong que conoce el territorio mejor que su ocupante extranjero. De allí, también, que las grandes extensiones de silencio que pueblan los relatos de Rivera no sean producto ni del capricho ni de la desidia sino espacios en blanco cargados de significación, a la manera de los silencios musicales. Como en el principio de Arquímedes, en el agua precisa de las narraciones de Rivera, el silencio es un cuerpo que desplaza un volumen de sentido igual al suyo. En análoga medida al escepticismo resistente que despiertan en Rivera la iniquidad del presente y las derrotas del pasado, las injurias que el tiempo y los otros infligen al individuo han ido replegando también su escritura al espacio económico del relato o la nouvelle. El personaje a veces sin nombre y a veces encarnado explícita o implícitamente en Arturo Reedson consigna en sus relatos esas capitulaciones privadas tanto como las voces más o menos épicas de revolucionarios derrotados y traidores no siempre impunes. En los textos más autobiográficos y en los perfectamente ajenos, en las diversas modalidades de la duración narrativa, Rivera se empeña en describir lo que queda de mundo —y de lenguaje— cuando se imponen la derrota o la enfermedad, esa otra derrota más íntima y por eso menos comunicable; lo que ocurre cuando el amor es desplazado por el afán de sometimiento o cuando la militancia se obnubila por 10 el poder o cede a la desesperanza. Rivera sabe que el lenguaje ya no puede dar cuenta de lo real de manera cierta; pero se empecina en creer que el relato puede dar, en su austero y fragmentado desarrollo, una imperfecta pero necesaria medida del mundo. De esa tozuda convicción, cargada de ironía y de áspera belleza, dan testimonio los cuentos aquí reunidos, tan admirables como el resto de su obra. Guillermo Saavedra 11 Nota acerca de la edición Esta selección, realizada con la estrecha colaboración del autor, se abre con cuentos de Una lectura de la historia (1982). Pero este libro publicado originalmente por José Luis Mangieri incluía, corregidos, textos provenientes de casi todos los libros de relatos anteriores de Rivera. Entre otros, “Un tiempo muy corto, un largo silencio” —cuya versión actual es producto de una nueva y reciente reescritura— y “Bialé” —que Rivera corrigió para su inclusión en la antología Las fieras (1999), preparada por Ricardo Piglia—; ambos, publicados por primera vez en Ajuste de cuentas (1972). “El país de los ganados y las mieses” es una reescritura de “Nunca te fuiste de la dulce tierra natal”, aparecido por primera vez en Una lectura de la historia. Los restantes cuentos provenientes de este último libro así como los pertenecientes a Mitteleuropa (1993) y La lenta velocidad del coraje (1998) se incluyen aquí con ninguna o muy escasas modificaciones de su autor. Los textos reunidos bajo el título Preguntas son todos inéditos, salvo “Puertas”, reescritura de “La pieza vacía”; aparecido por primera vez en Ajuste de cuentas, se optó por incluirlo aquí atendiendo a la magnitud de sus cambios, que lo convierten casi en un nuevo cuento. G.S. 12 Una lectura de la historia 13 Bialé Salí de Bialé después que paró de llover. Tomé la ruta sin mayor apuro: soplaba el pampero y el cielo iba limpiándose de nubes. Era una de esas tardes frías de fines de diciembre; sobre los picos dentados de las sierras y en sus flancos, tapizados por un verde espeso y oscuro, se alzaba una luz pálida y brumosa, como de invierno. Me sentía bien; tenía hambre y las alpargatas mojadas, pero me sentía bien. Yo me siento bien con pocas cosas: esta vez, una camisa caqui, la campera de cuero, cigarrillos, y el cuerpo —a excepción de los pies— abrigado y tan sano como lo permite este país. Todo eso poco importa —lo sé—, pero yo tenía hambre, las alpargatas mojadas y unos pesos en el bolsillo: un trago y algo sólido, para meterme entre pecho y espalda, era lo que andaba buscando. Y ninguna otra cosa. Fue cuando el auto frenó a mi lado. —¿Dónde queda el motel Los Palenques? —preguntó el hombre. Ella usaba una blusa escotada; y solamente un ciego podía llamar pollera a la tela que partía de su cintura sin esperanza alguna de llegar a las rodillas. Él llevaba el pelo cortado a cepillo; una remera amarilla, con franjas rojas, le ceñía la espalda musculosa. Aquí es costumbre saludar a amigos o extraños antes de iniciar una conversación. El hombre no lo hizo; apretaba un cigarro apagado en su boca grande y cruel, y parecía demasiado seguro de sí mismo. Entonces, decidí tomarme todo el tiempo del mundo para contestar. La mujer olía a perfume: yo contemplé —supongo que con una prudencia de monje— la curva de sus pechos. Recordé que tenía hambre; encendí un pucho y aspiré largamente el humo. Créanme: puede haber modos más adecuados para entretener las manos y los ojos o para olvidar el pasado. Ocurre que no los conozco. —¿Usted es de acá? —preguntó ella. —Sí, señora —dije yo—. Buenas tardes. —Suba, lo llevo —dijo el hombre bruscamente. —Si quiere ir al motel —y miré al hombre—, métale derecho hasta el 14 paradero y después unos tres kilómetros para arriba. No se puede perder. —¿Lo conoce? —volvió a preguntar la mujer. —Sí. Trabajo, por aquí, de lavacopas... —¡Ah, qué bien! —sonrió ella. —Suba —insistió el hombre. Me instalé en el asiento trasero, y el hombre puso en marcha el convertible. En verdad, la suspensión del coche era estupenda. Él dijo: —Así que trabaja de lavacopas... —Cuando quiero —respondí—; ahora tengo hambre. Déjeme en cualquier lado. —Bajemos en el motel —propuso el hombre—. Tienen whisky importado. El tipo no me gustó, pero su nuca era fuerte y joven. —Los dueños son nazis —dije, con el tono de quien lee una guía de turismo. El hombre se rió; la mujer se volvió hacia mí: —¿Qué es eso? —Pavadas —tosió él—. Oiga: ¿sabe que usted es un tipo simpático? —Son nazis —repetí, porque el tipo no me gustó. —Cada uno tiene derecho a pensar como quiera —dijo él, repentinamente fastidiado. Pensé que era ridículo discutir con unos desconocidos, de los que me despediría en cuestión de minutos, acerca del libre albedrío o de las variaciones en la escala genética, y me quedé callado. El hombre suavizó: —Lo invito a una copa. O a lo que quiera. Usted dijo que tenía hambre... Y uno no encuentra gente simpática todos los días. —No, gracias. —Vamos, acepte —y la mujer me mostró sus labios húmedos. —Otra vez será —dije. —Paramos en el chalé Charito; venga a vernos —dijo el hombre—. Soy Alfredo Russell. Cuando bajé del coche se me habían secado las alpargatas. Volví a Bialé a comprar queso y pan. Las aguas del lago, pardas, temblaban: la tormenta estaba próxima. Y a mí no me gusta rechazar invitaciones. Son como las amenazas: llega un momento en que por lo que sea —pudor, azar, estupidez— uno no se va al mazo. Los visité a la hora de cenar. Encontré al hombre, solo, sentado en el porche, con un vaso de whisky en las manos. —¿Qué toma? —me preguntó. 15 —Caña. El hombre se rió. —No tengo. —Vino, si no es molestia. Nos quedamos un rato en silencio. Un trueno sacudió la casa. Yo hablo poco; los hombres altos y atléticos me enmudecen. Ese, precisamente, era uno de esos hombres. Medía un metro ochenta o un metro noventa, era fornido, y cuando se dirigía a mí no me miraba. A esa clase de pesados les da por meterse con tipos como yo. Así que, pensándolo mejor, hubiera sido preferible que no parase en Bialé, y que, con las alpargatas secas, caminara hasta cualquier lado. —Va a llover —dijo el hombre. —Llueve —dije yo—. Y va a durar. —¿Dónde duerme usted? —preguntó el hombre. —En el templo evangelista —dije yo—. Lo limpio, y en pago me dejan dormir allí. —A mi esposa la asustan los truenos —comentó el hombre. Russell miró unas luces que brillaban en el espesor de la lluvia. Después musitó, dándome la espalda: —Ella es una mujer de gran... Usted va a cenar con nosotros, ¿eh? La cena duró tres platos y el postre; intercambiamos las puntuales trivialidades que constituyen, para las personas educadas, una conversación amena. Y la esposa de Alfredo Russell no pareció más nerviosa que una gata descerebrada. La vi levantar una copa entre sus manos, sopesarla, y declarar, con un énfasis negligente y definitivo: “Tiene cuerpo”. Era esa clase de mujer. Magda, la esposa de Russell, y Russell, se mostraron amables y hospitalarios. Dominaban, a la perfección, el código de los buenos modales. Dijeron que podía dormir en el diván instalado en la biblioteca; y que, hasta que conciliara el sueño, podía entretenerme con la lectura de las obras completas de Ernesto Sabato. Opté, naturalmente, por desafiar a la lluvia: cortesías como ésas terminan por espantarme. Me despidieron atentos y sonrientes. Caminé por el borde de la ruta; habían pasado diez minutos cuando el convertible zumbó a mi lado, los faros encendidos. Russell iba al volante, sin compañía. Dormir en la toma de agua es una de las pocas cosas que me gustan. La toma son cuatro paredes altas, de piedra, y un techo de ladrillos. Yo suelo encender fuego en un rincón; descifro los garabatos que los enamorados graban en los muros; oigo a la noche. Había comprado, en Cosquín, dos morcillas rellenas con pasas, nueces y piñones, y pan casero. Abrí la navaja y corté trozos de pan, redondos, y rodajas 16 de morcilla no demasiado gruesas. Las ramas secas estallaban en el fuego, se contorsionaban, dibujaban sombras amarillas en el techo. Comí despacio; y pensé que algo de alcohol y una taza de café enriquecerían mis esperanzas en el porvenir del género humano. Por lo menos, una buena taza de café negro y caliente. Mañana, me dije, te tomás una jarra entera en Bialé, o en la casa del viejo Melis. Limpié la hoja de la navaja, me la guardé en el bolsillo del pantalón, y caminé hasta la vertiente. Las sierras se levantaban azules en la noche, el aire era de cristal, y entre los árboles crujió el grito de unos pájaros perdidos. Aparté unas piedras y hundí la cara en el agua hasta que se me helaron las mejillas. Regresé a la toma; enrollé la campera a modo de almohada, acerqué unas ramas al fuego y, poco a poco, se me desentumeció la cara. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo no? ¿Hasta cuándo voy a dejar rodar en mi boca palabras como signos de lo desconocido, como nombres de puertos y calles y trenes en los que no estoy? ¿Y a qué voy a decir sí? El viejo Melis dijo sí a algunas cosas, y ahora duerme con una 44 en la mesa de luz. No escribió ningún libro, pero vence a la muerte y a la falta de eternidad cuando abre los ojos y encuentra, otra vez, las sierras, el lago, su propio pasado. Confía en que nadie le avise, uno de estos días, que no se despertó. Vive solo y sabe tomar vino. Y siempre tiene una cafetera llena calentándose en la cocina a leña. No oí llegar a Magda: supongo que debió estar allí, del otro lado del fuego, un buen rato, mirándome. —¿Qué hace aquí? —le pregunté, como si no me lo imaginara. —¿Le gusta esto? —Sí. —Vos no te interesás por nada, ¿eh? —dijo Magda. —Algunas cosas me importan —dije yo. —¿Se puede saber cuáles? —No dar explicaciones. No pedirlas. Magda se echó sobre mí; cuando la abracé, se quejó, indefensa. —Sé de vos más de lo que pensás —dijo Magda. —Bueno. —Russell dijo que soy una mujer competente. —Acabo de comprobarlo. Magda se rió: —Soy su asesor de negocios —dijo con una voz perezosa e indulgente—. Él es un buen nadador. Hace unos años, nos metimos en un arroyo, cerca de la 17 frontera con Brasil. Perdí pie y me hundí en un pozo. Russell me gritó que le soltara la mano, y yo se la solté, y él, desde el borde del pozo, me sacó. Qué sensación extraña. Estaba lúcida y tranquila. Y no tuve miedo. Alfredo dijo que soltarle la mano fue una prueba de amor. Pero ahora se fue al motel: le encantan las putas. —Y a vos el paisaje. —Oh, no entendés nada, estúpido. —No —admití yo—. Remové las brasas, ¿querés? En la curva que da sobre la toma estacionó un auto. Las luces de los faros recorrieron el lugar; estallaron, lechosas, en el agua de la vertiente y en los árboles achaparrados y salvajes. Magda soltó una risita. —Es Alfredo —murmuró, exultante. Me acerqué a la puerta de la toma. La noche era clara y Russell, parado en la ruta, con una escopeta bajo el brazo, llamó en voz alta a Magda. La llamó no sé cuántas veces. Ella se abrazó las rodillas, como si tuviera frío, y dijo que tenía la carne de gallina. Dijo que le gustaba oírlo gritar. A la mañana siguiente, Russell detuvo el coche cerca del templo y esperó, sentado al volante, a que yo llegara. Yo llegué. Russell vestía un short celeste y la escopeta descansaba en sus rodillas. —Usted va a viajar a Córdoba —dijo. Estaba afeitado, olía a colonia, y yo ya no era un tipo simpático. —No —respondí—. En Córdoba, cerraron los cine-clubs. —Va a viajar a Córdoba —Russell se movió en el auto, las manos en la culata de la escopeta—. Y se va a quedar allí. —No. —Sé de usted más de lo que podría imaginarse. Decididamente, eran demasiados los que sabían más de mí que yo mismo. Eso, en ayunas, me deprime. —¿Qué quiere? —preguntó Russell, un destello enfermo en la cara macilenta. Contemplé la claridad de la mañana, la ruta que serpenteaba cuesta abajo y, con la boca reseca, tomé rumbo a la casa de Melis. La escopeta relampagueó bruscamente al calzársela Russell en el hombro. Pensé, sin embargo, que ése era un buen día para café y asado. Y vino, si el viejo andaba provisto. 18 La paz que conquistamos I Tardó una eternidad en cerrar la puerta del departamento: el largo y pulcro sobre de papel madera se extendía por el parquet lustrado como una bestia en acecho. Hugo Broussard. Presente. Hugo, con el impermeable puesto, se sentó en un sillón, encendió un cigarrillo y abrió el sobre, la delgada luz de los fluorescentes ronroneando sobre su cabeza. Contempló la fotografía con asombro, con despiadada avidez, tal vez con horror. El hombre, arrodillado, abrazaba la cintura de la mujer, sentada en un diván, los ojos del hombre vueltos hacia la garganta descubierta de la mujer, hacia la cara de la mujer (la nuca de ella se apoyaba en el respaldo del diván), hacia su boca entreabierta, como si la luz se hubiera agazapado allí, en el perfil crispado del hombre, en el manchón blanco de un cuello que se curva, en la temible voluptuosidad de ese rostro de mujer tajeado por el fogonazo del flash; como si hubiera otra cosa en esa habitación que el lente omitió —no la congelada desnudez de las caras, no el borroso desaliño de los cuerpos y las ropas—, quizá porque era obvia. La misma mano que trazó su nombre en el sobre había escrito, en el dorso de la cartulina, con una letra grande, rápida y brusca Arbeit macht frei. Hugo se sacó el impermeable, buscó un vaso y se sirvió una abundante medida de whisky. De pie, dejó que el líquido bajara a su estómago vacío y explotara. El frío no lo abandonó. Probó otra vez. Ahora sí. Contra las sogas. Tenía el frío contra las sogas, y a esas tres palabras contra las sogas, y a los trozos de piel que navegaban en la helada bruma de la foto contra las sogas. La sangre le golpeaba en las sienes cuando sonó la campana. Se desplomó, nuevamente, en el sillón y desplazó la fotografía ante sus ojos: las opacas lechosidades, la mitigada penumbra, las morosas obscenidades que la luz arrancaba de la cartulina, instalaron en Hugo, solapadamente, los apasionamientos del fetichismo, el regocijo, el éxtasis y la unción dolorosa y solitaria del conjurado. Pero alcanzó a decirse que Saúl era demasiado judío 19 para reproducir —con el frívolo provincianismo que el turista emplea para llenar los espacios libres de una tarjeta postal— la inscripción que los SS clavaron en el pórtico de Buchenwald. Saúl, pensó, es demasiado joven para bromear. II Débora es la hermana de Saúl. En 1972, Hugo renunció a perpetrar melancólicas apologías de Arturo Capdevila o Francisco Luis Bernárdez, o desaprensivas perífrasis acerca de la democrática vigencia de la ley de educación común en zonas donde los chicos mueren como moscas atrapados por la desnutrición, el mal de Chagas, las diarreas estivales y otras cristianas desprolijidades, para aceptar el cargo de Oficial de Administración en un híbrido organismo internacional. Ese año, los hijos de las familias pudientes decidieron que Dios es criollo. Y limpios, puros e implacables dispensaron la gracia o la excomunión. Ejercieron un vicariato efusivo, frenético y hasta condescendiente, que Hugo eludió, entregándose, sigilosamente, a placeres menos escandalosos que la herejía o el apostolado: le fascinó establecer un orden imperturbable en las confusas finanzas de la oficina; se anotó en un ciclo cinematográfico dedicado a Buster Keaton; y comenzó a frecuentar los baños turcos. Ese año, Hugo conoció a Saúl —antes que a Débora, naturalmente— en un seminario de Matemáticas aplicadas. Fue así: Hugo distribuyó sillas, anotadores y biromes en la sala de conferencias; calentó café en tres grandes jarras y dio instrucciones a un ordenanza para que lo sirviera sin molestar a los asistentes. —¿Qué tal anduvo la charla? —le preguntó Saúl, de improviso, cuando se apagó el murmullo de los comentarios, cuando el salón se vació, su voz desprovista de la mordacidad, el ímpetu y la devoción con que ilustró el crecimiento de las variables y la fastuosa impecabilidad del infinito. Hugo observó al muchacho —ambos habían intercambiado, en los días previos al curso, algunas palabras distraídas, algunas imprecisas referencias al trabajo, alguna vaga promesa burocrática—, que tenía polvo de tiza en las manos y el saco, y una barba corta y rubia que brillaba, húmeda, en la cara pálida y tensa, y ansiosos ojos grises, y un cuerpo menudo y ágil. —Joyce, en Trieste, batiéndose por un Parnell devastado por los puritanos. —Bueno —dijo Saúl, y se rió—. Bueno. ¿Dédalus no? 20 —No. —¿Bloom? —Usted es demasiado flaco para ser Bloom. Cinco años atrás, un tipo joven festejó alegremente una cita para elegidos, y Hugo, de inmediato, se desaprobó. Un oficial de Administración de una perdida oficina técnica de las Naciones Unidas, en un perdido punto del planeta, es un señor atento, servicial (dudosamente equilibrado), de buenos modales (que perfecciona su inglés leyendo el Buenos Aires Herald), y no un cretino acumulador de laboriosas analogías. Cinco años después, a solas en su departamento, envuelto en el venturoso sopor que proporcionan los alcoholes baratos, las manos en reposo sobre la tersa suavidad de una fotografía, pensó: demasiados demasiado para Saúl. César recelaba de la delgadez de Casio, de su figura extenuada y hambrienta, de sus escasas sonrisas de perro apaleado. Hugo gorgoteó, satisfecho. No todos los judíos son gordos. Saúl no es gordo. Lo demás, asegura el bardo, es el balbuceo recurrente de un idiota. Se quedó dormido con un pucho apagado en los labios. III Tendido de espaldas en la cama imperial, las piernas abiertas bajo el cobertor, un brazo doblado detrás de la nuca, aspiré, quizás amodorrado, las frías y rancias emanaciones, superpuestas, de aceite y humo, rábano blanco y chucrut y pescado relleno y mameligue que impregnaban las paredes del dormitorio de Débora. —Tengo sed —dije, la lengua hinchada, execrándome, enfermo de vejez y arrepentimiento. Débora surgió de las tinieblas del cuarto, desnuda, maciza, la carne rosada, los pasos largos y suaves, la furiosa, maniática elegancia de una bailarina de ballet que había engrosado, e inmune, sin embargo, a las injurias del olvido, al inexorable endurecimiento de las articulaciones. ¿Acaso no compartía una taza de té y unos strudel crujientes, en un puntual crepúsculo vienés, con el doctor Freud y los exquisitos Zweig? ¿Acaso estaban tan lejos los tilos de Berlín; las enjutas lápidas del cementerio judío de Praga, bruñidas por una luz también sabia e indulgente y apacible; los poemas de Rilke; las perversas bellezas de un mundo que sobrevive a su ruina? —Tomá —dijo Débora, y depositó un vaso en la mesa de luz. 21 —¿Qué es? —Bronfn —dijo, y su risa, grave y ronca, estalló, burlona, en la tibieza asfixiante de la habitación. Tragué un líquido empalagoso y azucarado, cualquiera haya sido el nombre que la hermana de Saúl le asignó, y me pregunté qué hacía allí, entre esos muebles vastos y pesados, entre sillones de cojines aterciopelados y cuadros opacos y tristes, y con esa mujer que me había demolido tan ostensible e impiadosamente como una topadora puede hacerlo con un montículo de tierra seca. Ella dijo que nació en Lodz, al igual que su padre, David Stein, y su abuelo, y los hermanos de su padre, y el padre del abuelo. Y todos ellos —el bisabuelo, el abuelo, los hermanos de su padre y el propio David Stein— hombres duros, que no temían a Dios, fueron tejedores. Y si podía entender eso, cosa que puso en duda (“das lástima, porteño, con tus cuarenta años y pico encima, dejándote ir, solo, salvo la casual relación con Saúl, salvo estas sesiones de castigo que nos infligimos, y que, estúpida de mí, te concedo”), quizás aceptara que yo poseía la imaginación indispensable —la estólida, cartesiana imaginación de un goi— para que la suma de dos más dos arroje aproximadamente cuatro. Recuerdo esa tarde de setiembre de 1976, cuando el invierno se demoraba en la ciudad, por el chasquido desdeñoso e insolente de su voz, que se mezcló al rumor de la lluvia, a la laxitud que subía desde el colchón, un quieto mar de plumas fermentadas y enmohecidas en el que me movía como un pez atontado por el fragor de una carga de dinamita, y que perseveró, infatigable, hasta la llegada de la noche. —Dame más de eso —dije, entonces, y el sonido gutural cesó, y los dos, sumergidos en la temperatura irrespirable de esa bóveda, nos contemplamos en la esperanza y el ultraje y la desesperación que permanecían en el eco de la voz que había callado. —¿De esto? —preguntó Débora, mostrándome un botellón lleno de un brebaje espeso y rojo, los ojos glaciales en la cara inmóvil, arropada en una bata de rayas verticales, grises y blancas. —De eso. IV En Lodz, donde más de la mitad de los judíos eran patrones, comerciantes, 22 ropavejeros, prestamistas, rabinos, doctores, poetas, fabulistas, expendedores de carne kosher, guardianes de sinagogas, filósofos, narradores del eterno sufrimiento del pueblo del Libro y la circuncisión, los Stein fueron tejedores desde el comienzo de la genealogía familiar, allá por junio de 1848. Gente bravía los Stein, que no temían a hombre alguno, incluidos los polacos. Y en cuanto a Dios, ¿quién lo vio —preguntaba el padre de David, con una maligna sonrisa bajo los bigotes teñidos de tabaco— en los fuegos del año cinco, cuando la vida valía menos que un groszn, y el Diablo cabalgaba en los veloces caballos del zar, y nosotros, hombres de las tejedurías, lo desmontamos, más de una vez, con los puños desnudos, con sólo, óiganme bien, los puños desnudos? De modo que David se acostaba con todo tipo de polleras, en galpones oscuros, en vagones de carga, en casas deshabitadas, sin preguntas a las quejumbrosas doncellas si eran rusas que practicaban el rito bizantino, alemanas protestantes, hebreas ortodoxas, polacas librepensadoras o, simplemente, hembras que por unas horas descubrían las ventajas del agnosticismo, los deslumbramientos del adulterio, las delicias de la crueldad y la fantasía. Aplicaba ese mismo criterio a los propietarios de las tejedurías. “Todos se forran el mierdoso bolsillo de la misma manera”, repetía con viciosa monotonía. Es decir. Los respetaba tanto como un elefante las reglas del Código Civil. Esa irreverencia militante constituía uno de los motivos de la admiración que suscitaban en los goim. Los otros dos no cedían en importancia: una cultura alcohólica que le envidiaban veteranos curtidos en memorables encuentros con el vodka, y una izquierda letal. Pero seamos precisos —Débora encendió un cigarrillo y el humo envolvió, por un instante, su cara de ídolo—: una trompada formidable, una resistencia intrépida a las prodigalidades y los desvaríos de la ebriedad, y una aversión insolente por los que le pagaban el salario habilitaban, a David Stein, para aguantar, sin quejas, el paro forzoso. Un día de cada tres llegaba, con el estómago vacío, hasta los portones de la fábrica, hasta el anémico fulgor de sus ventanales, y sepultaba, en el impecable manejo de los telares, una rabia ponzoñosa que lo avejentaba: se sentía reducido a la impotencia y no había a quién romperle la jeta. Después, la madrugada desaparecía, las luces se apagaban, pero la lluvia seguía empapando los arrabales de Lodz. David Stein se aburría. Una confabulación de taimados usurpadores de bigote y guerrera —“el bigote y la guerrera que se preconizaban periódicamente como la sabiduría suprema y como los rectores de la sociedad”, escribió un profeta fervoroso del estilo y de la cerveza, a propósito de los bastardos herederos de Bonaparte— y de barones de la industria, lo exilió, por 23 una década, de las tentaciones de la épica, sentó a Hitler en el Reichstag, y sumió a Polonia en el letargo de una República que exhibía pianistas melancólicos y patriotas de pechos constelados de medallas municipales. David Stein, aburrido, se casó. Era un hombre para dar: cerradas las puertas de la Historia, abrió las del Registro Civil. Sofía —una muchacha silenciosa y cálida— no fue la fiesta lujuriosa, el incendio voraz al que se prometían asistir los amigos de David, sino la calma, la sensatez para afrontar las crisis cotidianas, y la eficiencia en la cama. Débora nació en 1934. Hubo paseos en bote por el Lodka; la inscripción, en 1938, de la niña, en un instituto de danzas y la de David en una escuela de mecánica textil; frecuentación de kermesses, con tiro al blanco, cerveza en las noches de verano y montaña rusa. Deportes: natación, barras, lucha libre. Carreras de resistencia. Duchas heladas. Eliminación de grasa. Dietas. Pesas. Trote. Duchas heladas. Está claro, por Dios. ¿O no lo conocen a David?, preguntaban sus amigos polacos y judíos, como si fueran dueños de todas las respuestas. No pudo participar en los Juegos Olímpicos de Berlín; ahora quiere ganar las Macabeadas. Otros, más cautos, reflexionaban: piensa en el futuro. Se prepara para una ancianidad sin achaques. Por fin, no faltaron quienes se inclinaban por un diagnóstico simple y conciso: la mujer es frígida y él se volvió loco. No se habían agotado, aún, las conjeturas, cuando los nazis —robustos, displicentes, orgullosos— paseaban sus perros salvajes por las calles desoladas de Lodz. Fruncían la nariz, nazis y perros: Lodz olía mal, estrecha, sucia, vacía. La higiene es un führerprinzip, y David, que se bañaba todas las mañanas, fue a ver a los jefes de la comunidad judía. Lo escucharon con estupor. ¿A qué viene tanta alarma? No exageremos. Las leyes raciales, los comercios arrasados, la estrella amarilla: conocimos cosas peores, desde los tiempos de Jmelnitzky. Por favor, no exageremos. Le hablaron de Einstein, un gran hombre. Su palabra pesa. Los pondrá en vereda. Y la opinión pública mundial. El presidente de la United Steel, de la United Steel, ¿oís?, es judío. No se atreverán. Eso sí: no hay que provocarlos. ¿Quieren que llevemos una estrella amarilla en la manga? La llevaremos. ¿Y qué? ¿Es una vergüenza? No haremos nada que les sirva de pretexto para la represión. Ellos, allá; nosotros, aquí. Alemania es un país civilizado: no se la puede juzgar por un pequeño número de excéntricos. Sí, ególatras. ¿No voló Hess a Inglaterra? Están divididos: los blandos darán un golpe y acabarán con Hitler y su camarilla. Gott in himml! ¿Qué es o que te pasa? ¿Por qué esa cara? Algún día la guerra finalizará, y ellos, los judíos, volverán a respirar libremente, olvidados de todos, pero todos juntos en su ghetto. Y buenas muchachas judías se casarán con buenos muchachos judíos, y nacerán buenos 24 niños judíos que preservarán la ley y cuidarán a los ancianos y a las sinagogas y a los cementerios. David Stein escupió, el canalla, sobre ese sueño grácil y lisonjero, y maldijo, y amenazó. Cuando se serenó —y eso, por referencias de testigos imparciales, le llevó la noche entera— se dedicó, mudo, a fumigarlos con sus asquerosos cigarrillos. Sirvieron té y repartieron pedazos de duro pan negro, y alguien lloriqueó; y evocaron sus excursiones a Viena, Praga, París; a Jacob Ben Ami, el trágico entre los trágicos; y a Morris Schwartz: se lo disputan en Hollywood y es el invitado de honor en la mesa de míster Goldwyn; y a Buloff, Joseph Buloff, ay ay, el rey de los actores. ¿Y Scholem Aleijem?, carraspeó un viejo. Yo conocí a Scholem Aleijem. ¿Saben lo que dijo Gorki de Scholem Aleijem? ¡Qué tiempos, Gott! Movían la cabeza: sí, sí, llegaremos a Palestina y seremos felices. David los escuchó, la fría mirada sobre sus esqueletos; sobre sus cenizas; sobre los diarios que escribirían, furtiva y minuciosamente, canonizados por el hedor de la carnicería. Al carajo con ustedes, con sus repulsivas fantasías: somos inteligentes, somos cultos, somos distintos a los otros, sufrimos como nadie en la tierra. Toda esa basura, les digo, sirve para que Rotschild pueda sentarse a una mesa de póker, limpio de inhibiciones, con un grupo de nobles caballeros bautizados por la iglesia católica que le celebrarán, discretamente, como a un par, su champán, sus éxitos en la banca, su destreza de esquiador. La vida no es un negocio, dijo David Stein. No todos los alemanes son Hitler, le contestaron. Tampoco todos los judíos son borregos. Alzaron los brazos, gritaron su indignación, un vaso de té se volcó y el líquido tibio salpicó el piso sucio, polvoriento de la habitación. David Stein sonrió, recogió su gorra y salió a la noche. Ni siquiera saluda, el desgraciado, comentaron, acongojados, los hombres responsables. V David consiguió —sólo Dios sabe cómo— papeles polacos, arios, para Sofía y Débora. Y puso a madre e hija bajo la protección de un antiguo profesor de la escuela textil. Les pidió que no lo lloraran; el mundo iba a cambiar de base, como anuncia la canción: entonces, mis queridas, guarden los pañuelos. Fueron cuatro largos inviernos, contó David Stein. Aquí, en Europa, los 25 santos desangraron sus pies y las brujas ardieron contra el horizonte. Aquí, los señores levantaron sus castillos y la plebe los arrasó. Aquí Spinoza escribió su Ética y Galileo se retractó; aquí, Goethe alabó a Valmy. Aquí, la escritura transformó al hombre y el hombre al universo. Aquí, yo, un tejedor de Lodz, maté. David Stein tiró, certera y deliberadamente, sobre satisfechos burgueses que cultivaban anémonas a la luz de los hornos crematorios; tajeó tiernas cartas que describían los progresos de una granja en la profunda Bavaria o en la Baja Silesia, las torpezas insanables de los peones rusos o eslovenos o croatas que sustituían la siempre añorada dedicación de papá, y a los niños que preguntaban por papá, allá, en el frente; incendió vagones cargados de leche, pieles, bicicletas, aros, colchones, nafta, municiones, gorros, mantas, muñecas; minó puentes; y se supo libre, como jamás ser humano lo fue, en el acecho y en la destrucción. Regresó a Lodz, un día de junio de 1945. Esperó aún tres años para confiarle a su mujer: —Hablan por mí. No me creo obligado a aceptarlo. Ella lo miró, sentada en una silla de la oscura cocina. Parecía sereno; no había grasa en su cuerpo, ni canas en su pelo rubio, pero la voz sonaba como muerta. Sofía murmuró: —Estás enfermo. —Cerrá la boca, me dijeron. Dije que no. Decretaron que soy sospechoso. —David, estás enfermo. —Sí. David se levantó de su asiento, tomó un vaso de agua, se apoyó en el fogón. —No prendas la luz —pidió. Ella cruzó las manos en el regazo y esperó. David habló como si escuchara a otro. —Ves a una muchacha, que tiene todo en los lugares apropiados, y te decís: es ella. Pero no estirás el brazo, y en ese segundo en el que dejás de ser vos mismo, la muchacha da vuelta la esquina y se te pierde. Ahora ya es tarde: ésos hablan por vos, y ella es un sueño que morirá con vos. David escupió. El salivazo se estrelló contra el suelo. David adelantó un pie y esparció la flema con la suela de su bota. Oyó, durante un rato, su respiración y la de Sofía; movió la cabeza, apreciativamente, y dijo: “Stein, es el fin. Un tipo que se regodea con las oraciones sacramentales de un empresario de pompas fúnebres debe preparar sus maletas”. Veinticinco años más tarde se rectificó: All lost, nothing lost. Las palabras 26 llegaron puntuales; la muchacha que tenía todo en los lugares apropiados no agonizaba con él. (Estuve a punto de largar la risa al escuchar, en boca de Débora, la máxima stendhaliana. Me contuve no sé cómo. Pensé, creo, que el paso de los profetas inspira un número infinito de mordaces epigramas y, ay, reacciones menos pacíficas y olvidables que un profuso manojo de felices acotaciones.) David se limpió la boca con el dorso de la mano y le dijo a Sofía, los ojos vacíos: —Hacé las valijas. En la Argentina nació Saúl y murió Sofía. VI Leí, hace ya tiempo: Si no me equivoco, si todos los signos que se acumulan son precursores de una nueva conmoción en mi vida, bueno, tengo miedo. No es que mi vida sea rica, ni densa, ni preciosa. Pero tengo miedo de lo que va a nacer, de lo que va a apoderarse de mí. ¿Y a arrastrarme a dónde? ¿Será necesario una vez más que me vaya, que deje todo lo proyectado, mis investigaciones, mi libro? ¿Me despertaré dentro de algunos meses, dentro de algunos años, roto, desesperado, en medio de nuevas ruinas? Quisiera ver claro en mí, antes de que sea demasiado tarde. ¿Tarde para qué, Roquentin? Las masturbaciones metafísicas nunca envejecen: empiezan cuando usted entra a la sala. ¿Miedo? ¡Vamos, no joda! ¿De qué miedo habla? Aquí podríamos enseñarle una de las caras del miedo. O la cara. Usted, a veces, es muy gracioso, mesié Roquentin. Sí: soy un tipo que se deja ir. Mansamente. Aún hoy. Sin rebeldías, sin furor, encogiéndome de hombros. Pero sé a qué huele uno cuando el miedo lo toca; cuando uno lo palpa en el aire; cuando se desliza por la piel como una baba ligera y fétida. Sé cómo le pudre el alma a uno, le dobla las piernas, le ablanda los ojos. Me los miré en la calle, en la jeta de los otros. Flancitos húmedos, probos, azucarados; pequeñas viscosidades limpias, leves, transparentes, sin pasado. Y la boca. Ah, la boca. Se sabe: es la memoria de los desastres. Consigna general: callar. Porque la realidad es irreproducible y la literatura miente como una puta vieja, o como una dama que escamotea sus arrugas frente al espejo. Algo, sin embargo, es cierto: aprendimos a sobrevivir. Cada uno de nosotros conoce el precio que pagó. ¿Dije ya que me indigestaba redactando melosas exégesis de poetas parroquiales; que caminaba, solo, por el centro de la ciudad; que tomaba café, 27 solo, en un bar de la calle Corrientes, leal a los textos más sutiles del folklore porteño? En una de esas excursiones, conocí a Liliana. No recuerdo quién la sentó a mi mesa: si el fugaz prestigio que me otorgó una nota, publicada en una revista hebdomadaria, y cuyas obscenas hipótesis —debo admitirlo— procuraban escarnecer la gloria de Enrique Larreta; o las anomalías a las que sucumbía gozosamente Liliana, en su condición de estudiante de letras; o uno de esos amigos ocasionales, desagradables por su falta de recato. De esa época, conservo imágenes borrosas, seguramente desgastadas por los sobresaltos, el vértigo y las capitulaciones que asediaron los opacos ritos de nuestra relación. Liliana tenía el pelo rizado, un borbollón de ricitos diminutos y enmarañados en los que se depositaba una roña pegajosa; un jean descolorido le cubría las piernas flacas; y pendientes y amuletos se precipitaban sobre su pecho liso. El recuerdo más perdurable de ese tiempo (¿dos noches? ¿cuatro semanas? ¿tres meses?) es el de los dedos de sus pies, sucios, coronados por unas uñas pintadas de nácar, que asomaban de unas deformadas ojotas de cuero. El contraste que ofrecían con la blancura de las sábanas me introducía al ejercicio de ceremonias sólo explicables a imaginaciones viciosas. No me enseñó nada; es prescindible la mención de vasos con manchas de rouge en los bordes; calzones que exhibían aureolas de un amarillento sospechoso; cigarrillos aplastados; suéters que ostentaban estridentes caligrafías; cáscaras de queso; y un póster de la serie el amor vence (niño gordinflón, desnudo y calvo, acariciándose las zonas pudendas) que confirieron a mi dormitorio la libidinosa fisonomía de una pieza de burdel. Esa desdichada enajenación finalizó abruptamente. Liliana desapareció una tarde; y yo recuperé, poco a poco, como si atravesara una atroz convalecencia, mis antiguos códigos de conducta. La Liliana que retornó a mi departamento, en un anochecer tormentoso de sábado, me estremeció. El rostro, como pulido por una piedra de afilar; el pelo limpio y suelto; y un olor a jabón, a ducha, a castidad. No la monja provecta que cuida niños retardados o viejos malolientes, sino la enfermera de cara brillosa y lamida, endurecida y tensa, que pertenece a un clan, a una aristocracia que se arroga la misión de salvar a esa magma larval que los historiadores, por comodidad, llaman pueblo. Evité discutir con Liliana: su desprolija y apremiante versión del parricidio no me sedujo. Preferí mencionarle la memorable carta de Kafka a su padre. Su risa estalló, seca y despreciativa. Creyó insultarme: “sos un intelectual de mierda”. La erre de mierda vibró, metálica, en su boca. “No tanto, por favor”, repuse. “O ni siquiera eso; apenas un glosador de reminiscencias ajenas, 28 accidentalmente nacido en este país.” Me amenazó largamente: la justicia popular arreglaría cuentas, en breve, con los que, como yo, dudaban que el Sheraton Hotel pasara a ser el enfático albergue de los chicos que nacían en las villas miseria de Retiro o del Bajo Belgrano. Consumí dos tazas de café, mientras duró su arenga, desaforada y tanguera. Comenzaba a saborear la tercera cuando se fue. No la volví a ver. Pero supe de ella. Los elitistas abrumaron textos con una mezcla de confusas diatribas, epítetos generacionales y un nacionalismo de frases heroicas, patéticas e intransitables. Reivindicaron telúricas prosapias: feligreses de apellidos mediterráneos se encarnaron, ululantes, en estancieros incultos y abominables, famosos por sus espasmódicas cabalgatas bajo un cielo de plomo y calcinación, fundadores de corruptas republiquetas no más vastas que el círculo trazado por sus enmohecidas lanzas, y cuyo patriotismo se tasaba en lotes de veinticinco mil vacunos. La réplica a mi conjetura (aborrecible para los que ven en Sarmiento, solamente, un vampiro sediento de sangre gaucha), acerca de la perdurabilidad de ese misticismo inhóspito, tomó la forma clandestina del miedo. Los más estrepitosos hijos de una burguesía pudiente y exhibicionista —Liliana entre ellos— terminaron en anónimos cementerios, humillados, vendidos, delatados por hermanos, amantes, amigos del alma, porteros serviciales, ancianas que conservan orgullosamente su virginidad, votantes de ocasión, eficientes empleados de escribanías. El resto, los que salvaron el pellejo, sonorizan sus jactancias en la dulce nube de la emigración. Envejecen, se aproximan inexorablemente a la sensatez. Hablo con conocimiento de causa (aun cuando, tal vez, exagero): las exasperaciones juveniles evocan un instante bochornoso y ridículo de mi pasado. Hoy asimilo las ventajas del orden, las galas de las buenas costumbres. Quienes tenemos un mismo origen, excepcionalmente transgredimos las pautas de una idéntica evolución. VII A fines de diciembre de 1974, hice depositaria a Débora de mis deducciones. Una muchacha como Liliana, le dije, atrajo a Saúl, lo subyugó extorsivamente con el espejismo de una culpa que se redimiría en el servicio a los humillados y ofendidos. 29 Al exponerle mis sospechas (intelectual y judío: ¿cómo no ceder? ¿cómo no arrastrarse, miserable y agradecido, por el polvo?) procuré, cuidadosamente, no vincular ciertos nombres fulgurantes de la mitología griega con las actitudes de Saúl: Débora era un animal salvaje e inesperado. (Era, dije. En fin: curioso.) Ella se rió. Intelectual, judío, límites absolutos: bah. Lenguaje para desamparados. No para mí, Hugo, que vengo de donde vengo. ¿Mi hermano cautivado por una mujer? ¿Podía yo hacerle el favor de arrojar al cesto de los papeles una suposición tan estúpida? Remota como una roca lunar, agregó, desganadamente: —Saúl is a vitz. VIII Hugo paladeó, a lo largo de un año y medio, la definición que Débora propuso de Saúl —Saúl es un chiste, una broma— de acuerdo a los cambiantes estados de su ánimo; también a la fatalidad de las estaciones, al rigor imprevisible de un invierno, a la previsible y abrumadora depravación del verano. Insistió, ante ella, en tertulias cuya procacidad no vale la pena exhumar, que no se redujera a la traducción literal de una expresión de la que el ídisch — un idioma infinitamente rico en invocaciones e insólitamente nutrido de equívocos, paradojas, requerimientos tramposos y sofismas— proporciona una interpretación ultrajante, consternada y halagadora. Hugo descubrió que se sometía a un ser inescrutable; que la humillación y la morbosidad pueden desplazar impunemente a algo tan abstracto como el amor; descubrió que se puede ser devoto de la templanza y el orden y su cifra adversa; descubrió, y ésos fueron hallazgos menores, los avatares y las refutaciones de una lengua erigida por el éxodo y el disimulo; y que Saúl, meses antes de la muerte de su padre, ocurrida en junio de 1974, había alquilado un departamento en el apacible barrio de San Telmo. Saúl, sepultado David Stein, le presentó a Débora; luego, Hugo y Saúl se encontraron dos o tres veces; luego (piénsese en el versátil destino de Liliana y sus amigos), Saúl desapareció. Más exactamente: permaneció entre Hugo y Débora como una sombra desvelada, como una referencia irritante, tal vez casual, pero siempre indescifrable. Para Hugo, al menos. ¿Indescifrable? No: ambigua. Débora le insinuó, de mala gana, que Saúl la llamaba por teléfono. Vive: entonces, reflexionó Hugo, que se las arregle. La idea de ir a verlo no lo hacía feliz, precisamente. Pero presintió que la descripción de la visita, la lenta 30 enumeración de las reacciones de Saúl, le permitirían quebrar la hirsuta impenetrabilidad de Débora; descomponerle esa cara de ídolo; avanzar sobre las distancias que, aun entre los estragos de la fornicación, Débora le imponía. No hay nadie más sensible a los lazos de la sangre, pensó Hugo, que los judíos. Ni siquiera aquéllos de los alemanes que hicieron del Mein Kampf el inextinguible testimonio de los purificadores éxtasis a los que puede elevarse la civilización occidental. Se rió débilmente. “Soy un intelectual de mierda: un colega de Borges, digamos.” El departamento de Saúl tenía un aire monacal: cama de una plaza, dos sillones, un escritorio, la reproducción de una de esas viejas siniestras y lúbricas que abundan en la pintura de Goya. Saúl parecía tranquilo; cauto, quizá. Cebó mate: le dijo que daba clases a muchachitos de la escuela secundaria, que le confesaban su aversión visceral a las matemáticas, sus escandalosas gonorreas y sus adicionales entusiasmos por el tenis, las motocicletas japonesas, y los irrisorios cigarrillos de marihuana. —Se te ve poco —comentó Hugo. —Escucho música —dijo Saúl. —Oh. —¿Débora? —Cocina. Saúl asintió en silencio. —Recuerda, una que otra vez, a tu viejo —agregó Hugo. —David Stein, el gran hombre. Freud y Jesús y Marx y Chagall y Iascha Jeifetz juntos en un único y estupendo envase —dijo Saúl, la voz blanca. Hugo lo miró: no había cambiado, salvo un temblor imperceptible bajo los párpados. —Salgamos a caminar —propuso. —Vamos —dijo Saúl. IX Sé que caminamos algunas horas. Sé que era otoño. Sé que los balcones de San Telmo despedían una vaga luz sobre las vetustas fachadas de los almacenes, la intimidad de un zaguán, las verjas de una iglesia. Sé que las sirenas policiales estallaban en la paz de la noche y que Saúl, al escucharlas, hundía la cabeza entre los hombros. Sé que, si nos detenían, estaba dispuesto a exhibir mis credenciales de ciudadano intachable, dueño de un pasado solvente 31 y comprensivo de los transportes despóticos de un presente azaroso. Sé que habría afirmado, imperiosa y severamente, que ignoraba la existencia de Saúl hasta el instante en que se me acercó para indagar la proximidad o lejanía de una calle apócrifa. A lo sumo, era una desvanecida figura la que se paseó, alguna vez, por los corredores de una oficina de las Naciones Unidas en Buenos Aires. Una de tantas. Consciente, hasta el fin, de esa determinación, una tibia oleada de bienestar, que pocas veces experimenté, se apoderó de mí. (Una noche, trepado sobre el cuerpo desnudo de Débora, gemí, los dientes apretados: “Decíme qué soy para vos”. Sus manos se pasearon por mis mejillas húmedas de sudor, y me dijo quién era yo para ella. La oí, grité, me vacié, y sobrevino una paz que no conocía. Dormís, dijo Débora, como un recién nacido.) Sé que Saúl se mostró, a lo largo de la travesía por un barrio de gestas olvidadas, gentil y cálido conmigo, y mucho menos prudente que cuando me recibió en su departamento. Pero ésas son reglas que observan, invariablemente, los judíos cultos e inteligentes. Que el Dios sangriento e insaciable de Israel los bendiga. Sé que habló del abismado intruso que organiza sus pesadillas (no, como eventualmente puede presumir cierta pedante erudición, de un fantasma que mendiga venganza, que implora el castigo de un adulterio o la restitución de un reino). Quiero decir: habló de las fatigas de un verdugo y de un porvenir que, cuando llega, duda de su identidad y se recluye en lo que rechaza. Habló de David Stein. X Débora dijo: —No se quiere levantar. —¿Por qué? Débora se encogió de hombros. No era a él, Saúl, a quien Débora había hablado. Simplemente dejaba constancia, para la nada, de que un hombre se abandonaba a la muerte. Saúl la odió; odió su silencio; la gelidez de su mirada, el aire inmóvil de la habitación; las turbias fotografías de su abuelo y de su madre que colgaban de las paredes del comedor; los olores de la comida que su hermana preparaba con una minuciosidad maniquea, y que, desde niño, le deparaban todas las injurias del destino. Atravesó la sala penumbrosa y entró al dormitorio. Una furia salvaje, tan antigua que no podía recordar su origen, se le encendió en el pecho. 32 Prendió la luz del velador (era, apenas, la una de la tarde) y casi gritó: —Levantate. Tiró, enceguecido, de las mantas, que David Stein retenía con unos dedos largos y afilados. —Levantate, carajo. Una parte de él se oyó llorar; oyó la cadencia del llanto en un cenagoso corredor de su cuerpo, como si la blasfemia fuera un ruego: que él no sea David Stein, que yo no sea el que está aquí, parado, loco, arrancándole las frazadas de las manos, mirando esa boca postrada, de dientes rotos, que me dice: —No me toques. Saúl vio, en la cara de David Stein, el resplandor de una barba canosa, y la vieja ira —que conocía mejor que cualquier cosa en el mundo— relampaguear en sus ojos claros. —Dejame. La voz le salió cansada, lejana, a David Stein y Saúl retrocedió como si lo hubieran golpeado en plena cara. Débora cruzó frente a él y se arrodilló ante el padre. Saúl los contempló, a los dos, hipnotizado: a ella, que vestía, que abrigaba esos huesos frágiles, crujientes y a la carne magra y seca, repulsivamente blanca, que los cubría. Y a él, acariciarle el pelo, deslizar sus dedos por el cabello negro de Débora. El viejo, vacilante, se dirigió al comedor. Se apoyaba en las paredes, en los muebles, tal vez en las raídas sombras de la tarde que las cortinas, tendidas sobre los vidrios del balcón, dejaban filtrar. Se dejó caer en una silla y plegó las manos sobre el mantel blanco de la mesa. —El hombre tiene derecho a la estupidez —murmuró David Stein, sin volver la cabeza—. Es de Heine, hijo. Pero Heine era poeta. Y alguien dijo que es preciso ser indulgente con los poetas, no con la estupidez. No trago a los fascistas, aunque sean de izquierda. Saúl dio vuelta a la mesa y miró la escuálida cabeza de David Stein. —¿Puedo decirte algo? —Adelante. —Yo no te elegí como padre. —Yo sí, pese a todo, al mío. No le pregunté por su apellido. Acepté cómo se ganaba la vida. Lo demás vino solo. ¿O querés que hablemos de moral? Saúl, que temblaba de rabia, pensó: “Soy su enemigo. Escupe lo que le viene a la boca. Y ésta es su última batalla. La vas a tener, desgraciado”. Entonces, dijo: —Ahí estás: mirate. —Me miro, muchacho. Y no me gusta lo que veo. ¿Y qué? Nunca soñé con 33 ser el ombligo del mundo. —Papá, ustedes... Ustedes lo saben todo, ¿eh? —No, todo no. Apenas si liquidé unos tipos en la guerra, y cuando me cansé de matar —y no fue justo que me cansara— decidí que era hora de darte la palabra. —Se te agradece. Pero, ¿por qué te viniste? David Stein alzó la vista y sonrió: —¿Tengo que decírtelo? —Decímelo, señor puédelotodo. —Débora, querida, tengo hambre. —David, te caliento el borsht. —Eso es. Y traéme un vasito de ginebra. —¿Te sentís bien? —Como en los mejores tiempos. —¿Unos pepinos salados? —Débora, main leibn... “Al hombre del lager no le gusta la viudez.” La reflexión llevó a Saúl a confesarse que amaba las palabras irreparables, esa orgía de sonidos que el rencor vincula golosamente y de la que uno resbala hacia la fantasía del crimen, o al crimen, para sustraerla de la adiposidad extravagante de la ridiculez. —No me contestaste. —¿Para qué? No sos un tejedor. —No lo soy. —No lo sos. No lo son. Eso los pierde, hijo —asintió David Stein, satisfecho, mordisqueando un pedazo de pepino en vinagre. —Conozco el verso: qué haríamos sin ustedes, la sal de la tierra. Stein, pensativo, se sirvió ginebra en un vaso y lo hizo girar, largo rato, entre sus manos. —Débora —dijo—, prendé la luz. Quiero verle la cara antes de que se vaya... Salud... Sin nosotros, irían a la iglesia y confesarían sus pecados. Serían unos buenos viejos podridos. Así, son unos jóvenes podridos y lo seguirán siendo hasta que los buenos viejos podridos los entierren. Es una vieja y podrida historia. Deberías haberla leído en alguna parte. Hasta los libros de matemáticas enseñan eso. Enseñan que, a ustedes, se les cae el pelo y se les pudren los dientes y tienen un aliento que apesta. Y que no aprenderán nada mientras nosotros, que dimos forma al alef seamos pocos, débiles y mortales. 34 XI Nos sentamos a comer en un restorán de la calle Venezuela. Entre un sorbo y otro de cerveza, pude intuir la circularidad lógica del relato, incluido el proverbial triple canto del gallo. También me dije —y el reparo no me pareció un lujo dialéctico— que es razonable no fiarse de la imaginación. Un adjetivo profana el final límpido y económico de la más bella intriga; un sustantivo excita las agrias conspiraciones de la ambigüedad. ¿Quién dijo que el fin de una historia es la metáfora de su prosecución por otros desatinados artificios? Era agradable estar sentado en ese local, frío y tenuemente iluminado, falto de parroquianos excéntricos y desvelados, y oír a Saúl reproducir las sentencias con las que un viejo intentó abolir la realidad. Oí, digo, paciente e incansable, a Saúl. Sus confidencias llenaron aquélla, mi noche, muy por encima de lo que jamás hubiera podido concebir. A tal punto que, a los postres, alargué mis manos para acariciar las suyas. Me pregunto, todavía, cómo las detuve en el aire; y cómo, inexpresivo, displicente, le pedí un cigarrillo. Nada es casual. Aceptado. La continencia hizo virtuosos a los jesuitas. Aceptado. Sólo la herejía hace dichoso al hombre. Aceptado. La equidistancia entre los extremos es la fórmula de la longevidad. Aceptado. Saúl dijo que el repiqueteo del teléfono lo hizo saltar en la cama. Ese susurro obsceno, anunciándole que no podía escapar, que lo cazarían como a una rata, estaba, por fin, del otro lado de la línea. Un sudor helado le corrió por la espalda. Ciego, rígido, descolgó. Era su hermana. David Stein se había quebrado el fémur derecho. En el baño. Los viejos tienen vahídos, ¿no? Se lo llevaron al hospital Español, en una ambulancia. No, no quiso que ella se quedara. La obligó a marcharse. Y se aseguró de eso. ¿Dolores? Que ella supiera, no se quejó en momento alguno; tampoco habló gran cosa, salvo para ordenarle que se fuera. La voz de Débora denotaba la misma pasión que si le estuviera informando de un terremoto en Alaska. Colgó el tubo y comenzó a vestirse en la oscuridad. Cuando llegó a la guardia del hospital, vio al viejo echado en una gran mesa, desnudo, y a un tipo de bata blanca que le decía quieto quieto no respire. Oyó el chasquido de cajas metálicas que el tipo de la bata blanca sacaba de debajo de la mesa; vio cómo una enorme plancha descendía sobre la pelvis del 35 viejo —quieto no respire quieto listo— y después a dos enfermeros que acomodaron a Stein en una camilla, lo cubrieron con una manta y se lo llevaron por un corredor mugriento y mal iluminado. Saúl, que los siguió, se alzó el cuello del sobretodo. El viejo, que mantuvo la vista fija en el cielo raso mientras le sacaban las radiografías, tenía los ojos cerrados. Entraron a una sala que olía a orina, a encierro, a fruta pasada, a suciedad. Un hombre de mediana edad prendió las luces. Acostaron al viejo en una cama de barrotes pintados de blanco y le acomodaron la pierna herida en un tosco aparato de madera. —¿Quiere hacer pis? —preguntó el hombre de mediana edad. El viejo no respondió. —Duerme —dijo el hombre de mediana edad—. Le dieron un calmante. Yo soy el enfermero del turno noche. Cada veinte minutos me doy una vuelta por la sala. De pronto, ¿sabe?, uno de estos viejos se muere o se caga encima. Diga que uno tiene práctica. Saúl observó a esos despojos que yacían boca arriba, estertorosos, flatulentos, incoloros; que navegaban pesadamente en la vasta noche, sin esperanzas de alcanzar la mañana; y después al enfermero, que esperaba a su lado, y a la débil luz de acuario que los envolvía. —Sírvase —murmuró Saúl, y puso en manos del enfermero unos billetes doblados en dos—. Si mi padre lo llama, por favor, atiéndalo. —Sí —dijo el enfermero—. No se preocupe. Le pongo otra frazada, ¿quiere? —¿Hay un bar cerca? —En la esquina. Justo en la esquina. En Rioja, ¿vio? Saúl atravesó un largo corredor, dos patios internos, el vestíbulo del hospital, y salió a la calle. La brisa fría de la madrugada lo reanimó. En el bar, pidió café doble y coñac. El bar estaba vacío, excepto cuatro choferes de taxi que jugaban a los dados, y una mujer rubia, de pestañas postizas, alta, con un tapado sobre los hombros, que se dejaba acariciar la entrepierna por un anciano obeso y rubicundo. Fumó tres cigarrillos y regresó al hospital. En el pasillo, rozando la puerta de la sala, encontró, a tientas, un banco de madera. Se sentó. Al rato, el enfermero lo golpeó en el hombro. Saúl despertó, el cuerpo congelado. —Murieron dos —anunció el enfermero—. Poco, para una noche de domingo. Era de día, ya. Le entregaron a Saúl una jarra de leche caliente y, con ella, entró a la sala. “Y yo pensé —dijo Saúl, aterrado— que nada hay más indefenso que una 36 cara dormida.” Su padre lloraba. Un llanto manso y lento le empapaba las mejillas temblorosas, los labios hundidos, la barba canosa, las arrugas del cuello. Saúl quiso abrazar ese cuerpo devastado por una soledad orgullosa y quizá reprobable: un pudor feroz lo detuvo. David Stein, el hombre que no reconocía otros antecedentes que el combate y los desfallecimientos entre una batalla y otra, se pasó una mano por los ojos y recuperó el centro del escenario. —No me hagas caso: deliraba. Creí, por un momento, que los judíos de Lodz me castraban —el viejo sonrió—. Dame esa porquería de leche, muchacho. A las cuarenta y ocho horas de su internación, operaron al viejo. Una semana después, regresó a su casa. Saúl lo visitaba cuatro días a la semana. Lo higienizaba, lo vestía, le daba de comer. Escuchaba los intermitentes monosílabos de Débora, probaba sus platos, repentinamente insípidos, chocaba con la cavilosa mirada de su padre, brillante y seca, con sus movimientos de títere sin cuerda. ¿Qué hago aquí?, se preguntaba Saúl cuando se agachaba para calzar al viejo y, a la luz del velador, le tocaba esos huesos de vidrio y esas manchas rojizas y blancas de la piel de sus pies. Temía alzar la cabeza: David Stein leería la exasperada impotencia que le asomaba a los ojos. Apretaba aquellos dedos entre sus manos y pensaba: “Un tirón para arriba, un tirón para abajo: zric-zrac, pajitas que se quiebran, hombre del lager”. Una tarde de junio de 1974, David Stein murió silenciosamente. Los médicos —convocados por una Débora impasible— no tuvieron inconveniente en asegurar que el fallecimiento se debió a un simple infarto. Tomamos café. Yo pedí que nos acercaran una botella de coñac. Podía ver, aún, mis manos moviéndose hacia las suyas; deteniéndose, rígidas, en el aire; empuñando, una de ellas, el cigarrillo que me alcanzó Saúl. El alcohol sirvió para embotar la licitud de una reflexión que no me absolvería de la fogosidad crepuscular de aquel gesto abominablemente espontáneo, pero también hijo deliberado de las flojeras de la carne, y signo precoz de una vejez perversa, tal vez cínica y concupiscente. Tal vez entretenida. La bebida, la interminable noche, la percepción de que nuestra sobrevivencia —la de Saúl, en todo caso— se debía a un dilapidado azar, levantaron un tupido velo que aspiró mis indagaciones y mis pronósticos y los desmedrados hilos de su relato. Puedo rescatar, ahora, la mención de dos sueños de Saúl y del seudónimo con el que se introdujo en el frenético universo de quienes invocaban al pueblo 37 con la veneración idolátrica de un profesante. En el primer sueño, Saúl habita el piso más alto de la ciudad. Sus amigos citan a Macbeth, y Saúl, enardecido, los insta a bajar la voz, a callar. Los amigos lo miran extrañados: las paredes son gruesas; por las ventanas se ve el vasto arco del río, la vaga transparencia del cielo. Nadie puede escucharlos. Además, dice uno de ellos, y ríe: Shakespeare está muerto. Dejan de frecuentarlo. Cuando él se apercibe de esas ausencias, los llama, uno a uno, por teléfono. Le responde, siempre, el silbido de un aire monótono y hueco. Vertiginosas noches se suceden hasta que el insomnio se agota. El sordo timbrazo del portero eléctrico lo arroja, vestido, de la cama. Una voz susurra, en su oído, unos sonidos breves, viscosos, definitivos. Enfermo, se arrastra hasta los ventanales. Vomita. Y ve a su propio cuerpo hundiéndose en la boca del viento. Y las luces de un barco en el río. Y la calle desierta y limpia. En el segundo sueño, Saúl yace en el suelo, con una herida en la espalda. David Stein y Débora, parados cerca de él, conversan tranquilos y familiares. Saúl les suplica que lo socorran: Stein y Débora lo observan, indiferentes. Luego, lentamente, reanudan la charla. Saúl sabe que se muere; que ellos pueden salvarlo; que ellos no lo salvarán. Una bocanada de sangre lo ahoga. Todo se borra: aún está vivo. Los elitistas le propusieron a Saúl, como tarea inicial, el examen del programa económico que habían elaborado. Aceptó. Se adjudicó, alegremente, para esa todavía prolija labor de gabinete, un nombre de guerra: Thales. Emergió desolado del análisis. Escogió las palabras, las revistió de prudencia y constricción y elipsis, pero, al fin, les dijo que aquello era una desaliñada, insoportable enumeración de reformas que desdeñaría el más ocioso de los príncipes asiáticos; que sólo conformaría, presumiblemente, a los ávidos exorcistas que regentean Haití. Sus interlocutores desecharon cifras, estadísticas, tablas comparativas; magnánimos, le recomendaron que estudiara la realidad: el suyo, bueno, era el juicio de un intelectual alejado de la cotidianidad vital de los cabecitas. La simbólica objeción —matizada por la ramplonería formidable de una denominación pendenciera— corrió por cuenta de un cursillista católico, un joven hermoso que disfrutaba de su propia infalibilidad. —¿Para qué habré estudiado matemáticas? —se preguntó Saúl, los ojos entrecerrados, laxo en su asiento, con la expresión de un viajero atribulado por los azares de un viaje que discurre por paisajes misteriosos e inquietantes, que no lo exime de estaciones adustas y veloces y de miedos y fatigas inhumanas. —Había algo de deslumbrante en la fraternidad que ofrecían —agregó, 38 suavemente—. Y yo la necesitaba: no sabés, Hugo, cuánto la necesitaba. Guardé silencio: ése era un asunto que no me concernía. En cambio, con una circunspección apática, murmuré la letra de un estribillo prepotente, una suerte de convocatoria a la unanimidad viril: —El que no salta es un maricón. —No salté —dijo Saúl, al borde del infortunio, porque no podía olvidar los números, las crueles madrugadas que los números le sugirieron. Recuerdo —cuando me dispongo a depositar, en el regazo de Débora, la fotografía que se me destinó a instancias de una deplorable confusión— una frase de Saúl: “Los hombres de coraje no temen a su pasado; nunca fui un hombre de coraje”. Y la recuerdo, en tanto esas palabras hacen de mí un instrumento del destino. Lo invité a que tomara a su cargo un curso denominado Integración Regional, en la oficina nativa de las Naciones Unidas. (La tecnocracia abusa de la semántica y de la pomposidad; también yo, cuando aludo al destino y a sus enigmáticas elecciones.) Saúl aceptó: Mirta y él se encontraron. Ella es Penélope, sea cual fuere la calidad de sus tejidos. Saúl no presagia a un Ulises dócil a las servidumbres de la institución matrimonial: el nombre de Macbeth centellea en sus pesadillas. XII Cuando nació Mirta, Ángel Lorenzi se afeitó el bigote. Las mujeres con las que mantenía cortas y excusables aventuras —su esposa fugó del hogar, quince días después del parto— quedaron aleladas. Se preguntaron si el exilio de esa coquetería pilosa, que resaltaba la sinuosa delgadez de sus labios, no acarrearía un cruel desorden en las estrictas costumbres de Lorenzi. Lo conocían poco, en verdad. Los horarios permanecieron inalterables. E inmutables su maníaca prolijidad, su obstinación de teólogo medieval, sus maneras episcopales, y las ya (para ellas) monótonas fantasías a las que se libraba en la cama. Mirta, que a los diez años era una niñita flaca y alta, cuyas polleras le llegaban más abajo de las nudosas rodillas, y a quien una vieja mucama le partía el cabello en dos cortas y rígidas trenzas, tuvo, una noche, la indecorosa ocurrencia de vomitar en el plato que le acababan de servir. La muchacha no recordaba el día que sintió bailotear, en la boca del 39 estómago, una diminuta bola nauseosa. Y tardó mucho tiempo, más de lo humanamente razonable, en conocer el nombre de esos espasmos que asolaban su digestión. Pero hubo un día, entre miles de días exactamente simétricos, en que contempló, a la hora de la cena, la cara de Lorenzi. Éste se sentó en su silla, la corbata impecablemente ajustada, el torso recto, la piel rosada de las mejillas sin un trazo de barba, las mangas de la camisa abotonadas, y comenzó a comer con la vista clavada en un punto por encima de la cabeza de Mirta. A la muchacha se le detuvo la respiración: las mandíbulas del hombre trabajaban rítmica, metódicamente. Circularmente. Luego, con una regularidad pasmosa, tragaba. La nuez, aguda, ascendía por encima del cuello almidonado de la camisa, y descendía como un montacargas aceitado. Lorenzi carecía de veleidades pantagruélicas; no formulaba comentarios acerca del sabor de la comida. Simplemente, masticaba lo que le ponían en el plato. En silencio, sin ruido, los labios apretados. Una apisonadora que recorría un trecho de ruta y volvía. Iba y volvía. Y aplanaba. Cumplida esa parte de la tarea, la lengua limpiaba radialmente las encías. A continuación, aspiraba por entre las junturas de los dientes. Breves y filosos chistidos. Y se restregaba las manos. Hermosas manos: dedos largos que ajustaban los anteojos sobre el caballete de la nariz o se acariciaban el lóbulo de las orejas. Por fin, un buche de vino con el que enjuagaba la boca. La imagen de esas mandíbulas que se movían como rodillos se infiltró en los sueños inéditos de Mirta. Hasta que una noche, despierta, una bilis amarga trepó por dilatados canales y desbordó su puré de papas. Lorenzi observó, imperturbable, los resultados de la catástrofe: los ojos llorosos, la cara desencajada de Mirta, la baba gomosa que le colgaba de los labios, la menguante humareda que se elevaba desde el mantel. De inmediato, tomó una decisión. La arrastró al baño y le introdujo, en la crispada garganta, una cuchara cargada de un líquido denso y verdoso. A partir de ese momento, la purgó, durante años, dos veces por semana. Mirta adquirió una palidez y una sensibilidad exquisitas. Sus descomposturas detonaban a cualquier hora del día o de la noche, y sus causas profundas constituyeron un enigma inatacable para los pediatras, médicos y psicólogos a los que Mirta peregrinó en busca de alivio. Arreciaron los informes a las academias; las hipótesis que sugería el caso merecieron profusos coloquios, pero el misterio persistió. Lorenzi, además, hacía uso de su auto los domingos, exclusivamente. Lo sacaba, como uno saca a su perro a regar los árboles de la calle, y daba largas vueltas por el bosque de Palermo. A veces, el sol que irrumpía por las ventanillas lo retrotraía a sus años mozos, y una leve sonrisa se le dibujaba en la boca. Su memoria recurrente evocaba un episodio posiblemente vicario, 40 seguramente fortuito. Cumplía el servicio militar en una guarnición cercana a Chascomús. En una de sus salidas, conoció a una muchacha. Lorenzi tenía unos pesos ahorrados y resolvió, en secreto, ser otro, previa lectura de la libreta sanitaria de la mujer. Despertó en una pieza de hotel, con el sol en la cama, en la cara, en el piso; un viento cálido, de verano, entraba por la ventana abierta. La mujer lo miró, curiosa y alegre. El busto de la mujer era voluminoso y sus caderas, anchas, y parecía tan dueña de sí misma que Lorenzi se sintió anonadado. Desconocía las reglas que rigen la liturgia de un encuentro promovido por el azar, el deseo, el contrato. Sólo atinó a suplicarle que no se fuera, que no lo dejara. Ella tarareó el manisero se va y comenzó a vestirse. Él insistió en su ruego; algo en su voz ablandó a la mujer. —Sentate —dijo la mujer. Lorenzi no entendió la orden. Ella lo obligó a sentarse en la cama, y hundió su cabeza entre las piernas de él. Lorenzi alcanzó a extender sus manos por el pelo lustroso que le inundaba los muslos y a percibir una rutilante mancha amarilla en el techo. Creyó que lo desgarraban por dentro. Cuando se repuso, cuando el corazón volvió a latirle normalmente, comprobó que estaba solo en la habitación. Comprobó, desconsolado, que la mujer se había llevado todo su dinero, que superaba largamente la tarifa convenida. Y el reloj que su mamá le regaló al cumplir, él, los dieciocho años. A Lorenzi le resultó incomprensible (e insoportable) ese vulgar rasgo de humor. Tuvo deseos de llorar. Poco a poco, a medida que se tornaba más cauto y astuto, elaboró el desliz. Él era el amo: la mujer, obediente y sumisa, acataba sus caprichos, le besaba los pies, se humillaba. Lorenzi se pasea por la pieza soleada, indolente y magnífico en su desnudez; camina sobre el cuerpo de la mujer. La azota: la hebilla del cinturón rasga las carnes de la mujer. Y la oye gemir. En ese punto, frenaba el coche, la boca seca, ciego: unos clavos de fuego le laceraban el bajo vientre. Bosquejada la escena hasta el más ínfimo detalle, se regalaba, en verano, con un helado; en otoño, con higos rellenos ensartados en un palito pegajoso. Relajado, en plena posesión de un inefable equilibrio intelectual, regresaba puntualmente a su hogar. Como quien no quiere la cosa, refería su sueño, entre negligente y confidencial, a oyentes elegidos. La descripción, siempre enriquecida, aparecía sagazmente para rubricar una provechosa transacción financiera. Curiosamente, la segunda purga semanal de Mirta coincidía con una prolongada conferencia telefónica de Lorenzi. Éste, con el auricular pegado al oído, dictaba: 41 Séptimo al lechería. Único al cincuenta. Lotería al cuarenta y cinco. Los dos palitos. Cuaterno a doble docena. Borracho al veinte. Abuelo al setenta y siete. Uno de esos domingos, finalizado el paseo palermitano, Mirta le preguntó a Lorenzi: —Papá, ¿vos trabajás? Lorenzi la miró, extrañado. —Yo hago negocios —replicó, esforzándose por no caer en la solemnidad. Borró de su cara la expresión de disgusto y le explicó a Mirta, minuciosamente, la índole de sus negocios. Compra y venta de acciones en la Bolsa. Préstamos a interés (algo que, por miopía o un desatino del lenguaje, los infelices llaman usura). Participación en las ganancias de un bar frecuentado por hijos de familias de reconocida solvencia moral. Y algunos otros menesteres que los ayudaban a vivir confortablemente. Como Dios manda. Singularmente efusivo, le contó que había recibido, una década atrás, merced a sus excelentes contactos, información top secret: un célebre ministro de Economía iba a devaluar el peso, fenómeno —Lorenzi tenía en alta estima a la pedagogía— sumamente raro en la Argentina. Invirtió, entonces, hasta el último centavo: compró dólares a ochenta y los vendió, al producirse el desmesurado anuncio, a doscientos cincuenta pesos. Mirta dijo: —Quiero un caballo. Lorenzi supuso que había oído mal. —Repetí eso —reclamó. —Quiero un caballo. Lorenzi la miró fijamente, durante un rato. Procuró imaginar de qué sería capaz Mirta si él se negaba. La conclusión a la que arribó fue atinada: introdujo una mano en el bolsillo y depositó, sobre la mesa, un grueso rollo de billetes. —Un caballo y un departamento con teléfono. —Lorenzi veía el bosque y el árbol, simultáneamente—. Ya sos una mujer; tu padre necesita descansar. 42 XIII Según los cánones establecidos por los concursos de belleza, las revistas de modas y los desfiles de modelos, Mirta no es la candidata ideal para que se le discierna el título de Miss Primavera. Alguien comparó el color de sus piernas con el de las patas de las gallinas Leghorn: un blanco frotado y triste. No son bellas: adelgazan abruptamente en los tobillos. Puedo garantizarlo: se las examiné más de una vez. En conjunto, sin embargo, no desentonan. Afirman las malas lenguas —y en la oficina local de las Naciones Unidas abundan: sus dueñas son hijas de caballeros que labraron el mito de argentinos en aptitud de dilapidar inmensas heredades bañando de manteca los techos de los cabarets parisinos— que el origen más frecuente de las depresiones de Mirta es su caballo, un zaino de ceñida estampa. Ella, dicen, tira del bocado salvajemente; lo golpea, entre los ojos, con el rebenque; lo talonea con una vesanía alarmante. El animal, harto, termina por arrojarla de la montura. Y Mirta se sume en la angustia. En la oscuridad de su pieza, lloriquea por la ingratitud de la bestia; por su cuerpo dolorido; por las espantadas que pega, apenas se le acercan, galanes generalmente lascivos. Lorenzi parece ser el único que logra rescatarla de esos declives morales. Las malas lenguas sugieren no sé qué vilezas, no sé qué terapias diestras y abominables, a las que Mirta sucumbe incondicionalmente, con un fervor sólo comparable al que muestra por los milagrosos efectos de la ruda macho. En el fondo, es una buena chica —concuerda el chismerío—; un poco fantasiosa, un poco cruel, un poco insegura: hay tantas como ella en Buenos Aires. Mirta detesta a su papá, pero es una dactilógrafa perfecta. Al ponerla a disposición de Saúl, tomé en cuenta esta última virtud. Saúl, investido de la engañosa inocencia con la que los judíos jóvenes e inteligentes pretenden se olvide la esencia impugnadora de su peculiaridad racial, manejó la relación con diligencia y soltura. Obtuvo de ella un óptimo servicio, una puntualidad trémula e infatigable; le suscitó una intuición infalible para adivinar las omisiones más insignificantes en los arduos textos que le presentaba, escritos a mano, y que Mirta, en la IBM, reproducía con fulgurante prolijidad. Se estableció entre ellos lo que nuestros consultores sentimentales denominaban una corriente de simpatía. Fue un acontecimiento que asombró al resto del personal; yo, en cambio, la sabía falsa; precaria, al menos. Saúl, en los instantes libres, oía, soñoliento, indiferente, el parloteo de Mirta. De a ratos, la interrumpía para servir café. Después, como un gato, se acurrucaba, adormecido, en su sillón giratorio. Gozaba de la tibia temperatura de su oficina; 43 la torrencial verborragia de Mirta le resbalaba como el agua por una roca. Una tarde, Mirta le dijo, perpleja: —No me escuchás. —Sí. Tu caballo. —¿Te interesa lo que te digo? Saúl abrió un ojo; abrió una puerta a la desgracia. —¿Te interesa el cálculo infinitesimal? —No me tomés el pelo. —Juro que la equitación me encanta. Mirta palmoteó: Saúl, a diferencia de los tipos que ella conoció, le dispensaba un trato gentil, de una extrema delicadeza. Jamás una procacidad, jamás una broma de mal gusto. Saúl dotaba de convicción a los más feroces equívocos. —¿Cierto? —Permitíme que parafrasee la venerada frase de Kennedy: Ich binn a vitz. —Vos me invitás a cenar —profirió Mirta, sorda y embelesada. —Tengo un compromiso, muchacha —dijo Saúl, desperezándose—. Un compromiso de familia, impostergable: me espera mi hermana. —Tu hermana es una vieja. —No hay nada más gratificante que el trato amoroso de una anciana dama. Mirta bajó la cabeza y dijo, casi inaudiblemente: —Te creo. A vos, te creo. —El que cree en las leyes de tránsito está condenado a muerte. Mirta no volvió a ser la misma. Todos padecimos su cambio de humor, salvo el zaino que mascaba un pasto manso y dulce en su establo de Palermo chico, libre de las infernales cabalgatas a que lo sometía su propietaria. Saúl, al que le faltaba un breve capítulo para cerrar su trabajo, entró, una mañana, a mi despacho, poseído de una furia demencial. Me señaló, temblando, la ausencia, en cuatro o cinco hojas, de un binomio, de un cálculo diferencial, de un signo cualquiera (un más o un menos), tal vez la de una fórmula astrológica que anula a otra e inicia un ciclo que se diluye en la hermética topografía de una galaxia. Traté, en vano, de apaciguarlo; Saúl me pidió, en un tono que no admitía excusas, que llamara a Mirta. La muchacha llegó, el cuerpo aterido, un rictus de inevitable abyección en la boca. La voz de Saúl sonó serena pero lastrada por un desdén y un desprecio sangrientos. Él no concebía que una máquina a la que se alimenta con dólares pueda resfriarse, estornudar, limpiarse los mocos, perderse en las desaforadas especulaciones de un ensueño. Cuando Saúl 44 concluyó su ominosa letanía, estuve a punto de ordenar que barrieran del suelo lo que quedaba de Mirta. Al día siguiente, Mirta se presentó en la oficina vestida con un gorro cosaco y una boa suave y peluda en el cuello (quizá la prenda menos mesuradamente simbólica que su madre, al emprender la huida, abandonó en uno de los cajones del ropero). Además, unas perlas blancas y opacas le colgaban de las orejas. Saúl se derrumbó, estupefacto, en su asiento: nunca terminaré de explicarme su mudez, y su mirada fija —tal vez, demoníaca— en esa escenografía bizantina y febril. XIV Débora sirve el desayuno para los dos; es el último que tomo con ella. Me despido de estas paredes, de estos olores, de esta penumbra funeraria. Digo adiós a los furiosos espectros que la habitan. Débora, adiós. Débora mastica una tostada. Se inclina hacia mí y le veo los pechos por la bata entreabierta: un destello que me costará olvidar. —Me da asco lo felices que somos —dice Débora—. El día menos pensado vas a proponerme que nos casemos. Algo salta dentro de mí: un resorte, un monstruo que emerge fatigosamente del pantano y agita su cabeza hidrocéfala deslumbrado por el sol. —¿Qué sos para Saúl? —le pregunto. —¿Qué creés que soy? Maldita. Freud te contestaría con otra pregunta. Yo soy cristiano, si nadie se opone. —No sé. —Él tampoco. Palpo mi bolsillo: allí está el sobre de papel madera. Hay luz. La hora del safari. Abro el sobre y deposito la foto en su falda. Débora no toca la espejeante cartulina: alza la cabeza y me mira. Dice: —Esa perra no vivirá mucho. El tercer canto del gallo. Cronológicamente, Saúl debió lanzar el primero; yo, el segundo, cuando recordé el nervioso desagrado de César por la mezquina figura de Casio. Saúl también es flaco, con una salvedad: César, que disfrutaba de los efebos gráciles, nació hombre. Débora, entonces, presiente para Mirta la copiosa dosis de somníferos, la ventana propicia de un noveno piso, el involuntario viraje de un auto. 45 —¿No te dejás nada? —pregunta Débora. XV Saúl alzó el tubo del teléfono. —Habla Mirta. —Sí. —Vení a verme. —¿Pasa algo? —Vení a verme. —Mirta, estoy ocupado. —Vení. —No. —Thales. La comunicación se cortó. Saúl buscó una silla y se sentó. Matarla, pensó. Y rápido. Cerró los ojos y bloqueó al pánico. Necesito tiempo. Pensá, Thales. Pensá. Soy un habitante del ghetto. Un uniforme pardo camina por la vereda; yo bajo a la calle. La estrella amarilla me quema como un fuego frío, colgada de la manga de mi saco. El uniforme pardo prevé mi incineración en el idioma de Hegel. Tengo la cara vacía, la cara de los cortejantes de la mortificación, la cara y el alma vacías. Pero David Stein nunca creyó que el hombre poseyese alma, ni que el cielo fuese otra cosa que la vaga designación de un gas de estructuras químicas aún desconocidas. Y mató a los uniformes pardos en el bosque, en un sótano, en el inestable recodo de una ruta. David Stein no leyó Caperucita Roja. Saúl volvió a sonreír. Los que me conocen dicen que soy un santo. Y la carne de los santos, en la hora del martirio, no abdica de su calidad: es de acero forjado. La mía es simplemente carne, vitz que no resiste al fuego. Salió a la calle; tembló. Un sello helado giró en su pecho y un líquido espeso le blanqueó el cerebro. Una Mirta jadeante, de ojos vidriosos, le abrió la puerta. —Hola —dijo Saúl, y una mueca hambrienta y hueca le alargó los labios. —Ahí —musitó Mirta, y le señaló un puf de cuero instalado frente a un diván. Ella se sentó en el diván y encogió las piernas. —Mi caballo rodó —dijo Mirta. —Sí —dijo Saúl. —Se quebró una pata. 46 —Sí —repitió Saúl. —Vos sos mi caballo... ¿sí? Saúl la contempló. Mirta tragó aire velozmente; sus labios estaban mojados de saliva. —Sí —dijo Saúl. —¿Vas a ser bueno conmigo? Saúl la abrazó por la cintura. Mirta echó la cabeza hacia atrás y suspiró. Saúl le miró la garganta, mientras sus manos, entre las ropas, trepaban por una piel fría y escamosa. Alguien apretó el disparador de una cámara fotográfica. 47 Pescados en la playa Nunca supe para qué, pero salimos de vacaciones. Unos amigos —esos amigos animosos e infatigables que reemplazan al plomero o al electricista— nos propusieron un paraje poco frecuentado de la costa uruguaya, ideal, dijeron, para que descansaran nuestras almas. Allí fuimos, y alquilamos una casa tan rápidamente y sin apelar al interminable y odioso papeleo burocrático que demanda la verificación de la honestidad del interesado, que casi me asombró. Las paredes de la casa que alquilamos eran de piedra, pintadas de blanco, y el techo era de fibrocemento, por lo que, a las tres de la tarde, si uno se calcinaba a orillas del mar, podía, en cambio, mugir como una vaca acorralada, y a punto de degüello, en el aire sofocante, bochornoso de la siesta. Por lo demás, las sillas de mimbre, la heladera, la pequeña cocina a gas de garrafa, las cortinas de paja, el cercano bosque de pinos, y el agua corriente que se cortaba al caer la noche, resultaban simpáticos, probablemente y con poco esfuerzo, las veinticuatro horas del día. Salíamos temprano, por las mañanas, hacia la playa; instalábamos, en un lugar protegido del viento, la sombrilla, y yo, entonces, me quedaba ahí, quieto, mirando volar las gaviotas sobre la espuma de las olas del mar. Conozco tipos a quienes la presencia de esa línea intemporal de agua, esa línea infinita color verde y color barro los ensimisma, los enmudece. A mí, no. Pero algo me pasa cuando escucho la palabra del mar. Entonces, ¿para qué esa perturbación inútil a la que se designa con el inverosímil nombre de vacaciones? Una de esas mañanas, Natalia me dijo algo, que yo olvidé apenas lo dijo. Natalia diagnosticó: —Estás lerdo. —Sí —admití, dócil. No discuto algunos juicios de Natalia: es como cuestionarle a un católico la existencia de Dios. Natalia me habló, quiero suponer, de antihistamínicos y sarpullidos: el sol y su piel eran viejos adversarios. Deduje, algo abstraído, que prefería quedarse en la casa. No me gustó que se quedara en la casa. Hace diez años que vivimos juntos, tiempo suficiente para que las manías se vuelvan intolerables, para que 48 se extingan los furores de la pasión, para que el oído seleccione lo que desea escuchar. Acaso por azar, o por justicia, o por comodidad, aún nos necesitamos. De modo que me fui solo a la playa. Caminé unos quinientos metros al borde del agua, me dije que el agua estaba fría, y clavé la sombrilla al reparo de un médano. La arena era un brillo asesino, y el paisaje no propiciaba la lectura. Me despertó un dolor sordo en la espalda. Abrí los ojos, y una luz blanca estalló en ellos. Cuando el furor de la luz blanca amainó, Cora estaba más acá de mis quejidos y de la voz del mar, que provoca, se sabe, las desventuradas exaltaciones de los poetas, y sus hermosos pies no cesaban de golpetear mis costillas con placer y, también, con desgano. Hubo un tiempo en que mi boca temblaba al besar esos pies, y la piel de esos pies, y los dedos y las uñas de sus pies. Ella consentía esas sumisas efusiones y, a veces, algo más. Cuando ella, con un gesto, detenía la corrosión de mis huesos, yo, entonces, la recibía aterrado, gozoso, balbuceante, el cuerpo en cruz. Aprendí por qué la palabra olvido había sido desterrada del uso de la lengua. Hola, dijo Cora, y el pasado fue ese pescado flaco, largo y seco, y, tal vez, algo arqueado, a quien los pájaros le comieron los ojos, y que la resaca deposita en la arena para que se descomponga bajo la luz del verano. Debí imaginar que me encontraría. Debí imaginar lo que vendría después, cualquiera fuese el lugar donde ella me encontrara. Digan lo que quieran: yo miré el pasado. Y el pasado gozaba de buena salud, no era un pescado que se desintegraba y volvía a la nada. Ahí estaban la carne, las bocas, la lengua, las manos que alimentaron mis humillaciones. Y no cerré los ojos. La invité a que se sentara dentro del arco de sombra que nos ofrecía la sombrilla. Se sentó. Un olor a piel tratada con cremas y espesos aceites perfumados se precipitó sobre mí. Era una mujer bella, todavía, orgullosa y arrogante. Su bikini mostraba blanduras que una segunda mirada al espejo aconsejaría resguardar. Pero Cora desdeñaba la sabiduría profunda de los espejos. —No te metás con Cora —me dijo su hermano, Eugenio, once o doce años atrás. Fue la primera y única vez que Eugenio nombró a Cora. Pronunció esas palabras con calma y fríamente, con la misma impasibilidad ominosa que usaba a la salida del quirófano para anunciar el resultado de una operación, aun 49 cuando el paciente no fuera a sobrevivir más de cuarenta horas o cuarenta días a la extirpación de un tumor en la vesícula. Eugenio era cirujano de un hospital de los arrabales de Buenos Aires; compartimos la redacción de una revista literaria, su desesperanzada prosa y algunos estallidos de pedantería que, impresos y releídos, nos dejaban estupefactos. Pero estaba escrito que aquellos años no fueran pacientes con la lírica. Sepultamos piadosamente la publicación: invocar a Barthes, aun para un reducido núcleo de iniciados, cuando el aire olía a pólvora y demencia, parecía tan ridículo como pasearse vestido por un campamento nudista. Eugenio ingresó a las formaciones especiales: discutimos esa elección durante sus largas noches de guardia en el hospital, entre una partida de ajedrez y un borracho acuchillado en un entrevero de mal vino. Eugenio no se crispaba ni se conmovía por las llagas y las penurias de los marginales que poblaban los suburbios de Buenos Aires. Le interesaba la acción, y para justificarla no incurría en los desvelos del burgués que objeta las ruindades de su clase. Ponía en cuestión, sí, los ambiguos pactos que sus amigos trababan con los jefes más venales que el populismo haya concebido nunca. Pero sus reproches —lo quisiera Eugenio o no— exhibían la fragilidad de la condena moral. —El que acepta los fines —le dije—, etcétera... —Proverbio por proverbio, las diferencias no me ocultan el bosque... Etcétera, etcétera. —¿Y qué me contás de los espejismos? —Ofreceme algo mejor. —Traé el tablero: me tocan las blancas. Nos quedaba eso: la irrevocabilidad que emanaba de las máscaras negras y de las máscaras blancas, su incitación a la belleza, la muerte pura que se desprendía de ellas. Era mucho, a condición de permanecer mudos, de no mirarnos, de olvidar lo que nos separaba. La abrumadora melancolía de las despedidas acechó nuestros posteriores encuentros. Prescindo, compréndame, de los preámbulos que intentan descifrar la secreta y lúcida fatalidad de las rupturas. Digo, si algo debe decirse, que Eugenio, una noche que jugaba con blancas, abrió con P4R. El canon prescribe P4D como una de las respuestas posibles. Moví P3TD, porque me gustan los adioses memorables. Eugenio me miró, los ojos vacíos. —Nos vemos —murmuré. Eugenio se levantó de su silla, los ojos vacíos, y se fue, sin abrir la boca. Jaque. En octubre de 1975, lo detuvieron: fue entregado a las bandas de la 50 represión armada por uno de sus compañeros de combate, que no quiso aceptar el martirologio que le proponía la mesa de torturas. La familia de Eugenio pagó su rescate, en febrero de 1976, y las pilas de billetes con los que se pagó ese rescate parecían no tener fin, y Eugenio tomó un avión con destino a México. Siempre hay alguien que cobra —no importa lo afilados que estén los cuchillos del degüello—, y siempre hay alguien que paga. La suma silenciosa de esos actos se llama ley. —Y ahora, ¿qué hace Eugenio? —le pregunté a Cora. Cora habló con una voz grave, lejana y, tal vez, desdeñosa. Cora habló, y mientras Cora habló, como si hablara desde lo alto de un trono, yo dibujaba figuras geométricas en la arena. Cora dijo que Eugenio abandonó México, y regresó a Buenos Aires con un pasaporte extendido a nombre de un ingeniero norteamericano. Vio a alguna gente, y la citó en un domicilio seguro. Una hora después de iniciada la reunión, un patrullero estacionó frente a la puerta de la casa segura, probadamente segura e insospechable. Eugenio se llevó a la boca una pastilla de cianuro. Pero los policías se limitaron a pedirle al dueño de casa, un anciano en silla de ruedas, que les firmase uno de esos abundantes, incomprensibles certificados de supervivencia que emiten las cajas de jubilaciones. Bajo un sol calcáreo decidí, ese mediodía de verano y mar, que Hollywood es la Biblia del conocimiento humano. —Y vos, ¿a qué te dedicás?... ¿Regás las plantitas de tu jardín? —me preguntó Cora, con la sonrisa que ponía su boca cuando yo jadeaba, tendido sobre sus muslos, su ombligo, sus pezones erectos. Encendí un cigarrillo. Siempre, en ocasiones como ésas, se enciende un cigarrillo. Hacía calor y yo sudaba. Podía meterme en el agua e imaginar que era Robinson Crusoe, o cualquier otro tipo marcado por los dudosos prestigios de la literatura, durante la eternidad que dura un bautizo de sal y yodo, y después salir a tierra firme, un poco menos sucio, un poco menos cansado, un poco más silencioso. Recogí la sombrilla, y, sudado, los labios secos, le di una chupada al cigarrillo. —Parecés un bofe crudo. Me estaba demoliendo. Contribuí, como pude, a esa labor de puño y labio que la reconciliaba con la vida. —Sí, mirá: tengo los pies hinchados como empanadas —dije. —El podrido de siempre —resopló ella, triturando las vocales, un brillo viscoso y aceites y cremas que se contraían en la piel de su cuerpo. Esa no era la letra de Bésame mucho, pero las réplicas de Cora 51 enmudecerían al más intrépido de los camioneros. La miré irse. Habría caminado veinte metros cuando un joven de porte atlético, pelo negro y largo, se le acercó, me señaló, y ella le contestó, probablemente, con esa voz grave y sombría que utilizaba para las grandes celebraciones patrióticas, y la versión rioplatense de Tarzán agachó la cabeza, y le pasó, con visible delicadeza y cuidado, un brazo por la cintura. Me arrastré por la playa, sin pensar en nada, otro cigarrillo apagado en la boca, rumbo a la casa que alquilamos hace cien años, o un poco menos o un poco más, para revolcarnos en sudor y asarnos en los destellos del infierno, en ese período anual que los idiotas destinan a eso que llaman vacaciones. Abrí la puerta de la casa; Natalia me sonrió: —¿Qué tal la pasaste? —De primera. La eterna batalla que libra Natalia a favor de lo productivo, lo eficaz y sano (en ese orden), no se abstuvo de emitir su veredicto: —No entraste al agua. —Dormí... —confesé—. Pero la mañana estuvo de maravilla. 52 El país de los ganados y las mieses En París, los trenes del metro marchan sobre ruedas de goma, los teléfonos funcionan, la luz abunda, los vinos se dejan tomar, y las personas civilizadas y cultas gozan de respeto, consideración e, incluso, atención médica, excepto africanos, extranjeros de indescifrables y crueles latitudes y candidatos al manicomio. —Nosotros somos argentinos —dijo Antonio—. Quedate. Llueve; y yo no tengo linterna. —Los yuyos están así de altos —murmuró Lola—. Tendríamos que mudarnos. —¿Escuchás a los perros? —preguntó Antonio. —Sí —dije. —La gente los encierra de noche. Se ponen como locos. Pero uno se acostumbra a oírlos. ¿No es cierto que uno se acostumbra, Lola? —Pablo dice que no importa —suspiró Lola, y la fatiga, como una sombra, descendió sobre su cara. O ya estaba allí, y yo no la vi. O esa cara ansiaba, desesperada, exponerse a las luces del sol—. Ellos dijeron: múdense. Venían y decían: múdense. Bajaban del auto y decían: múdense. Y, después, subían al auto, y sonreían, y las gomas, al ponerse en movimiento el auto, desparramaban barro y agua podrida para el lado de la calle, y para el lado de la vereda... Nos dijeron eso de mudarnos no sé cuántas veces. —Oh, Lola —gimió Antonio. —¿Qué te hicieron en ese sanatorio? —y Lola se volvió bruscamente hacia mí, y se esforzó por sonreír, y olvidar el ladrido de los perros, la lluvia y el barro y los yuyos crecían, salvajes, en las noches de invierno, y a los tipos con muecas festivas en las bocas, que bajaban y subían de autos rápidos y dóciles. —Una neumoencefalografía. Antonio dejó de sumar las monedas que había sacado de un bolsillo y alzó la vista. —¿Te dolió? —Fueron amables. Sus reflejos funcionan, me avisaron. Tome esta píldora y ésta. Contrólese. Electroencefalograma cada doce meses. No se olvide. 53 Antonio derrumbó la pila de monedas sobre la mesa, pausadamente, sin mirarnos. No estábamos en un bar ni éramos protagonistas de una película americana: no le servirían una copa por esas monedas. Y él, puedo asegurarlo, la necesitaba. Y yo. Y, quizá, Lola. Antonio guardó las monedas en un bolsillo del pantalón. —Llueve —volvió a murmurar Lola, y su cara no sonreía—. Múdense y les irá bien, dijeron. —Pablo tiene ganas de verte —dijo Antonio, poniéndose de pie—. Fue largo el viaje, ¿no? No muy largo, muchacho. Apenas hasta un viejo cine, vacío y silencioso, en el que se permite fumar. Uno se sienta en la anteúltima fila de butacas y prende un cigarrillo, y Pat Garret va en busca del inevitable espejo, de la mecedora en el porch, de la repentina vejez. La mujer me pidió fuego; la llama del encendedor iluminó los cristales oscuros de sus anteojos. —¿Usted es Arturo Reedson? —preguntó. —Algunas veces. —Recuerde Madrid. Recuerde el piso de Vicente. Yo soy Alice. Golpearon la puerta. Antonio, desde la cocina, me gritó: —Abrí. Debe ser la Hilda. —¿La Hilda? —Una loca —cuchicheó Antonio—. Anda detrás de Pablo, la pobre. Buena chica, no vayas a creer. Pero muy loca. —Furores uterinos —sugerí. —Calentura —tradujo Antonio. —Una zorra —dijo Lola, las manos crispadas en el borde de la mesa—. Y ni siquiera divertida. No abras. Abrí. A veinte meses de la puerta, dos autos, quietos y relucientes bajo la lluvia andrajosa, con motores en marcha y las puertas abiertas. Había gente dentro de los autos. Un tipo alto, gordo y de impermeable, con una pistola grande y negra en la mano, me preguntó: —¿Aquí vive Pablo Ara? Detrás del tipo de la pistola grande y negra, otros dos: uno, morocho, la metralleta colgándole del pecho; otro, bajito y flaco, de anteojos. Los conozco: 54 Jáuregui también los conoció. Se acuestan con las pistolas. Tienen las carnes blandas y pálidas. Y parecen cansados con esas caras de ceniza. No duermen de noche: eso es lo que les pasa. Y sus autos circulan de contramano. La esquina estaba a oscuras, pero Jáuregui vestía una camisa blanca. No tuvo tiempo para que le llegase el miedo: los autos de los tipos que se acuestan con los fierros circulan a contramano. Encendieron los focos de los autos y apuntaron a la camisa blanca y flaca. No podían errar con ese eczema que les cubre las caras. El morocho levantó la voz: —Eh, Miguel, movete. Miguel, el de la pistola grande y negra, se volvió hacia el morocho. —Calma, Ahumada. Calma. Antonio se acercó a la puerta: —¿Qué pasa que...? Miguel le clavó el caño de la pistola en el vientre: —Las manos en la nuca, querido... Eso... ¿Quién sos? —Antonio Ara. —Ah. —Entremos —dijo el bajito—. No aguanto la humedad. Pat Garret esperó, sentado en la mecedora, la salida del sol. Quizá tenía frío. Pensó, quizá, que matar a estúpidos indefensos no fuese el mejor oficio que pudiera elegir un hombre. Pero el oficio estaba ahí, y alguien debía hacerse cargo de él. —Tomemos un café —dijo Alice. Nos sentamos a una mesa del Cosmos, y Alice pidió un café y un coñac. Yo, un cortado. —Me gusta la nieve —dijo Alice. —¿Y Vicente? —le pregunté a Alice. —Cuida a su papá —me contestó. Lola se levantó de su silla, pero Ahumada que, tal vez, reía, la volvió a sentar con un movimiento de la mano más veloz de lo que uno tarda en imaginarlo. —No le hagan nada, por favor —pidió Antonio, con algo que se le quebraba en la voz y, también, en otras partes—. Es mi mujer. —Que se quede quieta —dijo el bajito. Parecía triste y distante, como si saliera de la morgue. 55 —No tengas miedo, nena —siseó Antonio—. Quedate quietita, ¿sí? —Le dice nena —dijo Ahumada, como si reflexionara en voz alta. —¿Vive Pablo Ara, aquí? —preguntó el bajito, y se levantó las solapas del sobretodo. —Es el hermano —musitó Lola, y señaló, con la cabeza, a Antonio. —Preguntó si vive aquí —dijo Ahumada. —No nos hagan enojar —dijo Miguel, y de sus ojos aplanados brotó una chispa amarilla—. Contestá, Tono. Y no te equivoqués. Sólo los héroes no se equivocan. Antonio no lo era. —Viene, a veces —dijo Antonio—. ¿Ustedes son de la policía? —Pregunta si somos de la policía —explicó Ahumada—. ¿Vos que pensás, Miguel? —Tono, Dios goza de buena salud porque es mudo —dijo Miguel, y se sentó en la cama—. ¿Leíste El Principito, Tono? —No —dijo Antonio, tan sorprendido como si le hubieran anunciado que ganó el premio mayor de la lotería de Navidad. —No —repitió Ahumada—. ¿Por qué no? Vos no, y un taxista del montón, sí. Mal, mal, Tono. —¿Y la cultura, Tono? —preguntó Miguel—. ¿Dónde me dejás la cultura, Tono? Andá y aprendé del taxista ése que, en la tele, se babea por El Principito. —Revísenlos —dijo el bajito, que se masajeaba las manos—. Enciendan una estufa o algo. Miguel se acomodó la pistola grande y negra entre el cinturón y la camisa, y me palpó, desde los sobacos hasta las pantorrillas. Después, hizo lo mismo con Antonio. Alice es inglesa, pero no vino con nosotros a Toledo. Las corridas de toros recién comenzaban en abril y las pinturas de El Greco la deprimían. Por lo demás, uno de sus antepasados estuvo junto a Nelson en Trafalgar. El viaje a Toledo fue excelente. Almorzamos no lejos de la plaza de Zocodovar. Y el papá de Vicente, con la estampa de un boxeador de peso pesado que supo retirarse a tiempo de la práctica activa del pugilismo, insistió en que yo probara codornices a la castellana. Las probé, fui pródigo en su elogio, y luego, pedí cordero asado. Vicente propuso que entráramos a El Alcázar. —¿Para qué? —preguntó el papá de Vicente. Eran los últimos días del invierno. Nos acodamos en un muro de piedra que da sobre el Tajo. En el horizonte, la tierra tomaba un color herrumbre, y del cielo se desprendía una luz violácea. Alice, que ama el whisky y el césped que se cultiva en las 56 afueras de Londres, detesta Irlanda. Al pie de la fortaleza, sonaba un acordeón. Unas viejas, vestidas de negro, desdentadas, hacían coro a una pareja que ensayaba, torpemente, unos pasos de baile. Ella, las medias opacas y el pelo gris, miraba sus alpargatas polvorientas; él, rechoncho, de sombrero y tiradores verdes, agitaba desmañado los brazos, crepitaba los dedos. El papá de Vicente dio la espalda al muro, con una mueca de asco en la cara. Y eructó. Ofrecí cigarrillos. El papá de Vicente tomó uno, y dijo: —Malditas codornices. Miré los muros del bastión. Y miré al papá de Vicente. Y el papá de Vicente, con el cigarrillo entre los dedos índice y medio de su mano derecha, señaló a los bailarines y a las viejas, allá abajo, que reían, que jadeaban, que sudaban. Y dijo: —He ahí la paz. Un millón de muertos para eso... ¿Le hablé a usted de lo divertidos que podemos ser? Vicente, dijo Alice, combate, aterrado, contra las leyes del tiempo y de una vida sin las exaltaciones de la épica: le pasa, domingo por medio, películas de Buster Keaton y de los hermanos Marx. —Vivís en Córdoba —comprobó Ahumada. —Sí —admití, pero no me ruboricé. —¿Córdoba? —preguntó el bajito. Los cristales de sus anteojos brillaron cuando levantó la cabeza. —No nos gustan los cordobeses —proclamó Miguel. —¿Qué hacés en Córdoba? —preguntó, otra vez, el bajito. Bastaba mirarlo para saber que la curiosidad no era su fuerte. Sin embargo, la ejercía con una resignación sin énfasis. —Junto papel. —Juntás papel —se asombró Ahumada. —Junta papel —pronunció Miguel, como si hablara de una enfermedad incurable. —Junta papel —insistió Ahumada, y entrecerró los ojos. —No te gusta el trabajo —dijo, resueltamente, Miguel—. ¿Cómo va a salir el país para adelante con gente que junta papel? ¿Estás enfermo? —No. —No está enfermo, Miguel —avisó Ahumada. —Cállense —ordenó el bajito—. Llevate a este loco a la otra pieza, Miguel. —¿Usted nunca se equivoca? —le pregunté al bajito con alguna calma. —No me hagas perder el tiempo —dijo el bajito, como si estuviera 57 cansado. Miguel me llevó a la pieza que, para Antonio y Lola, hacía las veces de dormitorio. El piso era de tierra y las paredes de ladrillo. Había olor a ropa mojada. Alice quitó el papel de seda de una caja de Gitanes, con sus dedos largos y bellos, y eligió un cigarrillo redondo y grueso. Vicente, dijo, la atraía. Habla inglés y francés a la perfección. Y, también, el italiano. Vicente es alto, de cabellos negros, y jinete fogoso. Trabaja en la Dirección General de Turismo y puede cautivarlo a uno con sus conocimientos de ruinas, horarios de trenes y la genealogía de los Medinacelli y de los Borbones. A veces, dijo Alice, Vicente le pide que se quite el vestido o la blusa y la pollera, y el corpiño, y que se deje unos calzones de seda negra que él le compró en las galerías Lafayette, y que se contonee hasta excitarlo. Leyó prematuramente a Joyce, diagnosticó Alice. Y su papá ganó la guerra civil. Y yo, ya se lo dije, detesto a Irlanda. Los cabellos de Alice son rubios. Le llegan casi hasta la cintura. La piel de su cara es fina, casi transparente, casi quebradiza. Pero sus ojos no regalan nada. Pat Garret se levantó de la mecedora, y sus huesos crujieron. Decían que él había matado a Billy the Kid. Y que él, aún, estaba vivo. Y decían que él, en esa noche calurosa de Fort Sumner, cuando remató, con un oportuno balazo en la espalda al estúpido, desaforado muchacho, prometió: desposaré a la hija del rey. —¿Por qué lo buscan a Pablo? —Por infiltrado —me contestó Miguel—. No nos gustan los infiltrados. —Pablo es, sólo, una buena persona. —Cerrá el pico, abogado —dijo Miguel—. Creeme: tuvimos mucha paciencia con Pablo. Dejá tranquilos a los negros, le pedimos. Como amigos, te lo pedimos... Sí, tuvimos mucha paciencia con Pablo. Miguel se contempló las uñas. —Me las limo —dijo—. ¿Vos...? —No. —Después —prosiguió Miguel—, fue a los diarios. ¿Y qué dijo el bocón? Dijo que no teníamos nivel intelectual... ¿Qué hora es? —Las once y media. —Cuánto perro por acá. —Amigos del hombre, los llaman —intercedí. 58 —Ladran —dijo Miguel —. Calladitos los quiero. —Vení — le dijo Ahumada, desde la puerta de la pieza, a Miguel. —¿Qué van a hacer con Pablo? —Miguel —dijo Ahumada—, el loquito pregunta qué vamos a hacer con Pablo. —Vamos a conversar —dijo Miguel—. Como amigos. —Van a conversar —dijo Ahumada—. Los amigos conversan. —No te movás —me dijo Miguel—. Mañana les mandamos la perrera. —Sí. —Dijo sí, Miguel —dijo Ahumada. —Aprecio a la gente comprensiva, locos incluidos —dijo Miguel. —Aprecia a la gente comprensiva, vos incluido —dijo Ahumada. Traté de explicarle a Alice que no me considero un políglota. Y que, por ello, tuve excesivas dificultades con la República de Francia. Elizabeth gime en la cama: es lo menos que pude decirle, a Alice, de una profesora de filosofía, de nacionalidad incierta. La portera, que todas las mañanas le traía la ropa limpia, alcanzó a escuchar los maullidos de Madame. Supuso lo peor: Landrú. Y los siete policías que subieron con ella hasta el quinto piso no se mostraron satisfechos con mis balbuceos. Y mi pasaporte les endureció las caras. Argentina, dijeron, e intercambiaron miradas sagaces. Madame se asomó al interrogatorio, envuelta en una bata, y les habló con la levedad, la pureza y la impertinencia de un hilo de agua que corre por las grietas de la montaña, para usar una metáfora a la que apelan los malos poetas, no importa la edad que tengan. Los interrogadores escucharon, sin desfallecer, la historia que Madame desgranó. Y accedieron, por fin, a devolverme una cierta pero menguada forma humana. Yo no gimo, dijo Alice. Y yo, muñequita, aborrezco la niebla londinense, las codornices a la castellana, los guerreros fascistas y sus mierdosos descendientes... ¿Sigo? Salté, por la ventana, hacia la calle. Parado en la vereda esperé, durante unos segundos. Lloviznaba. Me raspé las manos contra la pared y caí de rodillas en la vereda. Esperé, durante unos segundos, que se encendieran los faros de los autos, que los hombres de los autos gatillaran sobre mí sus armas grandes y negras. Lloviznaba. Lo encontré a Pablo a unas diez cuadras de la casa de Antonio. Caminaba, sin apuro, los hombros caídos, y golpeaba, con el revés de la mano, los yuyos que crecían por encima de ocasionales alambres, en unos baldíos lodosos y 59 profundos. —Te buscan, Pablo —le dije. —Volviste, mi viejo. —Pablo, te buscan. —¿Cuánto hace que no nos veíamos? ¿Te curaste? Y el viaje, ¿qué tal? —Ninguna cura. Ningún viaje. —¿Quién me busca? —Hombres. Argentinos. E impacientes. —¿Estás bien? —Estoy bien. —Descansá —dijo Pablo, y me sonrió, pero sus ojos miraban a otro, o nada, pero no a mí—. Voy a hablar con ellos. —¿Vas a hablar con ellos? —Descansá: no estás para entender. —Puede ser: me abrieron dos veces la cabeza. —Oh, no... Disculpá, Arturo... Carajo... —Entonces, pegá la vuelta, Pablo, ¿qué vas a decirles a esos argentinos impacientes? —Arturo, Arturo... Conozco a los muchachos: nos criamos en el mismo barrio... Van a entender lo que yo les diga... En los primeros minutos de la madrugada, Antonio y Lola se enteraron de que la muerte llegó a Pablo desde la boca de tres pistolas de gatillo suave y aceitado. Miguel, didáctico como un profesor de tránsito urbano, les encendió, esa noche, el aparato de televisión, para que compartieran la legitimidad de los entusiasmos de un taxista porteño por Saint-Exupéry, poeta. 60 Un tiempo muy corto, un largo silencio A Jorge Onetti, otra vez Me parece que disfruto de un buen momento. La muchacha del quinto piso se depila las cejas, pasea un espejo de mano por su perfil derecho y, después, por el izquierdo; alza el mentón, lo baja; acerca su cara a una lámpara de pie. Se sienta, ahora, en una cama de patas gruesas y cortas, y me permite que vea sus muslos largos y blancos. La muchacha mira a su alrededor: estira una mano y levanta, de la mesa de luz, un paquete de cigarrillos. Acecho, a veces, desde esta platea alta y a oscuras, la actuación muda de esa chica: me distrae. Golpean en la puerta del departamento, prendo la luz. Miro: mirada rápida, circular, profesional. Todo en orden: los diarios de la mañana y los vespertinos, apilados sobre la mesa; la máquina de escribir con su funda negra; el block de hojas manifold; los sobres de vía aérea; el Larousse ilustrado; Hammett y Chandler completos en el estante que clavé sobre el bargueño, y el botellón de coñac sobre la tapa del bargueño. Abro la puerta del departamento: Carlos. —Le pega. —Ahhh... Y mami, ¿qué hace? —Se ríe. Está allí, el pelo rubio tocado por la pálida luz del pasillo, delgado y más alto que sus once años de edad. —Pasá —le digo. Él entra al departamento, mira el bargueño, el sable bayoneta y las boleadoras colgados de la pared en la que se apoya el bargueño, y una reproducción de Lautrec, y camina hasta el dormitorio. Los pechos de la muchacha del quinto son pequeños y duros, seguramente. Pero yo los veo flojos bajo la blusa blanca. La muchacha alza su cara y sonríe: un tipo alto y buen mozo le besa la nuca. —¿Aquí vivís vos? —pregunta Carlos. —Sí. 61 Carlos contempla los caireles de la araña que cuelga del techo del dormitorio, las lámparas sin pantalla, y dice: —No me gusta. —A mí tampoco —le contesto. —Sacála. —¿Para qué? Esa araña estaba cuando alquilé el departamento. No me molesta. No la miro y no me molesta. La muchacha usa unos anteojos que le comen la cara; ella y su acompañante alto y buen mozo están sentados en la cama. El acompañante de la muchacha le acaricia las rodillas y le acerca su boca al oído. La muchacha ríe. Una de las manos del acompañante de la muchacha sube entre los muslos apretados de la muchacha que, todavía, ríe. —Te lastimaste el pie —dice Carlos—. Ella me avisó. —Me torcí el tobillo; iba a cruzar la calle para comprar unas empanadas, pisé mal, y me torcí el tobillo. —¿Te arreglás solo? —Cuando me aburro, escucho la radio. —¿Y pudiste comer las empanadas con el tobillo torcido? —Me olvidé de la torcedura del tobillo con unos vasos de vino. —¿Rezás, de noche, para curarte pronto el tobillo? —¿Rezar?... No... Bueno: no se me ocurrió. —Ella me dijo que si uno está enfermo, y cree que, si reza, se cura, debe rezar. —Te dijo que recés para curarte de... no sé... ¿un resfrío? —Sí. —Oh... —Yo voy a rezar para que se te cure el tobillo. —Gracias, hijo. La muchacha está en la cocina o en alguna otra parte del departamento que ocupa en el quinto piso; su acompañante, el buen mozo, sentado en la cama, habla. Hojea un libro y habla. No escucho lo que dice, pero la muchacha debe ser maestra o estudiante de medicina o farmacéutica. Hace un par de semanas nos encontramos en el ascensor, y ella vestía un guardapolvo blanco. —¿Por qué hacés eso? —me pregunta Carlos. —Son muecas, apenas. Las hago para saber que puedo ser otro. —¿Te gusta hacer muecas? —Inmuniza contra la tristeza. 62 —¿Siempre hacés muecas? —Cuando me afeito. —Y te reís. —Me río. Digo: fíjense en ese payaso. Y ese payaso trabaja para mí, en el espejo. —Pero ese payaso sos vos. —Uno se divide en dos. —¿Y si yo muevo los ojos así? —Formidable Carlitos. Te aseguro que nunca vi nada igual. —¿Tendría que afeitarme? —No, no es necesario... Pero cuando te lavés los dientes, antes de ir al colegio... —¿Y si ella me ve? —Lo que importa —le digo a Carlos— es que vos encuentres al payaso en el espejo. Las muecas sirven para que no se te borre la cara. —¿Si uno no hace muecas se le borra la cara? —No lo sé, pero si yo hubiera pasado cuarenta años con la misma cara en el espejo, ya estaría muerto de aburrimiento. Carlos se detiene frente a las fotos de Greta Garbo, de Brecht, de Marilyn. La radio funciona: Laurel y Hardy, puesto treinta y cinco en el ránking de los Estados Unidos. Y en ascenso. —Estudio guitarra —dice Carlos. —Es un hermoso instrumento. El acompañante de la muchacha del quinto dibuja flores de anchos pétalos en una tira de papel, extendida sobre la mesa de luz. Y escribe letras, con empeño. Mira las flores y las letras grandes y de imprenta, y pega la hoja, en el respaldo de la cama, con cinta dúrex. —Ella dijo que si vos volvieras... Después lloró, como esa vez que fuimos al restorán, y ella se peleó con tus amigas. —No lloró. Mami, esa vez, no lloró. —Lloró y se enfermó. Se metió en la cama y se enfermó. Y me pidió que la perdonara, que sus nervios tenían la culpa de lo que pasó, y dijo que no se iba a pelear nunca más con tus amigas. —¿Y vos la perdonaste? —Sí. Y le dije que, por favor, dejara de llorar; que yo la quiero. Ella dijo que sí, y que me adora, y que no la deje sola. —¿Tenés hambre, hijo? 63 —Él le pega, papá. —Ya me lo dijiste, muchacho. —¿Le digo a él que vos decís que se vaya? —No, Carlos. Si necesitara decir eso, se lo diría yo mismo. La muchacha del quinto y su acompañante alto y buen mozo apagan la lámpara de pie y se sientan delante de la pantalla del televisor. La muchacha y su acompañante se abrazan. Él besa a la muchacha en el cuello. La mano de la muchacha se posa en la bragueta de su acompañante. La mano de la muchacha queda ahí, como una mancha, iluminada por la parpadeante luz del televisor. —...Le pregunté si te quería, y ella dijo sí. Y a él lo querés, le pregunté. También, dijo ella. A los dos, les pregunté. Cuando seas grande, vas a entender, dijo ella. No quiero entender, dije yo. Carlos mira las gafas negras de Greta Garbo, el rictus inviolable de sus labios, y dice: —Me anoté para aprender yudo. —Yudo, ¿eh? Leí, en algún lado, que es un deporte dialéctico... ¿Y para qué vas a aprender yudo? —Para defenderlo al Jorge. —Y a vos, ¿quién te defiende? —A mí nadie me pega. Carlos aparta mi brazo de sus hombros y se acerca a la mesa. Golpea una tecla en la máquina de escribir. Otra. Y otra. Y escucha. —Una Corona no es una guitarra digo. —No —sonríe Carlos. —No —digo yo—. Una Corona no es una guitarra. —Papá... —Sí. —Volvé. —No... Soy tu amigo, Carlos. Y hay cosas que un amigo no le hace a otro amigo. Volver sería una de esas cosas que un amigo no debe hacer a otro amigo. Carlos se queda allí, en el centro de la habitación, entre el sable bayoneta y la ventana, midiéndome. —Rengueás —dice Carlos. —El tobillo. Pronto voy a estar bien. 64 —Me voy —dice Carlos. Acompaño a Carlos hasta el pasillo y llamo el ascensor. El ascensor llega, se detiene, y Carlos abre sus dos puertas. —Buenas noches, papá —dice Carlos, la cara pálida y más inescrutable que sus once años. —Buenas noches, hijo. El ascensor desciende con un zumbido opaco. Cierro la puerta del departamento. Mañana vendrán la hoja de afeitar rastrillando mi barba de dos días, las previstas muecas en el espejo, el café del desayuno, el primer cigarrillo del día, una mirada a la ventana de la muchacha del quinto, el tecleo de la Corona, baires, agosto 28. Diarios hácense eco de agravamiento situación económica del país. Stop. Me palpo el tobillo. La inflamación se redujo: no hay como los baños de agua y sal para las torceduras de tobillo. 65 Una lectura de la historia A Carlos Gorriarena 1 Esto es Albacete; hasta aquí llegaste, estúpido. 2 En Firmat, el cielo era una plancha pálida y candente que giraba sobre el lomo de los caballos, el campo azulado, las casas dispersas. Paramos en una chacra de gringos, donde nos mezquinaron el vino. Buen equipo el nuestro. Bueno como el mejor. Y la piamontesa tenía el pelo negro y largo. Brillante. Suave. Y la piel blanca y perfumada. Viuda, la piamontesa, si quiere saberlo de entrada. Un asesino que ningún juez condenaría. Y yo, con veinticinco años en el cuerpo. Y los sesos derretidos por el sol. El hijo se le escapó al viejo. Y a esa llanura de fuego, a ese cielo, y a la hermana. Al infierno calzado en alpargatas blancas, y con un vestido que mostraba más de lo que cualquier podía soportar sin que se le secara la boca, sin que se le estropeara la vida. Yo entré, ciego, a su pieza, los pies descalzos sobre las baldosas frescas; yo vi la ancha cama matrimonial; yo la vi, el sudor chispeándole en el vientre desnudo; yo la oí. Le digo: ese muchacho no estaba loco. El desagradecido, se quejaba el viejo. A la matina, tu gue il rocío; al mezzogiorno, fa caudo; a la sera, le sqüiur. Entonces, nos contrató. Yo manejaba la trilladora y el hombre quería el trigo seco, sano, limpio y trillado, embolsado y puesto en vagón. Ocho caballos y uno de cadenero: no era chiste. Y la piamontesa. Y la bagnacauda. Sardinas, queso, ajo, apio, pollo deshuesado, manteca y crema. Bagnacauda, comida de invierno. El cielo ardió. El vino que pagamos nosotros y el que aportó la mujer —ligero y rosado, que le desataba a uno la risa—, el sopor que se levantó de la tierra en silencio, la viuda 66 y sus sonrisas indolentes, el filo de los dientes contra el borde del vaso para no saltar sobre esos labios y morderlos hasta que sangrasen, el calor, la sed, y mi piel fría, las piernas encogidas en el colchón de chala que me tocó en suerte, en el galpón de los peones, los ojos abiertos en la oscuridad. Sudé como afiebrado. Terminé en su cama, ella sobre mí, manos y boca y piernas sobre mí. “No grités”, me cuchicheó al oído. “O gritá. Total...” Oí contar, a algunos tipos, por esos caminos de Dios, cómo quedaban después de una estaqueadura en los fortines de frontera. Así me sentí yo, con la bagnacauda a medio digerir y la viuda galopándome. Con todo, la madrugada llegó demasiado velozmente. —No te vayas —dijo ella. —Tu viejo. —Quedate. —Los compañeros. —Quedate. —Catalina. —¿No te gusto? Lo demás, créame, era retórica. —La mía es una casa sin hombre —sopló ella en la oscuridad. Le respondí, laxo, sometido a sus manos incesantes: —Vamos, Catalina. Ella largó una risita seca. —Vos sos un hombre. Ellos... Una saliva amarga le creció en la boca. La tragué: el postre después de la bagnacauda. —Ellos... Infelices. Mi viejo no sirve para nada; sólo piensa en sus ahorros, enterrados vaya a saber dónde. Mi marido, un asmático, adoraba las cataplasmas de lino que la madre le desparramaba por el pecho. Se murió de un síncope. Y mi hermano, ja, que se me va de la chacra, cagado como vaca en viaje. El chiflado debe andar por el Paraná, en bote, solo, picado por los mosquitos, dándole al remo y a la caña de pescar. Volvió a reírse, despacio, en la noche alta. No tan ido ese chico, me dije. Y yo también reí. —Te gusto, Pablo —murmuró la viuda—. Quedate, Pablo. Te monto, Pablo. No parés, no parés, Pablo. —Hombres como nosotros —declaró Kurt, esa mañana, por encima del estallido del sol, del estruendo de la trilladora—, hombres como nosotros, ¿me oís?, necesitan una compañera. Para la pelea y para la cama. Es una ecuación, Rubio. Si falla uno de los términos, la ecuación no funciona. Y esa mujer quiere convertirte en un patrón, con cuenta en el banco, peonada, sulky y misa. 67 Atención, Pablo, al veneno. —Ya, Kurt, ya. —Piel y huesos, Pablo. —¿Qué? —Das lástima. —¿A quién, Kurt? —Esa viuda va a acabar con vos, muchacho. —Uno se tiene que morir, Kurt. Y de todas las formas que conozco... —Hice las cuentas con el gringo. —Catalina, Kurt. —La cuadrilla se va, Pablo. —La puedo sosegar, Kurt. Y cada tantos años me compro unas hectáreas de mi flor. Y los domingos, después de misa, tomo el vermú con el notario, el médico, el jefe de la estación, el gerente del banco. Y, de vez en cuando, la amanso a la Catalina, le sobo el lomo con el rebenque. Y la bagnacauda, qué maravilla. —Desgraciado —y Kurt casi me pegó. —La cuadrilla se va, Kurt. —Pablito, en el pueblo puedo presentarte algunas chicas que conozco. —Que sean buenas para el olvido, Kurt. 1 Aquí hablan de usted, dijo, pausadamente, el hombre, y golpeó, con una regla de madera, el papel extendido en el desnudo escritorio. Alzó la cabeza; sus anteojos tenían montura de acero. Es lo que suponía, le respondió Pablo. Frente a él, en la pared, había dos fotografías enmarcadas. En una, La Pasionaria; Stalin, en la otra. Ella, con su gran boca intrépida, abierta, y su cara trágica, vestida de negro, y más allá, a cielo abierto, la multitud estremecida por la arenga fulgurante. Se entretuvo imaginando esa cara, los párpados cerrados, sobre una almohada, en el aire estancado de una habitación, entregada al furor del acoplamiento. Movió la cabeza, sorprendido: herejía y puentes quemados. —Perdón —musitó Pablo—. ¿Me hablaba? —Siéntese —dijo el hombre de los anteojos de montura de acero. 68 2 Me quedé en Firmat. Y sí, eran buenas para el olvido. Llegaban a la pieza de la pensión —un boliche de campaña, ¿sabe?— y se desnudaban. La historia de siempre. Las monótonas descripciones de furtivos encuentros con los notables de la zona, en quilombos discretos y poco ruidosos, los pesos deslizados bajo un vaso, en la mesita de luz —uno de estos días, negra, te llevo a conocer Buenos Aires. En cuanto me llame el presidente del Partido—, el dilatado asombro de la primera seducción, el chico al cuidado de la abuela, las nanas de los chicos, las largas siestas, las farras de hombres maduros entre espejos, alfombras, tulipas y persianas cerradas, algún cachetazo en las nalgas, la risotada astuta, una habanera en la victrola, el humo de los cigarros, el engorde de la hacienda, las complicaciones ginecológicas de esposas prematuramente marchitas, el estado de los pastos, los crepúsculos, el hastío. Sos callado, vos, comentaban las conocidas de Kurt. Quizá sus piernas fueran hermosas; quizás un azorado brillo de misterio les adornase los ojos, pero yo dejaba que se marcharan, y prendía un negro. Catalina estaba allí, rabiosa y perpleja. Me tenés miedo. Junté las pilchas, las pocas que alcancé a arrancar de sus manos, y seguí los pasos de Kurt. Flojo. Te llenó la cabeza el ruso. Andá, hacete matar, guacho. 1 —¿Quiere decirme que no conoce el texto de esta carta? —preguntó el hombre de los anteojos de montura de acero. —No —sonrió Pablo. —¿No se le ocurrió abrirla desde que salió de Buenos Aires? —¿Para qué? Yo necesitaba una presentación. Se la pedí al Partido; me la dieron. Y la traje para que ustedes sepan quién soy. Eso es todo. El hombre se quitó los anteojos: pareció indefenso, una máscara que se desarma, inerme. Y la desnudez dijo, como si se hablara a sí mismo: —Es curioso. Muy curioso. Ulpiano Suárez pudo limpiarme. Hombre rápido, Ulpiano Suárez, para el revólver. Como ninguno que haya conocido. Y duro. Con mucha vida detrás. Demasiada, tal vez. 69 Y, ahora, entra Anita. Buena mano, la de Anita. Alguna vez cacé perdices. Y Anita las preparaba con vino blanco. Sos un horno, me decía. Yo paseaba mi boca en el ángulo que formaban su cuello y el hombro. Volviste, dijo Anita, cuando se terminó el asunto de Suárez. Pobrecita: creyó que me sepultaban en el Sur para el resto del viaje. Veintiséis meses engayolado. No fue fácil la cosa. Un domingo, de madrugada, recuperé la libertad. Viajé hasta la casa de Kurt, en Villa Bosch. Tomamos mate hasta que salió el sol. ¿Cómo te sentís?, me preguntó Kurt. Se soporta, le respondí, si uno está convencido de lo que es. ¿Te pegaron?, me preguntó Kurt. Ellos hicieron lo suyo. Y yo lo mío. El alemán me miró y se tocó la cabeza. ¿Y esto? Duermo, Kurt. ¿Y el finado? Le rinde cuentas a Dios. Dormís, Rubio. Duermo, Kurt. ¿Dormís sin pesadillas, Rubio? Había que ganar la huelga, compañero. Yo era secretario del Sindicato de Carpinteros, Aserraderos y Anexos, y la huelga llevaba tres meses. Tres meses largos. Ulpiano Suárez aguantaba de firme: el único patrón de San Fernando que no había firmado el pliego de condiciones. Ulpiano Suárez, hombre duro, que supo matar a Azevedo Bandeira, un tropero rico y de muchas mentas, un zorro cruel y enfermo que, una tarde, descargó su fusta en la espalda de una mujer que compró para que lo entretuviese en sus horas de insomnio. No la toque, don, dijo Ulpiano. Y puede creerme: esas cuatro palabras, en la boca de Ulpiano, mordidas y bajas, con el cigarro apagado entre los dientes, eran un exceso de elocuencia. Callate, vos, rió Bandeira. Suárez se calló, claro. Desnudate, ordenó Bandeira a la mujer, para que este infeliz vea lo que hago con vos. Ulpiano bajó a Bandeira de un solo tiro: en la cara, fijesé. No firmo, dijo Suárez, que hablaba muy poco y de manera abrasilerada. Ni que me maten. Hombre duro, Ulpiano Suárez. No firmo. Ni que me maten, dijo. Iba en el pescante del carro, la barba negra, los ojos como cerrados, la escopeta sobre las rodillas, el Smith-Wesson en la cintura. Y nadie se le atrevía. Volteó a dos, que se le cruzaron, camino al puerto de Tigre. Apenas si movió las manos. Los que escaparon, contaban que encendió un cigarro y siguió viaje. Embarcó la madera en tres lanchones, de espaldas al mundo, y después, cuando el sol penetró en el río, en esa hora lánguida y agobiante del atardecer, se dio vuelta y rumbeó para el boliche. Los parroquianos se amontonaron en los rincones, callados. Caña, pidió Ulpiano Suárez. Y sirva una vuelta a los señores. Yo pago. Tres meses es mucho tiempo para una huelga. Lo fui a buscar, una noche, a su casa. Tenía algunos hombres de guardia. Pero los esquivé. Esas cosas se aprenden cuando uno se tira a más. 70 Una lámpara en su mesa; y el resto, oscuridad. Una pieza grande y fría, sin ventanas. Una luz vaga sobre la mesa, y él, detrás de la luz, con el poncho colgándole de los hombros y el cigarro apagado en la boca. Sos vos, dijo. Y le brillaron los dientes en algo que fue mueca o risa. Soy yo. No firmo. Usted sabrá, don Ulpiano. Suárez, casi con desdén, hizo fuego. Me tiré al suelo, y gatillé. La primera bala le dio donde se le terminaba la barba; la segunda destrozó la lámpara. Lo vi caer, a través del relámpago de los fogonazos. Estoy cansado: será por eso que, me parece, hablo de otro, de lo que le sucedió a otro. Y, sin embargo, ahora, oigo su risa de lobo, veo un círculo de luz en su pecho, la barba negra, las interminables paredes entre las que discurre la abominable imperturbabilidad de su elección. Y lo vuelvo a matar. Y, ahí nomás, salgo, sin apuro, de la vasta habitación que huele a pólvora y humedad, a la sangre que impregna el piso de cemento, a esa cara de cera —tumbada en lo alto de una silla— que exuda el intacto desprecio del jugador al que siempre le sobra resto. Ganamos la huelga. Me chupé veintiséis meses en los sótanos del Departamento de Policía de La Plata. Mi coartada era buena. Deseché las perfectas: sólo sirven para perderlo a uno. La mujer juró, ante el juez, que yo había pasado con ella la noche que mataron a Ulpiano Suárez. Hasta Anita le creyó, lo que es mucho decir. Describió su pasión y la mía, exhibió sus gestos espontáneos y febriles, revivió escrupulosamente los choques innumerables, los bruscos quejidos, las devastaciones que un amanecer otoñal descubre en la fatiga de dos cuerpos. La noche que mataron a Ulpiano Suárez yo estuve con ella, laceré su piel y mi lengua lamió sudor en los pliegues de sus sobacos, y baba granulosa allí donde nacen las piernas. Catalina, la llamé. Tenés memoria, dijo ella, soñolienta, espesa, satisfecha. Me largaron. Tapame, dijo ella. Tapame, guacho, que tengo frío. Viajé, entonces, ese domingo, de Villa Bosch a Chacarita: repasé los opacos invernaderos de la Agronomía, el cementerio inglés. ¿Conoce el sabor de ese trago que no se repite dos veces; de ese paisaje que nunca será igual a sí mismo; de ese vano, melancólico intento de retener una hebra del tiempo? —No me apasiona la metafísica —dijo el hombre de los anteojos de montura de acero—. Únicamente los burgueses aspiran a la eternidad. Volviste, dijo Anita. La conocí en el Malcolm. Ella, que apilaba tambores de cincuenta litros de 71 alcohol en Mattaldi, se caía los sábados por el Malcolm, cuando la milonga se volvía entrevero, pierna y silencio. Su perfil pálido se pegaba a mi pecho. Y yo pensaba: va a engordar. Pero su cintura era fresca, todavía, y ella estampó su letra en mi cuerpo. Soy un Libro Mayor. Entradas. Salidas. Debe. Haber. Kurt, también, me puso unas líneas, a fines del ‘36. Veníte, Pablo. Aquí hay lugar para vos. Un lugar para pelear y para ganar como no recuerdo otro. Los franquistas no van a entrar en Madrid; por fin, tenemos armas. Un compatriota, Bertolt Brecht, me leyó uno de sus poemas. Habla de nosotros: somos los imprescindibles, dice. Habla de mí, que me llamo Kurt Berger y tengo cuarenta y dos años, y fui estibador en Hamburgo. Y habla de vos. Veníte, Rubio. Y eso quedó anotado. Y tipos que salían de no sé dónde, daban vuelta sus bolsillos y gritaban, borrachos de coraje, anotá en ese libro, carajo. Para que tengamos pan y tierra. Para Asturias. Para que vivamos nosotros, a los que las rodillas se nos ven. Para Pedro Rojas. Anita lloró sobre mi hombro. Anita, que iba a engordar; Anita, con esos labios de madre, blandos, golosos, en los bailongos del Malcolm. No cerré el Libro Mayor. Voy, escribí. 1 El hombre de los anteojos de montura de acero deslizó un revólver niquelado sobre la tabla del escritorio. Como quien deposita, en lugar seguro, un pequeño animal herido. Pablo vio unas manchas de luz en los ángulos de las paredes; supuso que sería mediodía. El estómago le crujía de hambre. Tuvo ganas de pedir un trago o un cigarrillo, pero dijo: —No terminé. 2 Mi padre, que se llama David, cruzó los Alpes a pie, y en Lyon se ofreció como operario en las acerías Schneider. Mi tío, que se llamaba Pablo, también. Pagan poco, dijo mi tío, que había sido sargento en las tropas de Garibaldi. 72 Paro, dijo mi tío. Mire: éste es él. Rubio, pañuelo al cuello, bombachones. Escribió en la foto: Messina. Viva lo que viene. Tomamos cerveza en una brasserie, contó mi padre, una tarde de mayo. Pablo gustaba de las mujeres. Y del camembert. Al paro, hermano, dijo. Yo no, dijo mi padre. Pablo era mayor que yo, contó mi padre, y a mí me resultó imposible adivinar su pensamiento. Esa cara, hijo, había recorrido la ruta de Sicilia a Roma. Esa cara conoció la muerte. Y la traición, creo. Mazzini, los acuerdos con el Vaticano, las indecisiones de Giuseppe, esas sordideces de la política. Pero con la segunda vuelta de cerveza entre nosotros, no vi que se le alterase un solo músculo de la cara. Masticó un pedazo de ese queso repugnante, y me dijo llevate mis medallas. Dáselas a tu primer hijo. Que juegue con ellas, que sirvan para algo. Me acuerdo como hoy: la rue Cherche Midi, el olor del mar y de ese maldito camembert, y tu tío que apartaba de sí, indiferente, unos pequeños y opacos discos de metal. Mi padre cree en Dios. Y se embarcó para Buenos Aires. Tuvo ocho hijos con una profesora de francés: yo fui el primero. A los nueve años, me llevó a un andamio. El salario no alcanza, dijo. Tus hermanos y tu madre deben comer todos los días. Por lo demás, el Señor proveerá. A los quince años, le contesté: —Tu Dios no es el mío. Primera escritura en el Libro. Vino Firmat. Y vino una mañana, en un remoto rincón de la pampa gringa, la partida que tira con Remington, y el tipo que avanza a mi lado se dobla, con un boquete en el pecho, tose sangre, y yo miro, amigo, el esplendor de esa sangre, el cielo dorado, limpio, las moscas verdes y zumbonas que ennegrecen la sangre, y a Kurt, los ojos vacíos en la cara gris, Pablo, brüder, y me dejo llevar porque no era mi turno. Y la noche que mataron a Ulpiano Suárez. Y el sábado que hablé, desde una tribuna, en Plaza Italia —el sol de la llanura en el cogote, la palidez de los sótanos carcelarios debajo de los ojos— para los hombres que agitaban sus pesos arrugados ante mi nariz, y ordenaban para que revienten los señores falangistas sentados en un café. Entre esos hombres estaba mi padre, que cree en Dios y no perdona. Se acercó a mí. —Sos un buen orador —dijo. —Lo dudo, pero no es para afligirse. —Tu madre te extraña. Entramos a un bar y pedí cerveza. —Los muchachos, ¿cómo están? —pregunté. —Se mueren —dijo el viejo. Levantó la cabeza, y esos ojos acuosos bajaron por mi cara, mi bigote, mi 73 nombre, los huesos con los que poblamos el mundo de una dinastía de fracasos y comienzos. —Tus hermanos se mueren, Pablo. —Mierda. —Suerte, Pablo. 1 —Lo escuché, ¿verdad? —dijo el hombre de los anteojos de montura de acero. —No —dijo Pablo. —Le leí la carta —dijo el hombre de los anteojos de montura de acero—. Se la acabo de leer. —¿Conoce Buenos Aires? —Argentina es un país que está lejos del mundo. —Es lo que se piensa. Pero no tan lejos, si uno se lo propone. Qué tal si te pasás la lengua por el paladar reseco, áspero como una lija, porque una furia asesina te come el hígado, y del otro lado de la mesa, entre el humo paciente de los cigarrillos, se alzan glaciales, inescrutables, Morelli y Drana, miembros del comité central, y tus palabras rebotan en un témpano, y la lepra te marca, y caminás en la noche, el cuerpo hueco, solo con el odio, enfermo. —Expulsado por desplegar una oposición abierta a la línea sancionada por la dirección del Partido —repitió Pablo—. Eso lo oí antes. —No parece. —Y dijo que me escuchó —suspiró Pablo. —¿Está cansado? —No. Pidió verlos. Se mostraron cordiales, las caras afeitadas, listos para iniciar las tareas del día. Bromearon. Él se aflojó. Sí, el Partido le facilitaría los contactos. Las divergencias no estaban zanjadas, pero España... Buenos Aires no está lejos del mundo. —Lo oí; y leí la carta que le dieron. Y esto es lo que vale: el Partido siempre tiene razón. Lo dijo un hombre que, todavía, no es un desconocido para usted. Y para mí. —Desdichado. —Repita eso. 74 —De acuerdo: no me apasiona la metafísica. —Repita lo que dijo. —Estoy sin cigarrillos. La puerta se abrió y la sombra de un pelotón de tiradores se clavó en la suave penumbra de la habitación. Salieron al patio del cuartel; el sol bramaba en el aire. —No quiero sufrir —la voz saltó ronca en la garganta de Pablo. —No va a sufrir —aseguró el hombre del tiro de gracia—. No somos fascistas. La luz violenta del mediodía estalló en los cristales de los anteojos de montura de acero y en el revólver niquelado que el hombre de los anteojos de montura de acero sostenía en su mano derecha. No, pensó Pablo, no son fascistas. Pero ¿qué son? Se pasó la lengua por los labios cuarteados. La pared lo detuvo. Sus zapatones de invierno estaban cubiertos por un polvo blanco y fino. Alzó las manos y dijo miren. Y los hombres del pelotón miraron. Y se leyeron en esas palmas marcadas por una caligrafía de denegación. El pelotón bajó los fusiles, y el hombre de los anteojos de montura de acero asintió. Déjenlo que se vaya, lo oyeron musitar con un regocijo que lo degradaba. Pablo los saludó, camino a la puerta del cuartel, con una sonrisa envejecida y el puño derecho en alto. El hombre de los anteojos de montura de acero se los quitó, se masajeó el caballete de la nariz recta y delgada, y súbitamente, sin apuntar, apretó el gatillo del revólver niquelado. Pablo trastabilló. El chorro de sangre negra que saltó de su nuca le borró la cara, antes de caer. 75 Mitteleuropa 76 Campo en silencio Él les dijo a los policías que era el hombre que buscaban. Los policías le leyeron un papel y le dijeron que debía acompañarlos. Él salió detrás de los policías y caminó hacia su propia rural. Un policía lo acompañó. El otro policía puso en marcha el coche en el que llegaron a la casa. Era casi mediodía. El hombre miró por encima del techo de la camioneta. Árboles. Campo. Una alambrada. El molino. Campo. Un corral. Vacas. Otra alambrada, más lejos. El olor del sol sobre el campo en silencio. Ella no estaba en la casa. Los dos policías y él llegaron a la comisaría cuando la mañana terminaba. Le dijeron que esperara. Le dijeron que se sentara. Se sentó en un banco largo y estrecho. Un oficial, de pie, detrás de un mostrador, tecleaba, con dos dedos, en una máquina de escribir. Él encendió un cigarrillo, recostó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Tenía hambre. No pensó en nada. El oficial dejó de teclear, sacó la hoja de la máquina de escribir, la selló y salió de la oficina. El hombre dio una última pitada al cigarrillo, lo tiró al suelo y aplastó la colilla con la suela del zapato. El oficial, que demoró unos quince minutos en regresar, le dijo que el juez lo esperaba. Los dos cruzaron la plaza, vacía a esa hora de la tarde, y entraron al juzgado. El oficial le dijo que esperara. El hombre esperó, apoyado en una pared. Lo hicieron pasar a una habitación de escasos muebles oscuros. Un hombre joven se levantó detrás de un escritorio y le dijo que era el juez. Y le dijo su nombre. El hombre al que hicieron entrar a la habitación de escasos muebles saludó al juez con una casi imperceptible inclinación de la cabeza. El juez le dijo que se sentara. El hombre se sentó frente al juez, escritorio de por medio. El juez le preguntó al hombre que tenía frente a él cómo se llamaba. El hombre dio su nombre. El juez asintió. El juez le preguntó qué edad tenía. El hombre dijo qué edad tenía, y cuál era su nacionalidad, y dónde había nacido. El juez asintió y tildó esos datos en una hoja de papel que estaba ante sus ojos, sobre el escritorio. El juez le preguntó, al hombre que tenía sentado frente a él, de qué se ocupaba. El hombre estuvo a punto de contestar de nada, porque detestaba la 77 mentira y las verdades a medias, pero temió que sus palabras fuesen interpretadas como una insolencia. Y el hombre sentado frente al juez detestaba la insolencia y la impuntualidad. Respondió que vivía de su campo. Y se dijo que no mintió. Se dijo que el campo estaba ahí, las vacas estaban ahí, el molino y la pileta en la que se conservaban cerca de tres mil litros de agua estaban ahí, la casa de material que levantó su bisabuelo y que su abuelo refaccionó estaba ahí. Y eso era todo. El cielo y el aire, los silencios, las tardes de verano, las lluvias y los días que pasaron y que vendrían, y los retratos borrosos de su bisabuelo, del abuelo, de sus padres y de sus hermanos, de bailes y mujeres que fueron, estaban allí. Sí: también las armas de los suyos que se batieron en la guerra de la independencia y en las guerras civiles estaban ahí. Y él nunca cuidó nada de eso. No quiso, no le interesó cuidar nada de eso. ¿Para qué? El juez asintió y se echó atrás en su sillón y le preguntó si sabía de qué se lo acusaba. El hombre sentado frente al juez respondió que no. El juez dijo que su hija, la hija de un hombre cuya familia, según le informaron, era una de las más antiguas y respetadas de la provincia, lo acusaba de haberla violado. El hombre acusado por su hija de haberla violado preguntó si podía fumar. El juez dijo que podía fumar. El hombre sacó un paquete de cigarrillos de un bolsillo de su campera y extendió el paquete hacia el juez. El juez agradeció, se hizo de un cigarrillo, encendió un fósforo y lo acercó al hombre. Los dos hombres fumaron en silencio, un rato. Después, el juez preguntó al hombre sentado frente a él si deseaba contestar, negar la acusación, solicitar un abogado para que lo representara. El hombre sentado frente al juez dijo que si su hija lo acusaba de haberla violado, él no tenía nada que desmentir o agregar a la declaración de la mujer que era su hija. El oficial de policía le dijo que estaba incomunicado. El hombre dijo sí. El oficial de policía dijo que debía entregarle los documentos, dinero, llaves y los cordones de los zapatos. El hombre dijo que sí, y dijo que tampoco llevaba armas encima, y preguntó si podía quedarse con los cigarrillos. El oficial de policía dijo que sí. El hombre le dijo al oficial de policía que, con su dinero, le trajeran la cena —lo que fuese que los reglamentos le permitieran comer— y el desayuno de la mañana siguiente. Hubo otra cena, tal vez, y más cigarrillos, la lectura desganada de un diario de la ciudad, y la hora temprana de una mañana en la que le devolvieron, 78 al hombre, sus pertenencias, incluidos los cordones de los zapatos. El oficial que tecleaba, en la máquina de escribir, con dos dedos, lo acompañó hasta el juzgado. El juez dijo que, por razones obvias, no sometió a la hija del hombre sentado frente a él a exámenes específicos, pero que, por el comportamiento de la hija del hombre sentado frente a él, sus palabras, y testimonios de personas que la conocían, parecía una mujer normal. El juez dijo que la hija del hombre sentado frente a él reconoció que el hombre que era su padre nunca la había violado. Que ella, desde que tenía memoria, quería a su padre como una mujer quiere a un hombre. Y que cuando escuchó al hombre que era su padre decir que se iría de la casa, para que ella no se creyera obligada a cuidar a un anciano, no supo qué hacer. Porque su padre, que nunca mintió, cumpliría lo que dijo. Y, entonces, lo denunció. Ella declaró, dijo el juez, que necesitaba tiempo para pensar qué hacer con el hombre que iba a abandonarla y a quien quiere como una mujer puede querer a un hombre. Y que, por eso, lo denunció. El hombre sentado frente al juez dijo que no tenía nada que desmentir o agregar a la declaración de la mujer que era su hija. El juez dijo que, a la vista de las afirmaciones de quien formuló la acusación, y de las de quien fue acusado, no existía razón alguna para que el hombre sentado del otro lado del escritorio siguiera detenido. El hombre salió a la plaza, y montó en su camioneta. La noche anterior había llovido, y la camioneta levantó, en la ruta de tierra, una delgada nube de polvo. El hombre abrió una gaveta, debajo del parabrisas, y sacó un pistolón de culata de madera pulida. Lo cargó con un cartucho largo y rojo y detuvo la camioneta. Salió de la cabina, apoyó un pie en el estribo, apuntó y disparó sobre una perdiz que alzó vuelo. La perdiz cayó cerca de un alambrado. El hombre la recogió y, con cuidado, la depositó en la parte de atrás de la camioneta. El hombre puso en marcha la camioneta, avanzó unos metros y volvió a detenerla sin apagar el motor. Cargó el pistolón, bajó de la camioneta y disparó. Mató ocho perdices, en algo más de una hora. La mañana era, aún, fresca y clara. El hombre que manejaba la camioneta pensó que, cuando llegara a la casa, y besara a la mujer, y tomara su primer café, parado junto al fogón de la cocina, la mujer diría lo que siempre dice: que él prepara las perdices como nadie que ella haya conocido. Y él, quizá, diría que nunca le escuchó ese elogio, en los ya muchos años de cazar perdices, prepararlas y comerlas como ellos las comían. O propondría un brindis. O un viaje a la sierra. O un chapuzón, suave y profundo, en la pileta. O, quizá, callara. 79 El hombre que manejaba la camioneta pensó que las partidas no se anuncian. Y apretó el acelerador. 80 Willy Miré a mi alrededor y no me asusté. Escuché aullar, afuera, la tormenta. La tormenta de nieve. Era como un aullido: no se me ocurrió otra cosa. Aullido de lo que fuese. Y yo no me asusté. La radio dijo que la temperatura había descendido a doce grados bajo cero. Y después se cortó la transmisión. Por la tormenta. Pero la luz de la cabaña o la casa o como se llame a esto, era buena. Y era bueno mirar el fuego en el hogar de la chimenea. Y era bueno saber que me sobraba leña para todo el tiempo que durara la tormenta. Y que tenía cebollas, lentejas, porotos, jamón, café, queso y leche en polvo. Y galletas. Y una buena cocina de fierro, que prendí apenas escuché lo que dijo la radio antes que la tormenta la enmudeciera. Dios: no pude imaginar a nadie, allí, afuera, paseándose, como si mirara vidrieras por la calle Florida. Me comí dos platos de lentejas con pedazos de chorizo y jamón crudo, y me sobró, todavía, para el almuerzo y la cena del día siguiente. Aquí, en El Bolsón, hay que ser precavido. Y austero. Eran como las diez de la noche, y me dije, Willy, acostate, y leé El secuestro de la señorita Blandish, aunque leí tantas veces ese libro que, casi, me lo sé de memoria. O cualquiera de las tres o cuatro novelas de Chase que se apilan en un estante de la cabaña o casa o como llamen a esto. Las leí no sé cuántas veces, pero aquí, en El Bolsón, nadie se entretiene con Kant. Yo estaba calentito, después de haber comido las lentejas con pedazos de chorizo y jamón, y después de haber tomado medio litro de vino blanco, seco y, tal vez, algo ácido. Me dije: Willy, meté uno o dos troncos en el hogar de la chimenea, apagá los sol de noche, y acostate. Y acostate vestido, Willy. Estás en El Bolsón, Willy. En comunión con la naturaleza. Me saqué, despacio, los borceguíes. Y moví, dentro de las medias de lana, los dedos de los pies. Fue cuando me pareció oír unos golpes en la puerta de la cabaña o casa o como llamen a esto. Me quedé sentado en la cama y esperé. En El Bolsón vive gente que desprecia a Buenos Aires y su suciedad, su estrépito, su impiedad; gente que dice que no soporta a los que la habitan, y la medianía de sus proyectos, su obsesión por el dinero, la pobreza de sus mitos. En El Bolsón vive gente que no deja de hablar de la vuelta a la tierra, y que la vuelta a la tierra ennoblece al ser humano, pero yo descolgué la escopeta de una de las 81 paredes de la cabaña o casa o como se llame esto, y la cargué. En puntas de pie, y con la escopeta entre las manos, me acerqué a la puerta donde alguien —estaba seguro—, desde afuera, golpeó y, donde alguien, desde afuera, desde donde aullaba la tormenta, levantaba, de a ratos, el timbre de su voz. Pregunté quién era. Dos veces, pregunté: Quién es. La cabaña o casa o como se llame esto es sólida —de eso, también, estoy seguro—, pero, a mí, me pareció que se movía cuando escuché que Graciela gritaba soy yo, Graciela. Abrime, Willy. Conozco un chiste judío sobre unos judíos que, para escapar a una tormenta de nieve, se refugian en una cabaña. Pero yo no soy judío. Y los chistes judíos, sea por lo que sea, no me causan ninguna gracia. Tampoco entendí por qué Graciela gritaba, con doce grados bajo cero, la boca pegada a los gruesos maderos de la puerta de mi cabaña o casa o como se llame a esto. Sin soltar la escopeta, le pregunté qué hacía allí, afuera, a esa hora. ¡Oh! —gritó ella—, abrime, que me muero de frío. Ella, como siempre, exageraba. Empujé otro tronco al hogar de la chimenea, y tomé un trago de vino. Fuerte ese vino blanco: tosí. Recuerdo que tosí, y que me puse a pensar. Para ser exacto: terminé de toser, tomé un poco más de vino y me puse a pensar. Mi relación con Graciela comenzó y creció en unos cursos de literatura, a cargo de un tipo que decía, de sí mismo, que era el Céline argentino. Y el tipo que decía, de sí mismo, que era el Céline argentino, cobraba las clases como si hubiese recibido el premio Nobel. Tardé un rato en averiguar que Céline, el francés, me aburría: aguanté el libro que lo llevó a la fama hasta la mitad. Me hartó su filosofía de maestro provinciano, amargado y cornudo. Eso le dije a Graciela a los dos meses de asistir a las clases del Céline argentino. Le dije: Disculpá, Graciela, pero vayamos, mejor, al cine. Vemos Cumbres borrascosas o Lo que el viento se llevó, y ganamos plata. Graciela me confesó que ella también se aburría. A las clases del Céline argentino concurrían un montón de mujeres maduras, que se extasiaban cuando el Céline argentino aludía a la semiótica del arte y la cultura, o soltaba nombres imposibles como Puig o Deleuze. Y las mujeres maduras, que fumaban cigarrillos negros, le pagaban la cena y algo más a quien tuviera el coraje de metérseles entre las piernas. Y para viejas — suspiró Graciela—, ya tenemos bastante con las del trabajo. Los dos nos reímos. Éramos empleados en una oficina que atiende reclamos de jubilados. Y ese trabajo nos deprimía. Uno tragaba, cinco días a la semana, el podrido aliento de los viejos; les soportaba las arrugas, los ojos llorosos, los desvaríos de sus esclerosis; el temblequeo, en sus bocas, de los dientes postizos; y cómo tropezaban, en esas bocas, las palabras. 82 Todo eso se me agolpó, de pronto, en la cabeza: la cara del Céline argentino y las de las mujeres maduras que asistían a su taller literario, el olor de la oficina y la flacura de Graciela. Y la vez que la vi, el verano pasado, con las manos en la panza desnuda de otra loca, que exhibía su monstruoso embarazo al sol. Estaban las dos en la granja del latin lover, y Graciela gritaba, las manos sobre la panza desnuda de la otra. Y Graciela se reía como si se fuese a terminar el mundo. Por un minuto, dejé de pensar. Pegué el oído a la puerta de la cabaña o casa o como se llame a esto, y precavido —en El Bolsón hay que ser precavido, austero y cauteloso—, le pregunté por su pareja. Juan José, dijo ella, y la voz se le quebró. Eso, grité yo. Juan José: ¿qué pasa con Juan José? Graciela, que lloraba, dijo: Me echó. Y lloró tan desesperadamente que no dudé de lo que dijo. Hará dos años, quizás, unos amigos le escribieron a Graciela. Desde El Bolsón le escribieron. Y Graciela me dio a leer esas cartas. Y Graciela, que sabía que yo tenía unos miles de dólares a interés, en un banco, no paró de preguntar qué esperaba para sacarlos del banco, comprar un poco de tierra en El Bolsón — como sugerían sus amigos—, y trabajar esa tierra de El Bolsón, y vivir de los dones de la tierra, respirar aire puro, bañarme en riachos de aguas cristalinas, endurecer el cuerpo en largas caminatas por senderos de montaña, y contemplar el silencio del mundo en la primera hora de la mañana. A Graciela, flaca como es, no le cae mal la lírica. No espero nada, le contesté. Conozco a mi hermano, y prefiero que me arranquen el alma a hablar, con él, de esos miles de dólares heredados de papi y mami. Porque si hay un hijo de perra, duro como el hierro, para manejar un negocio, ése es mi hermano. Dueño de un taller mecánico, trabaja dieciséis horas por día. Nunca se cansa. Yo lo visitaba una vez al año: para la fiesta de Navidad. Y él, después de los saludos, me preguntaba qué pensaba hacer con mi vida. Yo le respondía que, en la oficina, era tan feliz como Rockefeller al frente de su imperio. Mi hermano me llenaba el vaso de sidra y, el resto de la noche, yo, para él, dejaba de existir. Willy, abrí. Arrimé una silla a la puerta, me senté y, sin soltar la escopeta, le pregunté: ¿Estás sola? Ella contestó que estaba sola, pero yo aprendí, en comunión con la naturaleza, a ser precavido y cauteloso, y me levanté de la silla, y miré el reloj, y eran las diez y media pasadas, y pensé que la temperatura, allí, afuera, debía estar, por lo menos, en los trece o catorce grados bajo cero. ¿No me mentís?, le pregunté, cuidadoso en la elección de las palabras. Estoy sola, creeme, dijo Graciela. Y me pareció que gemía. No te escucho, dije yo, sentado en la silla, las 83 piernas estiradas hacia el hogar de la chimenea. Ella golpeó en la puerta de la cabaña o casa o como quiera que se llame esto. Madera dura, la de la puerta. Me echó. Juan José me echó, gritó Graciela. En ese momento, sentí hambre. Me levanté, abrí la puerta de la fiambrera, saqué un pedazo de queso, y me lo llevé a la mesa. Corté, sobre una tabla, parejos, tres o cuatro cuadraditos de queso. Picantito, el queso. Y seco y fuerte, el vino. Graciela, qué pena, dije, la boca cerca de la puerta de la cabaña o casa o como llamen a esto. Volvé, Gracielita, le aconsejé. Lo de Juan José es un enojo pasajero. Volvé. Ella murmuró, puedo asegurarlo: Vive con Aída. Yo, pese al aullido de la tormenta de nieve, la escuché. El oído es tan selectivo como la memoria. Willy, abrime. Abrííí, Willy. El caso es que entre Graciela, dale y dale con la vida sencilla y pura del hombre que labra su tierra, toma la leche de su vaca, y come el pan amasado con sus manos, y mi hermano, elegí El Bolsón. Mi hermano me dio un par de miles de dólares, sin pronunciar una sola palabra. Como si escupiera en mi cara. Compré un pedazo de tierra, más cerca del lago Puelo que de ningún otro maldito lugar del universo, y pagué a unos tipos para que me ayudaran a levantar la cabaña o casa o lo que sea esto que, Graciela y yo, usamos para vivir y protegernos del frío, y alabar, exhaustos, cuando nos hablábamos en los meses de otoño e invierno, la frugalidad de la existencia campesina. Compré, sin embargo, una vaca Holando Argentina, y conseguí que la cubriera un toro de lujo. Compré gallinas Leghorn. Planté tomate y no sé qué otros frutos que la tierra brinda a quienes son atentos con ella. Envié fotos de la cabaña o casa o como llamen a esto, de los tomates, de la vaca, de las gallinas, de los huevos de las gallinas, a mi hermano. No me puedo convencer, escribió mi hermano. Y fue el mensaje más dulce que jamás recibí de él. Wi-i-i-lly, abrí. Pero Graciela dejó de exaltar el retorno a la vida primitiva y la belleza de la nutrición elemental. No se movía de la cama: pretextaba dolores vaginales. Perdí una cosecha de tomates, y algunas gallinas padecieron una peste misteriosa. Una noche, me reprochó que yo hubiera dado mi voto al PPR. Exageraba, como tantas otras veces: ella votó por los peronistas. Hoy, todavía, no veo la diferencia. Otra noche, dejó que se apagara el fuego del hogar de la chimenea. Y, otra noche, encontré vacía la cabaña o casa o como se llame a esto. Y un papel sobre la mesa. Leí, en el papel que escribió Graciela, que ella se iba a vivir con Juan José, que no se fijaba en gastos y regalaba bondad y alegría. No perdí la calma. Simplemente, me pregunté: yo, ¿qué soy? ¿El hombre de la Biblia que carga con los pecados del mundo? No. Soy, me dije, esto que descubrí que soy: un hombre que se levanta a las tres de la mañana para darle 84 una mamadera de leche a un cordero recién nacido. Willy, dejame entrar. Comí otro cuadradito de queso. Te escucho, Gracielita, dije. Silencio del otro lado de la puerta. No por mucho tiempo. La tormenta aullaba. Oh, Willy, lloriqueó Graciela. Sonaba manso su lloriqueo. Yo esperé: ella no era mi hermano. Willy, dijo Graciela, yo no me porté bien con vos. Le contesté que no era hora de recordar el pasado. Gracias a Dios, le dije, tengo lo que necesito. Eso sí, Gracielita: el pan que como me lo gano honradamente. Willy, abrime... Me muero, Willy. Tiré otro leño al hogar de la chimenea: la leña es cara por estos lugares, pero no me importó. Mis medias de lana humeaban. Miré los cuadraditos de queso, la botella de vino y la escopeta en la mesa. Todo limpio y a mano. Willy, por favor... Abrime, por favor. Eso está mejor, Gracielita... Quiero que me comprendas: yo no soy un latin lover, alegre, que no se fija en gastos y, tampoco, soy promiscuo ni arrogante. Soy un hombre que trabaja dura, duramente, que paga sus impuestos, cuida su huerta y aceita los maderos de su casa. ¿Comprendés lo que quiero decir, Gracielita? Instante de reflexión. Al rato escuché: Willy, hago cualquier cosa que me pidas. Esa noche abusé del queso, el vino y los diminutivos. En lo demás, fui empeñoso y tenaz como lo es un pequeño propietario con su tierra y sus animales. 85 Mitteleuropa A Ricardo Piglia Mariann no contesta preguntas teológicas. Yo, sí. Ella se sienta ahí, frente al púlpito, y yo me siento a su lado, y espero. Algunas noches se sienta ahí, frente al púlpito, y se queda callada. Y después se va. Y no sé, todavía, si a ella le importó que yo estuviese a su lado, quieto y silencioso dentro de la larga sotana, con los ojos cerrados, quizá con frío, dispuesto a responder preguntas teológicas, si alguien sabe qué es eso de responder preguntas teológicas. Cuando Mariann habla, sentada frente al púlpito, me sobresalto. Abro los ojos y veo un bulto del que salen palabras, que no escucho, y veo su pelo rubio, sus pómulos altos, y sus labios que se mueven, y que, cuando ella se va, los recuerdo —Dios me perdone— brillosos, húmedos, blandos. La última vez que vino no fue igual a las otras veces. Las otras veces, ella entró a la iglesia con la despreocupada soltura que usa para entrar y salir de las habitaciones de su casa, y se sentó. Y habló. O no habló. Las otras veces, cuando habló, habló de sus campos, del precio del trigo, de sus vacas, de los departamentos que construyó en Paraná y en Rio Grande do Sul, y de cómo los alquiló o vendió. Yo le conozco la voz a Mariann. No es muy alta la voz de Mariann. No es fría ni cálida. Y desde que supe que su voz no es muy alta, ni fría ni cálida, me pregunté cómo hizo ella para llegar a esa voz. ¿Y quién era yo cuando le conocí la voz, y me pregunté cómo Mariann llegó a esa voz? ¿Yo era sólo un muchacho alto, y sin recuerdos, a quien Mariann pagaba sus estudios en un seminario de curas? Y esa voz de Mariann ordenó, una tarde, que se diera de comer al muchacho alto y sin recuerdos, y que se lo alojase en la que sería, con el tiempo, su habitación, y que los peones, en presencia del muchacho alto y casi sin recuerdos, fuesen menos guarangos de lo que eran. Los peones no fueron menos guarangos de lo que eran, y yo no me sorprendí de la inocencia taimada de los peones, porque me preparaba para el sacerdocio o, quizá, porque fui campeón de los cien metros llanos en una ruidosa competencia interprovincial. 86 Los peones me llamaron Rubio. Y eso tampoco me sorprendió. Ahora, ellos y sus hijos miran mi sotana y no sonríen como sonreían, astutos, baja el ala de los sombreros, cuando me decían Rubio. Ahora, ellos y sus hijos, serios, con los ojos bajos, me llaman padre Federico. Y cuando Mariann me invita a su casa, y me mira, parado bajo las luces del living, enfundado en la larga sotana cubierta de polvo, y dice que me ponga cómodo, que me sirva una copa, y que le cuente de mi trabajo, su voz es la voz que recuerdo. Y cuando me sirvo una copa, Mariann entra al baño, envuelta en una bata, y abre la ducha, y su voz no muy alta, ni fría ni cálida, me dice que ya sale, que le prepare un trago, que ella me escucha. Pero la última vez que vino a la iglesia no fue igual a las otras veces. Habló, la última vez que vino a la iglesia, sentada ahí, frente al púlpito, sin mirarme. Y le importó que yo estuviera allí. Y yo eso lo sé. Y lo supe esa noche por su voz, que conocí antes de que a ningún paisano se le ocurriese que Rubio era un apodo fiel, un apodo exacto, para un muchacho sin recuerdos. Mariann dijo, esa noche, que en el país donde ella nació sus abuelos eran dueños de una casa con habitaciones para los abuelos, para los hijos y los nietos que vendrían, para los invitados, para la lectura, para el salón de música y las charlas amigables e instructivas, y para la servidumbre. La casa, dijo Mariann, esa noche, tenía un sótano. Que conoció la madre de Mariann. Y, después, Mariann. Mariann dijo, esa noche, que sus abuelos descendieron al sótano cuando se proclamó la República, y Bela Kun se apoderó del gobierno, y hombres vestidos con largos capotes, que llevaban largos fusiles en las manos y colgados de los hombros, recorrían las ciudades y las aldeas, las caras absortas como si, al recorrer las ciudades y las aldeas, los largos fusiles en las manos y colgados de los hombros, montados en autos y camiones descubiertos, se miraran y no se reconocieran. Y comían, para consolarse, goulash, en fuentones grasosos, salvo Bela Kun, que hablaba un francés terso y, también, efusivo, y usaba anteojos. Los abuelos, dijo Mariann, esa noche, en la oscuridad de la iglesia, la voz ni alta ni fría ni cálida, se llevaron a la madre de Mariann, que era una niña, al sótano. Y se quedaron en el sótano, los abuelos y la que sería la madre de Mariann, hasta que Bela Kun huyó a Rusia para su eterna maldición. Los abuelos de Mariann, y la niña que sería la madre de Mariann, retornaron a sus habitaciones, en la casa, y en la casa se volvió a escuchar la música de Liszt y de Franz Lehar; y el almirante Miklos Horthy de Magybania era regente de la monarquía, y los partidarios de Bela Kun, que huyó a Rusia para su eterna perdición, que habían recorrido ciudades y aldeas en autos y camiones descubiertos, las caras absortas, creyéndose los dueños de la rotación de la 87 tierra, los largos fusiles en las manos y colgados de los hombros, fueron acuchillados, y se les arrancaron los ojos, y se los empaló, como en los buenos y viejos tiempos, para que aprendieran, antes de expirar, que esas llanuras, que pisó Atila, y que ese país, que San Esteban consagró a Cristo, nunca les pertenecerían. Y las fotografías de los destripados se pegaron en paredes de ciudades y aldeas, para que la memoria de los crímenes de los destripados no se perdiera. Mariann dijo, esa noche, que ella era muy joven, pero un poco más joven que Ernst. Dijo que los bolcheviques regresaron, y arrancaron las fotografías (para la eterna perdición de los bolcheviques), y destrozaron al ejército nazi en las afueras de Budapest, y que Ernst, que pudo escapar al cerco de los rojos, miraba, horas y horas, caer la lluvia sobre la llanura, de pie frente a una de las ventanas de la casa de los abuelos de Mariann. Y Mariann dijo que ella, de espaldas a Ernst, le pidió que bajaran al sótano, y que ésa fue una declaración de amor. Y Mariann no se rió cuando dijo que ésa fue una declaración de amor. Y Mariann se levantó el vestido, y le mostró, a Ernst, sus piernas desnudas, y su sexo, y el vello dorado que lo cubría, y el vientre y los pechos vírgenes. Ernst era un junker, y se supone que un junker estima más su honor que las desnudeces de una Julieta devastada por el frío, las pasiones de la adolescencia y el terror que le infundía la reaparición de los empalados. Ernst se voló los sesos de un balazo, dijo Mariann, la voz no muy alta, ni fría, ni cálida, pero con algo en la voz que no era conmiseración, que no era pena, y que impregnó esa voz que dijo que Ernst se voló los sesos de un balazo, de pie, y ante una ventana y una llanura oscurecidas por la lluvia. Istvan, que bajaba, por las noches, al sótano, y le llevaba pan y queso y frutas, le avisó que los mongoles ocuparían la casa; y que los mongoles acostumbraban violar a las hembras, fueran mujeres o bestias. La República, dijo Istvan, igualó a los mongoles con los seres humanos. En la choza de Istvan, nació Verónika. Y Mariann supo, en la choza de Istvan, que Matías Rakosi, un hombrecito panzón, de cara redonda y pómulos de tártaro, a quien no se acuchilló ni se empaló ni se le arrancaron los ojos cuando se lo debió empalar y acuchillar y arrancar los ojos, como en los buenos y viejos tiempos, era el dueño del poder. Mariann cruzó la frontera con Verónika, que era menos que una niña, y con Istvan. Mariann no soportó Francia: sus porteras, dijo, son sucias; sus músicos tocan en el Metro, y son negros; y sus campesinos son más sórdidos que los de Zola en La tierra. Mariann, en la Argentina, compró tierras, animales, casas, dólares, acciones y francos suizos. Y un sótano espacioso y seco. 88 Y compró, dijo Mariann, esa noche, la voz como si se interrogara sobre sus determinaciones, a Eduardo Campbell, el refinado descendiente de un soldado irlandés que llegó a Buenos Aires, en 1806 o 1807, con las tropas británicas. Pero las tropas británicas, dirigidas por generales majestuosos y aficionados al alcohol, fueron vencidas y humilladas en las calles de Buenos Aires. Y Campbell, a quien los criollos le perdonaron la vida, no regresó a Inglaterra, y tampoco a Dublín, una ciudad de poetas furiosos y de herejes y de borrachos e hipócritas, y se dedicó al contrabando y a cultivar la amistad del general José Artigas. Alimentó a los famélicos seguidores del jefe oriental e hizo fortuna. Eduardo Campbell se encargó de la ingrávida tarea de dilapidar lo que quedaba de ella. Y, naturalmente, Eduardo Campbell se ofertó a Mariann. Y Mariann lo compró. Verónika tiene los ojos de Ernst, dijo Mariann, esa noche, la voz no muy alta ni fría ni cálida. Verónika dice que lo suyo es suyo, pese a que Ernst amaba las lilas. Y Verónika dijo que Eduardo Campbell, con su pelo rojo, su cuerpo de niño bien y sus modales de caballero rioplatense, era suyo. Eduardo Campbell, que aún es un niño bien, supuso que podía engañar a Verónika como Pedro Campbell engañó a las vivanderas y administradores del general Artigas. Campbell, dijo Mariann, viajaba con frecuencia a Montevideo. Por negocios, se excusaba Campbell, una sonrisa en la boca que pedía comprensión para sus preocupaciones empresariales. Verónika se obstinó en acompañarlo: los negocios de él, el tiempo de él, y él mismo, eran suyos, dijo Verónika, con el balbuceo vehemente de la niña que se ofrece, antes que las otras, para lo que la maestra disponga. Eduardo Campbell confió que la suerte, el destino o como se llamara su habilidad de jugador lo librarían de ese acoso abominable. Campbell no logró disuadir a Verónika y, durante algún tiempo, se dijo, tal vez atónito, tal vez desesperado, que la noche de los sueños perversos parece no tener fin, pero que el día llega y uno regresa al sereno goce de la vida. Exhibió, entretanto, en los campos de Mariann, sus dotes de hombre ducho en la faena rural. Informado, también, y gaucho, pese a la elegancia de sus ademanes, que aún no perdió, y a una sonrisa que supo cautivar a una que otra tonta en uno que otro salón porteño, y que se abstuvo de lucir entre paisanos que calzaban máscaras enfáticas y no largaban palabras al voleo. Lo que sucedió, no mucho más tarde que Verónika se entregara, con una torpeza frenética, a los hábitos de la esposa previsible, pero todavía nimbada por los resplandores del noviazgo, Mariann pudo adivinarlo con tanta puntualidad como si lo leyese en un libro. Y el resto, las páginas que rehusó leer porque las previó reiterativas o menos ominosas de lo que esperaba, se lo contó 89 un Campbell trastornado, llorón, sin una gota de ese coraje que hizo la fama de los cuchilleros porteños. Y lo que Campbell contó, y Mariann adivinó o leyó, yo lo escuché en la iglesia, de la boca de Mariann, y su voz, en la oscuridad de la iglesia, no fue fría ni cálida ni muy alta. Y no hubo nada, en su voz, y en lo que escuché de su voz, esa noche, que no pudiese digerir el estómago de un sacerdote. Y el mío. Yo escuché que Campbell, que nunca descendió a un sótano, que nunca cobró un favor, y que nunca vio crucificar a hombres por manadas de pequeños propietarios, pequeños comerciantes, equitativos partidarios del orden y encantadores bailarines de czardas, sólo advirtió que las atenciones de Verónika hacia él se multiplicaban, abrumadoras y empalagosas como los mimos de una niña consentida. Escuché que un mediodía, Campbell, sincero y entusiasta, exaltó las virtudes de uno de los platos del almuerzo. Verónika, halagada, forzándose para no tragar las palabras, comenzó a susurrar. Atribuyó el mérito del plato a Ofelia, la hija o la hermana o la nieta de uno de los puesteros de Mariann, a la carne de Ofelia, a la carne que Ofelia le proporcionó como una ofrenda. Campbell detuvo, en el aire, la copa que se llevaba a los labios, y con una voz que pretendía ser ligera y firme y festiva, le pidió a Verónika que aclarara eso que dijo. Campbell agregó, sonriente y retórico, la voz gruesa, como si dibujase al hacendado barrigón, inescrutable y tortuoso que sería, que el vino de la costa y ese sol del campo uruguayo impiden, a veces, comprender las cosas más simples de la vida. Verónika, la cabeza caída sobre un hombro, se ruborizó, y con la lengua trabada, susurró que Campbell repitiera que ella era y nunca dejaría de ser su primer y único y verdadero amor. Campbell cumplió el pedido con el fervor que uno pone para cantar el Himno Nacional. Verónika cerró los ojos y se desabrochó la parte alta del vestido, y se abanicó los pechos con un diario, y expelió, la boca entreabierta, un veloz chorro de palabras por el que Campbell vino a saber, tal vez, que comió, en ese almuerzo, y otros almuerzos, y otras cenas, las partes más tiernas de la carne que le sobraba a una chinita de mierda. Y Verónika, que tiene los ojos de Ernst, se tomó los pechos desnudos con las manos, y los alzó, y los acercó a la cara de un Campbell que aún sonreía a la luz del verano. Campbell miró a Verónika, miró la cara arrebatada de Verónika, miró los ojos cerrados de Verónika, y la boca entreabierta de Verónika, que no cesaba de susurrar, y los gordos y desnudos y rosados pechos de Verónika, sostenidos por las manos de Verónika, casi sobre su cara, y se pasó lentamente las manos por el vientre y los muslos, y se dijo, calmo, que él era él, y que ése era un mediodía de 90 verano, y que el calor de ese mediodía era inhumano. Y se miró tomar el vino que quedaba en su copa, y cuando dejó la copa en la mesa, Verónika abrió los ojos, y en ellos había un destello de ira salvaje, y Campbell escuchó el susurro de Verónika en la tarde de sol, desierta, silenciosa, chupá. Chupalas. La siesta cayó sobre ese mundo aún inmóvil, aún desconocido y desamparado, y que olía a incendio y quietud. Campbell despertó, desnudo, en una penumbra viscosa, y vio cerca de su boca las lechosas tetas de Verónika, y la escuchó roncar, y se vio a sí mismo deslizarse de la cama y penetrar en la penumbra y correr, correr, correr hasta que encontró a Mariann. Y Campbell, el cuerpo fino y esbelto, desnudo, tembloroso, afiebrado, prolongó el relato de los dichos incoherentes de Verónika con el relato de su conocida aversión por las chinitas de dientes cariados e inteligencia de mosquitos, y por la grosería de algunas recetas de la cocina de Europa Central. Fue entonces que Campbell preguntó, la boca inflamada en los pies de Mariann, cómo podía retornar al goce sereno de la vida. Mariann no le contestó. Mariann no contesta preguntas teológicas. Sí: quizá esa noche, distinta a otras noches, Mariann habló de trueques y revanchas. Habló, sin apelar a la metáfora o la elipsis, de negocios, con esa voz que conocí antes que mis recuerdos, y que se esparció en la iglesia a oscuras y vacía. Y, como en otras noches, la vi irse, muy tarde en la noche, y pensé, esa noche u otra, o lo pensé desde que alguien, en un pasado remoto, me llamó Rubio, que Dios aprobará el destino que Mariann imponga a sus inversiones. 91 El perro del hogar A Guillermo Saavedra Sé que nos mudamos a esa casa de la calle Bolivia, y que allí, en esa casa de la calle Bolivia, a la que se entraba si uno subía dos escalones gruesos y anchos, vivían Ernesto y Carmen. Cuando yo volvía de la escuela, y mamá me daba el almuerzo y se iba a trabajar a la fábrica de caramelos, y yo hacía los deberes, y era invierno, Ernesto me llamaba y, en su cocina, escuchábamos, en radio del Pueblo o en radio Argentina, a Gardel, Magaldi, a Caggiano, el payador, a Mercedes Simone, y el aviso, dicho con voz clara y acentuada en las vocales, de que no nos perdiéramos un nuevo capítulo de Miguel Strogoff, el correo secreto del zar, con la compañía de Olga Casares Pearson y Angel Walk. Y Ernesto me guiñaba un ojo, y yo me sentía como abrigado en esa cocina, en la que Ernesto nos cebaba mate a mí y a su mujer, Carmen, y le tiraba, de a ratos, pedazos de salame a Titina, una perra bull-dog que nos miraba, sentada sobre sus patas traseras, los ojos brillantes como las mejores de mis bolitas, y de la que Ernesto y Carmen eran dueños. Ernesto, que era un hombre alto y flaco y fuerte, y que usaba gorra, trabajaba con su mujer, Carmen, en la empresa Particulares, de cigarrillos, de seis de la mañana a dos de la tarde. Papá dijo, una de las pocas tardes que llegó temprano a casa, que Ernesto era un obrero organizado. Y después dijo que se podía confiar en Ernesto y Carmen. A veces venían, de a dos o de a tres, los compañeros de papá, y discutían, en nuestra cocina, su actividad en el movimiento sindical, y papá, de pronto, preguntaba, sin mirar a nadie, por Guido Fioravanti, que estuvo al frente de la huelga más prolongada de los albañiles que se conozca hasta el día de hoy, y a quien el gobierno del general Justo deportó a Italia y Mussolini encerró en la isla de Lipari. Pedro Chiarante se removía, incómodo, en su silla, y contestaba, con una voz áspera, que no tenían noticias de Guido Fioravanti, y decía carajo, y tomaban vino, y después, si se quedaban, si la reunión se prolongaba, mamá, que había vuelto de la fábrica de caramelos, les servía sopa y unas albóndigas chatas de carne y cebolla picada que asaba en el fogón de la cocina, sobre una parrilla de mango largo y acanalado. 92 Pero muchas tardes, yo llevaba mis lápices de dibujo y mis cuadernos y mi libro de lectura y mi lapicera de pluma cucharita y el frasco de tinta a la cocina de Ernesto y Carmen, y en la cocina de Ernesto y Carmen hacía mis deberes, y tomaba mate con ellos, y Ernesto me enseñaba a jugar a la escoba de quince, al tute cabrero, al truco, y me invitaba a cenar. Y Ernesto se servía vino en unos vasos altos, de color rosado oscuro, de vidrio grueso, y con flores u hojas de árboles talladas en el vidrio grueso y rosado oscuro. Y Ernesto le regalaba cigarrillos a papá, y papá, que era sastre, le arreglaba los pantalones a Ernesto o una pollera a Carmen, y ellos decían que papá tenía una mano de primera. Yo iba a una escuela con chicos que dormían y comían en la escuela, que eran pupilos, hijos de policías muertos o algo así. El presidente de la cooperadora era el comisario Amleto Donadío, y las maestras, a las que llamábamos señorita, escribían sus cartas en papel de hilo y con monograma. Papá asistía a la ceremonia de fin de año, a la entrega de premios a los mejores alumnos, con un traje palm-beach y un rancho en la cabeza. Y sonreía, el rancho en la mano, y un cigarrillo entre los dedos de la otra, cuando el comisario Amleto Donadío me entregaba la Historia de Carlomagno o El Quijote, en papel biblia, porque yo era el mejor alumno de cuarto o quinto grado, y había izado la bandera, antes de entrar a clase, muchos días del año. Papá decía que el gobierno podía acusarlo de lo que se le antojara, menos de que un rojo no impulsara a su hijo a estudiar y conocer. Papá, además de rojo, era, tal vez, sarmientino, o lo que fuera que se pareciese a eso. En casa regía un principio: si la policía allanaba la pieza que mamá alquilaba a su nombre, debíamos salvar, antes que nada, los papeles y los libros de papá. Debíamos ganar tiempo, insistía papá, si nos allanaban la pieza; demorar a la policía en la puerta de calle, y esconder los libros en el techo de la casa, o dárselos a Ernesto y Carmen para que los guardaran donde se les ocurriese, o ponerlos bajo la tutela de Titina, en la cucha de Titina, que podía ser feroz y salvaje con los extraños. Y yo, que era buen alumno, ya me había peleado con Pérez en el baño de la escuela. Pérez también era buen alumno, y su papá era conductor de tranvía, y su mamá atendía un almacén, y Pérez me superaba en matemáticas y gimnasia, y no le importaba que yo fuese mejor que él en lectura y composición. Y sé que una mañana exploté: que salimos al primer recreo, y que le dije vamos al baño. Me miró, perplejo: su despotismo sobre mí venía de lejos. Quizá de primero superior y de tercer grado. Segundo grado lo cursé en otra escuela: tuvimos que mudarnos al barrio de Villa Crespo, a una casa de la calle Tres Arroyos, porque arrestaron a papá a la salida de una asamblea, y ni Rodolfo Aráoz Alfaro pudo evitar que se pasara quince días en un calabozo del 93 Departamento de Policía. Sé que yo tenía miedo a la pelea, a la violencia física. Sé que durante esos dos años aguanté, como pude, que Pérez, que era un muchachito que las señoritas distinguían por su apostura, me manchara, con tinta, algún cuaderno; me gritara, a la hora de tomar el vaso de leche, judío cabezón; me pusiera el pie, para que me fuese de cara al suelo, cuando salíamos de la escuela. Llegamos juntos al baño, y Pérez se quitó lentamente el guardapolvo, y yo tiré el mío al piso, y la sonrisa maligna, que prometía castigo a mi rebelión, desapareció de su cara al írmele encima, y golpearlo, a ciegas, sin parar, sin darle tiempo a armar su guardia, y retroceder, tomar aire, planear el ataque que cancelaría la estupefacción que le produjo mi estallido. Los otros chicos del grado aullaban como locos endemoniados, y yo pegaba y pegaba, y él, Pérez, dejó de defenderse, acaso convencido de la justicia de mi causa, y de que nada podía aplacar mi furia, y que su despotismo sobre mí llegaba a su fin. Tocaron la campana, y el griterío de los locos endemoniados impidió que la escucháramos, y nosotros, los que peleábamos, y el coro aullante de locos endemoniados, no volvimos al grado, y yo abrí los ojos, y vi a Pérez de espaldas contra una pared, los brazos bajos, y Pérez lloraba, no por temor a mi furia ni por los golpes que le propiné, sino por otra cosa, y yo le pregunté, jadeante, si quería que siguiéramos, y él movió la cabeza, de un lado a otro, y yo levanté mi guardapolvo del piso, y nadie le había puesto el pie encima. La señorita McCormick, que era nuestra maestra de cuarto o quinto grado, entró al baño, nos miró a Pérez y a mí, y a los otros chicos, silenciosos, los cuerpos de los otros chicos como flojos, como entregados a la consideración de algo que los involucraba, pero que ignoraban qué era. Y la señorita McCormick dijo que se sentía avergonzada, que esa pelea de indios y compadritos de sus dos mejores alumnos era lo último que ella podía imaginar, y que marcháramos a la dirección, a explicarle al señor director lo sucedido, y que los demás retornaran, más rápido que ligero, al aula. Y yo, entonces, que ya me había peleado con Pérez, y que tomaba vino en vasos altos, de vidrio tallado, salí a la calle, una de las tardes de ese invierno, con bolitas en los bolsillos del pantalón, y bolones con vetas azules y rojas. Y monedas que me dieron papá y mi abuelo y Ernesto para que comprase, como otras tardes de ese invierno, el Tit-Bits, y maníes, y El Tony. Salí a la calle y me senté en uno de los escalones de entrada a la casa, con Titina a mi lado, que me pasaba la lengua por la cara, y mamá estaba en la fábrica de caramelos, y papá en el Sindicato, y Ernesto y Carmen en Particulares, por una changa de seis horas que ya duraba un mes. Hacía frío, y era de noche, y el manisero no pasaba, y llegaron Otto y 94 Paragüita, y Otto dijo que por qué no jugábamos a las bolitas. Yo dije que no se veía nada, y Paragüita dijo que jugáramos a la picada. Pusimos tres bolitas cada uno, en una línea horizontal, en el escalón más alto de la casa, y paralela a una de las paredes que hacía marco a la puerta, y cada uno sacó de sus bolsillos el bolón de la suerte. Por turno, lanzamos el bolón de la suerte contra la pared. El rebote del bolón contra la pared debía arrasar con las bolitas propias y las de los adversarios. Jugamos hasta que nos dolieron los ojos: la luz de la calle no alcanzaba a iluminar el escalón de la casa. Ganó Paragüita, y se guardó nuestras bolitas en sus bolsillos, y nos miró. Otto y yo no pronunciamos una sola palabra de objeción. Paragüita se llamaba José, y quien le dijera Paragüita, así fuese Luis Ángel Firpo, despertaba al asesino que Paragüita velaba detrás de gruñidos monosilábicos y obstinados silencios. José escuchaba el apodo —sus orejas eran como toldos, y caídas como las de los perros viejos—, y se lanzaba sobre el que lo dijo, la mano cerrada sobre un madero, un cuchillo, un hierro, una piedra, la manija de una olla con agua hirviendo. José tenía, ese invierno, once o doce años, y dos hermanas mayores que él, a las que no dejaba asomar a la puerta de calle, y una mamá que era gorda como las gordas del circo, y un papá cloaquero y callado, y que, decían, se bañaba todas las noches de la semana. Y usaba gorra, pero la del papá de José era de cuero. El papá de Otto era aviador, y era lo único que se sabía, en la cuadra, del papá de Otto. Y de la mamá de Otto se sabía que, cuando el papá de Otto volaba, volvía a su casa en las primeras horas de la madrugada. Otto aseguraba que su mamá cuidaba a unos viejos de mierda, que se descomponían de noche. Otto nos preguntó, a José y a mí, si teníamos plata. Le dije cuánta plata tenía: las monedas para pagar el Tit-Bits y El Tony, y comprar un cucurucho de maníes. José desenrolló un peso y, señalándome con la cabeza, musitó que pagaba por mí. Otto dijo que creía que alcanzaba. Supuse que ese entendimiento entre Otto y José, que me excluía, ponía en riesgo lo que gané en la pelea con Pérez. Me levanté y abrí la puerta de calle. Otto me dijo que esperara, que no me fuera, y sonrió como vi sonreír a Douglas Fairbanks cuando, en el papel de El Zorro, desenvaina su espada e infunde desesperación y terror a los arteros enemigos de la ley, y dijo que yo sabía para qué alcanzaba. Y cruzó la calle, y vimos agrandarse una luz pálida en la vereda de enfrente. Le pedí a José que me dijese qué era lo que yo debía saber. José me dijo que mandara a Titina para adentro, y me dijo que, si no sabía para qué alcanzaba la plata, me enteraría apenas volviera Otto. Y que, si enterado no quería, podía mirar. Y que si no quería mirar... José alzó los hombros, y se calló. Y el susurro de esa noche fue el discurso más largo que le escuché nunca a José. Otto volvió 95 y dijo que fuéramos, que la plata alcanzaba. Enfrente, justo enfrente de la casa que habitábamos Ernesto y Carmen y Titina, y papá, mamá y yo, vivían dos hermanos. Él era un muchacho guapo y cortés, y ella, que tenía una mueca en la boca como las que dibuja el asco, salía, por las tardes, apoyada en el brazo del muchacho guapo y cortés, y usaba un bastón de metal, porque, de chica, la parálisis infantil le dejó dura la pierna derecha. La mamá de los dos hermanos llevó a la muchacha a Europa, para que la vieran los médicos de Europa, y los médicos de Europa, que la vieron, y que consumieron la fortuna de mamá, le dijeron a la mamá de la muchacha que la pierna derecha de la muchacha recobraría, de a poco, su movilidad, con ejercicios, baños termales y paciencia. Y la mamá, sonriente y bella, que se atribuía la condición de viuda, y que visitaba, una vez por semana, a los dos muchachos, y que pagaba a una sirvienta vieja para que los atendiera, y a una profesora para que les enseñara inglés y francés, se ocupaba de la crianza de vacunos de raza, profesión hereditaria que, como leí muchos años después en los diarios centenarios de Buenos Aires, permite vestirse de gauchos a los miembros de los Centros Tradicionalistas, y desfilar, vestidos de gauchos, detrás de los animales premiados en las exposiciones de la Sociedad Rural. Otto, José y yo entramos, entonces, al garage de la casa en la que vivían los dos hermanos, arrastrándonos por debajo de la cortina del garage, levantada unos veinte o treinta centímetros de los mosaicos de la vereda. Fui el último en entrar al garage. Primero, entró Otto y después, José. El hermano de la muchacha, que era guapo y cortés, bajó la cortina del garage y encendió una lámpara que colgaba del techo. En el centro del garage había un Ford negro y cuadrado, con una de las puertas traseras abierta. Pasamos, primero Otto, después José, después yo, por el lado opuesto de la puerta trasera y abierta del Ford negro y cuadrado, y vimos a la muchacha, vestida con una enagua, reclinada sobre una colchoneta, en el ángulo que formaban la puerta que comunicaba el garage con el resto de la casa y una pared larga y pintada de azul. Cerca de la colchoneta, vi las velas encendidas de una estufa a querosén. La muchacha no tenía más de quince años. Otto le entregó el dinero al muchacho guapo y cortés, y el muchacho guapo y cortés contó las monedas de Otto y las mías, y el peso de José, y asintió, y Otto, que ya no tenía la sonrisa de El Zorro en la cara, se bajó los tiradores, y se desabrochó el pantalón, y el pantalón, corto, se le deslizó por las piernas, y se bajó el calzoncillo, que era lunares rojos y blancos, y el vello de los muslos de Otto era rubio, y Otto tropezó, enredado en el pantalón y el calzoncillo, y cayó, de rodillas, sobre la colchoneta. Y la muchacha dijo vamos, apurate. El muchacho guapo y cortés entró al Ford negro y cuadrado por la puerta 96 trasera y abierta, y miró cómo Otto obedecía el llamado de su hermana, y José y yo, parados junto al paragolpes delantero del Ford negro y cuadrado, vimos cómo Otto, las piernas atrapadas por el pantalón y el calzoncillo, se estiraba sobre el cuerpo de la muchacha. El muchacho guapo y cortés encendió los faros del auto, y blanqueó la pared azul, y José pasó frente a los faros encendidos, desnudo de la cintura para abajo, y la muchacha, casi enseguida, le gritó al hermano que le sacara de encima a José, que al idiota este, gritó la hermana, le vino un ataque de epilepsia, y se mueve como un perro rabioso, y, por Dios, que se lo sacara de encima. El hermano de la muchacha bajó del Ford, y guapo y cortés, y en silencio, llevó a José, que temblaba, hasta la pared azul, blanqueada por los faros encendidos del coche, y lo puso de cara a la pared. Sé que subí a la colchoneta, y que me miré entre las piernas, y que algo, delgado y amarillo, fosforecía entre mis piernas, y que la muchacha me enlazó por la cintura, con sus brazos, y que, al rato, sentí como si de un aro de hierro, sujeto a lo que fosforecía entre mis piernas, tiraran hacia abajo. Y lo que sentí era indecible. Pero la muchacha dijo andate. Retrocedí hasta la cortina del garage, y Otto y José no estaban en el garage, y el muchacho guapo y cortés ayudó a su hermana a subir al asiento trasero del Ford negro y cuadrado. Me deslicé debajo del paragolpes trasero del Ford negro y cuadrado, y me quedé quieto, la cabeza apoyada en un brazo, mi cabeza y mi brazo debajo del paragolpes trasero del auto, debajo del roce rápido y ansioso de dos cuerpos en el asiento trasero del auto, debajo de los gemidos y las risitas y la respiración de dos cuerpos que se movían, muy juntos, en el asiento trasero del auto. Me dormí, la cabeza sobre el brazo, debajo del paragolpes trasero del Ford negro y oscuro, con un sueño ligero, como un perro que cuida el hogar. 97 Tránsitos Para Natalia Duval Piense a un porteño en París. Viene de Buenos Aires, puerto —dicen— cuya celebridad se funda en que eructa las obvias odas de embajadores de Nicaragua, cónsules de Chile, tardías ninfas montevideanas y plagiarios de otras tumultuosas latitudes. Entonces, piense en un albanés, delgado y alto, casi calvo, que en un atardecer de otoño ofrece dibujarles el perfil a las muchachas que recorren el boulevard SaintMichel, o la facha a los caballeros que pasean por los Campos Elíseos. Los acorrala con salvaje osadía; les escupe un feroz, oscuro resentimiento; murmura un francés descuidado (que sobresalta a los compatriotas de Mallarmé); les regala caras trazadas a carbonilla en las que remotas premoniciones cavan sombras, alargan rasgos, torturan pómulos y ojos. Dicen, también, que los porteños son amantes fogosos y sombríos; y que se desayunan con enormes trozos de carne asada y leche fresca. Y manteca. ¿Exageraciones? Bien: París es París. Que se cuiden los bolsillos. Y el alma, si la tienen. Yo digo que, en mi pueblo, los hombres son altos y duros; las montañas, una niebla espesa y azul y fría; la guerra, una vieja gimnasia; el honor y la muerte, sinónimos. Las putas griegas llegan, puntualmente, los martes de la primera y tercera semana del mes. El pope, para la absolución del necesario pecado, los jueves. Ellas se marchan de madrugada; nuestras mujeres, cubiertas sus caras con chales negros, escupen a su paso, en la nieve. Los hombres tomamos café en las camas que calentaron sus cuerpos: los labios de las griegas tienen gusto a sal. Las dibujé, saben, en hojas Waterman. Bocas, pechos, ombligos, los muslos campesinos. Las dibujé con tres piernas, o echadas como La Maja y un cigarro que humea en la boca grande y desdentada, o con uno de los nuestros montándola, a lo torero. Mis amigos, sentados alrededor del fuego, las piernas cruzadas sobre las raídas alfombras, palparon la textura rugosa del papel con la misma atención y delicadeza con que palpaban las tetas de las putas griegas. Y dijeron: Tirana. No más que eso dijeron mis amigos. Son generosos los hombres de Sintari. Yo había cumplido veinticuatro años. En 1936, llegué a París. Bracque, Matisse, 98 Picasso. Fue hace mucho, mucho tiempo. De pie frente a una lápida de mármol negro, leo: Jordán Misja. 1911-1942. El hombre que me atiende, dice: —Nos esperan en Kruia. Miro las troneras semiderruidas del castillo de Skandeberg; los largos esqueletos de sus soldados; la nieve en las montañas; la sangre y la muerte y los alaridos de la interminable pelea desvanecidos en el polvo de papeles frágiles y amarillentos. El hombre que me atiende dice que estuvo en Moscú; leyó, dice, los archivos de Marx. Leyó, dice, que Marx escribió, con su letra casi microscópica, que sobre las piedras de Kruia, la obstinada locura de un puñado de ilirios salvó el destino de la civilización europea: el perverso furor del imperio otomano, escribió Marx, se extinguió en estos desfiladeros, ante estas murallas. Sonrío, muevo la cabeza, acaso musito que el ocaso de Bizancio, la caída de la Bastilla, los sonetos dominicales de Borges, la derrota de Firpo a manos de un Dempsey por quien apostaron los mafiosos, y otros azares aun más atroces ocurrieron porque la fastuosa espada de Skandeberg resplandeció invicta, un cuarto de siglo, entre las cimas de un abrupto paisaje llamado Albania. —No le entiendo —dice el hombre que me acompaña. —Tomemos algo caliente —digo yo. La nieve cae, blanda, en la calle que se empina hasta los torreones cubiertos por un musgo oscuro y viscoso. Entramos a un bar de techo y mesas bajas y maderas lustradas, y ventanas pequeñas. En un hogar de piedra, crujen leños encendidos. Las lenguas de fuego, que suben de los leños encendidos, son similares, pienso, a las que alumbraron (o embellecieron) la fugacidad aceitunada de los perfiles griegos en los lechos de Sintari, que mi amigo Jordán dibujó con un laconismo desprovisto de nostalgia. Viví tres años en París. No recuerdo un solo día de sol. No fue una fiesta para mí. No smoking, please. Fasten seat belt. Las azafatas sonríen; los aduaneros sonríen; los policías sonríen; el caballero pulcro y afeitado que embarcó en Lisboa y se entretuvo con Becket ou L’honneur de Dïeu, sonríe; la máscara que uso sonríe. Y Tierra de nadie sobre mis 99 rodillas. Y París, claro. Cerca de la terminal de ómnibus, alquilo una pieza de hotel, con desayuno y sin baño privado. Cuarenta francos por día, mesié. Una rubia alta, sólida, que tartajea un español elemental, recibe mi valija, hojea morosamente el pasaporte de tapas duras que le tendí. Se detiene en la fotografía: alza la vista, me observa, sonríe. Bienvenido a L’Etoile d’Or, mesié. Ella sube conmigo en el ascensor. Huele a colonia, a jabón perfumado, a sudor. A hembra de piel curtida. Es un olor que asocio al de una jaula de leones. En el país que fundó la democracia, esa efusividad de la imaginación está permitida. Reviso el pasaporte. La máscara nació el 22 de noviembre de 1938. Y viajó, para mi gusto, con una frecuencia que me aterra. Las luces del centro no me atraen: los cafés de Villa Crespo suelen ser acogedores y, algunos, propician la meditación y la utopía. ¿Argentino? La miro. Ojos grises, labios carnosos, húmedos y entreabiertos. Argentino. ¿Gaúcho? Argentino, por ahora. Tercer piso, pieza quince. Ventana a la calle. Algo que se parece a una alfombra, dos sillas, mesa, una cama matrimonial. Toallas, pileta, bidet. Usted me necesita, dice la mujer que habla español, toca timbre. Enterado. Cierra lentamente la puerta del cuarto. Alcanzo a ver sus zapatillas blancas, las pantorrillas desnudas, las rodillas que asoman debajo del delantal, el comienzo de los muslos. ¿No gaúcho?, murmura la mujer que habla español, antes de cerrar la puerta. No, todavía no, le digo. Usted necesita de mí, toca timbre, sonríe la mujer que habla español. Enterado. Toco timbre. Enciendo un cigarrillo. Espero. Conozco eso, dice Jordán. Los hoteles de mala muerte; el frío; el español alucinante de los porteños; el aire monacal de las parisinas, sus anteojos, sus perfiles duros, sus miradas que piden suplicio. Si me preguntan qué espero, quizá responda todo. Quizá no. Todo es una palabra demasiado ambigua. Soy un albanés del norte; y, por lo que sé, alto, flaco y casi calvo. Compro queso en la Avenue Victor Hugo. Y vino. Pido café en L’Argentine. Fumo Chester. Atiendo a los ritos consentidos al turista solitario y a quien no le atrae, probablemente, la belleza. Camino. Conozco eso, dice Jordán. 100 Duermo. Es decir: la máscara come queso, fuma, camina, duerme, deja morir su tiempo. Anochece. Vuelvo al hotel. Me tiro, vestido, en la cama. Escucho las voces de unas suecas viejas que retornan de sus exploraciones por París, las cámaras fotográficas colgadas de los hombros, los ojos líquidos, las mejillas enjutas y arrugadas. La alemana está frente a mí. Me agradan los mezclados, dice la mujer que habla español. Lamento decepcionarla: no soy mestizo (o mulato, para ponerme a tono: en París son devotos del tropicalismo). La alemana me mira. Llegué aquí en el cuarenta y cinco; mi hombre era petainista. ¿Usted habla del mariscal Pétain?, le pregunto, tirado en la cama, mirándola, el cigarrillo que humea entre mis labios. Sí, dice la mujer que, parada al pie de la cama, suda. ¿Ese señor con cara de abuelo rural?, pregunto, tirado en la cama, mirándome la punta de los zapatos. Sí, sonríe la mujer que habla español. No me gustan los abuelos rurales, confieso, las manos debajo de la nuca. Mi hombre desapareció, suspira la alemana. ¿Usted se llama Ema?, le pregunto a la mujer que un petainista abandonó. No, dice la mujer sin hombre. ¿Naná? No. ¿Cómo se llama usted? Justine, dice la alemana. Gotas de sudor sobre el labio superior de Justine. Introduce una mano, que arde, debajo de mi camisa. Mezclado, murmura. Insisto, con algún pesar: nací en Villa Crespo. Su cara pende sobre la mía. Oscila. Se acerca. Capas geológicas de cold cream, perfumes, succiones en el cuello de la alemana, en el nacimiento de los pechos, muescas de lenguas de hierro. Detengo, con mi mano, la enloquecida fuga de sus dedos. Digo: Prefiero el nombre de Albertine. Ella me sonríe, una rodilla en la colcha de la cama. ¿Albertine?, repite, la sonrisa congelada en los labios carnosos y húmedos. Digo: Cementerio de Père Lachaise. ¿Père Lachaise?, repite, la alemana, con algún estupor. No toqué el timbre. La mujer que habla español suda. Huelo su sudor. Me agradan a mí los mezclados, proclama Justine, arrebatada de un poblado bávaro por un hijo de la Francia eterna y de un milico con cara de abuelo rural. Digo: Lo sé. Pero no toqué timbre. Par nécessité d’HYGIÈNE GÉNÉRALE nous vous prions de vous abstenir de Fumer dans le SERVICE MÉDICAL. LA DIRECTION GÉNÉRALE CERTIFICATS INTERNATIONAUX DE VACCINATION 101 oyorduí, no alcol, no van, ¿uí? ¿Qué soy, además de un turista que dice haber nacido en Villa Crespo? Les digo que no hubo sol en esos tres años. Esto es distinto: oscuridad noche y día. Y el olor de mi orina. Ya no me tocan. Cuando los fascistas abren la puerta, extiendo las manos. Las veo peladas, rojas: las huellas frías del fuego. Recojo el plato de sopa; escucho el paso de sus botas que se alejan por el corredor. Quise ir a España: había gente nuestra en las brigadas internacionales. Estudiaron mis documentos. No es posible, dijeron. FRONT POPULAIRE. Si certifica che il signore Jordán Misja, nato a Sintari (Albania) il 18 gennaio 1911 é regolarmente iscritto e frequenta il secondo anno di Pittura di questi R. Accademia di Belle Arti, per il corrente anno scolastico 1939-40. Firenze 6 marzo 1940 Accademia di Belle Arti e R. Liceo Artístico — Firenze Era primavera: los camisas negras se paseaban por las calles de Florencia. El sol brillaba en los mangos de los puñales que les colgaban de la cintura. Yo mordía sus aceitunas, tomaba su vino, miraba sus risas, sus dientes blancos. Pensaba en el día que verteríamos su sangre, en el día que su sangre vertida lavara todas nuestras derrotas. En Florencia vivió Leonardo. Dibujó caras de burócratas, codiciosas, mezquinas, crueles. Yo las encontraba en los bares, en las plazas, en los desfiles. Esas caras gritaban DUCE DUCE DUCE. Mil quinientos siervos trabajaron en la construcción del castillo de Gjirokastra, dice el hombre que me acompaña. Cañones de bronce, celdas de piedra en las que gotea la humedad, pasadizos. Abajo, donde se amansa el viento, tejas oscurecidas por la lluvia, techos que trepan hacia la montaña. Lord Byron escribió un poema al castillo de Gjirokastra, dice el hombre que me acompaña. Inevitable, digo yo. 102 Lo llamó un navío de piedra, con ochenta y seis bocas de fuego, encallado en la piedra, dice el hombre que me acompaña. Cantó a las mujeres que se arrojaban de las murallas de la fortaleza al vacío, para preservar su castidad de los ultrajes de la horda turca. Los fuegos sacros del romanticismo, la virginidad como uno de los nombres del patriotismo, la belleza como ideal estético: carga del hombre blanco y solo, dijo Kipling, si Kipling dijo eso. Acaso fue Fierro, después de achurar al Negro. Se siente mal, pregunta el hombre que me acompaña. Almorcemos, digo yo. Subimos en auto, hasta las primeras estribaciones del Dajti. La nieve es una aureola opaca en su pico; y cruje sordamente bajo la suela de nuestros zapatos. Abedules. Ovejas. Olivos. Viejas vestidas de negro. Pavese. Entramos a un refugio de piedra y vidrio. Tomemos una copa, dice el hombre que me acompaña. Nos sentamos a una mesa, en una sala larga y fría. En la radio con forma de cúpula, posada sobre el mostrador, suena un vals vienés. Soldados con las cabezas rapadas, capotes toscos y verdosos, y botas de mujiks rusos, alzan sus vasos y cruzan brindis con nosotros. Pedimos una segunda botella de raki. El hombre que me acompaña habla de sus viajes: Moscú, Tokio, Bruselas, Londres, Roma. Brindemos por Julio Verne, digo yo. El hombre que me acompaña se ríe. Oh, tuve suerte. Brindemos por la suerte, en la que no creo. Estoy vivo gracias a mi abuela. Brindemos por las abuelas. Por ellas, dice el hombre que me acompaña. Los soldados nos miran beber. Llenan sus vasos y los alzan, y alzan sus birretes, y aplauden. El raki no necesita traductores. Nos sirven porotos, cebolla de verdeo, papas y carne frita. Y un pan moreno y esponjoso. Vaciamos la segunda botella de raki. Mi padre era agente de correos, dice el hombre que me acompaña. Interceptaba los mensajes telegráficos de los fascistas y caminaba ochenta kilómetros, en la nieve, para entregarlos a un camarada. Nunca vio la cara del camarada que los recibía. Lo descubrieron. Pudo escapar. Usted sabe: los italianos no mataban a los chicos y a las mujeres; prendían fuego a las casas. Y cuando se retiraban, envueltos en el humo del incendio, tosían: Scusi. Los nazis eran otra cosa. Entraron a mi aldea, revisaron escrupulosamente 103 cada casa —usted sabe: Prusia es una escuela de disciplina mental— y dispararon sus metralletas. Hirieron a la abuela en las rodillas; ella cayó sobre mí y me salvó la vida. Yo tenía nueve meses. Hoy, treinta y dos años. Brindemos por las abuelas, esas madres por delegación. Brindemos por las deudas que no se pagan nunca, dice el hombre que me acompaña. Salud, y levanto mi vaso. Y, ahora, brindemos por las deudas que no se cobran nunca. Nos levantamos de la mesa; las piernas me responden: el raki fue tolerante conmigo. En el auto que nos lleva a Tirana, escucho que el hombre que me acompaña dice que su doctorado en letras lo obtuvo con una tesis acerca de los cuentos de Hemingway. De la estructura de sus diálogos. Recuerde que mi padre sabía mucho de teléfonos, ríe el hombre que me acompaña. Okey, respondo. Quizá me caiga bien una dieta de yogur. Siete días, sin interrupción, recorrí ese barrio, cuidándome de no pasar, dos veces, por la misma calle; cambiándome de ropa; con anteojos o sin ellos; por la tarde; por la noche; en las primeras horas de la mañana; a veces, en compañía de una muchacha. Probablemente, la mayor parte de ustedes conoce el barrio y mi descripción les parecerá ociosa. Pero es muy poco lo que hago aquí: el tiempo es una oscuridad tibia e infinita que se deshace como un puñado de arena cuando abren la puerta de la celda para alcanzarme la comida. Después, sus botas golpean en el piso de piedra del corredor. Después, escucho gritos. Y gemidos, también. El barrio es de gente pobre; y las calles son estrechas, circulares, laberínticas; y las casas, de tejas rojas y paredes de ladrillos. Desde cualquier patio interior, se alcanza a ver el minarete de la mezquita que se levanta en la plaza central de la ciudad. Las mujeres, saben, recogían los últimos caquis maduros. Llovía en Tirana. Una lluvia de otoño, espesa y fría. Yo regresaba a mi pieza y me sacaba los zapatos, colgaba el impermeable, me sentaba en la cama. Anotaba en papel de cigarrillos lo que era importante, abría los postigos, encendía la lámpara, calentaba el café. Les hablo, ahora, de mi pieza: tres metros por tres. Y yo la recorría de la puerta a la cama (pensé que tendría que cambiar la cama de lugar: si llegaban los fascistas, me matarían antes de que pudiese alcanzar la pistola, que siempre dejaba bajo la almohada al volver de mis exploraciones —permítanme que las llame así— por el barrio. Es que caminaba despacio, como un enfermo, para retener en mi memoria aquello que pudiese sernos útil en cualquier circunstancia). La cama, les digo; la mesa con el hornillo donde calentaba el café; la cafetera; un pedazo de pan; mis zapatos embarrados, ahí, en el piso 104 de tablas blancas y lavadas; el impermeable que goteaba; la pistola bajo la almohada; mis cuadros y una reproducción de LA RONDE DE NUIT. La lluvia caía, gris e interminable, en la calle; y yo movía los dedos de los pies en las medias húmedas, y tomaba café. No sé por qué les cuento esto, pero quiero que lo sepan. Examiné la reproducción largo rato. Blanco. Negro. Sombras. Espadas. Bigotes. Esas barbas, el asombro en unos ojos y la falta de curiosidad en otros, las caras color harina. Ustedes entienden: yo me sentía en paz. La casa que elegí era buena, la mejor que nunca hayamos usado; el arma estaba a dos pasos de mi mano; y Rembrandt hablaba para mí, un albanés del norte. Denle un nombre a todo eso. Y acierten: las palabras son opacas. O dicen aquello que no se lee o desaparecen. La reproducción me la regaló un argentino. Lo encontré en la embajada de la República española, por 1937, en París. El argentino bailó un tango; y yo, una danza guerrera, de las nuestras. Me invitó a tomar una copa, me contó algunas fábulas de su increíble país y, de pronto, gritó: “Esperame”. Se levantó, cruzó la calle, la tarde helada, y compró la reproducción. “Me llamo Raúl González Tuñón”, dijo el argentino. “Y voy a Madrid, con Vittorio Codovilla... ¿Lo conocés?” “¿Quién es?”, pregunté, mirando mi copa vacía. “Tomate otro trago”, invitó el hombre de pelo aplastado. “Quién es”, volví a preguntar. El alcohol me daba sueño; y en la embajada apenas si alcancé a pellizcar un par de galletitas saladas. “Codovilla”, dijo el argentino, abriendo los brazos y echándose a reír. Me resultó imposible seguir el curso de su pensamiento. Los argentinos, en compañía, son brillantes; chisporrotean como un buen champán. Él no dejaba de repetir: “Lo destinaron al servicio de ambulancias”. Me quedé mudo, con la cara, supongo, de un perfecto idiota, sin comprender el sentido de su maldita risa. Pero allí estaba el tanguero, que me pagaba las copas, que recitaba a Villon, y que se largaba a reír, como un loco, cuando mencionaba el servicio de ambulancias. Voy a morir: no es fácil decirlo. Me curan en silencio. Las pomadas resbalan sobre mis brazos, cara, hombros. Los guardianes bajan la vista; la perplejidad les come los labios. Pero, bruscamente, como si salieran de un sueño, me empujan, me golpean. Para ellos, Jordán Misja es un animal desconocido. Les está vedado, para siempre, descubrir la fauna a la que pertenezco. Son fascistas: ustedes entienden. La cosa es que llovía. Noviembre, y en Tirana. A. se sentó en un extremo de la mesa. Todo bien, preguntó A. Todo bien, contesté. Los camaradas removieron sus papeles, se echaron atrás en las sillas, y esperaron. Hablé bajo y despacio, para que no se les escapara una sola palabra. Y sentí frío. Alguien acercó unos carbones a la estufa; alguien me acercó un vaso de raki y yo lo alcé por encima de mi cabeza, y dije salud. Y A., antes de vaciar el suyo, por la victoria. 105 En la calle, les informé, tenemos gente que vigila. Saben para qué están, preguntó M. Ustedes conocen a M.: fue, de los nuestros, uno de los pocos que combatieron en España. Saben matar, dije. Tenemos gente, dije, en las casas que dan a la salida y a la entrada de la calle. Y frente a la QUESTURA... En cuanto a la casa: si los fascistas alcanzan el patio, los haremos pedazos. Contamos con dos ametralladoras y una caja de granadas... En cuanto a la retirada: salten por esa pared y corran hasta aquel galpón. De ahí en diez minutos, los sacarán del barrio. Pongámonos a trabajar, dijo A. Recorro la casa; subo al primer piso; me detengo frente a las vitrinas que guardan las anotaciones de los que cayeron en combate (y que la policía de la Questura recogió prolijamente). Miro sus sacos, sus bufandas y sobretodos rasgados, hace treinta años, por las balas de la Sigurezza, sus fotos, sus silenciosos relojes. Contemplo esas caras, la seca geometría de esas mandíbulas, esas cabezas de huesos duros y carnes magras, beduinas, calabresas, peninsulares. Y a A., solo en otra foto, el sombrero de ala ancha en la mano, elegante aún, que evoca vagamente —¿por el impermeable?, ¿por los ojos?, ¿por los labios que envejecen, pálidos y crueles?— al Sam Spade de Bogart en El halcón maltés. SI DESEA PAZ PARA SU FAMILIA, SEGURIDAD Y EL BIEN DEL PAÍS ¡COLABORE! HABLE, NO TEMA A LOS DEMONIOS DE LA NOCHE Oberkommando El hombre entró a la celda. Revisó mis manos y mi cuello, y muy lenta y claramente dejó caer, en mi oído, las palabras intraducibles que, ustedes saben, sólo a unos pocos les fueron confiadas. Después, el hombre que entró a la celda dijo que se llamaba Antonio. Y luego: Vendré por la noche, a buscar sus papeles. ¿Desea algo? ¿Qué desea un combatiente condenado a muerte? ¿El milagro imposible? ¿La libertad? ¿Palpar con los ojos la luz de la victoria? ¿Las tetas de una griega? Le pedí cerveza. El hombre de los cristales gruesos se volvió hacia los guardias parados en la puerta 106 de la celda y dijo, en voz alta: —Está curado. —De aquí, de Korcha, salieron cinco mil hombres para las brigadas partisanas —me dice Mihalach—. Jordán estuvo con nosotros, dos meses: enero y febrero del 42. No teníamos mantas ni borceguíes. Veinticinco grados bajo cero. Odiábamos al frío tanto como a los fascistas... ¿Más café? —Sí. —Entonces, más tocino y más huevos. ¿Te gusta el Tokai? —Me gusta. Mihalach vacía, sin apuro, su copa de Tokai de cada mañana. Mihalach es alto y ágil y más gordo de lo que se podía esperar de alguien que fue alumno del liceo francés de Korcha. Mihalach se pasa la lengua por los labios y vuelve a llenar su copa. Mira el vino dorado en su copa y suspira: —Este es un país que le arrebatamos al sentido común... ¿Nos entendemos? —Sí. —Que entiendas qué es el sentido común me alegra. ¿Puedo preguntarte qué haces aquí? —No. —Yo tomo una copa de Tokai en el desayuno. Una sola, porteño. Hoy, dos. ¿Funcionó tu ducha? —Funcionó. Y usé un jabón marca Venus. Y escuché, por radio Tirana, czardas húngaras. —Quizá nieve —musita Mihalach, de cara a la ventana. —Se te enfría el café, Mihalach. Hay, aseguran los estadísticos, diez mil argentinos en París. Unos descifran el destino. Otros leen, solidarios, a Cortázar. Otros planean sus vacaciones en Italia. O en Rumania, por Ovidio. Otros coleccionan paquetes de yerba. Otros descubren, en facultades de provincia, las aporías y la hermenéutica que proliferan en El Aleph. Pulen sus coartadas; y van en coche al muere. Y en este invierno (y en el anterior, y en los que vendrán) se desplazan en la niebla y en la lluvia para escuchar, como los adictos a un rito secreto, una voz que les aprieta el corazón: la de Gardel. Además, los espectros copulan. Visito a un italiano. Por afinidad latina. Rue Cujas, sexto piso. Sonno Vani, piacere. Discúlpame que me presente así, pero hoy salgo para Roma. Me acaban de nombrar profesor de sociología. Por vida, mi querido... ¿Una copa? ¿Pronuncio bien el castellano? ¿Como los personajes de Onetti? Qué 107 me dices... ¿Conoces a Sara? Una mujer comme il faut... Por vida: no es para reírse. Si pasas por Italia, búscame. Puedo lograr que coloques reportajes, artículos, en Paese Sera... Sírvete, sírvete, querido: Sara es hospitalaria, ¿comprendes? Vamos a lo de Cecilia, una muchacha formidable. Se separó de Sigal... No te pregunto nada. Nos vemos en Aerolíneas, bene? Me levanto el cuello del impermeable. Verano en Buenos Aires, enero en París: eso es todo. Arco de Triunfo. Barreras. Un escuadrón de coraceros — caballos blancos y grises, cascos dorados, penachos— escolta un auto negro. Las banderas restallan sobre la calle húmeda, sobre caras fofas y laxas, sobre el pulcro galope de la antigua gloria, sobre piedras funerarias. Vani me habló de vos. El departamento es un desastre: la muchacha se enfermó... Nene, el señor es amigo de mami. Me tiene loca este chico, creéme. Se vuelve histérico cuando recibo un amigo... Pasá a las ocho y media y te presento a Claude. Es fantástico. Tiene un perro ovejero; no paga los impuestos. El nene duerme a esa hora. Hombres no faltaban; faltaban balas, dice Mihalach. A los nazis no los fusilen, dispuso Mehmet. Mátenlos a cuchillo. Y a los colaboracionistas. Fui alumno de francés en el liceo de Korcha, dice Mihalach. Tenía 19 años en 1941; Jordán, 30. Caminábamos en la nieve sin borceguíes, sin mantas. Aprendimos a usar el cuchillo, a carnearlos. Pero antes de entrar en combate, nos besábamos en las mejillas, a la vieja usanza. Marx definió el imperio otomano como el más grande estado feudal y militar que jamás se haya conocido. Y elogió a los albaneses por haber salvado a la civilización europea; porque contribuimos a que no se detuviera el avance de la burguesía. Y Venecia, esa ciudad fenicia, estaba detrás de los turcos, los financiaba con su oro. Nosotros, aquella noche de noviembre, en la casa que eligió Jordán, cantamos, mirándonos a los ojos, joven guardia, joven guardia / no le des paz ni cuartel / paz ni cuartel. Y dijimos: muerte a Venecia. ¿Crees que cumplimos? Yo también miro caer la nieve. Digo: —El yogur, Mihalach, calma los escozores del corazón. Volví a Tirana en marzo del 42. Con Branko Cadia y Perlat Rexhepi instalamos la imprenta clandestina más grande y potente de que se tenga memoria en la historia de Albania. No presumo: estoy muy lejos de pedirle clemencia a la eternidad. Branko y 108 Perlat eligieron la casa; no tenían más de veinte años. Me gustaron: hablaban lo necesario. Perlat era un buen carpintero; y Branko parecía carecer de nervios. El 21 de junio tuvimos una larga reunión. Recuerdo que comenzó a las ocho de la noche. Hacía calor. Yo bajé al patio y regresé con unas botellas de cerveza que puse a enfriar en un pozo de agua. Cadia dio cuenta de la formación de cinco grupos de combate. Recuerdo que Cadia se marchó, que quemamos algunas anotaciones, que la cerveza estaba tibia. Perlat y yo nos dormimos vestidos. Aún era de noche cuando Branko, que había regresado, me despertó. Shefjet, dijo. Perlat preguntó si no había más cerveza. Recuerdo, no sé por qué, que tenía unas manos grandes, de dedos aplanados. Le dije que no. Agua, entonces, dijo Perlat. Están rodeados, gritaron los fascistas. Creí, por un segundo, que yo era un señor a quien su mujer le calza las pantuflas para que lea, cómodo, ese grito, en su sillón favorito: la policía, los fascistas, da lo mismo, siempre son redundantes. Branko disparó una ráfaga de ametralladora. Luego amaneció; y luego salió el sol. Branko fue el primero en caer. Perlat me acercó un paquete de cigarrillos. Quedan dos, dijo. Ahora o después, pregunté. Perlat sonrió. Ahora, Jordán. Ahora. Traen aviones. Mataron a Perlat, después del mediodía. La casa comenzó a arder: arrojaban, desde el aire, bombas incendiarias. El fuego me alcanzó. Durante unos instantes no sentí nada; con algún asombro contemplé una víbora roja que subía por mis brazos, mis piernas, el vientre. Las armas se me cayeron de las manos. Corrí hasta el pozo de agua. Eso es lo que recuerdo. VIVE FLINS SOCHAUX 68 BATTIPAGLIA — CÓRDOBA 69 le combat continue Trabajé, becado, en Kaiser-Renault. Gente magnifica, ¿se dice así? Bien: magnífica. Estuve en los talleres de montaje. ¿Leche o vino? Vino: bien... Te presento a Denise: le gusta el mate... ¿Estás cómodo? ¿Fumas? Bien... Me agradó Córdoba. Es una ciudad, ¿cómo se dice?... ¿Necesitas un lugar para dormir? No tenemos comodidades, pero Denise y yo... ¿No? ¿Estás seguro? Bien. El hombre que dijo llamarse Antonio viene a buscar los papeles. Busquen a Shefjet: nos delató. 109 Tardamos seis meses en dar con Shefjet, atestigua Mihalach. Toco, con la punta de los dedos, las camas en las que yacieron Perlat y Branko, sus escasas ropas, sus armas oxidadas. Descifro los volantes que se imprimían en un mimeógrafo abominable. Repaso las paredes cribadas a balazos; me siento en la mecedora que perteneció a Jordán. Los padres de la patria, los que iban a salvar el país, nos llamaban chiquilines descarriados. Chiquilines, Branko y Perlat. La edad promedio de los combatientes, en 1942, iba de 17 a 22 años. Sobre esa casa pasaron treinta años. Sobre nosotros, también. Hoy, tenemos canas, várices, diabetes, presión arterial, taquicardia, dice Mihalach, que ya no ríe, que se mira las manos apoyadas en las rodillas, sentado a la mesa, la copa de vino vacía. Subimos, adolescentes, a las montañas; cantábamos al porvenir, no a la muerte, no a la derrota. Te voy a decir algo — Mihalach, pensativo, levanta un dedo—: los poetas mienten. La muerte no es Juana de Arco, a caballo, hermosa y blanca. La muerte es sucia. Huele a pozo negro y a la orina de los buitres. A eso. Y a eso dimos la cara. Y cuando bajamos, victoriosos, de aquellas piedras —¿las ves?—, la gordura, sigilosamente, casi sin que nos diéramos cuenta, nos desfiguró. Qué tristeza, argentino. Ahorcaron a Jordán, dice el hombre que me acompaña. El 23 de julio de 1942. Por la noche. En la plaza central. Pero ya unas horas antes de ese éxito defensivo —comenta Heinz Schröter, relator oficial del VI Ejército del III Reich—, el espíritu de resistencia en Stalingrado parecía brotar literalmente de la tierra. En las pocas fábricas que aún quedaban en pie se desplegaba una actividad febril para soldar los últimos tanques, la población iniciaba los arsenales, se pertrechaba a quien era capaz de manejar un arma. Navegantes del Volga, marinos obreros de las fábricas de armamentos, adolescentes, todos respondían a la señal de alarma proclamando la inminencia del peligro, a los alaridos de las sirenas de las fábricas y a las exhortaciones de carteles murales y llamamientos radiales. Los trabajadores acudían por millares a los puntos de concentración, donde se les entregaban armas y se los despachaba sin demora al frente Norte. 110 En un parque cercano al Instituto de Química dejo de ser el otro. Recobro mis papeles, mi fecha de nacimiento, mi edad, mi nombre: las legalidades de un accidente. Contemplo mi cara en el pasaporte del otro, que una mujer borra lentamente. La mujer, sin levantar la cabeza, dice que el papel de la fotografía es excelente, y que, por eso, es fácil cambiar una cara por otra. Dice que, recobrada mi identidad, pasee por Zurich. Dice que, en Zurich, cada cual atiende su juego. Zurigo piace per cosi dire a tutti: a James Joyce piaceva qui il vino, a Goethe il paesaggio, a Lenin il buon funzionamento della Biblioteca centrale, a Benedetto Croce l’Ospitalitá, a Paul Valéry, la libertà della conversazione, a Wagner la bella signora Wesendock ed a Rilke il sapone. Pare proprio che il nostro ambiente sia molto ispiratore, specialmente per i non zurighesi. Quello che hanno scritto in questa città, Einstein, Jung, Le Corbusier e il sunominato Lenin, ha fatto gran chiasso altrove. Gli zurighesi, però, considerano tutti i loro ospiti con la modesima riservata simpatía. Non abbiamo corone di alloro per i geni, né patiboli per gli “eretici”. Ognuno puo costruirsi in pace il proprio paradiso. Mihalach vuelve a la ventana, mira la nieve que cae sobre los árboles negros, enciende un cigarrillo y murmura, de espaldas a mí: —Quien escribe vive en estado de insensatez. Quien hace la revolución, también. Digo, porteño, que los hombres que vencieron en Valmy cambiaron el mundo. Digo, argentino, que ningún libro —ni la Odisea, ni la Biblia, ni el Quijote, ni el Qué hacer— evitó Auschwitz. Antonio dijo no sufrirá. Relájese. El cuerpo flojo. Eso me recomendó Antonio. Gracias, COMPAGNO Antonio. Dígales que quiero patear la silla o lo que sea que pongan bajo mis pies. Pide, dice Antonio al jefe de la guardia, patear la silla o lo que sea que se ponga bajo sus pies. SCUSI, dice el jefe de la guardia. NON CAPISCO. No comprende, dice Antonio y me sonríe. Por favor, explíqueles. Sea paciente y explíqueles. En Zurich todo es inmaculadamente limpio. Y ordenado. No se grita en 111 Zurich, no se gesticula; los relojes no atrasan ni adelantan. No se tiran los puchos a la calle. El agua de los canales es verdosa, clara, y se distingue el fondo de piedra. Los patos se deslizan por el agua con una arrogancia imperturbable. Las muchachas que le sirven cerveza a uno susurran danke, o algo así, y no molestan, y son rápidas, exactas para dar el vuelto, proporcionar una información, atender los pedidos. Y sonríen, discretas, rubias, lechosas, eficientes. Y si uno, por hábito, por esas analogías extravagantes en las que incurre el recuerdo de lecturas apresuradas, evoca a Mrs. Bloom —por cuyas venas, está escrito, corría sangre judía, irlandesa y española—, termina por creer que lo sirven vírgenes algo excedidas de peso. Pero cualquiera de los dos —yo, que supe, de boca de un viejo tejedor, cuánto se paga por una apuesta y cuánto por un silencio, y el otro (¿el otro?), que transita con una cara prestada— que introduzca un par de francos en una máquina tragamonedas, de ésas que se repiten, cada cuadra, por la Militar Strasse, puede adquirir un paquete de Kent o un librito cuyo título fascinaría al marido de Mrs. Bloom: 268 formas distintas de hacer el amor. Terminaron por aceptar que patee lo que sea pongan debajo de mis pies. ¿No es bueno eso? Miro los dibujos de Jordán, expuestos en una vitrina de vidrio. Son pocos: caras de bebés mofletudos, de chicos desnudos y sonrientes, de abuelas desdentadas y pícaras. Miro la fotografía de su ejecución, que un oficial de Mussolini depositó en los archivos de la Sigurezza. Tres postes, un travesaño, una silla. Jordán, de pie en un tablado, alto y flaco, con una soga al cuello, desprovisto de papeles identificatorios, casi calvo, afeitado, sin un cigarrillo en la boca, tiene las manos atadas a la espalda. Adiós y hasta pronto, Jordán. 112 La lenta velocidad del coraje 113 La lenta velocidad del coraje Tomás abrió los ojos, cansado. Sonia estaba sentada, recto el busto, en el borde de la cama. Tomás, tapado por una colcha vieja y grisácea, encogidas las piernas bajo una sábana áspera y la colcha vieja y grisácea, miró la luz que dejaba filtrar el vidrio de la ventana. Aún ardía la lámpara que encendían, por la noche, en el frente de la casa, poco antes de acostarse. Pero las pequeñas hojas del árbol que rozaban el vidrio de la ventana ya no eran doradas. De noche, cuando Sonia le daba la espalda, y las plantas suaves de sus pies le recorrían las piernas, y sus caderas anchas y elásticas, le acercaban una calidez que lo turbaba, él cruzaba los brazos bajo la nuca, y contemplaba, por el vidrio de la ventana, el silencio y la paz de la noche, y cómo la luz de la lámpara que acababan de encender encima de la puerta de la casa, doraba las pequeñas, ovaladas hojas del árbol que, de día, recobraban los intensos verdes del verano. Tomás, quieto en la cama, estiradas las piernas, el corazón en calma, anhelaba, por un largo, desolado instante, que la noche no terminara, que el silencio y la paz de la noche no se extinguieran. De a poco, imperceptiblemente, la ansiedad lacerante del ruego comenzaba a ceder, y él, quizá, sonreía en la oscuridad y la tibieza del dormitorio y la noche. Con la sonrisa, olvidada, quizá, en sus labios, Tomás giraba su cuerpo, con lentitud, con rigidez, hacia la oscura curva que separaba las nalgas de su mujer, ésa que ella le permitía acariciar con los dedos, si él untaba los dedos con una crema recomendada para rectal thermometers, enemas, and douches. Tomás escuchaba, el corazón latiéndole sordamente en las venas, la noche como un espejo opaco e infinito e incesante, un chasquido de succión, allá abajo, bajo el peso leve de la sábana y la colcha vieja y grisácea, inaudible el chasquido de succión para nadie que no fuese él, que no podía llorar. Pero, ahora, los ojos abiertos, escuchó a Sonia que, sentada en el borde de la cama, decía, con una voz que era irrefutable y, también, imperiosa, que el parquero se le había insolentado; y decía, la voz modelada por una vaga, difusa e irrefutable exigencia, que ella solicitó al parquero que renovase el agua de la pileta de natación, y que el parquero le contestó que lo haría cuando lo creyese 114 conveniente. Y que ella insistió, pese al desplante del parquero: ¿no pagaron, acaso, el alquiler de la casa a un italiano mentiroso y basto y, a su modo, astuto, un plus por el mantenimiento del parque, de la casa, de la pileta de natación, del césped, de los árboles, y de las flores? ¿Se suponía que uno debía aceptar, en silencio, las zafadurías de un mocoso que no guardaba el debido respeto? Sonia acarició las mejillas de Tomás —mano tibia deslizándose por áspera barba del hombre que yace boca arriba, los ojos abiertos—, y pidió, a Tomás, que la disculpase por despertarlo, pero era fastidioso tropezar con tanto guarango suelto. Y Sonia le besó los párpados, y salió al parque, y montó en una bicicleta, que se incluyó en el alquiler de la casaquinta y sus comodidades. Tomás, de pie contra la ventana del dormitorio, miró pedalear a Sonia, los muslos compactos moviéndose arriba y abajo en el lustroso asiento de la bicicleta, y la bolsa de las compras colgando del manubrio de la bicicleta. Tomás se cepilló los dientes, se afeitó, se lavó la cara, y lo que pensaba, fuera lo que fuese, refluyó. Tomás entró en la cocina, y vio la taza vacía de Sonia, en la mesa de la vasta y silenciosa cocina, y débiles manchas de la pintura de los labios de Sonia en los bordes de la taza. Se sirvió café, en la taza de Sonia, de un termo ancho y de color rojo. Mordisqueó una tostada, y enjuagó la taza. En la sala de estar, se hundió en un sillón de cuero. Miró sus pies, las ojotas que calzaban sus pies, y miró sus piernas flacas y sus rodillas huesudas, y la profusión de venas violáceas, breves, que se esparcían por la escasa carne de sus muslos. Vio que el hogar de la chimenea estaba limpio de cenizas, que las piedras del hogar estaban ennegrecidas por el fuego, y que había cinco o seis rollizos de leña apilados al pie del hogar de la chimenea. Vio una fotografía de Aldo Salvitti, el propietario de la casaquinta, con su madre calabresa sentada en el suelo, vestida de negro, gorda, la boca entreabierta como si jadease; y dos críos de Salvitti, uno a cada lado de la abuela calabresa, las caras retorcidas por muecas de monos idiotizados. Y vio a la mujer de Salvitti, flaca, lisa, sin pechos, y de cabello pajizo, alejada del grupo familiar, casi fuera de foco. Los cuchillos yacían en la repisa del hogar de la chimenea. Tomás empuñó los cuchillos: uno era un cuchillo de carnicero, de hoja ancha y mango de madera negra; el otro, una daga de mango de hueso y hoja curva y brillante, que le regaló un cliente de su estudio de abogado. Los cuchillos estaban afilados. Y eran suyos. Él los afilaba, en la mesada del quincho, a la hora de preparar el asado. Mojaba, con unas gotas de agua, la piedra de afilar, a la hora del asado, y pasaba el filo de los cuchillos por la superficie de la piedra de afilar, 115 rectangular, gris oscura, con movimientos lentos y precisos. Y era bueno y paciente para eso. Y era bueno y paciente en la preparación del fuego; y era cuidadoso en la limpieza de la parrilla, la distribución de los trozos de carbón, del papel necesario para encender el fuego, y de las cortas ramas secas, finas y quebradizas, que recogía en el parque de la casaquinta, y que ardían con un ruido breve y como lejano. Salaba y aderezaba la carne, con tiempo, y la cubría con una servilleta, blanca y angosta. Y contemplaba, en mañanas de lluvia o de sol, el esplendor de las lenguas del fuego, azuladas, amarillentas, que lamían los hierros de la parrilla. Y eso era bueno para él, que era bueno y paciente para elegir el tamaño de los carbones, y limpiar los ajíes morrones, rojos y verdes, y asarlos junto a la carne salada y jugosa. Y servir carne y ajíes morrones, ya asados, en el punto exacto de su sabor. Y esa muda ceremonia le proporcionaba una serenidad que nada ni nadie era capaz de darle. Tomás volvió a sentarse en el sillón de cuero de la sala de estar, un cuchillo en cada mano, las manos cerradas en las empuñaduras de los cuchillos. Y miró las hojas de los cuchillos. Y las miró. No quiso responder a los interrogantes que levantaban las hojas pálidas de esos cuchillos. ¿Hablaban del abogado inteligente, y hasta culto, cuyos trabajos fueron mencionados en alguna memoria judicial por su fuerza argumental y la elegancia y causticidad de su escritura? ¿Le diría eso al joven y hermoso parquero, el muchacho alto que vestía bermudas deshilachadas y una camisa sin mangas sobre los músculos perfectos del torso? ¿Le diría que él se consideraba un hombre maduro y comprensivo y sin ilusiones, y que veneró a una mujer que, sin quejas, supo costearle la carrera universitaria, y fue la más exquisita, atenta y sutil confidente que hombre alguno haya tenido jamás? ¿Le diría que esa mujer, esa mujer que fue su madre, tuvo la inigualable generosidad de morir cuando él se casó con Sonia? ¿Le diría que la pena y el duelo por esa muerte, que fue el último tributo que su madre rindió a una crianza y a una relación devotas, sin reproches mezquinos, proseguirían en él mientras él viviera? ¿Diría eso con una voz reflexiva, fatigada, sabia, como si no tuviera a ese muchacho alto e impasible a su lado? ¿Detendría el muchacho de músculos lisos y alargados y bermudas deshilachadas sus grandes zancadas, y la máquina de cortar césped, que llevaba de una punta a otra del parque de la casaquinta, y reconocería, como deslumbrado, el sombrío valor de las palabras que él cuchicheaba en el silencio de la sala de estar, los labios sellados, en una mañana de sol? ¿Desaparecería de la cara del muchacho de bermudas deshilachadas — 116 tocado por la comprensión de las palabras que él emitiría en un tono de evocación— esa impasibilidad arrogante? ¿Iluminaría los ojos del muchacho alto y hermoso el amor desgarrado de Tomás a su madre? Tomás, sentado en el sillón de cuero de la sala de estar, hundió el filo de la daga de mango de hueso en la carne del pulgar de su mano izquierda. El filo cortó. Tomás exhaló un silbido de dolor. Llevó el pulgar a su boca, y chupó la sangre que brotaba, rápida y roja. Tomás se puso de pie. Abrió las piernas. El filo de los cuchillos, que sus manos empuñaban, apuntaba hacia el techo de la sala de estar. Tomás miró su cuerpo. Y se despreció. El muchacho alto y hermoso e impasible no entendería que un hombre flaco y sin músculos, y a quien la violencia le aplanaba las tripas y reducía a una callada mansedumbre, arrojase sobre él palabras y pausas y silencios forjados por esa obscenidad que nace con uno, y que se llama miedo. Pero Sonia, esa mañana, le contó con una voz cargada de vagas exigencias que Tomás debía develar y satisfacer, que el joven y alto parquero se le había insolentado. Y se lo decía a él, que sólo buscaba que ella aprobase, gozosa, cómo él develaba y satisfacía sus exigencias, sus vagas e insaciables exigencias. Tomás Bruck se sentaba, esos días de verano, a la puerta de su casa, con un diario sobre las rodillas. Se sentaba y esperaba. Cuando el sol cubría los verdes del parque, Tomás prendía los fuegos del asado, y afilaba los cuchillos, y los carbones no demoraban en ser brasas, y Sonia nadaba en la pileta, la malla negra, enteriza, marcándole las suaves curvas de los pechos y del vientre. Tomás la miraba nadar, lenta, de cara al cielo, los ojos cerrados. ¿Era esa mujer, que cortaba el agua azul de la pileta, ajena al mundo, la misma que, algunas noches, reptaba sobre él, en la cama del dormitorio, y aplicaba labios y lengua sobre las tetillas de él, y él, complacido con la tortura, suplicaba que la tortura no terminase, que ella no apartara labios y lengua y saliva ácida de sus tetillas, y ella, entonces, le apretaba el pene, y él gritaba a la noche, y ella, distante, labios, lengua, saliva ácida aplicados a su piel, musitaba que él no se moviera, que ella no había terminado, y que se diera vuelta, que ella lo montaría. Tomás quedaba boca abajo en la cama, y ella hacía lo suyo, y Tomás 117 rezaba O good Lord, en el idioma de sus padres. Una mañana, el joven y alto muchacho de las bermudas deshilachadas cruzó, a grandes zancadas, el parque de la quinta, abrió la puerta del cuartucho en el que se guardaba la máquina de cortar césped, la sacó del cuartucho y la puso en marcha. Tomás, sentado bajo el alero de la casa, un diario sobre las rodillas, esperó. El cable, que trasmitía energía eléctrica a la máquina de cortar césped, se extendió hasta detrás del frente de la casa. Tomás saltó hacia adelante y desenchufó el cable, y volvió a sentarse. El joven parquero caminó, impasible, hasta la pieza en la que se guardaba la máquina de cortar césped. Y Tomás, que empuñaba los dos cuchillos, los filos dirigidos hacia el cielo, plantó los talones de sus pies en el umbral del cuartucho en el que se guardaba la máquina de cortar césped, y le dijo al muchacho que vestía bermudas deshilachadas que girase de cara a la pared, y que escuchara, quieto, sin moverse, lo que iba a decirle. El muchacho se propuso, tal vez, obedecer la orden que le impartió Tomás, un hombre al que vio flaco, y menudo, y con la boca entreabierta. El muchacho trató, quebrado su ensimismamiento, de ganar tiempo, tal vez, y organizar las complicidades que se le pedían. El muchacho, al iniciar el giro para darle la espalda al hombre flaco y menudo, tropezó con un desnivel del piso de ese estrecho cubículo, o con un listón de madera que, a la altura de su cuello, servía para sostener una parva de zapatillas que olían a goma podrida, bidones vacíos de gas oil y herramientas enmohecidas. Tomás, cuya cara invadía el espanto, sospechó que el muchacho se le venía encima y procuró detenerlo, y movió los brazos hacia adelante. Los cuchillos centellearon en la mañana de verano. 118 Eso es lo que vale En noches como ésta, me consuela la dulce palabra alemana. En noches como ésta, Donven y Margareta, y yo, cenábamos tarde en el comedor de la hostería. Nos gustaba el comedor: paredes, techo y piso de madera encerada. Mesas y sillas de madera clara. Y un fuego vivo en el hogar de la chimenea. Sus llamas, que se reflejaban en los gruesos troncos que sostenían el techo, eran nuestra única luz. Comíamos mucho. Aún éramos jóvenes, y no necesitábamos que los médicos nos instasen a la frugalidad, y nos infundiesen terror a los trastornos de nuestro hígado, nuestro corazón, al color de la orina y a la dureza pétrea de la caca. Cuando terminábamos la cena, cuando Donven no reprimía sus eructos, y se golpeaba suavemente la panza, los ojos cerrados en la cara de gato que se relame, saciado, los bigotes, y se desabrochaba los dos primeros botones del pantalón, y Margareta lo contemplaba, fascinada, como si nunca lo hubiera visto aflojarse el cinturón, y masajearse el ombligo por encima de la camisa, yo desarrimaba las sillas y la mesa, llevaba los platos vacíos a la cocina, y le gritaba a Herr Stange que se pusiera al maldito piano, y se ganase la noche. Herr Stange se sentaba al maldito piano, y los cuatro nos dedicábamos a entonar melancólicas canciones marineras, que los nuestros trajeron de Hamburgo y de Bremen, y de los otros y vastos puertos de la patria. Y avanzada la noche, nos dedicábamos a juegos menos fortuitos que entonar melancólicas canciones marineras. La nieve cae sobre la tierra desnuda. Yo enterré a Donven y a Margareta. En noches como ésta, cuando camino, sola, el piso encerado de la hostería, tráiganme una cerveza espumosa y helada. 119 Donven compraba camisetas a un peso cada una. Las compraba a chinos, controles de aduana, baqueanos, que cruzaban la Cordillera una vez por mes, que subían desde Tierra del Fuego, que atravesaban los vientos y los desiertos de la Patagonia —el viento, el desierto, la ensimismada piedra patagónica les borraban el habla y los envejecían—, y él, Donven, y nosotras, Margareta y yo, las vendíamos a quince pesos por cristiano, fuese mapuche, criollo, flaco, gordo, viejo o un infeliz recién nacido. Compramos, con la diferencia, tierra. No mucha. Pero tierra. ¿De qué se puede ser dueño, en este país, sino de tierra? Estudiamos planos y fotografías, y nos dijimos que los chilenos del sur, educados por los nuestros en la disciplina y el respeto a los que deben mandar y saben pagar, construirían, ellos y sus mujeres, silenciosos y puntuales, el modelo de hostería que elegimos en noches de alcohol, de sumas y restas, de consultas minuciosas y feroces a los depósitos bancarios, de preguntarnos, mirándonos como asesinos recelosos uno del otro, qué nos ocurriría si la inversión, a la que nos íbamos a exponer, fracasaba. En esas noches, y hablo para mí en la dulce lengua alemana, Margareta aulló como una perra enloquecida, azotada por la ira y los desolados insultos de Donven. Y faltó poco para que incendiáramos, procaces y furiosos, la cabaña que alquilamos por un año, y cuyo arriendo pagamos por adelantado, temerosos de contraer más deudas que las imprescindibles. Inexplicablemente, no para mí, inexplicablemente para Donven y para Margareta, sobrevino, en una de esas noches, la calma. Una calma como letal. Una calma que desasosegó a Donven y a Margareta por largo tiempo. En pocos minutos, resolvimos los detalles de la operación, y en una semana comenzó a levantarse la hostería. Sed activos, prudentes y honorables El Cielo bendecirá vuestros esfuerzos A los colonos de Frutillar Marzo de 1856 Familias de empresarios, prudentes en el gasto, rentistas que incursionaban en las salas del casino de Llao-Llao, jubilados, señoras teñidas en busca de una aventura que nunca consumarían, nuevos ricos que por mera sensatez, o intuición, o porque medían y frenaban los gastos de sus parientes, preferían la serenidad de la montaña al estrépito de las playas del Atlántico, 120 comenzaron a poblar las habitaciones y el comedor de la hostería. También unos pocos nombres de la vieja burguesía, la que civilizó a este país. También, calmos, los nietos de los alemanes que sobrevivieron al fuego, a la bayoneta, al odio mortal de los rusos de Stalin. A veces, cuando llegaban la tarde y los vientos fríos de la Cordillera, borrachos de cerveza y de coñac, cantaban, todavía incrédulos, el fracaso abominable del Hitler que soñó y veló por todos ellos, y de la Prusia de las hausfrau y del honor. Cantaban a los cuernos que les colgaban sus mujeres de tetas mantecosas, a sus salarios de gerentes de nada, de comerciantes de nada. A su gordura irremediable. Evocaban, en la letra nostálgica de sus abuelos, cómo brillaba, en el centro de Moscú, la cúpula de San Basilio, que ellos, sus abuelos, obcecados y fútiles, creyeron que alcanzarían a tocar con las manos quemadas por la nieve. Y estaban los hijos de los guerreros de Vietnam, rubios como la saliva de la Virgen, altos y con anteojos, afables y suaves, hasta que el whisky destapaba las viejas tumbas. El conde von Reisenghoff nos enseñó los giros verbales, las posturas del cuerpo, la distancia revestida de paciencia, el golpe de ojo, la determinación que se utilizan en los hoteles exclusivos de París, de Boston, de Londres, de Nueva York. Nos enseñó a cocinar, y el orden de los cubiertos y de las copas en la mesa. Nos enseñó las fórmulas de las salsas agridulces chinas que se servían en Cantón y en Shangai, mientras duraron los viejos buenos tiempos, a los banqueros ingleses y a la diezmada nobleza zarista. El conde von Reisenghoff nos sugirió cursos de perfeccionamiento en los Estados Unidos y en Francia. Viajamos a Estados Unidos y a Francia, y aprendimos inglés y francés, y nos perfeccionamos en la alta cocina y en el arte de satisfacer los caprichos de ricos y poderosos. Quitamos, por lógica pura, del frente de la hostería, a nuestro regreso de esos viajes que nos cambiaron la ropa y el uso de la lengua y de las manos, y de la mirada, un cartel en el que se leía Kafee und kuchen. El conde von Reisenghoff persistió en la más miserable de las pobrezas, pero supo cargar, airoso y displicente, su monóculo negro. Un día, una noche, una madrugada, desapareció del cubículo que habitó, por años, desde poco después de la conquista de Berlín por las legiones tártaras. ¿Quién me heredará? 121 Margareta era alta y caderuda, como yo, y tenía unos dientes de caballo sano y joven, y labios finos, una larga línea extrañamente cruel en una cara a la que, para esos días, no le sobraba un gramo de grasa. Pero Margareta se arrastraba por el piso del comedor, cuando Donven se golpeaba los muslos con las palmas de las manos, y chasqueaba la lengua, y Margareta terminaba de desabrochar los botones de la bragueta de Donven. Margareta tomaba, en sus manos, el miembro tumefacto y nervioso de Donven, y lo hundía en su boca, y Donven cerraba sus manos sobre el pelo crespo de Margareta, y movía la cabeza de Margareta para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Donven decía, la voz como un susurro: —Vamos, Ilse, coraje. Entonces, los tres, subíamos al dormitorio de Donven y Margareta, y Donven se enancaba en Margareta. La volteaba, cruzada en la cama, la cara hundida en la colcha, una almohada debajo del vientre, los pies de Margareta rozando el piso alfombrado, y le abría las caderas, y la penetraba con su miembro tumefacto y rígido. Y Donven, la cara roja de sangre y cerveza, le ordenaba a Margareta, la lengua pastosa de Donven pegada al oído de Margareta, que no hablara y que no gimiera, que no interrumpiera con sus ayes, sus gemidos, sus estertores, las fugas de placer que le deparaba la cabalgata. Cuando él se aquietaba, y abandonaba a Margareta como un bulto informe y jadeante, se volvía hacia mí, y decía: —Es tu turno, Ilse... Vamos, Ilse... Ilse, no hagas que te lo pida otra vez... Y Donven se golpeaba los muslos, como si llamara a una perra. Yo lo montaba. Él abajo, siempre. Y cuando yo lo montaba, Donven comenzaba a suplicar que lo dejase respirar, que retirara mi culo de su cara. Donven quedaba exhausto, tirado en el suelo del dormitorio, los ojos apagados, cuando yo retiraba mis caderas de su cara. Yo, de espaldas a su cara me sentaba sobre su panza, y galopaba sobre su panza, dump y dump y dump. Margareta me miraba, sentada en la alfombra, a los pies de Donven, los dientes de caballo al aire. Yo le sonreía a Margareta. Y las dos le escuchábamos bufar: —Ilse, coraje. Mi cama olía a pan y a pasto. Y Margareta llegaba a ella en la oscuridad de la noche —Donven vendía ganado del otro lado de la Cordillera—, tiritando, y se hundía debajo de las frazadas. 122 Margareta me abrazaba, debajo de las frazadas, en la cama que olía a pan y a pasto, y me contaba, la voz seca, a qué se sometía, con Donven de jinete. —Son sus fantasías —suspiraba Margareta, poniendo entre nosotras el lenguaje adquirido en las lecciones que le pagamos al conde von Reisenghoff. Y Margareta me mostraba, la voz como la de una vieja bruja, manchas violáceas en sus muslos, en su espalda, en sus pechos. Yo le acariciaba la frente y el pelo, y escuchaba. Pero una noche dije: —Margareta... No dije más que su nombre. No dije más que el nombre que le asignaron en su bautizo. No hubo compasión en mí, cuando dije su nombre, en la noche. No hubo la fatiga de quien ha escuchado, demasiadas veces, la misma historia. Me negué a compartir sus suplicios. Margareta, pensé, cuando ella se acostaba con Donven, quizá los necesitaba... ¿Es verdad que no quise saber qué necesitaba Margareta? Margareta encogió las piernas, y se acurrucó junto a mí, y me besó las tetas. Dije su nombre, y, cuando dije su nombre, hubo un llamado. Las dos olíamos a pan y a pasto. Era el fin de un otoño cuando Martín Keppes alquiló una habitación en la hostería. Martín Keppes era alto, era delgado, era lejano. Donven lo respetaba: podría decir que le temía. Extraño, el temor de Donven. Horas y horas, en las tardes grises de aquel invierno, Martín Keppes miraba la Cordillera nevada. Preguntaba por los bosques de cipreses, por los abetos, por los álamos, los ñires y los maitenes y los coihues. Preguntaba por los lagos. Preguntaba por los mapuches. Donven le hablaba de la pesca en los lagos, de sinuosos botes deslizándose por la pulida superficie de los lagos, y el humeante café en los botes que se deslizaban por la oscura, pulida superficie de los lagos, el mundo en ninguna parte. Martín Keppes asentía Ia... Ia..., los ojos clavados en Donven, la voz como somnolienta, y con algo de asombro, como si lo que acababa de escuchar hubiese estado oculto en su memoria. Martín Keppes se perdía por los senderos de montaña, sin guía, en mañanas sin sol, y volvía, con su mochila vacía, por la noche, cuando en el hogar de la chimenea ardían leños redondos y largos. Martín Keppes traía, de esas interminables excursiones, una mirada clara, 123 la piel de los pómulos pegada a los huesos de la cara filosa y pequeña, una barba rubia. Martín Keppes bebía como pocos hombres que yo haya conocido. Pero nunca le vaciló el paso, la lucidez de lo poco que decía. Martín Keppes nunca habló de nada que le importase a alguien. Martín Keppes y yo tomábamos té, a su regreso de la montaña. Martín Keppes no se quitaba los borceguíes, ni el saco de piel de oveja, ni se acercaba, como otros, al fuego del hogar. Recogía, en una de las bandejas del mostrador, el servicio de té, y se sentaba a una mesa, cerca de la ventana que daba a la piedra de la Cordillera. Tomábamos el té en tazas azules y finas, con pastores y molinos en su loza. Las confituras olían a horno. Una madrugada de julio fui hasta su cuarto. Fui a buscar a Martín Keppes, quienquiera que fuese Martín Keppes. No había nadie en el cuarto que Martín Keppes ocupó en los meses del frío y de la nieve. Donven alzó los ojos de los números encolumnados en una larga hoja de papel, de remitos y comprobantes de depósitos, cuidadosamente apilados a un costado de la mesa, y nos dijo, en voz baja, perpleja, que éramos dueños de un millón de dólares... Había terminado para nosotros —para él, para Margareta, para mí— el tiempo de preparar dulce de frambuesa en ollas de cobre, y envasar el dulce en frascos de vidrio, y vender el dulce a turistas que venían de Buenos Aires, de Rosario, de Temuco, de California, de Londres. A hombres de ciencia, que parecían sensatos padres de familia. A suicidas fatigados que venían de Europa a gastar sus últimas monedas de oro. Los nuestros llegaron aquí, cuando aquí, y en el sur de Chile, sólo había animales, viento y árboles, e indios borrachos. Llegaron con un mandato: trabajar duro. Crecer. Educar a los hijos en el cuidado de la sangre alemana. No ser más los pobres de la gleba, a los que exaltó la poesía de los réprobos y de los malditos. Donven se levantó de la mesa, llenó una jarra con cerveza, y no habló hasta dejar vacía la jarra. Y cuando habló, dijo: —Un millón de dólares... Donven parecía un pobre de la gleba que contempla extasiado, trémulo, un milagro, y desea ansioso regresar a su choza, y balbucear, incoherente, la 124 historia de cómo Dios le había palmeado la espalda. Yo ya no revolvería frambuesas en ollas de cobre. Para eso estaban las obedientes y silenciosas chilenas del sur. Yo ya no cargaría, sobre mis espaldas, bolsas de harina o de papas. Para eso estaban los obedientes y silenciosos chilenos del sur. Yo montaba a chilenos del sur, obedientes y silenciosos. Miré a Margareta. Margareta me miró, aterrada. Margareta había escuchado mi llamado. Dije cómo vi a Martín Keppes. Dije su nombre. Herr Stange sacó un papel ajado de uno de los bolsillos de su camisa, lo desplegó sobre la mesa a la que se sentaba, en el comedor, cuando el comedor y la cocina quedaban limpios y preparados para el servicio y el trabajo del día siguiente, y me pidió que lo mirara con atención. Miré un recorte de diario, que Herr Stange alisó con sus manos, y desplegó sobre la mesa. Miré hombres, mujeres, jóvenes que reían y saludaban, banderas rojas y pancartas en alto, a hombres gordos y uniformados de pie en una tribuna. Herr Stange me señaló a uno de los uniformados, el último a la izquierda de la foto. Y dijo que ése era Martín Keppes. Dijo que Martín Keppes estuvo en España, y que fue oficial del batallón Thaelmann. Dijo, Herr Stange, que la policía secreta alemana, las SS, la Gestapo, lo buscaron, hora tras hora, por el III Reich, por Francia, por Holanda, y por donde se supusiera que se lo podía encontrar, y que nunca dieron con él. Escapaba un minuto, dos o tres, antes de que su guarida, previamente cercada, fuese registrada y devastada por las fuerzas de seguridad, dijo Herr Stange. Martín Keppes descarrilaba trenes que llevaban tanques al frente oriental. Martín Keppes alentaba el sabotaje en las fábricas de armas y municiones. Martín Keppes, se presumía, redactaba volantes que predecían catástrofes para los ejércitos nazis a las puertas de Leningrado, de Viazma, de Kursk, y a orillas del Dnieper, y de otros ríos de la estepa rusa. Martín Keppes escribía a las viudas, a las madres, a los hijos de los soldados muertos en batalla. Y a las amantes y las esposas de los soldados que iban a morir despedazados por el hierro de los cañones bolcheviques. Martín Keppes es ése, el último a la izquierda de la fotografía. Ese con anteojos, dijo Herr Stange. Yo miré, en la fotografía, a un hombre alto, gordo, con anteojos, que no 125 sonreía. Pregunté: —¿Quién es usted, Herr Stange? Herr Stange se encogió de hombros, y guardó, en uno de los bolsillos de su camisa, la fotografía. Margareta y yo matamos a Donven. Margareta deseaba escuchar cómo Donven golpeaba sus muslos con las palmas de las manos. Deseaba acercar su nariz al maloliente pantalón de Donven. Deseaba que el enmantecado miembro de Donven le recorriera el cuerpo. A las dos nos resecaba la boca escuchar cómo caían las palmas de las manos de Donven sobre sus muslos. Las dos nos sentábamos, cada una a su tiempo, sobre la panza de Donven, y movíamos las ancas, una vez arriba, otra vez abajo, y una vez arriba, y otra vez abajo. Donven arañaba el piso alfombrado, y soltaba ronquidos de agónico. Y nosotras, una vez arriba, y otra vez abajo. La panza de Donven perdía brillo, tensión, y nosotras nos poníamos de pie, y mirábamos a Donven, tirado en la alfombra; mirábamos los soquetes de lana de Donven, que vestían los friolentos pies de Donven; mirábamos su camisa, enrollada hasta el cuello, y lo mirábamos respirar como un animal perseguido. No fue fácil matar a Donven. Ahora, le dije a Margareta, somos nosotras las que decidimos cuándo, cómo y a quién llevamos a la cama. Y el que sea pagará lo que dispongamos que pague. Margareta me miró como si yo fuese una desconocida que le anuncia el fin del mundo. Tengo sirvientes. Riegan mi lengua con miel de ulmo. Valgo, ahora, un millón de dólares. 126 Un asesino de Cristo Crecí entre rápidas mudanzas de un inquilinato a otro, y repentinas apariciones de un médico alto, probablemente encorvado, y de anteojos, que me palpaba el pecho con unos dedos largos y fríos, y me limpiaba, de la frente y el cuerpo, el sudor de la fiebre, y me miraba como si yo fuese algo que ponía a prueba su ilimitada paciencia y su cansancio. Ese hombre alto y encorvado abría su maletín y dejaba caer, en manos de mamá, dos, tres frascos con tabletas o jarabes espesos, y susurraba unas pocas palabras, y después, incrédulo y acongojado, se levantaba el cuello del sobretodo, y salía a la noche. Nos mudábamos, mamá, papá y yo, y los ajados muebles que les regalaron los compañeros del sindicato el mediodía que mamá y papá se fueron a vivir juntos. Los sindicatos, en opinión de inefables voceros de la ley, eran cuevas de anarquistas, rojos y extranjeros errantes y desagradecidos y, entonces, con ominosa regularidad, se sucedían las irrupciones de hombres altos y morochos, de sombreros negros de ala gacha, en casas de vastos patios y parras viejas y retorcidas, y galerías de zinc, que Buenos Aires demolió, procaz y despiadada. Yo, un chico con la salud recuperada o convaleciente de una enfermedad sin diagnóstico puntual, parado en el umbral de la pieza que alquilábamos en una de esas casas de habitaciones pródigas en murmullos y secretos de cópula, asistía al experto trabajo de una manada policial. Hablaba poco, la manada, y hablaba para sí, críptica, desganada, perentoria. Levantaba colchones, revolvía sábanas y frazadas, deshacía pilas breves de ropa planchada, abría cajones, paseaba la luz de sus linternas por los elásticos de las camas, golpeaba las paredes, y se llevaba, a unos Ford negros y cuadrados, una docena de libros y dos o tres periódicos arrugados, la revolución quizá, en letras negras y desparejas, y se iba, la manada, hacia la noche y hacia el frío. Pero cuando llegaba el verano, mamá volvía a inscribirme en la lista de los chicos que, por la gracia y la benevolencia de señoras perfumadas y católicas, conocería el mar. 127 Digo que descubrimos el mar, nosotros, hijos de obreros, de policías muertos, de presidiarios. Hubo un tren que llevó nuestras tumultuosas expectativas a las arenas chispeantes de una playa, y a un edificio de grandes ventanas, dormitorios de techos altos, y comedores con pisos de baldosas negras y blancas, y chimeneas de ladrillo. Hubo fotos, y en las fotos el agua lisa de las orillas del mar, y el mar, y el baño matutino en el mar que ahogaba nuestros gritos de placer y de miedo, los fingidos alardes de coraje de cara a la espuma alta de las olas. Enseguida, otro baño bajo las duchas del edificio de grandes ventanas, y risas estridentes, histéricas, burlonas, bajo el agua helada de las duchas, y manoseos repentinos y humillantes de los más fuertes a los más indefensos, a los chicos que temían defenderse. Cerca del mediodía, el almuerzo. El ruido de bocas llenas que masticaban, hambrientas, de eructos, de tripas insaciables, de algún llanto, de algún vómito. Escribí cartas mentirosas: inocentes, quiero decir. Cartas a mamá (que suponían a papá). Escribí qué comíamos. Y cuánto. Porque yo sabía que querida mamá comía conmigo. Sabía que ella movía los labios, apretando un labio contra otro, y los movía, apretados los labios como si masticara. Y, luego, querida mamá se levantaba de la mesa, doblaba el papel de la carta desde donde yo le daba de comer, y lo guardaba en el bolsillo de la pollera, cerca de las calideces del vientre y, de pie, asentía en la quieta nada de la noche. Yo le hablaba, a mamá, del mar. Las señoras católicas y perfumadas, algunas de las cuales tenían por costumbre marchitarse bellamente, disponían de más dinero y de más tiempo que otras señoras con mucho menos tiempo y dinero para obras que dieran placer a Dios. Reabrían, entonces, las señoras católicas y perfumadas, la colonia de vacaciones. Querida mamá no era católica y se perfumaba el primero de mayo, el día de mi cumpleaños y el 31 de diciembre. Pero era tenaz. Obtuvo, para mí, una plaza en las profusas listas de hijos de obreros, de policías muertos, de pobres y presidiarios que volverían al mar y hablarían, en sus cartas, que olían a sopa, a leche, a puré y blanda carne de vaca, de cómo es el mar. Y estaban ahí las celadoras, rudas, provincianas, que consolaban a los chicos que pedían por sus casas en una tarde de lluvia, y que jugaban con nosotros, hijos de obreros, de policías muertos, de presidiarios, de pobres. Y estuvieron, ahí, de pronto, las monjas. Eran, dijeron las monjas, 128 exaltadas o con un murmullo cándido, las servidoras de Dios en la tierra. No nos miraban, las monjas. Caminaban, entre nosotros, con sus largos hábitos negros, con sus caras sin sangre; parcas e increíbles, para mí, como la muerte y el milagro. De noche, cuando nos acostábamos en las camas de sábanas limpias y crujientes; cuando el mar, allá afuera, decía algo en una lengua que nunca aprenderíamos a traducir; cuando las celadoras volvían a sus casas, las monjas, con llaves que les colgaban de la cintura, con voces cascadas o susurrantes, ordenaban rezar el Padrenuestro. De rodillas en camas superpuestas, el dormitorio apenas iluminado, los chicos recitaban la oración que habían memorizado, serios, turbados, tal vez, o sumidos, tal vez, en el misterio que las palabras del rezo invocaba. Una de las monjas, que caminaba entre las largas hileras de camas superpuestas, me miró, tendido en la mía, las manos sobre las sábanas, los labios quietos, y el rezo de los otros que ondulaba, gangoseante, en la sala apenas iluminada. Algo dijo, la monja, en alguna noche, y el rezo finalizó, como si en esa sala no hubiera nadie. Los otros bajaron de sus camas, silenciosos y puros como nunca lo fueron, y la monja, una pesada sombra muda, salió del dormitorio. Los otros rodearon mi cama, y ninguno de los otros habló, las caras rígidas y jóvenes bajo las luces tenues de la sala. No sé cuánto tiempo estuvieron, así, inmóviles, como si esperaran una señal. Y no sé si la hubo, pero, en un solo impulso, saltaron a la cama en la que yo asistía, sin lágrimas, al fin de mi infancia. Sé que golpeé algún pómulo, algún labio ensalivado. Sé que caí de cara a un colchón, con brazos, cuerpos, aullidos, que me golpeaban, de cara a un colchón. Sé que me izaron hasta la cama de arriba, la mía, y me ataron, desnudo, a los barrotes de la cama de arriba. Después, los otros, los más fuertes y los más débiles, estuvieron allí, sombras flacas sobre el piso del dormitorio, mirándome, desnudo, atado a los barrotes de la cama de arriba. La monja, la que habló a los otros, volvió a entrar a la sala, y caminó bajo las luces tenues de la sala, y no se detuvo frente al muchacho de diez años, atado, desnudo, a los barrotes de una cama, y al que le corría, por los muslos, un hilo de sangre, grueso y amarronado. Y la monja dijo, con una voz baja y tranquila, y sin detener su paso frente al muchacho atado a los barrotes de una cama. —Tápenle las vergüenzas a ese asesino de Cristo. 129 Tres tazas de té Mi abuelo alquilaba un pequeño departamento de dos piezas en la calle Parral, cuando Parral era ancha y de tierra. En una de las piezas dormían mis tíos Físhale y Meier; en la otra, el abuelo. Yo, los fines de semana, dormía en la pieza de mi abuelo. Me desvestía, y me acostaba en su cama. Mi abuelo apagaba la luz de la pieza, se sentaba en una silla y encendía un cigarrillo. Al rato, me preguntaba si estaba despierto. Yo le contestaba que sí, que estaba despierto, que no tenía sueño. Entonces, el abuelo desenvolvía la crónica de un pogrom inacabable. Petliura, Jmelnitzky, los cosacos, tal vez Taras Bulba, brotaban de la helada oscuridad del invierno con sables, con antorchas, con blasfemias. (Demoré años y algunas lecturas para advertir que el abuelo omitía la cronología de los vertiginosos exterminios. Indistintamente, las turbas borrachas de vodka saqueaban y acuchillaban a los judíos, incendiaban sus casas y sus sinagogas, violaban a sus mujeres y a sus hijas, en 1918, en 1670, en 1890. Los siglos y el nombre de los jefes de las hordas; el crepitar de las llamas; el estrépito de los vidrios rotos; los relinchos salvajes de las bestias que montaban los degolladores; las procesiones que llevaban, envueltos en finos paños de lino, el pan y la sal de la súplica y la misericordia, se sucedían, despiadados, en el relato del abuelo. La abominación ocurría anoche —y yo olí, en un amanecer desolado y silencioso, el hedor de la sangre vertida y de los excrementos del pánico— o había estallado, quizá, en un pasado remoto. Pero el escenario permanecía ajeno a la inasibilidad del tiempo: el terco arrabal de una minúscula ciudad ucraniana, la infinita llanura, la oscuridad, el invierno.) El abuelo, a veces, me hablaba de sus viajes a la frontera polaca, y de cómo la atravesaba furtivamente; de cómo intercambiaba, en una choza hospitalaria, tabaco por carne, tabaco por pan, tabaco por huevos. Petliura o Jmelnitzky o los cosacos, o, tal vez, Taras Bulba, se batían en los frentes de la primera guerra mundial. Recuerdo, en estos días, una historia que el abuelo trajo de uno de sus peregrinajes a la frontera polaca, y que me contó en una noche de sábado, porteña e irrepetible. La escribo, pero, estoy seguro, las degradaciones que le impuso el olvido, las lecturas en que, todavía, incurro, y mi memoria, la 130 empobrecen. Como se sabe, los polacos son propensos a la demencia y a la rebeldía. O, si se prefiere, sus rebeliones son insensatas y desesperadas. Para ser polacos tienen que ser locos. El buen Dios, a quien los polacos aman en sus horas de embriaguez, no deja de ponerlos a prueba. Eso lo supo el padre de Casimiro Bajuch, miembro de una organización patriótica y clandestina, cuando la policía del zar lo detuvo. Creyó que no resistiría, a bordo del desvencijado tren que se dirigía a San Petesburgo, los golpes metódicos de sus interrogadores, la pedantería soez de sus insultos, los salivazos que le descargaban entre risotadas licenciosas e indecentes. Acaso, escribió el padre de Casimiro Bajuch a la mujer que amaba, la Virgen medió para que no capitulara. También su alma, exhausta pero obstinada. El padre de Casimiro Bajuch pasó tres años en un lóbrego calabozo de la fortaleza Pedro y Pablo. Un juez de la autocracia zarista, cumplidos los tres años de prisión, ordenó que se desterrara al padre de Casimiro Bajuch a una perdida aldea de los Urales. La vida, en la inhóspita aldea, era sórdida y monótona: se prestaba a la obscenidad y el extravío. La madre de Casimiro Bajuch murió al dar a luz a Casimiro Bajuch. No la mató el alumbramiento del niño sino la pena, convencida como estaba de que no volvería a ver las luces de Varsovia, sus calles y sus plazas. El padre de Casimiro Bajuch, destrozada su alma —si es que el Señor se acordó de concederles alma a los polacos—, huyó a Francia, con el pequeño Casimiro Bajuch pegado a su corazón. Dos hermanos del padre de Casimiro Bajuch siguieron sus pasos: súbditos probos, temían, no obstante, las represalias policiales. Ellos, en Francia, se hicieron cargo del niño. El padre de Casimiro Bajuch regresó a una patria penitente y descarriada, a una Polonia irreal, y cayó abatido en una escaramuza sin importancia con soldados del Dueño de Todas las Rusias. Quiero creer que el abuelo me dijo, en este punto, que la historia perdía intensidad dramática, y que, quizá, las informaciones posteriores a la muerte del padre de Casimiro Bajuch no fueran tan precisas como esos tiempos exigían. Eso no asombró a mi abuelo, cosa que hoy, cuando supongo su lacónico comentario, está lejos de extrañarme. Por las siguientes razones, obvias, si se quiere: a) un judío se asombra en el escenario de un teatro; b) un judío que sobrevivió al pogrom —si se asombra— es un fenómeno excluido de la naturaleza humana; c) la conducta del hombre —aun la de un polaco— es hija de sus actos, salvo que se pruebe lo contrario. Así las cosas, los tíos de Casimiro Bajuch se contrajeron al cuidado del 131 niño. El niño creció sano y hermoso. Los tíos —laboriosos, tenaces y honestos— le proporcionaron una esmerada educación. Lograron, tras considerables y fatigosas gestiones, cuyos detalles sería impropio enumerar, que Francia se convirtiese en la tierra natal de su sobrino y, por consiguiente, Casimiro Bajuch pasó a llamarse Henri Beaumont. Henri Beaumont ingresó, poco antes de cumplir quince años, a una de las academias militares más prestigiosas del continente europeo, que tenía (tiene, todavía) su sede en París. Alumno brillante, egresó, el primero de su promoción, con el grado de subteniente. Visitaba asiduamente a sus tíos — ancianos ya—, hacia los que guardaba una singular devoción, vistiendo el uniforme de oficial del ejército de Napoleón III. El kepí (mi abuelo contempló, atento, una borrosa fotografía del joven militar en la choza polaca que servía de zona franca para el intercambio de alimentos de subsistencia) no ocultaba una frente despejada y unos ojos bondadosos. También observó un incipiente bigote y una boca de amante cortés e impulsivo. Y mi abuelo dijo que, cuando tíos y sobrino se encontraban, los tíos calentaban un bruñido samovar, y los tres hombres bebían un té fuerte y aromático. La guerra franco-prusiana interrumpió las prolongadas tertulias. Henri Beaumont se batió como bueno en defensa de su patria, pero el valor que demostró en los campos de batalla, y que le deparó sucesivos ascensos, no impidió la victoria de los hunos. Militar disciplinado, no se preguntó por los motivos de la derrota, ni por qué una nefasta República, hundida en el caos y el espanto, reemplazó los esplendores del Imperio. El sobrino reanudó las visitas a sus tíos. Éstos, atribulados, vieron llorar al capitán Henri Beaumont la derrota de Francia y las severas condiciones de paz que le dictó Bismarck; vieron cómo se le enfriaba la taza de té; se vieron, a sí mismos, llenar dos hojas de papel con signos opacos e inexpresivos, y doblar las hojas de papel e introducirlas en un sobre, y remitir el abultado sobre a lejanos parientes que residían en Polonia. Aturdidos, pretendieron transmitir en palabras la magnitud de la tragedia que los desasosegaba. La insurrección de los parisinos contra las autoridades legalmente constituidas —o una parte de los parisinos: sanglants imbéciles, según la calificación de Gustave Flaubert, un escritor que detestaba la aprobación pública— encontró, en el capitán Henri Beaumont, a un soldado dispuesto a preservar el orden, sea cual fuere el precio que, por tal causa, se debiera pagar. En consecuencia, marchó a Versailles, ciudad en la que sesionaba el gobierno legitimado por las fuerzas vivas de la Nación. Los tíos, solitarios y desvelados, no dejaron que se enfriara el samovar. El superior inmediato del capitán Henri Beaumont, coronel Guy Le 132 Boudec, tenía 35 años y era oriundo del Languedoc. Un periodista de la época, cuya prosa erudita y fluida deslumbraba a sus lectores, alabó en él al guerrier intrépide et soldat de profession, puritano y arrojado como el caballero de Durero. El periodista no se privó de una línea de efecto: S’il tue, et même le plus possible, c’est par “moralisme”. La nota, que suscitó una oleada de entusiasmo en las damas, se cerraba con una frase escandalosa: el coronel Le Boudec —a quien el Emperador confirió la Legión de Honor por sus hazañas en África y México— era de una inteligencia inquietante. El capitán Henri Beaumont logró quebrar, en el cementerio del Père Lachaise, donde se libró el combate final contra la insurrección, la rígida distancia que el coronel Le Boudec dibujó entre su silueta de meridional austero y las de sus subordinados. La lucha fue feroz y mortal, y Beaumont se precipitó a ella con un coraje que dejó estupefactos a amigos y enemigos. (Años después, Beaumont intentó explicarse: la audacia y la valentía irracionales de los insurgentes lo enceguecieron; morían sin que una sola queja asomara a sus labios. Uno de los cabecillas del levantamiento, Delescluze, alto y flaco y canoso, trepó a una barricada, y erguido sobre ella esperó serenamente a que lo fusilaran. Eso era inhumano, y enfureció a Beaumont.) Aplastados los últimos focos de resistencia, Le Boudec estrechó entre sus brazos al capitán Henri Beaumont y le ofreció, presumiblemente emocionado, su amistad, porque en la voz del coronel vibró comme un drapeau son accent languedocien. (La acotación pertenece al periodista de prosa erudita y elegante que asistió al conmovedor episodio.) Un soldado, la respiración entrecortada, silenció las expresiones de mutua admiración: les avisó que habían localizado, a pocas cuadras del cementerio, un nido de agitadores extranjeros. Excitados y jadeantes, Le Boudec y Beaumont, al frente de sus hombres, atravesaron velozmente calles nocturnas y desiertas. Luego, subieron, a los tropezones, una angosta escalera, irrumpieron en una pieza iluminada y sorprendieron a dos individuos, sentados a una mesa, que emitían sonidos guturales e ininteligibles. Al coronel le bastó escucharlos; le bastó que le presentaran papeles cubiertos de trazos que, a primera vista, revelaban un lenguaje codificado, para afirmarse en la exactitud de sus conjeturas: la bancarrota de Francia obedecía a la acción satánica de elementos e ideas extranacionales. Sin vacilar, dispuso que ejecutaran a los dos conspiradores. Estos fueron arrojados escaleras abajo y el capitán Henri Beaumont, revólver en mano, dio cumplimiento a la orden. Tres tazas de té y un samovar bruñido humearon, en la habitación devastada, hasta las primeras claridades del día. 133 Cómplices I Era mediodía cuando me llamaron. Les hice una seña al petiso y a Francisco. Los telares retumbaban. —¿Qué pasa? —me preguntó el petiso, la cara negra de furia. El petiso me llegaba al cuello; y ese mediodía tenía la cara negra de furia. Le puse una mano en la espalda. Sudaba. Hacía calor, y el otoño parecía haberse equivocado de puerta. —Nos esperan en la gerencia —dije—. Pará los telares. —No los paro un carajo —dijo el petiso, casi sin mover los labios. —Paralos —grité—. Sos miembro de la interna: paralos. Francisco, sonriente y premonitorio, dijo, sin alzar la voz: —¿Qué mierda nos toca tragar hoy? Respiré hondo, miré a Francisco detener sus telares, y me callé. A Francisco, con la figura de un atildado villano de Hollywood, nada le inquietaba. La vida, para él, consistía en un solo e incesante episodio: los minutos, las horas, los días que una mujer demoraba en abrírsele de piernas, seducida por sus tenaces lisonjas. Cruzamos el patio y Francisco murmuró que el tiempo estaba loco. Yo no le contesté y el petiso encendió un cigarrillo. Abrí la puerta de la gerencia y entramos a una sala fresca y amplia. En una alta pared, el reloj de la gerencia marcaba las doce y diez, y al petiso le temblaban las aletas de la nariz. Siempre se ponía así, con esa cara negra de furia, cuando pisaba la amplia sala de la gerencia. Era un buen tejedor, el mejor que conocí, y no le gustaba parar sus telares. Nos acodamos sobre un largo mostrador. El gerente y Chiche se acercaron a nosotros. Chiche era el hijo del patrón, un chico de diecisiete o dieciocho años, que vestía pantalones entallados y lucía una pulsera de metal en la muñeca izquierda. No recuerdo que tuviese granos en la cara, y era rubio, y su cara era pequeña y, a mi pesar, bella. Las devanadoras aseguraban que el entusiasmo de Chiche por la natación y el remo lo llevaría lejos. —Muchachos —dijo el gerente—, ustedes saben que la empresa estudia bajar los costos laborales. Y una de las primeras conclusiones del estudio es 134 ésta: el despido de Farías. Existen palabras inmodificables, rituales, para los pésames, para las sentencias de la justicia, para avisarnos que el destino existe. Las acabábamos de escuchar: eran pocas y puntuales en el pródigo léxico de los castigos. El petiso abrió los labios como si se ahogara, y un aliento fétido salió de su boca. Yo clavé los ojos en las manchas de tinta, secas, que abundaban en el centro del mostrador. —La empresa prometió cambiarlo de telares —dijo Francisco—; ponerle trabajo liso. Tiene quince años de trabajo en la fábrica. —No prometimos nada de eso —murmuró, apenas, el gerente—. No lo prometimos, Francisco. Dijimos: vamos a estudiar la situación. Y la estudiamos. Y los quince años de antigüedad de Farías pesaron en la determinación de la empresa. Pero la empresa no es una institución de beneficencia. El petiso se desbocó y tartamudeó y, si yo conocía algo al petiso, supe que el petiso tenía ganas de matar a alguien. Los empleados dejaron de teclear, de revisar papeles y libros, y nos miraron. Les divertía escuchar el balbuceo del petiso. Pregunté, con una bola de plomo golpeándome las tripas, si le pagarían la indemnización a Farías. —Lo único que falta —Chiche movió los brazos como si remase a bordo de cualquier cosa que flotara, y la pulsera de metal tintineó en su muñeca izquierda—. Con las fallas que le anotamos, hay motivos para echarlo diez veces... Eso era Chiche: un joven vikingo que sólo abandona el remo para hacer el amor. Empecé a caminar hacia la puerta; el gerente, a mis espaldas, dijo: —Les pido que se pongan en nuestro lugar. —Un poco difícil, ¿no? —le contestó el petiso con una voz extraña en él: baja la voz, y lenta, y fría. El gerente se rió, con la risa de los 31 de diciembre: —Muchachos, muchachos..., no es para tanto. Afuera estaba el sol, el tiempo cambiado, el mediodía, el galope de los telares. Francisco contó las lajas de cemento del patio, y preguntó: —¿Nosotros no tenemos normas, como la empresa? —Tenemos —dije. —Menos mal... —dijo Francisco—. ¿Cuáles son? —Tenemos una sola norma —y el sol me golpeaba los ojos—. Aguantar. Aguantar hasta que reventemos. No pensé, ni poco ni mucho, en las palabras que le largué a Francisco. El cielo era azul y hacía más calor en ese día de otoño que en cualquier otro día 135 que pudiese recordar. De la sala de telares salía un vapor blanco, y un olor a sudor, kerosene y piezas terminadas, y aceite y motores en marcha: el olor de tejedores cansados que miran el reloj y esperan que termine su turno. Y uno de esos tejedores era Demetrio Farías. —Aguantar, ¿eh? —y de la boca del petiso saltaron como limaduras de hierro—. ¿Eso le vamos a decir a Demetrio? A mí los ojos me dolían, pero no era por el sol. —No le vamos a decir nada. ¿O acaso creen que él no sabe de qué se habló ahí adentro? —Sos el secretario de la comisión interna —dijo Francisco como si, de pronto, recordase el nombre de una medicación, pero sin depositar ninguna esperanza en sus efectos. —No soy Dios, por si eso te dice algo. —Ah —saltó el petiso—. No sos Dios... ¿Qué sos, entonces? Me dolían los ojos, pero no era por el sol de ese mediodía de otoño. Francisco dio unos pasos alrededor mío, y después se acuclilló en algún lugar del patio, a la sombra, y me miró, y lo que yo pensé de su mirada no me gustó. —Bueno —suspiró el petiso—, eso que no sos Dios ya te lo escuché. Pero, todavía, sos el secretario de la comisión interna. —Sí, ¿eh? ¿Todavía lo soy? Muchas gracias por el aviso... El otro día — creo que se acuerdan, ¿no?—, el patrón nos citó en su oficina. Ahora mandamos nosotros, dijo. Vos lo escuchaste, petiso. Y vos, Francisco. Ahora mandamos nosotros... Secretario de la comisión interna: ¿qué es, hoy, un secretario de comisión interna? Díganmelo, si lo saben. El petiso abrió la boca, pero yo fui más rápido que su odio. —Cerrá ese pozo de mierda —y yo no pronuncié esas palabras: la que expelió ese silbido de víbora fue mi garganta. Mientras el agua de las duchas caía, tibia, sobre nuestros cuerpos, conté a los tejedores del turno de la mañana lo que cualquiera que entra a trabajar a una fábrica conoce —sea hombre o mujer—, sin necesidad de que nadie le revele la vigencia de una ley que trae escrita en la memoria. —¿Pero lo echan en serio? —preguntó Rodolfo, pasándose los dedos nudosos por el pelo oscuro y crespo. Rodolfo, alto, flaco, ágil, y novio vitalicio, tenía mi edad, veintiocho años. —Creo que esta vez es en serio —y me envolví la toalla en la cintura. Francisco, con ese tono meloso de voz que, decían los conocedores, enloquecía a las mujeres maduras y opulentas, preguntó: 136 —¿Por qué no les pedimos que lo pongan de sereno? —¿Sos loco vos? —gritó el petiso, que se acostaba con putas, y no con mujeres cautivadas por el terciopelo de una lengua—. ¿Agarraría cualquiera de nosotros de sereno? Yo no agarraría; Francisco, ¿agarrarías?, Rodolfo, ¿agarrarías? Arturo no agarraría. Y Demetrio, que es un viejo, no agarraría porque todavía le sobran huevos. —Hay que ir al Ministerio —murmuró Rodolfo, algo melancólico para la hora que era. —Paremos —dije yo. —¿Parar? —preguntó Francisco, el cuerpo esbelto brillándole en la penumbra del vestuario, la voz que venía de ningún lado—. ¿Parar? —repitió Francisco, la voz de un cirujano a quien le proponen extirpar el cáncer de un muerto. —Seguí —dije, viéndome, otro, en una de esas playas exclusivas del Caribe, que anuncian en Clarín y La Nación, acompañado de una rubia de película, que me abanicaba y me servía un vaso de whisky helado. El petiso esperó, los otros esperaron, yo esperé, y Francisco dijo, como si nos acariciara, hasta mañana. Llegué a casa, y Lucía me besó, y el olor del chico que le crecía en la panza —o lo que fuese que le crecía ahí— era como una nube que la envolvía. —¿Pasa algo? —preguntó. —Nada. Comamos. Comimos, callados. Lucía me llenó el vaso con vino. Toqué la botella: estaba helada. Se dice que no se debe poner el vino al frío, que el frío echa a perder el vino, cuando el vino no es blanco, pero, a mí, el vino tinto me gusta frío. Lucía se paró: —Vení. Lucía me tomó de la mano y me llevó al dormitorio. Intentó consolarme. Y, además, preservar de lo que bramaba en mí, al vino, a esas paredes, a esa palpitación en su vientre. Me dije, solo, en alguna otra tarde de otoño, que las mujeres aciertan con el nombre de lo que viene, antes de que lo que viene se identifique. II 137 Encendió la luz de la pieza y miró, quieto y en calma, la cama tendida, la gruesa colcha verde, sin una sola arruga, sobre la cama de plaza y media; la mesa, redonda, en el centro de la pieza, y su tapa oscura y desnuda que brillaba bajo la luz de la lámpara; las dos sillas con respaldo de esterilla, una frente a la otra, arrimadas a la mesa; el armario, donde guardaba su ropa, apoyado contra una de las paredes blancas de la pieza. Miró el reloj, sobre la tapa oscura y brillosa de la mesa, y pensó que debía darle cuerda. Sintió como entumecidos los dedos de las manos, y se masajeó las manos durante un rato. Se desabrochó el saco de cuero y lo colgó del respaldo de una de las sillas. Se sentó en la silla desocupada, de cara a la esfera del reloj, y prendió un cigarrillo. No pensó que mañana el colectivo atravesará San Martín sin él; que mañana el colectivo cruzará la General Paz Fanacal Tienda El Hogar Compre terrenos Gran Oportunidad Gran con un Demetrio de veintisiete años o, aún, un Demetrio de treinta y siete años, pero no con un Demetrio prescindible para eso que el mundo de las oportunidades llama futuro. Entretuvo la tarde en un boliche, sentado a una mesa, tomó ginebra y café, y contempló a la gente desvanecerse y reaparecer en la niebla, y se preguntó, cuando se encendieron las luces de la calle: “¿Qué es lo que buscan?”. Caminaban despacio, las camisas pegadas a las espaldas sudorosas, por las veredas de tierra. Había olor a carne asada; y la llama amarillenta del sol crujía en las ramas y las hojas de los árboles. —Después de esto, vamos a tomarnos una cerveza —dijo Luján. —¿Tenés plata? —preguntó Demetrio. —Tengo. Ayer Kot me tiró unos pesos. Un tipo curioso, Luján, pensó Demetrio. Con dos perfiles: el derecho, de viejo; y el izquierdo, joven y limpio. Y Demetrio se interrogó, más de una vez, acerca de cuál de los dos perfiles hablaba por Luján. Iban a romperle el culo a un carnero: eso dijo Luján, y Demetrio no le miró la cara. Uno se sentía bien al lado de Luján, porque Luján, con sus dos perfiles, sabía escuchar, pero Demetrio, que tenía veintisiete años, en ese verano de 1935, en ese mediodía ardiente y desierto, no podía imaginar el gusto de la cerveza después de que le rompieran el culo a un carnero hijo de puta. No, no podía imaginar el gusto de la cerveza ni de lo que comieran con la cerveza que pedirían, pero Luján le aseguró que, romperle el culo a un hijo de puta, da más sed y más hambre que ninguna otra cosa que él conociese. Un hombre que los esperaba, en una de las esquinas de esa calle de tierra, 138 les dijo que el taller donde se carnerea queda ahí, a mitad de cuadra, y que el guacho que labura, compañeros, se llama Simón, y es un pendejo de mierda. Oyeron el ruido de los telares, y Demetrio bajó los ojos, y le pareció que sus alpargatas estaban pegadas a la vereda de tierra, y se dijo que llevaban tres meses de huelga, y que los días y el verano eran interminables, y, también, las noches, y que ellos recibían los pocos centavos que el sindicato distribuía, un día sí y un día no, para que ellos supieran, flacos y hambrientos, que el sindicato les pertenecía. Y él, Demetrio, que lo sabía, sabía que ahí, a mitad de cuadra, un pendejo de mierda, parado entre dos Ruti, los hacía andar hasta que se le acalambraban los brazos, y se reía, por lo bajo, de los hombres y de las mujeres que se aguantaban tres meses sin trabajar para que los patrones aceptasen las míseras cláusulas de un convenio, discutido y aprobado en asambleas incrédulas y ruidosas. Simón era un tipo de baja estatura, brazos gordos y cabello color cobre, y con cara de pendejo. Y la cara de pendejo fue un pedazo de grasa fría y cenicienta y enferma al verlos entrar al taller, y Demetrio pensó que nada era mejor que estar del lado de Luján, y tener veintisiete años, y aguantar lo que el sindicato dijera que había que aguantar, y no llamarse Simón. —Carnero..., turro... —Luján insultó al pendejo como si se condoliera de algo, pero, en su cara, el perfil de viejo era una sola línea, blanca y rugosa. Demetrio hundió su cortaplumas en uno de los rollos de satén, y el calor que bajaba del techo de zinc lo hizo sudar como nunca sudó en ese verano, y lo asaltó un deseo frenético de tomar cerveza helada, y olvidar a esa basura, a la que Luján cacheteaba, y olvidarse de él, de sus dudas, y de las certezas de Luján. Enceguecido por el sudor, Demetrio escuchó a Luján la próxima vez no te voy a dejar un hueso sano, ¿entendés?, y se limpió el sudor de la cara, y alzó los ojos: Simón sangraba por la boca, y movía los brazos para atajar los golpes que, con la mano abierta, le descargaba Luján en la cara y en las orejas no quiero verte más por acá, ¿entendés?, y las bofetadas de Luján eran disparadas con una exacta crueldad, y había marcas rojas y blancas en la cara del pendejo si te llego a agarrar carnereando otra vez te vas a despedir del oficio, ¿entendés?, y Demetrio apartó los ojos de las manos de Luján, y de la cara de Simón, porque lo que vio lo dejó sin aire, y porque Luján nunca prometía lo que no fuera a cumplir. Demetrio suspiró, cansado: no se preguntó si un canalla aprende la fatal precariedad de ciertas impunidades, pero a Luján le sobraban agallas para zamarrear a un tipo hasta que el tipo aprendiese —o clamara, en nombre de su madre, que había aprendido— que las impunidades no son eternas. Luján dijo, una y otra vez, a lo largo de esos tres meses de agonía, sin que sus palabras 139 sonasen gozosas o perversas, que era útil y eficaz enseñar que el carneraje se paga, aunque esa enseñanza no apresurara nada, aunque esa enseñanza no los acercara a nada. Salieron del galpón y caminaron en silencio, como dos desconocidos, unas pocas cuadras. Entraron a un bar, y Luján pidió, para los dos, salchichas saltadas con huevo, y una botella de cerveza, la más fría que hubiese en la heladera del bar. III Me levanté sobre Lucía con una cosa seca entre los muslos, y deposité en ella palabras que no se escriben. Y mis manos, que la recorrieron, que reconocieron lo que nos separaría, buscaron, en la oscuridad que las envolvía, el nombre de la guerra, no el del olvido. IV El reloj sonó a las cuatro, como lo hizo más veces de las que Demetrio podía recordar. Demetrio se sentó en la cama y, después, apagó el despertador, prendió la luz y, adormilado todavía, tomó los pantalones que colgaban de una silla. Después, ya despierto, los soltó, apagó la luz, se acostó, e intentó dormir. Cuando se plantó en la calle, las nueve en el frío sol de la mañana, tenía hambre. Entró a un boliche, y pidió café y un sándwich de jamón y queso. Otro Demetrio, menos prescindible que él, hubiera sospechado de esa libertad que nadie le disputaba, de la que era dueño y a la cual nadie ni nada ponía límites. Descubrió itinerarios para las horas que se aproximaban. Descubrió el centro de la ciudad y las tardes del centro, que parecen generosas con su propio tiempo. Descubrió un bodegón en el sur de la ciudad y sus cenas abundantes para hombres solos y callados. Descubrió hembras que lo hastiaron con su locuacidad o su indiferencia. Los hombres arrastraron sus alpargatas hasta los repliegues del fuelle, encendieron cigarrillos y, silenciosos en esa noche de primavera, clavaron sus ojos en las manos del tano Ruggero. El tango, en el bandoneón que empuñaba el tano Ruggero, fue un humo untuoso que se les metió en el cuerpo y les devolvió 140 el habla, el uso de una lengua accesible a los sobreentendidos, y sigilosa, taimada, indolente. Parral era una calle de tierra y casas largas y aplastadas, zanjones y potreros sonoros y cercos de ladrillos rojizos. Y que, cuando enmudecían las máquinas de coser de los sastres judíos, tenía, también, esas noches de primavera. Y Luján dijo: —Me voy, Demetrio. Mejor nos despedimos aquí. —¿Te vas? —Demetrio miró el perfil derecho y el perfil izquierdo de Luján: Luján no bromeaba. —Me voy —dijo Luján, lejos, los dos, del tango que evocaba, en el bandoneón del tano Ruggero, a mujer amansada en un sábado de bailongo y palabras que se parodiaban a sí mismas—. Luis Carlos Prestes larga la revolución. —Entremos a tomar una cerveza —dijo Demetrio, la voz ahogada. —Bueno —aceptó Luján—, pero convido yo. V Un viento helado me dio en la cara cuando bajé del ómnibus. Eran las cinco de la tarde, y las luces de las calles estaban encendidas. Dos cuadras me separaban del local del sindicato. Hace más de un año, hablé con Blas para que intercediera, ante la empresa, por Demetrio. Fue la primera vez que pedí por Demetrio. Blas estuvo, con nosotros, dos años en la fábrica; como cualquiera de nosotros, se aguantó sus ocho horas parado entre dos telares Ruti, hasta que lo nombraron tesorero del sindicato. Blas engordó. Eso es lo que hizo Blas en el cargo para el que lo designaron, y para el que fue elegido en una votación a la que concurrieron sus amigos, los acomodados y los alcahuetes. Engordó y se compró un taxi y, enseguida, otro, y otro. Y ningún tejedor, que yo conozca, fue tan ingenuo que supuso que la repentina prosperidad de Blas se debió a que figuraba en el testamento de una tía rica y sin descendencia. —Sí, sí —me dijo Blas, que estuvo, con nosotros y Demetrio, dos años en la fábrica, al pie de un par de telares Ruti— no te aflijas. Le doy un golpe de teléfono a Weldman y asunto arreglado. Blas, de inmediato, como si me trasmitiera una preocupación que lo abrumaba dijo: 141 —La cosa está brava: lo quieren voltear al General... Hasta un tipo tranquilo como vos, si se largan contra el General, no se podrá ir al mazo. Me enteré de que soy un tipo tranquilo, y revelaciones como ésas no ocurren todos los días, y agradecido, le dije a Blas: —Vos arreglá lo de Demetrio. —Sí, hombre: un golpe de teléfono y listo. Blas, si usó el teléfono, fue para llamados menos negociables que ése. Una mañana nos avisaron que la aviación militar bombardeaba Plaza de Mayo. Nos reunimos en el patio de la fábrica, perplejos ante el silencio de los telares, ante nuestro propio silencio. El petiso me golpeó en la espalda: —Hablá. Deciles..., deciles... qué sé yo... Mierda... Me encogí de hombros; las palabras, algunas veces, son un sonido, una ondulación que se desvanece en el aire del día. Y ésa era una de esas veces. El patrón abrió la puerta de la gerencia, y se quedó allí, a cinco metros de nosotros, en la puerta de la gerencia, mirándonos. Movió, el patrón, sin ruido, un escarbadientes entre sus labios pálidos, los pulgares de las manos en las sisas del chaleco; y en su cara arrugada, consumida, pudimos leer, tan claramente como en un cartel luminoso, jodan ahora. Demetrio, que no miró a nadie, dijo: —Vamos al sindicato. —Vamos —dije yo, y empecé a caminar hacia la salida de la fábrica. Grupos de cuatro o cinco hombres se incorporaron al nuestro. También ellos habían medido la figura de un señor en cuya cara se leía jodan ahora, un señor que los escuchó parar los telares, las canilleras, las devanadoras, que los vio juntar coraje y largarse a la calle, a cielo abierto, a lo que fuese. Llegamos al sindicato. La puerta estaba cerrada. Miramos por las ventanas, En el jol del local, alcanzamos a ver el busto de bronce de la esposa del General, y fotografías del General a caballo; del General en el balcón de la Casa Rosada, en camisa, los brazos levantados en ve; del General, la cara como de otro, delante del ataúd de su esposa. Escuché, a mis espaldas, puteadas, preguntas rencorosas, mortificaciones: me reí. Ahora sé que yo, un hombre tranquilo, fui al sindicato en busca de aquello que les borrara de la cara, a los dueños de los telares, la serena luminosidad de se les terminó el dulce, y obtener, con eso, que Demetrio siguiera junto a nosotros, y pocas cosas más, muy pocas, que uno levanta o hereda a lo largo de su vida. El petiso gritó: —Está claro, ¿no? A comer y a dormir la siesta. La Argentina es una tierra bendecida por Dios. 142 Subí a un camión. Vi gente en las azoteas, con los ojos en el fondo de una calle desde donde les llegaba el sordo estruendo de explosiones y aullidos de sirenas. Unos policías, con gestos ceremoniosos y voces suaves, increíbles, nos invitaron a bajar del camión. El gobierno controla la situación, dijo un oficial. Váyanse a casa, muchachos, que la familia debe estar intranquila. Atento, el oficial. Y hasta desolado por las congojas de la familia de uno. Volvimos a casa. Y hubo quien, por nosotros, como siempre, enterró a los muertos. Y Blas y los que eran como él volvieron al sindicato, una máscara como de mucamos prudentes y reservados sobre las caras ablandadas por el miedo y el estupor. Pensaron en lo que eran: propietarios de taxis y fiambrerías e intendencias y cuentas corrientes y depósitos en dólares, y no tipos atados ocho horas a un par de telares ajenos, condenados a escuchar jodan ahora. Jodan: el comisario, por las dudas, hace veinte años que es amigo mío. Blas engordó, pero yo fui, esa tarde de invierno, al sindicato, para pedir por Demetrio, porque no sabía hacer otra cosa por un hombre al que evitaba sancionar con la palabra viejo. Me atendió el asesor de la intervención militar en el sindicato. Yo conocía, no sé de dónde, a ese fulano: acaso lo vi en una de esas revistas que abundan en los consultorios de los dentistas. Fotografiado, quiero decir: delgadito, sonriente, de cara a la cámara, una copa en la mano, y la infaltable teñida y escotada a su lado. Intenté explicarle qué me llevó hasta ahí. Apelé a una gramática lenta y cauta, parroquial. El delgadito se impacientó. —Al grano, mi amigo —dijo—. Este señor no produce en la medida de lo necesario, y sirve de excusa para promover conflictos. O tramarlos. —No es una excusa —murmuré, respetuoso, sin apretar los dientes, sin forzar las distancias que ese sex symbol de la ley y el orden consideraba como preexistentes entre él y yo. —Lo es, mi amigo, lo es —sonrió el delgadito, pese a la ausencia de la teñida y escotada—. Nuestro pobre país fue, hasta hoy, el escenario de una indecente novela realista: de un lado, los buenos; del otro, los malos. Eso se terminó, felizmente. El asesor me palmeó el hombro, sin dejar de sonreír, de oler a tipo educado, de ésos que nacieron para enseñarnos buenas costumbres, y me llevó hasta la puerta de su oficina. —Le aconsejo, cordialmente, que deje el asunto como está —y el fotografiado me benefició con una espléndida sonrisa Kolynos—. La democracia nos exige trabajo intenso y sacrificios. Por lo demás, la ley ampara a todos los argentinos, sin privilegiarlos por su cuna. 143 Me reí: los tipos como yo no gritan ni lloran. Se ríen cuando se ríen. —¿Decía, mi amigo? —preguntó el asesor de la intervención militar, algo preocupado, como si, turbado, hubiese descubierto que yo era portador de una enfermedad contagiosa. —No dije nada, señor... En verdad, señor, no tengo nada que decirle —y me di vuelta, y me olvidé de la olvidable fotografía. Al salir del local del sindicato, tropecé con Blas. De él no me olvidé, y tampoco ahora, cuando contemplo su barriga y su sonrisa astuta, aporteñada, en la pantalla del televisor. Y miré, en el televisor, a un hombre sensato en su casa, una casa que se tasó en 350.000 dólares. Y siempre argentino, Blas. Y patriota. Argentino y patriota. Lo paré a Blas, entonces, a dos pasos de la puerta del sindicato: —¿Y, Blas? —Vení, vení... Blas me tomó de un brazo y, después de mirar a un lado y a otro de la calle, acercó su boca a mi oído: —Nos preparamos, hermano, para la vuelta del General. —¿Vos, Blas? ¿Vos? ¿Vos y quiénes más?... Blas: ¿cuándo van a dejar de cagarnos la vida? —Pará, pará... Al otro día, en el vestuario de la fábrica, pocos minutos antes de las cinco de la mañana, di cuenta de mi excursión turística por el sindicato. El petiso gimió. Y en el silencio que se levantó en el vestuario, en el frío de esa mañana, el petiso volvió a gemir. Gimió como un animal. Nos quedamos allí, las manos en los bolsillos de los pantalones y overols de trabajo, y nadie lo miró. Demetrio consiguió la changa a las diez de la mañana. Se levantó a las nueve, desayunó, y bajó del colectivo después de cruzar los límites de la ciudad. A las once y veinte paró uno de los telares: se le habían roto más de treinta hilos. Escuchó el lento fluir de la sangre en los dedos, y escuchó al patrón del taller deje todo como está no lo necesito. Viejo, dé parte de enfermo. Nunca me enfermé. Vaya al oculista, viejo: cuarenta y siete mil pasadas no es producción. 144 Déjese de embromar, viejo, con antes. ¿Antes tenía aguinaldo y horas pagas por telar parado, y comisión interna? Hace quince años que trabajo en esta fábrica y no conocí otro patrón que Weldman. Fue patrón antes de que tu general se acordara de nosotros, y lo fue con tu general, y lo es después de tu general. Y si yo hablo como un loco, no hablés más conmigo. Se calienta, a veces, el viejo. Yo no le arreglo más fallas al viejo: pierdo producción, y él se deja basurear... Dale, petiso. Dale, un carajo. A Demetrio lo mean hasta los perros. Entré, a los trece, a la fábrica, de canillero. Y usted, Demetrio, me enseñó el oficio. Tardaron ocho años en darme dos telares. ¿Qué tomás? Ginebra. Salud. Buscó cigarrillos en los bolsillos del saco de cuero: el paquete estaba vacío. Demetrio, a oscuras, se frotó la cara. Pensó que debía afeitarse. Prendió la luz. Le dio cuerda al reloj. Se sentó en una silla y apretó el caño del 32 contra su corazón. VI El petiso llevaba el impermeable puesto y la cara como de hielo. Y nos avisó de aquello que, en esa sala y a esa hora, no podía sorprendernos. Miré el reloj —cinco menos cuarto de la mañana: ¿por qué cinco menos cuarto de la mañana?—, paré los telares y me fui al vestuario, y prendí un cigarrillo. Ese día no trabajamos; ese día tomamos coñac en el velorio de Demetrio; y 145 tomamos coñac por la noche y en la madrugada, y caminamos, uno detrás del otro, alrededor del cajón, y no dejamos, a nadie, tocarle la cara a Demetrio, y no paramos de tomar coñac hasta que los de la funeraria cerraron el cajón y lo metieron en una ambulancia. Nosotros subimos a unos coches alquilados, negros y largos y, en el cementerio, cuando bajaron el cajón a la fosa recién abierta, me dije que Demetrio no se mató. Me dije, mientras los terrones de tierra caían sobre la tapa del cajón, que nosotros, también, matamos a Demetrio. 146 Tualé Dentro de pocas horas será noche y el año ha de terminar entre explosiones de petardos y espumantes, o bombas o quizá algo peor. Pero no será aquí donde estoy yo. A nadie le interesa si uno muere con tal que sea desconocido y esté lejos. Eugenio Montale Un día más termina para los sanos. Aquí, para los que no lo son, ¿qué? Voces, escasas, que se pierden en los corredores, sonidos de metales que se golpean entre sí, respiraciones que se apagan, toses. Un grito. Lavo el plato de la cena. Un muchacho alto y delgado seca, con un trapo, el suyo. Hace tres semanas que se internó aquí, en el Instituto, me dice. Miro su cara pequeña, sus pies blancos que calzan ojotas. Tiene una infección en los riñones, pero, asegura, se siente mejor. Hay un tono aterciopelado en su voz, como un chico que pide limosna. El hombre de la cama 31 se despierta (yo soy el 32). La botella de leche con que lo alimentan (un tubo de plástico va de la botella a su nariz) pierde. Bajo de mi cama y llamo a la enfermera. 31 le dice a la enfermera que desea “ir de cuerpo”. “Le traigo la chata”, le contesta la enfermera alta, delgada y joven. “¿No puedo ir al baño?”, pregunta 31. “Espere que consulte al doctor.” Sí, el doctor da permiso. 31 sonríe: le importa, todavía, ser pudoroso. A las seis de la mañana, el chasquido del lampazo. Estoy en una habitación de tres camas, separadas por cortinas blancas y viejas y de goma. Me toman la temperatura, el pulso, la presión. Se llevan el frasco en el que oriné. Me afeito, me lavo los dientes, me peino. Esto no es una cárcel ni un cuartel: sin embargo, por algunas de sus normas, el Instituto se les parece. De la cárcel se huye para ganar la libertad, no la muerte. Al cuartel se lo abandona y, en ese instante, sólo en ese instante, cuando uno recupera su identidad, se siente, por la carne, por los ojos y el paso, y en los huesos, el don espléndido de la juventud. Al Instituto (un hospital, para decirlo de una vez, pero menos laberíntico que los que uno conoce) se ingresa con el corazón encogido, no 147 importa lo que diga la cara. Se cree en todo y, también, en nada, para no entregarse a lo que funciona entre sus paredes: una máquina que expele, incesante, vaticinios, anhelos, dolor. Y, también, explosiones de alegría. Medidas, ellas. Miro, por la ventana, el invierno que no termina. A 33, lo rodean tres médicos. Que tome agua le dicen. Que abra la boca. Más. Y le pinchan la lengua. “Tire la cabeza para mi lado... Levante los hombros... Bájelos... Otra vez.” Y 33 gruñe ga ga ga. Los médicos, sin mirarse, cruzan veloces comentarios, en esa jerga que infunde, aún, tanto mítico respeto y tanto terror entre los enfermos. Una médica joven palmea la espalda de 33: “Bueno, no lo torturamos más... Descanse”. Noche sin pesadillas. Llovió. Me despertó la lluvia. Antes me despertaba N. para que escuchase el ruido de la lluvia sobre los techos, sobre el asfalto de la calle. G., parco, me anuncia una pielografía y una cistoscopía para la próxima semana y, enseguida, examen de las placas por los radiólogos. “Y, de allí, partimos.” Salgo del Instituto. Régimen de libertad vigilada. “...la muerte que cura todos los dolores.” ¿Quién era Sarmiento cuando escribió esas palabras? A las once de la mañana comenzó la pielografía descendente. Terminó a las doce menos cuarto. Después tomé el buen café que me trajo N., y comí dos grandes rebanadas de paté que ella preparó. Mañana, la ecografía. N., me dice, mientras fumamos, mientras miro, desde el segundo piso del Instituto, uno de los mediodías de un invierno que no 148 termina: “El cuerpo responde a ciertos estímulos y, por el tipo de respuesta, se sabe si tenés un tumor o no. O un cálculo. O lo que sea”. Como escriben los narradores norteamericanos de la serie negra: así de simple. Células cancerosas no organizadas: eso es lo que G. dice que tengo, algo menos parco, algo menos flemático que de costumbre. En la vejiga, me dijo, creo, pero ahora no lo recuerdo. La discusión que tuvimos, antes de que emitiera su diagnóstico, fue cualquier cosa, menos una conversación entre caballeros. G. se negó a informarme del resultado de un análisis seriado de orina. “Soy, si usted no se opone, el dueño de mi cuerpo”, dije. G. palideció, y se echó atrás en su silla, y me miró, y dijo, con la frialdad de un lord inglés irritado, lo que dijo, y dijo que era preciso que me internara. 33, canoso, pintón, un bigote fino como una anchoa, me pide que anote un número de teléfono. “De mi hermana, ¿vio? Ella sufre del corazón, así que...” Le pregunto qué debo decirle a la hermana que sufre del corazón. Piensa. Abre la boca. Le miro la saliva pastosa en la lengua; las quemaduras en el cuello producidas por las aplicaciones de cobalto; las manos, acostumbradas al naipe y al cubilete de dados, que tiemblan sobre sus rodillas. “Dígale a mi hermana que quiero que venga mi señora... Que mi hermana no se asuste: es lo principal.” 33 se aprieta las sienes con las manos que le tiemblan y susurra: “Tengo una neuralgia, ¿vio?”. Entra a la pieza una médica, renga y joven, que carga con un imposible peinado de trencitas y flequillos, y que sonríe, y que le dice a 33: “Quédese en la camita, vaya... Ahora le damos una inyeccioncita y se le pasa la molestia que tiene”. 33 se acuesta en la camita, y una enfermera le aplica la inyeccioncita recetada para que se le pase ‘la neuralgia, ¿vio?”. Corro la cortina vieja y blanca y de goma que separa la cama de 33 de la mía. “Tírese en la camita, viejo”, le aconsejo. 33 me sonríe: se pone de pie, se sube los pantalones y sale al pasillo. Dejo caer la cortina. ¿Cómo se escribe no a mí? ¿Y quién escribe por qué a mí? Miro esas palabras que escribí. Escritas, no gritan. 149 33 me pide que llame a los médicos, a la enfermera, a Dios. Yo llamo: vienen los médicos, las enfermeras de guardia, y Dios que, como se sabe, es criollo. ¿O es el Diablo quien cuidó que 33 tocase las orillas de la mañana, y pudiera, parado frente a un espejo, rasurarse las flojas canas que le crecieron en las flojas mejillas, durante una noche de ruegos abominables? La pielografía que me sacaron se acumula en una mesa adosada de la pared, junto a mi cama. Placas negras, grandes, medianas, rectangulares. Y, en ellas, mis riñones, mi columna vertebral, mi vejiga. Manchas grisáceas, puntos blancos. Lecturas en un mapa color humo. 33 se me acerca, la cara negra, y murmura en mi oído: “No puedo tragar”. También yo le palmeo el hombro; también yo le sugiero que tome agua, que intente tragarla. Toma agua, traga, solloza. Llega la enfermera del turno tarde y nos mira. “¿Qué le pasa?”, pregunta a 33. Tarjeta para que N. entre al Instituto a cualquier hora: Razón del permiso: Citología exfoliativa positiva. Preguntar por qué a mí es preguntar por qué no al otro. Se acaba de ir R. Fuimos, hoy, los dos, algo más locuaces que cuando nos encontrábamos en un bar de una ciudad que se llama Buenos Aires, y hablábamos de cómo era jugar al ajedrez en un café de Córdoba, y de lo divertido que fue mientras duró, y de cómo narrar a Kant, o qué imagina un tipo, sentado en la caja de un camión de mudanzas que circula por las calles porteñas, y teclea, en una vieja Underwood, consignas de resistencia al poder de los torturadores, que nadie leerá. Hablábamos, si hablábamos, del tono de Onetti y, accidentalmente, de los tipos que uno desprecia, y cuya sola mención te ayuda a olvidar, por lo que dura un sorbo de whisky, las penas del mundo. R. me dejó La muerte de Virgilio, y se fue, las manos blancas y frías en los bolsillos de un sacón negro de marinero. Una mujer madura, opulenta, le pregunta a 31: “¿A vos nunca te dolió 150 acá?”, y se señala un lugar del cuello, allí donde 31 cree que se origina la parálisis de su lengua. Él, con una voz rasposa, contesta: “No, nunca”. Ella, entonces, exclama: “¡Viste!”. 31 cabecea, va hasta la balanza que hay en el corredor, y que nadie usa, y se pesa. Mira a la mujer madura y opulenta como si la viese por primera vez, y le pregunta: “¿Bajé o no bajé de peso?”. Camina los pasillos un viejo de cara aindiada. Le preguntó a N., hace un rato, qué tenía yo. N. le contestó que, todavía, no había un diagnóstico definitivo sobre lo que fuese que yo podía tener, y que los médicos dudaban acerca de la naturaleza del mal, su gravedad y cómo y dónde ubicarlo. El viejo de cara aindiada pensó unos largos segundos y dijo: “Eso es bueno: la enfermedad no hizo casa”. Emerjo, como si un brazo lento y sin músculos me izara de un mar de aceite, y encuentro encendidas las luces de la habitación, y escucho sonidos que demoro en distinguir. El doctor S. G. y otros dos médicos jóvenes se mueven alrededor de la cama de 33. Descorro la cortina de goma vieja. 33 respira pesadamente. Su larga nariz, la cara, los bulbos quemados debajo de las orejas tienen un color terroso. 33 gime: “Doctor, doctor, no me deje. (Las dos noches anteriores, 33 temió dormirse como si, indefenso en el sueño, algo, alguien, se lo llevara, en silencio, a ninguna parte. No apagó la lámpara instalada a la cabecera de su cama, hasta que no escuchó los ruidos de la mañana. Ayer, durmió una corta siesta. Pero, antes, su mujer, sentada en el borde de la cama, le prometió protegerlo de las perversidades de la vigilia. La mujer le acarició el pelo engominado, las deflagraciones del cobalto, los ojos que lagrimeaban, y 33 cerró los párpados.) El doctor S. G. es un hombre joven, bello, atrayente. “Vamos —le dice a 33—, no te asustes que va todo bien... Mové el hombro derecho... Muy bien... Ahora, el izquierdo... Seguí con la mirada mi dedo... El dedo, te dije... Acostate... Levantá las piernas y estiralas y dejalas estiradas hasta que yo te avise... No, no, no me aflojés.” 33 se queja: “Mi cabeza, doctor”. Y 33 hunde los dedos de sus manos en el pelo engominado. Los tres médicos no lo escuchan: intercambian frases veloces, cada vez más veloces y filosas, que horrorizan a 33, y que me llevan a suponer que él, 33, y 31, y yo) y los enfermos de la sala, y las enfermas del primer piso, y los enfermos y enfermas de este país, pertenecemos a una raza privada de inteligencia. 151 Veo, en las caras de esos tres proletarios de la salud, un destello de felicidad. Palpan el cuello y los hombros de 33 y redescubren las patologías que aprendieron a diagnosticar (y combatir) en los libros, en los trabajos prácticos, en las clases magistrales. De pie, se miran, callados. Ha cesado su jerga veloz, y que fue cada vez más veloz. Se llevan a 33 a la sala de terapia intensiva. Lo sientan en una silla de ruedas y se lo llevan. De su cuerpo, desnudo y blancuzco, escapa un pútrido olor a caca. N. me dice, antes de irse: “¿Y si el análisis (el de orina seriada, el análisis que reveló la existencia de células cancerosas) fuera de otro?”. Desde ayer, al mediodía, estoy en casa. El doctor G. me dijo que lo vea el 2 o 3 de agosto. Para entonces, se conocerán los resultados de la cistoscopía, de la pielografía, de la sangre que me sacaron, de la orina que derramé en frascos de vidrio rotulados. Cuando me despedía de la mujer de 33, ella se echó a llorar: “Yo lo sabía, Yo lo sabía... Entraba a casa y no lo podía mirar. Y él era tan bueno con los hijos. Y para todo se daba maña, viera... Escribía tan bien a máquina”. Ayer, acaso (¿acaso?), inadvertidamente, saqué de un estante de la biblioteca Una cuestión privada de Beppo Fenoglio. En el prólogo, tropecé con estas palabras: “Fenoglio, que participó en la resistencia antifascista italiana, murió de cáncer a los 41 años. Un año antes de su fallecimiento, enterado de que esa peste devoradora se había instalado en su cuerpo, le dijo a un amigo: ‘Paciencia, hay que estar disponible’”. Dormí, anoche, como dicen que duermen las piedras. ¿Hubiera sido bueno no despertar, no encontrarme con mi cara en el espejo, con la taza de café que humeaba en la mesa, con el olor de las medialunas que compré en la panadería, con las rojas tajadas de jamón crudo, en un plato, al alcance de mi mano? 152 Anoche hicimos el amor, ¿Fue en otra vida que me acosté con N., que nos desnudamos, que trepé a sus muslos, que llené de saliva su ombligo? Escribo otra vida porque el tiempo, ahora, es ese reloj de bolsillo que heredé del viejo Pedro Milesi, al que no doy cuerda, yo, que odié siempre los relojes parados. Paciente: ¿el que sufre? Paciente: ¿el que padece, resignado? ¿El que se somete? Paciente: significante, damas y caballeros. Nunca fui paciente con el mundo que me tocó vivir. Ni lo soy. No voy a dedicarme, paciente, a la idiotizada contemplación de cómo el cáncer me disminuye, me reduce a algo que no vale ni una mirada de lástima. N. me lee, en Clarín o en La Nación, que un tal Gancedo, funcionario de criminales, declaró, en una reunión de la Unesco, que un millón y medio de argentinos emigraron del país de los ganados y las mieses, “por simples discrepancias políticas”. Y que no conocía, ni de nombre, a Rodolfo Walsh y Haroldo Conti, escritores. ¿Pensó Walsh, cuando lo asesinaban, por qué a mí? ¿Pensó Haroldo Conti, cuando le quebraban, uno a uno, sus dulces huesos de cristiano, por qué a mí? Entramos, N. y yo, al consultorio de G. G., y sobre su escrito estaba el informe de los análisis, escarbamientos y otras humillaciones que conoció mi cuerpo. G. G. dice que es contradictorio. Con un tono de voz bajo, y aun suave, le pregunto a esa bata blanca que habla menos que poco, qué entiende por contradictorio. Algo parecido a una sonrisa se le arma en los labios. Bueno, responde, que todos los análisis —y los enumera puntualmente— dieron resultados negativos. Desdicen o niegan el análisis seriado de orina. Ahora, agrega, queda la tomografía... Lo único que pudimos advertir es una muesca en el riñón izquierdo, que, quizá se haya producido por la caída de algún cálculo. En la calle, N. me repite las palabras de G. Escucho a N., y recuerdo una línea de un poema de Borges. Me callo: ¿no es una frivolidad intelectual recordar un poema de Borges en la puerta de un instituto hospitalario? N. me dijo, por teléfono, que iba a buscar la tomografía. N. vuelve a llamar: salvo una imagen quística renal, no hay nada. Tres llamadas más de N. Me pidió que compre comida china. Me preguntó 153 si estoy contento. Me preguntó si la quiero. G. vio la tomografía. Nada. Los exámenes: nada. Hay que extirpar el cálculo, dijo. Y no hay alta. Habrá otros Papanicolau, control imprescindible para saber el porqué de las células cancerosas. Un día de la semana que viene vuelvo a internarme. Soy el 4, en un box con dos tabiques de acrílico. Freud temía que su madre lo sobreviviera. Hombre inteligente, Freud. Informe de G.: mañana, a las 8.30 horas, me opera. Las ecografías y la última pielografía muestran algo en el riñón izquierdo. Ese algo no lo muestra la tomografía, debido, quizás, a los cortes largos... No pregunto, no lo asedio como otras veces. G. se esfuerza por ser cordial: voy a explorar el riñón, dice, como si la cosa careciese de importancia. Y logra sonreírme. Miro, un rato, por la ventana, el invierno de Buenos Aires, las ramas peladas de los árboles, las luces de la noche. N. me afeita la pelambre del pecho y de la pelvis. Me afeita la espalda y los pelos de las piernas. N. y yo nos miramos, de pie. Beso a N., lentamente, en la boca. Estoy desnudo. 154 Un largo pasillo iluminado Leo Frankel vive en una vieja casa de la calle Cangallo, a pocas cuadras del Obelisco. Si uno abre la puerta de vidrios rajados, alta y estrecha, en la planta baja, y da tres pasos, encuentra una escalera que se alza en espiral, como una voluta de humo. O eso parece. Y si uno sube veinte escalones, sucios y gastados, desemboca en un largo pasillo. De día, una penumbra frágil e inmóvil cubre el largo pasillo. Cuando anochece, la lámpara, que cuelga de un techo alto y descascarado, disipa esa penumbra e ilumina cuatro o cinco puertas a medio cerrar. Pasás delante de ellas y escuchás palabras que se quiebran en el aire, risas, el rasguido vacilante de unas cuerdas de guitarra. La luz de la lámpara no llega al final del largo pasillo, pero sobre la madera cepillada de la última puerta brilla una pequeña chapa de cobre en la que se lee Frankel. Debajo de la chapa de cobre, tres palabras escritas con un lápiz de carpintero: No golpee. Entre. Fue lo que hice: abrí la puerta y entré a una pieza cuadrada, de techo bajo. Junto a la única ventana de la pieza, una mesa. A los costados de la mesa, un taburete y un sillón de mimbre. En la mesa, una cafetera de metal. Me gustan los sillones de mimbre: prefiero, sin embargo, los sillones hamaca, también prefiero a las mujeres rubias y, si es posible, malignas. De la pieza contigua, llegó la voz clara y lenta de Frankel. Me senté en el sillón de mimbre. Frankel enseña algo —simbología, relajación— a sus ocasionales alumnos. Tal vez, por lo que sé o por lo que, hace tiempo, me dijeron del hombre que hablaba, con lentitud y claridad, en la pieza contigua, enseña, a sus ocasionales alumnos, a ser pacientes. Al rato, salió de la pieza contigua un grupo de muchachos y muchachas. Miré las pantorrillas de las muchachas, cuando las muchachas pasaron frente a mí, con la serenidad de un tipo a quien el tiempo forzó a reconocer que su juventud fue —como escriben, aún, los poetas municipales— una fiebre pasajera. Miré las pantorrillas de las chicas, encendí un cigarrillo, y traté de imaginar qué pasaría si le pedía, a cualquiera de esas muchachas, que enroscara sus piernas en mi cuello. 155 Frankel atravesó el angosto hueco que comunica la pieza en la que dicta — persuasivo, acaso; tenaz e incomprendido, seguramente— su lección de paciencia. —¿Café? —preguntó Frankel, y su cara, enjuta y tranquila, me sonrió. —Sí. —El café lo preparo mejor que Ruth. Es lo único que preparo mejor que Ruth —dijo Frankel, como si, todavía, se pudiera dudar de su afirmación. La luz cruda que venía de la pieza contigua resbaló en el cabello ralo y canoso de Frankel, en su saco grueso y oscuro, abotonado hasta el cuello. Frankel es flaco y, quizá, por eso, parece alto. Le ofrecí un cigarrillo. —No, gracias —dijo Frankel—. Hace mucho que no fumo... ¿Tenés frío? —No. —¿No? Le repetí que no se preocupara, y que, si llegaba a sentir frío, se lo diría. —Ruth —dijo Frankel— compró una estufa a querosén. No me puedo explicar cómo se la vendieron tan barata. Esa mujer debería dedicarse a los negocios: siempre se lo digo. Le digo: “Ruth, tu ojo no perdona”. Y ella se ríe. Nunca termino de entender de qué se ríe. Frankel se quedó pensativo. Frankel, por lo que conozco de él, se siente desvalido cuando no entiende algo. Si estuviera frente a un esquimal y no lograra descifrar su lenguaje, se vería sacudido por la misma perturbación que le produjo la risa de Ruth, cuando esa risa dijo algo que él no supo qué la originaba. —¿Cuanto hace que no nos vemos? —preguntó Frankel. Le dije cuánto hacía que no nos veíamos. —Desde el entierro de tu padre, ¿eh? —dijo Frankel, sorprendido. —Desde la tarde que lo cremaron —precisé. —Sí —asintió Frankel—. Desde esa tarde. Ahora, tomá el café, por favor. Tomé el café: era bueno, realmente, ese café. Y fuerte, y caliente. Frankel me pidió que lo tomara sin apuro. La gente apurada, dijo, siempre se atraganta. —¿Como te sentís? —preguntó Frankel, la cara de quien va a alguna parte. —Bien —le contesté, recostado en el sillón de mimbre. Pensé que su pregunta aludía a lo que recuperé de mí, después de abandonar el Instituto. Y no fui yo quien le contestó: contestó la memoria que mi cuerpo guarda de sus capitulaciones. Digo, entonces, que le contesté con un énfasis descreído; con la torpe, errática verborrea que paraliza la curiosidad de los otros. —¿Eso es todo? —preguntó Frankel, que iba hacia alguna parte, y que me devolvió, llena, mi taza de café. —Eso es todo —y sonreí—. Camino despacio, controlo la sal de mis 156 comidas, vigilo el color de mi orina, cultivo manías. Deposité la taza vacía en la mesa, y me apoyé en los brazos del sillón para levantarme. Frankel, desde el lugar al que había llegado, me detuvo: —No te vayas: Ruth no puede tardar mucho más. Sé que le alegrará verte. Encendí otro cigarrillo y me recosté en el sillón de mimbre. Frankel dijo, desde el lugar al que había llegado, que lo visitó un individuo joven, un experto —dijo Frankel— en el arte de vender lo que vende. Me pidió que le contara las intimidades de un actor. Me pidió que le hablara de los secretos de la profesión. “Hábleme desde las orillas del teatro que no conoce la gloria. Hábleme de la privación y del hambre, si las hubo. Hábleme de la vejez de un actor de teatro. Y de cuándo, por qué y cómo se prostituye. Y del fracaso. Y del olvido. Dígame qué es el olvido para un actor de teatro.” No lo puse del otro lado de la puerta con su sonrisa de seductor de sirvientas provincianas, su perfume barato y su bigote mejicano: hablé para él. Tal vez me preguntes por qué no lo puse del otro lado de la puerta, y hablé para él. Tal vez no... Frankel exhaló un ahhh fatigado, y yo apagué el cigarrillo. —Fui el hijo de un hombre delicado y escéptico —dijo Frankel—, que sostenía que el respeto al prójimo se probaba en la calidad del desdén por la arrogancia de los trepadores... No, no lo puse en la puerta: le hablé. Él puso en marcha el grabador y yo hablé. Usted confía en las palabras, le dije. Él me contestó que confiaba en las palabras como un bebé en la dulzura de la leche materna. Entonces, le dije al grabador que los escritores exitosos y los actores improvisados creen en la palabra. El individuo de los bigotes mejicanos apagó el grabador y me mostró el impecable esmalte de sus dientes: mañana vuelvo. Volvió, encendió el grabador, y me pidió que hablara, que no olvidara nada importante. Hablé. Y cada palabra que dije era una mentira. Los hombres delicados y escépticos mienten porque no saben cerrar, a tiempo, las puertas de sus casas, dije, recostado en el sillón. La cara tranquila y enjuta de Frankel sonrió. Frankel, que aún sonreía, dijo, desde el lugar al que llegó, que no se mintieron Ruth, mi padre y él, y otros como Ruth, mi padre y él, para quienes la juventud no era una fiebre pasajera, cuando fundaron el grupo de teatro Spartakus. Frankel dijo que mi padre trajo a maquinistas, planchadores y costureras del gremio del vestido a la sala que alquilaron cerca del Mercado de Abasto, y que los maquinistas, planchadores y costureras trajeron a metalúrgicos, portuarios y gráficos y peones de los frigoríficos, y que todos se sentaban en los bancos de la sala que alquilaron cerca del Mercado de Abasto. ¿Qué palpitaba en esos cuerpos silenciosos, qué universo emergía de la oscuridad, y en cada uno de esos cuerpos silenciosos, cuando Chejov sugería, 157 en alguno de sus textos, la incierta crueldad de una repentina tala de árboles; o cuando se enumeraban, con voces estentóreas y trémulas, los pesares de Sacco y Vanzetti? ¿Qué de sí mismos encontraban en los personajes de Arlt, que gustaban de la expiación y de la perversidad; o en la agonía de los negros de Scottsboro? No lo sé, dijo Frankel, esa noche, la cara enjuta y tranquila y sin arrugas. El grupo de teatro era joven, el local en el que actuaba era húmedo, la comida del grupo era de pobres: eso es todo lo que sé, dijo Frankel, esa noche, la cara en paz y sin arrugas. Nos interesaba el cerebro de la gente, si eso te dice algo. Frankel contó, esa noche, que durante un ensayo, Yasha, a quien nadie conocía, subió al escenario y compuso un Hamlet que no era bello ni ágil ni dubitativo. El Hamlet de Yasha era un glotón que premeditó su glotonería (con lo cual indicaba que podía premeditar su ascetismo), más bien bajo, más bien gordo y repulsivo para una mirada desprevenida. El Hamlet de Yasha desplegaba sus dotes de actor en beneficio del Hamlet que aspiraba hacerse del poder, y que sabía que el poder exige, a los príncipes, disimulo, dádivas, promesas y crimen. El príncipe de Yasha usaba máscaras sensuales, inocentes, enfermas, corrompía y mataba. Después de ese ensayo, Frankel pensó que los hombres y las mujeres que asistían, los fines de semana, al local que el grupo alquiló cerca del Mercado de Abasto, se impusieron el Hamlet de Yasha como si evocasen, confusos y perplejos, jirones de un sueño que padecieron y que habían olvidado. Frankel me sirvió coñac y me preguntó si estaba cansado. Le dije que el coñac era excelente y que no estaba cansado. Frankel dijo, esa noche, que lo imposible se demora, y que esa demora dispersó a los hombres y mujeres que se sentaban en los bancos del local que alquilaron cerca del Mercado de Abasto, y también a Spartakus, y que explicar qué arrojó a una desesperada soledad a hombres como mi padre, y aburguesó a quienes optaron por lo posible, no era una cuestión que se pueda confiar a analistas, comunicadores sociales u otros alquimistas de las palabras. Escuché lo que dijo Frankel, y le pregunté, circunspecto, si lo de desesperada soledad no era una exageración. Un hombre que elige no ser burgués, dije, juega, la mayor parte de su vida y a lo largo de casi toda su vida, contra un cubilete de dados cargados. Lo demás —los infinitos nombres de la desesperación, el fracaso, la vejez, la soledad— es patrimonio de los escritores que aceptan los dictámenes del mercado. Persistí, sentado en el sillón de mimbre, en otras obstinaciones, en otros desamparos, hasta que se me secó la boca. Frankel alzó, lentamente, el brazo izquierdo y miró en su muñeca, la esfera 158 negra del reloj. Luego, lentamente, bajó el brazo y, desde el lugar al que llegó, me llenó el vaso con coñac, y dijo que Ruth y él no sabían de Yasha por meses y años. En una hora cualquiera del día, Yasha empuja la puerta y se sienta en el sillón de mimbre. Ruth, que le reprocha que no les hubiera puesto una línea en meses y años, prepara las carnes, las papas, las pastas, el vino del almuerzo, de la cena, de las primeras horas de la madrugada. Yasha cuenta, con una voz neutra y rápida, que viajó al norte del país, y que una mujer le relató, con un fervor admirable, el argumento de la última novela de un autor progresista y tropical, mientras él se rebajaba a penetrarla. Tenía hambre, dice Yasha, y esa mujer que, cuando yo la montaba, se complacía en memorizar fragmentos de novelas de escritores que no temen revelar su adhesión a una izquierda comprensible y, por fin, civilizada, esa mujer, repito, me alimentó dos meses. Ni en la Edad Media, con guerras de treinta años y pestes y hambrunas, se vivía como vive Yasha, dice Ruth, sin mirar a Yasha. No les escribía; cuando empujaba la puerta, en una hora cualquiera del día, y se sentaba en el sillón de mimbre, callaba. Frankel le dijo a Yasha, en uno de sus regresos, que supo que lo golpearon, a la salida de una fábrica, hasta darlo por muerto. ¿Yasha quería probar la mano de los custodios una segunda vez?, preguntó Frankel. Yasha dijo que quiso confrontar sus caracterizaciones de burócratas y matones sindicales y simples obreros, los simples y sencillos obreros —la carne en disputa, digamos, dijo Yasha, con una sonrisa breve y cortés— con los modelos reales. Esa confrontación no le enseñó nada que no supiera, dijo Yasha. Y dijo que olvidaría esas caracterizaciones y lo que vio, y que ese olvido sería otra cosa. Dijo que intentaría explicarse. Dijo que conoció a una mujer que Borges amó o fingió amar hasta que olvidó que la amaba o que fingía que la amaba. Y Borges, que olvidó que amaba, o fingía amar a esa mujer, pulió, con ese olvido, una metáfora, que supuso perfecta, indemostrable y fugazmente perfecta; que supuso dulcísima y perversa. La mujer que Yasha conoció, y que Borges amó o fingió amar hasta que olvidó que la amaba o fingía amarla, le dijo a Yasha que Borges creía que esos olvidos constituyen el arte de narrar. Los artistas del sistema venden a Sófocles en ritmo de rock; yo escenifico las fórmulas de Einstein, dijo Yasha. Y sonrió. Y pidió que se aceptara esa sonrisa como avergonzada: nunca en treinta años de actuación, arriba o abajo del escenario, nadie le escuchó un discurso tan largo y tan, digamos, dijo Yasha, execrable. Frankel dijo, durante uno de los regresos de Yasha, que quienes consideraron que el nombre de Spartakus impregnaba una labor cultural, seria y digna, con las consignas anacrónicas de los años veinte, y cambiaron el nombre 159 de Spartakus por otro más fácilmente legible, más fácilmente recordable y plural, importaron un director norteamericano que, por lo que le dijeron a Frankel, se mostró descontento e irritado con los actores que probó para el papel del Galileo de Brecht. Yasha, dijo Ruth. Yasha se abrochó el sacón que amortiguó la furia profesional de los custodios y, sin hablar, acompañó a Frankel y a Ruth hasta una sala con calefacción y butacas afelpadas. Frankel dijo que Yasha compuso un Galileo creíble. Simplemente eso: creíble. Creíble el Galileo que cede antes de que lo encadenen a la mesa de tormentos, y reniega de la audacia de sus hipótesis; creíble el Galileo hereje, que no abjura de sus investigaciones y de los desasosiegos que ellas proponen. Y Frankel, desde el lugar al que llegó, sonreía a algo, y la sonrisa era compasiva, y era, también, un fino trazo de escarcha que se desvanecía como tocado por el fuego. No habían terminado las cavilaciones del director norteamericano, y de quienes rebautizaron a Spartakus, acerca de los riesgos que afrontarían si contrataban a un tipo imprevisible como Yasha, cuando Yasha, dijo Frankel, se abrochaba el sacón, y volvía a irse. Ruth se prendió de mi brazo, dijo Frankel, y los dos seguimos a Yasha. Yasha caminaba con el paso de un hombre joven. Yasha cruzó una estación de ferrocarril. Ruth, dijo Frankel, llamó a Yasha. Yasha, callado, cruzó la estación de ferrocarril, como si la estación de ferrocarril, no fuese, de noche, un escenario desierto. Yasha, lejos de las frías luces de la estación de ferrocarril, se acostó en las vías del tren. Yasha, acostado en las vías del tren, tenía un cigarrillo en la boca. Frankel dijo que le encendió el cigarrillo, y le deseó una actuación como nunca antes se le conoció arriba o abajo de un escenario. Frankel apretó, con su brazo, el brazo de Ruth, y Ruth y Frankel caminaron hacia las frías luces de la estación. Frankel dijo que Ruth se soltó de su brazo y corrió hacia las vías del tren. Frankel mira las piernas de Ruth que corren hacia las vías del tren, y a Ruth que se arrodilla en las vías del tren, la cara de Ruth por encima de la brasa del cigarrillo que fuma Yasha. Frankel gira sobre sí mismo y abandona el escenario. Y eso, creo, es lo que mira Frankel desde el lugar al que llegó. Frankel volvió a servir coñac en nuestros vasos, y alzamos los vasos, y nos tomamos el coñac de nuestros vasos. Frankel me dijo que bajara despacio la escalera y que cuidara mi salud. Caminé, despacio, el largo pasillo iluminado por una lámpara que cuelga del techo, que cede a las grietas y la humedad. Frankel me dijo que a esa hora de la noche —la hora en que me despedí de Frankel— volvía Ruth. O un poco 160 más tarde. 161 En la mecedora El neurólogo dice esto: dos años atrás, me leyó las conclusiones del informe añadido a una polisomnografía nocturna a la que, le consta, me sometí desdeñoso y resignado. El neurólogo que se parece, demasiado, a un caballero inglés —algo así como un jugador de polo vestido, de los hombros a los tobillos, con una bata blanca, y rubio, atildado, de estatura y edad medianas y ojos fríos y claros—, me pregunta, no muy ansioso, como fatigado, si recuerdo algo de aquella lectura. Me alzo de hombros y miro sus ojos claros y fríos, su cabello rubio y el nudo irreprochable de su corbata, y su devoción por el Martín Fierro, de la que me hizo partícipe, en una lejana tarde de verano, cuando se abandonó, displicente e inescrutable, a la celebración de los silencios de la pampa. El neurólogo dice —y el tono de su voz es algo más fuerte que un susurro— que el informe elaborado a partir de esa polisomnografía nocturna (a la que me entregué, repite, dócil y abstraído), corresponde a una persona normal, salvo por una observación que él, el neurólogo, omitió mencionar en mi última visita, por razones obvias. Yo miro el humo del cigarrillo que sube, leve y lento, y blanquísimo, hacia una ventana por la que entra la luz de la tarde. ¿Es una luz de otoño? ¿Mansa? ¿Dónde se refugió la luz del verano, mientras yo, por razones obvias, encendía un cigarrillo? El neurólogo dice, sin ningún énfasis, tal vez retraído: la observación que acompaña a la polisomnografía nocturna indica que yo, persona sana, vivo una tristeza profunda. ¿Entiendo esa observación, incluida en el informe que acompaña a la polisomnografía nocturna? ¿Es mansa la luz del otoño? ¿Hacia dónde huyó la luz del verano? ¿Le digo, al neurólogo, que lo que yo deba entender de la observación que aparece en el informe agregado a la polisomnografía nocturna ha dejado de importarme? 162 ¿Le digo que alguien escribió: la vejez, única enfermedad que me conozco, será breve, será cruel, será letal? ¿Y que escribió, también, que prefería olvidar las diez o doce imágenes que conservaba de su infancia? Enciendo otro cigarrillo. El neurólogo, las manos cruzadas sobre su escritorio, contempla el cenicero, y dice que no demore mi próxima visita, que vuelva cuando yo lo desee. Me pongo de pie, y le pregunto al neurólogo si hay alguna otra cosa que yo deba saber. El neurólogo que es, casi, un caballero inglés, sea lo que sea un caballero inglés, me abre la puerta de su consultorio. Cuando llego a casa, prendo la luz de una lámpara de pie, siento a Tristeza Profunda en la mecedora, y la mecedora se mueve de atrás para delante, lenta y en calma, y pasea a Tristeza Profunda por el silencio que ocupa la pieza de paredes pintadas a la cal. 163 Con un esqueleto bajo el brazo Mi padre murió en la madrugada de un viernes de diciembre. Mi primo Rodolfo demoró, apenas, una hora en avisarme. Su voz, en el teléfono, tenía esa claridad expeditiva e irrecusable con la que los miembros de mi familia reemplazan la digresión, la metáfora, el recuerdo, y, muy a su pesar, sólo cuando lo imprevisible —no el pogrom, no el allanamiento policial, no la enfermedad— golpea a su puerta. “Tu vieja está bien”, dijo Rodolfo, como si yo pudiera suponer otra cosa. “Me la llevo a casa, ¿sí?” Mi excursión por una agencia de pompas fúnebres, el trámite para la instalación del velatorio, elección del féretro que recibiría el cuerpo de Reedson, y su posterior traslado al cementerio, exigieron que firmase, en un escenario de luces suaves, actas, recibos, compromisos, gangoseos, suntuosidades, y desfilara entre una doble fila de ataúdes brillosos, mientras escuchaba el elogio, a cargo de un anciano enjuto y atildado —creo que era un anciano, y que era enjuto y atildado— de la belleza implícita en lo sobrio y la hermosura abrumadora de lo barroco. Otra hora y media la consumí en el consultorio del médico de cabecera procurando que un tipo joven y algo distraído, instalado en una pieza oscura y pequeña, y rodeado de estatuillas de campesinas holandesas, juglares, perros de morros blanquecinos y otros deliciosos tributos a la estética de la buena gente, me firmara un certificado de defunción a nombre de quien fuera, en vida, Mauricio Reedson. A la una y media de la tarde del sábado, el cajón estaba en la sala del velatorio. La sala era fresca: de todos modos, me tranquilizó advertir, incrustada en lo alto de una pared, la grisácea estructura de un aparato de aire acondicionado. Reedson yacía en el cajón, pálidas las manos y la cara, y en calma por primera vez en mucho tiempo; y su cuerpo, que padeció las mortificaciones del silencio, era un manojo de piel y huesos. Miré su cara y sus manos y su cuerpo con una libertad que no me concedí en años y, después, encendí un cigarrillo. A Reedson también le gustaba fumar —fumaba rubios, rubios Arizona— pero cuando supo que sus enemigos lo acechaban, pegaban sus oídos en la puerta de 164 la pieza que era el testimonio mudo de los desmoronamientos del presente, y ocupaban las escaleras y las azoteas cercanas, y le invadían el sueño, y lo atormentaban con tenazas llameantes; cuando los reconoció como los expropiadores de la esperanza que nutrió su bravía e indomable juventud, sin que él, con la lengua de los profetas, convocara a los desposeídos a reeditar la hazaña de David, se prohibió el tabaco y el vino. Y cuando se negó el tabaco y el vino, cuando optó por el silencio, la mirada acuosa y lejana de quien regresa de un mundo yermo y frío, borró de su pasado, y para siempre, al orfebre tenaz de la huelga de los albañiles, ese paro feroz que ajó la modorra parroquial de Buenos Aires en el verano de 1935, y al orador apasionado de las asambleas de su gremio en el salón Garibaldi, en el salón Unione e Benevolenza, en el cine Rívoli de Villa Crespo. Ni alcohol, ni humo, ni memoria. Vejez. Y la muerte que entra a su cama. Y él, que no grita, que sella su boca. Y él, que mira a la muerte, solo y en silencio. A veces, se meaba. Y otras, la fetidez de una caca oscura manchaba, bajo las frazadas, sus ropas, su pellejo quebradizo y amarillento, las sábanas que mamá le cambiaba día por medio, hablándole, contándole historias incoherentes, piadosas, tibias rememoraciones de sueños abolidos. Y Reedson, enroscado en las sábanas que hedían, respondía, abochornado: “Límpienme, por favor... Límpienme..., no fui yo..., no”. Mi madre, acompañada por su hermana, la madre de Rodolfo, llegó a las dos de la tarde al velatorio, y también se paró frente al ataúd. Lloró, y yo agradecí, no sé bien a qué o a quién (¿a la lucha de clases?, ¿al infierno, al cielo, al manso estupor de la ancianidad?), que no se entregara a esas escandalosas representaciones de las mujeres judías cuando de desconsuelos y penas irreparables se trata. Pensé que cincuenta años de convivencia con un hombre que osó decir no cuando sus camaradas decían sí, y los patrones decían sí, le sofocaron el recurso de esas catarsis teatrales que el exilio, el ghetto y el antisemitismo militante incorporaron al deslumbrante registro artístico de su raza. Mamá suspiró, cabeceó, se pasó un pañuelo por los ojos, y me dijo: —Que cierren el cajón. Papá nunca quiso que lo miraran cuando dormía... Papá decía que era parecido a su padre, que fue un hombre santo, y que lo martirizó, en nombre de Dios, nadie sabe cómo... ¿Te conté que papá fue hijo único, y que su padre, hombre santo si los hubo, concibió a papá cuando ya era un viejo, casi sin fuerzas para llegar a la cama?... ¿Sí? ¿Te lo conté? ¿Y te conté que el padre de papá le hacía recitar la Torá delante de los rabinos, y los doctores de la ley, en la gobernación de Lomza, y papá no se equivocaba ni en el tono, y los doctores de la ley, y los rabinos, para celebrar la erudición de 165 papá, llenaban sus copas con vino ritual, y las alzaban en honor del abuelo que no conociste, y brindaban por su devoción, por su salud, y su vida al servicio del Libro?... ¿Te conté eso? —Me lo contaste, vieja. Y el viejo contó esa historia. Y se reía cuando la contaba, como si la contara por primera vez, y no fuese él quien la contaba. —Te conté eso, ¿eh? ¿Y vos estás seguro que papá la contó más de una vez? —preguntó mamá, asombrada, quizá, de las infidelidades de su recuerdo. —Me lo contaste, vieja —repetí, abstraído, fatigado, todavía paciente. —Si vos lo decís... —susurró mamá, recelosa—. Pero ¿por qué se reía? —Le regalaba un minuto de gimnasia al corazón, supongo. Mamá me tomó del brazo, y caminamos lentamente a lo largo de la sala fresca y en penumbras, y ella, en voz baja y sigilosa, me preguntó si ya me había contado que se acostaba, en la misma cama, con un despojo, y que las noches eran eternas, y que, acostada junto al despojo, ella escuchaba los nombres de fugitivos gloriosos, y escuchaba de grandes gestos traicionados, y escuchaba maldecir a los traidores. Hablaba, dijo mamá, la voz baja, serena, conspirativa, a multitudes desvalidas; las arengaba con su antigua voz de batalla; les mostraba, a los que eran como él, que la Revolución es posible; y les exigía que se emanciparan de la desesperación y del hastío, y que ingresaran en la escuela del odio si, en verdad, deseaban que la Revolución perdurase. Amanecía exhausto, dijo mamá, y pálido, y el cuerpo inmóvil, los ojos abiertos a la primera luz de la creación, que lo reinstalaba, mudo, en las expiaciones y el horror de la vida. Y mamá dijo, alzándose hasta mi oído, en la sala fresca y en penumbras, que hubo una noche en la que Reedson se impacientó, y decidió no propiciar esos viajes de una inmolación necesaria y obstinada y cruel a una realidad quieta y vacía, y a un tedio aséptico, y a la inevitable degradación de la carne. Entonces, sin apuro, lentamente, sonrió a su mujer, sonrió a la televisión, sonrió a la gente en la calle y, en la sombra pura de una madrugada, sonrió a la nada que comenzaba a enfriar su sonrisa. Mamá se soltó de mi brazo, y preguntó, sin aflicción, ensimismada: —¿Sabes qué Revolución era posible para él, que no es posible para los otros hombres? Poco a poco, llegaron los escasos amigos de Reedson. Besaron a mamá, me abrazaron, se refugiaron en los rincones más alejados de la sala. Fui de uno en uno: susurraban, ellos también, la diezmada letra de los pobres y oprimidos; removían papeles mohosos; exaltaban sus antiguos gritos de alegría y libertad y 166 furia. Salí a la calle, y era de noche. Una tibieza húmeda me envolvió la cara como una toalla cargada de vapor maloliente. Entré al bar más cercano y pedí un porrón de cerveza. Llené el vaso y tomé la cerveza sin respirar. Terminé el primer porrón y pedí otro. La toalla que envolvía mi cara, y que se disolvía, floja, deshilachada, en el aire untuoso de la noche, olía a sobaco sin lavar. La cerveza del segundo porrón estaba helada, y tenía un como distante sabor amargo. Alcé el porrón: en la tapa de la mesa, el culo del porrón había dibujado un delgado círculo de sudor. Deposité el porrón en la mesa, y lo levanté: nuevo círculo. Repetí la operación varias veces: el verano, el mal aliento que no abandonaba mi boca, el desorden indescifrable de mi corazón, las infaltables preguntas que no tienen respuesta, legitimaban ese intento (idiota) de rehuir la lentitud de una ceremonia de frágiles evocaciones y de desventura. Volví a la sala del velatorio. Rodolfo dijo algo y yo di vuelta la cabeza. Allí, cerca de la puerta, estaba Elbio. Parecía un poco más pesado y un poco más alto que el muchacho que vi, por última vez, hacía ya veinticinco años. Quizá fuesen los bigotes. O la mirada. O algo que no recordé. Pero tenía el aspecto de un tipo próspero: se movía con esa brusca arrogancia de los que se saben inmunes a los desatinos de la Bolsa. Me acerqué a él. —¿Cómo estás? —me preguntó, y puso una mano grande, fuerte, cálida, sobre mi hombro. —Aguanto. —¿La vieja? —Mira para atrás. Suma las noches de cincuenta años que durmió con el mismo hombre, y se aterra. Y, ahora, descansa. Elbio alzó las cejas, murmuró carajo, y movió la cabeza. Yo encendí un cigarrillo. —Siempre tuve ganas de visitarlo a tu viejo —dijo Elbio que, en ese momento, pasaba, de una mano a la otra, las llaves de su auto. —¿Y? —No sé... Me dijeron que no hablaba con nadie. —Algo así. —Enfermedad podrida. —No fue la enfermedad. Elbio me miró como quien espera que se le haga una oferta. —¿Y qué fue? Me encogí de hombros. Dije: —Dudó... Dudó de la infalibilidad. Dudó antes que otros. Y eso, se sabe, es, casi siempre, mortal. 167 No me odié por la fatuidad de mis palabras. Tampoco me odié por pronunciarlas. Odio mis impotencias. —¿De qué hablas? —preguntó Elbio, y en su pregunta escuché el chirrido seco de la irritación. —En los velorios se dicen los mejores chistes que nunca se hayan escuchado: éste es de los peores. —Dejó de creer, ¿eh? —dijo Elbio, sin escucharme. —Reedson nunca fue un creyente. Reedson era ateo. Un ateo puritano. Elbio miró, por encima de mi cabeza, el acondicionador de aire, la pintura de las paredes, un grupo de viejos, arracimados y en silencio. Supuse, blando como una diarrea, que esa mirada tasaba naipes jugados, tiempos, iluminaciones, apuestas. —Despedime de la vieja —dijo Elbio, la mirada que no ofrecía nada, ni siquiera a los diarreicos, y a los flojos del corazón como yo. Rodolfo se quedó conmigo esa noche de sábado. Mi tía, la madre de Rodolfo, se llevó a mamá. Los viejos amigos de Reedson se marcharon, afables, injuriados por la ausencia de una tribuna, y de banderas, y de herederos. Escarnecidos por lo que es. Fue a mediados de enero —un viernes, mi día franco en El Cronista—, y yo no tenía nada que hacer, salvo dejarme estar en el silencio de mi departamento, y aspirar, por la ventana abierta del comedor, la brisa húmeda que venía del río, y mirar el río, y la negra línea de paraísos que oculta el aeropuerto, y los veleros en el río, y el sol, amarillo, que lamía los últimos pisos de torres construidas al azar, y por el deseo de la más reciente generación de nuevos ricos, o prender la radio y prestar atención, unos segundos, a una música, a una voz, a sonidos. O sentarme en un sillón —un sillón viejo, con un buen respaldo alto y curvo, donde dormitan los anuncios de mi inminente vejez—, un vaso de whisky al alcance de mi mano, y abrir un Atlas y contemplar manchas, erupciones, cataclismos, y deslizar la yema de mis dedos por láminas tersas y opacas, por las orillas de tumultuosas arqueologías. Podría dedicarme, digo, a esos ejercicios vespertinos de fin de semana para mantener la cabeza libre, por unos silenciosos y fugaces instantes, de las previsibles decepciones que me visitarían apenas pusiera un pie en la calle. Podía, también, releer ese espeso fragmento de Santuario en el que Popeye se acerca a Temple Drake, y ella piensa o dice Algo me va a ocurrir, y la cara enjuta de Popeye tiene el color de la grasa cocida y fría, y babea, y Temple Drake, Algo me va a ocurrir. Aquella tarde, sin embargo, recogí la invitación que Elbio, abruptamente, 168 dejó caer antes de irse del velatorio de Reedson. No me impulsó la curiosidad o una exhumación acongojada del pasado. Simplemente, quise interrumpir mis puntuales (melancólicas) aproximaciones a una de las variantes más ocultas y púdicas del ser nacional. Cuando bajé del colectivo, a cinco cuadras del taller de Elbio, elegí, por lo tanto, la vereda de la sombra. En el taller de Elbio había dos autos desarmados, cubiertas usadas, hierros, y una penumbra reparadora. Elbio me llevó a una pieza cuadrada en la que, me dijo, atendía a sus clientes. “Vos no lo sos”, aclaró, serio. Lo miré: no bromeaba. Tres sillas en la pieza cuadrada, unas carpetas polvorientas en unos estantes de madera, un camastro, y el escritorio, y una ventana que permitía una mirada completa sobre el taller. Además, una pileta, un calentador eléctrico, un ventilador de pie. Me senté. Elbio, que preparaba el mate, vestía un mameluco gastado y calzaba zapatillas de básquet. Algo, en su cuerpo macizo, me llevó, inevitablemente, como en una película sin lujos de sintaxis, a pensar en el muchacho que nos acompañó, una noche de invierno de 1954, a mí y a otros dos tipos, hasta las paredes de Klöckner, en las que pintamos, con alquitrán, consignas que aludían a las madres que parieron a los matones sindicales. Para decirlo todo: nos cuidaba las espaldas. Uno sentía que no se le encogían las tripas sabiéndolo ahí, tranquilo, atento, recostado en el tronco de un árbol, con la brasa del cigarrillo oculta entre sus grandes manos. Olvidamos la merecida fama que ganaron los puños de Elbio: era la presencia de Elbio lo que nos reconfortaba. Fue su ofrecimiento de acompañarnos en aquella expedición nocturna, que formuló con un laconismo memorable, el que disipó nuestros miedos (¿cómo llamarlos si no?), e insolentó las consignas que la brea fijó en las rugosas paredes de una de las más antiguas fábricas metalúrgicas de Buenos Aires. Por qué viniste, le pregunté cuando pusimos fin a la faena pictórica, y nos deshicimos del balde y de la brocha. Estábamos, solos, en el bar Gaona, en cuyas mesas de billar los tres hermanos Navarra —Ezequiel, Juan y Enrique—, simpáticos, y hasta casaderos, y tan olvidados por los arbitrarios fastos porteños, conquistaron una módica porción de eso que llaman gloria por la belleza, complejidad y elegancia de sus carambolas. Elbio, que también miró las mesas de billar y las pantallas verdes y cuadradas, como embudos, con sus lámparas apagadas, que pendían sobre las mesas de billar, me contestó que los metalúrgicos fueron al paro cagándose en los dirigentes, y en sus histéricos llamados a la calma, la disciplina y la fe en el General que dio a los trabajadores lo que nadie les dio nunca. ¿Y qué esperaba 169 yo que hiciese él, que desde los doce años se movía entre tornos, matrices, grasa, capataces y alcahuetes? Elbio me cebó un mate, y dijo: —Lo de tu viejo, ¿te jodió? Supuse que Elbio me preguntaba por el costo del duelo, si es que hubo duelo y hubo costo. Me extravié, recuerdo, en un balbuceo tenaz; después moví los hombros; después me callé. Las cenizas de Reedson habían sido dispersadas en el agua, en el viento y en la tierra, y yo dedicaba mis fines de semana a morosas lecturas que olvidaba al momento de abandonarlas. Elbio se acordó de esas tardes de sábado, cuando el equipo de fútbol del barrio se trasladaba —ruidoso y desafiante— a unas canchas de tierra pelada y dura, en Villa Devoto, para enfrentar a adversarios vecinales. Esos encuentros se disputaban con una exasperación que no volvería a reconocer, siquiera, en los partidos de primera división. Reedson seguía esos juegos sabatinos con una curiosa atención. Y, bajo su gorra de obrero europeo, una paciente sonrisa le cambiaba la cara. Gozaba del espectáculo, de la pasión que exudaban los veintidós jugadores, de la astucia de alguna gambeta, de alguna picardía que llevaba risa a las bocas jadeantes y sedientas de defensores y delanteros y público. —Sí —dije yo—, esos partidos lo alegraban. —Difícil de entender, en un tipo como él, que esos partidos de mierda le gustaran. —No —dije yo. —¿No? —No. —¿Cambio la yerba? —Dejá: todavía aguanta. —Sí... ¿Te contaron? —¿Qué tenían que contarme? —Lo mío. —Algo. Elbio esperó que le confirmara sus presunciones: quienes proclamaban, en público, que estaban unidos a él por una amistad que se remontaba a la adolescencia, y más atrás aún, se entretenían, durante prolongadas tertulias de café, en repasarle las vísceras. Los iniciados tiraban a Elbio sobre un pedazo de mármol, y gordos, calvos, las canas manchándoles el pelo engominado y los bigotes, intercambiaban guiños, pronósticos, sobreentendidos; rememoraban, los compinches, las osadías cometidas en lo que se obstinaban en llamar, resignados y filantrópicos, tiempos mejores. 170 Elbio miró mi sonrisa, abrió la canilla, llenó la pava con agua, enchufó el calentador, cambió la yerba del mate, y volvió a sentarse. —Me casé con la Lucre. Y soy un tipo que se enriqueció, y que tiene más plata de la que puede gastar —dijo Elbio, inclinándose hacia adelante, como agobiado, los brazos entre las piernas, mirándome. Insinuó, imaginé, que esos dos episodios —casarse con Lucrecia y convocar a una fortuna no expuesta a los azares de la economía de mercado—, se alimentaban recíprocamente: uno no sería posible sin el otro. Quizá su dicción fría, precisa, que se sostuvo, inalterable, durante las horas que estuvimos juntos, no fue más que la traducción de un texto que relaciona los dispersos componentes de una ecuación, la identidad de una fórmula accesible a unos pocos. No lo sé, aún hoy. Elbio dijo que se enriqueció, que es un tipo que tiene más plata de la que puede gastar. Y eso, enriquecerse, no es difícil en este país si los abuelos o los bisabuelos o los padres de los bisabuelos compraron tierras y vacas y ovejas en la esperanza de que sus descendientes enseñaran a una población incrédula y aguarangada, gustosa de la siesta, los beneficios de una vida sobria y de la propiedad privada ejercida sin menoscabo de la necesaria caridad y del más austero de los patriotismos. Elbio fue de los que aprendieron. Y sí, yo la conocía a Lucrecia. Como todos los que, con menos de veinticinco años, frecuentábamos el bar Gaona, o una casa de putas en Villa Crespo. Lucrecia salió del viejo Flores, un barrio de jardines descuidados y abundantes, vastos caserones en los que no entraba el sol, poblados por familias que exhiben, en sus genealogías, a guerreros de la Independencia o del arrasamiento del Paraguay. Se decía que Lucrecia era hija de un caudillo cuyo indisputable prestigio se fundó, tempranamente, en su excepcional habilidad en el manejo del revólver, y la generosidad de su bolsillo. Después, entre 1930 y la finalización de la segunda guerra mundial, una ciudad que crecía, desaforada e impertinente, y los gringos que se esparcieron por ella, propietarios de ínfimos boliches, y que doctoraban a sus hijos en la Universidad, lo acobardaron, lo empujaron a la decrepitud y a una penosa vejez. Un verano, como todos los veranos que precedieron a ése, hijos y nietos del caudillo, leídos y acomodados por el partido gobernante en lucrativas burocracias del Estado, disfrutaron sus vacaciones en Mar del Plata. Una tarde o una noche de ese verano que, en Flores, olía a sombra y tierra regada, el hombre que construyó su fama con gruesos fajos de billetes y coraje tumbó, sobre su cama de macho y criollo, a la muchacha contratada para todo servicio, y la muchacha, contratada para todo servicio en un miserable 171 rancherío provinciano, cerró los ojos y gritó cuando el viejo, hambriento y torpe, entró en ella. El anciano se irguió sobre la muchacha, en su cama de macho y criollo, y miró, frío, su miembro que goteaba, y las tetas de la contratada para todo servicio, y le manoseó las tetas como si con ese manoseo, desprovisto de crueldad y de frenesí, agotase las exigencias de su cuerpo. Luego, enmudeció a la muchacha golpeándole la boca, duros los dedos de las manos que supieron de lances más riesgosos que ése. La familia se cuidó de condenar, en voz alta, el arrebato del patriarca; en cambio, gestionó que la muchacha contratada para todo servicio fuese alojada en un burdel del arrabal porteño, y que a la niña que parió la muchacha contratada para todo servicio, inscripta en las actas de bautizo con el nombre de Lucrecia y el incierto apellido de la madre, la criase una tía pobre y jubilada. Eso ocurrió cuando la niña abandonó los pañales y se sostuvo, sin ayuda, sobre sus piernas. A los doce años, Lucrecia servía en la casa de la viuda de un apellido conspicuo. La viuda carecía de fortuna; subsistía merced a una módica pensión que le entregó, a fines de diciembre de 1930, el general José Félix Uriburu en persona. (Quien fue marido de la viuda alcanzó a distribuir escarapelas patrias entre los participantes de la jubilosa parada que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Quien fue marido de la viuda contribuyó, con repentinos sustantivos, a la exaltada escritura del credo argentino del general Uriburu. Pero ni él ni nadie supo que el general Uriburu iba a morir, y ni siquiera en París. Y que antes, solo, sin amigos, víctima de la enfermedad y de sus admiraciones por las marcialidades mussolinianas, abandonaría el poder. Quien fue marido de la viuda murió, a su vez en brazos de una amante fortuita, en la casa de la amante fortuita, cuando la amante fortuita le dijo, desnuda, cálida, familiar, por cinco dólares, m’hijito, te hago lo que quiero. Por diez dólares, hacéme lo que vos quieras.) La tía pobre y jubilada —una dama, claro— era devota de algunos santos y, naturalmente, del rezo y la contrición. Se pasaba las horas en su dormitorio, una pieza de techo alto y muebles trabajados para una eternidad, entregada a la ingrata tarea de enseñarle a Lucrecia, una niña nacida en y marcada por el pecado, que los apetitos de la carne se reprimen con el ayuno y la mortificación del cuerpo. Por lo que Lucrecia recibía un considerable número de chancletazos en el trasero, o, en voz alta, rezaba, horas y horas, de rodillas en las espejeantes baldosas del dormitorio de la tía pobre, viuda, jubilada y cristiana, en alabanza de la abstinencia que purifica las almas y, también, de los escalofríos que la recorrían cuando el brazo seco de la tía viuda y cristiana dejaba caer en su culo que crecía, virgen y pétreo, la suela de la chancleta. Elbio ganaba su salario en Klöckner: los símbolos que enorgullecían al 172 antiguo barrio de Flores —venerados por sonetistas prudentes—, le importaban un pito, para usar una expresión frecuentada por la lengua de los porteños. Pero esas verdosas marcas de expiación católica en las carnes prietas de Lucrecia le cortaban el habla, no las insinuaciones de la fantasía. De allí, del antiguo San José de Flores salió, entonces, Lucrecia. Y se le dio por visitar a una hermana de su madre, una mujer flaca y callada que vivía en una casa de patio con galería, parra e higuera, en la esquina de Artigas y Vírgenes. Alta sobre sus sandalias de taco largo y fino, llegaba Lucrecia a la casa de la tía. El pelo negro y lacio le caía, lustroso, perfumado, sobre los hombros. El vestido parecía haber nacido para ella: estaba allí, pegado a la piel de Lucrecia, y mostraba lo que Lucrecia deseaba mostrar. Y no había nada que Lucrecia y su vestido ocultasen, salvo las naturales cavidades húmedas y cálidas que, junto al continente de la mujer, desasosegaban a quienes se prometían domar esa anatomía que cuestionaba los más feroces desplantes de la hombría e incitaba al canibalismo. No me extrañó, sin embargo, que Lucrecia accediese, dócilmente, a casarse con Elbio. Una noche, Elbio me pidió que lo acompañara a la casa de la tía de Lucrecia. (Elbio me había escuchado una efusiva interpretación del momento político, no sé si nacional o internacional, o la suma de ambos. Me escuchó, Elbio, no con la pasión del neófito, sino con una atención cordial y descreída. Me callé, al rato, fatigado. Yo era, todavía, demasiado tierno; me cansaba, todavía, demasiado rápido. Pero aprendería. Y la cátedra del silencio sería mía.) Lo acompañé. Elbio respetó mis numerosos cansancios, y me ofreció sus cigarrillos. Doblamos la esquina del almacén: como en las mejores y peores películas de Hollywood, dos tipos manoteaban las resbaladizas, tentadoras curvas y lisuras de Lucrecia, arrinconada contra el muro pedregoso de un colegio privado. Esperá, dijo Elbio. Llegó hasta el grupo y, sin cambiar el tranco, deshizo a cachetazos a los dos tipos. Elbio tomó a Lucrecia de un codo y, cuando pasó a mi lado, dijo nos vemos. Tardamos veinticinco años en vernos. Tampoco me extrañó que Elbio se enriqueciera. Si la democracia es una suma de estadísticas; si la Argentina es, para muchos, un modelo de movilidad social, y cada medio siglo sus dueños la depuran de apátridas confesos, todo es como debe ser. —¿Sigo con el mate? —preguntó Elbio. —Por mí, no. —Voy a buscar cerveza —dijo Elbio. Yo tenía la camisa empapada de sudor; caminé unos pasos. La oficina estaba a oscuras: encendí la luz. Elbio volvió con dos botellas de cerveza y unos vasos de papel. 173 —Sentate —dijo—. La cerveza, ¿te gusta? —Me gusta. Elbio sonrió, y se limpió, con el dorso de la mano, la espuma de la cerveza que le blanqueaba los labios. Y quizá habló, esa noche, de compra y venta de coches y repuestos. Y de coimas y sobornos fáciles. De aduaneros de mirada corta y bolsillo abierto. De un mercado ávido de chiches lujosos. Vino a decirme, creo, que aprovechó una oportunidad que no se repetiría, a la que aportó su competencia manual, su sangre fría y su intrepidez. Miré su boca que sonreía —y ya no importó si lo escuché hablar o no, esa noche—, y esa sonrisa le agrietó la cara. No fue bueno mirarle la cara, esa noche, y los ojos que tasaban lo que veían, y la barba de dos o tres días en la cara, y esa sombra que bajaba sobre sus labios. Pero la cerveza ayudó. Después, eso se sabe, Elbio compró departamentos, y los alquiló; compró una quinta para los fines de semana; compró un Mercedes Benz; compró un terreno —un poco más de un cuarto de manzana— y levantó una casa de dos pisos con demasiados mármoles y demasiados balcones, y encerró, en ella, a Lucrecia. Y Lucrecia no aceptó que Elbio empleara una mujer para la limpieza de la casa. Cuando Elbio llegaba a la casa —nueve o nueve y media de la noche—, la casa relucía como un cuartel minutos antes de la visita del presidente de la República. Lucrecia dio a luz un chico, y el médico que atendió el parto les dijo, a Elbio y a Lucrecia, que si intentaban tener otro, la señora se expondría a riesgos innecesarios. Cuando el chico cumplió dos años, adoptaron una nena. Fue lo que nos aconsejaron los pediatras, dijo Elbio, el vaso de cerveza, vacío, en una mano grande, poderosa y, todavía, temible. Y la sombra que cubría su boca se desvaneció, y lo que sea que esa sombra era, se refugió en sus ojos, como si esa sombra se resistiese a ser incluida en un prontuario doméstico y, tal vez, previsible. La nena —Rodolfo me anticipó que lo que yo pudiese escuchar acerca de la nena provenía de sus observaciones personales— dio pruebas, al cumplir los trece años, de una precocidad que alarmó a Lucrecia. A Lucrecia, comentó, parco, Rodolfo. Y, enseguida, agregó que Lucrecia dispuso que la muchacha se sometiera a incesantes y variados ejercicios espirituales, en los que el Bien debía resplandecer como una deidad inaccesible. Escenario: el cuarto de la muchacha. Hay quienes aseguran, dijo mi primo, que la muchacha escapó de su pieza, una tarde, en un descuido de Lucrecia, y corrió hasta la heladería de avenida San Martín y Linneo, abierta los trescientos sesenta y cinco días del año, donde se habría encontrado con un empleado de ferretería, cobarde y 174 presuntuoso. Otras versiones sostienen que Lucrecia despertó de su siesta, imprevistamente, y descubrió al hijo y a la hija adoptiva, en el comedor de la casa, abrazados, las ropas revueltas, meneándose, jadeantes. Lucrecia arrastró a la muchacha hasta el baño, y nadie, excepto Lucrecia y la muchacha, sabe qué ocurrió allí. Pero los quejidos y el llanto de la muchacha se impusieron al discurrir del teleteatro de la tarde, a la vocinglería de los chiquitines que salían del colegio, y a la serena hermosura de la tarde otoñal. En este punto, el relato de Rodolfo giró hacia lo presumible: las discretísimas esposas de los amigos de Elbio vieron forcejear al hijo de Elbio, a Lucrecia y a su hija adoptiva, durante un par de minutos, apoyados en el parapeto de la azotea de la casa de dos pisos. Y vieron a Elbio bajar del Mercedes Benz, y entrar en la casa de dos pisos, y reaparecer, al rato, con una valija en la mano, y una sombra que bajaba sobre su cara impasible, acompañado por la chica, cuyos ojos estaban ocultos por unos grandes lentes negros de armazón dorada. Elbio y la chica se introdujeron en el Mercedes Benz, y el coche se puso en marcha a una velocidad de película. Todo ello, antes de que las contempladoras pudieran retornar, algo menos perturbadas de lo que estaban, a las fatalidades que descargaba el teleteatro de esa serena y bella tarde otoñal. Las conjeturas llegaron después del estupor. El estupor no fue breve, pero las conjeturas llegaron, inevitables. Una de ellas quiso que Elbio depositara a la muchacha en un convento de estricta clausura. Otra, ligeramente insidiosa, explicaba que Elbio, dueño de seis, ocho, diez departamentos —nadie acierta, hasta hoy, con la cifra exacta de las propiedades inmobiliarias de Elbio—, la instaló en un semipiso vacío, y que amuebló en tres horas. Además, Elbio contrató a una institutriz, obviamente alemana o inglesa, y una cocinera. Las visitas de Elbio al semipiso amueblado serían intempestivas y prolongadas, pero en horarios irreprochables. Y en presencia de la irreprochable institutriz alemana o inglesa. Tercer comentario de Rodolfo. El resto de los testimonios es obsceno y maligno. Y olvidable. El muchacho y Lucrecia me esperaban, como siempre, para cenar, dijo Elbio. La casa brillaba igual que el primer día que la ocupamos. Lucrecia, en la mesa, hablaba de las vecinas que encontraba en el mercado; de los alquileres que cobrábamos, que le parecían bajos; de alguna futura inversión. Yo la escuchaba y engullía un plato detrás del otro: Lucrecia es una buena cocinera, y el negocio consistía en no escucharla o escucharla a medias. El muchacho nos miraba, estoy seguro, con desprecio. Pero nunca abrió la boca para vomitármelo en la cara o sobre el mantel. Yo pago sus gustos. ¿Sabés?: pensé en irme. Un rollo de dólares en el bolsillo y un pasaje a 175 cualquier parte. Muchas veces lo pensé. Pienso en eso —nadie, en cualquier parte; nada delante— las noches que, por comer demasiado, tardo en dormirme. Pienso, a veces, en matar, que es como viajar a cualquier parte. Tomé la cerveza que quedaba en mi vaso: estaba tibia. A Elbio, el sudor le regaba la barba azulada, y sus ojos brillaban, inmóviles, verdes como la hiel. Se pasó las manos por la cara, se las limpió en el mameluco, apartó las botellas vacías, me pidió un cigarrillo. Apagá esa lámpara, murmuró, fatigado, de pronto, por lo que fuese: el calor del día, la cerveza tibia, una charla entre dos tipos que recién se conocieron en la sala de espera de un tren. Hará seis meses, dijo Elbio, apareció un chico por el taller: no tendría más de dieciocho años. Se llamaba Daniel. Dani. Así dijo que se llamaba. No recuerdo su apellido: Flores, Ortiz, Maldonado. No. López o Martínez. Si aceptaba que no le pagara la jubilación, obra social y otras mierdas, podía quedarse, le dije. Me sobra la plata: mantengo esta cueva sólo para entretenerme. Es una rueda: alguien te trae un auto para que se lo pongas al pelo —el secretario de un juez; los custodios del interventor en IMOS; el hijo de un brigadier, que es dueño de una flota de taxis—, y salta, sin que lo pidas, un asunto que te deja una bolsa de billetes. ¿No es lo mismo que viajar a cualquier parte? Dani se quedó. Le adelanté unos pesos. Dormía ahí, en ese camastro. A la semana, el local era un espejo. Y se daba maña para el trabajo, Dani... ¿Te enteraste que me metieron preso? —No. Lucrecia reparó que, de la masa de músculos, huesos y silencio que se sentaba a la mesa, emanaba una agilidad juvenil, una áspera mordacidad, una displicencia parecida a la alegría. Lucrecia se pintó de violeta y blanco aluminio los párpados; se halagó con anillos que llevaban engarzados símbolos egipcios; compró vestidos que suscitaron amargas rendiciones de cuentas entre los amigos de Elbio y sus esposas. Y concurrió a la cama con un salvajismo despiadado e insaciable. Elbio se recogió en una prolija cortesía; en un descaro misericordioso. Porque el histrionismo de Lucrecia desembocó en un fraseo litúrgico de versos tangueros, entonados a las horas más inusitadas del día o de la noche. Desafinaba, dijo Elbio. Pobrecita, cómo desafinaba. La policía detuvo a Elbio y a Dani, a bordo del Mercedes, un anochecer de invierno, en las cercanías del Parque Centenario. En la comisaría, los encerraron en calabozos separados. Horas más tarde, Elbio fue llamado a declarar. 176 Asqueado por la mezquindad de las imputaciones, Elbio invocó un apellido que no podía pasar inadvertido para el oficial de guardia, a menos que fuese irremediablemente idiota, eventualidad que Elbio se negó a considerar. Elbio proporcionó, al oficial de guardia, el número de teléfono del apellido que invocó, y le exigió, al oficial de guardia, que lo marcara. El oficial de guardia miró su reloj y comprobó que eran las dos de la mañana; cambió de lugar, en su escritorio, dos o tres papeles, acercó y alejó de sí el teléfono y, por fin, llamó al comisario. El oficial de guardia musitó algunas palabras en el tubo del teléfono, cabeceó dos veces, y colgó. Llevaron a Elbio a la sala de espera, y Elbio se sentó en un banco, cerca de la estufa, y pidió a un agente que le trajera un termo de café y sándwiches. El agente miró al oficial de guardia; el oficial de guardia extrajo de los cordones de zapatos, reloj, pañuelo, anillo, cinturón, llaveros, bolígrafos, tarjetas de crédito, portadocumentos, que le fueron requisados a Elbio, tres billetes de diez pesos, y se los entregó al agente. El comisario llegó a las ocho de la mañana, escuchó el parte de novedades que le recitó el oficial de guardia, y ordenó que Elbio pasara a su oficina. El comisario parecía el campeón de todos los campeonatos imaginables de simpatía, cordialidad y tolerancia. El comisario era dueño de un idioma escogido, exento de prosaicos neologismos y significaciones peyorativas. La conversación fue extensa y penosa. Elbio, atónito, se vio como la presa inerme de fuerzas que pretenden socavar —eso es: socavar—, las bases morales de la familia, de su familia y, por extensión, de la familia argentina. Hubo, en compensación, fraternales palmadas en el hombro de Elbio, y comprensión, de hombre a hombre, para un desliz humano, tal vez. Elbio subió al Mercedes y, lentamente, como si al coche lo empujaran, volvió a su casa. Lucrecia, en bata, despeinada, preparaba el desayuno. Lo tomaron en silencio. Elbio dijo: Me voy a dormir. Lucrecia pidió: Hablá. Como en el teatro: ¿te das cuenta? Si el actor no habla, ¿qué es? Entonces, le dije: Me aburro. Lucrecia se tiró sobre Elbio: Pegame, gritó. Yo lo denuncié a ese maricón. Elbio le sujetó los brazos y dijo, frío: No, Lucre. Estoy fuera de forma. Las lluvias del invierno no les fueron propicias a los comulgantes del bar Gaona. Algunos padecieron fastidiosas anginas o bronquitis que anunciaban las aflicciones de la vejez; otros, descalabros financieros que atestiguaban, por lo menos, que la viveza porteña —ese mito que forjaron cronistas exaltados y pomposos— no cuenta a la hora de los balances en rojo. Acudieron, los enfermos, a Elbio. Y Elbio les negó el pan y la sal; les profetizó, soez y 177 pendenciero, catástrofes más devastadoras de las que vivían y, con licencias lingüísticas que no se escuchan, siquiera, en los festivales de rock, los puso en la calle. Las ofensas inferidas por Elbio, a quienes llegaron en peregrinación a su casa en busca de ayuda para recobrar la salud, fueron analizadas en las mesas del bar Gaona. Un arrebato de furia lo tiene cualquiera, argumentaron aquellos que insistían en llamarse amigos de Elbio. Uno de estos días aparece por aquí, y nos pide disculpas. O no dice nada, y santas pascuas. Elbio no volvió a pisar el café Gaona. Pero la tibieza de un sábado de agosto congregó, en una de sus mesas, a convalecientes y desairados. Vaciaron pocillos de café y vasos de ginebra, y fumaron. Y reflexivos, dejaron constancia de dos hechos verificables: 1) Lucrecia había dejado de cantar. Nadie, desde la mañana que Elbio —hosco y barbudo— se reincorporó a la sociedad civil, escuchó, en los labios de Lucrecia, las rimas consagradas de Mano a mano, las estrofas reverenciales de El bulín de la calle Ayacucho, o las que narran las desdichas del macho fiel a quien una hembra casquivana, seducida por las cuantiosas luces del centro, le rehúsa su amor. 2) Elbio y Lucrecia se marchaban, los domingos, a primera hora de la mañana, con rumbo desconocido. Elbio cargaba, en el coche, cantidades envidiables de achuras, tiras de asado, plantas de lechuga y apio, cebollas blancas, frutas naturales y envasadas, y botellas de vino que, por número y calidad, descartaban, para los observadores, un goce platónico del feriado. Hubo quien sugirió prácticas aberrantes en la soledad de la quinta, que Elbio compró en la zona residencial de San Isidro. Hubo quien fue más lejos. Y quien fue más lejos puntualizó que Lucrecia, para cobrarse el agravio que implicó para ella —para cualquier mujer, si vamos a hablar claro— la relación Elbio-Dani, se asignó el papel de Yocasta y, al hijo, el de Edipo. Deslumbramiento y estupor generales en la mesa del bar Gaona, ocupada por jefes de familia, sensatos y maduros, que no se privaron de imaginar que esos nombres, disparados por la erudición de uno de ellos, insinuaban depravaciones, anormalidades poco frecuentes y, también, vergonzosas. Me permití comentar que hay un socialismo —el de los cretinos— que es inmune a la corruptibilidad del hombre o a su salud. Rodolfo dijo que podía reírme de los razonamientos de quienes se decían amigos de Elbio, pero no de datos proporcionados por aquellos que apenas lo conocían. Y, luego de una pausa, Rodolfo dijo que los domingos, antes de emigrar hacia San Isidro, el matrimonio Elbio-Lucrecia se detenía a orar en la iglesia de San José de Flores. Lucrecia usaba, para esas excursiones, unos grandes anteojos negros de armazón dorado. 178 El calor era intolerable y, en un momento del intolerable crepúsculo, Elbio enmudeció. Encendimos cigarrillos y los fumamos en silencio. Los focos de los autos que pasaban por delante de la puerta del taller de Elbio encendían una luz turbia en una de las mejillas de Elbio, en las botellas de cerveza vacías, en el ventilador inexplicablemente inmóvil, en mis manos. —¿Quisiste decir que tu viejo se mató? —preguntó Elbio, poniéndose bruscamente de pie. —¿Dije eso? —Los hombres como tu viejo no tienen una segunda oportunidad —y Elbio sonrió, y una sombra le contraía la boca. —¿Querés que te cuente acerca de un tipo que no buscó una segunda oportunidad? —pregunté yo, mirándome las manos cruzadas por los brochazos lívidos que venían de la calle. —Se terminó la cerveza —dijo Elbio que sonreía, y en su sonrisa había cansancio, y desdén, y algo más. Hubo otro silencio que no vino a nosotros, ni cayó sobre nosotros. El silencio lo pusimos nosotros. Éramos, allí, y para siempre, dos extraños en un andén de ferrocarril. Salí a la noche con un descarnado y limpio esqueleto bajo el brazo, y volví a encontrar los árboles, el perfume, las piedras y las marcas de un mundo que supo robarnos la guerra para la que estábamos destinados. 179 Preguntas 180 Lento Esperó ese nombramiento, meses y años. Movió recomendaciones, memorizó las palabras necesarias, vadeó puertas con paciencia y discreción. Por meses y años. También tuvo náuseas. Dio clases particulares a chicos que jamás distinguirían la g de la j, la s de la z; a chicos que se aburrían en la escuela, a algún mocoso consentido que deseaba explorarle los interiores de la bombacha con el mismo aire codicioso y chambón que empleaba para manosear a la-muchacha-todo-servicio. Preparó, apresuradamente, una valija, y viajó horas y horas rumbo al destino que le asignaron. El paisaje cambió. El ómnibus se llenó de cáscaras de frutas, de olores rancios, y de mujeres bajas y de anchas caderas, ojos achinados y palabras escasas. Subió un cerro pedregoso, cubierto de matas salvajes y chatas. La escuela, en la cima del cerro, tenía techo de ladrillo y zinc. Tenía dos habitaciones con una cama cada una, una pequeña cocina, y tenía una sala con bancos y pupitres, y un pizarrón donde ella escribiría, probablemente, letras desarticuladas. No faltaba el retrato, en lo alto de una pared, del padre del aula inmortal. Respiró aire puro. Los chicos aprendían a unir consonantes y vocales, y armaban una palabra. Y, después, unidas consonantes y vocales, nombraban al paisaje, los árboles que les eran familiares, las chivas y los perros. Sumaban un número y otro número hasta sortear el error, para que, les decía ella, no los engañaran cuando les llegara la hora de cobrar un sueldo. Ella aprendió, a su vez, que los chicos crecían entre piedras, llanura, vientos y resignación, y que olvidarían los precarios trazos que escribieron en la pizarra y en el papel. Ella les calentaba algo de locro, algo de fideos, algo de leche en un hornillo a gas. Ella los miraba comer, voraces y silenciosos. Ella los despedía con un beso en la mejilla, y los chicos se encogían, tensos, como si los fueran a castigar. 181 Ella los miraba bajar el cerro, camino de sus casas, en el crepúsculo de cada día. Ella conoció la fatalidad de algunos desamparos. Una mañana apareció, en la puerta de la escuela, una vieja. Traía, de la mano, a un muchacho. Dijo que el muchacho se llamaba Luciano. Dijo que debía tener como quince años. Y que era su nieto. La vieja tenía el cabello blanco y los ojos negros, y la palabra breve. Dijo que tenía una majada de corderos y una majada de chivas. Y que se podía arreglar sin el muchacho. Dijo que quería que Luciano aprendiera la letra de Dios. Dijo que su nieto era obediente y manso, pero que si ella, la maestra, consideraba que merecía algunos palmetazos, que se los diera nomás. Dijo que su rancho quedaba allá, detrás del horizonte, muy lejos detrás del horizonte, y que debía irse. Ella sentó a Luciano en el último banco de la sala. Le abrió un cuaderno sobre el pupitre, y le alcanzó un lápiz, y le preguntó si sabía escribir su nombre. Luciano, después de un rato, unos largos segundos, la miró con los ojos de su abuela, y movió la cabeza para un lado y para el otro. Así que, por las tardes, cuando los chicos bajaban el cerro, y volvían a sus casas, ella procuraba que Luciano aprendiera el abecedario. Ella le repetía que ésa era la a y ésa era la b. A veces, Luciano avanzaba en el conocimiento de la letra de Dios. A veces de pie frente a la pizarra, alto y de carnes magras, o con el cuaderno entre sus manos, se le borraba todo lo que había aprendido como si, suponía ella, un fogonazo mudo estallara en los ojos del muchacho, y pulverizara lo que su memoria había acumulado en noches y horas de paciente y fatigosa enseñanza. Ella suspiraba, apenas, y recorría, con él, mapas, ciudades, puertos, montañas, mares, islas de los mapas. Luego, ella se dejaba estar bajo la ducha. La ducha caliente le proporcionaba un placer como ninguna otra cosa que recordase. Una noche le dijo a Luciano que se bañara, que aprovechara, y rápido, del agua caliente que quedaba en el tanque. El muchacho no contestó. Ella se acercó a él y le desabrochó la camisa. Luciano la miró con los ojos de la abuela, y entró al baño. Ella se dijo que Luciano era muy torpe, y le preguntó, a través de la puerta, si el agua estaba caliente, ella escuchó caer el agua de la ducha, y esperó. 182 Los fines de semana, Luciano se despedía, y tomaba el camino que llevaba al rancho de la abuela, allá, detrás del horizonte. Pero hubo un sábado que la nevada superó los ambiguos pronósticos del servicio meteorológico, que ella escuchaba por una radio a pilas. El muchacho dijo, lento, en voz baja, que se iba. Ella dijo que era un desatino bajar el cerro, y buscar la ruta que llevaba al rancho de la abuela, allá, detrás del horizonte. ¿Estaba él loco? Luciano miró, por la ventana, el viento feroz y la nieve que caía, y musitó que la abuela lo esperaba. Ella insistió: nadie, ni un baquiano, se arriesgaría a moverse con esa tormenta que, además, crecía por momentos. Luciano le preguntó si le permitiría ir a buscar leña, ahí afuera, bajo el alero de la escuela. Ella dijo que sí. Y se reprochó, tarde, que en el cambio de palabras con Luciano, su voz estuviera teñida, claramente, por la irritación. La escuela se entibió. Cenaron, y el muchacho levantó la mesa, y lavó los platos, y echó unos leños al hogar de la chimenea. Ella le dijo que se acostara. Él fue a su pieza, y ella escuchó cómo se desvestía. Ella prendió un cigarrillo, y pensó que debería escribir una carta. Pensó, también, que debería preguntarse a quién. Se sentó a la mesa, y volvió a revisar sus correcciones a las tareas que había encomendado a los chicos que aún subían el cerro, que aún no habían sido sustraídos de esa frecuentación olvidable que era la escuela. Leyó hojas y hojas; avivó el fuego de la lámpara; fumó otro cigarrillo. Ella, la cara envuelta en el humo del cigarrillo, escuchó, tal vez sin sorpresa, la lenta voz de Luciano que le llegaba desde el silencio y la oscuridad. Y la lenta voz de Luciano que le llegaba desde el silencio y la oscuridad decía que ella, la maestra, lo cogiera. 183 Los hijos del Mesías Esa noche releí Islas en el Golfo; para ser más exacto: releí la larga conversación que, casi sin decaimientos, reúne a Thomas Hudson y Liliana La Honesta, en el café Floridita. Y creo recordar que un viento frío corría por las calles de La Habana, fenómeno climático que atrajo mi atención. No por demasiado tiempo: el tiempo, quizá, que yo demoré en decirme que La Habana es esa ciudad que Hemingway amó a las ocho de la mañana. Fue entonces que escuché cómo la lluvia golpeaba en los vidrios de las dos ventanas del comedor: la que da al río y la otra. Cerré el libro y lo dejé sobre mis rodillas, y me recosté en el sillón, y escuché la lluvia, y la escuché, y la escuché golpear en los vidrios de las dos ventanas del comedor, y en una ciudad que olía a carne asada y demolición, y pensé que era hora de que tomara una ginebra —Thomas Hudson, en su larga conversación con Liliana La Honesta, ya se había despachado, con un coraje tenaz y sin alardes, una docena de daiquiris en la barra del Floridita—, pero volví al sereno diálogo del pintor y la puta. Fue entonces, creo, que Natalia se levantó del diván, y pasó por encima de mi pierna derecha —pasó entre mi tobillo derecho, para hablar con propiedad, y la turbación de Hudson al confesar que, en sus años mozos, se acostó con tres muchachas a la vez—, y entró a la cocina. Luego, cuando finalizaba la sobria evocación de Hudson del acceso a la virilidad de un joven americano, borracho y de fortuna, Natalia salió de la cocina, abrió la puerta del departamento, y la cerró suavemente detrás de sí. Yo dejé la novela en el piso del departamento, al pie del sillón, y, a mi vez, entré a la cocina, y busqué la botella de ginebra, en un aparador, debajo de la pileta. Me serví medio vaso, y agregué dos cubitos de hielo al medio vaso de ginebra. Volví al comedor, el vaso de ginebra en una mano y los cubitos de hielo golpeando en las paredes del vaso, y miré, por una de las ventanas del comedor, la lluvia que cubría la noche de la ciudad y la calle vacía, allá, abajo, y el agua del río que avanzaba lentamente por la calle vacía, iluminada por escasos y débiles faroles de luz que se mecían de altas columnas de hierro. 184 Tomé un trago de ginebra, me senté en el sillón, levanté del suelo el libro que, dicen, Hemingway guardó en una caja de hierro, y no alcanzó a corregir o reescribir o condenar al silencio perpetuo. Natalia abrió la puerta del departamento, y la cerró, y se acercó a mí, y yo le extendí el vaso, y ella tomó un sorbo de ginebra, y me preguntó en ese tono que usan las duquesas para dirigirse a su servidor favorito, si no escuché, en el tiempo que ella se ausentó, unos golpes extraños (entendí que quiso decir golpes que sólo escuchan oídos atentos), algo que caía por el pozo de aire, y golpeaba, a la altura del primer piso o, tal vez, de la planta baja, sobre una chapa de zinc que protege los motores que impulsan agua hacia un tanque que, en la azotea, sostenido por cuatro gruesos pilotes de cemento, abastece a la mitad del edificio. Retiré de las manos de Natalia el vaso de ginebra, lo vacié de un trago, y le contesté que no, que sólo imaginé, parado junto a la ventana, el ruido de la lluvia en la noche de la ciudad y sobre la calle vacía, allá, abajo, once pisos abajo. Natalia movió la cabeza —no es fácil enseñar lo que sea al servidor favorito—, y se sentó en el piso de la sala de estar, y me dijo que, después de levantarse del diván, entró a la cocina porque escuchó ruidos que no eran los de la lluvia, y que vio, por la ventana de la cocina, las caras de tres chicos —dos nenas y un varón—, asomadas al ventanuco del baño de un departamento del piso diez, y que los tres chicos, que tiraban juguetes por el ventanuco abierto del baño de un departamento del piso diez, se reían. Natalia dijo que les gritó que no tiraran los juguetes de plástico sobre la chapa que cubre los motores que impulsan agua hasta el tanque que, en la azotea, se apoya en cuatro pilotes de cemento. Natalia dijo que los chicos la miraron como si digiriesen, con lentitud, sus palabras, el tono persuasivo de sus palabras, su convicción pedagógica. Y que, cuando ella terminó de hablar, los chicos dejaron de mirarla, de prestarle atención, y volvieron a reír, y a tirar, excitados y veloces, otros juguetes de plástico por el ventanuco del baño, al pozo de aire. Natalia bajó al piso diez (Natalia, se sabe, emprende cruzadas que incomodan a los que aceptan el destino, cualquiera sea el nombre que se asigne al destino), y apretó el timbre del departamento que alquilaban los padres de los tres chicos rientes. Natalia dijo que apretó el timbre dos o tres veces, y que, cuando aún no había pensado en retirarse, se abrió la puerta del departamento, y la madre de los tres chicos rientes musitó un buenas noches lento y como espeso, y la cara de la madre de los tres chicos rientes era una cara absorta, la piel y los músculos de 185 la cara estaban ahí, por encima de la cabeza de Natalia, inmóviles, sin nada detrás —ni sangre, ni dolor o estupefacción o vida que los alimentasen—, salvo el resplandor opaco de la luz del living del departamento que alquilaban, ella y su marido, en el piso diez. Y Natalia dijo que a la mujer joven, de cara absorta, le costó entender que Natalia creía peligroso que los chicos rientes estuviesen asomados al ventanuco del baño. Y la madre de los chicos, dijo Natalia, cuando pareció entender que era peligroso que los chicos se asomasen al ventanuco del baño, y que tiraran juguetes al pozo de aire, murmuró, con una sonrisa pálida, que la mujer no dedicó a Natalia, muchas gracias buenas noches señora, y cerró, suavemente, la puerta del departamento. Esa noche no insistí en la lectura de Islas en el Golfo, y Natalia se abstuvo de reprocharme que sólo prestara atención a los ruidos que puedo imaginar, y preparó unos fideos con aceite y ajo, nueces y albahaca, y yo llevé una botella de vino blanco a la mesa, y cenamos, y escuchamos, por la radio, las últimas noticias acerca de las naturales depravaciones de este país y de otros países. El padre de los chicos, cuando yo lo conocí, era un tipo alto, de la edad de su mujer, y tartamudo. También fue propietario de un local de arreglo de aparatos de televisión, en la galería que integra la casa de catorce pisos y ochenta y cuatro departamentos, uno de los cuales habitamos, en el piso once. Y al padre de los chicos, en una asamblea de consorcistas —que se realizó antes o después de una noche de lluvia en la que no concluí la relectura de Islas en el Golfo— le escuché decir que él era como un hijo pródigo de la casa en la que vivíamos, y que el edificio, ladrillo por ladrillo, era sano, porque él soltaba, periódicamente, descargas de salud y energía vital que fortalecían sus estructuras, entre las que, dijo, y lo dijo con una tartamudez apasionada y gangosa, nació, se crió y creció. Y cuando dijo que, si le concedían la administración del edificio en el que nació, se crió y creció, bajaría las expensas a niveles que no angustiasen a los señores consorcistas y a las distinguidas señoras consorcistas, la voz se le ahogó en la garganta, y los ojos le brillaron, y las lágrimas le brillaron en los ojos, y nos tendió los brazos como si derramase maná sobre el suelo que pisábamos. Las ancianas señoras jubiladas, pensionadas y, además, viudas maníacas, que blindaron las puertas de sus departamentos, y que añadieron trabas de hierro a las puertas que ordenaron blindar, lo aplaudieron, preguntándose, unas a otras, apoyadas, unas y otras, en bastones con puntas de goma y metal, qué esperaba el gobierno para sancionar una ley que penase con la castración y 186 la muerte a violadores y asesinos de mujeres solas e indefensas, y aun niños. Un ex corredor de automóviles, rengo, que vive en un departamento del piso noveno, con la sola compañía de una perra salchicha, me retuvo en la vereda de la galería, al finalizar la asamblea del consorcio, y me comunicó, en un susurro que pretendió ser confidencial, que el padre de los chicos, unas semanas atrás, entró a la iglesia —el ex corredor de automóviles, rengo, señaló hacia algún lado, por encima de mi cabeza—, y desplazó, de un empujón, al sacerdote, y ocupó, en su lugar, el púlpito, y se golpeó el pecho, y proclamó el advenimiento de una nueva fe que, con paz, amor y salud, redimiría a la humanidad de sus terrores y enfermedades. Miré mis zapatos, y no había maná en mis zapatos. El ex corredor de automóviles, rengo, levantó a la perra salchicha del borde de la vereda, y la acunó en sus brazos, y la perra salchicha tosió y moqueó sobre uno de los brazos que la acunaban, y el ex corredor de automóviles, rengo, me preguntó, después de limpiar de su saco de corderoy azul las babas y los mocos de la perra salchicha, qué sabía yo de lo que ocurría en el local de la galería donde, hasta ese momento, se arreglaban televisores. Alcé los hombres y tapé mi labio superior con el inferior, y el ex corredor de automóviles, rengo, dijo que a él le pasaba lo mismo. Dijo, calmo, la voz impregnada como por una vaga y lejana desdicha, que él se limitaba a repetir, ante mí, y sólo para mí, la información que le transmitieron algunas personas discretas, pero, eso sí, muy honorables: el padre de los chicos, en su local de arreglos de aparatos de televisión, iniciaba a jovencitas de quince y dieciséis años en el culto de la nueva fe. Las acuesta en una hamaca paraguaya, musitó el ex corredor de automóviles, rengo, con la perra salchicha dormida en sus brazos, y me guiñó un ojo. Lentamente, me lo guiñó. Y las inicia en la nueva fe, repitió el corredor de automóviles, rengo, la voz ronca y, también, desventurada. El ex corredor de automóviles, rengo, y yo, nos miramos como se miran hombres que son dueños de sus silencios. Creo que mencioné la lectura inconclusa de una conversación en un bar de La Habana, y juguetes de plástico que caían por un pozo de aire. Y si dije eso, dije que hubo gritos de la madre de los chicos que tiraban juguetes de plástico a un pozo de aire, antes y después de una noche de lluvia, y del ruido de los juguetes de plástico que caían sobre una chapa de zinc. Y por esos gritos que subían y bajaban por el pozo de aire, repetidos por una voz infatigable y de estridencias metálicas, uno se enteraba de que la madre de los chicos estaba harta de recoger las porquerías que los chicos dejaban tiradas donde se les 187 antojaba, y que si los chicos suponían que ella iba a pasarse la vida levantando lo que a ellos se le ocurriese desparramar por el suelo, bueno, que no la hicieran reír. Y cuando la mujer decía eso, a media mañana o al atardecer, uno escuchaba un largo grito veloz, que se desplegaba en el aire, furioso, como una bandera golpeada por el viento. Y, de pronto, bruscamente, el grito se cortaba. Y la voz alta, muy alta, de la mujer, proponía, para los chicos, castigos atroces. Y se escuchaba, en el departamento del piso diez, correr a los chicos. Pisadas leves, huidizas. Y jadeos. Y alguna exclamación, pedido, súplica. Y, después, las voces de los chicos, débiles, huecas, que imploraban nadie sabría qué. Después, nada. Y hubo murmullos, inesperados, del padre de los chicos, en silenciosas mañanas de domingo. Y los murmullos del padre de los chicos, que crecían en intensidad, como si afirmara su intensidad en los tropiezos de la lengua que los despedía, decían que si ellos, los chicos, eran justos, serían bellos como la luz, y que la justicia y la belleza eran dones de Dios. Y la gracia de Dios fluía de él hacia sus pequeños y amorosos hijos, para que ellos fuesen bellos, sanos y justos. En la trivial fatalidad de las cosas, hubo otras noches de otoño y de invierno, otras noches de lluvia, de cortes de luz y de calles inundadas. Y de frío, temor y vejez. Hubo noches de verano, y tardes de un sol cruel, y mujeres de largas piernas tostándose en las azoteas, inalcanzables. Hubo anuncios en los noticieros de la televisión, tan increíbles como la realidad. Y hubo un atardecer de sábado. Natalia tecleaba, en una máquina de escribir eléctrica, datos de un pasado reciente y desconocido. Y yo entré en la cocina, en busca de un trago de ginebra, y los chicos y yo nos miramos. Las caras de los chicos estaban asomadas al ventanuco del baño, de un departamento del piso diez. Las caras estaban quietas, y los ojos de vidrio, glaciales, no se movían en las caras quietas, como de idiotas, de los chicos. Miré esas caras de idiotas en las primeras sombras del anochecer. Y después encontré la botella de ginebra, un largo porrón de barro, y lo agité, y fue agradable escuchar el sonido del alcohol en el porrón de barro. Regresé a la luz del comedor, y Natalia aún tecleaba información para nada en la máquina de escribir eléctrica, y la calma del sábado propiciaba las gratificaciones del trago, de su sabor y de su calidez. 188 La policía encontró muertos, acostados en la cama matrimonial y vestidos, a la madre y al padre de los chicos. La policía estimó que ése era un caso resuelto e informó al periodismo que los chicos, en sus algo balbuceantes declaraciones, insistían que tuvieron hambre en el anochecer del sábado, y que deseaban que se les encendiera el televisor. Que a esos efectos —dijo el vocero policial—, solicitaron a sus padres que los atendiesen. Que se pudo comprobar que éstos (los padres de los chicos) fumaban, en la cama, pero vestidos, unos cigarrillos de olor dulzón, y que, sumidos en un estado de somnolencia casi evidente, desoyeron los pedidos de los niños. Que los niños, hambrientos y con el aparato de televisión apagado, e impedidos de salir al pasillo del piso diez (la puerta del departamento estuvo cerrada con llave y cerrojo hasta que intervino la autoridad pertinente), decidieron jugar a las visitas. Que los niños dijeron —agregó el vocero policial— que eran papá, mamá y su hijito que recibían a las visitas, y les servían licores y hablaban, con las visitas, del tiempo, del invierno, de la lluvia, y de las dificultades que afrontaban los padres para educar a sus hijos. Que en sus papeles de mamá, papá, e hijito, invitaron a las visitas a compartir la cena del sábado. Que las visitas adujeron —señala el informe policial— que se les hacía tarde. Que habían dejado a sus propios niños al cuidado de la abuela, la mamá del papá. Y que la abuela era muy anciana. Que mamá, papá y su hijito prometieron, a las visitas, que no demorarían en sentarse a la mesa, y que, una vez sentados a la mesa, no se arrepentirían de haberse quedado a cenar esa noche de sábado. Que papá, mamá y su hijito abrieron las cuatro llaves de la cocina de gas. Y que, en lo que dura un parloteo vertiginoso y feliz, también se asomaron a la ventana del baño, y callaron, y silenciosos y ausentes, se dedicaron a mirar la lluvia que caía, fría y violenta, en el oscuro pozo de aire. Buenos Aires, 25 de noviembre de 1990 189 La espera La mujer dice: —No hagas ruido, ¿querés? El hombre deja el diario sobre la mesa, y mira a la mujer, que se acostó vestida con un jean y un pullover azul, en la cama de una plaza, ahí, bajo la ventana que da al río. El hombre se pone de pie, en silencio, lentamente, y le vibran los muslos, y mira la luz que viene del río y, después, el cielo de la tarde que recién comienza y, después, el pelo de la mujer que se acostó en la cama de una plaza, vestida con un jean y un pullover azul, ajustado el pullover azul por el cinturón del jean. —Cuando te vayas, cerrá las persianas. Y prendé la estufa —dice la mujer que se acostó, los pies descalzos, vestida, y sin nada debajo del pullover azul, ajustado el pullover azul a las tetas todavía jóvenes, y que él sabe perfumadas, a los pezones erectos, a la levísima redondez del vientre. —Volvé a las cuatro —dice la mujer, los ojos cerrados, y la voz de ella suena fatigada de espaldas a la luz que viene del río y el cielo gris, de la tarde que recién comienza. El hombre, que miró el cuerpo encogido de la mujer bajo la frazada que lo cubre, sabe —eso también sabe— que la mujer, vestida con un pullover azul y un jean, espera, tensa, que él cierre las persianas del departamento, prenda la estufa, y se vaya, y no regrese hasta la hora que ella dijo que regrese; de cara a la pared, los ojos cerrados. El hombre, en silencio, prende la estufa, y cierra, una a una, las persianas de la ventana que da a la ancha avenida que corta la ciudad en dos y se interna largamente en la provincia, y cierra, también, las persianas de la ventana que da al río. Y el hombre, de pie en la tibia penumbra de la habitación, escucha cómo la vibración que le recorre los muslos sube a su pecho, y al cuello y, quizás, a los nervios de las manos. Y el hombre se pregunta —y ya no le importa la respuesta, ninguna respuesta— por la suavidad de la vibración, por su persistencia, y por qué ruega, desesperado, que no se extinga. 190 El hombre, de pie en la penumbra de la habitación, cierra los ojos, y desea retener esa vibración suave y persistente que le eriza la piel del cuerpo, y, entonces, vuelve a cerrar los ojos, y desea que unas manos le acaricien las tetillas, el bajo vientre, la oscura, rala pelambre del bajo vientre, la lenta erección del miembro. El hombre, de espaldas a la mujer vestida y descalza y tensa, acostada en la cama de una plaza, y tapada con una frazada color té, abre la puerta del departamento en penumbras. El hombre que sale del departamento, y camina hacia la puerta del ascensor y, de pie en el pasillo mal iluminado, llama al ascensor, se obliga a recordar que, en algún tiempo que se le antoja remoto, quitó los zapatos y las medias de esos pies y de esas piernas tapados, ahora, por una frazada color té, y los besó, y una mujer miró, pies y piernas desnudos, ensimismada, cómo él le ofrecía, la cabeza gacha, la espalda doblada, ciego, y con el fervor de un disciplinante, la sal de sus desamparos. El hombre cruza la avenida, en la tarde que recién se inicia, y entra al bar. Se sienta a una mesa desde la que puede observar la puerta de metal oscuro y vidrio del edificio que abandonó hace, exactamente, tres minutos. El hombre pide café, y espera. Una muchacha le sirve el café que pidió y, cuando la muchacha se aleja con una sonrisa estereotipada en la cara pequeña, él le mira la grupa. Carnosa la grupa: abulta, la grupa, el pantalón negro que viste la muchacha, y que se estrecha en las pantorrillas y en la cintura. El hombre deja enfriar el café. El hombre se enfría. El hombre mira autos rojos, autos negros, autos azules que corren en las dos direcciones de la avenida. Hombres, mujeres, perros, en los autos rojos, negros y azules que corren en las dos direcciones de la avenida. El hombre mira el paño verde de una mesa de pool, y las luces que penden sobre el paño verde de la mesa de pool. Dos tipos jóvenes golpean, con sus largos tacos, uno después del otro, las bolas en la mesa de paño verde. No hablan entre sí: se miran golpear las bolas, y toman cerveza fría directamente de la boca de botellas frías y alargadas, color marrón, que recogen de una mesa pegada a la pared del fondo del local, y en la que brillan tres botellas vacías de cerveza, frías y alargadas, y de color marrón. El hombre pide otro café. Y espera. Mira la grupa de la muchacha que le sirvió el café. Mira la tarde que crece, melancólica, sobre los árboles desnudos, en la calle, y mira el brillo de los autos de vidrios polarizados que zumban en la avenida, cuando la luz de los semáforos les da paso, y mira la puerta de metal 191 oscuro y vidrio del edificio en uno de cuyos pisos una mujer espera, en la penumbra de una habitación de persianas cerradas, que algo se cumpla. El hombre tomó, ya, tres cafés. El hombre mira el reloj, detrás de la barra. Paga los tres cafés, deja una propina para la muchacha de los pantalones negros y cintura estrecha, y sale del bar. El hombre cruza la avenida, abre la puerta del edificio en uno de cuyos pisos hay un departamento en penumbras, y espera el ascensor. El ascensor abre sus puertas, y él aprieta uno de sus últimos botones. El ascensor cierra sus puertas y comienza a subir, silencioso y suave. La vibración en los muslos del hombre se extinguió. El hombre tiene las manos frías. El departamento, como el hombre lo esperaba, está en penumbras. El hombre sabe que son más de las cuatro de la tarde. El hombre mira el jean y el pullover azul de la mujer tirados en el piso del comedor en penumbras, cerca de la cama de una plaza. El hombre mira el cabello de la mujer acostada en la cama de una plaza, bajo la ventana que da al río. El cabello de la mujer brilla en la penumbra de la pieza. El hombre se sienta en un sillón bajo, que mira a la cama de una plaza en la que una mujer desnuda duerme de cara a la pared, tapada por una frazada color té. El hombre se dice, como se dijo otras veces, que el silencio, la penumbra, y la tibieza de la habitación quizá le hagan cerrar los ojos, pero que debe esperar. 192 Preguntas Al Sergio le faltan dos dientes, ahí, adelante, de los de abajo. A veces, cuando habla, le sale como un silbido. Yse le cayó el pelo, al Sergio. Parece un cura, de ésos de antes. Pero donde se le cayó el pelo, tiene la piel suave y rosada. Y de noche, cuando los chicos duermen, y el Lucio carga a una loquita en su moto, y la loquita acomoda su culo a espaldas del Lucio, y la loquita grita, espantada, porque el Lucio toma las curvas desiertas de la ruta nueve como si volara, yo, a esa hora, le toco, al Sergio, la piel suave y tibia de la cabeza, allí donde se le cayó el pelo, y el Sergio se calienta. Se le estremecen los hombros, en la oscuridad de la cama, y, ya despierto, se da vuelta hacia mí, y su camiseta de lana, y su calzoncillo largo huelen a sudor, y a orina, y a no sé qué otra cosa agria y crujiente, y su lengua murmura palabras de alabanza a lo que yo soy, para él, en esos minutos de prueba, mi putona guacha yegüita mi buena. Y suspira. Y yo escucho, mientras el Sergio se quita, a los manotones, la camiseta de lana y el calzoncillo largo, la respiración de las chicas en la otra pieza, y al Lucio que endereza su moto, la loquita pegada a su espalda, caliente, que le implora, al Lucio, que pare, que frene, por favor, que ella se hace pis encima. Y el Sergio se alza sobre mí, y yo, al Sergio que se alzó sobre mí, le toco lo que le cuelga entre las piernas, que es como un muñón, y el muñón lo tiene como de piedra, y le digo entre, y es una orden la que le doy, y el Sergio me entra con su muñón. Y cuando el Sergio entra en mí, soy yo la que tiemblo y acepto, y me rindo, gorda, blanda, sumisa. El Sergio tiene la mano pesada. Y es tan alto y tan fuerte como cuando lo conocí; como cuando venía a sentarse al otro lado de la mesa, y se quedaba mirándome, callado, alto y fuerte bajo la luz de la lámpara, y yo miraba, en la mesa de la cocina, junto a sus manos cerradas alrededor de una taza de café, la bolsa de carne y de huesos que él traía del frigorífico donde solía conseguir changas de matarife. Y yo no hablaba del Cony, que nos cagaba a puñetes a las chicas y a mí. 193 Y yo hablaba, en el frío del invierno, y en el frío de las casas, de los cinco años que estuve presa, y a la espera de que me clavaran una inyección en las venas, y me tiraran al mar, desde un avión, como a otras, como a otros. Y él, el Sergio, estaba allí, al otro lado de la mesa, callado, la luz de la lámpara sobre su pelo rubio, y sus ganas de mí, y sobre la taza de café, vacía, que sostenía entre las manos, y sobre lo que yo decía de cinco años de cárcel, y de cómo llegabas a adivinar a quiénes se llevarían las mujeres que nos cuidaban, esas perras. Y yo, de pie, con un pullover gastado, y una tricota, creo, sobre las tetas frías y desnudas, le contaba al Sergio cómo resistíamos a las perras de uniforme, a las rejas, y a los que nos decían que ninguna de las que estábamos ahí merecía la vida, ni pisar una tierra que fundaron los soldados de Dios. Entonces, una noche de ese invierno, el Sergio se echó sobre mí, y su cuerpo, fuerte y duro, limpio de la sangre y la bosta de los animales que faenaba en el matadero o en el frigorífico, me arrastró a la cama, y el Sergio dijo, sus manos frías en mis tetas, ábrase, Cata, ábrase, que la entro. Y su risa, en la oscuridad y el silencio, era como una tos flemosa. Ábrase, que le voy a dar el gusto. Compré un taxi. Lo compré para que lo trabajen el Lucio y el Sergio, si al Sergio le vuelven las ganas de manejar. Pero puse el auto a mi nombre. No, si usted no es zonza, dijo el Sergio, y silbó entre los dientes que le faltan. Y rió como los viejos mañosos, o como cuando, en las noches que se echa sobre mí, consigue que yo le diga que es bueno para eso. Pasó que nos indemnizaron. Los milicos se fueron, o los ingleses los echaron, y hubo elecciones, y volvieron los políticos, y dictaron una ley que llamaron de resarcimiento económico por los años que esperamos que nos subieran a los aviones, y nos desaparecieran en las aguas. Y no va la Natalia, que subió setecientos kilómetros desde Buenos Aires para verme, y me pregunta si no leo los diarios; y dónde estaba que no me enteré de la ley que votaron los políticos; y si soy tan infeliz que voy a donarle al Estado los ochenta mil dólares que me corresponden por cinco años de cárcel. Y qué es lo que me pasa. Eso preguntó la Natalia, y se me quedó mirando, bajita como es, el cabello blanco brillándole bajo la luz floja de la cocina. Y la Natalia me llevó a un juzgado y a otro, y me dijo qué papeles debía firmar y qué papeles no, y qué documentos o testigos debía presentar en un juzgado y otro, y yo, que nunca creí que fuera a cobrar un peso, y que cobré los ochenta mil dólares al cabo de cinco o seis meses de idas y vueltas, me pregunté 194 por qué la Natalia hizo lo que hizo por mí, y no sé, hoy, todavía, por qué la Natalia hizo lo que hizo por mí, cuando el gringo Masal, el negro Salguero, y el Cony quedaron fuera de la fábrica, y nadie, nadie te dice que quiere cambiar el mundo, y nadie grita, en las calles de Córdoba, Ni golpe ni elección: revolución. El Sergio dice que subirá al taxi a las cuatro de la tarde, y no soltará el volante hasta después de entrada la medianoche. Se siente libre, me dice, en el silencio frío de la ciudad, al mando del coche, y yo le adivino, en la risa gozosa que se le escapa por el hueco de los dientes que le faltan, las mujeres a las que les sube las polleras en el asiento trasero del taxi, y les mete mano entre las piernas, y en el agujero del culo, y les suelta, en la cara, el fétido aliento de la úlcera que le crece en la panza, y que lo va a llevar, para siempre, a una cama de hospital. ¿Por qué sigo con él? ¿Por qué no lo echo a la mierda? Yo miro para atrás. El Sergio no mira para atrás. Nadie mira para atrás. ¿Miran para atrás el gringo Masal y el negro Salguero, y los otros, los que alzaron al gringo Masal y al negro Salguero, y al Cony, sobre sus hombros, para que hablaran al viento, a la ciudad cubierta por la bruma de la mañana, a esa trampa para ciegos que bautizaron con el nombre de futuro? Me dieron ochenta mil dólares por no convertirme en alimento de los peces: eso es verdad. Verdad son las várices a punto de explotar en mis piernas, y los zapatos que el Sergio dejó de usar, y que yo calzo porque hay que ahorrar desde la nada, y porque, a veces, no tengo ganas ni voluntad ni paciencia para comprarme, siquiera, un par de chinelas. Verdad es que el Sergio les pide a mis hijas que abran las piernas, y cuando ellas las abren, el Sergio, en cuatro patas, se mete debajo de la mesa, y mira y husmea lo que la Marta y la Lucy saben mostrarle, y dejan que él pase la lengua, como un cerdo, por sus partes saladas y oscuras. Verdad fue que yo me le tiré encima al Sergio, en uno de esos atardeceres grises, o una noche, y las chicas escaparon de la cocina, a los gritos, espantadas, con risas del Diablo en la boca, y que el Sergio me volteó de un cachetazo. No se levante de ahí, silbó el Sergio, en uno de esos atardeceres grises, o una noche, cuando los perros enloquecen, ladran, horas y horas, al vacío, a sí mismos, a los temblores de sus olfatos. Yo era un pendejo, Cata, cuando usted y otras locas como usted, incendiaron Córdoba. Y el pendejo que yo era la miró, Cata, y le miró los ojos, y 195 perdió la cabeza por una de las señoras bellísimas que corrió a los milicos, e incendió Córdoba. Ahora, usted, Cata, es mi mujer, y usa mis zapatos, y eso es todo lo que tiene... 196 Puertas Cuatro telares de seda, y el roñoso que me mira como si un eructo con gusto a huevo podrido le torciese la boca. El roñoso me golpea la espalda, y yo que lo freno, que no le dejo hablar. Paro los telares, prendo un cigarrillo, y decido que es mi turno de mirar. Allí, en su jeta, están los pagarés a levantar, el televisor en colores para la pieza de la nena, el reloj de oro, la camioneta, la úlcera galopante. Lo miro, y digo: —Hágame la cuenta. —Usted... —La cuenta —digo—. La cuenta. Rapidito. Tengo más de treinta años entre estos telares. Y sé cómo manejar a un roñoso. La cuenta, les digo a los roñosos, y los miro. La cuenta, rapidito. Ya. Y no es miedo lo que me pone blanca la piel de la cara. Salgo del boliche, y empujo la bicicleta, y después monto en la bicicleta y pedaleo, con mi cara sobre la bufanda, y la piel blanca de mi cara sobre la bufanda, y es octubre, y me pregunto: ¿los roñosos no se terminan nunca?... Siempre hubo roñosos, con las jetas contraídas por esos pinchazos en las tripas, que estiran el brazo, y te manosean el hombro, y te dicen pare los telares. Están ahí, y te miran los ojos que fallan, los dedos que ya no se mueven solos cuando hay que anudar un hilo, dos, diez, veinte, y encolar los nudos, y descoser y ajustar, y mirar los otros telares que quedaron parados, y vos, ahí, bajo la luz de los fluorescentes, vos que podés enseñarle del oficio más de lo que él aprenderá en toda su roñosa vida, no esperás que te manosee el hombro y, entonces, le decís, la cuenta. Rapidito. Cuando cobro la changa, pienso en Demetrio, que se metió un tiro en el pecho hace veinte años, cansado de pedalear, de sentir frío, de que le toquetearan el hombro, de soportar a los insoportables roñosos, de pelear contra el tiempo, contra sus innumerables miedos. Un hombre solo no es igual a otro hombre: por eso, recuerdo a Demetrio. No recuerdo su cara cuando les digo, a los roñosos, la cuenta, rapidito. Ya. Ni su cara, ni el color de sus ojos, ni su 197 voz. Recuerdo su bufanda, lo frías que eran sus manos, esa manera de caminar. No, yo no soy Demetrio. Yo no soy Demetrio, que se sienta, todas las noches de su muerte, en una pieza de paredes blancas, bajo la luz amarilla de una lámpara, y empuña el fierro, y lo lleva hasta el corazón. Es octubre, y anochece, y cruzo la avenida San Martín, y ahí está la General Motors, y las luces se encienden porque anochece, y el viento de octubre trae un olor a lo que sea que crece a los costados de los caminos, allá donde no hay nadie. Nicolás dice: —Vamos a tomarnos una ginebra, Gregorio. Yo no pienso en nada, parado en la vereda de la General Motors, una mano en el manubrio de la bicicleta, y la otra en el bolsillo del pantalón, la paga de la changa en el bolsillo del pantalón, y la cara del roñoso, floja, en la paga de la changa que se calienta en el bolsillo del pantalón. Así son las cosas, Demetrio: están los que se matan y están los que aguantan. Y ni el balazo, Demetrio, ni el aguante prueban nada. Yo, de pie, estrujo, en el bolsillo, el miedo del roñoso, y es octubre, y alguien me invita a tomar ginebra, y nada, nada de lo que a uno le pasa se debe al puro azar. Anochece, sí, y sopla un viento frío, y Nicolás, que se me planta en la vereda de la General Motors, con esa cara de hombre que no llega tarde a sus citas, dice: —Vamos a tomar una ginebra, Gregorio. Nicolás elige una mesa pegada a la ventana del bar, y yo apoyo la bicicleta, despacio, contra la ventana del bar, y me tomo, despacio, la primera ginebra, y la paladeo, despacio, y la ginebra, despacio, me calienta el cuerpo. Y tenemos tiempo. Nicolás ordena al mozo que deje la botella de la Bols en la mesa, junto a los vasos. —¿Por dónde anduvo? —Por muchos lados. En uno de esos camiones que cargan lo que sea. Nicolás no cambió: alto, flaco, y esa cara. —¿Sabe lo que le dije a Elsa?... Nicolás se va sin avisar. Y cualquier día de éstos, vuelve. Y ella me sale con que no se fue por lo que vos pensás. Y yo que le digo que ése, por vos, está metido en algo. Nicolás sirve otra vuelta de ginebra, me ofrece un cigarrillo, y prende el suyo. Y me mira. —Elsa... ¿bien? —Vos la conocés —le contesto—. Fuerte como un caballo. —Sí —dice Nicolás. —Fuerte como un caballo —y largo una bocanada de humo, y aflojo las 198 piernas, y me apoyo en el respaldo de la silla—. Pero cuando se empaca, no sé. —Sí —dice Nicolás, que me mira, y fuma. —Mejor no hablo de Elsa —le digo, las piernas flojas, apoyado en el respaldo de la silla, el trago de ginebra calentándome las encías. —Sí —dice Nicolás, que me mira, y tiene esa cara. —Vos estás metido en algo —le digo, otra vez. Nicolás se ríe. Y ahí me doy cuenta de que lo tuteo desde hace un rato. Es como me siento: la paga de la changa en el bolsillo, la bicicleta apoyada contra la ventana del bar, el calor de la ginebra en el cuerpo, los roñosos a mis espaldas, y yo sin miedo, plantándome un Particulares liviano entre los labios. Y el viento de octubre, allí, afuera, con un olor a caminos, y a silencios que uno nunca verá. —¿Vos creés? —pregunta él. —Se te nota —digo yo. —¿Se me nota? —La cara. No es malo el Particulares liviano. Y tampoco palpar el atado de cigarrillos en el bolsillo de la camisa. Antes yo fumaba Gavilán. O Tecla. Esas marcas desaparecieron. Pero el tabaco del Particulares liviano no es malo. Y no es malo meter la mano en el bolsillo de la camisa, porque tengo tiempo, y ofrecerle un cigarrillo a Nicolás. —¿Qué tiene mi cara? —pregunta él. —Se ve que andás en algo —digo yo. —Se me nota —dice él—. ¿Cómo se me nota? —Se te nota —digo yo. —Bueno —dice él. —Contá con el rancho —digo yo—. No está quemado. —¿Usar tu casa? —pregunta Nicolás, que vuelve a llenar los vasos, que alza el suyo, y que mira a través del vidrio grueso de su vaso. —Un tipo como vos debe estar metido en algo —le digo. Nicolás, que me mira, baja su vaso, y me sonríe, y pregunta: —¿Tenés otro cigarrillo? —Tengo... ¿No fumás mucho, vos? —Lo necesario —responde él, y achata el cigarrillo con los dedos. —¿Siempre hacés lo necesario? —y ahora soy yo el que sonríe. —No siempre —dice Nicolás, que enciende el cigarrillo achatado. —¿Vas a usar la pieza, entonces? —le pregunto. —La vamos a usar —contesta él. Nicolás no es de los que se achican. Yo lleno su vaso y el mío, y lo miro y, 199 después, miro la bicicleta, el manubrio niquelado que brilla contra la ventana del bar y, de nuevo, su cara, bajo la luz de los fluorescentes del bar, la cara de un tipo que anda en algo, la cara de un tipo que no arruga. Fumás mucho, me dice Elsa, a veces. Espero, le contesto. Estoy seguro: Nicolás va a volver, y dirá lo que tenga que decir, y yo voy a escuchar lo que diga, y los dos, cuando él haya dicho lo que tenga que decir, sabremos por qué un hombre con su cara, pudo pensar que el otro, el que le escuchó decir lo que tuvo que decir, estaba terminado. Miro, recostado en el marco de la puerta de la cocina, el pedazo de tierra que se extiende desde los pilares de hierro que sostienen el techo de la galería hasta la medianera de ladrillos, ennegrecida por el humo de los asados, las lluvias, el sol. Elsa me dijo que sería bueno plantar lechugas en ese pedazo de tierra. La veo caminar sobre los terrones secos, y agacharse, y levantar un terrón y desmenuzarlo entre los dedos. Plantitas, eh, le contesto yo, que la miro caminar sobre ese pedazo de tierra seca, y agacharse y, al agacharse, el vestido se le ajusta al cuerpo, y le marca las tetas, y las nalgas. Agachada, recoge un terrón seco de tierra, y lo desmenuza entre los dedos. Lechugas. Tomates. Plantitas. Todavía aguanto, Elsa. Tocá aquí: hueso y músculo. Ni una gota de grasa. El reumatismo está lejos; la muerte, también. Tan lejos como quiero, muchacha. Sería bueno que no lo olvides. Eso es algo que les enseño a los roñosos, apenas eructan a mi espalda. No estoy terminado, y ella aprenderá a saberlo, antes de que yo se lo diga... Ayuno, limeta y tres vueltas de bragueta: ésa era la receta de Demetrio para conservar la juventud. Y en una sola noche la olvidó. Elsa camina sobre la tierra seca, y la oye crujir bajo sus zapatillas. Y Elsa dice plantitas. Y yo debería agarrarla del pelo, y refregarle la cara contra la tierra seca, y preguntarle, en voz baja, como a un enfermo grave, por qué no te fijás con quién estás hablando. No soy Demetrio, y no tengo el corazón cansado. Y vos, Elsa, no vas a olvidar lo que yo te enseñé. Le dije: vos andás en algo. ¿Cómo lo sabés?, me preguntó. La cara, le dije... ¿Querés que te cuente, Nicolás, el asunto de los cuatro telares?... Un solo tejedor, dijeron los patrones, puede atender cuatro telares. No, les dije yo. Apenas podemos con dos. Son los tiempos, dijeron los patrones. Cuatro, y no se hable más. Me dejaron solo. Cagones. Bastaba mirarles las caras: supe, enseguida, 200 quién iba a aflojar y quién no. Ése aflojaba por las hipotecas de la casita, el otro por las enfermedades de la madre, el otro por el año que le faltaba para jubilarse. Y los que querían pelear, y me escuchaban putear, tenían los pantalones llenos de caca. Y no viene Nicolás, y me dice: no deje de hablar con la gente. Y también me dice. Hay que tener paciencia, Gregorio. Y, entonces, exploto: y cómo hago yo para aguantar cuatro telares. Y él, Nicolás, viene, y me dice: usted comprende. Me callo y, al rato, le pregunto: ¿se acuerda de Pukach, un polaquito flaco, rubio él? Bueno. Fue uno de los que aguantó. Ahora vende cuchillos, encendedores, linternas. Tengo dos pibes, dice Pukach. Comen como limas nuevas. Mi mujer dice que el televisor les da hambre, dice Pukach. Puede que mi mujer tenga razón, dice Pukach, pero yo vendo cuchillos, linternas, encendedores. Y mi mujer me pregunta: ¿por qué no hablás? ¿Por qué no me mirás? ¿Por qué, siempre, estás callado? Nicolás llenó nuestros vasos con ginebra y, muy despacio, dijo salud. —¿No salís hoy? —me pregunta Elsa. —No —le contesto. —¿Te sentís mal? —No. —¿Te vas a quedar todo el día en casa? —y plantita parece fastidiada. —Puede —digo, y la miro moverse en la cocina, erguida sobre sus piernas largas, sólidas y desnudas, y miro su cuerpo compacto y limpio y, en algún momento, porque tengo tiempo, miro esos ojos secos que le brillan en la cara, pero que no escuchan. —Ya no se puede comprar nada —murmura plantita. —Me encontré con Nicolás —digo como un tipo que desea mantener una conversación en términos razonables. Elsa desparrama el contenido de la bolsa de mercado sobre la mesa de la cocina. —Mirá lo que traje con la plata que me diste. —Me encontré con Nicolás —digo, sin impacientarme. —Nicolás —me hace eco Elsa, las manos en lo que desparramó sobre la mesa de la cocina. —Va a venir uno de estos días. —No va a venir —dice Elsa. —Va a venir: se lo vi en la cara. —No va a venir. —Va a venir. Anda en algo. Y cuenta conmigo. 201 —¿Y vos le creíste? —¿Por qué no?... Le vi la cara. —¿Sí? —Hacé un café, ¿querés? Salgo al patio, y miro la tierra listada de amarillo por el sol de octubre. En algún costado del mundo, hay una playa. Y pinos. Un bosque de pinos, y ramas secas y pasos furtivos. Nunca estuve en una playa o en un bosque, pero escucho, por las noches, esos pasos leves sobre las ramas secas, y escucho el crujido de las ramas secas y, por las tardes, paseo, solo, por la playa, y las olas son altas y siniestras, y rugen contra un cielo que no conoció el sol. Pero nadie escribirá que tiemblo y siento escalofríos. Vuelvo a la cocina, echo un poco de azúcar en la taza de café, y revuelvo el azúcar. Quiero contarle a Elsa, que caminé por esa playa y ese bosque, solo, una larga tarde que no desaparece de mis ojos. —Le ofrecí la pieza a Nicolás —le digo a Elsa—. ¿Y sabés qué me contestó? —Terminala —grita Elsa—. No va a venir. No va a venir. Metételo en la cabeza. Ésa es otra de las cosas que no soporto: que me griten. Plantita no se imagina, todavía, lo mucho que debe aprender. —Va a venir —digo, en calma, y levanto la taza, y tomo el café, tibio. Elsa pasa a mi lado, y respira como si se ahogara, y se para en el pedazo de tierra seca, al sol. Y desde allí, habla, la voz como ronca: —Alquilá esa pieza de porquería. Me acerco a la puerta de la cocina, y le miro los ojos, secos, que brillan, y que tampoco tiemblan. Elsa, como si leyese una línea en un idioma desconocido, dice: —Nicolás se acostó conmigo. Prendo un cigarrillo, y miro mi mano, la mano que sostiene el cigarrillo. ¿Quién es la mujer que murmura esas palabras, parada sobre un pedazo de tierra seca? ¿Es Elsa? ¿Y quién le dio, a esas palabras, ese orden, y las dictó? Dejo la taza de café, vacía, en la mesa de la cocina, y vuelvo a mirarla: —Y vos te acostaste con él. —Yo me acosté con él —suspira Elsa, los ojos cerrados, compacta y como ausente bajo el sol de octubre, la cara lavada y blanca bajo el sol de octubre. Me pongo la campera, y empujo la bicicleta hacia la calle. Elsa, a mis espaldas, grita: —¿Te vas? —Me voy —le contesto, de espaldas a ella. 202 —¿Dónde vas? —y Elsa, parada sobre la tierra seca, bajo el sol de octubre, jadea. —Voy a buscar una changa —digo, y no alzo la voz, mis manos en el manubrio niquelado de la bicicleta. Abro la puerta de calle, y miro para atrás, y Elsa está allí, parada sobre un pedazo de tierra seca, los ojos abiertos, y mueve los labios, secos en la cara lavada. Y es a esa Elsa, que está allí, bajo el sol de octubre, a la que borro de mis ojos, despacio, al cerrar, despacio, la puerta de calle. O a la que divido en dos, al detener el lento impulso de la puerta. Y Elsa, parada sobre la tierra seca, bajo el sol de octubre, puede quedar, también, borrada de mis ojos, si cierro, del todo, la puerta. O puedo verla entera si abro, del todo, la puerta. Son como fotografías. Como evocaciones. 203 Apetitos El hombre bajó del ómnibus, y se levantó el cuello del impermeable. Acomodó, sobre uno de sus hombros, la correa de la caja de cuero en la que guardaba una máquina fotográfica, y se largó a caminar. El pueblo —dos o tres cuadras de casas bajas, pintadas de un blanco sucio, y techos de tejas o de chapas de zinc, y árboles flacos, jóvenes y sin hojas, que se erguían al borde de las veredas— parecía vacío a esa hora de la tarde. Las puertas de las casas estaban cerradas. Y persianas de color verde claro o gris ocultaban las ventanas de las casas. El hombre entró a una panadería y saludó a la mujer, parada del otro lado del mostrador, y la mujer contestó el saludo con una voz ronca y baja. El hombre pasó sus manos por las mangas del impermeable y por la tapa de la caja que guardaba la máquina fotográfica. Después, se secó las manos con un pañuelo, y dijo que la lluvia iba a durar. El hombre preguntó si la mujer no dormía la siesta, como se acostumbra en pueblos como ése. La mujer se encogió de hombros. El hombre pidió medialunas. Cuántas, preguntó la mujer. Dos, y el hombre sonrió a la mujer. La mujer preguntó si se las envolvía. El hombre se volvió hacia la calle: la lluvia, silenciosa y veloz, mojaba los árboles flacos y las estrechas veredas. El hombre giró la cabeza y vio la cura de la mujer, blanca contra la penumbra del local, y preguntó si no le serviría una taza de café. La mujer dijo, con una voz apenas audible, que esperara, y le dio la espalda, y apartó unas cortinas de tiras de plástico, y él escuchó los pasos de la mujer que se alejaban. El hombre esperó, el cuerpo flojo, la cabeza en blanco, a que la mujer regresara. Unos minutos más tarde, la mujer reapareció con una taza humeante, un platillo y una azucarera en las manos. El hombre preguntó cuánto debía. La mujer dijo cuánto debía. El hombre pagó. La luz que venía de la calle se oscureció, y los dos escucharon crecer y estallar el trueno en la calle desierta y oscurecida. La mujer abrió un cajón y guardó el billete que el hombre dejó sobre el mostrador, y le dio unas monedas de vuelto, y dijo que era hora de cerrar el negocio. El hombre dijo que se iba. La mujer preguntó si conocía a alguien en el 204 pueblo. El hombre sonrió y dijo que no, que bajó en ese pueblo sin saber por qué, y que siempre hacía lo mismo: bajar en cualquier parada de ómnibus sin saber por qué. La mujer, con la voz ronca y áspera, dijo que con la lluvia se beneficiaría el campo. El hombre no contestó. La mujer dijo que el café se había enfriado. El hombre dijo que ella no debía preocuparse. Pasó un camión por la calle, y sus ruedas esparcieron agua y barro sobre la vereda, y el hombre dijo que el camión era un Daimler-Benz, y que la palabra Daimler le gustaba. Y que, también, le gustaba la palabra Amsterdam. Dijo que Amsterdam sonaba como si uno bajase, a los saltos, una escalera. La mujer le dijo que, si se iba, la lluvia lo empaparía de arriba abajo. El hombre dijo que le daba lo mismo; que volvería a la estación de ómnibus y subiría al primer coche que llegase. La mujer cerró la puerta del negocio. En la cocina, el hombre depositó, con cuidado, el estuche de cuero que guardaba la cámara fotográfica sobre la tapa de la mesa, y se desabrochó el impermeable. La mujer le preguntó qué deseaba comer. El hombre volvió a sonreír: dijo que no era pretencioso. La mujer le dijo que se sentara, que no podía ver a nadie parado en la cocina que no fuera ella. Él se sentó. Ella encendió el horno de la cocina a gas. De un estante bajó una botella de ginebra y dos vasos, y los dejó en la mesa, cerca de las manos del hombre. El hombre sirvió ginebra en los dos vasos. La mujer abrió la heladera, sacó un pedazo de carne y, rápidamente, lo saló, lo mechó con ajo y perejil picados, lo cubrió de orégano, lo regó con vino blanco y, en una asadera, introdujo la carne en el horno. El hombre pensó que la mujer no tenía nada de excepcional, salvo las piernas y la voz. El hombre pensó que, quizá, debería examinar a la mujer más atentamente. La mujer, en silencio, preparó, en un bol, una ensalada de lechuga, tomate y cebolla. El hombre tomó un trago, y la mujer, que se sentó frente a él, otro. El hombre señaló la caja de cuero que guardaba la cámara fotográfica y dijo que le gustaría fotografiarla. La mujer dijo, con su voz lenta, ronca y áspera, que ella era un mamarracho. El hombre sonrió: dijo que fotografiaba mujeres desnudas. La mujer pidió que no le fotografiara la cara. En el dormitorio, la mujer se desnudó, y murmuró que tenía frío. El hombre le contestó que hacía frío, que el viento venía del sur —y los dos escucharon la lluvia en el techo de la casa y en la calle a oscuras—, y que terminaría antes de que ella se diera cuenta. La mujer se frotó los brazos, El hombre le dijo a la mujer cómo debía posar, cuándo agacharse y mostrar sus muslos abiertos, de espaldas a la cámara, cuándo con zapatos de taco alto y medias negras —¿tenía ella zapatos de taco alto y medias negras?—, y cuándo con un cigarrillo encendido entre los labios y los pechos en alto, sostenidos por 205 las manos. Los dos escucharon el repiqueteante chasquido que emitía la cámara fotográfica y, en algún momento, el hombre dijo que había terminado. La mujer se echó una frazada sobre el cuerpo, y mujer y hombre volvieron a la cocina. La mujer sacó la carne del horno, y el hombre dijo que olía bien. Y cortó dos gruesas lonjas de carne, y enjuagó los vasos que usaron para tomar ginebra, y sirvió vino en los vasos enjuagados. La mujer le preguntó al hombre qué haría con las fotos. El hombre contestó que las vendería. La mujer preguntó por el precio de las fotos. El hombre dijo que las fotos se vendían al precio de lo que las fotos mostraban. La mujer pensó un rato. La mujer dijo, después de pensar un rato, que, para ella, esa relación era un misterio. El hombre se levantó, apagó el horno, dijo que la carne era tierna y jugosa, y que se serviría otro pedazo. ¿Comería ella otra porción? ¿O ensalada? La mujer le pidió un cigarrillo. El hombre abrió un paquete de cigarrillos, y ella tomó uno, y él se lo encendió. La mujer preguntó cuántas fotos vendía. El hombre dijo que las necesarias para vivir. La mujer preguntó, la boca llena de humo, qué hacía la gente con las fotos. El hombre limpió el plato con una rebanada de pan, masticó, y dijo que saber eso no era asunto suyo. Que su negocio era vender fotos. Que si la gente buscaba esas fotos, y compraba esas fotos, y no fotos de campos, de animales, montañas, lagos o mares, él le vendía esas fotos. El hombre miró, con atención, el plato que había limpiado con una rebanada de pan, y encendió un cigarrillo. El hombre largó una bocanada de humo, y dijo que, a los quince años, cuando la fotografía era —y ella podía creerle— su única pasión, supo que la gente bendice a los que la ayudan a olvidar. Dijo que cuando él cumpliera sesenta, en el año 2000, y vendiera fotografías como ésas para no pedir limosna, ocurriría lo mismo: la gente las compraría para lo que fuese que quisiera imaginar. ¿No le parecía a ella que él había hablado más de la cuenta? El hombre se durmió antes de que la mujer apagara la luz. Ella, junto al cuerpo de él, en la cama, escuchó la lluvia que caía, incesante, sobre el techo de la casa. Y ella, antes de apagar la luz, contempló, durante largo tiempo, al hombre que dormía, con la perfecta quietud de un chico sano y naturalmente crédulo. 206 Visa para ningún lado A mediados de 1970, a un año escaso de que poesías, ensayos, crónicas, evocaciones y otros épicos esfuerzos entretuvieran a amenos y, también, apasionados lectores (y oyentes) en algo que se denominó el cordobazo, Enrique Mercado se compró un Fiat 600. Y, de inmediato, se casó con Margarita Stephens, a quien su padre llamaba Miss Margaret. Enrique Mercado nació en Córdoba; Miss Margaret tuvo la misma ocurrencia. Pero los datos censales no registraron que Miss Margaret, mientras vivió, fue una mujer de movimientos suaves, casi etéreos, de voz suave y paso silencioso, y cuyas invitaciones a lo que fuere nadie osaba rechazar. Miss Margaret sabía sonreír. De modo que Mercado dijo que en los tres últimos años trabajó hasta el agotamiento para pagar, comprendidos los intereses, el estudio de abogado que su padre le ayudó a adquirir en el centro de la capital cordobesa. Y dijo que sí cuando Miss Margaret preguntó por qué Mercado, satisfecha la deuda moral que tenía con su padre, no se tomaba, junto con ella y su hermana Jenny, unas vacaciones. Y cuando Miss Margaret insinuó, con una sonrisa de porcelana, que las vacaciones, que iban a ser breves, podían implicar un viaje por la vieja y siempre inexplorada Europa, Mercado también dijo que sí. El padre de Miss Margaret y Miss Jenny declaró, con énfasis, que pocas veces en su vida escuchó una propuesta tan atinada como la de Miss Margaret, y que ése era un momento tan oportuno para viajar y descansar y conocer mundo como no recordaba otro igual. El padre de Miss Margaret y Miss Jenny dijo que la Argentina estaba enferma y empeñada en destruirse, y que nada era tan bueno como alejarse del maldito infierno al que se precipitaba el maldito país. Y dijo que escribiría a sus amigos de la RAF para que les gestionasen la radicación en Gran Bretaña, y que no le discutieran esa idea porque era la mejor que tuvo en mucho más tiempo del que le agradaría admitir. Y les adelantó, a sus hijas, una porción poco significativa de la herencia que recibirían cuando él muriera. (Asegúrense, mis niñas, que yo esté muerto y bien muerto, dijo el padre de Miss Margaret y Miss 207 Jenny a Miss Margaret y Miss Jenny, en voz baja y temblorosa, y los ojos que no miraban nada. Y lo dijo una sola vez antes de morir.) Mercado no se opuso a las bulas —inapelables, ellas— de su suegro, y de su esposa. Él conocía un lugar en las sierras adonde no llegaban los diarios ni el eco de las bombas que estallaban en las ciudades argentinas, ni las tortuosidades de la política, y donde el descanso era, de hecho, un hábito lugareño. Inclusive, se podía pescar. Mercado prefirió, también y como siempre, no engañarse: aceptar los juicios de su mujer (que, probablemente, eran los del padre de su mujer) suponía el recurso más saludable, al que podía echar mano, para eludir situaciones que los exponían —a Miss Margaret, por cierto, y sin asomo de duda— a penosas sesiones de análisis, a confesiones vergonzosas y a humillaciones instintivamente deseadas. Mercado odiaba esas situaciones, esos climas, y el tono irritantemente formal que recorría su diálogo con Miss Margaret. Odiaba que se le contrajeran los intestinos, y odiaba esa náusea que subía a su boca, y odiaba los silencios que sobrevenían a esas situaciones, que él vivía envenenado por una furia silenciosa, y odiaba el recuerdo de lo que pensaba durante esos silencios. Mercado se abstuvo, entonces, de preguntar por qué Miss Jenny debía acompañarlos en su viaje de descanso. Miss Jenny dormía con los anteojos puestos. Una de las patillas de los anteojos estaba envuelta en una cinta engomada, y seca, y si se la observaba con atención, grisácea. Y los jeans y las sandalias que calzaba resistían, por la tenacidad de su propia naturaleza, la suciedad que los cubría. El pelo rubio de Miss Jenny, cuando no se lo teñía con una desprolijidad salvaje, era bonito, lacio y suave. Y era bonito su trasero: invitaba a acariciarlo como se acaricia una manzana antes del primer mordisco. Con esa premura. Miss Jenny estudiaba algo en Letras, y discutía, frenética, en dos o tres bares de Córdoba, con los admiradores de Wittgenstein. Gozaba, además, de la brusca amistad de pintores que abjuraban del caballete, y que solían distribuir porquerías en telas esparcidas por los pisos de sus cuchitriles desnudos. En la fiesta de casamiento de Miss Margaret, Miss Jenny, borracha de cerveza y whisky, profirió, en voz alta, preguntas irreparables. Los tres, en el Fiat 600, atravesaron Francia por rutas cuidadas y señalizadas con esmero —de acrecentar ese prestigio se ocupan, incansables, 208 gobiernos y alcaldes conservadores y socialistas—, y dormían en bosques antiguos, venerables y rumorosos. Levantaban, en horas del crepúsculo, una gran carpa de colores rojo y blanco, y hablaban de la belleza de las iglesias, de las comidas que servían en las hosterías que frecuentaron, de la poca curiosidad que despertaba, en sus ocasionales interlocutores, el hecho de que fuesen argentinos. Hablaban de la patria lejana, rica y desventurada. Y Miss Jenny se comportaba como una persona normal, y aún más. Una tarde, dejaron atrás una casa amplia, de techo rojo, a dos aguas, y un cerco de alambre sostenido por postes rectos y duros. Miss Margaret observó que casa y cerco debían conformar una granja, y que a ella le agradaría tomar leche fresca. Mercado arrimó el coche a la banquina, y Miss Margaret se alejó con una jarra colgándole de los dedos de la mano derecha. Dijo que volvería pronto. Y que el aire era puro. Mercado reclinó su asiento, y cerró los ojos. Miss Jenny pasó al asiento delantero, y le preguntó si dormía. Mercado contestó que no. Que, simplemente, procuraba descansar. ¿Miss Jenny sabía manejar? Debería saber, ¿no?, murmuró ella con una voz acongojada. Sí, dijo él, y cerró los ojos. Miss Jenny puso una de sus manos en la entrepierna de Mercado. Y éste, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, enderezó su asiento. Miss Jenny volvió a reclinárselo. Mercado abrió los ojos: Miss Jenny miraba hacia adelante. Mercado miró, también, los árboles negros y altos, y las débiles sombras del anochecer. Miss Jenny le desabrochó la camisa, y depositó, en el pecho desnudo de Mercado, sus anteojos. Miss Jenny suspiró, y le bajó, despacio, a Mercado, el cierre del pantalón. Miss Jenny introdujo una mano por el cierre abierto del pantalón de Mercado. Y apretó. Y volvió a apretar. Sí, dijo Mercado, la voz como opaca, como ausente. Miss Margaret volvió con la jarra llena de leche, y dictaminó que los campesinos celtas son recios y graves. Mercado calló: no le interesaban la geografía, los estudios antropológicos, las etnias, ni su mujer. A decir verdad, y Mercado, a veces, se lo decía, nunca le interesaron. Bajaron la carpa del techo del coche, y la armaron en un claro del bosque. Encendieron fuego, y tomaron leche, y abrieron una lata de carne, y comieron la carne de la lata, y comieron queso y pan. 209 Miss Jenny sonrió, cariñosa, a su hermana, hasta que se fueron a acostar. Miss Margaret agregó unos leños al fuego, y regaló un pálido mohín a su hermana. Y otro a Mercado. Ecuánime, Miss Margaret, como una papisa. A los viajeros, esa noche, como las anteriores, y, algunas pocas que estaban por llegar, no los separó nada, salvo las bolsas de dormir, y un metro de distancia entre bolsa y bolsa. Viajaron, tal vez, hacia el norte. Las rutas eran estrechas, rectas y despejadas. Y pudieron admirar tierras prolijamente cultivadas, animales pacíficos, molinos de aspas blancas, ojos de agua, pequeñas ciudades de piedra cuya posesión, les informó un folleto redactado en inglés, disputaron barones feudales, a hierro y sangre, cientos de años atrás. Discutieron, amables y soñadores, acerca de la formación de las nacionalidades, de la construcción de los idiomas, de los mitos raciales, como si esos temas les interesaran. Mercado y Miss Jenny se miraban a la cara. Y sonreían. Y se desvelaban por complacer a Miss Margaret, que solía gorjear. Llegaron a un país del que se decía que era el más culto de Europa central, y sucesivamente colonizado por príncipes medievales y prusianos, y vuelto a emparchar como si se cosiese un retazo de tela a otro retazo de tela, sin que importaran la calidad y el tejido que se añadía o se quitaba. Ese país cuidaba, por entonces, su pasado, y no mostraba preocupación por su futuro. Sus deportistas halagaban el orgullo nacional —nada propenso, por lo demás, a la exaltación de los ambiguos valores del patriotismo—, al salir victoriosos en campeonatos de natación, en históricas e inhumanas maratones, y en imaginativas partidas de ajedrez. Acamparon, otra vez, en el claro de un bosque —los bosques, se sabe, siempre tienen claros—, a pocos kilómetros de una ciudad pequeña y silenciosa. En esa ciudad, pequeña y silenciosa, el funcionario que atendía la oficina gubernamental de turismo, un hombre delgado, no muy alto, de inquietos ojos azules, y dueño de una sonrisa perpetua, se llamaba Vaclav. Para asombro de Miss Jenny y de Mercado, el así llamado Vaclav hablaba un castellano sonoro y algo gutural. Vaclav dijo que había leído poemas de Juana de Ibarbourou. A Miss Margaret le resultó lógico y comprensible que Vaclav se expresase, sin pedantería y sin tropiezos afligentes, llanamente, pero con énfasis, en numerosos idiomas, incluido el español. Miss Margaret dijo que Vaclav era una persona simpática, de trato respetuoso y deferente. Mercado se sobresaltó, no supo por qué, cuando escuchó el elogioso susurro de Miss Margaret. 210 Mercado comunicó a Vaclav que viajarían hasta la capital del Estado, y que volverían en el mismo día, al anochecer. Vaclav les selló unos papeles por la carpa que dejaban a su cuidado en el claro del bosque, y, además, les recomendó que no los perdieran. Los ladrones, les advirtió Vaclav, habían sido exterminados sin piedad, salvo algunos de ellos, escogidos, que fueron enviados a escuelas de readaptación para que los readaptadores no quedaran desocupados. Él se haría cargo de la carpa, de todos modos: ellos, los argentinos, y Miss Margaret en particular, le hacían recordar otros tiempos, en los que imperaban los buenos modales y la belleza, y cada cual aceptaba su lugar en el mundo. Miss Margaret se ruborizó. Levemente, se ruborizó, Miss Margaret. Vaclav les previno, también, con una voz grave que los sorprendió, que la República no soporta la pérdida de ningún papel, por insignificante que fuese, que perturbe su normal funcionamiento. Los papeles emitidos por la República no deben sufrir la indignidad del olvido o de la pérdida, sin excepciones, y en ningún caso. Sin papeles, dijo Vaclav, que volvió a exhibir su sonrisa candorosa e intermitente, hombres como yo no existirían. En la capital del Estado, compraron alimentos envasados, postales, un hornillo a gas, recuerdos inútiles. Recorrieron, absortos, un cementerio de lápidas ensimismadas y breves, que cargaban inscripciones borrosas y retratos de damas mofletudas, hombres de labios carnosos y miradas sombrías, y niños con anteojos y moños al cuello. Cuando regresaron al claro del bosque, Vaclav supo enfatizar las comodidades de la carpa. Ellos, extrañamente fatigados por la visita al cementerio, le agradecieron que la hubiese cuidado, fuera de su horario de trabajo. Y lo invitaron a compartir cerveza y salchichón. Tomaron cerveza y comieron salchichón con pan negro, y escucharon las voces del bosque. Vaclav saludó a Mercado y a Miss Jenny con una sonrisa en los ojos, mientras repetía disposiciones vigentes en toda la República, y que la República no había considerado necesario revocar y sustituir. Y Vaclav se demoró en Miss Margaret. Con una galantería en desuso, le besó ambas manos. Los labios de Vaclav, se dijo Miss Margaret, están secos y afiebrados. Y lo que pensó Miss Margaret, en sólo unos pocos instantes, después de decirse lo que se dijo, la dejó sin respiración. Al día siguiente, con un ímpetu adolescente, recogieron hongos en el 211 bosque, y se prepararon una sopa espesa de arvejas, y abundaron en la cerveza y el salchichón. Miss Jenny preguntó a su hermana, Miss Margaret, si prefería el invierno o el verano. Miss Margaret se llevó las manos al pecho, allí donde su corazón se detuvo por algo que ella pensó, y que nadie sabría, y dijo, suavemente, que amaba las calideces del verano. Y dijo que estaba cansada, muy cansada, y que, quizás, había tomado demasiada cerveza. Mercado y Miss Jenny se introdujeron, vestidos, en sus bolsas de dormir. Miss Margaret caminó hacia la suya, alta y lenta e imperativa, y posiblemente hermosa a la luz del fuego. Así la vieron, esa noche, Miss Jenny y Mercado. Miss Margaret dijo, ya dentro de su bolsa de dormir, que Vaclav le contó la historia de San Wenceslao, patrono de Bohemia, Hungría y Polonia. Dijo, Miss Margaret, que el padre de Wenceslao fue Vladislao, príncipe cristiano. Y que la madre de Wenceslao fue Dragueira, mujer pagana y ambiciosa que anhelaba el trono para su hijo Boleslao. Una historia muy triste, dijo Miss Margaret con una voz que era como de sueño... Ah, agregó, casi inaudible, Miss Margaret: Vaclav preguntó si le venderíamos la carpa. Mercado vio decrecer la lengua del fuego, vio la oscuridad, vio el silencio. Una mano descendió lentamente sobre su boca. Otra mano forcejeó con el cierre del bolso de dormir. Miss Jenny estaba sin anteojos. Parecía una mujer asustada. No se cuidaron. No les importó si bufaban, si exhalaban ronquidos, si gemían, si sus ropas y la bolsa de dormir, y las hojas secas del bosque chillaban en la noche. ¿Dirían que la urgencia de conocerse anulaba las precauciones que habían imaginado? ¿Que era el deseo acumulado en largas tardes de té y masas secas, aburridas, tediosas, insoportables las largas tardes de té y masas? ¿Que la intensidad, los estertores, la ferocidad del encuentro equivalían al riesgo en el que ni siquiera pensaron? No les importó, tampoco, la luz del día. O eso creyeron. Mercado y Miss Jenny emergieron de la bolsa de dormir, torpes y cansados. Miss Jenny era Miss Jenny: había recobrado sus anteojos. Mercado dijo que Miss Margaret estaba muerta. Miss Jenny preguntó, trémula, lo que ambos sabían. Sí, dijo, seco, Mercado. Se sentaron a un metro de distancia de la bolsa de dormir de Miss Margaret. La mañana era de invierno, gris y fría. Mercado pensó en Vaclav sellándoles papeles de autopsia, sellándoles 212 papeles que pedían instrucciones a la capital del Estado, sellándoles papeles de confinamiento temporario en... Ellos eran argentinos. Miss Jenny se quitó los anteojos y lo miró. Enrollaron el cuerpo de Miss Margaret en la carpa y ataron la carpa al techo del Fiat 600. Y, después, Mercado se sentó al volante del coche, y Miss Jenny se sentó a su lado, con los anteojos puestos, y se lanzaron en busca de la frontera. Una vez más, rutas cuidadas y señalizadas y, a los flancos de las rutas cuidadas y señalizadas, casas de madera antiguas y bellas, niños rubios y que no gritaban, animales listos para ser presentados a una exposición, y surcos como trazados por una regla. Miss Jenny le preguntó a Mercado si quería comer un sándwich. Mercado dijo que no. Miss Jenny le preguntó a Mercado si deseaba tomar una gaseosa. Mercado dijo que no. Miss Jenny siguió mordiéndose las uñas. Se detuvieron, por fin, en una estación de servicio. Cargaron nafta. Mercado parecía exhausto. Miss Jenny dijo que ella tomaría un café. Mercado dijo que sí, que él también. Tomaron café, y volvieron al Fiat 600. En el coche, quizá, dormitaron. Mercado miró su reloj y codeó a Miss Jenny. —¿Sí? —preguntó Miss Jenny. —Seguimos viaje —dijo Mercado. Cuando vieron las primeras líneas de la madrugada, estaban cerca de la frontera. Prepará los documentos, dijo Mercado sin mirar a Miss Jenny. Sí, dijo Miss Jenny. Había tres coches antes que el Fiat de ellos. La revisación del papelerío devastó la comprensión del mundo que hayan tenido Mercado y Miss Jenny. Cuando les llegó el turno, un oficial alto, robusto, rubio, les dio los buenos días en inglés. Revisó, con alguna negligencia, las valijas y los bolsos de Mercado y Miss Jenny, y le dijo okey a Mercado. Un empleado les selló los pasaportes. Mercado, entonces, tentó al destino: ¿No revisa la carpa?—y Mercado señaló el techo del Fiat 600. 213 Y lo que sea que se llama destino dibujó, silencioso, un nombre en los labios que Mercado apretó uno contra otro. Porque el oficial alto, robusto, rubio, que hablaba inglés, miró el techo del coche y, sonriente, preguntó: ¿Qué carpa? 214 El corrector Ella y yo trabajábamos en una editorial de capitales europeos, y que se preciaba de haber publicado la primera Biblia que usaron los jesuitas en tierras de México. A la hora del almuerzo, ella y yo nos quedábamos solos. Los otros correctores, la cartógrafa (¿era una sola?), las tipeadoras, las mujeres de dedos velocísimos de la oficina de cobranzas, las secretarias de los gerentes, salían a ocupar sus mesas en los bodegones que abundaban por los alrededores de la empresa y, sentados, pedían ensaladas ligeras y Coca-Cola. Ella, a esa hora, extraía, de su bolso, revistas en las que aparecían figuras ululantes con nombres que, probablemente, castigaban algo más que mi ignorancia de hombre cercano a las edades de la vejez. Ella, a esa hora, escupía, en una caja de cartón depositada al pie de su escritorio, un chicle que masticó durante toda la mañana y suplantaba el chicle por un sándwich triple de miga, jamón cocido y queso. También cruzaba las piernas y un zapato se balanceaba en la punta del pie de la pierna cruzada sobre la otra. Ese viernes, ella llevaba puesto un walkman. Yo no miré su cara en el mediodía de ese viernes de un julio huérfano de alegría: miré un fino hilo de metal que brillaba un poco más arriba de la leve tapa de su cabeza, y después miré su cabeza, y miré su largo y lacio pelo rubio. Dejé de suprimir gerundios aborrecibles en el original de una novela que llevaba vendidos quince mil ejemplares de su primera edición, antes de que la novela y los gerundios que sobrevivirían a las infecundas expurgaciones de la corrección se publicaran, y cuyo autor, la cotización más alta de la narrativa nacional, es un hombre que ama el vino y el boxeo, y aprecia las bromas inteligentes, y caminé hasta el escritorio de ella. Y cuando llegué hasta el escritorio de ella, miré, por encima de la cabeza de ella, y de la corta antena de su walkman, el cielo de ese mediodía de viernes. Miré, por las anchas ventanas de la sala vacía y silenciosa, el cielo gris, y algún techo desolado, y unas sábanas 215 puestas a secar que batían el aire frío y violento. Me agaché, y agachado, me arrastré debajo de su escritorio, y allí, en una tibieza polvorienta, hincado, le acaricié el empeine del pie, el talón y los dedos del pie, por encima de la seda negra de la media. Ese ablandamiento de una elasticidad tensa y fría duró lo que ella quiso que durase. La calcé y, después, me puse de pie, y frente a ella, le pregunté, en voz baja, si la había molestado. Ella me miró. Y sus labios, empastados con manteca y queso de máquina, me prometieron un invierno interminable. —Hacelo otra vez —dijo, y le brillaron los dientes empastados, ellos también, todavía, con miga, manteca y queso de máquina. 216 La pequeña enfermera del Privado El hombre se deslizó por el duro colchón de la cama en la que yacía, cubierta por una sábana y una frazada negra. Había silencio en el Privado, y había oscuridad en el Privado, y estaba ese olor que emanaba de las piedras, de los vidrios, de los hierros, de las carnes, de los ropajes que albergan esas fortalezas ungidas para curar y para morir. El hombre volvió a leer, en el vidrio granulado de la puerta de esa pieza en la que lo habían recluido, G 7 G 8 Terapia Intensiva. Caminó, despacio, rengueando, hacia las luces que allá, en el fondo de una sala que desaparecía con la claridad de la mañana, iluminaban un vasto, irregular escenario. En divanes y sofás, buscaban descansar o fingían que descansaban, médicos de guardia, médicos residentes, enfermeros y enfermeras, camilleros, y otros miembros del árbol genealógico de los ahuyentadores de la muerte, tal vez hartos de los pacientes que debían atender, y, tal vez, de la interminable queja humana, de los reverenciales pedidos de socorro (y cura inmediata) de caras deformadas por el tiempo, por la ansiedad, por la pobreza. Y, también, por la pérdida de la ilusión —de una vez y para siempre—, que, creían, era un castigo de Dios, y que sólo finalizaría cuando Él despertara, complacido, de una de sus siestas, breves pero eternas. Las baldosas del piso de la sala estaban frías. Eso supo el hombre que caminaba, lento, hacia las luces del escenario. El hombre que bajó de la cama, y odiaba el frío, se encaminaba hacia la iluminación helada de un escenario vasto e irregular, poblado de divanes y sofás, y cuerpos fatigados y maltrechos, vestidos con guardapolvos blancos y verdes. El hombre que había gritado treinta y cinco minutos, intermitentemente, enfermera... enfermera... enfermera, sin que la enfermera, o quien fuese, lo oyera o, se decía el hombre, y tragaba una saliva espesa cuando se lo decía, la enfermera se negaba a responder a su llamado. Él gritaba enfermera..., señorita, por favor... enfermera, la chata, necesito la chata. Y el hombre que necesitaba la chata, sólo veía el escenario irregular, los precarios divanes, y los cuerpos, como muñecos con los resortes cortados, de residentes, médicos de guardia, médicos sustitutos, médicos, sobre los precarios 217 divanes. Y enfermeros. Y enfermeras. Algunos de esos tipos, algunas de esas mujeres, que fingían dormir, como mecanos rotos, bajo la luz de las dicroicas, habían puesto en manos de su mujer un papel que, en la parte de arriba, y con grandes letras, permitía saber que el hombre estaba en el Centro Médico Privado, y que se hacía entrega de las siguientes pertenencias del Sr. Arturo Reedson: 1 par de zapatos negros 1 pantalón 1 pañuelo 1 cortaplumas 1 encendedor 1 cinturón negro 1 reloj pulsera Firmaron el papel la mujer de Arturo Reedson, y un tal Ovejero por parte del Privado. (El papel, y su uso, encendieron, en el hombre, el recuerdo de la cárcel de Villa Devoto, cuando ingresó a ella, y cuando recobró la libertad.) El hombre logró esconder un block de papel y una birome, cuando las mujeres de Mantenimiento, a las 6.00 de la mañana, con baldes, desinfectantes varios, agua, jabón en polvo, trapos de piso, cepillos iniciaban la limpieza de la sala, durmieran o no los pacientes. Algunos de ellos, al llegar la noche, confesaban a sus compañeros más cercanos, con una turbación que devastaba sus almas, que deseaban ser jóvenes, y caminar por las calles, solos, con un pullover de cuello alto, y un pantalón oscuro, y no pensar en otra cosa que en un encuentro, sin palabras, con una mujer hermosa, al cabo de esa exploración nocturna de la ciudad, hostigada por los vientos fríos del invierno. El hombre había escrito, con una letra pequeña e inclinada hacia la derecha, tres breves páginas del block. Servicio de Emergencias me lleva a guardia de Centro Médico Privado. 16/7. 20.30 horas. •Causa ingreso a guardia de Centro Médico Privado: descenso número (o cantidad) glóbulos rojos, e irregularidades en electrocardiograma (dolor precordial). •Hasta las cuatro de la mañana, sábado 17, se me efectuaron estudios, en guardia externa, que incluyeron Rx, laboratorio, sonda nasogástrica y electrocardiogramas varios. 218 •Información en Intensiva con hipótesis de hemorragia gástrica e isquemia coronaria. •En cuarenta y ocho horas, dos endoscopías, ecocardiografía, ecografías abdominales, tomografía computada, y, además, propusieron cateterismo y colonografía que Natalia y yo rechazamos. •La mayoría de esas prácticas se realizaron sin mi consentimiento o el de Natalia, que estuvo en el Privado durante todos los horarios de visita, horarios que, supongo, los médicos podían haber aprovechado para informarle acerca de sus canónicos menoscabos a mi cuerpo. •Sábado 17y domingo 18 fui visitado, a pedido de Natalia, por un catedrático de Clínica Médica, que opinó que se me debía dar de alta apenas se estabilizaran hematocritos, presión arterial y funcionamiento cardíaco. •Ese mismo curso de acción recomendaron el médico que suelo visitar cuando las sombras de la vejez, y las declinaciones de mi cuerpo abren las puertas a la enfermedad, a los medicamentos, a la evocación de una irrecuperable juventud, y el cardiólogo del Privado, conversación telefónica mediante. •Sin embargo, en cuanto se ausentó Natalia, lunes 19, me llevaron, sin prevenirme, a una sala fría y angulosa donde, dijeron, me efectuarían una segunda endoscopía, una ecocardiografía, dos ecografías abdominales y una tomografía computada. Pasó, el hombre, algo crispado, por todas esas ominosidades (si es políticamente correcto llamarlas así), y lo devolvieron, horas después, a su cama, dócil y cansado. Tal vez se durmió. Tal vez olvidó dónde estaba. Tal vez olvidó el vidrio granulado de la puerta, y que en las grandes letras negras que cubrían el ancho del vidrio granulado de la puerta, se leía Centro Médico Privado, y, abajo, 6 y 7. Tal vez, pensó el hombre, era 7. ¿O era 6? Tal vez siempre fue un número. Un número que come, un número que anhela no saber que la inmortalidad, probablemente, sea el más efusivo, cuantioso, lacerante, de los sueños humanos, un número que tiene una laxa, frágil noción de que, alguna noche o una tarde lluviosa, montó un cuerpo tibio que se quejaba, que le clavaba los dedos en la espalda, que le eludía los labios. Tal vez recordó a su abuelo, a ese hombre de gorra, y sin dientes, barba canosa de dos o tres días, que, en la oscuridad de la pieza que alquilaba en un barrio de obreros, vendedores de frutas y gallinas, y anchos garages de ómnibus amarillos, le hablaba, a él, un chico acostado en la cama del anciano, de valles y ríos estrechos y de aguas puras y claras; le hablaba de un mundo no 219 poblado por el hombre, y donde el aire corría como un espejo que se despliega, y donde no existía el pecado. Él, el chico, miraba, en la oscuridad de la pieza, la brasa del cigarrillo que había encendido su abuelo, y que trazaba, roja, un arco desde los labios del hombre viejo hasta la mano que sostenía el tabaco envuelto en un papel tosco, armados, tabaco y papel, en una tira breve y cilíndrica, que se renovaría siempre, y que siempre despediría humo y olor... ¿olor a qué?, se preguntó el chico, mucho antes de ser un número en una sala de reclusión. Se despertó. Silencio en el Privado. Silencio y oscuridad. Lejos, en el escenario, sobre el escenario, la luz corta y brillosa de las dicroicas, y las dicroicas como granos fosforescentes adheridos al techo del escenario. El hombre contempló, largo rato, los divanes, los sofás, las figuras tendidas en los divanes y en los sofás, y la presión en la panza creció, y, entonces, el hombre se deslizó, lentamente, de la cama al suelo. Las baldosas del piso estaban heladas. Caminó, rengueando, sólo cubierto por la bata blanca que le dejaba la espalda al descubierto, hacia las luces cortas y brillosas que pendían sobre divanes y sofás. Se dijo, el hombre, que hubo otra noche, y una oscuridad y unas luces idénticas a éstas, y que, si se lo proponía, podía atrapar entre sus manos. La panza, y también la vejiga, que rebosaba de pis. Iba en busca de una chata, pero convendría, pensó el hombre, que le dieran, también, un papagayo. Y estaba, además, harto de gritar enfermera señorita enfermera, y que el tiempo permaneciera, allí, frente a él, yéndose o sumándose o disolviéndose en sí mismo. El hombre murmuró idiota. Sólo los idiotas piensan en el tiempo cuando los acosa un par de necesidades simples, básicas e impostergables. Nunca supo por qué no vio el bulto que le cayó encima, que lo empujó, en silencio, hacia su cama, y que murmuraba palabras que él no entendía, pero que eran imperativas, como ajadas por la frecuentación de su uso, como estertorosas. Él cayó sobre la cama, sentado. —Acuéstese —dijo el bulto, que vestía de verde, y que no olía a nada, y que le estiró las piernas a lo largo de la sábana arrugada que cubría el colchón. Después, con una rapidez que dejó absorto al hombre que fue en busca de una chata y un papagayo, le enfundó las manos, hasta los codos, en unos tubos de 220 tela de los que colgaban largas tiras de la misma y áspera tela, y con esas tiras le ató las manos, una a cada lado de la cama. El hombre, atadas las manos a los barrotes del elástico, y todavía perplejo ante su propia mudez, ante su nada de nada, sintió, en la piel de los muslos, la calidez del pis que derramaba su vejiga. El hombre, atado a los barrotes del elástico, miró las luces cortas y brillosas de las dicroicas. Y cerró los ojos. Y, obviamente, lloró. 221 Este libro se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2000 en Impresiones Sud América, Andrés Ferreyra 3767/69, (1437) Buenos Aires, Argentina. 222