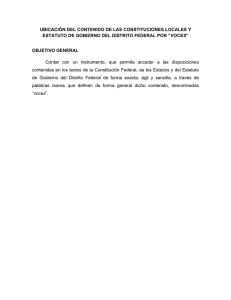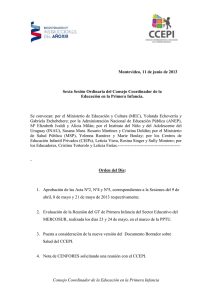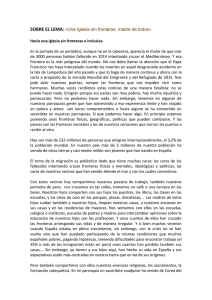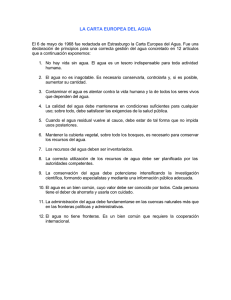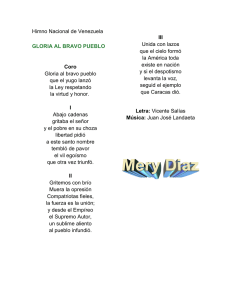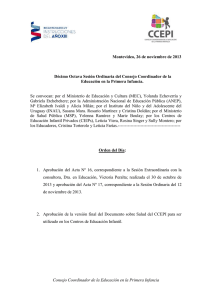Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras
Anuncio
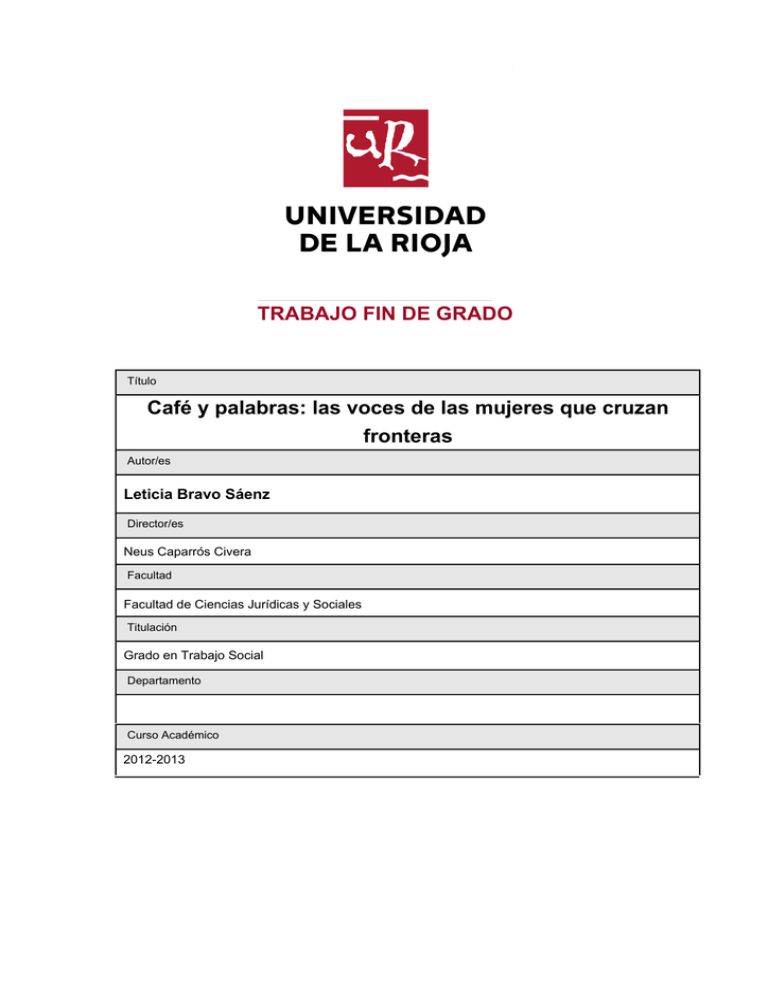
TRABAJO FIN DE GRADO Título Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras Autor/es Leticia Bravo Sáenz Director/es Neus Caparrós Civera Facultad Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Titulación Grado en Trabajo Social Departamento Curso Académico 2012-2013 Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras, trabajo fin de grado de Leticia Bravo Sáenz, dirigido por Neus Caparrós Civera (publicado por la Universidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright. © © El autor Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2013 publicaciones.unirioja.es E-mail: [email protected] Café y palabras: Las voces de las mujeres que cruzan fronteras Leticia Bravo Sáenz Tutora UR: Neus Caparrós Civera 2012/2013 Nombre: Leticia Bravo Sáenz Tutora de Trabajo de Fin de Grado: Neus Caparrós Civera Fecha de nacimiento: 9-12-1988 Teléfono: 639989459 E-mail: [email protected] Estudios: Diplomatura en Magisterio, Especialidad en Educación Infantil, por la Universidad de La Rioja, entre los años 2006-2009. Actualmente, cursando 4º de Grado en Trabajo Social. Otros datos de interés: experiencia de voluntariado en el Plan PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo), por medio de ASUR (Ayuda Social Universitaria de La Rioja); Fundación Pioneros; ATIM (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes) y CITE (Centro de Información a Trabajadores Extranjeros). Participación en el Proyecto de Cooperación “Formación orientada a la cooperación y resolución de conflictos a través del juego. Seguimiento y prospección de proyectos”, promovido por la Universidad de La Rioja en Cotia (Brasil). “Cruzar fronteras es el verdadero sentido de la vida. … Hay muchas fronteras que no son físicas que también hay que cruzar: las de la cultura, las de la familia, las del idioma, las del amor…”. Ryszard Kapuściński. Resumen En la trayectoria de vida de una mujer inmigrante pueden distinguirse principalmente dos tipos de fronteras: las primeras y más “sencillas” de sortear son los límites físicos entre dos Estados; las segundas en cambio adoptan diversas formas, como crisis culturales, prejuicios o sentimientos de melancolía, y desafortunadamente se antojan a veces insalvables. El ciclo de tertulias “Café y palabras”, la experiencia que ha dado origen a este estudio, ha sido desarrollado en la Asociación YMCA Logroño como parte de la intervención de un proyecto más amplio, y ha tenido como protagonistas a doce mujeres inmigrantes de distintas nacionalidades, a quienes se dio voz para expresar sus opiniones respecto a temas muy variados. Los objetivos de esta implementación perseguían, a través de un clima distendido que aunara la devoción culinaria con la práctica del castellano, una deseada integración en la sociedad mediante el reconocimiento de las otras y de una misma, como persona útil y miembro activo del grupo. El intento de engranar dichos propósitos no sólo ha alcanzado resultados fructíferos, sino que ha puesto de manifiesto que la convivencia en interculturalidad nace de un esfuerzo compartido. Abstract In the path of life of a immigrant woman can be distinguished mainly two types of borders: the first and more "simple" to overcome are the physical boundaries between two States; the latter, instead, take various forms, as a cultural crisis, prejudices or feelings of melancholy, and unfortunately sometimes seem insurmountable. The season of social gatherings “Coffee and words”, the experience which has given rise to this study, has been developed in the Logroño YMCA Association as part of intervention of a broader project, and has had twelve women immigrants of different nationalities, who were given voice to express their opinions on very varied subjects, as protagonists. This implementation objectives pursued, through an relaxed atmosphere that it would join the culinary devotion with the practice of Spanish, a desired integration into society through recognition of the other and self, as a useful person and an active member of the group. Attempt to engage such purposes not only has achieved fruitful results, but it has become clear that coexistence in interculturality is the result of a shared effort. Índice 1. Introducción.……………………………………………………………………...5 2. Mirando lo que no se ve. Marco teórico…………………………………….....7 3. “Café y palabras”: ¿cómo nació y creció la idea? Diseño del Proyecto…………………………………………………………………..………..18 4. ¿Por qué YMCA? Marco institucional……………………………………….21 5. La alegría tiene nombre de café. Desarrollo del Proyecto……………….24 6. Evaluación, resultados y conclusiones 6.1. Evaluación y resultados…………………………………………………..31 6.2. Conclusiones……………………………………………………………....33 7. Bibliografía……………………………………………………………………….36 Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras 1. Introducción Coger una maleta, dejar tu casa, a tu familia y empezar desde cero en un país extranjero son hechos comunes en los tiempos que corren. ¿Y qué ocurre después? Los medios de comunicación visibilizan a menudo la situación de las personas que encuentran el triunfo en esta nueva etapa, pero muy pocos espacios dan voz a aquellas otras que siguen luchando cada día. El estudio que aquí se presenta es fruto de la experiencia del ciclo de tertulias “Café y palabras”, realizadas semanalmente entre los meses de febrero y abril de 2013 con un grupo de doce mujeres inmigrantes, participantes en clases de castellano de la Asociación YMCA. La implementación de dicha experiencia, que forma parte de un proyecto más amplio, sucede a una fase de investigación en la que, por medio de una doble metodología cuantitativa y cualitativa, se llevó a cabo la recogida de información que motiva este ensayo. Siguiendo el método básico del Trabajo Social, a lo largo de estas páginas se parte del estudio de la situación-problema, que consiste en un análisis genérico sobre la situación socio-personal de las mujeres extranjeras que residen en España; a continuación, tras la emisión de un diagnóstico, por el que se establece la necesidad de buscar y diversificar espacios de intercambio entre ellas, se desciende a la sistematización concreta de las seis reuniones que alberga el ciclo, y la evaluación de sus resultados y principales conclusiones desde un enfoque de interés principalmente cualitativo, que responde a la evolución interior de las participantes. Así, el capítulo segundo, “Mirando lo que no se ve”, intenta desgranar las fronteras visibles y principalmente invisibles de cualquier índole, que se interponen en el camino de estas mujeres a lo largo del proceso migratorio. Los siguientes apartados ofrecen una contextualización de la intervención, para que el lector comprenda la experiencia desde su esencia más profunda: el tercer capítulo, “Café y palabras: ¿cómo nació y creció la idea?” da respuestas a todas las preguntas que cualquier proyecto consolidado debe contemplar (¿qué?, ¿por qué?, ¿para quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?). Por su parte, el capítulo cuarto “¿Por qué YMCA?”, versa sobre la historia, los programas y las actividades de la Asociación, centrándose en la atención que reciben las mujeres inmigrantes. -5- Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras El capítulo, “La alegría tiene nombre de café”, narra con detalle la secuencia de las tertulias “Café y palabras”, brindando entre aromas y recetas, los sentimientos y algunos testimonios reales de las participantes 1 . Los contenidos pueden no parecer novedosos pero sí, por tratarse de opiniones femeninas, han sido a menudo silenciados e invisibilizados, y pocas veces contados. Seguidamente, a la luz de la información anterior, el capítulo sexto recoge la evaluación y las principales conclusiones del estudio, así como su necesidad de prospectiva. Por último, el capítulo que ocupa el séptimo lugar compila el conjunto de la bibliografía que ha sido empleada en la tarea de documentación y aprendizaje. 1 Con la finalidad de preservar el anonimato de las participantes, todos los nombres propios que aparecen en el quinto apartado se han modificado. -6- Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras 2. Mirando lo que no se ve Marco teórico Actualmente, la población de inmigrantes en España, en especial las mujeres, y con intensidad las que proceden de países extracomunitarios, se encuentran con un amplio número de barreras, que cruzan a menudo por iniciativa y en otras ocasiones por imposición. La razón de este “salto” germina en la existencia de fronteras más difíciles de franquear que las delimitaciones geográficas, las cuales ya atravesaron con mayor o menor éxito en el momento de la emigración, dejando atrás, no sin dolor, una historia con nombre propio. Las distancias físicas son grandes pero no prohibitivas y los aeropuertos, principalmente Barajas, se dibujan como el escenario más importante de desembarco de la inmigración irregular en nuestro país. La otra cara de la moneda la constituyen los conocidos popularmente como “espaldas mojadas”, hombres y mujeres procedentes de Marruecos, Argelia, Asia o en su mayoría, países subsaharianos, que arriban a las costas canarias y andaluzas por vía marítima, de forma clandestina. Se estima que estos viajeros pagan alrededor de mil euros por subir a una embarcación y enfrentarse a una de las áreas marítimas más peligrosas del mundo, lo que ha convertido al Estrecho en una de las mayores fosas comunes del planeta. No obstante, aunque las empresas de transporte ilegal de inmigrantes que en la década de los 90 empezaron a modificar sus medios (empleando barcas hinchables o hidropedales, mucho más baratos y “seguros” que las viejas pateras para el tráfico de drogas o personas), actuaron muchos años desde la sombra con notoria impunidad, se encuentran actualmente en declive. La intervención coordinada del FRONTEX (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión) y el SIVE (Servicio Integrado de Vigilancia Exterior), entre otros organismos, ha logrado una reducción exponencial, en un 50% anual, del número de personas que arriesgan su vida en cayucos: en palabras de Carlos Arce 2 , coordinador del Área de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, “el aumento o el descenso en el número de embarcaciones y de pasajeros no tiene tanto que ver con la percepción de la crisis, sino por la aplicación o no de controles más o menos estrictos por parte de las fuerzas marroquíes. Es como el 2 Información extraída el 8 de mayo de 2013 del diario digital http://www.publico.es/espana/440980/crisis-de-pateras-en-el-estrecho-de-gibraltar -7- Público. es, Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras tubo de pasta. Cuando Marruecos aprieta de forma más dura en los puntos de salida en la costa norte, desciende. Cuando se relaja el control o incluso cuando la gente que se encarga de organizar estos viajes encuentra un nuevo flanco débil en los perímetros de vigilancia, se produce un repunte”. Las razones de la migración cambian de país a país, y no son las mismas en Rusia que en la región del Magreb, África sub-sahariana o América Latina. Sin embargo, todos estos puntos del mapa comparten una situación de crisis (política, social o económica) cuasi permanente durante una o varias generaciones, que sucumben, pese a los miedos de la también reciente recesión europea occidental, a la información sobre los paisajes suscitados por los medios de comunicación de masas, básicamente los espacios publicitarios, y las redes sociales que se van formando en torno a la propia emigración. “En Honduras y otros países hay compañías de viajes que con grandes reclamos publicitarios ofrecen vuelos por plazos, creando expectativas falsas, de que se obtendrá muy fácilmente dinero y papeles al llegar a España, estas agencias hacen su agosto con tragedias personales”, denuncia una Secretaria Técnica de Cáritas (Pérez Grande, 2008, 153). De cualquier manera, en los últimos tiempos asistimos a una mayor visibilidad social y política y a un incremento significativo del número de mujeres en los procesos migratorios, un fenómeno que se ha denominado “feminización de la inmigración”. Los profesores Giró Miranda y Fernández Sáenz de Pipaón (2004) revelan que los principales motivos de la llegada a Logroño de estas mujeres responden a relaciones familiares y de amistad, con el ánimo de reunirse con los suyos y recuperar la identidad de grupo, o en algunos casos, normalmente de mujeres de origen africano, a ofertas laborales. Igualmente, el paro, la pobreza, la violencia étnica o de género son factores que influyen en la decisión de partir. Pero también existen cada vez más mujeres autónomas que recorren kilómetros motivadas por razones de mejora personal, como la profundización en sus estudios o profesiones, los deseos de conocer Europa o sentirse más libres, rompiendo de alguna forma con la imagen de mujer inmigrante pobre, ignorante y analfabeta. En el año 2006, el Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones ya señalaba que las mujeres empezaban a desplazarse con mayor independencia y no tanto en relación a su posición familiar o bajo la autoridad del hombre. “El colectivo es diverso en cuanto a pautas culturales, -8- Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras creencias, pertenencia ética, país de origen, color de la piel; todo ello va a influir de manera diferente en sus vivencias, así como en sus percepciones al entrar en contacto con el país receptor, ya que será éste el que marque las reglas del juego” (el Hadri y Navarro, 2001, p. 2). En consecuencia, podemos aventurarnos a decir que la cultura constituye uno de los muros invisibles más altos, que en ocasiones llega a tornarse insalvable. Así declaran en sus testimonios Ayesha Bibi y Sidra Rafiq, dos mujeres pakistaníes que han colaborado en la escritura del estudio Mujeres que miran a mujeres: la comunidad pakistaní, desarrollado por el grupo de investigación “Igualdad y Género” de la Universidad de La Rioja: “muchas personas pueden pensar que vivir entre dos culturas es fácil, pero realmente no lo es, sobre todo cuando somos menores. … Es un conflicto que casi nunca puede llegar a resolverse. Algunos creen que aceptar ambas culturas es imposible, por lo que hay que abandonar una de las dos. Pero pocos, en la práctica, llegan a plantearse hacer una mezcla de las dos culturas, adoptando aquello que sea más importante de una y de otra, enriqueciéndonos como personas y como comunidades” (Goicoechea Gaona y Clavo Sebastián, 2012, p.39). De nuevo, Giró y Fernández (2004) coinciden con estos relatos al afirmar que las mujeres inmigrantes que residen en España sienten sobre sus hombros la responsabilidad de establecer un puente entre ambas culturas. En la mayoría de los colectivos, son las encargadas de mantener y transmitir las propias tradiciones a sus hijos y nietos, al mismo tiempo que posibilitan el acceso a unas nuevas, en un marco familiar en el que paradójicamente su papel no suele reconocerse en público. Así, a una amplia mayoría de ellas se les presenta la difícil coyuntura de mantener el respeto a las costumbres de su país (puesto que, de lo contrario, incurrirían en una ofensa y deshonra de su familia), mientras tratan de adaptarse a la cultura de la sociedad receptora. En consecuencia, resulta frustrante para ellas la abrumadora tarea de conjunción de diversos roles: madres, esposas, amas de casa, ciudadanas y “guardianas” de las propias tradiciones, que han de desempeñar en un nuevo escenario que no les pertenece. Asimismo, ha podido constatarse en la historia reciente que las mujeres inmigrantes son más pragmáticas que los hombres en su adaptación a los diferentes modos de vida y opiniones, de manera que se muestran más tolerantes ante la pluralidad -9- Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras de valores sin sentirse amenazadas, manifiestan mayor perseverancia y paciencia en los largos procesos de formación y tienen mayores aptitudes para orientarse y dominar la práctica cotidiana. En cambio, pese a la tendencia general a una actitud permeable, su doble condición de mujeres inmigrantes les puede condenar inevitablemente, en muchos casos, a la invisibilidad y pérdida de espacio personal. ¿Con quién interactúan? ¿A qué dedican el tiempo libre? ¿Participan activamente en la sociedad? La dura realidad es que, ante la falta de políticas de apoyo dirigidas a ellas y espacios que tengan en cuenta la diversidad cultural, para muchas mujeres su vida en España implica la privación de las formas de relación que tenían en sus sociedades de origen. No son pocas las voces que vinculan en parte dichas circunstancias a la reglamentación estatal en materia de inmigración. Los Planes autonómicos que acompañan a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, se encuentran caducos en Comunidades como La Rioja, donde este documento prescribió en diciembre de 2012; son directamente inexistentes en otras, por ejemplo, Galicia; y en muy pocos casos han sido diseñados desde una auténtica perspectiva de género. Además, Francisco Torres (2002) pone en evidencia las limitaciones de un modelo de integración basado exclusivamente en la inserción laboral de las personas inmigrantes, la seguridad jurídico-administrativa y un trato no discriminatorio, que se aleja de la igualdad de condiciones, derechos y deberes con respecto a los nacionales, por la que podrían conformar una vida social, económica y cultural que nos les impusiera el precio de renunciar a sus raíces. Todo ello en un marco de inestabilidad de la citada Ley de Extranjería, que contempla entre sus medidas más recientes la exclusión a “los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España” (artículo 12) de la cobertura gratuita al Sistema Nacional de Salud. Esta reforma, que conlleva la ruptura del principio de sanidad universal y gratuita para todos, es vista por muchos profesionales de la Medicina y la Ayuda como un distanciamiento de la equivalencia de oportunidades y, por tanto, el deseable crisol intercultural. La situación de soledad que antes se mencionaba puede agravarse en el caso de las mujeres de procedencia norteafricana, principalmente magrebíes, sobre las que la familia y la comunidad ejercen un control férreo, interponiendo trabas a la realización - 10 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras de actividades en el ámbito público. Al contrario, otras mujeres desarrollan nuevos espacios de relación que les permiten reinventar modelos de ocio ajustados a sus modelos tradicionales y compatibles con las nuevas circunstancias en el país de acogida. De tal manera, los locutorios o peluquerías pueden traspasar el que era su objetivo práctico original, convirtiéndose en el caso de las latinoamericanas o subsaharianas, en auténticos puntos de encuentro y comunicación. Una alternativa más de interacción, a la que suelen recurrir fundamentalmente las ciudadanas extracomunitarias, es la vinculación a ciertas asociaciones de inmigrantes de su misma nacionalidad o clases de castellano 3 , que se convierten a menudo en una segunda familia. Es frecuente que las mujeres que proceden de países externos a la Unión Europea establezcan lazos y compartan actividades de ocio con personas de origen común. Tal vez a causa de la pasividad política, los prejuicios y la competencia por los recursos escasos, que fomentan el conflicto y la desconfianza mutua en perjuicio del entendimiento, rara vez se rompe este modelo endogámico para dar lugar a una relación interétnica. Un método excepcional de apoyo y ayuda mutua que acentúa la capacidad de la mujer inmigrante para organizarse en red social, más allá de las asociaciones y organizaciones tradicionales, es “la cadena”, sobre el que hablan un grupo de mujeres colombianas residentes en Logroño: “…nos reunimos diez o doce familias y cada mes ponemos 120 euros (si no te llega te juntas con más personas); entonces reunimos 1.200 euros y cada mes le tocan a uno, como se van rotando cada mes, a todos nos toca el mismo dinero. Cuando alguien tiene una urgencia se pone el primero de la cadena y así ese mes cuenta con el dinero…” (Giró Miranda y Fernández Sáenz de Pipaón, 2004, p. 145). Por consiguiente, podemos afirmar que, el lugar de procedencia distingue las actividades sociales y, en concreto, los espacios. La tónica habitual es que las mujeres originarias del Este de Europa, quienes albergan costumbres y hábitos sociales comunes a los españoles, presenten una actitud abierta y una integración rápida, proliferando los lugares de reunión, cafeterías, bares y restaurantes en los que se citan. En cambio, las mujeres inmigrantes extracomunitarias sufren en general una gran falta de reconocimiento social y numerosas dificultades para participar en la sociedad de 3 Las actividades de inmersión lingüística en La Rioja tienen lugar en centros de enseñanza reglada, aulas municipales, entidades subvencionadas y otras organizaciones sin ánimo de lucro. - 11 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras acogida, que varían de unos colectivos a otros: entre las más habituales, destacan la tradición cultural de una vida sociofamiliar más privada, el poco interés o desconocimiento de las posibles vías de asociación y la situación de irregularidad legal, que se traduce en vulnerabilidad. Otras variables significativas que diferencian la vida social y el tipo de integración de estas mujeres son la edad, el idioma y, en el caso de las más afortunadas, el tipo de trabajo. La juventud multiplica la libertad, facilita la adaptación al cambio y se encuentra ligada a la vida estudiantil u otras actividades formativas que incrementan el desarrollo de las relaciones sociales. “…tengo muchos amigos en el Instituto, ahora estoy más a gusto porque se nota que quienes están en mi curso quieren estudiar, en el Instituto anterior había mucha gente que no, y te fastidiaba…”, confiesa una estudiante albanesa de diecisiete años que vive en Logroño (Giró Miranda y Fernández Sáenz de Pipaón, 2004, p. 142). Por su parte, las mujeres mayores de veinticinco años suelen tener hijos y/o otras responsabilidades que limitan la expansión de su vida social. El idioma, por su parte, constituye la principal herramienta comunicativa para favorecer la integración. Es evidente pensar que aquellas mujeres que todavía carecen de conocimiento o fluidez del castellano se encuentren más cómodas relacionándose con personas que hablen su lengua materna, sintonizando canales de televisión o leyendo literatura de su país de origen. Esta variable, especialmente relevante entre árabes y chinas o en las que poseen una lengua radicalmente distinta al castellano, puede conducir nuevamente a un modelo endogámico y en ocasiones, a un círculo vicioso entre el idioma y la vida social. No obstante, tal y como se ha indicado anteriormente, las mujeres inmigrantes son con frecuencia perseverantes ante largos procesos de aprendizaje y, en este terreno, muestran una enorme voluntad e interés por el español como vehículo de comunicación y apertura a nuevas realidades. En tercer lugar, el tipo de empleos que las mujeres inmigrantes realizan es otro elemento diferenciador en la adopción de modelos de integración. Se ocupan principalmente en tareas que no exigen permiso de trabajo ni inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social, pero contribuyen al sostenimiento del Estado de Bienestar y la solución de problemas acuciantes: véase, el sector servicios y de prestaciones sociales, en especial, las labores de asistencia a enfermos y ancianos, como consecuencia del envejecimiento de la población y el incremento del número de personas dependientes que viven solas y precisan ayuda doméstica. De este modo, los horarios de aquellas que trabajan como internas en un domicilio, o en la hostelería, son - 12 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras un obstáculo para coincidir con los de su círculo de amistades, impidiéndoles una vida social placentera. En otros casos, el agotamiento tras largas y duras jornadas laborales reduce su interés por la vida social, un factor que se acentúa al sumarse sentimientos de tristeza, soledad o apatía por la preocupación y añoranza de los seres queridos que viven en el país de origen. Este último es un aspecto nada desdeñable, común en situaciones de desestructuración familiar por ausencia de los hijos o lejanía del resto de miembros de la familia a los que no ven desde hace varios años, o con los que se comunican pero no pueden abrazar. “(...) Y lloraba mucho, yo sentía: aquí estoy trabajando, planchando, limpiando...y a mis hijos no hay quien les planche, a mis hijos no hay quien les cocine... me torturaba así, llamaba a todas horas y hablaba con mi hija, con mi marido no podía hablar porque no lo encontraba , el mediano me ignoraba, nunca me decía mamá, y me partía el alma... el pequeño cogía el teléfono y lloraba, lloraba y lloraba, los dos llorábamos... eso me duró un año”, relata una mujer boliviana a este respecto (Pérez Grande, 2008, p. 157). No obstante, con el fin de entender la capacidad de las mujeres inmigrantes para adaptarse a un contexto distinto a su cultura, es importante delimitar este concepto, notablemente amplio y muy difuso. ¿Qué elementos encierra? ¿Cuáles son sus características? Para la elaboración de este estudio se ha tomado como partida la definición de cultura de Tylor (Pérez González, 2007, p.116) que la concibe como “aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”. De esta manera, la cultura es expresión de todos los elementos que nos identifican y no se encuentra necesariamente marcada por el lugar de origen, puesto que es permeable y puede adaptarse a las circunstancias vitales. De entre todos los componentes culturales, las creencias religiosas se perfilan como una de las incipientes razones de distanciamiento, racismo y conflicto entre culturas. Un aspecto que conocen de primera mano las mujeres que profesan el Islam, a quienes el velo expone ante gran parte de la población de acogida como personas privadas de libertad. Esta afirmación, que muchas veces se realiza desde el desconocimiento de la doctrina del Corán, ha sido objeto de múltiples debates y material de sensacionalismo. Las jóvenes pakistaníes Ayesa Bibi y Sidra Rafiq - 13 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras (Goicoechea Gaona y Clavo Sebastián, 2012, p.41) citan el versículo concreto de dicho Texto Sagrado del que se desprende que el uso del pañuelo femenino es palabra de Dios: ¡Oh Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las demás mujeres creyentes, que abajen sus vestidos; esto es más conveniente para que no las conozcan y no las ofendan. Y es Dios perdonador, apiadable 33:(59). Para ellas, la voluntad de Dios requiere que la mujer se cubra para distinguirse de la gente, ser identificada como una musulmana respetable y devota y protegerse de las miradas, comentarios e insolencias de algunos hombres. Más allá de un simple trozo de tela, el velo refleja la moral interior y los valores inviolables de la identidad musulmana, como la castidad y la rectitud. Por tanto, se trata de un signo de protección y reafirmación cultural, no de sometimiento. En cambio Miguel Pajares, experto en temas migratorios, declara que “el velo está originalmente relacionado con la tradición que impedía a las chicas elegir por sí mismas la pareja para el matrimonio; su invisibilidad, cubriéndose lo más posible, estaba en consonancia con el hecho de que no debían atraer la atención de ningún chico, porque era la familia la que se encargaría de emparejarlas” (Diario El País, 13 de enero de 2004, p.10). En esta misma línea suenan las voces que conciben el velo como símbolo de discriminación hacia la mujer y sumisión a su marido, aunque no del modo vejatorio en el que se entiende la violencia física, psicológica o sexual. Al mismo tiempo, Pajares admite que el pañuelo puede representar también otros factores: por ejemplo, la defensa de una identidad que en el nuevo país ven minusvalorada por la xenofobia y la islamofobia 4 (reavivada a partir de los atentados del 11-S en Estados Unidos y 11-M en España), o precisamente, la pugna contra la discriminación de género. “Es conocido que muchas mujeres musulmanas en Europa y los países árabes, han adoptado el uso del velo en su lucha por la equiparación de derechos y por la ocupación igualitaria del espacio público respecto a los hombres, porque han considerado que tal uso les facilitaba su lucha y sus objetivos”, concluye Pajares en la misma entrevista. 4 El Consejo de Europa definió en 2005 la islamofobia como “el temor o los prejuicios hacia el Islam, los musulmanes y todo lo relacionado con ellos”. - 14 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras En nuestra vecina Francia, sin ir más lejos, la Circular Bayrou de 20 de septiembre de 1994 se oponía a que las niñas llevasen la cabeza cubierta a clase, por considerar el hiyab como un “signo ostentoso de diferenciación que crea separación entre los jóvenes”, en el contexto de una sociedad laica en la que la fe era, y sigue siendo, un asunto privado. Dicha prohibición no sólo creó más desarmonía en el ámbito escolar, sino que reforzó el simbolismo identitario del velo y evidenció la necesidad de los países europeos de afrontar “el aumento de población inmigrante procedente de países con tradiciones religiosas que hasta el momento no tenían tanta fuerza” (Innerarity, 2005, p. 143). Para la Profesora Titular de Sociología de la Universidad Pública de Navarra Carmen Innerarity (2005) el principal problema que plantea la cuestión sobre el “velo sí o velo no” no es otro que la opresión de la mujer en el Islam, y no el pañuelo como signo religioso. Debido a que la tendencia a “restablecer el orden” en las escuelas francesas choca con la falta de proyectos para integrar a las jóvenes musulmanas que son expulsadas y las confina en muchas ocasiones a los reductos comunitarios, Innerarity propone un camino alternativo y más eficaz para combatir la sumisión de las mujeres, en la línea una educación prolongada y la mejora de sus condiciones sociolaborales. Igualmente, este discurso recuerda a otras muchas creencias y tradiciones islámicas que el mundo occidental mira con recelo, por considerarse contrarias a la dignidad femenina. Entre ellas, el concierto de los matrimonios, la dote, la poligamia y, tal vez la más irritante, el repudio o talâq, que en árabe significa “librarse de ataduras” y se considera que constituye uno de los privilegios del hombre musulmán. Esta posibilidad de deshacer unilateralmente el matrimonio deriva, según la jurisprudencia tradicional, de dos aleyas coránicas: Las mujeres tienen sobre los esposos idénticos derechos que ellos tienen sobre ellas. Pero los hombres tienen sobre ellas preeminencia (2, 228). Los hombres tienen responsabilidad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los bienes que se gastan con las mujeres (4, 38/34). - 15 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras A la vista de estos versículos, una mujer puede heredar siempre la mitad que un hombre del mismo grado de parentesco. El contrato matrimonial se asimila a una compraventa y, en consecuencia, el varón es libre para romperlo en presencia o ausencia de su esposa y sin la intervención de un juez. Se inicia en ese momento un periodo de cuatro meses (iddah) en los que la mujer sigue pudiendo residir y ser alimentada en la casa del marido, quien todavía puede retractarse de su decisión. Por otra parte, aunque no todos los componentes de índole cultural originan tanta controversia como la fe, cualquier diferencia entre las costumbres que comprendían el estilo de vida en el país de origen y las de la sociedad de acogida, puede causar también aislamiento o desazón. Los hábitos alimenticios, por ejemplo, constituyen un factor que se vincula doblemente al proceso migratorio, por su carácter nutricional, y al mismo tiempo, sentimental: los recién llegados, y en especial las mujeres que se encargan de las tareas domésticas, dudan sobre qué comprar, cómo se llaman los nuevos productos o la forma de cocinarlos. Por ello, en el año 2008 la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) presentó la guía Una alimentación sana ¡para todos!, con el fin de proporcionar la información necesaria para que las principales comunidades de inmigrantes en nuestro país en esas fechas (África Subsahariana, África del NorteMagreb, China, Europa del Este, Latinoamérica y El Caribe, India y Pakistán) pudieran acceder a una alimentación sana y equilibrada. Dicha guía trata de contribuir a su integración en la nueva sociedad, familiarizándoles con la gastronomía y demostrándoles que, si lo desean, pueden incluso reproducir sus hábitos tradicionales de alimentación consumiendo productos españoles. Finalmente, puede decirse que en el proceso migratorio de una mujer existen innumerables fronteras. Algunas son visibles, como el idioma o las que delimitan el tránsito entre dos Estados, y son relativamente sencillas de cruzar en comparación con aquellas otras invisibles pero presentes, que pueden llegar a erigirse como auténticas murallas. Por mencionar algunas de ellas, la cultura, la ley, las creencias religiosas, la nostalgia de los seres queridos, las costumbres, los hábitos sociales y alimenticios o los estereotipos. - 16 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras Sobre estos últimos dan fe las palabras de Sakina Souleimani, una mujer marroquí que no lleva velo, no vino en patera, ni huía de la miseria ni la presión familiar. Sakina, filóloga de formación y miembro hasta 2009 del equipo técnico del Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI) reside en España, simple y llanamente, por amor a un madrileño: “cuando fui de vacaciones a Andalucía en 1985, lo que más me sorprendió es que las mujeres no fueran vestidas con traje de gitana. ¿Cómo no voy a entender que la gente se sorprenda porque yo no lleve pañuelo ni chilaba?” (Diario El País, 8 de marzo de 2002, p.32). Sin embargo, Sakina también comparte una visión crítica sobre nuestra sociedad: “Lo que pasa es que los españoles sois clasistas. Aceptáis al inmigrante asimilado, pero no el que mantiene su tradición. Es curioso, porque os gastáis un montón de dinero en conocer países exóticos y no os dais cuenta de que tu vecino procede de ahí”. Respecto a la asimilación, la conocida como “guerra del velo” en Francia a la que se ha aludido anteriormente, cuestionó la eficacia de este modelo tradicional que supone “una total identificación del inmigrante con el nuevo universo cultural que le acoge y el olvido de sus referencias, para introducirse de la manera más completa en su nuevo paisaje” (Ramadan, 1994: 164). Por el contrario, el derecho de los grupos étnicos y las minorías religiosas a conservar y expresar sus tradiciones no es temporal ni puede ser cuestionado, sino que posee carácter permanente, sin que ello suponga un obstáculo para su éxito en las instituciones económicas, educativas y políticas de la sociedad dominante. Por tanto, la integración no es solamente una cuestión de esfuerzo por parte de las mujeres (u hombres) que llegan a un país, sino una vuelta al equilibrio, una inquietud de aproximación y un crecimiento en la diversidad de todas las personas que componen la nueva sociedad. Por ende, sería necesario tender más puentes para vencer los sentimientos mutuos de miedo, desorientación y desconfianza, que paralizan y dificultan el acceso al aprendizaje de la convivencia. - 17 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras 3. “Café y palabras”: ¿Cómo nació y creció la idea? Diseño del Proyecto Esta iniciativa surgió como resultado de las necesidades detectadas en las participantes de la Asociación YMCA de Logroño, mediante el Proyecto de investigación “Mujeres inmigrantes: promoción de las relaciones sociales a través de la Educación y el Ocio”, realizado entre diciembre de 2011 y abril de 2012. Por medio de entrevistas semi-estructuradas, seis alumnas de castellano de nivel avanzado demandaron actividades relacionadas con la cocina y más ocasiones en las que poder expresarse. De este modo emergió “Café y palabras”, un programa de tertulias que persiguen la finalidad de crear espacios de encuentro distendidos y con tintes culinarios entre las mujeres inmigrantes, ofreciendo un canal de expresión a sus intereses e inquietudes, así como una herramienta lúdica para practicar el castellano. Se admite, no obstante, que las mujeres que se comuniquen con dificultad sean apoyadas por otras, o que les ayuden en la comprensión de las ideas, utilizando idiomas comunes como el árabe o francés. Asimismo, se propone que una o dos participantes se encarguen semanalmente de preparar un plato típico de la gastronomía de su país, para acompañar la conversación y explicar a sus compañeras los ingredientes, la elaboración, la ocasión en que se degusta, etcétera. Se caracteriza, por lo tanto, por tratarse de una metodología libre, participativa y no directiva, basada en los principios que se exponen a continuación: Carácter voluntario de la asistencia y la participación en las tertulias. Las mujeres acuden e intervienen en los encuentros de manera totalmente libre, creándose un clima sincero y cordial. Papel protagonista de las participantes durante las tertulias. Entre otros aspectos, ellas tienen la oportunidad de escoger los temas que desean compartir, bien con anterioridad o espontáneamente, por ejemplo, llevando el recorte de una noticia que hayan leído en el periódico o relatando un problema que les preocupe. - 18 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras Rol conductor y motivador de la dinamizadora. Las reuniones crecen a cargo de una alumna en prácticas de 4º de Grado en Trabajo Social, que a su vez es profesora de castellano de ese mismo grupo. En concordancia con el principio anterior, su papel se limita a orientar y animar la conversación, procurando al mismo tiempo que se cumplan las dos normas básicas de los encuentros: el uso del castellano como lengua vehicular y el respeto al turno de palabra y las opiniones de las compañeras. Por su parte, la implementación del Proyecto que ha dado pie a este estudio, se ha llevado a cabo durante el presente curso 2012/2013. Las colaboradoras que lo han hecho posible son un grupo de doce mujeres participantes, que habitualmente asisten de lunes a jueves, en horario de 11:15 a 12:15, a clases de castellano de nivel intermedio en la Asociación. Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a edad, puesto que los años de las mujeres oscilan entre 23 y 50. En cambio, otros aspectos son relativamente homogéneos, como la procedencia, las creencias religiosas, la circunstancia migratoria o la situación laboral. Respecto a los países de origen, ocho de ellas proceden de Marruecos y las cuatro restantes de países distintos: Argelia, Gambia, Pakistán y Rusia. En consecuencia, diez son naturales del continente africano (en concreto, nueve de la región de Magreb y una de África sub-sahariana), otra de Asia y una última, de Europa del Este. En cuanto a las creencias religiosas, once profesan la religión islámica, mientras que únicamente la chica de Rusia es católica ortodoxa. Todas llegaron a España en compañía de sus esposos hace una media de cuatro años, en busca de una oportunidad laboral o una mejora en la calidad de vida. Superaron los estudios primarios en sus países (en tres de los casos, también secundarios y de formación profesional), y se encuentran actualmente en situación de desempleo. Al margen de YMCA, no forman parte de otra Asociación de ningún tipo, se ocupan de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Las reuniones se programaron los martes (o miércoles, en función de las actividades extraordinarias programadas en el calendario mensual de la Asociación) entre el 26 de febrero y el 9 de abril de 2013, en un aula de YMCA. La primera dificultad surgió al tratar de establecer el horario en que las tertulias tendrían lugar, por lo que se decidió que la mejor opción sería desarrollarlas en los sesenta minutos de - 19 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras clase. Por su parte, la elección provisional de los temas se realizó en torno a los intereses previsibles de las participantes: 26 de febrero de 2013: presentación de “Café y palabras” y tertulia 1, “presente y futuro”. 6 de marzo de 2013: tertulia 2, “la amistad”. 12 de marzo de 2013: tertulia 3, “Día Internacional de la Mujer”. 20 de marzo de 2013: tertulia 4, “el amor”. 26 de marzo de 2013: tertulia 5, “borrando problemas”. 9 de abril de 2013: tertulia 6, “la desigualdad y los prejuicios”. Despedida final. Sin embargo, se contempló que en la sesión de presentación se informaría de que esta elección era flexible y podían sugerir libremente otros temas, como se ha reseñado antes en los principios. Por último, el hilo de desarrollo de las tertulias se organizó en base a los siguientes pasos: en primer lugar, saludo de bienvenida y presentación del plato por parte de las “cocineras”. A continuación, introducción del tema de mano de la dinamizadora e inicio de un debate-coloquio a partir de la formulación de preguntas, exposición de imágenes o realización de dinámicas. Finalmente, comentario de las principales conclusiones y despedida. - 20 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras 4. ¿Por qué YMCA? Marco institucional YMCA (Young Men´s Christian Asociation), cuyas siglas pueden traducirse al castellano como Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, fue fundada en Londres en el año 1844 de la mano de Sir George Williams. Con el objetivo de velar por la calidad de vida de las comunidades que vivían en condiciones deplorables e inhumanas, YMCA comenzó a desarrollar actividades que buscaban el retorno a un espacio de convivencia, respeto, libertad de expresión y enaltecimiento del ser humano. Actualmente, es una de las organizaciones internacionales y de carácter voluntario más extendidas del mundo. Así, nacieron en el seno de esta Asociación algunos deportes de espíritu colectivo, como el baloncesto, el fútbol sala y el voleibol. Durante más de siglo y medio de andadura, YMCA ha trabajado duramente por el desarrollo pleno de las personas, de acuerdo a los valores que conforman su ideario: compromiso, voluntariado, respeto, profesionalidad, educación, humanismo, liderazgo, transformación, participación, justicia social e independencia. Paulatinamente, este movimiento ha ido creciendo hasta llegar a poseer en la actualidad 40 millones de miembros y estar presente en más de 125 países, que cuentan con una sede en Ginebra (Suiza). En España, YMCA inició sus pasos en el año 1980 en barrios periféricos de Madrid, tratando de responder a las necesidades de desarrollo de la población más necesitada. Hoy en día, la Asociación cuenta con 14 centros en Barcelona, Madrid, Getafe, Leganés, Valencia, Zaragoza, Huesca, Toledo, Salamanca, Valladolid, Cuenca y La Rioja, donde cientos de niños, jóvenes y adultos se reúnen para realizar actividades de carácter lúdico y educativo, bajo el lema Sabemos ayudar, sabemos disfrutar. Concretamente en La Rioja, YMCA está presente en la ciudad de Logroño 5 desde el año 1998, y en la localidad de Haro desde 2006. De este modo, junto a otros muchos compromisos, el apoyo y el empoderamiento de los inmigrantes ocupa un lugar central en la Carta de Servicios prestados por YMCA: cursos de español para adultos extranjeros; información, 5 La sede de YMCA en Logroño se ubica en la Plaza Martínez Flamarique 12-13 bajo. Su página web es http://www.ymca.es/ - 21 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras asesoramiento e intermediación en la búsqueda de empleo; atención a los niños inmigrantes en los Centros Educativos; ayuda en la resolución de conflictos interculturales, así como asesoramiento, traducción y acompañamiento. Entre todas estas acciones, el programa social de castellano es el que atiende a un mayor número de mujeres en Logroño. Por razones de compatibilidad con la vida familiar y laboral, las clases para ellas se imparten de lunes a jueves, de 10:00 a 13:15 horas (a diferencia de los hombres, que asisten por las tardes). A lo largo de tres turnos tienen lugar al mismo tiempo, pero en distintos espacios, diferentes niveles de aprendizaje de la lengua: alfabetización, A1, A2 y B1, cada grupo con un profesor voluntario. Las mujeres que tienen hijos que aún no se encuentran en edad escolar, disponen de un servicio de guardería en el que dos o tres monitores, también voluntarios, estimulan a los niños y juegan con ellos mientras sus madres están en clase. Asimismo, dado que las alumnas procedentes de Marruecos suponen el grueso del alumnado femenino, la plantilla de YMCA cuenta con una traductora de castellano a la lengua árabe. Otra iniciativa novedosa que demuestra la sensibilidad de la Asociación por la diversidad cultural es el programa “Más allá de ti”, que cobró vida durante el mes de noviembre de 2012 y concluye en mayo de 2013. Esta propuesta recoge una serie de sesiones destinadas a cualquier persona de YMCA (participantes, voluntarios, trabajadores y miembros), así como a personas externas, con el objetivo de crear espacios de convivencia y sensibilizar a la población sobre la necesidad de una sociedad intercultural y de respeto entre culturas. Las mujeres se perfilan como protagonistas de algunas de las acciones más destacadas de “Más allá de ti”: por ejemplo, el proyecto incluye una charla-exposición a cargo de la presidenta de A.A.I.T.S.R. (Asociación de Acogida de Inmigrantes Trabajadores Senegaleses en La Rioja), y una conferencia titulada “la perspectiva de género en los planes autonómicos de inmigración”, dirigida por una experta en Igualdad y Género. No obstante, el tesón de YMCA por transformar la comunidad en un ambiente más plural y tolerante no se limita a los servicios que tienen lugar en la propia sede. El radio de trabajo se amplía mediante la labor de mediación intercultural en el ámbito escolar y sanitario, y la colaboración en Programas Externos, como el Proyecto ICI - 22 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras (Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural), impulsado por Fundación La Caixa y promovido por la Asociación Rioja Acoge en los barrios San José y Madre de Dios. Este Proyecto, que se ejecuta actualmente en otros 16 territorios de España por distintas entidades colaboradoras, consiste en una intervención preventiva y promocional que favorece la integración de las personas inmigrantes, contribuyendo a la cohesión social y, en definitiva, a la capacitación de la sociedad para afrontar sus problemáticas en cuestión de convivencia. Una coexistencia de ciudadanos marcada por la interculturalidad 6 . 6 Más información sobre el Proyecto ICI en la página web de Obra Social “la Caixa”, http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/inmigracion/intervencionintercultural_es.html. - 23 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras 5. La alegría tiene nombre de café Desarrollo del Proyecto Juntando un par de mesas del aula de castellano, entre porciones de un bizcocho de limón, empieza la primera reunión. Algunas mujeres sonríen y Aaminah, una de las marroquíes más extrovertidas, dice con ilusión “ay, es verdad, que hoy vamos a hablar…”. Todas conocen la receta del postre que ha elaborado la dinamizadora y es de nuevo Aaaminah quien se atreve a explicarla a las demás. Leila, la única participante de Pakistán, se ofrece voluntaria para preparar un plato típico de su gastronomía para la siguiente sesión. La dinámica “la maleta mágica” sirve para romper el hielo y comentar sus prioridades actuales en la vida. Entre todas, aportan ideas muy variadas que dan pie a un diálogo enriquecedor sobre libros, moda, religión, la familia… Las mujeres de Marruecos se muestran especialmente arraigadas a su cultura, repitiendo en varias ocasiones, el Corán y los caftanes (vestidos femeninos tradicionales de este país del Norte de África) como objetos imprescindibles para ellas. Además, por su grado de complicidad, puede apreciarse también que algunas se conocen y mantienen relación fuera de las aulas. Asimismo, aprenden el significado de la expresión “echar de menos” para identificar sus sentimientos y piden a la dinamizadora que escriba en un papel “te echo de menos y te quiero mucho”. La segunda tertulia trae consigo una sorpresa: se unen a participar otras seis compañeras (cuatro de Marruecos y dos de Pakistán), cuya profesora de castellano no ha podido asistir. “Nosotras también queremos clases así”, bromean ellas mientras prueban el “gajar halwa”, un plato propio de la alimentación cotidiana de Pakistán que Leila ha preparado a base de zanahorias ralladas, almendras, pasas, pistachos y mantequilla. La visualización del corto de animación “Parcialmente nublado” sirve como pretexto para conversar sobre la amistad, un tema que desde el primer momento les atrapa. Las participantes musulmanas coinciden en que el Islam solamente permite que las mujeres tengan amigas y los hombres amigos. “Los amigos de nuestros maridos no son nuestros amigos y no pueden entrar en casa si no está él. Sus hermanos o primos tampoco”, comenta Farah, a quien las demás mujeres de Argelia, Marruecos y Pakistán - 24 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras dan la razón. Lidett, que es de Gambia, aclara que ella sí puede recibir en casa a los familiares de su esposo. Hablar por teléfono, pasear y tomar café o té en casa son las actividades que realizan con amigas. Cuentan que no pueden ir con ellas a una cafetería, sí con su marido, porque “no está bien visto” y supondría una falta de respeto a Dios. Aamminah insinúa que además, si están solas, otros hombres pueden hablarles, sonreírles o guiñarles un ojo. Raissa, una de las mujeres marroquíes más jóvenes, confiesa que ella sí toma café o come fuera de casa con una amiga a veces. “Yo le cuento todo a mi marido y respeto a Dios, pero no hago nada malo por comerme un pincho de tortilla con una amiga” aclara, entristecida al observar que los rostros de las demás desaprueban su actitud. Malika y Odele, que tienen más o menos la misma edad que Raissa, confiesan que en Rabat también lo hacían, pero en Logroño no. Por su parte Irina, que es de Rusia, cuenta que en su país los hombres y las mujeres pueden ser amigos, pero el ámbito de diversión es más privado. Suelen ver películas, tomar café o celebrar fiestas en casa, no tanto en el cine, cafeterías y discotecas. A medida que transcurren las reuniones la evolución es muy positiva en todos los sentidos. Los platos de comida, por ejemplo, son cada día más elaborados: las mujeres marroquíes cocinan manjares que degustan en ocasiones especiales, como bodas o cumpleaños. Entre otros, galletas de coco rellenas de mermelada de albaricoque; “kufta” de carne picada al horno; “espuma de mar” a base de merengue, huevo y chocolate; “msemen” rellenos de atún, calabacín y zanahorias ralladas; o “kika”, un dulce similar al bizcocho, con una capa de nata y recubierto de chocolate y nueces, para saborear junto a una caliente taza de café o su característico té de hierbabuena. Lidett, por su parte, prepara un almuerzo tradicional de Gambia, que algunas mujeres de Marruecos conocen: té de manzanilla, empanadillas rellenas de huevo, carne picada y pimienta negra, y bizcocho de yogurt con pepitas de chocolate. Samar, que es la más joven del grupo y suele acudir a las reuniones con su hijo de un año, acerca a sus compañeras una porción de la gastronomía de Argelia: “mohalabeya” de maicena, leche, huevos y almendras. - 25 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras Igualmente, la implicación de las participantes crece en cada tertulia y las palabras fluyen de manera natural y espontánea. Ayudan con entusiasmo a la dinamizadora a preparar y recoger el aula y se intercambian de manera espontánea las recetas de los platos. A veces las horas se antojan escasas y muchas ideas se quedan en el tintero. Los temas también se modifican en función de las circunstancias o demandas de las participantes. Durante la tercera tertulia, que se centra en el Día Internacional de la Mujer, comienza a visibilizarse una mayor comodidad en la posición y la postura corporal. Se sientan aleatoriamente, no tanto al lado de sus paisanas, y muestran una actitud más relajada. Todas están de acuerdo en que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y creen que no existen profesiones prohibidas para el sexo femenino. Las marroquíes señalan que en su país abundan las mujeres que conducen autobuses o taxis. Asimismo, coinciden en que las tareas del hogar son responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. La mayoría confiesan que sus maridos colaboran en casa si ellas están enfermas o embarazadas. Dicen también que tratan de educar igual a sus hijos que a sus hijas, enseñándoles indistintamente a poner la mesa o cambiar los pañales a sus hermanos pequeños. La “polémica” llega cuando se retoma el tema de la tertulia anterior, sobre las actividades de ocio. Las de creencia musulmana defienden que las mujeres casadas no pueden llevar bañador ni bikini en la playa, ya que estarían insinuándose a los hombres. Irina y la dinamizadora intentan hacerles pensar preguntándoles que, si creen en la igualdad entre hombres y mujeres, “¿no supone esto una falta de libertad?, ¿una negación de sus derechos?”. Ellas opinan que sólo respetan su religión. Admiten, por el contrario, que apoyarían a sus hijas si quisieran jugar al fútbol siempre que llevasen velo en la cabeza, aunque tuviesen que vestir pantalón y camiseta corta. El amor es el tema estrella en la cuarta tertulia. Hablar de ello les apasiona, les arranca sonrisas sinceras y en ocasiones, les ruboriza. Lidett opina que para ella amar es ser generosa, compartirlo todo con la familia. Odele aclara que puede haber muchos tipos de amor: el de pareja, el que siente hacia su madre, sus hijos… Y en palabras de Aaminah, “para los musulmanes el más importante es el amor a Dios, después a nuestro padre”. - 26 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras Deciden narrar, una por una, sus propias historias de amor. En los relatos de las mujeres de creencia islámica, se repiten algunos denominadores comunes. Casi todas conocieron a sus esposos a una edad temprana, bien porque los hombres se fijaron en ellas (en la calle, en la escuela…) y pidieron la mano a su padre; o porque los progenitores de ambos llegaron a un “acuerdo”. Tras un par de encuentros para tomar café, prepararon una boda rápida. “Se puede preparar en tres o cuatro días, si tienes dinero”, comenta Nur. La opinión decisiva para que la boda pueda celebrarse es la del padre. “Si mi padre quiere y yo quiero, me caso. Pero si yo quiero y mi padre no quiere, no me caso”, explica Aaminah. Reconocen que la primera vez que les vieron estaban muy nerviosas y avergonzadas, pero con el tiempo esa timidez desapareció. “Entonces las mariposas en el estómago son universales”, dice la dinamizadora tocándose en círculos la tripa con la mano. Y ellas ríen al unísono. Leila recuerda con emoción que su enlace se celebró en una isla de Grecia: “la preparó la familia de mi esposo. Era verano, había muchos colores y la boda duró tres días…”. Farah le pregunta si el rito del matrimonio en Pakistán es similar al de la India y Leila asiente. Por su parte, Irina cuenta que su marido es su amor de la infancia. Fueron compañeros de colegio y amigos durante mucho tiempo, a los 16 años empezaron a salir y con 20, se casaron. Al hilo de sus testimonios la dinamizadora les plantea cuestiones que dan lugar a otros diálogos. A la pregunta de si preferirían que, como en el caso de Irina, pudiesen elegir el hombre de quien enamorarse, las musulmanas responden que no, que para ellas el respeto hacia Dios y su padre es lo primero. “Así, si sale mal, la culpa no es tuya, es de tu padre”, añade Dana bromeando. Respecto a su opinión sobre parejas del mismo sexo, las caras de algunas de ellas son enigmáticas, en especial la de Leila, que abre con espanto los ojos y contesta un sonoro “no”. “Dios hizo al hombre y a la mujer juntos… por algo será”, puntualiza Aaminah refiriéndose a la complementariedad de los sexos. “Mejor soltera, pero no con otra mujer”, dice Nur, que más tarde explica que en Marruecos no es extraño que una mujer mayor esté soltera. “Para mí está bien. Como en España… es todo igual que aquí”, Irina aporta su punto de vista sobre la homosexualidad. La quinta tertulia cuenta también con la presencia de Eva, una chica que realiza prácticas de castellano para extranjeros. Algunas se ofrecen voluntarias para explicarle en qué consisten las reuniones. “Nos juntamos una vez a la semana, cocinamos, - 27 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras decimos cómo lo hemos hecho y hablamos”, dice Aaminah. “Hablamos sobre todo, nuestra religión, los postres, el amor…”, continúa Farah. “Y sólo se puede hablar en castellano”, interviene Lidett divertida, a quien a veces le molesta que sus compañeras hablen entre ellas en árabe. “¿Qué es para vosotras un problema?”, la dinamizadora inicia el debate con esta pregunta. Todas están de acuerdo en que, según las personas, los problemas pueden ser muy distintos: el desempleo, una enfermedad, una discusión… “¿Y cómo os sentís cuando tenéis un problema?”. “Preocupadas”, dice Lidett. “Y tristes…”, añade Nur, con rostro apesadumbrado. “Claro, cuando tenemos algún problema nos sentimos mal… Pero hay que hablar, siempre hablar”, dice Aaminah mientras las demás asienten con la cabeza. Por medio de la dinámica “borrando problemas” van desenmarañando, de forma anónima en trozos de papel, aspectos que les preocupan. La crisis y la falta de empleo son los temas más repetidos. Creen que, aunque no pueden hacer mucho individualmente por cambiar la situación económica, es importante que sigan formándose y buscando trabajo. Todas desean trabajar, “para ayudar a nuestro marido con los gastos”, explica Samar. Aparecen también otras preocupaciones de carácter personal, como el deseo de no enfadarse tan fácilmente. El momento más emotivo llega al leer la hoja en la que pone “me gustaría ver a mi mamá y mi familia”. Todas confiesan que echan de menos a sus seres queridos. Hablan con ellos por teléfono o Skype, pero expresan con tristeza que no es lo mismo que poder abrazarles… Farah es la primera que rompe a llorar. Y Nur le sigue, contando entre sollozos que cuando su padre murió no pudo ir al funeral. Entre confesiones y consejos la hora llega a su fin, con el cierre de una idea alentadora: a pesar de los problemas o preocupaciones, es importante mantener una actitud positiva y una expresión amable. Por último, en la sexta tertulia destaca la ausencia de Irina y el tema de conversación brota directamente de las peticiones de las mujeres musulmanas. Para ellas, el Islam constituye uno de los pilares fundamentales de su vida, pero consideran que gran parte de la sociedad occidental mantiene una visión negativa sobre él y les prejuzga. “Algunas mujeres y hombres se han apartado de mí por la calle, sólo por llevar velo… como si les diera asco”, comenta Nur con lástima. “Muchas creen que no tenemos pelo”, bromea Odele logrando distender el ambiente. La dinamizadora les - 28 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras invita a hablar: “aquí y ahora tenéis la oportunidad de explicaros, el espacio es vuestro”. Aaminah cuenta que el velo es un mandato del Corán, donde se dicta que las mujeres deben taparse para evitar las miradas y comentarios de hombres que no sean sus maridos. “Nosotras lo hacemos por respeto a Dios, que lo ve todo. El Corán pide que nos tapemos más, la cabeza, las manos… por aquí se señala los tobillos, pero nosotras no cumplimos todo. “Tenemos que llevar ropa ancha. Y no podemos llevar pantalones”, añade Leila. “Pero en casa nos quitamos el velo”, prosigue Farah, “con nuestro marido nos ponemos cómodas, nos maquillamos, nos ponemos pantalón corto….” se levanta el bajo del vestido y todas se ríen al unísono. Nur explica un dicho típico del Islam, que dice que ni una mujer sin velo, ni un perro, pueden entrar en otras casas. A continuación, hablan sobre la poligamia: “el hombre puede tener hasta cuatro mujeres”, comienza explicando Leila. “¿Qué sentiríais vosotras si vuestro marido quisiera tener otra esposa más?”, abre el debate la dinamizadora. “No podemos hacer nada. El Corán dice que te calles”, interviene de nuevo la mujer pakistaní. Aaminah discrepa, ella sostiene que si la primera mujer no está de acuerdo, puede abandonar la casa llevándose a sus hijos. “Yo no podría. Cogería mi maleta y mis hijos y me iría”, afirma Nur. “Pues mi marido tiene otra mujer en Gambia”, interviene Lidett, un comentario que deja a todas sorprendidas. La chica de África subsahariana cuenta que ella es la segunda esposa: “no vivimos en la misma casa, porque ella está en Gambia y yo aquí. Pero mi hija mayor vive allí con ella. Y el hijo de ella vive aquí conmigo, mi marido y mis hijos pequeños. Le cuido como si fuera mi hijo”, añade Lidett, quien también explica que la relación entre las esposas suele ser buena, como si fueran hermanas. “Pero es mejor para la segunda esposa. Porque el marido ya no hace caso a la primera, no duerme con ella, no tienen hijos…”, dice Aaminah, y Lidett asiente con la cabeza. “La segunda esposa siempre es más joven”, aporta Dana. Las diferencias culturas entre los países islámicos también salen a la luz cuando la dinamizadora pregunta qué ocurre si una mujer soltera se queda embarazada. “Su padre, su madre… su familia le pega cien veces”, responde Lidett con decisión. Por su parte, Leila se acerca al cuello el cuchillo con el que han partido la comida y comunica sin palabras que, en Pakistán, le cortarían la cabeza. “Oh, no, no”, expresan algunas participantes marroquíes con cara de horror. “En Marruecos la echan de casa y va la policía…”, dice Odele. “Se tienen que casar. Pero si no quieren, la policía les lleva a - 29 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras la cárcel”, completa Nur. “Porque un hombre puede estar con cuatro mujeres, pero siempre con esto”, resume Aaminah tocando su anillo de boda. Finalmente, mientras ellas dialogan sobre el repudio, se acercan a la tertulia Idoia y Dalinda, la trabajadora social y la mediadora intercultural de YMCA, respectivamente. Dalinda, que es de Túnez y profesa también el Islam, ayuda a las participantes a explicar en castellano la razón de que una mujer herede la mitad de patrimonio que un hombre: “el hombre es el que tiene que sostener a la familia. La mujer recibe el dinero para sus gastos, pero el dinero que el hombre recibe de más es porque tiene el deber de mantener a su mujer, sus hijos…”. Todas las mujeres sonríen y asienten, contentas de que Dalinda haya verbalizado lo que ellas pensaban, pero no sabían explicar. Idoia propone a las participantes que sean ellas, en primera persona, quienes dirijan la ponencia de “Más allá de ti” en el mes de mayo, sobre las mujeres en la religión islámica. Algunas aceptan tímidamente. La idea les avergüenza, pero a la vez les entusiasma. De este modo, concluye el ciclo de tertulias “Café y palabras”, que no desaparece, solamente se transforma. - 30 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras 6. Evaluación, resultados y conclusiones 6.1. Evaluación y resultados Todo el trabajo ha girado en torno al objetivo grupal de fomentar redes de relación, tanto en el propio núcleo de las participantes como fuera del mismo, al tiempo que perseguía los propósitos individuales de elevar la autoestima y fomentar la expresión de opiniones y sentimientos. Por ende, a fin de centrar la atención en tales aspectos cualitativos, difíciles de plasmar no obstante, se ha empleado una metodología de evaluación basada principalmente en la lluvia de ideas, mediante la celebración de grupos de intercambio de opinión, y la observación participante, que ha dado lugar a la elaboración de un diario de campo. En cuanto a la primera técnica, antes de comenzar la tertulia “presente y futuro” la dinamizadora planteó a las participantes, como punto de partida, una serie de preguntas: - ¿Qué es para vosotras una tertulia? - ¿Habéis participado alguna vez en una experiencia parecida? - ¿Qué esperáis de estas tertulias? - ¿Sobre qué temas os gustaría hablar? De las respuestas obtenidas a estas preguntas destaca el hecho de que la mayoría desconocían la noción de una tertulia y nunca antes habían vivido una experiencia similar. De hecho, salvo la asistencia a clases de castellano, era la primera vez que participaban en una actividad en grupo. Se mostraron, por lo tanto, muy reservadas a la hora de hablar sobre sus expectativas de la actividad y proponer temas, otorgando completa libertad a la dinamizadora, “lo que tú quieras estará bien”. Asimismo, en una fecha intermedia al desarrollo de “Café y palabras”, tras la celebración de la tercera tertulia, se cuestionó a las participantes sobre la evolución de algunos aspectos: - ¿Os han gustado hasta el momento las tertulias? - ¿Qué creéis que os aportan? - ¿Cambiaríais algo de ellas? - 31 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras - ¿Hay algún tema que aún no hayamos tratado sobre el que os gustaría hablar? Atendiendo a las opiniones que las mujeres expresaron en este momento, se observaba un entusiasmo elevado con las reuniones, de las que declararon que no cambiarían ningún aspecto: “me gusta que un día hablemos sobre nosotras”, afirmó Nur; “sí, hablamos y aprendemos más de todo… de tu país, de mi país”, corroboró Aaminah, dirigiéndose a la dinamizadora. Con respecto a la cuarta pregunta, propusieron realizar una tertulia sobre religión, como se anticipaba en el apartado anterior, puesto que era un tema que siempre se encontraba ligado transversalmente a sus valoraciones. Precisamente, una vez concluida esta tertulia imprevista, tuvo lugar un nuevo y último grupo de intercambio de opinión a fin de conocer ciertas valoraciones finales de las participantes: - ¿Cuál es el tema que más os ha gustado? ¿Y el que menos? - ¿Os habéis sentido a gusto? - ¿Os gustaría repetir esta experiencia? A pesar de que al principio no se atrevían a decantarse por ningún tema, las participantes coincidieron finalmente en que el amor y la religión habían sido, sin duda, sus preferidos. Asimismo sus breves pero sinceras declaraciones confirmaron que se habían sentido muy a gusto: “tengo confianza para contar mis problemas… todo lo que me preocupa”, expresó Odele; “amo los martes, podemos hablar”, dijo por su parte Anisa, y Farah insistió en que “me gusta todo. Conocemos España y también podemos hablar de nuestro país”. A su vez, todas ellas afirmaron que repetirían la experiencia encantadas. Por otro lado, la elaboración de un diario de campo ha hecho posible la descripción con detalle del desarrollo de las tertulias y ha permitido el registro de observaciones, de las que se desprende una evolución muy positiva a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en cuanto a la elaboración de la comida, a medida que las sesiones avanzaban las participantes se pusieron de acuerdo para preparar unos platos que destacaban por la cantidad, pero sobre todo por la calidad. A las “cocineras” se les iluminaba el rostro hablando sobre los ingredientes, la manera de cocinarlos, las - 32 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras ocasiones en las que se degustan… Mientras, muchas de las demás no dudaban en tomar notas de las recetas en su cuaderno. Igualmente, tuvo lugar un aumento en el número de intervenciones de todas las participantes, en especial de las mujeres que en un principio sentían una mayor vergüenza o miedo a expresarse en castellano. Las marroquíes Aaminah, Farah y Nur y la gambiana Lidett, quienes se manifestaron tempranamente como líderes del grupo, motivaban al resto de sus compañeras a intervenir. Por su parte, Leila y Odele perdieron poco a poco el miedo a expresarse en castellano, mientras que Anisa, Dana, Regina y Samar realizaron progresos asombrosos de superación de la timidez. Dado que sus lenguas nativas no coincidían, la propia Lidett estableció en la primera tertulia la norma de que era “obligatorio” emplear el castellano, una pauta muy acertada que todas intentaron respetar. Sobresale también un progreso en la situación de las participantes alrededor de la mesa, que poco a poco empezó a ser más una cuestión aleatoria que de propia elección. Fue sólo cuestión del paso de dos o tres sesiones que las mujeres de Marruecos dejaran de buscar la cercanía de sus compatriotas y los diálogos surgieran espontáneamente entre todas. 6.2. Conclusiones A la luz de los resultados anteriores podemos concluir que “Café y palabras” ha alcanzado los objetivos que se habían propuesto inicialmente, a nivel individual y grupal, así como ha traído consigo otras consecuencias positivas que fueron surgiendo espontáneamente de la interacción. En primer lugar, destacar que el desarrollo de las sesiones se vio influido por la procedencia y, en especial, las creencias religiosas de las participantes, once de las cuales profesaban el Islam: estas mujeres, cuya religión restringe los ámbitos de relación entre amigas, encontraron en las tertulias un espacio en el que desinhibirse y exteriorizar sus inquietudes. A lo largo de las seis reuniones lloraron juntas, recordando la nostalgia de los seres queridos, pero principalmente compartieron decenas de alegrías y sonrisas, ruborizándose también en ocasiones si alguna de ellas hablaba de sexo. En dicho contexto fue la rusa Irina, quien se hallaba paradójicamente en minoría, repitiendo con frecuencia “en mi país es igual que aquí, todo igual que aquí”. - 33 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras No obstante, esta experiencia contribuyó a que todas fortalecieran los lazos que hasta el momento les unían como compañeras de clase, y entablaran conversación con mujeres de nacionalidades distintas a las habituales. Otra señal más de que “Café y palabras” fue génesis de diversidad y enriquecimiento cultural es el protagonismo que ellas mismas otorgaron al aspecto culinario, convirtiéndose en un hábito que les ayudaba a sentirse cerca de sus raíces y les permitía ser embajadoras de su cultura. En consecuencia, la función que cumplían los platos no se limitaba a un componente nutritivo, sino que conectaba con las emociones de las participantes, quienes experimentaban la libertad de no ser juzgadas, la satisfacción de un trabajo que se valoraba y la alegría de vivir en una sociedad que, aunque les resulte ajena, las considera y se enriquece gracias a ellas. Prosiguiendo, este interés por compartir el mundo propio y conocer el de las demás se observaba también en el devenir de las conversaciones: por ejemplo, en la tertulia sobre el amor, Farah le preguntó a Leila si el rito de las bodas en Pakistán es similar al de la India, o en el diálogo sobre la religión, Aaminah se interesó por cómo vive Lidett su matrimonio polígamo. Las reuniones se convirtieron en un espacio en el que los tapujos y el recelo desaparecieron. Por otra parte, sobresale una preferencia clara de las participantes por las tertulias que carecen de dinámicas u otras actividades preparadas de antemano; o lo que es lo mismo, se decantan por aquellas en las que la conversación va tejiéndose libremente a partir de la propuesta de un tema, como el amor y la religión. Justamente, de las intervenciones de las mujeres de creencia musulmana puede intuirse un estrecho arraigo y respeto a su cultura y la influencia de la fe en todas las esferas vitales. Sin embargo, albergan también otros intereses o sueños universales, que a la par que ayudan a romper los prejuicios en torno a la figura femenina en el Islam, configuran la distinta identidad de cada una: así, al igual que Irina aprecia las tardes de cine con sus hijos, Nur siente debilidad por las tendencias de la moda, Farah desearía recorrer todas las capitales europeas y Leila disfruta con la lectura de buen libro. Fue precisamente esta voluntad de compartir instantes la que impulsó a algunas mujeres a vencer la modestia o el miedo a expresarse en castellano, como se ha apuntado en el caso de las marroquíes Odele y Regina, o la pakistaní Leila. De este modo, sin aparentemente darse cuenta, practicaron y mejoraron el idioma, aprendiendo vocabulario y oraciones con las que poner nombre a sus sentimientos. - 34 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras Para concluir, escribiendo desde la más humilde opinión de quien firma estas páginas, considero que este ciclo de tertulias representó para muchas participantes uno de los escasos momentos de esparcimiento que se dedican a sí mismas, en compañía de sus iguales y lejos de las obligaciones de la vida cotidiana. Significó la apertura de una ventana a una realidad más amplia de la que antes conocían, en la que los prejuicios no encuentran cabida. Inventó un camino para combinar una de sus mayores aficiones, la cocina, con la expresión sincera de sus emociones. Y propició la construcción de un puente hacia el acercamiento y la comprensión mutua. En definitiva, “Café y palabras” contribuyó al empoderamiento de las participantes, la creación y fortalecimiento de los vínculos existentes entre ellas y la ampliación de sus puntos de vista. Las conclusiones que se establecen son alentadoras y reivindican la conveniencia de actividades que partan de las necesidades integrales, es decir, la concepción de las mujeres inmigrantes como seres individuales y sociales a su vez, más allá de sus demandas materiales. - 35 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras 7. Bibliografía García Palomo, C. (2007): Poquito a poco. Veremos el mundo al completo. Córdoba: Asociación KALA. Giró Miranda, J. y Fernández Sáenz de Pipaón, A. (2004): Mujeres inmigrantes. Invisibilidad y práctica cotidiana. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. Goicoechea Gaona, Mª. A. y Clavo Sebastián, Mª. J. (Coord.) (2012): Mujeres que miran a mujeres: la comunidad pakistaní. Logroño: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja. Innerarity, C. (2005). La polémica sobre los símbolos religiosos en Francia. La laicidad republicana como principio de integración. Reis, 111/05, pp. 139-161. Pérez-Díaz, V., Álvarez-Miranda, B., González-Enríquez, C. (2001). España ante la inmigración. Colección Estudios Sociales, nº 8. Madrid: Fundación “La Caixa”. Pérez Gonzáles, N. (2007): Interculturalidad: ¿un ámbito de la mediación? Portularia Vol. VII, 1-2, 107-122. Pérez Grande, Mª. D. (2008): Mujeres inmigrantes: realidades, estereotipos y perspectivas educativas. Revista Española de Educación Comparada, 14, 137-175. Roncal Vargas, C. Mª. y Gordillo Sevares, M. (2002): Mujeres inmigrantes: una experiencia hacia la integración. Cuadernos de Trabajo Social Vol. 15, pp. 235-248. - 36 - Leticia Bravo Café y palabras: las voces de las mujeres que cruzan fronteras Torres, F. (2002). La integración de los inmigrantes y algunos desafíos que nos plantea. En J. De Lucas y F. Torres (Eds.), Inmigrantes, ¿cómo los tenemos? Algunos desafíos y (malas) respuestas (pp. 49-73). Madrid: Ediciones Talasa. Tur Marí, J., Serra Alías, M., Ngo de la Cruz, J. y Vidal Ibáñez, M. (2088): Una alimentación sana ¡para todos! Recuperado de http://www.aesan.msc.es - 37 -