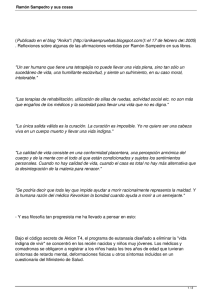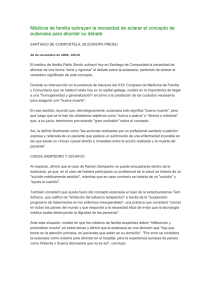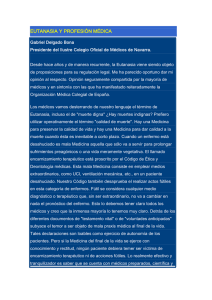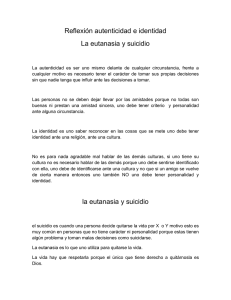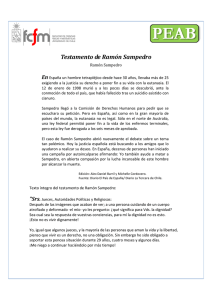Paradojas en las decisiones al final de la vida
Anuncio

ARTÍCULO ESPECIAL Paradojas en las decisiones al final de la vida Humberto Kessel Sardinas Especialista en Geriatría. Hospital Torrecárdenas. Almería. En los últimos setenta años la ciencia médica ha avanzado más que durante todo el camino recorrido en los setenta siglos precedentes. Tres grandes acontecimientos han permitido esta transformación: la revolución terapéutica iniciada con las sulfamidas en 1936, puerta de la era antibiótica; la revolución biológica, que inspiró el concepto de patología molecular y el descubrimiento del código genético, y la revolución tecnológica que, a través de procesos informatizados, ha acelerado todos los procedimientos diagnósticos, de intercambio de información, de investigación, de análisis de resultados y sus conclusiones. Microchips, ordenadores, técnicas sofisticadas de imagen, técnicas gammagráficas de captación selectiva, diseño de medicamentos más eficaces, internet, etc., todo esto ha permitido que la investigación y la práctica médica hayan dado un salto inimaginable para Pasteur desde su laboratorio, hace relativamente pocos años atrás. Todos estaremos de acuerdo, en que estas «revoluciones» han cambiado también la vida de los seres humanos. Nuestra batalla contra la enfermedad es más eficaz, las armas de prevención son más efectivas, y la enfermedad como ente se va doblegando a nuestro paso. Pero aunque hemos conseguido, gracias a la erradicación de temibles enfermedades infecciosas, a los más sofisticados equipos de diagnóstico, a los trasplantes más espectaculares, a las manipulaciones genéticas que parecen sacadas de la ciencia-ficción, a los antibióticos de más amplio espectro y a las unidades de cuidados intensivos mejor dotadas, alargar la expectativa de vida a casi más de 4 veces el tiempo que tardamos en madurar, siempre llegará el momento en que tengamos que encontrarnos cara a cara con la muerte, porque ningún avance ha sido lo suficientemente efectivo para que podamos superar este paso. La inmortalidad es una quimera inalcanzable para los seres vivos y, posiblemente, lo sea durante mucho, mucho tiempo. Y la mayoría de las veces, a esta reunión con la muerte, los médicos estaremos invitados. En febrero del 2000, el New England Journal of Medicine nos sorprendió con la publicación, en un mismo número, de cuatro artículos singulares: un informe especial con el análisis de los resultados del segundo año de la puesta en marcha de la iniciativa Oregón1, las experiencias de los médicos en el control de los pacientes que se suman a esta iniciativa2, el análisis de los problemas clínicos de la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido en los Países Bajos3 y un reflexivo análisis del Dr. Sherwin B. Nuland, en forma de editorial, que no solamente contrasta los puntos de vista de los precedentes, sino que nos abre los ojos hacia el futuro4. No es casual que en mismo número del Journal, aparezcan cuatro artículos juntos tratando este tema, ni que el Dr. Nuland los catalogue como «de debate nacional». El coste del aumento de los años vividos se cifra en incremento de enfermedades degenerativas, incapacitantes y sus consecuencias. Si sumamos la mayor cultura sanitaria de la población Correspondencia: Dr. H. Kessel Sardinas. Melilla, 17, 2.o A. 04007 Almería. Correo electrónico: [email protected] Recibido el 6-11-2000; aceptado para su publicación el 17-11-2000 Med Clin (Barc) 2000; 116: 296-298 296 general, magnificada además por los medios de comunicación, la creencia de que la ciencia puede ser capaz de resolver casi todos los problemas de salud, la participación de los pacientes en la toma de decisiones y la pluralidad de la sociedad en que vivimos, con el reforzamiento de la democracia y las libertades individuales, podemos con toda seguridad enfrentarnos a demandas de nuestros enfermos también insospechadas, y más a la hora de afrontar el acontecimiento último de la vida: la muerte. Aunque pueda parecer que las fronteras geográficas y culturales nos hacen ajenos a este problema planteado en los Estados Unidos, sería recomendable analizar su experiencia, compararla con la nuestra y, en último caso, reflexionar sobre aspectos que más parecen atañer a la moderna sociedad de consumo que a posiciones personales de algunos individuos. Es preciso reflexionar sobre el terreno en que nos estamos moviendo, sobre las demandas que una sociedad llena de nuevos retos tecnológicos, y también humanos y éticos (retos que nunca antes se habían sucedido tan vertiginosamente como hasta ahora), nos pone delante como profesionales y científicos que trabajamos día a día, con personas con diferentes interpretaciones de la realidad, con diferentes visiones filosóficas sobre la vida y la muerte. Dar la espalda a las situaciones relacionadas con el final de la vida sería como no reconocer que hemos conseguido alargarla, pero siempre la muerte estará allí, al final del camino, esperando por nuestros enfermos y por nosotros. En la actualidad, tres situaciones principales centran el debate bioético sobre el final de la vida: el testamento vital, el suicidio asistido y la eutanasia, aunque estos aspectos se podrían englobar conjuntamente dentro de las decisiones a considerar en la asistencia al enfermo terminal y al moribundo. ¿Estamos los médicos preparados para atender las situaciones y decisiones al final de la vida de nuestros pacientes? ¿Contamos con alguna normativa que ampare estas decisiones? ¿Qué marco legal establece los límites? ¿Hasta dónde podemos llegar con lo que nuestros pacientes nos soliciten en estos sus últimos momentos? Cuando estos temas se someten a discusión entre colegas, con mucha facilidad el debate se circunscribe a «eutanasia sí, eutanasia no», lo que además de hacer los análisis poco productivos, sólo sirve para que cada uno se atrinchere en sus posiciones filosóficas, defendiéndolas a ultranza con argumentos que nacen desde los principios personales y la forma de ver cada uno al hombre. La visión que cada cual tenga de la vida será el condicionante de las respuestas que se den a semejantes interrogantes. Al final, nuestras pasiones y emociones terminan por imponerse. Si queremos encontrar luz y empezar a plantearnos estos temas, que preocupan a nuestros pacientes, lo primero que deberíamos hacer es restar pasión y emoción y añadir más razón, restar fuego y dar más luz. El llamado testamento vital, sin marco legal vigente, nos pone delante de la primera paradoja. La propia palabra testamento está cuestionada como definitoria de hechos que deben considerarse en vida. Quizá una declaración de preferencias en caso de aplicación de medidas de soporte vital, con carácter vinculante y cobertura legal, permitiría que cada cual eligiera la posibilidad de aplicación de procedi- H. KESSEL SARDINAS.– PARADOJAS EN LAS DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA mientos médicos, en caso de no poder dar consentimiento verbal o escrito. Por otra parte, la familia en ocasiones no es capaz de asumir la decisión que verdaderamente satisfaría al paciente. Este instrumento nos evitaría enfrentarnos a decisiones que los médicos «deben asumir», y están sujetas a múltiples condicionantes, muchas ajenas a la verdadera voluntad del enfermo. En otros países desarrollados ya existe experiencia sobre estos aspectos, que deberíamos analizar para establecer si son aprovechables. El caso índice en nuestro país, para comenzar a reflexionar sobre el suicidio asistido y la eutanasia, es el de Ramón Sampedro. Estoy seguro de que si este caso, con la importancia que implicaba ser el primero que se difunde a través de los medios de comunicación, se hubiera producido en los Estados Unidos, como motivador de debate entre la población general y los profesionales implicados hubiera sido mucho más trascendental, y sus consecuencias más provechosas. Baste recordar la polémica generada por los casos Quinlan, Cruzan y Bland, que llega hasta los momentos actuales, la legislación en el territorio norte de Australia o la propia iniciativa Oregón, ya referida, que escasamente han ocupado algunas líneas en algún periódico de nuestro país. Durante los días sucesivos a la muerte del Sr. Sampedro, discutimos la noticia en nuestro trabajo, en la cafetería, en los pasillos y con los amigos, como si fuera un caso único e irrepetible, como una rareza, sin analizar sus consecuencias, sus implicaciones y, sobre todo, sin darnos cuenta de que nos puede tocar atender a algún caso similar, porque estos casos siempre han estado aquí y el problema es antiquísimo. Sófocles manifestó en el año 406 a.C.: «La muerte no es la peor de las enfermedades: es peor el deseo de morir y no poder consumarlo». Séneca decía en el año 4 de la era cristiana: «La muerte es un castigo para algunos, un regalo para otros y para muchos un favor» y, en realidad, la afirmación incontestable de Descartes («Pienso, luego existo») debería sustituirse por la única certeza objetiva de que disponemos: «Si vivo, moriré». El caso de Ramón Sampedro nos podría hacer dirigir la mirada hacia una serie de posibles contradicciones con las que convivimos en estos temas tan poco claros en nuestro medio, pero que ni siquiera nos planteamos analizar, porque todos consideramos que sabemos lo que necesitamos saber. Quizá esta mirada sería la primera acción que nuestros pacientes nos agradecerían. Analizar tan sólo el campo de las definiciones sería una vorágine insoportable, donde se confundirían la cosmética, la dialéctica, la parcialidad, la manipulación y la trampa con el objetivo de defender las posiciones de unos y otros grupos, a veces creando confusas paradojas. En un curso realizado en 1986, Mariano Fernández, fiscal jefe de la Audiencia de Segovia exponía: «No existe una regulación jurídica específica cuyo objeto sea el paciente terminal, y ello porque los aspectos de su problemática que pueden interesar al derecho no son exclusivos de esta clase de enfermos». Y más adelante «... la certeza de su limitada esperanza de vida no implica especialidad jurídica relevante, y sólo se traduce en la actualización de las normas relativas al derecho sucesorio o en mayor demanda de algunas instituciones, como el mandato o el poder, de especial eficacia para tales personas»5. En sendas resoluciones del Juzgado y la Audiencia Provincial de Barcelona, ante las demandas del Sr. Sampedro, se insiste en que «si quiere, el Sr. Sampedro se puede dejar morir de hambre» y en que «ésta es una facultad natural y esencial integrada en el contenido jurídico de la propia persona»; más adelante se expone: «No es función de los tribunales suplir o llenar vacíos u omisiones del ordenamiento jurídico»6. Visto así, y aun a la luz del nuevo Código Penal, me plantearía que nuestra legislación está desfasada con respecto a los retos éticos que deberíamos asumir y asimilar, en tanto que la técnica se nos va por delante y nos lo exige, que se reconoce el vacío del ordenamiento jurídico, y que se está quedando rezagada y muda ante determinadas demandas de una parte de la población. La Iglesia católica es tajante al expresar: «...cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa... es moralmente inaceptable». Alternativamente, «el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana, si la muerte no es pretendida». Y este planteamiento, que con ligeros matices es básico para todas las religiones monoteístas, me crea la pregunta de saber cómo enfocamos el asunto con un budista, que bastantes y notorios tenemos, o un agnóstico, o a un ateo, que no se sienten vinculados a las exigencias y normas dictadas por las religiones para su comunidad de creyentes, y viven en el marco de una sociedad no confesional como es la nuestra. Sus patrones de moral y dignidad quizá no sean los mismos. Por otra parte, el problema no empieza cuando al paciente le quedan días u horas de vida; se inicia con el primer síntoma, porque desde ese momento piensa y vive lo que le sucede. El Código de Ética y Deontología de la OMC plantea: «La eutanasia u homicidio por compasión son contrarios a la ética médica. En caso de enfermedad incurable y terminal el médico debe limitarse a aliviar». La revisión del año 1999, recientemente publicada, no ha modificado este planteamiento. Y me pregunto ¿qué es aliviar?, ¿incluye este concepto la satisfacción de la demanda del paciente para erradicar lo que considera su sufrimiento principal?, ¿especifica los límites?, ¿puede la compasión suplir a la honestidad? Posiciones tan diferentes y tan reales en la práctica médica diaria, como encontrarse con individuos que optan por la ética del deber o por la finalista, podrían ubicarnos a veces en conflictos que el primum non nocere no resuelve, porque podría ser bastante superficial suponer que porque no se hace nada por adelantar la muerte no se sea partícipe de ella. En estos casos pienso que no hacer nada ya es hacer algo, es decidir la conducta a seguir, igual que en cualquier acción. Entonces ya estaríamos situados en uno de los lados. Nuestra formación profesional, y la filosofía asistencial que hemos adquirido durante la misma, incorpora la muerte como un fracaso, no incluyéndose en el período de formación de pre y posgrado, ni en los libros de texto, los argumentos docentes que nos preparen a la hora de enfrentarnos al tratamiento de los últimos momentos de la vida, excepto en el caso de que el paciente sufriera una parada cardiorrespiratoria, susceptible de reanimación cardiopulmonar. Inconscientemente, esta situación nos aboca a rechazar estos asuntos y limitarnos a ofrecer la opción del servicio religioso, donde a semejanza de los antiguos médicos de cabecera del siglo XVII, son los sacerdotes los que sostienen la mano del moribundo, porque a veces, y sobre todo en el medio hospitalario, los familiares «deben» abandonar la habitación en este momento de despedida. Por otra parte, quizá tendríamos que empezar a hablar más de situaciones terminales que de enfermos terminales, siendo necesario tipificar y adaptar este concepto a cada circunstancia en el contexto individual, y rechazando la idea del terminal que muchas veces por razones técnicas, evoca al paciente canceroso, sin posibilidad terapéutica curativa, a veces, sin capacidad para decidir y en espera de la muerte a corto plazo. Entonces, en el mejor de los casos, nos planteamos «que no sufra», y tanto médico como familiares quedamos psicológicamente compensados. Y otra vez estaríamos tomando partido. 297 MEDICINA CLÍNICA. VOL. 116. NÚM. 8. 2001 Pero cuando el dolor físico y mental es crónico, y dura años, cuando la cabeza funciona bien y, por tanto, no podemos dormir al enfermo si él no lo desea, cuando la aflicción moral corroe la existencia, cuando no hay medidas eficaces para tratar la enfermedad de base, cuando las complicaciones repiten los ingresos, y las punciones venosas, y los sondajes, cuando se han agotado todos los tratamientos antidepresivos, o el enfermo los rechaza porque su problema no se resuelve con fetiches terapéuticos y él lo sabe, cuando la morfina se maneja poco, mal, salvando trabas para su dispensación, y a criterio personal de los médicos, y cuando el paciente se dedica a meditar mes tras mes mirando el mismo paisaje, hasta que pide que se acabe con una vida que considera inútil para sí mismo, que se dé fin a lo que él entiende como su sufrimiento, tenemos al Sr. Sampedro y además un problema. El debate sobre las decisiones del final de la vida, en cualquiera de sus vertientes, seguro que será largo y escabroso. Muchos somos los implicados y muchas las situaciones que hay que definir. Sin embargo, ya tenemos contradicciones fehacientes. Y si no, a ver cómo se entiende que se distingan situaciones en que la vida se convierte en un valor digno de ser ponderado e incluso desplazado por intereses materiales o necesidades sociales, como en los supuestos de la legítima defensa, y la muerte en guerra defensiva. El suicidio tampoco está penado en nuestro país. Si un individuo supuestamente sano decide acabar con su vida, y el intento se consuma o falla, nadie le pide explicaciones. Ahora bien, si un enfermo en situación terminal se plantea esta decisión, pero está incapacitado físicamente para llevarla a cabo por si mismo, y alguien «colabora» en su deseo, se ejerce la «justicia» de la sociedad. Alguien podría pensar que si una persona sabe que tiene cianuro en la boca, y que eso mata, y lo mastica y se lo traga sin escupirlo, él sabrá qué hace; el ejercicio de los derechos y la autodeterminación no deberían ponerse en tela de juicio. ¿No es esto un suicidio y basta, aunque se esté enfermo o sano? Claro, si el que da la pastilla es un amigo, lo condenamos por colaboración; si es el médico, lo condenamos por eutanasia, y si en vez de cianuro usamos cloruro de potasio en vena, aunque el paciente active el dispositivo, nos llaman «Dr. Muerte», y en cualquier caso nos condenan por homicidio, y lo peor es que desde el punto de vista del enfermo quizá no sabría quién lo ha hecho bien, mal o peor. Cuando un profesional convive todos los días con problemas similares que cada vez se alargan más en el tiempo, se da cuenta que hay un abismo entre la teoría legal, la medicina organizada, la concepción religiosa y la realidad clínica diaria que sufre el paciente. En nuestra era posmoderna, deseablemente plural, en la que no existe una razón universalmente aceptada, y con una tradición de dominio religioso considerado sectario ahora por muchos, se impone un pacto básico de lucidez entre todas las partes implicadas, que dé solución a las demandas de todos. Mientras más progresa la ciencia, más lentos parece que van los saltos cualitativos que deberían acompañarla. Hasta ahora van siempre primero los hechos, y después los planteamientos éticos. Esto hace necesario establecer una regulación jurídica y desarrollar una seria reflexión al respecto, si no queremos limitarnos a la adopción sistemática de un conjunto de soluciones médico-pragmáticas, dictadas en virtud de las circunstancias, cosa que venimos haciendo hasta ahora. Y la última paradoja se nos presenta cuando nosotros, los profesionales implicados, permitimos que se manipulen por la prensa sensacionalista situaciones como la de Ramón Sampedro, y dejamos el asunto en comentarios entre bastidores. Quizá deberíamos exhortar a los legisladores y a nuestras organizaciones, planteando situaciones concretas, y sen- 298 sibilizar a la opinión pública para que se tomen las medidas oportunas de forma que sepamos a qué atenernos en cada caso concreto; no sólo a la luz de nuestra propia conciencia, sino con argumentos específicos. Pero el tema es tan incómodo que lo rechazamos consciente o inconscientemente, y volvemos a los comentarios como si nunca nos fuera a tocar. Y si el tema es tenebroso para nosotros, imaginemos cómo será para los «Sres. Sampedro» que existen en España. Posiblemente, deberíamos haber aprovechado la coyuntura social del caso Sampedro para debatir, o al menos plantearnos, que los temas referentes a la muerte de nuestros enfermos en situación terminal, con evolución a largo plazo y con conciencia de lo que les sucede a ellos y a su entorno, merecen un análisis serio y riguroso de las situaciones que se nos pueden presentar, antes de que éstas ocurran. Es nuestra obligación saber a qué atenernos, igual que tener un protocolo del dolor, o debatir sobre el término calidad de vida que, por otra parte, es ambiguo y exclusivo para cada paciente. No deberíamos haber pasado por alto esta oportunidad de iniciar el debate y hacer oír nuestras opiniones sin paños tibios. Si ignoramos el tema, estaremos ayudando a suicidarse a los «Sres. Sampedro». Si como médicos continuamos eludiendo la discusión de cuestiones importantes como ésta, es muy posible que nuestros enfermos terminen confiando más en los abogados que en nosotros. Aunque ofrezcamos a estos pacientes y a sus familiares la información más veraz, abundante y rigurosa (planteamiento cuestionable), aunque manejemos situaciones, reforcemos el apoyo social y de voluntarios, las dinámicas de grupo, las comunidades terapéuticas y todos los mecanismos que se nos puedan ocurrir, en mi opinión hay dos cosas claras: que ninguno de estos recursos se dispensa durante años y años y que, a pesar de ellos, algún paciente puede pedir o solicitar de manera explícita que simplemente no quiere vivir más en esas circunstancias. Y a ver qué hacemos; es otra opción respetable. Y lo más confuso es que no podemos seguir viendo este problema desde nuestra posición de individuos sanos y competentes, juzgando con nuestras miras a nuestros enfermos, desde la idea de que estas circunstancias no se nos pueden presentar a nosotros mismos, de que no podemos convertirnos en Ramón Sampedro. Estoy seguro, vaya paradoja, de que al menos uno de nosotros, un jurista y un defensor del derecho a la vida, ha dicho en algún momento que «para vivir en estas circunstancias mejor morirse». Asumir un consenso básico como material inicial de trabajo, con todas las partes, incluidos los enfermos, se convertirá a muy corto plazo en una demanda irrefutable de nuestra población. Además, no nos engañemos, si el Sr. Sampedro está ahora en otro sitio, se está cuestionando nuestra eficacia y la de nuestra sociedad, y si no lo está, también. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Sullivan AD, Hedberg K, Fleming DW. Legalized physician-assisted suicide in Oregon-the second year. N Engl J Med 2000; 342: 598-604. 2. Ganzini L, Nelson HD, Schmidt TA, Kraemer DF, Delorit MA, Lee MA. Physicians´ experiences with the Oregon Death with Dignity Act. N Engl J Med 2000; 342: 557-563. 3. Groenewoud JH, Van der Heide A, Onwuteaka-Philipsen BD, Willems DL, Van der Maas PJ, Van der Wal G. Clinical problems with the performance of euthanasia and physician- assisted suicide in the Nederlands. N Engl J Med 2000; 342: 551-556. 4. Nuland SB. Physician-assisted suicide and euthanasia in practice. N Engl J Med 2000; 342: 583-584. 5. En «El paciente terminal». II Curso de atención sanitaria y social al anciano. Segovia: Asociación Egrica, 1986. 6. Casado González M. La eutanasia: aspectos éticos y legales. Madrid: Ed. Reus S.A., 1994.