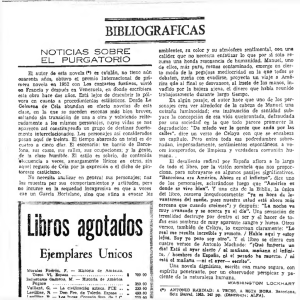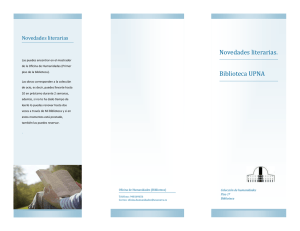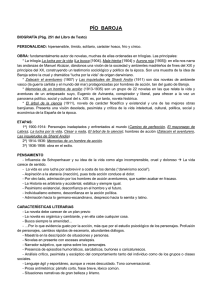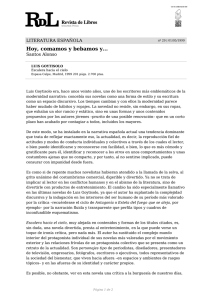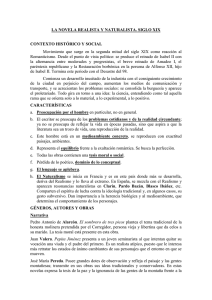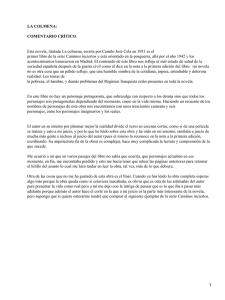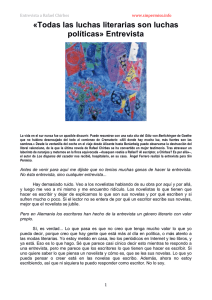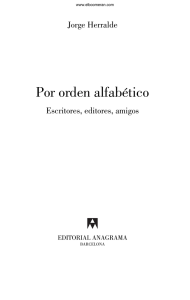Entrevista a Rafael Chirbes (Version originale, en espagnol) Rafael
Anuncio
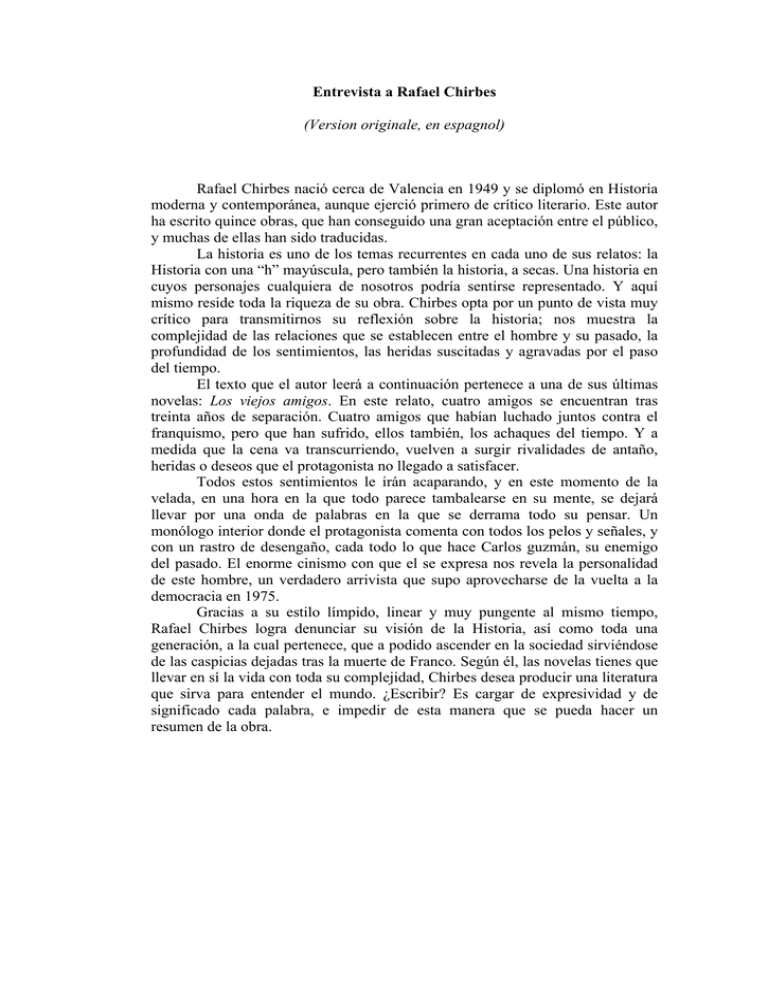
Entrevista a Rafael Chirbes (Version originale, en espagnol) Rafael Chirbes nació cerca de Valencia en 1949 y se diplomó en Historia moderna y contemporánea, aunque ejerció primero de crítico literario. Este autor ha escrito quince obras, que han conseguido una gran aceptación entre el público, y muchas de ellas han sido traducidas. La historia es uno de los temas recurrentes en cada uno de sus relatos: la Historia con una “h” mayúscula, pero también la historia, a secas. Una historia en cuyos personajes cualquiera de nosotros podría sentirse representado. Y aquí mismo reside toda la riqueza de su obra. Chirbes opta por un punto de vista muy crítico para transmitirnos su reflexión sobre la historia; nos muestra la complejidad de las relaciones que se establecen entre el hombre y su pasado, la profundidad de los sentimientos, las heridas suscitadas y agravadas por el paso del tiempo. El texto que el autor leerá a continuación pertenece a una de sus últimas novelas: Los viejos amigos. En este relato, cuatro amigos se encuentran tras treinta años de separación. Cuatro amigos que habían luchado juntos contra el franquismo, pero que han sufrido, ellos también, los achaques del tiempo. Y a medida que la cena va transcurriendo, vuelven a surgir rivalidades de antaño, heridas o deseos que el protagonista no llegado a satisfacer. Todos estos sentimientos le irán acaparando, y en este momento de la velada, en una hora en la que todo parece tambalearse en su mente, se dejará llevar por una onda de palabras en la que se derrama todo su pensar. Un monólogo interior donde el protagonista comenta con todos los pelos y señales, y con un rastro de desengaño, cada todo lo que hace Carlos guzmán, su enemigo del pasado. El enorme cinismo con que el se expresa nos revela la personalidad de este hombre, un verdadero arrivista que supo aprovecharse de la vuelta a la democracia en 1975. Gracias a su estilo límpido, linear y muy pungente al mismo tiempo, Rafael Chirbes logra denunciar su visión de la Historia, así como toda una generación, a la cual pertenece, que a podido ascender en la sociedad sirviéndose de las caspicias dejadas tras la muerte de Franco. Según él, las novelas tienes que llevar en sí la vida con toda su complejidad, Chirbes desea producir una literatura que sirva para entender el mundo. ¿Escribir? Es cargar de expresividad y de significado cada palabra, e impedir de esta manera que se pueda hacer un resumen de la obra. “El lector tiene que desconfiar del novelista, porque éste es un gran mentidero. El lector tiene que tener en cuenta el “lugar” desde el cual el novelista escribe.” ¿Por qué escogió este texto para la lectura de Corbas? ¿De qué manera piensa que puede ser representativo de su obra? Me parecía que, en ese capítulo, se reúnen bastantes de los hilos que forman los nudos de mis libros: lucha entre el lenguaje ideológico que oculta y el enunciativo que desnuda; lo nuevo como caricatura de lo que fue; la convocatoria de un supuesto pasado heroico como coartada para justificar la desvergüenza del presente... Me pareció, además, que forma una especie de obertura de la novela siguiente, Crematorio. Por eso lo elegí, y también porque hay una veta humorística que podía hacer más liviano algo tan pesado como una lectura. A pesar de tener una formación de historiador, no se empeña en escribir la historia de España o biografías “noveladas” como lo hizo Max Gallo, por ejemplo, sino la historia de gentes anónimas, de vidas minúsculas, enfrentadas a la historia “con su grande hacha”, tal como lo decía Queneau. ¿Porqué este marco tan frecuente? ¿Cómo se articulan estos dos esquemas narrativos que se encuentran al fundamento de su obra? No hago novela histórica. Parto siempre de algo que me acucia en el presente, lo que ocurre es que para entender siempre necesitas mirar atrás, el hombre es tiempo. A esta pregunta responde la charla lionesa. En Lyon califiqué de estrategia del boomerang mi narrativa. Puedes coger de ahí la idea. En el Lexique nomade publicado para las Assises Internationales du Roman (26 de mayo – 1 de junio), ha escrito un texto sobre el “trabajo”. ¿Por qué esta palabra? ¿De qué manera el trabajo y/o su representación han influido en su escritura? En estos tiempos sin dioses, el trabajo bien hecho nos brinda un asidero al que agarrarnos, incluso un posible punto de partida para restablecer algunos códigos, un razonable metro de platino irradiado Eso pienso yo, al menos, seguramente porque marxista de que el trabajo y su órbita nos hacen humanos. sigo atado a ese principio Cuando se toma la historia como marco para la narración siempre se presenta el mismo problema: el de la verdad, de la autenticidad y del respeto o la fidelidad a datos objetivos frente a la subjetividad o los sentimientos, las ideas del autor. Lo que implica una gran parte de responsabilidad, ¿no le parece? Cualquier escritura supone, sin duda, una gran responsabilidad. Pero yo no he buscado nunca reconstruir la verdad de la historia, sino leer la historia desde lugares que me han parecido injustamente atropellados por la narración oficial, por las voces que escucho y no me creo. Quiero contar algo que yo mismo me crea. Por eso, todos mis libros parten de la desconfianza; digamos que el autor hace de abogado del diablo de su propio libro, por eso me gusta tanto el perspectivismo. ¿Cuál es su manera de enfocar sus novelas, de construir sus personajes? Con qué personajes cuento, a cuáles y cuántos tengo que dar cabida en el libro. En mi caso, los personajes surgen de esa necesidad de hacerme creíble a mí mismo la historia. Cada uno de ellos exige la presencia de otros que le den la réplica, que se opongan a él, que representen puntos de vista distintos; así, por esa necesidad de ir enfrentando razones y posiciones de unos y otros, se establece la galería de personajes de mis libros. La novela, como decía Benjamin, tiene algo de experiencia pura de la ética; el lector vive un conflicto moral al leer, se ve obligado a tomar partido, a ponerse a sí mismo en medio del conflicto que se desarrolla ante su mirada. El trabajo del autor es el de ponerle difícil que se escape, cortarle ese camino de retirada que es la complacencia, rodearlo de personajes que lo cercan, que niegan o matizan sus posiciones. Crear un mundo en miniatura que muestre los mecanismos del de verdad, como aquellos mecanos que hacíamos de pequeños. Luego, para saber cómo es cada uno de esos personajes que han ido surgiendo, me miro a mí mismo y extraigo de ahí: me digo, si yo hubiera hecho esto en vez de aquello; si hubiera nacido así en vez de asá, quién sería, cómo me comportaría, y voy descubriendo a ese otro que sale en la novela. La buena letra y Los disparos del cazador se distinguen del resto de su obra por diferentes motivos, pero ante todo porque se adopta un punto de vista interno: en ambos casos el narrador se expresa a la primera persona y se dirige a su hijo, como para acercarse a él, justificarse y transmitirle una parte de lo vivido, de su dolor. ¿Qué ventajas le aporta este cambio de perspectiva? Me pareció que debía dejar hablar a los olvidados de la transición: también a esto se responde con la charla de Lyon. Elegí ese método porque me parecía el más transparente y acusatorio contra mi propia generación en La buena letra, y lo maticé en Los disparos convirtiéndolo en un narrador poco fiable, pero disimulos, guarda una verdad capaz de hacer aún más daño. que, bajo el cúmulo de Existen dos ediciones de La buena letra. En la segunda ha decidido suprimir el último capítulo por las razones siguientes: ha renunciado a creer en una historia cíclica, en la que el tiempo pueda borra el dolor y el sufrimiento del pasado y piensa al contrario que no hace sino intensificarlos. De aquí la cita de Queneau. ¿Qué sitio ocupa el hombre en este espacio? En esta sociedad sin dioses, sin destino, el tiempo no hace más que degradar las cosas. De hecho, fíjate que la sociedad contemporánea convierte en pura degradación a los individuos prácticamente desde los cincuenta años, en una época en la que se viven ochenta o noventa de media. Se los aparta del trabajo, se los jubila y prejubila, se los convierte en muertos vivientes. No tengo la impresión de que a nada le llegue su justicia, más bien lo contrario. Los peores ascienden, aplastan, y encima son glorificados como héroes o como triunfadores. Valen los resultados. En la empresa es así, pero también en la administración, esos trepas, y en el mundo de la cultura, los que atan hilos acá y allá, relaciones, etc. El mundo no es del mejor, sino del que utiliza peores trucos, del más astuto y el que menos escrúpulos tiene. Toda su obra está basada en conflictos: conflictos con el mundo exterior (conflictos con la historia, conflictos entre amigos, sociales…) y conflictos consigo mismo a la vez, que crecen a medida que pasa el tiempo. De todos estos conflictos quizás el más importante sea el sentimiento de culpabilidad. ¿De qué manera la historia puede engendrar tales heridas? Desde que tenemos memoria escrita, la historia es pura carnicería. Me considero un privilegiado extraordinario. Creo que pertenezco a la primera generación en los miles de años documentados de historia de España que no ha participado en ninguna de esas matanzas. Sabemos eso y sabemos también que hay un sustrato del ser humano capaz de hacer obras de arte, de escribir libros, de ser razonable, de pensar en un mundo mejor, pero ese sustrato es siempre misteriosamente sepultado. Cada uno de estos aspectos nos remite a otra idea: la de la memoria, y en particular de la memoria colectiva. Al morir Franco, y sobretodo hoy en día, se ha desarrollado toda una literatura sobre la guerra, la posguerra, y también se emiten numerosas series de televisión (Amar en tiempos revueltos, Cuéntame cómo pasó, Temps de silenci, Els diaris de Pascal, etc.): ¿es ésta una manera de hacer justicia a los oprimidos, los olvidados? ¿Hasta qué punto el presente (sus tendencias políticas, sociales, culturales…) pueden influenciar, o incluso modificar, el pasado y todo lo que implica? Todo nuevo grupo en el poder busca releer la historia. Después de cuarenta años con una lectura, el estrato hegemónico está tejiendo otra, que se ajusta generalmente con bastante precisión a sus necesidades, a su carácter y aspiraciones, como la anterior se ajustó a las de los franquistas. Eso que se llama la verdad, y que no sabemos lo que es, suele importar bastante poco. Las narraciones no sólo modifican el pasado, sino que las que se acaban imponiendo son precisamente lo que llamamos el pasado. Los grupos en lucha pelean para que se imponga su versión, porque esa versión es la que ha de legitimarlos y condenar a quienes se les oponen. Quisieran que fuera eterna. Pero durará hasta que llegue un nuevo grupo de presión. El conjunto de estas nociones no puede sino evocar la idea de la duda. De hecho la Odisea no hubiera existido sin Poseidón, “el que quiebra la tierra”, y en consecuencia tampoco hubieran nacido la epopeya, ni la novela. Valère Novarina también dijo a su vez que la literatura servia “a crear una tierra inestable”. ¿Es ésta su concepción de la literatura? ¿Tiene el lector que desconfiar siempre de lo que se le está contando, incluso en el caso de relatos históricos? Efectivamente. La buena literatura es la que hace que tu idea de las cosas se tambalee, la que te enseña que hay miradas posibles al margen de las que circulan. Lyon, 28 de mayo de 2008.