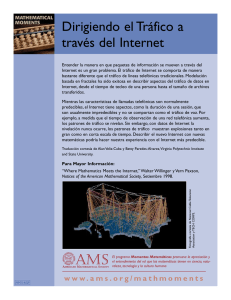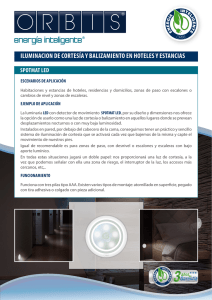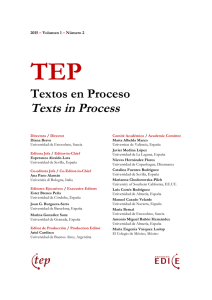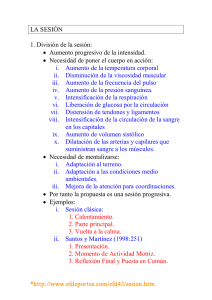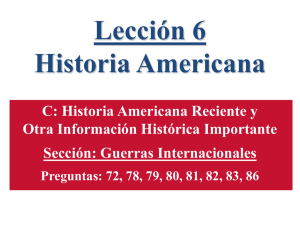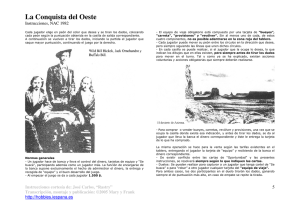Albelda Marco, Marta (2005c): “Discordancia entre atenuación
Anuncio

Albelda Marco, Marta (2005c): “Discordancia entre atenuación/cortesía e intensificación/descortesía en conversaciones coloquiales”, en Blas, J. L, Casanova, M., Velando, M. (eds.): Discurso y Sociedad. Contribuciones al estudio de la lengua en contexto social, Servicio de publicaciones de la Universidad de Castellón, pp. 581-590. Discordancia entre atenuación/ cortesía e intensificación/ descortesía en conversaciones coloquiales Marta Albelda Marco (Universidad Politécnica de Valencia) Palabras clave: cortesía, descortesía, intensificación, atenuación, imagen Desde que Brown y Levinson (1987 [1978]) caracterizaron la cortesía como reparadora de los actos amenazantes de la imagen (FTAs, face threatening acts), se asume tácitamente una correspondencia entre el fenómeno de la cortesía y el de la atenuación. En esta línea, muchos de los trabajos sobre el tema se han referido de forma indistinta a ambos conceptos. Sin embargo, una reflexión más detenida sobre estas nociones y un análisis de un corpus de habla del español, invita a plantearse si, por un lado, pueden realizarse actos corteses mediante estrategias lingüísticas diferentes a la atenuación, como es la intensificación y, por otro, si la cortesía siempre es reparadora. Las hipótesis planteadas en este estudio son: primero, las equivalencias entre atenuación y cortesía, por una parte y entre intensificación y descortesía, por otra parte, son equívocas, puesto que también se podría ser cortés mediante estrategias de intensificación; en segundo lugar, conviene distinguir los fenómenos de atenuación e intensificación de los de cortesía y descortesía. Los dos primeros son categorías pragmáticas, tal y como las concibe Briz (1998); no son funciones sociales en sí mismas, aunque están al servicio de estas (Briz 1998: 159). La separación conceptual entre fenómenos sociales y estrategias comunicativas (Briz 2003: 44) no solo es útil para destacar una discordancia en la presunta identificación entre cortesía y atenuación y entre descortesía e intensificación, sino que también ayuda a definir mejor la cortesía, en tanto que permite apreciar de manera más completa todas sus diversas manifestaciones. Esta discordancia se analiza en el corpus de conversaciones Val.Es.Co. (2002, Valencia Español Coloquial), en el que está recogida la variedad diastrática coloquial y, por tanto, presenta unas peculiares características situacionales (relación vivencial de proximidad y relación de igualdad entre los interlocutores, temática no especializada, marco de interacción familiar). 1. Problema La caracterización de la cortesía como reparadora de los actos amenazantes de la imagen (Brown y Levinson 1987 [1978]) ha llevado a algunos autores a emplear los conceptos atenuación y cortesía indistintamente para referirse a una misma realidad lingüística (Beinhauer 1991 [1929], Puga 1997). La atenuación es “una estrategia conversacional vinculada a la relación interlocutiva, que mitiga la fuerza ilocutiva de una acción o la fuerza significativa de una palabra, de una expresión” (Briz 1995: 55). En el siguiente ejemplo, (1), se pueden apreciar estrategias de atenuación en las líneas 4 y 5: 1 2 3 4 5 6 (1) P: ¿qué? ¿ cómo va el coche ya↓ Juan? J: muy bien/ que lo diga la mamá→§ C: § ¡ay!/ está hecho un artista ((...)) le dije Juan/ no te duela lo que estás pagando/ tú es que vas a las clases °(un)° poquito distraído/ porque °(como)° llevaba tantas cosas en la cabeza↑§ P: § claro/ claro [G.68.B.1 + G.69.A.1.: 365-386] En la línea 4, la locución determinativa un poquito atenúa el significado del adjetivo distraído. En la línea 5 estamos ante una subordinada causal (porque como llevaba tantas cosas en la cabeza↑), que expresa la justificación al hecho de „ir a las clases distraído‟. En los dos casos se trata de una atenuación dirigida a salvar la imagen de J, hijo de C, y constituyen una manifestación de cortesía. Sin embargo, no siempre las actividades de cortesía se apoyan en estrategias de atenuación, como se puede observar en los enunciados del mismo ejemplo, (1), en las líneas 3 (¡ay!/ está hecho un artista) y 6 (claro/ claro). Está hecho un artista es un símil con valor intensificador, se identifica al interlocutor con un artista. Su función es cortés, realza la imagen del tú y expresa afiliación (Bravo 1999: 160 y ss.). La repetición de estos dos adverbios modalizadores en la línea 6 (claro) también constituye una intensificación de la fuerza ilocutiva del que los emite. De nuevo, estamos ante un caso de afiliación, se confirma lo que ha dicho el interlocutor manifestando un acuerdo. Respecto al concepto de intensificación, es el realce de uno o algunos elementos del enunciado o de la enunciación. Nos podemos referir, en este sentido, a dos tipos de intensificación, según su nivel de afectación (Briz 1998: 127 y ss.; Albelda 2002: 116): - intensificadores del contenido proposicional. En este nivel se obtienen los intensificadores de la cantidad y de la cualidad (positiva o negativa) (Briz 1998: 127). - intensificadores del modus: son mecanismos que refuerzan el punto de vista, la intención del hablante, la fuerza ilocutiva (Briz 1998: 128). El empleo de formas intensificadoras para la expresión de la cortesía no es un hecho aislado; más bien es un hecho frecuente en la lengua, como lo muestran los siguientes ejemplos: 1 2 3 4 5 6 (2) V: ¿no tienes la lámpara que parece una escultura?§ A: § no↓¡uy!/ esa va a tardar un mes ((...)) V: ¿no? cuenta// la verdad es que es muy bonita ¿se parece a la mía?/// (3”) ¿eh? ¿tú has visto la mía?// ¡OSTRAS! ¡QUÉ MOONA!// ¡QUÉ GRACIOOSA!§ A: §mira cómo 7 8 9 10 11 12 se ((queda)) V: ¿cómo la has encendido↑?§ A: § tocando (3”) V: ¡ay! pues sí/ sí que [ilumina=] A: [es un mue(ble)] V: = ¡qué cosa más bonita! ¿eh? ¡qué original! [IH.340.A: 1-14] En el ejemplo (2) aparecen varios casos de intensificación. En la línea 4, la partícula introductora del enunciado, la verdad es que, presenta un caso de intensificación en el ámbito de la modalidad. En ese mismo enunciado se produce otra intensificación mediante el adverbio muy, ahora a nivel proposicional y que superlativiza el valor significativo del adjetivo bonita. La misma función intensificadora es desempeñada por las exclamaciones de las líneas 5 y 12. La contrapartida social de estos usos lingüísticos es un refuerzo de la imagen del destinatario del mensaje. En el siguiente ejemplo, (3), el hablante B expresa el rechazo al ofrecimiento de A mediante un procedimiento de intensificación, la repetición y el énfasis prosódico del adverbio no: (3) A: déjame que te ayude B: NO NO NO NO/ ni se te ocurra/ ya lo acabo yo en un momento Aunque rechazo, es una estrategia de cortesía dirigida a respetar la autonomía del oyente (Bravo 1998: 161) y que protege las dos imágenes, la del oyente y la del hablante. En definitiva, se desprende de estos ejemplos, por un lado, que las actividades de cortesía no se realizan solo mediante estrategias de atenuación y que existen otras estrategias que tienen que ver con la cortesía y que no son atenuantes. De acuerdo con Bravo, para nosotros el ser consistente con la imagen no se limitaría solo a establecer la relación entre amenazas y atenuaciones, sino que buena parte de los esfuerzos comunicativos están dedicados a la confirmación de la imagen social de los 1 participantes (Bravo 2000: 1504-1505) . Por otro lado, se ha podido comprobar en el análisis del corpus, reflejado en los ejemplos anteriores, que en la producción de actos corteses puede intervenir otro mecanismo lingüístico, la intensificación, fenómeno complementario al de atenuación. A partir de este planteamiento surge la cuestión de qué relación existe entre estos cuatro conceptos. 2. Propuesta Conviene establecer una distinción conceptual entre los términos intensificación y atenuación, por un lado, y cortesía y descortesía, por otro, puesto que cada uno de estos pares corresponde a diferentes esferas: Intensificación vs. atenuación = estrategias lingüísticas Cortesía vs. descortesía = fenómenos sociales Intensificación y atenuación son funciones discursivas, propias del lenguaje, se manifiestan a través de elementos y rasgos lingüísticos. También su ámbito de actuación y sus efectos se dan en el discurso, bien en el mensaje lingüístico mismo, bien en alguno de los demás elementos del discurso (los participantes, la situación, el tema). Por su parte, cortesía y descortesía son fenómenos con valores y efectos en el nivel social de la lengua, en un nivel externo, en tanto que afectan a las relaciones entre seres humanos que entablan una comunicación. Si bien uno de sus modos de manifestarse es la comunicación lingüística, existen otros modos de expresar la cortesía. En este sentido, se reconoce en la cortesía una determinada actitud social, un modo de comportarse y, por tanto, es intencionada, se muestra, pues se refiere a cómo deseamos 1 Vid. también Hernández Flores (1999: 38, 42; 2001: 108). que se nos vea y a cómo se nos ve. La descortesía es el fenómeno contrario a la cortesía; sus efectos perjudican las relaciones sociales entre los interlocutores afectados. Ambos, fenómenos sociales y fenómenos discursivos, pueden actuar conjuntamente combinándose de diversas formas, algunas de ellas más prototípicas que otras: a. cortesía expresada mediante atenuación b. cortesía expresada mediante intensificación c. descortesía expresada mediante intensificación d. descortesía expresada mediante atenuación Los casos de (a) y (b) se han mostrado en los ejemplos del apartado anterior (1, 2 y 3). Se pueden realizar actos corteses por medio de estrategias discursivas de atenuación e intensificación: una amenaza que dañaría la imagen del receptor se atenúa con la finalidad de ser socialmente cortés; también puede reforzarse la imagen del receptor a través de un acto intensificador de lo dicho, como sería por ejemplo el caso de un cumplido o de un halago. Respecto a la situación que se plantea en (c), también es habitual, como se puede observar en el siguiente ejemplo: 1 2 (4) E: ¿¡que si molesta!?// ((¡caray!)) G: no molesta// no molesta 3 4 5 6 7 E: SACA ESO AHÍ FUERA↓ por favor Antonio ((...)) A: PABLO/ ¡sácala! P: tengo prisa [((que llego tarde))] G: [es que tiene] prisa§ A: § pues TE ESPERAS [J.82.A: 182-196] El de (4) es un diálogo entre unos padres (E, A) y un hijo (P); los padres se quejan de una bicicleta que obstaculiza el lugar e insisten al hijo en que la quite. El modo social es descortés y se manifiesta a través de usos lingüísticos de intensificación: interjecciones (línea 1), imperativos (líneas 3 y 4), entonación enfática (líneas 3, 4 y 6). Por otro lado, la situación (d), expresar la descortesía mediante atenuación, parece la menos frecuente. Sin embargo, en tanto que ambos fenómenos pertenecen a diferentes niveles de estudio, es posible su combinación. Así se puede observar, por ejemplo en (5), donde aparece una recriminación constituida por el empleo de un adverbio de probabilidad y un verbo en tiempo condicional: (5) P: llegamos tarde/ a ver si te das [más prisa→] C: no me vengas ahora con prisas// a lo mejor podrías haber colgado antes el teléfono También, en (6) se emplea un diminutivo (mecanismo lingüístico de atenuación) en un acto descortés de burla: (6) C: mira↓ ¿tú has visto esos dos cuernecitos que tienes [separaos?] B: [demasiaos] desengaños (RISAS) A: por mí/ pocos [H.38.A1: 593-596] Lo discursivo se encuentra al servicio de lo social: la intensificación y la atenuación, por tanto, pueden ponerse al servicio de la cortesía y de la descortesía. Pero, al mismo tiempo, intensificación y atenuación, como mecanismos lingüísticos que son, no se emplean únicamente como medios de manifestar la cortesía; en ocasiones desempeñan otras funciones. Entre las funciones de la intensificación, por ejemplo, están: hacer más creíble lo dicho, imponer la figura del yo, buscar el acuerdo en el oyente (Albelda, e.p.). Estas se manifiestan en empleos más concretos, como exagerar, argumentar en un debate, etc. También la atenuación cumple otras funciones (Briz 1998: 143; 2003: 19-23; 2004: 68); por ejemplo, quitar importancia a un tema delicado, no alarmar a una persona ante una mala noticia o, también, conseguir que el receptor otorgue algo al emisor. Sin embargo, sí es cierto que la función más frecuente de la atenuación es la cortesía (Briz 1998: 143; 2004: 68). Por último, atenuación e intensificación no se pueden considerar estrategias en contradicción, ambas pueden ordenarse a salvar o proteger la imagen (Held 1989: 198, Briz 2003: 25). 3. Conclusiones en relación al concepto de cortesía Esta distinción teórica entre fenómenos lingüísticos y sociales y la consecuente desarticulación de los dobletes cortesía/ atenuación, descortesía/ intensificación invita a cuestionarse la caracterización de la cortesía. La teoría de Brown y Levinson (1987 [1978]) se fundamenta en la necesidad de facilitar las relaciones sociales y compensar la agresividad o amenaza de la imagen de los participantes. La misión de la cortesía, según su propuesta, sería únicamente reparar, mitigar o evitar esas amenazas para lograr una cierta armonía. Presentan un sistema de estrategias corteses como resultado del establecimiento de las distintas amenazas que pueden realizar los actos verbales (y no verbales). Sin embargo, como se ha comprobado en los ejemplos anteriores, la cortesía no es siempre el resultado de evitar o reparar amenazas, y la atenuación, por tanto, tampoco es el único modo de expresarla. Entre otros autores, Kerbrat-Orecchioni (1992, 1996) ha señalado y definido el concepto de FFAs (face flattering acts), actos de refuerzo de la imagen. Estos no funcionan a modo de reparación o compensación al daño o agresión sufridos por la imagen, sino que son un comportamiento estimulante y positivo para la relación interpersonal. La introducción de los FFAs, junto a los ya descritos FTAs, permite definir de modo más completo el concepto de cortesía, pues a partir de estos se puede distinguir una cortesía valorizante de una cortesía mitigadora. De acuerdo con KerbratOrecchioni (1996: 54 y ss.), la cortesía valorizante es de naturaleza produccionista, consiste en efectuar FFAs y se realiza sin que exista un posible riesgo de amenazas. Por su parte, la cortesía mitigadora es naturaleza abstencionista o compensatoria “consiste en evitar producir un FTA o suavizar su realización” (Kerbrat-Orecchioni 1996: 54) y convive con un posible riesgo de amenazas y se dirige a evitarlas o repararlas (Carrasco Santana 1999: 22). En definitiva, la producción de actividades corteses puede ser motivada por dos causas: o bien, por un posible riesgo de amenazas, o bien por el deseo de producirla sin que ni siquiera se contemple la posibilidad de preocuparse por las amenazas. En el análisis del corpus se observa una tendencia a realizar la cortesía valorizante mediante estrategias de intensificación, mientras que las estrategias que activan la cortesía mitigadora suelen ser de atenuación. Sin embargo, solo se puede hablar de tendencia preferencial, ya que como se ha mostrado, los mecanismos lingüísticos de intensificación y atenuación actúan de modo independiente a los fenómenos sociales. Así, por ejemplo, también se puede mitigar el efecto de una amenaza social mediante la adición de actos de refuerzo, como postula la teoría tradicional de la cortesía (Brown y Levinson 1987 [1978], Leech 1983). Véase de nuevo el ejemplo (1): 1 2 3 4 5 6 7 8 (1) P: ¿qué? ¿ cómo va el coche ya↓ Juan? J: muy bien/ que lo diga la mamá→§ C: § ¡ay!/ está hecho un artista ((...)) le dije Juan/ no te duela lo que estás pagando/ tú es que vas a las clases °(un)° poquito distraído/ porque °(como)° llevaba tantas cosas en la cabeza↑§ P: § claro/ claro C: pues le decían a lo mejor/ la segunda a la derecha// BUENO// y ya no se acordaba/ u- cuando llegaba/ si era en la segunda o era en la tercera/ y eso es lo que fallaba 9 mucho [G.68.B.1 + G.69.A.1.: 365-386] Como se aprecia en este ejemplo, los actos intensificadores de refuerzo de la imagen además de dirigirse directamente a reforzar la imagen, también pueden servir como medios para salvar o atenuar una amenaza. En este diálogo existe un posible riesgo de amenazas a la imagen de J, quien está realizando prácticas para conducir con poca destreza. Esta amenaza a su imagen social se manifiesta en lo expresado por P, su madre (no te duela lo que estás pagando/ tú es que vas a las clases un poquito distraído; pues le decían a lo mejor/ la segunda a la derecha// BUENO// y ya no se acordaba). Además de las atenuaciones de las líneas 4 y 5, C y P emplean mecanismos de intensificación para reforzar la imagen y compensar la posible amenaza: ¡ay!/ está hecho un artista (línea 3), claro/ claro (línea 6). En definitiva, se ha pretendido mostrar la importancia, a la vez que necesidad, de mantener separados conceptualmente los fenómenos lingüísticos y los fenómenos sociales. Una de las ventajas que esto ha supuesto ha sido contribuir a la definición de la cortesía, de modo que se puedan destacar sus valores positivos, produccionistas y no solo los de reparación. 4. Referencias bibliográficas ALBELDA MARCO, M. (2002): «El estudio de la intensificación como categoría pragmática», Interlingüística 13 (I): 115-118. ALBELDA MARCO, M. (e.p.): La intensificación en el español coloquial, tesis doctoral, Universitat de València. BEINHAUER, W. (1991 [1929]): El español coloquial, Madrid, Gredos. BRAVO, D. (1999): «¿Imagen „positiva‟ vs. imagen „negativa‟?», Oralia 2: 155-184. BRAVO, D. (2001): «Sobre la cortesía lingüística, estratégica y conversacional en español», Oralia 4: 299-314. BRAVO, D.; A. BRIZ GÓMEZ (eds.) (2004): Pragmática sociocultural: estudios sobre el discurso de cortesía en español, Barcelona, Ariel. BRIZ GÓMEZ, A. (1995): «La atenuación en la conversación coloquial. Una categoría BRIZ BRIZ pragmática», en CORTÉS, L. (ed.) (1995): El español coloquial: actas del I Simposio sobre análisis del discurso oral. Almería, Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones. 103-122. GÓMEZ, A. (1998): El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática, Barcelona, Ariel. GÓMEZ, A. (2003): «La estrategia atenuadora en la conversación cotidiana española», en D. Bravo (ed.): Actas del Primer Coloquio Edice. La perspectiva no etnocentrista de la cortesía: identidad sociocultural de las comunidades hispanohablantes, Universidad de Estocolmo, libro-e. BRIZ GÓMEZ, A. (2004): «Cortesía verbal codificada y cortesía verbal interpretada en la conversación», en BRAVO, D.; A. BRIZ (eds.) (2004: 67- 93). BRIZ GÓMEZ, A. Y GRUPO VAL.ES.CO. (2002): Corpus de conversaciones coloquiales. Anejo de Oralia, Madrid, Arco/Libros. BROWN, P.; S. C. LEVINSON (1987 [1978]): Politeness. Some universals in language usage, Cambridge University Press. CARRASCO SANTANA, A. (1999): «Revisión y evaluación del modelo de cortesía de Brown y Levinson», Pragmalingüística 7: 1-44. HELD, G. (1989): «On the role of maximization in verbal politeness», Multilingua 8 (2/3): 167-206. HERNÁNDEZ FLORES, N. (1999): «Politeness ideology in Spanish colloquial conversation: the case of advice», Pragmatics 9 (1): 37-49. HERNÁNDEZ FLORES, N. (2001): La cortesía en la conversación española de familiares y amigos, Tesis Doctoral, Universidad de Aalborg. KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1992): Les interactions verbales II, París, Armand Colin. KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1996): La conversation, París, Seuil. LEECH, N. G. (1983): Principles of Pragmatics, Londres, Longman. PUGA LARRAÍN, J. (1997): La atenuación en el castellano de Chile, Universitat de València, Grupo de Estudios Iberoamericanos / Tirant lo Blanch Libros.