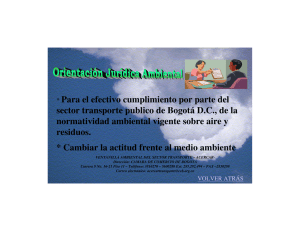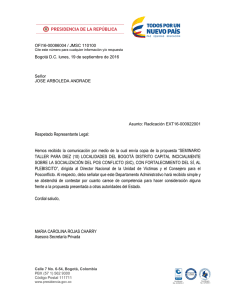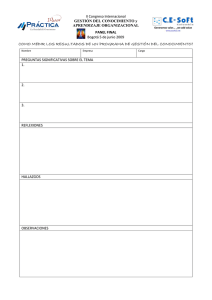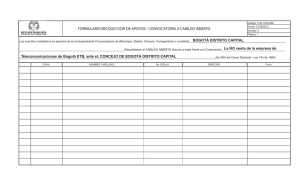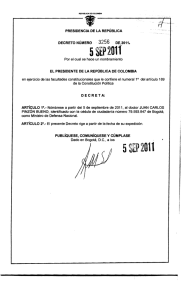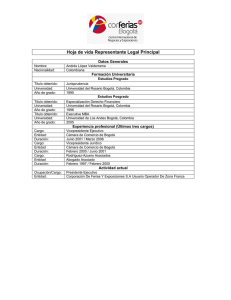retorno al campo - Sociedad Geográfica de Colombia
Anuncio

ALBERTO MENDOZA ANGELA MENDOZA RETORNO AL CAMPO (IDEARIO CAMPESINO – ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL) Editorial Orbs IV. IDEARIO CAMPESINO Identificados los problemas por la misma población, región por región, como lo hemos presentado en el capítulo anterior, examinemos ahora las soluciones que esa misma población aporta a sus problemas. Forman cuadro testimonial prospectivo de la más alta utilidad, para fundar estrategias de acción rural sobre bases ciertas. Pues son los habitantes de los diversos lugares quienes verdaderamente conocen sus problemas, dado que son ellos quienes los sufren; son ellos, también, quienes saben qué es lo que hay que hacer. Veamos entonces qué proponen los campesinos de Colombia. Recojamos sus soluciones en lo que hemos llamado ―Ideario Campesino‖. Veamos sus respuestas región por región. LLANURA CARIBE Los problemas detectados en la Llanura Caribe fueron: Desequilibrio hidrológico, distributivo de tierras y deficiencia se servicios públicos. A esas dificultades proponen: 1. Riego y Desecación Dotar las tierras usadas en agricultura de riego permanente, sobretodo en las Sabanas de Sucre; mejorar el cauce de los ríos, dragarlos, proteger las áreas sujetas e inundaciones sobretodo en la Depresión Momposina, azotada anualmente por las inundaciones. Dotar de agua al territorio de la Guajira. 2. Abolir el latifundio Improductivo Romper la estructura latifundista de la tenencia de la tierra. Distribuir tierras, organizar comunitariamente a los campesinos para producir bienes y servicios y distribuirlos; tecnificar a los agricultores, apoyarlos con créditos y asistencia técnica. Crear cooperativas de producción de bienes y distribución de los mismos; planear el uso de las tierras de acuerdo con su vocación agropecuaria; asesorar técnica, financiera y administrativamente las asociaciones de producción que se creen. Tecnificar la ganadería, buscando el paso de la ganadería extensiva a la intensiva. Expropiar los latifundios improductivos que sólo son usados en ganadería extensiva. Crear estímulos al campesino, otorgarles créditos baratos, asignarles tierras, organizarlos en cooperativas de producción y distribución. Romper el desquilibrio social. Apoyar a pequeños y medianos agricultores. Preservar recursos naturales, explotar tierras en forma óptima. Desincorar tierras bien explotadas. Entregar tierras a campesinos organizados en comunidades. Incrementar la acción del IDEMA. Reservar tierras con riego para comunidades agrarias de producción. 3. Extender Servicios Públicos Salud: Organizar el servicio de salud, establecer hospitales móviles, llevar médicos a las veredas, aunque sea una vez por semana. Crear centros de salud en el campo. (Córdoba y Sucre). Prohibir la fumigación con materiales tóxicos , utilizar materiales biológicos. Vías: Bolivar: Organizar el transporte fluvial. Interconectar el Departamento con la red ferroviaria nacional. Construir vías de penetración en el campo. La Guajira: Construir la carretera de circunvalación de la Península, Riohacha-Cabo de la VelaMaicao. Mejorar la carretera Riohacha- Valledupar. Extender el ferrocarril de Santa Marta a Cartagena- Montería-Medellín. Rescatar el Río Magdalena y el Canal del Dique para la navegación. Acueductos: Construir represas y acueductos regionales. Poner infraestructura básica. Energía Eléctrica: Conectar el sistema de energía eléctrica con sistemas hidroeléctricos. Educación: Alfabetización en el campo. Cambiar el horario escolar de acuerdo con el tiempo de las cosechas. Diseñar los programas de estudio de acuerdo con la realidad. CORDILLERA ORIENTAL Daños ecológicos, minifundismo y tecnología atrasada y servicios deficientes fueron los principales problemas detectados entre los campesinos de la Cordillera Oriental. A esas dificultades los campesinos proponen: 1. Restablecer la Naturaleza Combatir la erosión por medio de adecuación de tierras y mejorar técnicas de cultivo en zonas montañosas. ―La Sabana tendría que darle a Bogotá lo que le falta: paz, luz, suave, sauces, caminos de tierra, granjas, frutas, animales‖. ―La Sabana podría ser el gran parque que Bogotá necesita. Su cinturón alimenticio. Se debería prescribir cierto tipo de construcciones, sencillo, amables, para que los pueblos no se conviertan en pedazos desgarrados de suburbios, ni en barrios de invasión‖. Hay que planear la Sabana como conjunto regional, detener estrictamente el flujo migratorio hacia Bogotá. Formular un Plan Agrícola para la Sabana, organizar el mercadeo, transportes y cooperativas de producción. Preservar los recursos naturales, renovar los agotados. Impulsar el saneamiento ambiental. Aplicar el estatuto Ecológico. Hay que emprender una reforestación masiva, combatir la erosión, acabar con la explotación antitécnica de las canteras. Limitar las áreas urbanas de Bogotá en sentido prospectivo. Separar a Bogotá de Cundinamarca. Darles independencia a los municipios y fortalecerlos. Hay que colonizar el Magdalena Medio, adaptar los páramos a fines productivos, recuperar cultivos indígenas olvidados como la quinoa. La geografía permite conción y mercadeo agrícola. Reagrupar tierras en zonas de minifundio. Organizar campesinos, sumar minifundios en grandes explotaciones comunitarias con campesinos reunidos en cooperativas, las tierras de acuerdo con su vocación. Organizar asentamientos rurales. Planificar el Magdalena medio como zona de colonización en el interior del país. ción y mercadeo agrícola. Reagrupar tierras en zonas de minifundio. Organizar campesinos, sumar minifundios en grandes explotaciones comunitarias con campesinos reunidos en cooperativas, las tierras de acuerdo con su vocación. Organizar asentamientos rurales. Planificar el Magdalena medio como zona de colonización en el interior del país. 3. Extender Servicios Construir vías de penetración, enlazar las montañas con las planicies. Electrificar el campo. Poner restaurantes escolares. CINTURÓN CAFETERO Los problemas principales observados en la zona cafetera fueron: Monocultivo; minifundistas y cosecheros; salud y educación. 1. Diversificar la Agricultura Reestructurar la zona cafetera. Replantear la política cafetera sobre la base de que debe suspender el éxodo de los campesinos de los campos a las ciudades. Crear unidades cooperativas de producción cafetera mediante funcional agrupamiento de minifundio y su transformación en unidades económicas de producción agroindustrial que complementan el cultivo del café con producción intensiva de alimentos. Emprender el rescate ecológico total. Combatir la erosión. Hacer obligatoria la reforestación. Proteger el ecosistema. Tecnificar al protector cafetero. Industrializar el café. Organizar mercadeo, dar créditos fáciles. Fomentar la diversificación agrícola y su mercadeo, cultivar frutas, legumbres, hortalizas. Enseñar al campesino a producir y utilizar abonos. 2. Crear la mediana propiedad Modificar la tenencia de la tierra, crear la mediana propiedad de caficultores, tecnificada, rentable, con mercadeo asegurado, con vías de penetración. Establecer centrales de beneficio del café, que sustituyan el actual esquema individualista y fragmentario. Desmontar ―la roya tributaria‖, pesada tributación que cargan los cafeteros y dedicar recursos a industrialización cafetera. Reinvertir impuestos cafeteros en las regiones para mejorar los cultivos cafeteros y tecnificarlos. Organizar la economía agraria como totalidad. Crear cooperativas de producción y abastos. Agrupar tierras, organizar servicios comunales. 3. Mejorar Salud y Educación Mejorar los servicios de salud en el campo. Cambiar calendarios escolares de acuerdo con las cosechas. Establecer restaurantes escolares para combatir la desnutrición y jornadas nocturnas para educación campesina y alfabetización. Crear escuelas funcionales de tipo distinto con nuevos planes de enseñanza adaptados al campo. CUENCA MAGDALENA – CAUCA Dificultades destacadas en las áreas de los dos grandes ríos colombianos, Magdalena y Cauca, fueron: Contaminación; Latifundismo; Salud y Servicios. Proponen los campesinos: 1. Sanear el Ambiente Aplicar el Estatuto Ecológico. Rescatar los ríos. Prohibir la fumigación con materiales químicos y tóxicos, sustituirlos por elementos biológicos. 2. Abolir el Latifundio Emprender radical distribución de la tierra, profunda reorganización social y política, aplicación de eficaces técnicas para que el campesino organizado produzca. Organizar campesinos, dotarlos de tierra, crédito, asistencia técnica. Limitar el área de fincas y haciendas. Expropiar el latifundio improductivo de ganadería extensiva. Organizar el mercadeo. Hacer parcelaciones, organizar a la población en formas comunitarias. Impulsar cooperativas. Recuperar las tierras del norte del Huila y del Sur del Tolima. Establecer propiedades colectivas en esas zonas. 3. Mejorar Servicios Mejorar los servicios de salud es tarea principal, también los equipos de acueductos en el campo. Dotar a la población de vivienda. MACIZO SURCOLOMBIANO En el sur andino encontramos tres problemas principales: Anacrónica tenencia de la tierra; Minifundismo; Necesidades en Educación y Servicios. Propone la gente: 1. Convertir a los campesinos en propietarios Abolir todas las formas anacrónicas de trabajo en el campo: no más arrendatarios, aparceros, peones. Todos tienen que tener su propiedad individual y la opción de trabajar y producir en grupos. 2. Abolir el Minifundio El minifundio tradicional hay que abolirlo: a) Mediante la creación de cooperativas de producción, integración de minifundios por medio de empresas comunitarias de autogestión, organización de las comunidades. b) Mediante extensión de la frontera agrícola hacia el Putumayo y las llanuras del Pacífico, colonizaciones dirigidas y bien asistidas. C) Mediante creación de fuentes de ingresos adicionales, con apoyo a las artesanías. 3. Fomentar la educación y mejorar servicios Construir escuelas en el campo, sobre todo en las zonas fronterizas con Ecuador y asignarles profesores competentes. Emprender la construcción de vías de comunicación, por el sistema de pico y pala. Fortalecer la estrella vial: Pasto.Mocoa, Pasto.Tumaco, Pasto-Popayán. Abrir la Bota Caucana, comunicar el Cauca con su área amazónica, lo mismo con la Costa Pacífica. Construir la carretera Popayán-Guapi. Mejorar los servicios como acueductos y electrificación en el campo. ESTRATEGIA: EMPRESAS RURALES Partiendo de la base que: UNIÓN DE CAPITAL UNIÓN DE TRABAJO + TEOLOGÍA = EMPRESA Se da: CREAN FUERZA OBTIENEN ATENCIÓN EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA Unión de minifundistas FORMAN EMPRESA SE INDUSTRIALIZA ANDEN PACIFICO Las necesidades de las gentes del Litoral Pacífico fueron: Explotación maderera; Explotación pesquera; Educación y Servicios. Para satisfacerlos proponen: 1. preservar los recursos naturales Sustituir con resiembra los árboles talados. Aprovechar mejor las maderas, evitar los desperdicios, adoptar técnicas eficaces. Asociar explotación de la madera a los campesinos. Instalar fábricas de papel. Nacionalizar empresas extranjeras y convertirlas en empresas mixtas. Impulsar la agricultura de pancoger. 2. Fomentar la pesca Crear cooperativas de pescadores y controlar la pesca en las costas. Instalar empresas transformadoras del pescado. Dar créditos a los pescadores organizados. Hacer respetar los derechos nacionales de las áreas marítimas. 3. Dar educación y servicios Implantar el servicio docente rural obligatorio, aún en zonas alejadas. Terminar y arreglar carreteras de penetración en el Chocó: Animas-Bahía Solano-Tadó-Pueblorrico, Itsmina-Cartago. Mejorar las carreteras Pasto-Tumaco, Quibdo-Medellín, terminar la que conduce de Pereira a Bahía Solano. Construir la carretera entre Popayán y Guapi. Organizar la navegación por los ríos y el cabotaje a lo largo de toda la Costa desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador. Aprovechar las fuerzas del agua para instalar servicios básicos. ORINOQUIA Y AMAZONIA Problemas que afectan a los habitantes de los inmensos territorios de la Orinoquia y Amazonia, se relacionan con ecología y Producción; Colonización; Servicios Básicos. Soluciones aportadas por orinoquenses y amazonenses son: 1. Preservar los recursos naturales Enseñar a la gente a conservar el medio y orientar la producción de acuerdo con a ecología. Dar preferencia a estudios científicos sobre Orinoquia y Amazonia. Fomentar la capacitación campesina, crear escuelas de colonización. Preparar colonos con mentalidad tropical y ecológica, instrumentados con nuevas técnicas. Grupos que trabajen con la naturaleza, no contra ella. Que laboren, no individualista, sino comunitariamente. Que vivan en asentamientos humanos bien diseñados que estén en armonía con el medio. Que logren una variación radical del sistema de construcción hecho hoy con eternit, bloques de cemento, zinc, que es muy caro y no sirve para el clima y usar maderas, pajas, materiales de la zona en general. Instruir colonos en el conocimiento del medio, su utilización racional, dominio de técnicas apropiadas para el ambiente, protección de recursos naturales y fomento de los mismos, convivencia con indígenas, trabajo comunitario. Que aprenden a construir adecuados rurales sencillos, caminos vecinales, letrinas, mantenimiento de máquinas, etc... 2. Planificar y dirigir la Colonización Formular una política nacional de colonización planificada. Frenar la emigración de campesinos desde sus minifundios o desde su condición de arrendatarios, aparceros o jornaleros hacia zonas periféricas del país, detener el ritmo de emigración de campesinos. Organizar la colonización planificada dirigida y racional, como empresa nacional. Colonización que incluye asentamientos humanos planificados, organizados, comunitariamente concebidos para gente previamente preparada para vivir en armonía con sus vecinos, con la naturaleza, en convivencia con los indígenas. Levantar construcciones con diseño arquitectónico apropiado para el medio. No adjudicar parcelas menores de 50 has, ni más pastos mejorados, impulsar ganadería no extensiva, sino cuando menos semi-extensiva. Estudiar y controlar el tipo de cultivos que se siembran. Impulsar el cooperativismo. Construir empresas y factorías que aprovechen industrialmente las cosechas del bosque, palmas moriche y seje, chontaduro, yute, coco, maní, nueces del Brasil y chiquichiqui en fábricas de escobas y cepillos. Impulsar la farmacopea, zoocriaderos, psiculturas. Hay que establecer explotaciones autosuficientes, organizar el mercadeo de productos con la cooperación eficiente del IDEMA, que tiene que revisar sus procedimientos en la Orinoquia y Amazonia. 3. Prestar servicios básicos Vialidad: Interconectar con canales ríos navegantes como medio de transporte principal, en su defecto con tramos de carretera. Organizar, además, la navegación aérea. Ayudar a la gente a que construya vías de penetración, de desembotellamiento de zonas en donde se producen artículos alimenticios de primera necesidad que se pierden por imposibilidad de transportarlos. Mejorar los cauces de los ríos para lograr navegación en verano. Habilitar las carreteras del Llano para garantizar su funcionamiento todo el año. Interconectar los grandes ríos por medio de canales, para evitar pasos obligatorios fuera del territorio colombiano. Subsidiar el transporte aéreo en la Orinoquia y la Amazonia. Salud: Crear entidades móviles de salud: barcos-hospitales, ambulancias aéreas equipadas con helicópteros e hidroavionetas, puestos flotantes de salud con médico, odontólogo, enfermera y enfermero indígena especialmente preparado, dotados con vacunas y drogas suficientes. Puestos flotantes que se pueden convertir en algunas zonas del Llano en puestos terrestres móviles con camioneta. Educación: Elaborar un nuevo tipo de escuela primaria: una escuela que corresponda a las necesidades expuestas en todos los territorios de la Orinoquia y Amazonia. Un modelo de escuela bicultural, para niños de colonos e indígenas, con programas especiales de enseñanza, como ciencias naturales, geografía y ecología regional, música y manuales, que incluyan al acervo cultural indígena, programas educativos basados en materiales y técnicas apropiados para las gentes de la región y como respuesta a sus desafíos concretos. Estas escuelas deben incluir programas de alfabetización para adultos, funcionar en tiempos adaptados a las necesidades de las regiones, tener comedores, a la vez enseñar dietas alimenticias equilibradas. Hay que becar alumnos de la Orinoquia y Amazonia de manera preferencial para que prosigan estudios superiores en centros urbanos. V. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Los testimonios campesinos, la descripción de las regiones, los datos recogidos en la realidad asimétrica del país, nos sirven para fundar las siguientes ―Estrategias de Desarrollo Rural en Colombia para el decenio del 80‖. Las recogemos bajo un concepto genérico de planeación. Adquieren así máxima entidad, tanto como potente orden para ser aplicadas como actos de gobierno. Requieren inscripción dentro de una visión global del Estado. Entendemos la estrategia como el conjunto de deseos, finalidades, objetivos, metas, propuestas y acciones, tendientes a obtener un resultado concreto y predeterminado, en este caso el desarrollo rural colombiano. Sin perder la referencia de totalidad. 1. Filosofía Partimos de una filosofía fundada en el valor de lo humano, centrada en el aprecio del hombre y la sociedad, como dato de la naturaleza. Lo principal es el hombre. Filosofía antropocéntrica. Aceptamos con Moragas al hombre como ―totalidad que vive, única e indivisible, que aspira a unos fines, que tiene pasado, sobre todo futuro, única criatura que tiene libertad de intervenir en su destino, abierto a cuanto le rodea‖. Hombre aún no totalmente hecho, con posibilidad de hacerse, siempre haciéndose, en un medio natural donde la creación no ha terminado, donde la evolución sigue, en la cual juega papel primordial. En este sentido antes que desarrollo rural hay desarrollo humano. Lo principal, pues, no son los recursos, ni las cosas, sino la gente, el fenómeno con todas sus implicaciones. 2. Finalidades Sin duda nos animan, en sus términos más generales, unos deseos. Organizar, por ejemplo, una nación sin peones como lo quería ya en 1930 el destacado ingeniero y pensador colombiano Alejandro López. Diseñar, además, una nación sin proletarios, donde reine la justicia igualitaria, donde impere la seguridad generalizada que justifique nuestra pertenencia a una nación culta y civilizada. La finalidad, inscrita en tan amplios y generales deseos, es la misma que anima a todos los Estados: lograr la seguridad y el bienestar de sus asociados, la felicidad de ellos como lo proclaman eminentes ideólogos, su realización óptima como seres humanos. Según la filosofía antropocéntrica la finalidad debe hoy complementarse con la aspiración de que en nuestra sociedad se forje ―el hombre nuevo‖ Entendemos ―hombre nuevo‖ como hombres y mujeres de cultura en su más alta expresión; gentes física y mentalmente sanas y equilibradas, personalidades destacadas, de recio carácter, en armonía con el prójimo y con la naturaleza. Vemos el hombre nuevo en la persona que busca tenazmente su propia perfección al tiempo que, altruísticamente, trabaja por el bienestar y la felicidad de los demás. La finalidad descrita sólo es posible dentro de una sociedad de miembros solidarios, donde egoísmo y altruismo encuentren, de manera natural, sus justos límites, de modo que la persona sea relevada y respetada sin que la sociedad sea vejada o destruida; donde el ser se entienda como individuo a la vez que como miembro del grupo. Una sociedad trizada y egoísta como la colombiana encuentra su objetivo natural y funcional en la formulación de una tarea de unión y productividad. ―Hacer de Colombia una Empresa Comunitaria‖ es el objetivo nacional. Resuelve, de paso, un vacío advertido en Colombia por lo menos en los últimos 100 años, cuando los más diversos pensadores, políticos y estadistas reclaman reiteradamente para Colombia un propósito nacional. Las metas, ya más concretas, son, por cierto, las que oímos en todas partes: Eliminar los tajantes desniveles de vida entre colombianos, vencer la miseria, remover las carencias, entre ellas las hambrunas que ya invaden parte de la nación, elevar el nivel de vida de la población en general, crear empleo, organizar la producción y la distribución de bienes y servicios, pasar del nivel económico de subsistencia a uno de abundancia, indispensables para cubrir las necesidades de la población. 4. Marco General Las ―Estrategias de Desarrollo Rural para el Decenio del 80‖ deben servir para solucionar dificultades y vicios que se han arraigado en el campo colombiano desde hace por lo menos 4 centurias. Buscan, por tanto, superar el feudalismo tradicional, el latifundio, el minifundio, el hambre, la escasez, la desorganización de las gentes, su improductividad, la carestía, la violencia. Buscan, sobre todo, evitar el éxodo de campesinos, vena rota de la patria. Tratan las estrategias, por el contrario, de organizar campesinos, liberando sus fuerzas productivas, creando en el campo una ―despensa‖ nacional y mundial. El estilo general de las estrategias es fisiocrático, y se enmarca en la realidad de una Reforma Agraria. Parte de un municipio: ―Las únicas verdaderas riquezas de una comunidad son sus hombres y su tierra‖. La tierra no vale nada sin la presencia humana. En la tierra encontramos la comunidad de seres vivientes y no vivientes en régimen de interdependencia. Tierra, agua, aire son puntos de partida; minerales, plantas, fauna son complemento; el hombre, con su acción, cataliza los recursos, produce la riqueza. Sobre la base agraria podemos crear una sociedad equilibrada, eficaz, productiva, plena, sobretodo, justa. Una sociedad donde el hombre viva en paz, consigo mismo, con sus semejantes, y en armonía con la naturaleza. El marco de las estrategias es la Reforma Agraria, una unidad de acción nacional. Nada necesita ser inventado. Se nutre dela experiencia histórica. Una Reforma Agraria como la de Felipe II en 1951, con el uso de la tierra controlado, con el criterio de que la posesión la de el trabajo sobre la tierra, o, como se dice ahora, ―la tierra para el que la trabaja‖. Con criterios de planificación, eficacia, amplitud mundial y organización comunitaria como la acción que practicaron los jesuitas en sus famosas haciendas; con control territorial y tecnológico, cuotas de producción, asignación de tierras, asistencia técnica como lo hizo en Antioquia Mon y Velarde, con respeto por los indígenas y sus tierras como fue la idea básica de los Resguardos coloniales, con el criterio de la función social de la tierra previsto en la Constitución de 1886, recogido en la reforma constitucional de 1936 y en la Ley 200, con colonización planificada y dirigida, dotada de obras de infraestructura, especialmente drenajes y riegos como lo hicieron los gobiernos de los doctores Mariano Ospina Pérez y Carlos Lleras Restrepo. Y dentro de un concepto de Colombia Comunitaria, añadimos nosotros. 5. Estrategias dentro del marco fisiocrático expuesto y dentro de la unidad de la Reforma Agraria, formulamos 10 estrategias básicas de acción. Cuatro estrategias se contraen a términos sectoriales, se refieren específicamente a la acción rural; seis estrategias son nacionales, se refieren al conjunto de la nación y hacen posible la acción rural. La primera estrategia es Retornar al Campo, retomar el hilo agrario en mala hora interrumpido, organizar los campesinos en empresas compartidas para producir bienes y servicios y distribuirlos, con uso mínimo de capital y uso intensivo de mano de obra. La riqueza territorial, el hombre como agente de progreso, la Reforma Agraria, vuelven al primer plano de la política económica colombiana. ―Retornar al campo‖, como ya lo dijimos, significa no un retroceso a épocas pasadas, en ningún caso una posición retardaria o nostálgica. Significa, por el contrario, reanudar un curso interrumpido, una corriente abruptamente quebrada, restablecer una secuencia que nunca ha debido abandonarse. Las sociedades son biológicas y psicológicas, no andan a saltos, recorren procesos. Fuerzas interesadas rompieron en Colombia con violencia su estructura de país agrario, sin poder ofrecerle una alternativa correspondiente. Retornar al campo implica reconocer en el campesino y su familia la célula social básica y en la unión de familias campesinas, en la empresa comunitaria, la unidad económica básica de la nación. La segunda estrategia consiste, en consecuencia, en restablecer la estructura agraria comunitaria, propia de nuestras comunidades indígenas precolombinas, cuyo espíritu aún anida en el fondo del alma colombiana; espíritu comunitario que fomentaron los jesuitas con su proyecto mundial de hacienda, tal como lo describimos, que reconoció la Corona española cuando creó los resguardos . Espíritu comunitario que aún persiste en la actualidad, visible en los miles de cooperativas, asociaciones mutuarias, profesionales, sindicatos, sociedades anónimas, empresas comunitarias, etc...Forman amplio acervo institucional; da soporte a una legión de colombianos de por lo menos 5 millones de personas, dotados de fondos financieros cuantiosos y otros medios. Sucede que, a la fecha, los movimientos comunitarios en Colombia existen, pero son apenas tolerados como inserción incómoda aunque imposible de extirpar. Nuestra estrategia social se funda en poner la economía solidaria y la organización comunitaria en la proa de la política económica colombiana para el decenio de los 80. Movilizar el sector deprimido de la población, organizar el 75 por ciento de la población hoy marginada, es la tercera estrategia. Se trata de organizar esa masa, con fuerza propia, como alianza humana, para producir bienes y servicios y distribuirlos equitativamente, aplicando los principios de la economía solidaria. Es la organización de un pueblo hoy discriminado, no como dádiva sino como derecho inalienable y con el apoyo de los restantes sectores de la población. Rescatar un pueblo de la improductividad que origina miseria y conducirlo a la productividad que origina miseria y conducirlo a la productividad que ofrece holgura y bienestar. El pueblo campesino es el ―sector de punta‖ de una Colombia agraria y renovada. Es el verdadero ejército de salvación de la República. La descentralización de la vida de la nación representa una cuarta estrategia, complementaria y coherente con la de regresar al campo. Recoge, el fortalecimiento de la familia campesina como célula social de la nación, la organización interfamiliar de empresas comunitarias como unidad económica colombiana, la reanimación de las veredas a fin de que tengan vida propia. La base de la prosperidad general son las regiones como unidades territoriales básicas para el cuidado de los recursos naturales, la conservación de las aguas, la tierra, los bosques, la fauna y el aire, los municipios como unidades político-administrativas, los Departamentos fortalecidos como unidades intermedias entre los niveles locales próximos al hombre y a la familia y los niveles nacionales, muy poderosos, generalmente distantes del ciudadano común. Estas cuatro estrategias, que llamamos sectoriales por referirse a la porción rural de la nación, exigen un juego de estrategias nacionales que las hagan posible y eficaces. Esas estrategias globales, partes de un Proyecto Nacional, se pueden resumir en los siguientes seis puntos: 1. Trabajar con criterios colombianistas; buscar soluciones y aplicarlas con base en estudios y análisis de nuestra propia realidad, por fuera de plagios o entrega subalternas. Sustituir el actual modelo de desarrollo ―hacia fuera‖, destinado a salir de todo lo que tenemos aún a costa de nuestro propio abastecimiento, por un modelo de desarrollo interdependiente ―hacia adentro‖, destinado en primer término a satisfacer las necesidades premiantes de la población, que promueva nuestra cultura hispano-afro-india, nuestra propia identidad, que nos permita recorrer y vivir nuestro propio destino. Esta estrategia colombianista nos reclama la tarea continental de impulsar la integración con las naciones andinas en primer término, con las naciones hispanas en segundo término, con las naciones humilladas del Tercer Mundo y, desde esa posición de grupo mundial, entendernos, con soberanía y dignidad, con las potencias mundiales que rigen las relaciones más generales. 2. Reorganizar la economía nacional. Significa pasar de una economía del individualismo, la competencia selvática, la concentración, el marginalismo y la explotación a una economía contraria, sustitutiva donde imperen la solidaridad, la cooperación, la distribución, la integración, que no explote seres ni recursos sino que respete a las personas y use los recursos. Incluye corregir en un plazo corto los desequilibrios ya crónicos que azotan a nuestra sociedad, visibles en la figura bicéfala de ―las dos Colombias‖, una opulenta minoritaria, otra desheredada mayoritaria. Una economía inequívocamente dirigida a satisfacer las necesidades humanas básicas, a corregir el desempleo con todo lo que esa tara significa como poder destructor del hombre, a desconcentrar la riqueza y distribuir los beneficios del ejercicio económico equitativamente entre toda la población, a crear en Colombia una democracia económica, a usar el dinero no como bien especulativo sino como medio para producir trabajo y riqueza. 3. Crear una nación austera, reducir gastos suntuarios, economizar gastos del Estado, frenar la voracidad financiera y especulativa, impulsar la producción de bienes básicos tales como alimentos, ropa, materiales de construcción, combustibles, abonos, papel, herramientas, máquinas, vehículos, enseres, etc. 4. Mantener el pluralismo empresarial, reconocido como franja legítima de actividad, si bien el Estado debe impulsar empresas comunitarias y cooperativas. No se trata de implantar una estrategia contra nadie, sino suficientemente amplia y flexible para que abarque la variada gama de intereses propios de toda comunidad compleja, y que, en ningún caso, aniquile la iniciativa de los ciudadanos. 5. Capitalizar por esfuerzo propio, evitar el endeudamiento interno y externo. Buscar el ahorro interno para financiar nuestras propias obras, preferido a la apelación a los préstamos en el exterior, utilizar a fondo la capacidad productiva existente, terminar las obras inconclusas. 6. Poner el Estado al servicio de la sociedad, un Estado que se ha vuelto una implantación opresiva sobre la sociedad a la cual controla mas no sirve. Un Estado que adopta ahora como política central el restablecimiento pleno de la vida campesina, del desarrollo rural. Y que obra con efecto moderador, de manera que ―los lobos no se coman los corderos‖ como decía Murillo Toro. OBRAS MATERIALES Las 10 estrategias anteriores –sectoriales y nacionales- orientadas a desarrollar en Colombia el sector rural, encuentran su apoyo natural en un conjunto de obras necesarias para fundar el ―retorno al campo‖, para mantener su ritmo ascendente y próspero. Esas obras son: Equipamiento de aldeas y pueblos pequeños, de manera que cada uno cuente con sus servicios completos, agua, luz, alcantarillado, salud, educación; reforzamiento de esas aldeas y pueblos con fuentes de trabajo que hagan productiva a la población, la fijen en el sitio, la inviten a quedarse y no a emigrar como hemos visto sucede en la actualidad. Unir veredas, aldeas y pueblos con vías menores que permitan la comunicación entre las personas y el transporte de productos y mercancías. Establecer en todo el país redes complejas de acopio de productos, dotadas de equipo de frío que permita mantener intactos los productos y de facilidades de empaque de productos. Unir las redes viales menores con las redes intermedias y con las grandes troncales. Establecer en el territorio los centros de distribución relacionados con las vías, próximas a los centros de consumo; adoptar para las ventas el sistema de super-mercados populares, comunitariamente organizados, donde el autoservicio de los usuarios sea posible. Al conjunto vial pertenecen medios de comunicación y transporte tales como ferrocarriles, cables aéreos, aviación, navegación fluvial y marítima, el acondicionamiento de puertos en ríos y mares. De especial importancia para el desarrollo rural es la navegación de cabotaje, incluidos San Andrés y Providencia en la red de navegación. Aparte de la implicaciones internacionales, el tema del cabotaje lleva en Colombia a plantear la integración de nuestros dos mares, Caribe y Pacífico, por medio de un Canal interoceánico propio construido por el Chocó, tarea que nos desafía desde hace muchos años y que tiene ya estudios de factibilidad suficientemente convincente. El oriente Colombiano, Orinoquia y Amazonia, debe ser vialmente integrado con eficiente suma de medios articulados como son los ríos, los carreteables, incluídas las trochas, la aviación, los pequeños ferrocarriles. El tema de las aldeas y los pueblos nos lleva también a hacer algunas reflexiones urbanísticas con consecuencias normativas. Colombia ha sido un país donde la gente ha fundado muchas ciudades, como se hizo en la Conquista en la Colonia y en los movimientos antioqueños del siglo pasado. Últimamente está detenida esta práctica. Las ciudades son las mismas de hace 80 años, crecen por inmigración principalmente y de manera tugurial . Los pueblos y las aldeas existentes se mueren con sus gentes sumidas en el tedio, sin oficio que desempeñar. Adicionalmente el poblamiento campesino es, en nuestro país, de tipo disperso, difícil, por tanto, de abastecer, población aislada al margen de la civilización. Las consideraciones estratégicas incluyen que nos propongamos, en primer término, revitalizar aldeas y pueblos existentes como ya se expuso, pero también a fundar nuevas unidades, procurando densificar en núcleos impactos a esa población hoy dispersa. De tal manera que la gente hoy desabastecida pueda ser servida a la vez que se recatan las tierras para uso agrícola. Se trata de impulsar en Colombia una cultura aldeana. Las aldeas deben concebirse como partes de un conjunto territorial mayor, sitios donde la producción de elementos y su distribución es fundamental. Son, por eso, aldeas-talleres, sitios de la vida y trabajo, de educación y crecimiento humana. Idealmente estas aldeas se asientan sobre extensos terrenos de uso comunal, trabajados comunitariamente, por la población con tecnologías apropiadas, económicas, que permitan aumentar la productividad del campesino. A la vez que el territorio se cultiva en forma comunal, en las aldeas se preserva el precepto de propiedad privada, donde cada habitante es dueño de su casa, y su parcela, donde puede tener su vaca y su marrano. Se trata de fundar en Colombia un urbanismo concentrado, correspondiente a las dos disposiciones humanas más notables, la individualidad de la persona y su sentido de pertenencia a un grupo. Individuo y sociedad debidamente respetados. 7. Política Indigenista un capítulo especial merece el grupo indígena por su especial condición. Son los indígenas los colombianos más antiguos de nuestro territorio. Forman parte del desarrollo rural. Quedan unos 360.000, distribuidos en todo el país. Su situación nos plantea cuatro tareas principales: garantizarles sus tierras, salvarles la vida y la salud, preservarles la libertad de pensamiento, salvarles su idioma y su cultura. Garantizar la tierra a los indígenas es primordial. Se precisa adquirir tierras donde ellos suelen residir, para asignarlas sin que tengan que ser erradicados ni transplantados. Junto con la tierra es preciso devolver los indígenas la posibilidad de que organicen sus formas comunitarias tradicionales; con ello reconocer sus líderes naturales, organizar con los grupos formas simplificadas de cooperativas y dejar que prosperen y se desarrollen siguiendo sus propias vías. La salud es el bien más precioso del indígena, el que tiene que ser atendido con especial esmero. Antes recurrían los indígenas a sus curanderos y a sus hierbas medicinales; no siempre lograban su objetivo; hoy acuden a los médicos y a sus drogas modernas, en que no siempre confían ni están siempre a su alcance. Hay que combinar ambos métodos, tradicional y nuevo, para atender la salud del indígena. Se precisa enriquecer la medicina clásica con el aporte natural de los indígenas, adiestrar a sus curanderos en nuevas prácticas, prepararlos como auxiliares de médicos y odontólogos, entrenarlos como enfermeros. Adicionalmente hay que becar indígenas que estudien en los grandes centros y vuelvan a prestar servicios a sus comunidades. Preservar la libertad de pensamiento es otra obligación de un Estado moderno, justo, civilizado, cristiano. Es preciso liberar a los indígenas de la agresión de tanto misionero extranjero y nacional que irrespeta su cultura, daña su personalidad, destruye sus instituciones. Salvar el idioma y la cultura de los indígenas es otra tarea de gran significación en un país culturalmente muy rico como es el nuestro. Se trata de preservar esos valores culturales por medio de una educación consistente, especialmente bien dirigida. Hay que implantar la escuela bicultural. En aquellos sitios donde la población indígena y blanca ya se encuentra mezclada. Serán escuelas con programas especiales, de enseñanza bilingüe y respuestas didácticas a las necesidades prácticas que plantea el medio concreto; se enseñarán Ciencias Naturales referidas al medio, la Geografía de las regiones, la mitología propia, la lengua, la música y las manualidades de cada zona. Para estas tareas, preparar profesores indígenas en amplia escala. 8. Tierra y Poder A estas alturas de la reflexión estratégica surgen dos requisitos capitales. Se relacionan con dos elementos que posibilitan la realización del desarrollo rural o su frustración. Esos dos elementos son la tierra y el poder. No habrá desarrollo rural sin tierra libre disponible. El diagnosticante regional pide a gritos los aspectos materiales de una Reforma Agraria, alude con vehemencia al rescate de tierras para ofrecerlas a los campesinos, tierras que sabemos están en el centro de su constitución cultural. Campesino sin tierra es un monstruo de la realidad, un golpeado por la injusticia, un ser mutilado en forma tan cierta como si le faltaran los brazos. En el centro de la estrategia se instala la tarea de encontrar maneras viables de obtener tierras disponibles para resignarles, pasándolas de quienes muchas tienen y no las usan, a quienes no las tienen y las necesitan. Aquí entran en plena escena los mecanismos de expropiación, las fórmulas financieras que indiquen dónde se debe pagar la tierra expropiada y donde no se debe pagar la expropiación, la definición de la plusvalía de las tierras, reconociendo al expropiado su inversión, resultado de su esfuerzo personal, más no la valoración, resultado inequívoco de los esfuerzos sociales; tierras que se alejan del concepto de alcancía que le asignaron aquellos que la tuvieron ―para engorde‖, como es tan común en nuestro país, para asignarle la función social que la Constitución les determina. La tierra es la dimensión económica fundamental del desarrollo rural. El poder es la dimensión política. No habrá desarrollo rural sin decisión política, sin poder. Dadas las condiciones reales de una Reforma Agraria en Colombia, su justificación evidente, su necesidad apremiante, y el hecho de que históricamente ha sido diferida, concluimos en que se necesita el poder para lograr conducir el proceso de cambio rural propuesto hasta llevarlo a culminar en un éxito final. En las estrategias debemos tener en cuenta, por eso, el acceso al poder de las fuerzas renovadoras de la nación. Sin poder real, sin gobiernos que expresamente sustenten la política de desarrollo rural, no será posible romper la estructura agraria colonial aún supérstite, ni organizar la población en empresas comunitarias, ni aumentar la producción y reorganización de la República en los términos ya descritos; sin el poder no podremos completar la obra histórica campesina que nos desafía tozudamente y con insistencia. 9. Financiación Los colombianos nos financiamos básicamente con el producto de la actividad agraria. Agricultores y mineros producen 60-70 por ciento del Producto Nacional bruto; el resto corresponde a industria y servicios. El café sigue siendo el producto principal de la economía colombiana, con bonanza o sin ella. Bastará decir que, con el volumen financiero del Banco Cafetero y de la Caja Agraria, se tendría el suficiente soporte para emprender el ―retorno al campo‖, restablecer la Reforma Agraria, desencadenar el progreso rural con la intensidad que seamos capaces de imprimirle al proceso. Y, sin embargo, existen aún mayores posibilidades financieras, siendo aquellas, si nos lo propusiéramos, ya suficientes. Podemos, en efecto, producir la convergencia financiera de entidades tales como el Banco Central Hipotecario y el Instituto de crédito Territorial. También el banco de los Trabajadores y la Corporación Financiera Popular. En materia cooperativa podrían igualmente incorporarse los volúmenes financieros de Financiacop. Y aún no se agotan las fuentes posibles. Entre las que podemos contar Cajas de Subsidios, Sociedades Anónimas, Sindicatos, Usuarios Campesinos. Y, desde luego, partidas del presupuesto nacional concentradas en la tarea campesina. Y el DRI y el Pan. Sumar los volúmenes disponibles debe arrojar cifras sorprendentes. De aquellas que indican que tenemos medios, aunque carecemos de fines. El ―retorno al campo‖, es financiable con los fondos de las retenciones bancarias, con los dineros que entran a los bancos particulares por concepto de la colocación de bonos que están haciendo en el exterior. Los préstamos internacionales que hoy se gastan en pagar una frondosa burocracia, podrán aplicarse al ―retorno‖; de paso abrirán fuentes de trabajo para personas que hoy vegetan en las oficinas como supernumerarias, o informales, porque no tienen otra ocupación que hacer. Cambiaría la vida de la nación. Encontrarían en el ―retorno al campo‖, aplicación concreta, y excelsa, los fondos retenidos como reservas, de las que hacen tanto alarde los gobiernos; dinero que hoy de desvaloriza en la medida en que el dólar lo hace. Que podría encontrar aplicación creativa en financiar la Reforma Agraria. Todos estos dineros puestos en el mercado para financiar una tarea de tales dimensiones no serían inflacionarios. Pues de inmediato estarían representados por un aumento de la producción, por excedentes exportables; colocarían a Colombia ofrece condiciones ideales para satisfacer una demanda de cualquier magnitud en ese campo. Hoy sabemos también que parte de la crisis energética del futuro serán los alimentos. No es despreciable tampoco la posibilidad de desviar inversiones, hoy concentradas en ciudades, hacia fines rurales. Invertir en las ciudades lo que hace es atraer más campesinos, despoblar más el campo y congestionar más las urbes. A la luz de estas estrategias aparece como actividad indeseable. Obras tales como trenes subterráneos, edificios lujosos, programas masivos de vivienda en las ciudades, deben ser revisadas y muy pensadas, por el contrario, la posibilidad de desviar esas inversiones al fomento rural. ―Ahora le toca al campo‖, podría ser la consigna estratégica. Tendría un arraigo instantáneo, produciría alivio inmediato, con inversiones rescatables desde el principio. Someramente analizado el tema de la financiación rural, nos indica que nadie puede dudar sobre su viabilidad. La condición es que el desarrollo rural colombiano sea propósito inequívoco de nuestros gobiernos. EPILOGO A lo largo de la historia han emprendido los colombianos las más grandes y audaces obras, venciendo una naturaleza inhóspita, a veces primitiva, frecuentemente peligrosa. A pico y pala se hizo el Canal del Dique a mediados del siglo XVII; se ocupó mano de obra indígena. Obra de ingeniería económica y eficaz. A pico y pala se empezó el Canal de Panamá en la segunda mitad del siglo pasado. A brazo partido se hicieron los ferrocarriles en las condiciones más dramáticas que sea dable pensar. Igualmente se emprendieron con ahínco los cables aéreos, la navegación por el río Magdalena. En este siglo se han construido en Colombia las carreteras más difíciles del continente. Prueba esa odisea el espíritu colombiano, emprendedor, terco, recio, cuando se propone una acción. ―El retorno al campo‖ es una tarea de histórica estirpe. Nos desafía como las anteriores. Solamente que hoy podemos realizarla con menor costo social, son tan angustiosas incomodidades como aquellas, sin los mortales peligros que significaron. Basta una decisión nacional y una cadena de creativos actos de gobierno. Con ello se pondría Colombia en la órbita de emprender la más colosal rectificación de su historia. La reorganización del campo, el reasentamiento campesino, la fundación de ciudades, pueblos y aldeas, la construcción de vías complementarias, centros de acopio, centros de distribución; la reanimación de la navegación fluvial y marítima. Vale la pena destacar que el campesino colombiano está dispuesto a cooperar. Es, mejor dicho, lo que quiere: arreglar el campo, vivir en él, civilizarlo, producir, distribuir. Necesitamos líderes nacionales que acojan ese anhelo. Porque los medios y la disposición existen. Con poco, podemos transformarnos en una nación que pasa de una situación caótica, carente de objetivo, a una nación en marcha, jerarquizada por una tarea básica: Retormar al campo. NOTAS I – INTRODUCCIÓN 1. Estudios de la Realidad Campesina. Ochoa/Rojas...p.. 2. Bastide.... 3. Benjamín Puche: Descripción oral de indígenas. II. HISTORIA 1. Juan Rodríguez Freile: El Carnero 2. Krickeberg 3. Fals Borda 4. Colmenares, 1973 5. Friede, 1949 6. Fals Borda 7. Friede 8. González, Margarita 9. Joseph Gumilla: El Orinoco Ilustrado 10. Liévano..vol..2 11. Veáse 12. Caballero 13. Popescu 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Colmenares. 1969 Fals Borda Hernández Rodríguez González, Margarita Fals Borda Fals Borda González, Margarita Fals Borda Fals Borda Fals Borda Fals Borda Friede, 1978 Colmenares, 1969 James Parsons Alejandro López Paul McGreevey Sanín Echeverri Lauchlin Currie III – DIAGNOSTICOS REGIONALES 1. Fuente de todas las cifras agrarias: Censo Nacional Agropecuario , DANE. 1974; con las actualizaciones necesarias. 2. Fuente de todas las cifras sobre servicios: La Vivienda en Colombia, DANE, 1978; con las actualizaciones necesarias. 3. Fuente de todas las cifras sobre educación: La población en Colombia, DANE, 1978; con las actualizaciones necesarias. 4. Alberto Lleras 5. Kalmanovitz 6. Gaviria, Ana Lucía: Migración a las ciudades 7. Datos evidentemente exagerados, muestran apenas una tendencia. 8. La Amazonia Colombiana y sus Recursos 9. Meggers 10. La Amazonia Colombiana y sus Recursos 11. Meggers 12. Conversaciones con Oliver Ramírez, SENA, Florencia BIBLIOGRAFÍA ACOSTA AYERBE, Alejandro: Aspectos Generales de os Territorios Nacionales. En: Colonización. Ed.: Fundación Friedr. Naumann. Bogotá 1975. (Enfoques Colombianos. Temas Latinoamericanos. 2). ALZATE, Roberto Luis: El Cafetero Medio Colombiano. En: Revista Cafetera de Colombia. Enero – Abril 1973. LA AMAZONIA COOMBIANA Y SUS RECURSOS. Proyecto Radar gramétrico del Amazonas. Tomo 1 –5 Bogotá 1973. ANGEL MAYA, Augusto: Ecología y Sociedad. Sta Marta 1977 (MS) ARANGO JARAMILLO, Mario: El Proceso del Capitalismo en Colombia. Evolución del campo hacia el capitalismo, siglo XIX. Medellín, 1978. ARÉVALO, Manuel: Fredy Victoria: Canales de Comunicación que utilizan los campesinos del Proyecto de Desarrollo del Altiplano de Nariño. ICA. Boletín de Investigación. N°18. Bogotá, Febrero de 1975. BASES para un Plan de Desarrollo de la Orinoquia. Asamblea Llanera, Yopal, junio de 1977. Ed.: DAINCO. Bogotá.1977. BASTIDE, Roger: Antropología Aplicada. (Antropolohie Apliqueé). Buenos Aires, 1972. BELTRÁN, Luis Ramiro: La Revolución Verde y el Desarrollo Rural Latinoamericano. Ed: ILCA-CIRA. Bogotá, 1971. BERNAL, Segundo: Tenencia de la tierra y aspectos socio-económicos. Caso: el Departamento de Córdoba. En: Desarrollo Rural II. Ed.: Fundación Friedr. Naumann. Bogotá 1975. (Enfoques) Colombianos. Temas Latinoamericanos 5) BERRY, Albert: Farm size, income distribution, and the efficiency of agricultural production: Colombia. Papers and Proceedings American Economic Association. 1972. BERRY, Albert: Land distribution and the productive efficiency of Colombian agriculture. Discussion Paper N°. 108. Yale Economic Growt Center . 1971. BOOKCHIN, Murray: Por una Sociedad ecológica. (Towards an ecological society). Barcelona, 1978. BOSCO PINTO, Joao: Bases para la elaboración de una metodología de análisis de las empresas comunitarias campesinas. Ed.: Fundación para el Desarrollo de Boyacá, 1972. BOYACA, Diagnóstico y Prospección. Primer encuentro de entidades de desarrollo de Boyacá , Villa de Leiva, Julio de 1974. Ed. Fundación para el Desarrollo de Boyacá. BROWN, Lester R.: El hombre, la tierra y los alimentos. Una mirada a las futuras necesidades de alimentos. (Man, Land and Food. Looking ahead at world food needs). México, 1967. BRUECHER, Wolfgang: Posibilidades para una colonizacion futura de la Amazonia Colombiana. En: Desarrollo Rural II. Ed.: Fundación Fiedrich Naumann. Bogotá, 1975. (Enfoques Colombianos. Temas Latinoamericanos. 5). CABALLERO, Enrique: Historia Económica de Colombia. Bogotá, 1970. CALDERON MOSQUERA, Carlos: Política, economía e historia en Colombia y el Choco de hoy. Bogotá, 1972. CARDENAS VALENCIA, Luciano; Onofre Díaz Angulo; José Manuel Rivera Robayo: Estudio socio-económico de la Cuenca Superior del Río Combeima. Universidad del Tolima. Fac. Ing. Forestal. Tesis de Grado. Ibagué, 1975. CARDONA A., Aldo A.: Formas de cooperación en comunidades indígenas de Colombia. Univ de Santo Tomas, Bogotá, 1974. CARRIZOSA UMAÑA, Julio: La política ecológica del Gobierno Nacional. Bogotá, 1 975 (MS). CASTAÑEDA, Horacio: Por la ganadería de la Costa Atlántica. Sincelejo, 1969. CASTRILLON ARBOLEDA, Diego: De la Colonia al Subdesarrollo. Popayán, 1970. CENSO Nacional Agropecuario. 1970-1971. Ed.: DANE. Bogotá, 1974. CODIGO Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Ed.: INDERENA. Bogotá, 1975. COLMENARES, Germán: Historia económica y social de Colombia. Bogotá, 1973. COLMENARES, Germán: Las haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Siglo XVIII. Bogotá, 1969. COLOMBIA: Estructura política y agraria. Bogotá, 1972 COLOMBIA: Vivienda y subdesarrollo urbano. Ed.: Humberto Molina. Bogotá, 1979 LA COLONIZACIÓN. Asamblea Llanera, Yopal. Junio de 1977. Ed.: INCORA. Bogotá, 1977 COMPILACIÓN de Normas sobre adjudicaciones, baldíos, reservas indígenas, parcelaciones. Ed.: INCORA. Red.: Bernardo Carvajal Flórez. Bogotá, 1970. CONCLUSIONES del congreso Nacional de Usuarios Campesinos. Bogotá, julio de 1970. CONFERENCIA Latinoamericana para el estudio de las zonas áridas. Ed.: Mingobierno. Div. De Territorios Nacionales. Bogotá, 1963. COOPERATIVAS agrícolas y pecuarias. Ed. : Unión Panamericana OEA. Washinton, 1967. (Manuales Técnicos. VII). Las COOPERATIVAS Agropecuarias en Colombia. Ed.: Univ. Sto Tomás y Bibl. Banco Popular. Cali, 1976. Las COOPERATIVAS en América Latina. (Das Genossenschaftswesen in Lateinanamerika) Zaragoza, 1976. (Cuadernos Cooperativos 6) Las COOPERATIVAS deben servir a los trabajadores. Medellín, 1975. CORTES LOMBANA, Abdón: Aptitud de uso de los suelos de la Sabana de Bogotá y sus alrededores. Inst. Geográfico ―Agustín Codazzi‖. Bogotá, 1976 (Mimeo). CORTEZ DIAZ, Lácydes: Familia y sociedad en Cartagena. Cartagena, 1971. Las CUATRO Estrategias. Ed. Dep. Nacional de Planeación. Bogotá, 1972. CURRIE, Lauchlin: Accelerating development, the necessity and the means. Nueva York, 1966. CURRIE, Lauchlin: Ensayo sobre planeación. Introducción a una teoría de desarrollo conocido como Operación Colombia. Bogotá, 1963. CHOCO, Plan de Fomento Regional 1959-1968. Ed.: Consejo Nacional de Política Económica. Cali, 1961. CHONCHOL, Jaques: Eight fundamental condicions of agrarian reform in Latin América. En: Agrarian Problems and peasant movements in Latin América. Nueva York, 1970. DAGER CHADID, Gustavo: La nueva imagen de Sucre en ocho meses de Labores. Informe a la Asamblea. Sincelejo, 1974. DECRETOS reglamentarios del Código de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente. Ed.: INDERENA. Bogotá, 1978. DEPARTAMENTOS del magdalena. Informe socio-económico. Ed.: Banco de la República. Bogotá, 1971. DERECHOS Humanos en las Zonas Rurales. Reforma Agraria – Campesinos. Seminario...Bogotá, Sept. De 1979. Ed.: Comisión Internacional de Juristas e ILDIS. Bogotá, 1979. DESARROLLO del Programa de Asistencia Técnica para los municipios de la Sabana de Bogotá. Ed.: Dep. Nacional de Planeación. Bogotá, 1973. (Mimeo). DESARROLLO socioeconómico del departamento: Asociación para el Desarrollo del Tolima. Ed.: Planeación Dep. Ibagué, 1975. DIAZ de ZULUAGA, Zamira: El modelo económico jesuítico. Siglo XVII. Ponencia I. Congreso Nacional de Antropología. Oct. De 1978. Popayán (MS). DOMINGUEZ, Camilo A.: Problemas generales de la colonización amazónica en Colombia. En: Colonización. Ed.: Fundación Friedr. Naumann. Bogotá, 1975. (Enfoques Colombianos. Temas Latinoamericanos.2). DUQUE BETANCURT, Francisco: Historia del departamento de Antioquia. 2° Ed. Medellín, 1968. EARWABER, Francis: La Reforma Agraria y su efecto sobre el desarrollo urbano. En: Ciudad y Campo. IX. Congreso Interamericano de Planificación. V. Congreso Nacional de Planificación. Bogotá, Sept. De 1972. Ed.: Sociedad Colombiana de Planificación. Bogotá, 1973. ECOLOGÍA y Estado en Colombia. 1974-1978. Ed.: INDERENA. Bogotá, 1978. ENZENSBERGER, Hans Magnus: Zur Kritik der politschen Oekologie. Berlín, 1973. ESPAÑA, José Luis; Adolfo Correa: Clasificación de tierras para riegos y drenajes del sector Montería-Cereté-San Carlos. Bogotá, 1970. ESTABLECIMIENTOS Humanos en la Orinoquia. Ed.: Centro de Desarrollo Integrado ―Las Gaviotas‖, Vichada. 1973. La ESTRUCTURA económica del departamento de Antioquia. Ed.: Centro de Investigaciones económicas. Univ. De Antioquia. Medellín, 1973. ESTUDIO de las condiciones socio-económicas de los municipios de Túquerres, Sapuyés, y Guayucal. Dep. de Nariño. DIGIDEC, Mingobierno. Bogotá, 1971. ESTUDIO de la realidad campesina: cooperación y cambio. Informes y materiales de campo recogidos en Venezuela, Ecuador y Colombia. Instituto de Investigaciones de la ONU para el Desarrollo Social. Ginebra 1970. (Instituciones rurales y Cambio dirigido. Vol.2). FALS BORDA, Orlando: Historia de la Cuestión Agraria en Colombia. Bogotá, 1975. FONSECA, Eugenio: Evolution oder Revolution? Die Alternative Latinoamerikas. Ed.: COSAL, Dortmund. (Arbeitsunterlage 4 zur Latinoamerikaforsuhung). FRIEDE, Juan: Bartolomé de las Casas, 1485-1566 su lucha contra la opresión. 2° Ed. Bogotá, 1978. FRIEDE, Juan: El indio en lucha por la tierra. 3° Ed. Bogotá, 1976. FRIEDE, Juan: Los Chibchas bajo la dominación española. Bogotá, 1974. FRIEDE, Juan: Los estamentos sociales en España y su contribución a la emigración a América. Madrid, 1966. FROM, Erich: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. 6° Ed. México, 1964. (Fondo de Cultura Económica). FUNDACIÓN para el Desarrollo Rural Integrado –Fe Rural- Foro de San Buenaventura. Sept. De 1976 (MS) GAITAN, Gloria: Colombia: La lucha por la tierra en la década del treinta. Génesis de la organización sindical campesina. (Bogotá, 1976). GARCIA, Antonio: Cooperación Agraria y Estrategia de Desarrollo. Bogotá, 1976. GARCIA, Severo: Geografía del departamento de Córdoba. Medellín, 1974. GAVIRIA, Ana Lucía: Migración a las ciudades. Medellín, 1976 (M.S.) GONZÁLEZ, David: Los Paeces o genocidio y luchas indígenas en Colombia. Ed.: ―La Rueda Suelta‖. GONZALEZ , Margarita: El Resguardo en el Nuevo Reino de Granada. (Ed.): Univ. Nacional de Colombia. Bogotá, 1970. Die GRUNDLEGUNG der Modernen Welt. (Fischer-Welgeschichte. Bd. 12) Frankfurt,1967. GUHL, Ernesto: El poblamiento, la tenencia y el uso de la tierra en Colombia. En: Desarrollo Rural I. Ed.: Fundación Friedr. Naumann. Bogotá,, 1975 (Enfoques Colombianos. Temas Latinoamericanos 1). GUTIERREZ, Imelda: Esquema conceptual del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Conferencia...INDERENA, en el ILCA-CIRA. Junio de 1976. Bogotá. GUTIERREZ de PINEDA, Virginia: Familia y Cultura en Colombia. Bogotá, 1968. HACIA el Desarrollo. Ed.: Secretaría de Fomento y Desarrollo. Dep. de Córdoba. Montería, 1973. HARDOY, Jorge E.: Las ciudades en América Latina. Seis ensayos sobre la urbanización contemporánea. Buenos Aires 1972. (Biblioteca América Latina. Serie Mayor. Vol. 8). HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Guillermo: De los Chibchas a la Colonia y a la República. Bogotá, 1975. (Biblioteca Básica Colombiana). HIRSCHMANN, Albert: El problema de la tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. Bogotá, INCORA, 1963. HUBO una vez una Sabana. II. Seminario Nacional de Ecología. Julio 1974. Instituto Geográfico ―Agustín Codazzi‖. Red. : Alberto Saldarriaga. Bogotá, 1974 (Mimeo). HUNOLD, Albert: Freies Bauerntum als Programm für unentwickelte Länder. En: Entwicklungsländer, Wahn und Wirklinchkeit. Erlenbach-Zürich, Stutgart 1961. (Socialwissenschaftliche Studien für das Schweische Institut für Auslandsforshung). INDICADORES económicos, Tolima. Ed.: Cámara de Comercio de Ibagué, 1974. INDIOS y Blancos en la Guajira. Bogotá, 1963. INFORMACIÓN Básica para el desarrollo agropecuario del Departamento del Toima para programas de desarrollo agropecuario. Documento ICA, Regional, No. 6, 1970. INFORMACIÓN básica para el desarrollo agropecuario del Departamento del Huila. Ed.: ICA., 1974. ISLAS de Providencia y Sta. Catalina. Ed.: ICA. Bogotá,1972. JARAMILLO, Francisco de Paula: Cooperativismo y sociedad comunitaria. Bogotá, 1978. JARAMILLO URIBE, Jaime: Ensayos sobre Historia Social Colombiana. Bogotá, 1968. KALMANOVITZ, Salomón: El régimen agrario durante la Colonia. En: La Nueva Historia de Colombia. Bogotá, 1976 (Biblioteca Básica Colombiana). KALMANOVITZ, Salomón: Problemas del campesinado parcelario. En: Desarrollo Rural I. Ed.: Fundación Friedr. Naumann. Bogotá, 1975 (Enfoques Colombianos. Temas Latinoamericanos.1). KRICKERBERG, Walter: Altmexikanische Kulturen. Berlín, 1966. KRYSMANSKY, Hans—Jürgen: Soziologische Politik in Kolumbien. Dortmund. Ed.: COSAL. (Arbeitsunterlage 13 zur Lateinamerika-forschung). LAS SALAS Flórez, Gonzalo de: La colonización y el uso de la selva tropical. E: Colonización. Ed.: Fundación Friedr. Naumann. Bogotá, 1975. (Enfoques Colombianos. Temas Latinoamericanos 2). LEGISLACIÓN Nacional sobre indígenas. Ed.: Mingobierno. DIGIDEG. Bogotá, 1970. LIEVANO AGUIRRE, Indalecio: Los Grandes Conflictos Sociales y Económicos de nuestra Historia. Vol. 1-4. Bogotá. LIZARDO LEAL CHACON, Jesús: Saravena. Ed.: INCORA. Bogotá, 1973. LONDOÑO BOLIVAR, William: Panorama socio-económico de Risaralda. Bogotá, 1972. LOZANO, JorgeTadeo: Estatuto de Desarrollo Integral del Chocó. Bogotá, 1974. LUCHA contra la contaminación. Ed.: UNESCO. Barcelona, 1974. Los LLANOS Orientales de Colombia. Ed.: Instituto de estudios Colombianos. Bogotá, 1975. LLERAS RESTREPO, Carlos; Hernán jaramillo Ocampo: Reforma Agraria. Seminario INCORA. Paipa, 1972. Ed.: INCORA. MANUAL de Cooperativas Agrícolas. Ed.: AID. México, Buenos Aires, 1971. MARBAN SANTOS, Salvador: Cooperativismo y Cooperatismo. México, 1968. McGREEVY, William Paul: Historia Económica de Colombia, 1854-1930. Bogotá, 1975. MEDINA ECHAVARRIA, José: Der Begriff der Entwicklung und sein philosophischer Gehalt. (El Desarrollo y su Filosofía).. Dortmund 1969. (Arbeitsunterlage zur Lateinamerikaforschung.20). MEGGERS, Betty J.: Amazonia, Hombre y Cultura en un paraíso ilusorio. (Amazonia, man and culture in a counterfeit paradize). México,1976. MEJIA y MEJIA, JC.: Villaviciosa de la Provincia de Hatunllacta. Bogotá, 1975. MEMORANDO para el progreso de Casanare. Fundación para el Progreso del Llano. Bogotá, 1974. (MS). MENDOZA, Alberto: La Colombia Posible. Bogotá, 1980. MENDOZA, Alberto: Así creció Colombia I.- II ―El Espectador‖. Bogotá, 1979-1980. MENDOZA, Alberto: Anatomía de Regiones. ―El Espectador‖. Bogotá, 1978. MENDOZA, Alberto: Anatomía de Ciudades. ―El Espectador‖. Bogotá, 1977. MENDOZA, Alberto: Anatomía de un País. I - II ―El Espectador‖. Bogotá, 1974-1976. MENDOZA, Alberto y Angela: Comunidad Guatavita-Túa. Plan de Desarrollo. Ed. Mingobierno. Bogotá, 1972. MENDOZA, Angela: Los Indígenas, Riquezas Cultura de la Nación. En: ARCO, Bogotá N° 235. Agosto, 1980. MENDOZA, Angela: Los Indígenas, Seres de la Tierra. En: ARCO. Bogotá, N°231. Abril, 1980. MENDOZA, Angela: Indianische Bauern in Zentralkolumbien. En: Anthropos. International Review of Ethnology and Linguitics. St. Augustin, Alemania. Vol. 71. 1976. MENDOZA, Angela: Probleme der Indianer in Kolumbien. En: SEIT-schirft fuer Ethnologie. Vol. 98. N° 2 Braunschweig, 1973. MENDOZA, Angela: Piedras. Un estudio de pueblo en el Tolima . Ed:: Universidad del Tolima. Ibagué, 1971. (Biblio-Apuntes. V.I. N° 3). MENDOZA, Angela: Sozialpolitik im Inka-Staat. Dortmund 1968. (Arbeitsunterlage 21/22 zur Lateinamerikaforschung). MOHR, Hermann: Economía Colombiana. Una estructura en crisis. Bogotá, 1972. MOLANO CAMPUZANO, Joaquín: Rehabilitación de las zonas áridas de Colombia. Univ. Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, 1961. MONOGRAFÍA del Altiplano Nariñense. Instituto Geográfico ―Agustín Codazzi‖. Bogotá,, 1978. NIETO ARTETA, Luis Eduardo: Economía y Cultura en la Historia de Colombia. Bogotá, 1975. NIETO ARTETA, Luis Eduardo: El café en la sociedad colombiana. Bogotá, 1971. NORTE-SUR. Un programa para la supervivencia. Informe de la Comisión Independiente sobre problemas Internacionales del Desarrollo. (North-South) A. Program for Survival). Bogotá, 1980. OJEDA GÓMEZ, Saúl: Colombia. La migración de las ciudades. Bogotá, 1976. OSPINA VASQUEZ, Luis: Plan de Desarrollo Social, Económico y Regional. 19751978. Dep. Nacional de Planeación. Bogotá, 1975. PARA Cerrar la Brecha. Plan de Desarrollo Social, Económico y Regional. 19751978. Dep. Nacional de Planeación. Bogotá, 1978. PEREZ ZAPATA, Hernán: Enjuiciamiento a la política agraria y cafetera. Ed.: Asociación Col. De INGENIEROS. Agr. Bogotá, 1978. PINZÓN SÁNCHEZ, Alberto: Monopolios, misioneros y destrucción de indígenas. Bogotá, 1979. EL PLAN de Desarrollo Colombiano en Marcha. Seminario de la Sociedad Colombiana de Economistas, dir. Por Lauchlin Curie. Ed.: Dep. Nacional de Planeación. Bogotá, 1974. PLAN de Desarrollo económico y social del Departamento del Magdalena. Ed.: Comisión Planificadora, Sta Marta, 1964.