TEMAS PARA DEFENSA FISCAL DANIEL DIEP DIEP TEMAS PARA
Anuncio
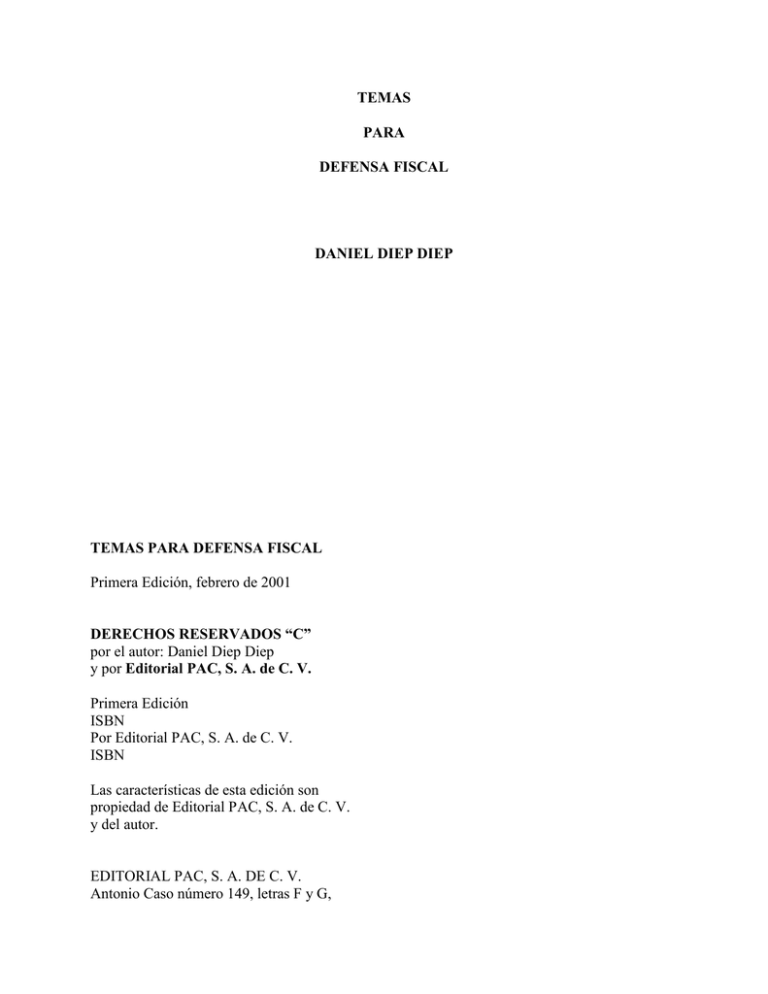
TEMAS PARA DEFENSA FISCAL DANIEL DIEP DIEP TEMAS PARA DEFENSA FISCAL Primera Edición, febrero de 2001 DERECHOS RESERVADOS “C” por el autor: Daniel Diep Diep y por Editorial PAC, S. A. de C. V. Primera Edición ISBN Por Editorial PAC, S. A. de C. V. ISBN Las características de esta edición son propiedad de Editorial PAC, S. A. de C. V. y del autor. EDITORIAL PAC, S. A. DE C. V. Antonio Caso número 149, letras F y G, Colonia San Rafael, México, 06470, D. F. Números telefónicos 546-0464 y 703-0032 Número de fax: 566-1092 e-mail: [email protected] Clave de control interno Impreso en México Printed in Mexico Daniel Diep Diep EL TRIBUTO SEGUN JESUCRISTO Primera Edición, 2000 Derechos Reservados “C” por Daniel Diep Diep Cuauhtémoc 1615, Col. Jardín San Luis Potosí, S. L. P. IMPRESO EN MEXICO PRINTED IN MEXICO ACERCA DEL AUTOR Daniel Diep Diep es abogado, contador público y auditor y licenciado en filosofía. Ejerce las actividades propias de sus tres títulos y ha sido catedrático en varias universidades e instituciones tecnológicas de su natal San Luis Potosí. Actualmente es asesor fiscal y abogado litigante en la misma materia para diversas empresas del país. A lo largo de su vida profesional ha formado parte de las comisiones de Principios de Contabilidad y de Etica Profesional, ambas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y fue presidente de diversos organismos locales: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Unión Social de Empresarios Mexicanos, Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, etc. Durante los últimos treinta y cinco años ha desarrollado múltiples actividades expositivas ante auditorios de todos los estados del centro del país y del Distrito Federal, ha concurrido a convenciones nacionales e internacionales y ha publicado múltiples artículos premiados por diversas publicaciones nacionales. Es autor de varias decenas de libros, algunos con nuevas ediciones o reimpresiones y otros más actualmente agotados. Destacan, entre los relativos a las materias contable y fiscal: “Planeación Fiscal”, “Estudio Comparativo de las Sociedades Mercantiles”, “Manual Esquematizado del Impuesto sobre la Renta”, “Crítica de los Fundamentos de la Contabilidad”, “La Contabilidad del Futuro”, “La Antitributación”, “Cuentos Contables e Incontables”, “Las Declaraciones (o El Pecado de Adán) y Otros Cuentos Fiscales”, “Teoría Tributaria”, “Crónica de la Legislación Potosina”, “Los Dientes del César (o “La Maldición Tributraria”)”, “¿Qué es la Contabilidad?”, “Políticas Tributarias”, “El Análisis Transaccional en la Empresa”, “Perspectivas del Derecho Electoral”, “Las Mil y Una Defensas del Contribuyente”, “Exégesis del Código Fiscal de la Federación 1999", “Exégesis del Código Fiscal de la Federación 2000"; “Fiscalística”, “Tendencias, Teorías y Políticas Tributarias”, “Defensa Fiscal (Tratado Teórico-Práctico)”, esta última en coautoría con la Lic. María del Carmen Diep Herrán; “La Planeación Fiscal Hoy”; “El Tributo y la Constitución”; “Los Agravios Fiscales y su Impugnación -Manual de Aplicaciones Prácticas-“ y, desde luego, “El Tributo según Jesucristo”. Las diez últimas obras han sido publicadas por Editorial PAC, S. A. de C. V., con la colaboración de Ediciones Cedrus Libani, S. A. de C. V. Dentro de sus libros relativos a temas literarios y filosóficos destacan: “Artículos (pero no los de la ley)”, “Razones sin Cuentas”, “El Mexicano, según sus Canciones”, “El Mono Vestido”, “El Autoengaño (La Enfermedad Mortal)”, “Manual de Redacción, Conversación y Oratoria”, “Cómo Reordenar Nuestro Mundo (o “Hacia una Filosofía de la Justicia”)”, “A la Sombra de los Sofistas”, “La Cultura del Malestar”, “Filosofía del Obstáculo” y sus “Artículos Periodísticos 1997"; “Artículos Periodísticos 1998" y “Artículos periodísticos 1999". Es socio honorario vitalicio del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí y del Club Sembradores de la Amistad (en este último caso sin haber pertenecido al mismo), y fue distinguido por el H. Congreso local con la designación de Consejero Ciudadano Propietario ante el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí 1992-1996, además de la elección como Profesor Distinguido 1991 por la Zona Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. EDITORIAL PAC, S. A. DE C. V. INDICE LOS PARAISOS FISCALES EL TERRORISMO FISCAL CÓMO EXPRESAR UN AGRAVIO OJO “SEÑORES FISCALISTAS”, MUCHO OJO ¿EXISTE LA JUSTICIA TRIBUTARIA? ¿SIRVE PARA ALGO EL RECURSO DE REVOCACION? EL ACTO DE MOLESTIA LA DEFENSA FISCAL EMPIRICA LAS MENTALIDADES JUZGATORIAS “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD” A LA MEXICANA LOS ACTOS INMOTIVADOS EN MATERIA FISCAL CAMBIO 2: REFORMAR A LOS REFORMADORES ¿CUALES “PRINCIPIOS FISCALES”? LOS IMPUESTOS INVISIBLES FACULTADES, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LOS PARAISOS FISCALES Se entiende por paraísos fiscales a todos aquellos países en los que cabe operar sin impuestos y, semiparaísos fiscales, a los que mantienen desmedidamente bajas las contribuciones sobre algunos conceptos habituales de tributación. Hace unos pocos años se hablaba de que existían en el mundo menos de veinte paraísos y más de medio centenar de semiparaísos. Hoy se habla de casi un centenar de paraísos, aunque dicho en general, sin distinguir entre unos y otros. México, por ejemplo, en materia de arrendamientos y capitales, es un semiparaíso, pues de gravarse en exceso a los arrendadores se encarecerían las rentas, dado que tenemos déficit habitacional; o, de gravarse en exceso los capitales, éstos emigrarían hacia mercados de mayor rentabilidad y seguridad, así como de menor inflación deteriorante de su poder adquisitivo. Los paraísos fiscales vienen a ser como “agujeros negros” en el universo monetario. Atraen las inversiones de toda clase -lo mismo de dinero lícito que ilícito- sirviendo de lavaderos y tapaderas, de corrupciones y de prácticas fraudulentas, de refugios al crimen organizado y de medios para la compra de influencias, etc. Los semiparaísos, en su mayoría, sólo sirven para resolver males mayores, como en el caso de nuestro país por los dos conceptos antes indicados. Existen paraísos fiscales en países como Panamá, Andorra, Luxemburgo, Liechtenstein, etc. que no podrían sobrevivir, dada su pequeñez y carencia de otros recursos, si dejasen de actuar como tales. Para ellos, es una razón de sobrevivencia. También un buen número de islas, en diferentes archipiélagos, pasan por el mismo problema y solución. Pero la verdadera culpa, finalmente, de que sirvan para la tolerancia de espacios ilegales al manejo indebido de dinero, de prácticas de las llamadas “off shore” -que en México nos recuerdan una muy reciente experiencia de defraudación financiera-, de golpes bursátiles, de enriquecimientos ilícitos, de financiamientos a través de personas ficticias o de prestanombres, de compras de impunidades o de poder, de canalización de recursos mal habidos, de refugio a las operaciones del crimen organizado, de defraudación a los fiscos de origen, de adquisiciones de bancos piratas, de creación de empresas de membrete, de compras de influencias, de pagos de “protecciones” sin huella, de corrupción de funcionarios, de manipulaciones políticas, de ocultación de recursos públicos robados, de financiamientos ocultos a partidos políticos o a sus candidatos, etc., entre otras muchas “lindezas” adicionales que no terminaríamos de enumerar, esa culpa, -cabe subrayarlo reiteradamente-, es de quienes los aprovechan con tales fines, que no son otros que los delincuentes de “cuello blanco”, reclutables entre políticos corruptos, empresarios deshonestos, criminales altamente organizados, etc. En principio, desde un punto de vista puramente teórico, los paraísos fiscales son lo ideal: podrían representar la “puntilla” para que la humanidad lograra acabar con el viejo estigma del ancestral tributo, ahora disfrazado de “impuesto” o, -más suave aún-, de “contribución”. La carga de los aparatos burocráticos tendría que adelgazarse al extremo, reservar a los gobiernos las mínimas funciones y hasta procurarles una fuente de subsistencia distinta; obtenida, por ejemplo, de la explotación en exclusiva de algún concepto patrimonial, -según cada país-, lo suficientemente rentable y productivo como para permitirlo. En el caso de México, podría ser el ingreso total por el petróleo. Pero, desde el punto de vista práctico, los paraísos fiscales se han convertido en verdaderos infiernos para la democracia, el orden mundial, las leyes, la justicia, la estabilidad de los gobiernos, la moral pública y la seguridad. Ninguna medida, -de ninguna clase, que pudiera instrumentar cualquier país para erradicar sus peores ilicitudes, puede resultar suficiente o al menos medianamente eficaz, mientras quepa a los delincuentes encontrar refugio en cualquier paraíso fiscal. Está ocurriendo exactamente lo mismo que hace algunos siglos, en la época de los piratas, cuando disponían de una isla absolutamente segura, mediante su acaparamiento y protección recíproca, para actuar con absoluta impunidad y resguardarse de las fuerzas que los combatían. Y a tal extremo está resultando grave tal impunidad, puesto que dentro de ellos resulta imposible a las autoridades el perseguir a los delincuentes y corruptores, que eso está generando una radical desconfianza en la eficacia y capacidad de los gobiernos mismos, en la autenticidad de las supuestas y endebles democracias, en el sostenimiento del llamado “orden mundial”, en la eficacia de las leyes para impedir la gravedad del fenómeno, en la aptitud para combatir la corrupción creciente de los encargados de impartir la justicia, en la invulnerabilidad de las instituciones mismas de gobierno, en la habilidad para implantar alguna clase de moralidad pública y, sobre todo, en la lucha contra la inseguridad salvaje que forzosamente deriva del caos, el terrorismo, la drogadicción, el armamentismo, etc. Se ha llegado a calcular, en el presente, que la mitad de las operaciones financieras del mundo se realizan a través de tales medios, dado que la cuantía de las mismas, pese a ser menores en número a las que se realizan dentro de la banca convencional de los países de origen, suelen ser desproporcionadamente elevadas en monto, dado el origen de ilicitud que obliga a realizarlas así para lograr su ocultación. Pero lo verdaderamente lamentable, por detrás de todo ese sórdido universo de la ilicitud y la corrupción, es que los gobiernos permanezcan impávidos ante la gravedad de los hechos. En nuestro país, por ejemplo, se instrumentan medidas altamente represivas de fiscalización a contribuyentes establecidos, grandes y pequeños, que operan, al menos dentro de una cierta legitimidad -sin que ello les haga “santos” para efectos tributarios- y, por contrapartida, se descuida la llamada “economía subterránea”, que mueve recursos sobradamente superiores, así como las finanzas privilegiadas mediante el empleo de los “paraísos fiscales”, y que podrían significar, en conjunto, muchísimo más que la recaudación “controlada”. Y allí es donde sobrevienen las dudas: ¿será que se pretende proteger o solapar esa clase de conductas tan evidentemente ilícitas, disimulando un aparente rigor fiscalizador sobre quienes apenas sobreviven acatando hasta donde pueden lo más elemental de nuestro orden jurídico? ¿O será que conviene aparentar alguna clase de eficacia gubernativa con quienes se dejan perjudicar, dada su impotencia crónica para combatir a esos otros, que son los que siempre lo derrotan? Sin embargo, sea lo que fuere, no perdamos de vista el problema esencial: la globalización del comercio mundial induce a la apertura de los mercados, tanto de bienes como de capitales, y ello provoca que no puedan restringirse las operaciones financieras internacionales sin llegar a consecuencias extremas, de tal suerte que los paraísos fiscales estarán inevitablemente presentes siempre en toda clase de manejos de fondos dentro del imperante orden mundial actual. Lo que ya deberíamos comenzar a entender en México es que los verdaderos incrementos de la recaudación tributaria son los que provienen del desarrollo real de la economía, no de la simple conservación o elevación de tasas sobre ella, especialmente si es evidente que se manifiesta notoriamente decadente o estancada. Debiéramos ser un auténtico semiparaíso fiscal en materia de actividades productivas, comerciales y de servicios, pero, más aún, en sueldos y remuneraciones, tanto para atraer inversiones extranjeras del mismo género -y no de “capitales golondrinos”- como para ser realmente competitivos en los mercados mundiales y autosuficientes en el abasto interno. A mayor producción, mayor recaudación impositiva. A mayor capacidad de consumo interno, mayor estabilidad social y capacidad contributiva. Y, por contrapartida: a mayor tributación, menor producción y consumo interno. ¿Será suficientemente claro? EL TERRORISMO FISCAL Hoy en día, este problema se cierne sobre México como una de las más nefastas calamidades a confrontar, no sólo por el quebranto que representa para la inversión privada, sino más aún por sus repercusiones en el sentido de antijuricidad, arbitrariedad y ruptura del orden jurídico. Pero veámoslo con mayor detalle: SUS PREMISAS Comencemos por las distinciones básicas entre los siguientes cinco conceptos: preocupación, temor, miedo, terror y pánico. La preocupación tiene dos sentidos diferentes: el de angustiarse ante lo que se desconoce, bien por ignorancia, o bien por resistirse a entenderlo y asumirlo; y el de inquietarse por un problema u obstáculo para buscarle solución, bien con carácter preventivo o bien con propósito resolutivo. El temor es resultado de la incertidumbre. Se teme lo que se ignora, pero por impotencia para anticiparse a una posible respuesta mentalizable. El temeroso es, ordinariamente, aquel que, ante el futuro, se siente carente de medios o recursos para confrontar la forma como se le presente. Se supone que al nacer sólo tememos un ruido intenso, una caída y la soledad, pero que en el curso de la vida nos “hacemos” de alrededor de treinta mil temores adicionales por los más variados motivos. El miedo es la expresión intelectualizada o consciente de lo que se teme y que se ha llevado a la conciencia como algo susceptible de ocurrir, que -obviamente- aún no sucede, y que se ve venir como algo para lo que tampoco se dispone de medios o recursos de defensa suficientemente razonables. El terror es la paralización ante la presencia o sorpresa de lo imprevisto. Para el aterrorizado todo parece suspenderse en el tiempo y en el espacio. Popularmente se expresa como una actitud de mostrarse absorto, anquilosado, con "los pelos de punta", inerme ante los hechos o fenómenos de la realidad. El pánico, en cambio, es la huida ante el terror. Es movimiento. Escapatoria. Evasión ante una realidad inaceptable. Es la manifestación extrema o consecuente del terror, pero convertido en amenaza inminente de la que hay que alejarse cuanto antes porque ya se tiene plena conciencia de los peligros que representa. Es desplazamiento en el tiempo y en el espacio. Suele ser la consecuencia activa o dinámica que sigue en forma inmediata al terror. Tales reacciones psicológicas pueden ser internas o externas: la preocupación, el temor y el miedo arrancan del interior del sujeto. El terror y el pánico, provienen del exterior. Se puede estar en forma más o menos permanente en condiciones de preocupación, de temor y hasta de miedo, pero sólo sorpresiva o inesperadamente se presentan las condiciones de terror y de pánico. Así, cuando se habla de preocupación, temor o miedo ante el fisco, lo que se refiere es una condición general ante el riesgo de lo que cabe entender como un “acto de molestia” -tal como se expresa en la terminología Constitucional-, de posible causación de contribuciones incumplidas, etc., pero, cuando se habla de terror o de pánico, lo que se refiere es una situación concreta derivada del impacto mismo de la actuación fiscal, es decir, que el contribuyente queda paralizado y luego pretende, a como dé lugar, huir de inmediato y lo más lejos posible para que el problema no le afecte. Un contribuyente puede preocuparse en los dos sentidos expuestos: o porque ignora los ordenamientos fiscales, de suyo demasiado complejos, y sabe que la "ignorancia de la ley, como reza el apotegma jurídico-, no excluye de culpa", o porque entiende que las circunstancias del medio y la rigidez de las normas fiscales pueden dañarle en su patrimonio, -y quizá hasta en su libertad personal-, bien porque ignora si su contador está haciéndole cumplir cabalmente con tales obligaciones o bien porque él mismo se ha hecho indiferente ante las prevenciones de su contador para cumplir con ellas. También puede sentirse atemorizado ante la conducta tradicional de las autoridades fiscales. Aun sin haber experimentado en carne propia una acción fiscalizadora, ha escuchado los efectos que haya tenido en otros y se siente en la condición de riesgo de que él mismo pudiese sufrirla. Puede, igualmente, sentir miedo, por simple intranquilidad de conciencia, ante el peligro de que alguna determinada acción suya pudiese no ser aceptada por la autoridad fiscal y que ello pudiere devenir en consecuencias económicas desastrozas. Cabe el que se aterrorice, cuando las acciones de la autoridad fiscal se expresan en forma concreta y de ellas se deriva el que sea conminado a pagar contribuciones que supone o tiene la seguridad de no deber, o que imposibiliten sus acciones de defensa, o que impidan sus posibilidades de resolución práctica, o hasta que puedan ser atentatorias contra su libertad personal. Y, finalmente, puede ocurrir que huya ante una realidad insalvable por mero pánico ante la magnitud de los hechos y el terror que éstos le hubieren provocado. Hablar de terrorismo fiscal, entonces, obliga a tratar únicamente sobre la cuarta de dichas reacciones: la del terror. En tiempos subsecuentes a la Revolución Francesa, el régimen del terror se caracterizó y simbolizó por la guillotina. Bastaba que alguien fuese detenido para aterrorizarlo. Ella era el instrumento con el que se hacía efectiva la labor del gobernante en turno para acallar todo tipo de reacciones. Pero esta expresión histórico-social cumplía un doble papel: uno revanchista, ante los enemigos previos, y otro de amenaza, ante los enemigos posibles. La simple sospecha era suficiente para segar vidas y amedrentar otras. Y eso mismo ocurrió con las purgas soviéticas, tanto leninistas como stalinianas; con las persecusiones de los semitas por los nazis; con los actuales problemas étnicos de los balcanes; etc. El papel del terror fiscal, en la actualidad, es el mismo: - Puede utilizarse para reprimir a la oposición política: suele observarse que los principales contribuyentes sujetos a visitas domiciliarias casi siempre son aquellos que de alguna forma se han manifestado contrarios al régimen imperante. Muy difícilmente se le presenta, a quien ejerce la defensa fiscal, el caso de algún empresario proclive al partido oficial o militante de él, salvo que haya desertado o caído en desgracia frente a sus líderes presentes. - Puede utilizarse para castigar a la oposición política: suele emplearse la visita domiciliaria como amenaza y forma de sanción permamente en contra de todos aquellos que de una u otra forma se hayan manifestado proclives a respaldar o apoyar las acciones de los partidos opuestos al régimen o simpaticen, por lo menos, con ellos. - Puede utilizarse como medio para acallar las inconformidades y protestas ciudadanas: se propaga la idea de que, si el contribuyente no cumple, de ello deriva la imposibilidad del Estado para satisfacer adecuadamente las necesidades colectivas. - Puede utilizarse como excusa para justificar la incompetencia o ineptitud administrativas: se encubren defraudaciones masivas, “errores”, caprichos, dispendios, etc., para luego argumentar que deben ser “resueltos” mediante la disponibilidad extraordinaria de partidas presupuestarias, endeudamientos externos, enajenaciones patrimoniales del país e hipotecas interminables sobre los bienes del mismo, todo ello bajo la excusa de una supuesta “salud fiscal”. - Puede utilizarse, en fin, para aparentar un criterio rigorista de cumplimiento inexcusable de la ley, tanto a los ojos de la comunidad que trabaja en forma limpia, es decir, ajena a la “economía subterránea”, como a los ojos de la comunidad mundial para dar alguna imagen de país ordenado, aunque tal exigibilidad de cumplimiento sólo se oriente hacia los gobernados y no hacia los gobernantes o exgobernantes que gozan de impunidades indebidas. Desde luego que cabría citar muchas más. Y así lo haremos en seguida. SU TIPIFICACION Es común pensar, simplistamente, que la sola visita domiciliaria es una acción terrorista. Pero no es así. La fiscalización es una facultad legalmente prevista. La verdadera acción terrorista es que la visita se oriente exclusiva o prioritariamente a ciertos universos de tributantes a los que se quiere amedrentar o reprimir. Y ésta es la primera y más elemental de tales acciones. El que se trate, en el fondo, de actitudes represivas, simulatorias o revanchistas configura su carácter aterrorizante. La segunda acción terrorista proviene de los resultados de la visita. Cuando se notifican supuestos créditos -obviamente irreales- que derivan de la actitud ordinariamente arbitraria del personal visitador; cuando se acude a criterios amedrentantes de sus superiores; cuando se emplea la acción embargante sin contemplaciones; cuando se emiten resoluciones con interpretaciones de ley profundamente equivocadas; cuando se deja en franco estado de indefensión al tributante porque los medios de impugnación existen pero son ociosos al desoírse o desatenderse; etc. Esta segunda acción surge, en buena medida, por la participación en las multas a favor del personal hacendario y del beneficio de gastos de notificación, situaciones, ambas, que convierten a la autoridad en verdugo. Es terrorismo fiscal que se embarguen hasta las cuentas bancarias; que los recursos posteriores a la sentencia operen preferentemente para la autoridad; que se invoquen “autocorrecciones” sin precisar concepto y monto; que se llame a comparecer ante funcionarios sin que exista disposición que obligue tratándose de visitas domiciliarias; que se practiquen los ilegales “embargos precautorios” sobre sujetos establecidos, pues nada permite presumir que puedan ausentarse u ocultarse sin que ello les cueste más; que se formulen liquidaciones con cuentas del "gran capitán" sobre supuestos créditos fiscales omitidos; que las determinaciones de multas se hagan siempre al máximo, como si los contribuyentes fueran infractores consuetudinarios; que se finquen exagerados "gastos de notificación", como si el personal del caso no tuviese ya sus retribuciones por el puesto; que se mantenga el silencio durante toda la visita, incumpliendo la prevención legal de levantar actas parciales para que el visitado se entere de lo que ocurre; que sea prácticamente nula la atención de los recursos interpuestos; que siempre se contesten con las consabidas fórmulas de que los argumentos "son irrelevantes", "no fueron probados", "carecen de fundamentación", "no son suficientes para desvirtuar los hechos", etc. y hasta las proverbiales resoluciones "para efectos de...", con las que eventualmente “se descuentan centavos, olvidando los pesos”, y sólo para aparentar la aplicación del derecho, amén de que tales resoluciones "para efectos de..." son meras burlas al régimen jurídico: o se cumplió con la ley o no. El colmo es que las autoridades administrativas usen la mecánica de las tribunalicias para emitir sus “fallos”. Pero el clímax es que se han constituido también en intérpretes de ley. Casi no hay resolución en la que no asuman potestades de autoridad jurisdiccional, interpretando normas, definiendo alcances, considerando expectativas, concretando contenidos, enlazando temas y hasta pontificando sobre intenciones. El Poder Legislativo queda ignorado. El Poder Judicial es suplantado. Basta con su veredicto ineluctable para que una norma legal quede interpretada a su conveniencia. La tercera acción terrorista sobreviene cuando las autoridades encargadas de resolver aclaraciones, recursos y demandas, nulifican tales medios defensivos convalidando ciegamente lo señalado por los visitadores, bien por ser "jueces y partes" en el asunto, o bien por simple consigna de sus superiores imponiendo la obligación de fallarlo todo en contra del contribuyente por razón de una política altamente confiscatoria, recaudatoria o simplemente arbitraria. Esta clase de acciones anula el régimen de derecho, convalida la arbitrariedad o la componenda, y convierte en resolución fatal e inevitable todo resolutivo. Tales acciones típicas se explican ejemplificativamente como sigue: La primera, -revisión preferente a ciertos universos de contribuyentes-, con médicos, empresas de alta inversión, constructores o determinados agrupamientos de negocios en centros comerciales, supermercados, etc., sin emprender, en cambio, acciones sobre comerciantes proverbial y evidentemente omisos, como los ambulantes, los de centros de abastos, los ganaderos, etc., y es indicativa de una actitud cómoda de la autoridad fiscal: le es más fácil revisar al organizado, al establecido, al que opera contabilidad formal, que al semiclandestino, que necesariamente induce a la presuntiva o que no facilita en forma alguna la visita y la determinación tributaria. También ocurre, con tanta o mayor frecuencia, que los sujetos a visitar sean justamente los más representativos de algún determinado grupo económico o social al que oscuramente, por inexplicables atavismos, se pretende combatir. Ni el trabajador, ni el arrendador, ni el capitalista, suelen ser objeto de visitas domiciliarias, pero sí lo son los empresarios, los profesionistas o los comisionistas con escasas posibilidades o medios -incluso incosteabilidad- para defenderse. Hace dos o tres décadas, el criterio para determinar a quiénes debía revisarse derivaba de sus resultados declarados. Si tenían utilidad fiscal, se “programaban”. Si tenían pérdida, no. Y se aducía la inutilidad de revisar para reducir pérdidas, -suponiendo la detección de omisiones-, por lo que carecían de interés. En tanto que, los generadores de utilidades, sí podrían ser pagadores de algo más. Luego se invirtió el criterio y se dispuso revisar a los que tuvieran pérdidas, suponiéndoles omisos deliberados. Después se dijo que el criterio de selección era “por sorteo”, que se elegía a los candidatos por simple azar. Actualmente no se ha publicitado el criterio que se asume, por lo que resulta evidente que prevalece alguna otra clase de interés, pudiendo ser el meramente político. Sigue resultando inexplicable, pues, el porqué se revisa a los contribuyentes cumplidos, mientras gozan de absoluta impunidad los evidentemente incumplidos de la economía subterránea; por qué se revisa preferentemente a quienes acusan alguna clase de oposición al régimen mientras se descuida por completo a quienes son proclives a su apoyo; por qué se revisa a las empresas mexicanas mientras se deja en absoluta tranquilidad a las extranjeras; por qué se penaliza tan exageradamente cualquier infracción del gobernado, mientras gozan de absoluta impunidad los grandes delitos de los gobernantes; por qué se limitan y vician los medios de defensa estrictamente legales y se solapan los "arreglos", tan profundamente ilegales; por qué se establecen, en fin, dentro de una notoria injusticia, graves sanciones para los administradores infieles de una empresa mercantil y no, en igualdad de circunstancias, medidas punitivas para los administradores infieles de un país. ¿O acaso no es mucho más grave defraudar al país que defraudar a una empresa o al fisco mismo? La segunda acción terrorista -resultados arbitrarios de la visita- evidencia la extralimitación de funciones. Todavía se maneja el criterio de que "todo contribuyente es delincuente hasta que pruebe lo contrario". Por ende, no se actúa como autoridad visitadora, con la mesura y atención propios de toda visita, ni tampoco como auditora, según sucedía en el pasado, ejerciendo acciones de revisión técnica debidamente ordenadas a un fin determinativo, sino como simples peticionantes de información con la cual se constituyen, finalmente, en recabadores de datos, enfrentando al contador con su cliente, pues a partir de la información presentada por aquél resulta perjudicado éste. La tercera acción terrorista -convalidación de arbitrariedades entre autoridades- operó en otros sexenios por consigna del Ejecutivo a los tribunales resolviéndolo todo en contra del tributante o desechando a priori sus demandas y, en otras épocas, por simple incorporación a las Salas de magistrados bisoños, quizá versados en otras ramas del derecho pero, definitivamente, desinformados de la tributaria que, desde luego, tiene la particularidad de “cocinarse aparte”. SUS EFECTOS El resultado de toda visita, casi siempre practicada sin criterio ni justicia, deviene contrario a Derecho. La ignorancia de las normas fiscales o la mala fe de subordinados y superiores, acaba por convertirse en verdadera guadaña sobre el cuello del contribuyente. Los fenómenos de extorsión; de amenaza; de instancias de "autocorrección", sin precisar qué es lo que deba autocorregirse, pues buen cuidado se tiene, en vez de levantar actas parciales por cada hecho que se conozca, de limitarse a llenar las inconstitucionales e ilegales "cédulas de papeles de trabajo" que sólo el personal de visita conoce; etc., resultan mucho más que lo que cualquier contribuyente puede tolerar. Luego, la instancia aclaratoria con elementos documentales siempre es "insuficiente" para desvirtuar lo señalado por el personal de visita y el círculo resulta inexorablemente cerrado, amañado y corrupto. Cerrado, porque nada de lo argumentado y probado es suficiente para quienes evalúan. Amañado, porque se prefiere el arreglo económico clandestino en beneficio del funcionario en turno, bien porque se lo embolse, bien porque recaude más y se luzca, o bien porque las propias leyes le permiten participar en las multas, amén de los "gastos de ejecución", especie de negocio a ultranza-. Y corrupto, porque siempre será imposible que una autoridad admita la falsedad de lo señalado por otra -simple política solidaria de beneficiarios del sistema, en razón de las ventajas indicadas-. El colmo de todo es que sólo exista un recurso: el de revocación, cuya naturaleza propia obliga a impugnar ante la propia girante de la resolución, lo que equivale a "escupir al cielo". Huelga decir que, invariablemente, como es obvio, la autoridad resuelve en contra, tanto por la citada solidaridad funcionarial o burocrática, como porque el fisco, llámese como se llame la dependencia de que se trate, jamás estará dispuesto a dejar de cobrar lo que arbitrariamente fijó como “crédito”. En consecuencia, los medios administrativos de defensa están profundamente viciados, son casi inútiles y sólo provocan desesperación, impotencia y disgusto. La falta de honradez de la autoridad es una de las causales más hondas de malestar social, de descrédito de las instituciones públicas y de animadversión del gobernado hacia el gobernante. No olvidemos que la mayor parte de las revueltas sociales en la historia han provenido de tal malestar ante la arbitrariedad del poder. Obviamente, pues, no se juzga: se prejuzga. Y ello, por supuesto, es inconstitucional. Este problema tendría solución si, además de independizar realmente al poder fiscal, se adoptaran medidas de fondo: desde simplificar radicalmente y en forma cierta y efectiva la totalidad de los ordenamientos tributarios, hasta instruir y capacitar debidamente al personal de visita y de resolución para moralizarlos, ajustarlos cabalmente a derecho y dejar de operar, mediante consignas y premios, para complacer sus desmanes; pero pasando por toda una serie de medidas intermedias, como las de regular la acción fiscalizadora con otra clase de parámetros y prevenciones de respeto constitucional; las de operar instancias comprobatorias y de recursos ante autoridades distintas; las de sancionar liquidaciones sin la debida fundamentación y motivación; las de ajustar multas y recargos a las condiciones reales de nuestra economía; las de admitir y dar curso, con plena apertura de criterio, a los elementos probatorios sobre la realidad de los hechos; las de evaluarlos con seria disposición de resolver con criterios de justicia y no confiscatorios; las de atender a fondo los agravios que se aduzcan; las de prestigiar a la autoridad con resoluciones apegadas a derecho y no a consignas; etc., para que la autoridad sea precisamente eso y no un delincuente más que sólo despoja al que trabaja. La burocracia no produce, ni crea fuentes de empleo, ni acrecienta el producto interno bruto, ni mejora en algo al país, sólo vive de lo que producen los que trabajan y no cabe, ni es legítimo o aceptable, por simple lógica, "matar a la gallina de los huevos de oro". Más aún, el Código Fiscal de la Federación y todos los demás ordenamientos tributarios ya no deben ser formulados por dependencias del Ejecutivo, sino por el Congreso de la Unión, sobre todo para impedir la ingerencia de funcionarios menores, cuya cortedad de miras propia de un criterio puramente confiscatorio y no de política global, le impide engarzar lo fiscal dentro de la economía nacional. Son unos pocos economistas, absolutamente burocratizados, imbuidos de las tesis que estudiaron en universidades extranjeras y, por ende, totalmente desarraigados de la realidad de pobreza y escasez de recursos que padece crónicamente nuestra economía, quienes instrumentan las leyes y reformas tributarias, de tal suerte que basta, por ejemplo, con la simple comparación del Código Tributario vigente en 1988 con el actual para advertir, con toda claridad, cuántos de los medios de defensa del contribuyente han sido suprimidos, cuántos más se han implementado para fortalecer la acción fiscalizante, cuántas más potestades se han concedido a las autoridades revisoras y cuántos nuevos requisitos, tan rígidos como insalvables, se han incorporado para impedir que el contribuyente pueda ejercer su defensa. Hoy, las formalidades legales del Código Fiscal de la Federación están absolutamente orientadas a nulificar de antemano toda acción defensiva del tributante, forzando que las opiniones de los visitadores adquieran el absurdo carácter de “dogmas de fe” sobre su situación tributaria. La inconstitucionalidad es manifiesta. “Legislan” los visitadores y los liquidadores. Ellos fijan los tributos. A todas luces, pues, existe una situación palmaria de terrorismo tributario que convierte en un universo verdaderamente kafkiano el intentar oponerse por vía jurídica a cualquier acción ejercida por el susodicho personal de visita y quienes los mandan. Nada hay peor que el atropello del Derecho en un régimen que se ostente como tal. Tan radical hipocresía pone al contribuyente en fatal desprotección jurídica, inobservancia de garantías e indefensión inocultable. Pero no es eso todo. Piénsese que el contribuyente ha tenido que pintar las portezuelas de sus vehículos; imprimir su cédula de registro en los comprobantes que expide; operar máquinas registradoras de comprobación fiscal; tributar sobre la inflación; emplear tarjetas para controlar el kilometraje de sus vehículos; considerar su cilindrada; contar manzanas; pagar derechos por recoger varitas en el bosque; y tantas y tantas sandeces más, con lo que el cuadro final, tanto legal como fiscalizador, resulta verdaderamente vergonzante. Se fijan controles fiscales de país primermundista, con servicios públicos de país tercermundista, y regímenes que desquician crónicamente nuestra precaria economía sin ameritar más calificativo que el de quintomundistas. Todo eso, por supuesto, agrava más la imagen de terrorismo fiscal. Pero el colmo de la paradoja es que ni los países primermundistas han implementado tales controles fiscales. Sus ciudadanos tienen plena conciencia de las bondades de contribuir ante los servicios públicos que reciben; advierten en la gestión gubernamental un ejercicio presupuestario sin corrupciones, o sólo por excepción; perciben el desarrollo y las excelencias de una economía sana que aflora en estabilidad social y económica; tienen la certeza de que lo recaudado se emplea para mejorar sus condiciones de vida , no para aniquilarlas; asumen la convicción de que al llegar a cierta edad podrán retirarse con la certeza de una vida decorosa y digna; etc. Pero en países donde cada gestión gubernamental es una nueva amenaza sobre el patrimonio de los que trabajan; donde en ningún momento cabe posibilidad alguna de retirarse porque cada nueva devaluación hace polvo los ahorros; donde la honestidad gubernativa se cuestiona día a día y las sorpresas siempre ocurren, impunemente, al concluir el mandato; donde toda oposición se sataniza sin oír propuestas para corregir tal estado de cosas; el resultado es inevitable: arbitrariedad, imposición, corrupción, impunidad, extralimitación de funciones, etc. Es tan grave todo ello, que viene a resultar hasta infantil quejarse de tal impunidad en el ejercicio de acciones terroristas en materia tributaria. LA CONTADURIA PUBLICA ANTE EL PROBLEMA Los contadores públicos nos hemos hecho cómplices del terrorismo fiscal. Ni individual ni colegiadamente nos hacemos valer. Somos, sin duda, el tipo de profesional más cercano a esa problemática pero, lejos de protestar públicamente por tantas arbitraridades, somos comparsas silenciosas del fisco. !Vamos!, hasta puede tipificarse la clase de profesionistas que somos: Existe, desde luego, como un primer tipo, el clásico contador "acata-leyes", el que sólo lee las "misceláneas fiscales", no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el Código Fiscal de la Federación -en lo poco que aún tiene decente- ni las leyes fiscales y sus reglamentos -en lo poco que aún poseen de razonable-, limitando todo su "saber" profesional a la lectura y aplicación ciega de recetas prácticas. Y si el Código o la revista consultados le dicen que hay que registrar, por ejemplo, a los accionistas, simplemente lo hace. No se cuestiona, siquiera, el por qué deba empadronarse en un Registro Federal de Contribuyentes sin serlo en forma alguna mientras no perciba dividendos. Le basta con ser novedoso para lucirse ante el cliente y justificar el honorario. Obviamente, con tales remedos profesionales, no tendremos una contaduría pública digna. También existe un segundo tipo: el que se excede en la aplicación de las normas: es el típico "teme-leyes". No se conforma con acatar la “miscelánea” como dogma de fe, sino que hasta se vuelve más papista que el Papa. Toma la iniciativa, -digna de mejor causa-, de implementar la nueva medida en exceso de lo previsto. Es el clásico falto de criterio que amedrenta al cliente y a su personal exigiendo que todo se ajuste rigurosamente a sus dictados. Lo que de verdad teme es perder al cliente. Por eso busca hacérsele indispensable. Cultiva la imagen de "estar al día", de ser "demasiado escrupuloso" en observar la ley, -incluso sin haberla consultado jamás-, para ostentarse honesto. Nunca cuestiona la constitucionalidad, la legalidad, la procedencia o el fundamento. De estas dos clases de pseudoprofesionistas estamos llenos. Suelen ser de los que no se afilian a un colegio para alcanzar a leer, si acaso, sus revistas de recetas favoritas. Jamás estudian las leyes fiscales y, por supuesto, menos leen a tratadista alguno. Son meros “curanderos” que, alguna vez, oyeron sobre el riesgo de las infecciones y, supusieron que, en vez de poner un vendaje, conviene poner cuatro, aunque se impida la circulación; tema que, por supuesto, desconocen. Muchos de ellos se dicen contadores, pero no tienen ni el título que los acredite como tales. Mientras la profesión colegiada, -que al menos acusa la inquietud de una capacitación permanente-, no se tome la molestia de combatir a los piratas que ejercen funciones contables o de auditoría mediante prestanombres, y se siga haciendo cómplice de sus acciones, seguirá siendo verdaderamente deplorable en su imagen a este respecto. El otro ángulo del problema reside tanto en los colegiados como en los piratas. El contador público que no cultive el conocimiento de nuestra Constitución Política y de las leyes de las que debe servirse, se convertirá, tarde o temprano, en simple agente del fisco. La ignorancia reduce al servilismo. El silencio suele ser muestra de cobardía, de complicidad o de simple ignorancia. A todo contador público que se respete como tal necesariamente deberán dolerle las arbitrariedades fiscales o dejará de serlo, porque ninguna profesión se sustenta en la sumisión servil a dictados notoriamente irregulares que dañan la economía de su cliente y, por ende, la del país. Y nada bueno nos dice de una profesión verdaderamente organizada el hecho de quedar impávidos ante los abusos de funcionarios corruptos o abusivos. ¿Cuándo nos hemos esforzado por exigir su inmediato reemplazo, aunque sea después de que hicieron "cera y pabilo" de las leyes y de las empresas mexicanas? Para sancionar el terrorismo fiscal no hay que ir a buscar culpables en las autoridades que lo ejercen con nuestra complacencia, sino en nosotros, en la medida misma en que lo toleramos. Concienticemos a los empresarios para impedir que prevalezca el abuso de funcionarios que hacen de la legislación tributaria, -además de sus muchas imperfecciones-, una fuente de beneficios al fisco con criterios puramente recaudatorios y con franco atropello del derecho, o en su beneficio personal, bien patrimonial o bien de lucimiento, cuando no con la complicidad de contadores piratas que se dedican a "coyotear" en contubernio con tales funcionarios para beneficiarse unos y otros. Exijamos que las leyes tributarias sean acatadas por los funcionarios menores; demandemos que sean congruentes con las garantías constitucionales; y promovamos, incluso, llegado el caso, una huelga de impuestos, que es el instrumento por excelencia de la sociedad para reestablecer el orden legal. Quien se subordina a la arbitrariedad del poder, o se colude con él, se reduce a esclavo y nos reduce a esclavos a todos los demás, porque anula el régimen jurídico y arruina al Estado. Y es que el terrorismo fiscal tambien deviene de la formación de las leyes tributarias: si están desencajadas de la realidad económica que se vive; si son notoriamente antidefensivas; si convalidan la arbitrariedad al propiciar su incumplimiento; es obvio e indudable que ello demande acciones concretas de los afectados. Es insultante que la opinión del personal de visita acabe inexorablemente por volverse “dogma de fe”. Es aberrante que cualquier funcionario se arrogue facultades de legislador interpretando las leyes más allá de lo que éste quiso al formularlas. Y es increíble que ese mismo personal se constituya en juez para pontificar sobre la condición tributaria de los visitados. La situación actual del país exige acciones enérgicas y concretas de los contadores para acabar extralimitaciones. El terrorismo fiscal no es, finalmente, algo más que la tolerancia y la complicidad de quienes lo sufren sin manifestarse. Y esto es, ya, una demanda social inaplazable. Ciertamente, siempre habrá sujetos que abusen del estado de cosas para defraudar impunemente. También es cierto que grandes fortunas particulares se amasaron al amparo de tal impunidad. Pero no es menos cierto que un buen número de ellas derivaron de los privilegios propiciados por los cargos públicos y que muchos empresarios enriquecidos fueron antes funcionarios públicos, aprovechándose de ello para establecer sus empresas. Pero, de un modo u otro, nuestra política tributaria es inadecuada. Mientras sólo se revise a ciertos sujetos, dentro de los nacionales, y no dentro de los extranjeros, será obvio que no se procede bien. Mientras sólo se revise a los más o menos cumplidos y no a los clandestinos o semiclandestinos, es obvio que tampoco se procede bien. Y mientras la revisión a los causantes nacionales más o menos cumplidos se priorice sobre nacionales y extranjeros, -unos evidentemente infractores y otros presuntamente cumplidos-, todo ello dicho a priori, también será indudablemente evidente que se ha dejado de proceder bien. Por otra parte, el que en un país se proteste porque los impuestos se destinen a sufragar gastos armamentísticos o represivos, suena razonable. El que se proteste porque la recaudación se aplica a la cobertura de gastos burocráticos o electoreros, podría pasar por razonable. Pero el que toda la recaudación se aplique a campañas populistas mientras se engaña al pueblo con alardes de primermundismo, no sólo demanda protesta sino incluso castigo o penalización de culpables. Y es que el colmo del terrorismo fiscal ha sido la apertura indiscriminada de fronteras siendo nuestro país tan escasamente exportador, propiciándose con ello una invasión de productos que abate la producción nacional. Y si a ello se añade la política claramente confiscatoria y represiva a la inversión privada del país, el resultado es el empobrecimiento colectivo y el cierre de las fuentes de trabajo nacionales. Cuando más consecuente debiera ser el fisco, más agresivo e inoportuno se comporta con los mexicanos. Tales actitudes, por supuesto, detonan inconformidades y disgustos que propician revueltas, supresión de fuentes de trabajo, caos político y hasta descrédito de la autoridad como tal. La ingobernabilidad y los estallidos sociales son hijos legítimos del terrorismo fiscal, sobre todo cuando se anulan con él las expectativas de subsistencia. Pero existe un fenómeno más grave aún que el del terrorismo fiscal: el del pánico social. Al crecer el desempleo y aumentar con ello la criminalidad y el vandalismo, la inquietud de huir se hace emergencia. No sólo es peligrosa la emigración por causas económicas, como la que a diario fluye al norte, sino, sobre todo, la de razones político-sociales, inseguridad, violencia, imposibilidad de sobrevivir, que va hacia cualquier frontera o costa. Y no se crea que el terrorismo fiscal es ajeno a ello: son muchos los que huyen -verdadero pánico- a causa de la fiscalización arbitraria. Concienticemos a los contadores públicos: que dejen de ser "acata-leyes", "teme-leyes" o "paga-impuestos", -cuando sólo eso sean-, para que se solidaricen con sus clientes; que no les aterroricen, sino que les asesoren para actuar ante las autoridades que correspondan y por los medios institucionales que procedan. Lo que se logre por esta vía será mejor que el seguir actuando como simples agentes fiscales con el fin de aparecer como estrictos, cumplidores, escrupulosos o como lo que se quiera, bien para hacernos imprescindibles o bien para justificar un honorario, pero descuidando que, con ello mismo, estamos causando la extinción del empresariado mexicano y la propia ruina del país. FORMAS DE IMPUGNAR Toda nuestra estructura jurídica tradicional estuvo cimentada en las tesis de la lógica aristotélica. El silogismo era obligado no únicamente en la estructuración del derecho positivo, sino incluso en el ámbito de lo procedimental y de lo procesal, es decir, en la forma misma de argumentar para hacer valer los agravios sufridos en relación con la aplicación de las disposiciones de la ley y dentro del obvio contexto de lo litigioso. La técnica al respecto era indudable réplica del silogismo aristotélico: premisa mayor: “Todos los hombres son mortales”; premisa menor: “Pedro es hombre”; conclusión: “Pedro es mortal”. Y lo mismo tenía que ocurrir en materia litigiosa: Premisa mayor: “la ley tal señala en su artículo tal determinada cosa”; premisa menor: “la autoridad hizo tal otra cosa”; conclusión: “la autoridad violó la ley”. Se llegó, pues, al extremo de que los propios tribunales arguyeran que los agravios no habían sido debidamente acreditados cuando no se observaba rigurosamente esa mecánica de exposición. Hoy en día, afortunadamente, esta rigidez esquemática -verdadera camisa de fuerza para cualquier ser pensante- ha comenzado a quebrantarse en forma oficial. La flexibilización progresiva que acusan los llamados “órganos de justicia” en todos sus niveles, ahora ha llegado al ámbito de lo litigioso. La tesis que en seguida se transcribe y luego se comenta, así lo evidencia: CONCEPTOS DE VIOLACION. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTIAS LA CAUSA DE PEDIR.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenida en la tesis de jurisprudencia número 3a./J.6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACION. REQUISITOS LOGICOS Y JURIDICOS QUE DEBEN REUNIR”, en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio para que el juez de amparo deba estudiarlo. (6) S. J. F. IX Epoca. T. VIII. 2a. Sala, septiembre 1998, p 323 (Visible también en RTFF. Cuarta Epoca, Año II, Marzo 1999, No. 8, pp. 303 y 304) En otras palabras, como la propia tesis lo indica, se abandona el llamado “criterio formalista”, -como eufemistamente se atreve la Corte a calificar tal consigna, porque ni a criterio llega- y se recomienda admitir la razón o argumento. Pero analicemos su texto para derivar las diversas conclusiones a las que obligadamente nos remite su reflexión: 1.- En primer término, debe observarse que dicho reemplazo de criterio se orienta a la supresión de los “requisitos lógicos y jurídicos” que debían reunir los conceptos de violación para ser considerados como tales, precisamente conforme a la tesis jurisprudencial anterior que se alude. 2.- En segundo término, que la medida obedece a razones legales -artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo- antes inexplicablemente inadvertidas nada menos que por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se infiere de sus propios señalamientos. 3.- En tercer término, que existe el precedente, también jurisprudencial, de que toda demanda debe revisarse en conjunto y no por sus partes aisladas. 4.- Y, finalmente, que sólo basta con expresar claramente la causa de pedir, señalando la lesión o agravio y los motivos que lo originaron, para que el juzgador quede obligado a entrar a su estudio. Desde luego que no vamos a detenernos en la injusticia radical que presuponen todos los cientos o miles de demandas que durante décadas fueron desechadas conforme al susodicho “criterio formalista”, ni, por supuesto, en las consecuencias verdaderamente pavorosas que representa el que, durante todo ese tiempo, nuestra máxima autoridad justiciera haya caído en esos dos “cánceres” de las magistraturas que son el “logicismo” y el “legalismo”, manejados a ultranza para denegar justicia, pues terminaríamos por exigir como fuera que se les fincara responsabilidad penal a tan ineptos juzgadores que así procedieron y que ya no podrán reparar todo el mal que causaron con ello, bien haya sido por estrechez de criterio o bien por consigna o por mera negligencia. Tampoco habrá que “echar las campanas a vuelo” por este reciente reconocimiento sobre la preeminencia de la razón como causa fundamental del tema, pues ni el “legalismo”, ni el “logicismo”, ni mucho menos el “burocratismo”, han sido realmente erradicados de nuestros tribunales. Todavía sufrimos sentencias “de machote”, hasta con tesis transcritas secuenciadamente en un mismo orden para resolver repetitivamente, siempre en contra de los gobernados, y como si hubiesen sido seleccionadas y ordenadas por la propia autoridad administrativa a la que son tan proclives en defender tantos magistrados, -incluso con mejores armas argumentativas que ellas-, particularmente cuando omiten emplearlas o lo hacen tan deficientemente que deberían avergonzarles. Pero el hecho de que tal obstáculo procesal pueda quedar plenamente salvado, así sea dentro de varios años, -pues desgraciadamente siempre tardan demasiado en “permear” los criterios auténticos y nobles en las conciencias -particularmente en las más burocratizadas-; o, mejor aún, en las inconciencias de tales “servidores públicos” que sólo resuelven mecánicamente-; no obstante, no deja de ser esperanzador para el país, para el estado de derecho al que se debe aspirar siempre y, particularmente, para los contribuyentes que sufren injusticias de tal magnitud, el que algún día las generaciones venideras puedan disfrutar de tal efecto. Naturalmente que los cuatro conceptos antes enunciados y numerados como justificativos de tal cambio de actitud obligan, también, a una reflexión especial, misma que puede enunciarse, en forma secuencial respectiva a tales señalamientos, como sigue: 1.- ¿A quién se le ocurrió en el pasado que debían inventarse tales “requisitos lógicos y jurídicos” para obstruir la justicia? ¿Por qué no existe en nuestro sistema jurídico el medio legal para fincar responsabilidades a quienes instrumentaron tal “medida” requisitaria y con ello emitieron tantas y tantas sentencias denegatorias de justicia que ahora ya son “firmes” y, por ende, constituyen la fatalidad de la “cosa juzgada”, con las consecuencias económicas, jurídicas y morales que ello significó? ¿Cómo se van a reparar los daños ocasionados por todas esas sentencias sustentadas al amparo de tal “criterio jurisprudencial”? No se olvide, querido lector, que también otros tribunales, aunque sea de los “administrativos”, -como el Tribunal Fiscal de la Federación-, han venido acogiéndose a ese mismo “criterio”, -ahora presuntamente rebasado-, y que también les incumbe la aplicación de las sanciones que pudieren proceder ante tal “mecanicidad” -¿ingenua o dolosa?- en la administración de justicia, que es el ámbito concreto por el que son remunerados y les corresponde velar y responder ante la ciudadanía, más que ante quienes les asignaron la encomienda. 2.- ¿Es que acaso los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo son nuevos o les resultaban desconocidos? ¿Es que la propia Ley de Amparo es de reciente creación? ¿Es que tales juzgadores realizan sus labores sin razonar -como se supone, al menos en teoría, que les corresponde hacer ante cada caso concreto- y que ello les llevó a que, durante tanto tiempo, emitieran sentencias de rechazo a las demandas presentadas, sólo porque la contraparte les dijera que los conceptos de violación no reunían esos hipotéticos “requisitos lógicos y jurídicos” que ni siquiera se preocuparon por buscar y confirmar como tales en las disposiciones de ley, o nada más porque les dijeron que “hay jurisprudencia” en tal sentido, sin preocuparse siquiera por cuestionarla, como de la manera más elemental se supone que les concierne hacer? 3.- ¿Y qué pasó con la aplicación de ese precedente que algunos califican como “principio procesal” al que debieron acogerse para quedar obligados a la evaluación integral o conjunta de la demanda presentada y no de sus elementos aislados? ¿Es que agravaron esa estrechez de criterio, ahora evidenciada con la tesis transcrita, hasta con el pecado de negligencia en el ejercicio de su encargo? ¿Qué clase de penalización cabría aplicar a quienes, en el desempeño de tal encargo, no sólo evidenciaron ignorancia legal, sino también negligencia en su ejercicio? 4.- Y, finalmente, ¿por qué hasta ahora se obligará al juzgador que se adentre al estudio de la demanda presentada, independientemente de que no se cumpla con aquéllas anacrónicas formalidades y sacramentalidades, bastando con indicarle la causa de pedir, el agravio y sus causales, si desde siempre ha sido ésa la “materia prima” con la que se trabaja en materia litigiosa y todo cuanto finalmente cambia, con motivo de la tesis pretranscrita, es el orden o secuencia de su presentación? ¿Es que antes los juzgadores no podían discernir el contenido de lo demandado y sólo se limitaban a observar el orden expositivo? ¿En manos de esa clase de juzgadores descansó la justicia mexicana durante tantos años? No hay duda de que usted, querido lector, seguramente tendrá muchos más motivos de reflexión mejores que los citados, pero la conclusión más alarmante de tal estado de cosas es que aún falta demasiado para que podamos cumplir con el ideal, ya no de “justicia pronta y expedita” que se predica en nuestra Constitución, sino ya nada más de “justicia”, -a secas-, aunque se pronuncie y sea verdaderamente tal después de toda una eternidad. OJO, SEÑORES “FISCALISTAS”, MUCHO OJO Hoy en día encontramos “fiscalistas” hasta por debajo de las piedras. Vaya usted al pueblo más humilde y verá como anuncio principal, en todas sus calles, el nombre de cada uno de sus habitantes con la ya clásica leyenda: “Asesoría fiscal”. Y, debajo de ella, la relación exhaustiva de todas las virtudes y gracias inventadas o por inventar para atender y resolver todo al respecto. ¿En qué consiste, realmente, tal “asesoría”? En lo poco que puede pedir un poblado de tal magnitud, es decir, en el llenado de formas y declaraciones, -la mayor parte de las veces-, y, cuando mucho, en uno que otro “consejo” sobre la forma de ahorrarse algo de impuestos a base de “medidas” que casi siempre se repiten para todos los casos, aunque exigiendo discresión para que no se divulguen y ello “le pudiera perjudicar” al privilegiado consultante que recibirá tales “dones” al servirse de la receta. Finalmente, pues, tales “asesores” no son mayor problema que el de la “salida”, un tanto ingenua y otro tanto intrascendente para todo efecto, tanto recaudatorio como profesional. El verdadero problema está en algunos de los llamados “tratadistas”, “articulistas” y “anunciantes” de toda laya que se ostentan como verdaderos paladines o superhombres de la fiscalidad, bien porque se esmeren en ilustrarnos sobre sus excelsitudes para “enderezar toda clase de entuertos” -a la mejor usanza quijotesca-, bien para encomiar cualquier clase de “legalismos” a ultranza -pese a que sólo se establezcan en perjuicio de los tributantes-, o bien para asustarnos sobre los riesgos infinitos de ejercer medidas defensivas o de planeación fiscal, dado el peligro permanente de la ilicitud y las razones económicas por las que recomiendan optar, en franca preferencia y consecuente subordinación plena a los dictados hacendarios -a fin de cuentas es el dinero de sus clientes- antes que cualquier intento por meterse en los mares embravecidos del litigio o de la planeación. Y es frecuente encontrar, entre tales “fiscalistas”, a quienes invocan principios de justicia, de seguridad jurídica, de legalidad, etc., así como supuestas ventajas, incluso demostrables en términos aritméticos, para apuntalar ideas de optimización de la producción o de las ventas, antes que enfrentar el riesgo de esforzarse mental y profesionalmente por una planeación que optimice la carga tributaria de quienes les consultan. Seguramente, -unos y otros-, son de los que siguen confundiendo la justicia con la ley o la economía con la hipótesis. El problema de fondo, pues, es que tienen perdida la brújula sobre el sentido del tributo, el empleo indebido que se hace de él, y hasta el concepto mismo de legalidad al que cabe acogerse para exigir el establecimiento de un verdadero régimen de derecho y no de un sistema ramplón y cínico de abusos e impunidades. Dicho en otras palabras, ponen la mira en el microcosmos del legalismo, olvidando el macrocosmos de nuestra realidad socio-política y jurídico-económica, pese a ser insoslayable. Bien se sabe, por ejemplo, que más del cuarenta por ciento de nuestra población pasa hambres y miserias, es decir, que sobrevive con menos de un dólar por persona; que, de los seis mil millones de habitantes del planeta, mil quinientos se encuentran en esa misma condición; que, de los restantes cuatro mil quinientos millones, no se puede decir que vivan con lujos, sino que simplemente no pasan por las mismas condiciones de aquéllos, aunque tampoco resulten sus situaciones concretas demasiado envidiables; que apenas alrededor de doscientas personas -leyó usted muy bien: doscientas, no doscientas mil, ni mucho menos los miles de millones citados- disponen de más ingresos que el cuarenta y uno por ciento de la población mundial en conjunto; que los tres ciudadanos más ricos del planeta tienen mayor fortuna -para formarnos una idea precisa- que el producto interno bruto acumulado de los cuarenta países más atrasados con sus seiscientos millones de habitantes; que un puñado de empresas transnacionales manipula el poder mundial a través del “grupo de los siete”, la ONU, su Consejo de Seguridad, su treintena de organismos satélites y el Banco Mundial, con los cuales quitan y ponen presidentes y dictan las políticas a seguir y los precios a imponer en todo y para todo; que la famosa “aldea global”, el no menos famoso “neoliberalismo”, y los ahora discutidos “capitalismos” -tanto el que se reputa como nefasto, o sea el de Estado o socialismo y/o comunismo, como el que sigue siendo paradigma del “jet set”, o sea el de particulares o “neofeudalismo”- sólo han servido para la reconcentración de la riqueza universal en pocas manos; que, en fin, la injusticia y la desigualdad campean más que nunca en el orbe, y no únicamente porque se envenenen las aguas, los campos, los alimentos y el aire a ciencia y paciencia de todos, sino porque los pobres cada vez serán más pobres y los ricos, por su parte, también lo serán en mayor grado. Y, si esto se sabe bien, lo menos que procede es que nos vengan tales “fiscalistas” con sandeces tan infames como las de exigir penalizaciones a los gobernados que no pagan sus tributos porque ya no pueden -y son la mayoría- o recomendarles que no vayan a ejercer cualquier clase de planeación fiscal porque, desde sus limitadas perspectivas de escritorio, -según dicen-, todo se reduce a optimizar la producción, echar números y ser cumplidos para “no comprar riesgos”. Cualquier profesional que se respete como tal está obligado, por lo menos, a pugnar por el beneficio de quien pide sus servicios y los paga. Si así no fuera, hasta los criminales se pudrirían en las cárceles, pues el ser culpables les impediría el ser defendidos. El asesor fiscal auténtico -e incluso el llamado “coyote” que se ostenta como asesor- no son agentes del fisco ni están para ayudar a la autoridad. Sobre todo cuando saben de los dispendios que debieran leer en la prensa de todos los días, al menos para entender que no todos los países son iguales y que el suyo está naufragando ante tantas irresponsabilidades, impunidades y estupideces gubernativas. ¿Acaso ignoran los índices de endeudamiento que hemos alcanzado, -incluso bajo la demagogia de los supuestos “blindajes” económicos con los que ahora se disfraza cada nuevo empréstito del exterior-? ¿No saben de los déficits presupuestales que año con año padecemos? ¿Nadie les ha informado que, en los últimos veintidós años, nuestro peso se ha devaluado en un ochenta mil por ciento? ¿Ignoran que las revisiones de la cuenta pública -al menos la del 96- resultó imposible para los diputados porque en la propia contabilidad gubernamental no se aplicaron principios de contabilidad y se incurrió en toda clase de barbaridades? ¿Desconocen los sueldos millonarios que perciben anualmente los magistrados y los consejeros electorales? ¿No han escuchado de las percepciones, “regalos” y prestaciones que percibe el increíble ejército de diputados y senadores que nos “representan” y que en vez de legislar se limitan a exhibir sus viscerales diferencias partidistas? ¿Desconocen lo que cuesta el dispendio de las campañas electoreras y los subsidios a toda una serie de pseudo partidos políticos que jamás han pasado de meros membretes y de otros que, o ni siquiera son tales por depender del Estado, o sólo le sirven de comparsas para aparentar internacionalmente una imagen de democracia, pero que finalmente se benefician -todos sin excepción- de recursos tributarios pagados por nosotros tanto a la Federación como a los Estados y Municipios? En una palabra, ¿cómo puede ostentarse alguien como fiscalista si sólo se ocupa de predicarle a sus clientes la obligación de tributar ciegamente, de inculcarle temores sobre la planeación fiscal o de sustentar su defensa en aplaudirle las reformas legales al gobierno cuando éstas sólo se orientan a la penalización y encarcelamiento de los gobernados? ¿Por qué no se ocupa, si es tanta su afición por el legalismo y la persecusión de los delincuentes, de la impunidad de la que gozan los gobernantes, pese a que se descubran a diario todas las sinvergüenzadas que cometen, han cometido y seguirán cometiendo? ¿Es que acaso no sería mucho más “legalista” que se luchara por exigir la creación, vigencia y aplicación irrestricta de leyes que verdaderamente satisfagan los tres requisitos esenciales de toda auténtica democracia: elegir libremente a los mandatarios, revocarles el mandato cuando incumplan y penalizarlos cuando hayan incurrido en ilícitos, en vez de tolerar con bromas y chistes que sigan paseándose por dondequiera después de sus delitos? ¿Se habrán preguntado, en fin, para qué existe una legislación, -tanto federal como estatal-, en torno a responsabilidades de funcionarios públicos, y que hasta ahora sólo haya servido para encarcelar carteros y funcionarios menores? O, ¿se habrán preguntado, por contrapartida, cómo es que existe legislación mercantil que penaliza al administrador infiel de una empresa, hasta por tener intereses contrarios a los de ella, y no la que penalice al administrador infiel de todo un país, de un Estado o de un Municipio? Por otra parte, ¿desconocerán tales “fiscalistas” que la defensa fiscal no es la mera elaboración rutinaria de cualquier clase de recursos y demandas o la simple promoción de juicios e incidentes, sino la conciencia plena de la necesidad ciudadana por sobrevivir en medio de una figura, -antes arbitraria, ahora “legalizada”-, por la que el Estado de todos los tiempos le despoja de los frutos de su trabajo? ¿Entenderán que la planeación fiscal no es evasión, sino elusión palabra que hasta los propios funcionarios del más alto nivel emplean, desde siempre, con ánimos engañosos o engañados, es decir, para mal informar al pueblo o por estar mal informados- y que representa el legítimo derecho de todo tributante -concepto mundialmente admitido- para optimizar su carga tributaria, por supuesto que “dentro de las leyes”, pues no se acude a un profesionista de la materia para evadir impuestos, -eso cualquiera lo hace, incluso sin haber pasado por una institución académica-, sino para que éste le auxilie técnicamente sobre la forma legal de lograrlo, -cuando la haya-, de tal suerte que se cumpla el ideal económico tan ancestral como el hombre, - y principio por excelencia de tal ciencia- o sea el del “máximo de rendimiento con el mínimo de sacrificio”, toda vez que el contribuyente lo es por razón de ser un factor económico y no una mera entelequia subordinada a los dictados y amenazas del Estado? O ¿no es cierto y hasta obvio que, si se desea un aborto, se autoinduce o se acude clandestinamente a la “comadrona”, mientras que, si se requiere un parto, se acude al médico? El deber moral por antonomasia de todo auténtico fiscalista es el de enterarse de la clase de país en el que vive. Y por “clase” deben entenderse sus condiciones concretas, sus potencialidades reales, sus tipos de gobiernos, sus experiencias históricas, sus idiosincracias propias, sus aplicabilidades legales y su régimen de justicia. Ningún país es igual a otro y no cabe seguir siendo tan torpes como para imitar lo de los demás sólo porque a ellos les sirvió. Lo que en unos pasa por medicina, en otros se convierte en veneno. Ni nuestra economía se parece, por ejemplo, a la norteamericana, ni nuestros impuestos son inferiores a los de ella, ni los servicios públicos son comparables. Hasta se nos impone una tasa de impuesto al valor agregado que nos impide competirles y siguen sin faltar los ingenuos o los perversos que todavía pugnan por su elevación o por suprimir las escasas exenciones que medio permiten paliar miserias al grueso del pueblo. Nadie puede ignorar, por otra parte, que durante miles de años el tributo fue la forma de subordinar a los esclavos, a los prisioneros o a los oprimidos. Recordemos, incluso, la realidad de la Gran Tenochtitlán; realidad que aún subsiste en forma de centralismo y de subsidios privilegiados a sus habitantes, con franco perjuicio de los demás ciudadanos del país. Bastaría con citar ejemplificativamente el costo del metro, y las distancias por las que sirve, para compararlo con el del transporte urbano en cualquier ciudad de provincia, por distancias muchísimo menores, a pesar de que sigan predicándose tesis descentralizantes que jamás se realizarán con tales “políticas”. Sólo desde hace doscientos años el impuesto comenzó a “legalizarse”, es decir, a convertirse en “figura jurídica”, pero por una razón única: la de sufragar el gasto público, que no es otra cosa que la necesidad económica de sostener el aparato gubernativo, siempre que éste sea razonable en su costo, moderado en su gasto y prudente en su manejo. Y habrá que leer y estudiar, pero en serio, a Rousseau, a Montesquieu y al no menos famoso Adam Smith, -cuando menos-, para entender el porqué de un “contrato social”, el porqué de una “división del poder” y el porqué de unas “máximas de los impuestos” -no “principios”, como doctoralmente se solazan en repetir algunos “tratadistas” desinformados que, obviamente, jamás lo han leído-. Habrá que entender por qué el “tributo” y el “impuesto” pueden pasar por sinónimos, mientras que, el concepto de “contribución”, no. Y cabrá recordar que es de “contribuir” de lo que habla nuestra Constitución, no de tributos ni de impuestos, pese a que nuestras leyes tributarias sean “del impuesto sobre...” o “del impuesto al...”; a que el órgano de vigilancia sea un tal “servicio” de “administración tributaria” y a que el padrón federal respectivo sea “de contribuyentes”. ¿Podrá reputarse fiscalista el que ni siquiera pueda advertir tantos cantinflismos y manejos impropios del idioma juntos, tanto por parte de quienes hacen las leyes como de quienes tienen el encargo de aplicarlas? ¿Podrá seguirse consintiendo que el amparo sólo beneficie a quien lo solicita, pese a que se declare la inconstitucionalidad de una ley, -o de alguno de sus preceptos-, cuando bien se sabe que durante décadas se ha seguido la política de reformar las leyes tributarias a sabiendas de su inconstitucionalidad y sólo para acrecentar temporalmente la recaudación, dado el despilfarro crónico de recursos que padecemos? ¿Se le ha fincado responsabilidad penal, cuando menos alguna vez, a los funcionarios hacendarios y a los congresistas que han propuesto, discutido y aprobado tales ordenamientos, pese a que adolezcan de evidente inconstitucionalidad y que sólo hayan servido para incrementar temporalmente dicha recaudación, es decir, mientras se impugnaban y el Poder Judicial pasaba tragos amargos para declararla? ¿Se justificará de algún modo el seguir haciéndonos cómplices de ello mientras predicamos, aplaudimos o celebramos que deba encarcelarse a todo defraudador fiscal, mientras guardamos un cobarde silencio ante tales estropicios oficiales? El tributo -llámesele como eufemísticamente se quiera- jamás ha sido una bendición del cielo. Recuérdese -nada más por citar unos pocos ejemplos- el impuesto a la barba que impuso Pedro el Grande; el “derecho de pernada” -atribución del señor feudal para pasar la primera noche con la recién casada-; el sacrificio humano de nuestros aztecas para embadurnarle el corazón latiente de sus prisioneros a Huitzilopochtli; y hasta el impuesto a los caballos y a las ventanas de nuestro principal vendedor de todos los tiempos: el por ello inolvidable Santa Anna. Si eso no nos deja ver la verdadera naturaleza del tributo, el sacrificio que representa el trabajo de los gobernados para que terminen por dilapidarlo los malos gobernantes y, sobre todo, su absoluta inutilidad cuando la economía nacional sigue decreciendo cada vez más por razón de toda clase de políticas gubernativas equivocadas, dolosas o torpes, mientras enajenamos cada vez más el resto de país que nos queda e hipotecamos cada vez más nuestra soberanía, entonces ya no seremos capaces de ver algo distinto que nuestra obsesión por un “legalismo” ingenuo que castigue a los evasores fiscales, nada más por tener el defecto de ser “contribuyentes” y no “gobernantes”; o nuestra no menos lamentable condición de plañideras temerosas y lloriqueantes ante eso que indebidamente llaman “planeación fiscal” y que no pasa de ser más que una exhibición más de su ignorancia sobre el tema o de su ineptitud para ejercer un servicio profesional digno y honesto en medio de tales circunstancias. Obviamente, pues, ya no cabe seguir celebrando cada nueva reforma legislativa por la que se penalice al contribuyente incumplido, cuando menos por conciencia y respeto a los millones de ellos que han llegado al incumplimiento debido a que la economía de su país ya no les permite sobrevivir y temen ser muertos o repatriados si cruzan la frontera, como ya tantos millones lo han hecho y lo siguen haciendo, nada más que por culpa de tantas rapacerías gubernativas ya centenarias. Lo que de verdad debieran exigir y aplaudir es que se implementen y, sobre todo, apliquen leyes que penalicen la incompetencia, la deshonestidad y el dispendio de recursos públicos. Y tampoco cabe seguir amedrentando a nuestros conciudadanos con “el petate del muerto”, haciéndoles creer que la planeación fiscal es peligrosa y que más vale acudir a la simple optimización del negocio, ignorando la competitividad nacional e internacional que impide tales lujos y pretenciones o limitándose a solapar y encubrir su ineptitud profesional para abstenerse de proporcionar una asistencia legal de carácter fiscal, tan legítima como la que pueda proporcionarse en cualquier otra rama del derecho. Nadie que pretenda ostentarse como “fiscalista” puede ser tan ciego como para ignorar principios jurídicos tan elementales como el de que: “nadie está obligado a lo imposible”, por una parte, o como el de que: “lo que no está prohibido, está permitido”, por la otra, pues en ellos se sustenta, respectivamente, el carácter confiscatorio del tributo cuando el gobernado no puede pagarlo -sin que por ello deba encarcelársele, pues ello es más culpa del gobernante inepto que de él- y el carácter legal de la planeación fiscal -que sólo puede ser legítimamente llamada así cuando no transgrede ley alguna-. Ciertamente, algunos de esos supuestos “fiscalistas” sustentan su ejercicio profesional en el cultivo del “temor al fisco”, tal como se hizo en tiempos inquisitoriales con la paradoja inconcebible del “temor a Dios” -en el fondo, “temor a los tribunales de la inquisición”, ni siquiera a la Iglesia, pues ni Dios ni la Iglesia pueden ser temibles cuando su misión es la de predicar el amor o el bien, respectivamente-. Piensan, tal vez, que al atemorizar a sus consultantes o lectores -política que también cultiva, tanto publicitariamente como en su ejercicio o actuación diaria, la dependencia encargada de la vigilancia impositiva- forzosamente les redundará en una mayor clientela. Ni siquiera les pasa por la cabeza que su cliente o lector pueda saber más que ellos al respecto y que la peor impresión que puede causar un profesionista es precisamente la de mostrarse atemorizante o temeroso de aquello a lo que atiende, pues con eso sólo revela o voracidad o inmadurez. El verdadero profesional del tema inculca tranquilidad, inspira certidumbre, proyecta seguridad y despeja temores, absteniéndose de agravar el estado crítico del consultante o del lector y dando recomendaciones sanas, -sin ocultar, desde luego, la gravedad de las cosas, cuando ésta sea tal-, pero siempre consciente y auténticamente entendido de que está con él para servirle y no de que el consultante o lector acudieron a él para “ir a poner la Iglesia en manos de Lutero”. Ojo, señores “fiscalistas”, mucho ojo... Ni las poses de “legalistas” exacerbados que sólo hacen panegíricos de las reformas legales que penalizan en mayor grado a los contribuyentes, ni las prédicas atemorizantes sobre el ejercicio legítimo de lo que no transgrede las leyes, son recursos que proceda utilizar en esta área. Ningún gobernado es tan tonto como para seguirse “chupando el dedo” con la idea de que sólo tendremos un “país de leyes” o un “régimen de derecho” cuando se castigue a los supuestos o reales defraudadores fiscales -pues, más frecuentemente de lo que se cree, sólo lo son porque fueron mal defendidos por tales “asesores” o porque la simple arbitrariedad habitual del personal de visita les llevó a ser tomados y calificados como tales injustificadamente-. Todo gobernado sabe que sólo tendremos un “país de leyes” o un verdadero “régimen de derecho” cuando se comience por penalizar la ineptitud y el dispendio gubernativos. Nunca se olvide que todo presupuesto tiene dos caras: lo que entra y lo que sale, el ingreso y el egreso. Y, mientras los gobernantes sólo aprieten en el ingreso y aflojen en el egreso, será el equilibrio gubernativo de todo el país lo que se deteriore. Recuérdese que así han surgido las grandes revoluciones, que ésa fue la causa de la Revolución Francesa y de nuestra propia Revolución Mexicana, para no ir más lejos. Ojo, señores “fiscalistas”, mucho ojo..., pues no se cultiva con temor, sino con esperanza. Hasta el campesino más ignorante sabe que arroja la semilla al surco para cosechar, no para que vengan las aves de rapiña y la devoren. Si sólo creyera, al sembrar, que todo se perderá porque sólo piense en tales aves, mejor se dedicaría a otra cosa, se quedaría inactivo o se iría a otro país. Igual ocurre con el empresario y el inversionista: si el promover fuentes de empleo y arriesgar sus recursos sólo puede convertirle en candidato a prisión, sea porque las últimas reformas legislativas consideren cualquier supuesta o real evasión fiscal que rebase un cierto monto como causal de ello, o sea porque el empleo de estrategias fiscales le convierta en candidato a lo mismo, lo menos que hará será invertir y trabajar. Obviamente, tales “fiscalistas” con alardes legaloides terminan por convertirse en los enemigos principales de su país y hasta de la recaudación fiscal misma, pues, en la medida en que desalientan la inversión, terminan por arruinar las pocas expectativas de progreso y desarrollo que todos queremos. Y si con tales afirmaciones sólo pretenden congraciarse con sus amigos funcionarios, la verdad es que terminan por dañarlos, pues cada vez les resultará a éstos mucho más improbable el que puedan rendir buenos resultados de sus funciones públicas. No hay que olvidar que el desaliento sigue siendo el peor de los males de cualquier colectividad y que le hacemos un mejor servicio a nuestra patria denunciando vicios que solapando extralimitaciones. Ojo, señores “fiscalistas”, mucho ojo..., porque hay países, -como es el caso del nuestro-, donde “el horno ya no está para bollos”, es decir, donde ya la paciencia y tolerancia de la población no puede resistir más. Lo verdaderamente atemorizante no es el fisco, sino el riesgo cada día más inminente de los estallidos sociales ante tantas injusticias, desmanes y negligencias gubernativas. No hay que olvidar que “el que siembra vientos, cosecha tempestades”. Ya no mintamos diciendo que la defraudación fiscal representa un delito en contra de toda la población, pues es obvio que la defraudación gubernativa es la que ha propiciado la defraudación fiscal. Desde antes de Cristo se ha predicado con el ejemplo y, así como el hijo hace lo que ve en el padre, así el gobernado procede como le ilustra hacerlo el gobernante. Si los mexicanos llevamos siglos de ver la explotación y dispendio de nuestros recursos por toda clase de gobiernos deshonestos y manirrotos que sólo han visto por su exclusivo beneficio y privilegios, seríamos muy ingenuos si ahora cayéramos en el garlito de suponer a la inversa los orígenes del problema. Y tampoco mintamos diciendo que resulte preferible elegir entre la optimización de los medios de producción o de mercadeo por sobre el ahorro de impuestos mediante la planeación fiscal, pues ni la competitividad permite tal opción ni la planeación se reduce a meros diferimientos de la carga tributaria o a medidas extralegales para lograrla. La situación económica actual ya no se resuelve con encarcelamientos y pudibundeses. Ambas actitudes son contrarias a la demanda profesional real que exige un país en crisis. Lo que necesitamos son leyes que penalicen -y sobre todo que se apliquen- realmente a los gobernantes ineficientes o pillos, no a los gobernados que los soportan y sostienen con sus tributos. Lo que necesitamos son cargas tributarias acordes a la condición económico-social que vive la mayoría de los gobernados, no a las demandas de mayores privilegios de quienes ya gozan de todos los imaginables. Ojo, señores “fiscalistas”, mucho ojo..., pues no hay que ignorar la historia: durante varios miles de años se han construido, a lo largo y ancho del planeta, en todos sus continentes, varias centenas de miles de tumbas, obeliscos, catedrales, templos, pirámides, murallas, caminos, monumentos, baños, arcos, etc. a título de tributo o imposición de los gobernantes sobre los gobernados. Sólo las pirámides egipcias y americanas o la muralla china representan ya los máximos monumentos a la explotación del hombre por el hombre. Cuando menos no pasemos ante ellos como simples turistas ingenuos sin advertir el oprobio que representan sobre la historia de todos los gobernados del planeta. Murieron muchos millones de seres como nosotros , incluyendo sus familias, y por varias generaciones, nada más en las tareas constructivas y en las de transportación y tallado de sus piedras. Y así transcurrieron milenios, lo cual se dice pronto. En el siglo XIX se denunciaba, hasta mediante las novelas de la época, la explotación inmisericorde de niños y mujeres en las minas de carbón y por jornadas de doce o catorce horas. Incluso en nuestro siglo existen vestigios de esclavitud y de opresión que siguen sin terminar. Pero tampoco vayamos tan lejos, volvamos atrás unos pocos siglos y recordemos a nuestros tamenes, o indios de carga, que no eran más que simples adolescentes que debían ascender, desde quinientos metros bajo tierra, con sesenta o setenta kilos de mineral sobre la espalda, casi a oscuras, para ponerlo en la superficie, y que, en el término promedio de siete años, invariablemente morían por silicosis. Si todo esto no nos dice quién ha sido quien ha abusado siempre del tributo, mejor dediquémonos a estudiar en serio la historia. No ignoremos, además, la clase de impuestos que se han manifestado a lo largo de todos esos milenios: diezmos, capitaciones o censos, acompañamiento a la guerra, formariage o casamiento con persona extraña al feudo, talla, de mano muerta, sobre grandezas y títulos, de servicios de lanzas y de media anata, nobleza, de paja y utencilios, de frutos civiles, de culto y clero, de inquilinatos, de justicia, peaje, pontazgo, productos primos, oro, viviendas, utilidades, salarios, de pobres, de pernada, a la barba, etc., pues siempre se ha tributado por todo: por comer, por vivir, por transitar, por vestir, por transportar, por tener, por enajenar, por percibir, por usar, por ganar, por perder, por trabajar, por respirar y hasta por morir, de tal suerte que, si fuésemos suficientemente atentos a las evidencias de la realidad, seguramente advertiríamos que, históricamente, jamás existió la idea siquiera de alguna clase de defensa fiscal, toda vez que, durante milenios, los gobernantes se ostentaron como dioses, o fueron tomados como tales, y los gobernados no sólo tributaban, sino que hasta se esmeraban en hacerlo lo mejor posible para rendírseles a plenitud y hacérselos propicios. Fue hasta hace doscientos años, precisamente con Adam Smith, que comenzó a surgir el concepto jurídico del impuesto y, por ende, sólo desde entonces comenzó a vislumbrarse, dado que todo derecho entraña o conlleva una obligación, que cabría oponerse jurídicamente a sus excesos, pero sin que las leyes de entonces para acá permitieran mayores libertades en materia defensiva o planeatoria. Todavía hace poco, en este mismo siglo que está por concluir, había quienes se santiguaran sólo de pensar en incumplir con su pago. En consecuencia, jamás existió en el pasado alguna clase de defensa o de planeación fiscal prácticas o ejercibles que pudiesen merecer tales nombres y, por ende, es hasta estas últimas cuatro o cinco décadas que han comenzado a referirse formalmente tales temas y a tomarse un poco más en serio por parte de nuestros tribunales y de los verdaderos especialistas de la materia. Y, para concluir: ojo, señores “fiscalistas”, mucho ojo..., pues no cabe seguir ignorando los dos legados evangélicos que mejor nos guían al respecto: A.- Tanto San Mateo (XXII-15-22) como San Marcos (XII-13-17) y San Lucas (XX-2226), coinciden en el pasaje harto conocido sobre el tributo. El primero lo refiere así: “Entonces los fariseos se fueron y deliberaron cómo le sorprenderían en alguna palabra. Le enviaron, pues, sus discípulos con los herodianos, a decirle: “Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, sin miedo a nadie, porque no miras a la persona de los hombres. Dinos, pues, lo que piensas: ¿es lícito pagar tributo al César o no?”. Mas Jesús, conociendo su malicia, repuso: “Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo”. Y le presentaron un denario. Preguntóles: “¿De quién es esta figura y la leyenda?” Le respondieron: “del César”. Entonces les dijo: “Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Oyendo esto quedaron maravillados, y dejándolo se fueron”. Los otros dos evangelistas lo relatan casi en los mismos términos, por lo que, si dejamos de lado la intriga, la tentación, los elogios y el propósito de la pregunta, podremos quedarnos con tres observaciones esenciales en las que los tres coinciden casi a la letra: - el calificativo franco de “hipócritas”, que no oculta y que los tres evangelistas señalan; - la respuesta: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, y - el resultado: que, a pesar del calificativo, hayan quedado maravillados o admirados. Lo primero es claro: no puede ser más que hipócrita todo aquel que pregunte si los impuestos deben pagarse o no, pues a nadie pueden agradarle -salvo al César- y Jesús lo sabía muy bien. Lo segundo es una respuesta apropiada para tal clase de consultantes -“hipócritas”- pues Jesús usó la tesis ciceroniana de justicia: el famoso suum quique -“dar a cada quien lo suyo”-, es decir, sin entrar en consideraciones sobre el porqué deba darse a cada quien lo que se infiere que ya le corresponde, ni el porqué deba existir un alguien que deba ejercer tal función, ni, mucho menos, el porqué ese alguien haya sido autorizado para hacerlo o el porqué eso deba entenderse como justicia cuando no se trata más que de un mero reembolso. Obviamente, tampoco se detuvo Jesús -ni tenía por qué hacerlo- en el absurdo que representaba el que todas las monedas tuvieran que entregarse al César, -toda vez que todas tendrían su efigie-, con lo que dejarían de ser monedas y de seguir en poder de los gobernados. Lo último es explicable: nada maravilla más que encontrarse con una respuesta congruente con los dictados de la época y, a la vez, tan a salvo de las intenciones de tales “consultantes”. En suma: Jesús representa, precisamente con esa respuesta, el paradigma de la defensa fiscal, pues no hay que descuidar el deslinde de derechos, la obligación tácita del César con respecto a las monedas que emite y que no puede acaparar sin despojarlas con ello de su significación, y, sobre todo, la argumentación misma por la que cabe calificar de “hipócritas” a quienes sólo “tientan” con ello. B.- Pero es el segundo pasaje, aunque sólo lo refiera San Mateo (XVII-24-27), el que cabe conjuntar con el anterior para formarnos una idea integral del tema. Dice: “Cuando entraron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el didracma y le dijeron: “¿No paga vuestro Maestro el didracma?” Respondió “Sí”. Y al llegar a casa, se anticipó Jesús a decirle: “¿Qué te parece, Simón: los reyes de la tierra ¿de quién cobran tasas o tributo, de sus hijos o de los extraños?”. Al contestar él: “De los extraños”, díjole Jesús: “Por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les escandalicemos, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, abréle la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela por Mí y por tí”. Cabe observar que el didracma era la expresión con la que se describían los dos dracmas que debían pagarse como tributo al templo, -ni siquiera al César-, por lo que venían a representar el equivalente del diezmo que actualmente sigue cobrando la Iglesia Católica. Y también cabe aclarar que la esencia original del tributo fue precisamente la de que sólo se pagara por los extraños, a diferencia del impuesto, que, como “legalización” más o menos reciente de aquél y dado su moderno destino de “sufragar el gasto público”, debe ser pagado por todos. Pero, volviendo al pasaje que se comenta, también aquí las conclusiones son obvias: - El tributo sólo debía ser pagado por los extraños. - Pero, dado que existía como tal, no valía la pena escandalizar. - Sin sacarlo de su bolsa, Jesús ordenó buscarlo en la boca del pez. - Y terminó por pagarlo para cubrir las apariencias, pero sólo por ello. Si nuestros “fiscalistas” no saben advertir en este pasaje los fundamentos de la planeación fiscal y la convalidación -más que obvia- de la defensa fiscal, mejor que se dediquen a otra cosa. ¿EXISTE LA JUSTICIA TRIBUTARIA? Se ha vuelto tradicional, y hasta rutinario, que todo mundo invoque las dos definiciones clásicas de justicia -la aristotélica y la ciceroniana- como si fuesen verdades dogmáticas, como si con ellas se hubiese resuelto para siempre el fondo conceptual del tema. Hoy en día, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación enjuicia con las dos expresiones que la caracterizan: “tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales” y “dar a cada quien lo suyo”. ¿Pero serán válidas, ciertas y, sobre todo, justas, tales afirmaciones? ¿Procederá aplicarlas al ámbito de lo tributario? Veámoslo: A.- Ciertamente, se atribuye a Aristóteles el haber afirmado, quizá por primera vez, que la justicia se entienda como: “tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales”. Pero, en realidad, según Daniel Kuri Breña (“La Esencia del Derecho y los Valores Jurídicos”, 1939) “los pitagóricos, Platón, Aristóteles, los juristas romanos (Ulpiano, Cicerón) toda la filosofía medioeval, San Agustín, Santo Tomás, los teólogos y filósofos españoles de los siglos XVI y XVII: Suárez, Vittoria, Soto... los modernos: Descartes, Kant, Fichte, Vico, Pufendorf, etc., hasta los juristas contemporáneos han coincidido en lo que fundamentalmente se entiende por Justicia. Todos ellos, al definir la justicia, encuentran que es fundamentalmente una relación que implica cierta igualdad, una armonía, una equivalencia, una proporcionalidad, una ecuación”. El propio autor en cita refiere lo que llama: “las tres dimensiones de la justicia”, a saber: - si atañe a las relaciones entre dos personas: justicia conmutativa; - si concierne a las relaciones entre múltiples personas: justicia distributiva; y - si incumbe a las relaciones del hombre con la sociedad: justicia social. Y concluye en que el problema esencial de la justicia no es el definitorio, sino el aplicativo, lo cual termina por revertir el tema hacia el “tratamiento” del que hablaban Aristóteles y Cicerón: “tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales” y “dar a cada quien lo suyo”. Ahora bien, por justicia conmutativa se entiende la contractual o judicial, es decir, la que sólo pretende corregir. Por justicia distributiva, la que alude al reparto de bienes y honores públicos según merecimientos. Por justicia social, la que concierne a la relación laboral para una adecuada distribución de bienes. Han sido, pues, los tratadistas del derecho los que han deducido, aunque sin fundamento conceptual alguno, que el tributo corresponda al ámbito de la justicia distributiva, dado que involucra a cada uno de los miembros de la sociedad y, por ende, al bien común, de tal forma que deba considerársele dentro de las finalidades propias de la comunidad. En consecuencia, Aristóteles y Cicerón jamás se ocuparon de alguna clase de justicia relacionada con el tributo, sino que ello ha sido deducido o inferido por los juristas y tratadistas. Estos afirman que el tributo debe conceptuarse dentro de la justicia distributiva, sobre todo a través de un régimen tarifario que permita a los iguales y a los desiguales ser tratados en forma distinta entre sí. Sostienen que sólo cuando los tributos se fijen en forma tarifaria es cuando podremos hablar en sentido estricto de justicia, sin que nos expliquen lo que ocurre cuando no es así, pues, conforme a esa lógica, las leyes fiscales que no contengan tarifas serían injustas. Y como algunas tesis tribunalicias indican que tal afirmación sólo es aplicable al impuesto sobre la renta, también sobreviene la duda sobre los casos en los que dicha ley no establece tarifas sino tasas. El resultado real de todo ello es que la justicia pase a segundo plano y se privilegie el legalismo o la necesidad recaudatoria por sobre la lógica, la razón y el Derecho. Pero volvamos sobre los conceptos equivalentes que manejó todo el pensamiento tradicional, o sean, los de igualdad, armonía, equivalencia, proporcionalidad y ecuación. - Igualdad, al menos jurídicamente, y dado que se refiere a serlo ante la ley, -o ante el Derecho-, implica indiscriminación. En consecuencia, no puede ser tomada como sinónimo de justicia, toda vez que -según la tesis aristotélica- debe discriminarse entre iguales y desiguales, tal como ocurría en la sociedad griega con los ciudadanos libres y con los esclavos. - Armonía, expresión carente de sentido jurídico, sólo significa, etimológicamente, ajuste o combinación, y es empleada en materia musical, poética y estética, por lo que resulta inexplicable de qué clase de armonía pueda hablarse cuando sólo se distinga entre iguales y desiguales. - Equivalencia, que tampoco es expresión jurídica, significa, etimológicamente, igualdad de valor, por lo que tampoco compagina en forma alguna con la desigualdad que se pretende entre unos y otros para configurar con ello la noción de justicia. - Proporcionalidad, en sentido jurídico, es precisamente el concepto con el que usualmente se distingue entre iguales y desiguales. En México, es la expresión que emplea nuestra Constitución como requisito de las leyes tributarias. Pero, en sentido vulgar, es mera noción de medida, y se toma por conformidad o congruencia entre partes. Sólo se utiliza en tres disciplinas: estética (vgr. la simetría); geometría (vgr. la equilateralidad ) y matemática (vgr. la igualdad entre razones). Queda por definir, pues, de dónde sale la supuesta “proporcionalidad jurídica”, la que se dice que sólo puede darse mediante tarifas progresivas, sobre todo cuando tal “progresividad” no corresponde a proporciones matemáticas directas o inversas, sino puramente arbitrarias, que es precisamente el caso de las tasas del impuesto sobre la renta que la Corte toma como ejemplo de progresividad y, desde allí, como de equidad y de justicia. - Ecuación, finalmente, tampoco es concepto jurídico, sino matemático. Etimológicamente significa igualación, por lo que es el término que más se aleja del concepto aristotélico, ya que su objetivo es distinguir entre iguales y desiguales, no en igualarlos. En suma, no hay que ir demasiado lejos para entender que ninguna de las expresiones con las que resume Kuri Breña el concepto que tenían los antiguos sobre la Justicia puede entenderse como apropiado para definirla, ni por lo que atañe a las relaciones que alude ni por lo que concierne al supuesto sentido de “distributividad” que los juristas suelen colgarle. Peor aún, -si bien se observa-, hasta viene a resultar que todos estos conceptos se manifiesten radicalmente opuestos a la noción aristotélica que nos ocupa, ya que en ella se quiere distinguir, dado que se discierne entre “iguales y desiguales”, mientras que, precisamente con estos conceptos, sólo se pretende igualar, pues la igualdad, la equivalencia y la ecuación eso representan, mientras que la armonía es inaplicable y la proporcionalidad es discutible. B.- La segunda expresión que nos ocupa, o sea el famoso “suum quique” de Cicerón, “dar a cada quien lo suyo”-, entraña todavía más problemas que la anterior. Desde luego que lo primero que molesta en ella es su propio contenido: si ya algo es de alguien ¿por qué es menester que haya otro que se lo dé? Y, si ya es de alguien, ¿por qué tiene que volvérsele a dar? Y, peor aún, si ya le pertenecía, ¿por qué se le despojó de ello? Obviamente, más que de justicia, de lo que se habla es de su “administración”, es decir, de esa clase de ejercicio jurisdiccional por el que puede discernirse a quién corresponden las cosas que están en disputa con el fin de atribuírselas jurídicamente en razón de que las merezcan. Sin embargo, este sentido forense no necesariamente asegura la justicia misma, pues intervienen en ello -¡y en qué medida!- las habilidades y ardides o ineptitudes y negligencias de los litigantes, la honestidad y acierto o deshonestidad y desacierto del juzgador, el manejo o manipulación adecuados o inadecuados del caso, etc., de tal forma que sólo termina por redundar en mero legalismo o, cuando más, en cierta juricidad, pero, muy remotamente, en estricta justicia. El ejemplo salomónico lo ilustra al extremo: de las dos mujeres que disputaban por el hijo, lo legalista fue disponer que se le cortara en dos y se repartiera por mitad. Sólo ante la protesta de la verdadera madre pudo saberse a quién dárselo. Se logró la justicia por la habilidad del juez, pero bien pudo quedar en el legalismo absurdo que se supone satisfecho con “dar a cada quien lo suyo”. C.- Ahora bien, las dos frases analizadas en A y B han sido asumidas como paradigmas por nuestras máximas autoridades tribunalicias. Véase la tesis siguiente antes de comentarla: PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, SON REQUISITOS DE NATURALEZA DISTINTA CON LOS CUALES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES FISCALES.- La proporcionalidad y equidad que deben cumplir las leyes fiscales, conforme a la fracción IV de artículo 31 de la Constitución, no deben confundirse, pues tienen naturaleza diversa, ya que mientras el primer requisito significa que las contribuciones deben estar en proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el segundo consiste en que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Amparo en revisión 3098/89. Equipos y Sistemas para la Empresa, S.A. de C.V.- 13 de agosto de 1990. 5 votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.Secretario: Sergio Novales Castro. Amparo en revisión 2825/88. Sanko Industrial, S.A. de C.V.- 8 de octubre de 1990.- Unanimidad de 4 votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.- Ponente: Salvador Rocha Díaz.- Secretario: José Pastor Suáres Turnbull. Amparo en revisión 3813/89. María Rocío Blandina Villa Mendoza.- 8 de octubre de 1990.- Unanimidad de 4 votos.- Ausente: Mariano Azuela Güitrón.- Ponente: Salvador Rocha Díaz.- Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 1825/89.- Rectificaciones Marina, S.A. de C.V.- 23 de noviembre de 1990.- 5 votos.- Ponente: Salvador Rocha Díaz.- Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 1539/90.- María del Rosario Cachafeiro García.- 13 de diciembre de 1990.- 5 votos.- Ponente: Salvador Rocha Díaz.- Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Tesis de Jurisprudencia 4/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el catorce de enero de mil novecientos noventa y uno.- 5 votos de los señores ministros: Presidente Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Octava Epoca, Tomo VII, febrero de 1991, p. 60. Conforme a este criterio jurisprudencial cabe concluir en lo siguiente: - Proporcionalidad significa que el tributo corresponda a la capacidad contributiva. - Equidad significa que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales. Sin embargo, la realidad se nos muestra como una multiplicidad de capacidades contributivas, pues ningún sujeto puede ser igual a otro, -recuérdese que sólo existe la igualdad ante la ley-, de tal manera que todos son económicamente distintos entre sí y, por ende, al ser desiguales, deben ser tratados siempre como desiguales. Pero con ello se nulifica parcialmente lo primero, toda vez que, al no haber iguales capacidades contributivas, dado que ninguna situación económica es absolutamente igual a la de otro, todos serán desiguales, convirtiéndose en falsa -o al menos imposible- la supuesta igualdad de los iguales, incluso ante la ley. Obviamente, no es, pues, la capacidad contributiva lo que determina la igualdad ante el tributo, sino la mera coincidencia aritmética de bases, aspecto que no corresponde a las capacidades contributivas, sino a la coincidencia de resultados operativos en un ejercicio. Y en ello pueden coincidir el rico con el pobre. Consecuentemente, es falso que se tribute conforme a la capacidad contributiva, sino sólo conforme a la coincidencia de bases. Es falso, por ende, que ello represente proporcionalidad alguna. Es falso que sea equitativo el tratamiento fiscal por la hipótesis de la igualdad, toda vez que la económica siempre será desigual y, la legal, tampoco se logra. Y es falso que ambos conceptos signifiquen, en materia fiscal, dos requisitos de naturaleza diversa, pues ya ha quedado demostrado que precisamente para ese efecto y materia son absolutamente coincidentes. Pero lo más grave de todo es descuidar que el mandato constitucional prevé que sean las leyes las que cumplan los requisitos de proporcionalidad y equidad, no los tributos ni los tributantes. Veamos ahora otra tesis más y que también se analizará en seguida: EQUIDAD TRIBUTARIA. LA TRANSGRESION DE ESTE PRINCIPIO NO REQUIERE COMO PRESUPUESTO QUE SE ESTABLEZCAN DIVERSAS CATEGORIAS DE CONTRIBUYENTES. El requisito de equidad tributaria que debe cumplir toda ley fiscal, de conformidad con el artículo 31, fracción IV, constitucional, y que exige el debido respeto al principio de igualdad, que se traduce en dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, no requiere como presupuesto para su posible transgresión el que la norma legal relativa establezca diversas categorías de contribuyentes o diferenciación entre ellos, pues basta con que establezca un derecho que no pueda ser ejercido por todos los contribuyentes, sino sólo por aquellos que se coloquen en la hipótesis que dé lugar a su ejercicio, o bien prevea regímenes diversos, aunque éstos sean aplicables a todos los contribuyentes sin diferenciación, según la hipótesis legal en que se coloquen y puedan, incluso, ser aplicables a un mismo sujeto pasivo del impuesto, para que se dé la posibilidad de inequidad ya que tal diferenciación en los regímenes o el ejercicio del derecho sólo por algunos pueden ser, en sí mismos, violatorios de tal principio al ocasionar según la aplicación que corresponda de los regímenes o el derecho, un trato desigual a iguales o igual a desiguales. Amparo en revisión 107/92. Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales, S.A. de C.V. 6 de abril de 1995. Mayoría de seis votos. Ponente: Juan Díaz Romero, encargado del engrose: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el dieciséis de agosto en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número L/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Novena Epoca, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Tesis P. L/95, pág. 71. Las conclusiones derivables de esta tesis son las siguientes: - La equidad es un requisito de toda ley fiscal. - La equidad es un requisito que depende del principio de igualdad. - El principio de igualdad consiste en dar tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales. - No se viola el principio de igualdad cuando se establecen diversas categorías de contribuyentes o diferencias entre ellos. - Sí se viola el principio de igualdad cuando se establezca un derecho que no pueda ser ejercido por todos los contribuyentes, sino sólo por algunos. Y también se viola cuando se prevean regímenes diversos, aunque se apliquen a todos los contribuyentes sin diferenciación. Tales contenidos ameritan reflexión especial: - En primer término, -aunque la tesis reconozca que se trata de un requisito de toda ley-, ya vimos que la equidad tributaria no ocurre jamás. En consecuencia, no puede hacerse depender del “principio de igualdad”, pues la única forma como resulta concebible tal principio es cuando se refiere a “igualdad ante la ley”, no cuando se trata de igualdad ante el pago, y menos mediante el supuesto discernimiento entre contribuyentes iguales y desiguales por razón de una tal “capacidad contributiva”, pues todo esto atañe a la Economía y no al Derecho. - En segundo término, tampoco es válido afirmar que la igualdad consista en distinguir entre iguales y desiguales, tanto porque ningún verdadero principio jurídico puede sustentarse en un contrasentido tan obvio, como porque la igualdad ante la ley tampoco lo permite de por sí. En la Grecia de Aristóteles podía hablarse en tales términos porque había libres y esclavos, -tal como se dijo-, pero el artículo 2 Constitucional prohibe la esclavitud en nuestro país, por lo que es inconstitucional que la propia Corte nos venga con iguales y desiguales ante la ley y sus principios. - En tercer término, es absolutamente falso que no se viole tal principio al establecer diversas categorías de contribuyentes o diferencias entre ellos, pues eso se llama desigualdad, misma a la que se contraponen, entre otros, los artículos 1, 3, 11, 12 y otros de la propia Constitución. - En cuarto término, aunque lo único cierto de dicha tesis es que sí se viola el principio de igualdad cuando se establece un derecho que no pueda ser ejercido por todos los contribuyentes, sino sólo por algunos, y siempre que se refiera a la igualdad ante la ley; sigue resultando intrincado y enigmático el que se suponga violado tal principio cuando se prevean diversos regímenes aplicables a todos los contribuyentes sin diferenciación, pues resulta inexplicable y absurdo que sean diversos tales regímenes y, a la vez, que les afecten a todos por igual, -es decir, sin diferenciación-, ya que eso precisamente los iguala. En suma, como se ve, nuestros máximos tribunales se la han pasado haciendo piruetas para tratar de apuntalar los infortunados requisitos de proporcionalidad y equidad de los que deben estar revestidos las leyes fiscales, bien acogiéndose a los “sistemas tarifarios”, bien acudiendo a las “capacidades contributivas”, bien manipulando las igualdades y las desigualdades, o bien aduciendo supuestos “principios”, tan incongruentes e ilógicos que, para colmo, ellas mismas contradicen. D.- Lo que en realidad ha ocurrido, pues, es precisamente lo contrario: se trata desigual a los iguales e igual a los desiguales, bien que se hable de contribuyentes -como vimos- o bien que se trate de leyes -como ahora veremos-, pues se han pronunciado tesis como la siguiente: PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DE CADA UNA.- La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver asuntos relativos al impuesto sobre la Renta, ha establecido que el principio de proporcionalidad consiste en que cada causante contribuya a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y añade que ese objetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, tratándose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo. Amparo en revisión 1717/88.- Constructora Maple, S.A. de C.V.- 5 de septiembre de 1989.- Mayoría de 17 votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; López Contreras y González Martínez votaron en contra. Schmill Ordóñez expresó que su voto lo emitía en acatamiento de la jerisprudencia relativa.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.- Ausentes: Rocha Díaz y Castañón León. Amparo en revisión 2286/88.- Johnson and Johnson de México, S.A. de C.V.- 5 de septiembre de 1989.- Mayoría de 17 votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; López Contreras y González Martínez votaron en contra. Schmill Ordóñez espresó que su voto lo emitía en acatamiento de la jurisprudencia relativa.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.- Ausentes: Rocha Díaz y Castañón León. Amparo en revisión 2384/88- Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.- 5 de septiembre de 1989.- Mayoría de 17 votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Doblado, Carpizo Mac Gregor, Vilingordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; López Contreras y González Martínez votaron en contra. Schmill Ordóñez expresó que su voto lo emitía en acatamiento de la jurisprudencia relativa.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.- Ausentes: Rocha Díaz y Castañón León. Amparo en revisión 1564/88.- Telas Especiales de México, S.A. de C.V.- 6 de septiembre de 1989.- Mayoría de 17 votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; López Contreras y González Martínez votaron en contra y por la concesión del amparo. Adato Green y Chapital Gutiérrez votaron en contra y por que se sobreseyera en el juicio. Rodríguez Roldan y Schmill Ordóñez manifestaron que su voto lo emitían en acatamiento de la jurisprudencia relativa. Díaz Romero, expresó que su voto lo emitía acatando un acuerdo previo del Tribunal Pleno y Rocha Díaz y Schmill Ordóñez manifestaron que no estaban conformes con algunas de las consideraciones del proyecto.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1463/88.- Química Flúor, S.A. de C.V.- 5 de diciembre de 1989.- Mayoría de 18 votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; López Contreras y González Martínez votaron en contra y por la concesión del amparo.- Ponente: Fausta Moreno Flores.- Secretario: Guillermo Cruz García.- Ausente: Fernández Doblado. Texto aprobado por el Tribunal Pleno en sesión de dieciocho de enero de 1990. Unanimidad de 20 votos de los señores ministros: de Silva Nava, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez.- Ausente: Magaña Cárdenas. Octava Epoca, Tomo IV, Primera Parte, p. 143. De ella se infiere que el principio de proporcionalidad sólo opera en materia de tarifas progresivas de impuesto sobre la renta, -sin que se indique cuál sea el que deba aplicarse a ese mismo impuesto cuando no se fije en tarifas progresivas y si por ello deja de ser justo o no-. También se deduce que se trata de un principio “elástico” al tratarse de otros impuestos, pues debe “determinarse” atendiendo a la naturaleza y características de cada uno -sin que del texto constitucional pueda desprenderse en forma alguna la razón que así lo sustente y sin que se precisen cuáles sean las susodichas naturalezas y características para poder “determinar” cuándo sean proporcionales y cuándo no-, amén de que tal clase de principios “elásticos” evidencie lo peor. E.- Pero el colmo de todo esto es que se haya terminado por limitar la inobservancia de los requisitos constitucionales de proporcionalidad y equidad ya no únicamente a los contribuyentes y a las leyes, sino sólo a los casos en los que el impuesto sea “exorbitante y ruinoso”, es decir, cuando se salga de órbita -sin indicar, desde luego, de cuál- o cuando cause la ruina del contribuyente -sin advertir, por supuesto, que ésta, en materia tanto económica como jurídica, se llama quiebra y que, por ende, quien la sufre no paga impuestos, pues se gravan las utilidades, no las pérdidas- de tal forma que el resultado final es obvio: jamás impuesto alguno incumplirá con los requisitos de proporcionalidad y equidad. Esa es la clase de sentencias que emite el máximo órgano judicial del país. Y véase la tesis siguiente para terminar de corroborarlo, especialmente con su parte final: IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS. De acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales; primero, que sea establecido por ley; segundo, que sea proporcional y equitativo, y tercero, que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución General. Ahora bien, aun cuando respecto de los requisitos de proporcionalidad y equidad, este Tribunal Pleno no ha precisado una fórmula general para determinar cuándo un impuesto cumple dichos requisitos, que traducidos de manera breve quieren decir de justicia tributaria, en cambio, de algunas de las tesis que ha sustentado, pueden desprenderse ciertos criterios. Así se ha sostenido, que, si bien el artículo 31 de la Constitución, que establece los requisitos de proporcionalidad y equidad como derecho de todo contribuyente, no está en el capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de este derecho sí es una violación de garantías cuando los tributos que decreta el Poder Legislativo son notoriamente exorbitantes y ruinosos. También este Tribunal Pleno ha considerado que la equidad exige que se respete el principio de igualdad, determinando que es norma de equidad la de que se encuentren obligados a determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente o sea, tratar a los iguales de manera igual. Es decir, este Tribunal Pleno ha estimado que se vulnera el derecho del contribuyente a que los tributos sean proporcionales y equitativos, cuando el gravamen es exorbitante y ruinoso y que la equidad exige que se respete el principio de igualdad. Amparo en revisión 6168/63. Alfonso Córdoba y coags. 12 de febrero de 1974. Mayoría de dieciocho votos. Amparo en revisión 1597/65. Pablo Legorreta Chauvet y coags. 12 de abril de 1977. Unanimidad de dieciocho votos. Amparo en revisión 3658/80. Octavio Barocio. 20 de enero de 1981. Unanimidad de dieciséis votos. Amparo en revisión 5554/83. Compañía Cerillera "La Central", S. A. 12 de junio de 1984. Mayoría de catorce votos. Amparo en revisión 2502/83. Servicios Profesionales Tolteca, S. C. 25 de septiembre de 1984. Mayoría de dieciséis votos. Séptima Epoca, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Tesis 173, pág. 173 F.- Claro está que, después de todo esto, ya no puede quedarnos duda alguna de que no cabe hablar de justicia tributaria alguna a través de la proporcionalidad y equidad, pues sencillamente se han desvirtuado hasta el punto de convertirlas en verdaderos motivos de burla. Pero, por si el lector aún abriga algunas reservas o dudas al respecto, a continuación se citan únicamente los datos de otras tesis -dadas las limitaciones de espacio- para que con ellas despeje hasta el último de sus resabios: EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. Novena Epoca, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Tesis P./J. 41/97, pág. 43. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. Séptima Epoca, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Tesis 275, pág. 256. IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. TARIFAS PROGRESIVAS. Séptima Epoca, Sala Auxiliar, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte HO, Tesis 388, pág. 361. IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Séptima Epoca, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Tesis 170, pág. 171. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PROGRESIVIDAD DEL. Séptima Epoca, Sala Auxiliar, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte HO, Tesis 381, pág. 354. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.- Número 98, Apéndice 1917-1985, Primera Parte, p. 190 y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 162. p. 275. IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.- Amparo Directo en revisión 682/91. EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANALOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTAN EN SITUACIONES DISPARES.- Amparo en revisión 1525/96. G.- Sin embargo, no cabe soslayar que el trasfondo del problema es metodológico: si se atiende al texto del artículo 31 Constitucional, tanto en su primer párrafo como en su fracción IV, por igual se puede desprender la idea de que deban ser los contribuyentes los que tributen de manera proporcional y equitativa, o bien que sean las leyes las que deban sujetarse a esa “manera” proporcional y equitativa que se les impone cumplir. La Corte, como se ha expuesto hasta aquí, suele inclinarse mayoritariamente por lo primero, aunque la última de las tesis antes listadas y el propio criterio aquí sustentado se inclinen por lo segundo. Obviamente, las consecuencias que se derivan de una y otra perspectivas del asunto son diametralmente opuestas, pero sin que ello nulifique lo afirmado con respecto a la noción de justicia con la que se manejan. Así pues, el problema de fondo no deriva de la proporcionalidad y equidad de las contribuciones de los sujetos ni de esos mismos conceptos en torno a las leyes que las imponen, sino del problema medular que nos ocupa, o sea el de la justicia. Y, lo cierto es que ni de una ni de otra perspectivas resulta posible alcanzarla, pues el origen del tributo es la arbitrariedad. Su progresiva “legalización” durante los dos últimos siglos no le quita el carácter de despojo, aun cuando se le “justifique” por las razones económicas del Estado. Y su actual sentido eufemísticamente contributivo no pasa de ser más que el disfraz de todo ello. H.- En consecuencia, si sólo cabe hablar de legalismo y no de justicia, -al menos en esta materia-, lo menos que debiéramos hacer es comenzar por reconocer que no existe la justicia tributaria; que la progresividad tarifaria no refleja justicia alguna; que la proporcionalidad y equidad, -se tomen como se quiera-, no conducen a la justicia, sino a la justificación legal del tributo; que la condición económica del tributante, así se le llame “capacidad contributiva” o de cualquier otro modo, es lo que menos se toma en cuenta para efectos legislativos y recaudatorios al respecto; y que, en fin, las autoridades tribunalicias han sido muy poco francas y honestas en reconocer todo esto y se la han pasado en meros galimatías para cocinar toda clase de refritos con los que se pueda convalidar la recaudación, pues, a fin de cuentas, es de ella de donde cobran. I.- Finalmente, hoy en día han proliferado las nuevas generaciones de “tratadistas” sobre el tema de la Justicia. Por ejemplo: Hans Kelsen (“¿Qué es Justicia?”, Planeta- Agostini); Paul Ricoeur (“Amor y Justicia”, Caparrós Editores); John Rawls (“Teoría de la Justicia”, FCE); Brian Barry (“Teorías de la Justicia”, Gedisa); etc., todos los cuales se han limitado a meras reconsideraciones de las tesis tradicionales antes comentadas, bien enfatizando los aspectos relativos a su juridicidad o bien circunscribiendo sus razonamientos a encomiar los contenidos juridicistas de igualdad o de legalidad a los que ya nos acostumbraron desde hace siglos todos los seguidores de las tesis aristotélicas y ciceronianas, particularmente en razón de su proclividad ancestral a mezclar la Justicia con el Derecho, aspecto al que también nos acostumbraron hasta el cansancio. Lamentablemente, sus seguidores suelen olvidar otros conceptos al respecto vertidos por los propios clásicos. Sófocles decía que: “Hay ocasiones en que la justicia misma produce entuertos”. Platón señalaba: “Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”. Cicerón observaba que: “la máxima justicia es la máxima injusticia”. Caro indicó con extrema causticidad: “¡Cuán expedita sería la administración de la justicia si no hubiera abogados, procuradores, notarios, pasantes y otras tales harpías del género humano!”. Délavigne señalaba: “El derecho es la más bella invención de los hombres contra la justicia”. Y Pascal concluía lapidariamente: “No habiéndose podido lograr que lo justo fuese fuerte, se ha hecho que lo fuerte sea lo justo”. Así pues, si ésa es la concepción prevaleciente en torno a la justicia, vista desde su perspectiva general ¿cuál podrá ser la que tengamos de ella cuando se trata de la materia tributaria, es decir, cuando se lucha contra los propios órganos de poder para alcanzarla, cuando la contraparte es el gobierno mismo, cuando se confronta la peor clase de litigio imaginable, cuando es el interés del propio gobierno el que está en juego, cuando los propios juzgadores dependen de la recaudación tributaria y es ésa precisamente la materia del litigio? Evidentemente, pues, la defensa fiscal está por nacer. Basta con advertir que la sociedad actual apenas lucha por sus derechos electorales o por unas pocas libertades de las más elementales para que advirtamos cuál es el turno de la justicia fiscal al encontrarse al final de esa larga fila de exigencias y demandas colectivas aún insatisfechas y que, por muy largo tiempo, inevitablemente, seguirán estándolo. El problema, en suma, ya no es el de preguntarnos, conforme al título de este artículo, si existe la justicia tributaria, pues bien sabemos que sólo existe el legalismo tributario. Tampoco cabría interrogarnos si será posible que algún día se deje de hacer depender la justicia de los requisitos de las leyes, como es el caso de la proporcionalidad y la equidad, pues bien sabemos que sólo han servido de pretexto para aparentarla. Y menos aún cabrá cuestionarse sobre si será probable que en el futuro se desconecte la justicia tanto de ese legalismo como de esos requisitos, pues bien se entiende que sin tales muletas nos quedaríamos hasta sin el remedo de justicia tributaria que padecemos y sobrellevamos. Y es extremadamente grave el problema por razón de tres de los factores fundamentales ya comentados: - La arbitrariedad milenaria de todo tributo por razón de la arbitrariedad igualmente milenaria de todo poder extralimitado. Basta conocer su historia para entender la dificultad de superarla. - El grado de dificultad incomparable del litigio tributario con cualquier otra clase de litigio, pues, para estos últimos, el poder actúa como árbitro, mientras que, con el tributario, actúa como parte y como árbitro a la vez. - La mentalidad deliberadamente binaria de los juzgadores, tan proclive y orientada al legalismo y a las formas, no al fondo, y mucho menos a la justicia. ¿SIRVE PARA ALGO EL RECURSO DE REVOCACION? Una de las más graves aberraciones legislativas es la de establecer normas legales que no se cumplan, bien porque su diseño permita la arbitrariedad de las autoridades encargadas de aplicarlas, o bien porque se sustenten en ficciones que los gobernados no tengan ocasión de aprovechar jamás. El caso más ilustrativo de nuestra legislación tributaria es el del llamado recurso de revocación, supuesto “medio de defensa” que se ha vuelto inútil por ambos motivos: porque ninguna dependencia fiscal lo respeta, salvo en contestarlo, y porque todo el articulado que lo regula ha terminado en “ciencia ficción”. En este trabajo demostraremos lo uno y lo otro. Y valdrá la pena comenzar por informarle al lector lo siguiente: no hace más de un año, mediante un recurso de revocación de ciento cuarenta y dos hojas tamaño oficio, a renglón abierto, y con cuarenta y siete conceptos de impugnación extensa y analíticamente elaborados y acompañados de contundentes pruebas documentales, la resolución de la autoridad recurrida se redujo a esa mera letanía que ya todos conocemos y que repite en todos y cada uno de sus señalamientos sobre los conceptos de impugnación aducidos: “no le asiste la razón al promovente”, “es ineficaz por infundado”, “no aportó pruebas suficientes”, “no probó su dicho”, “no trasciende a sus defensas”, “no afecta su esfera jurídica”, etc., fórmulas oficiales preelaboradas con las que invariablemente se “resuelven” tales recursos, a ciencia y paciencia de nuestras legislaturas -que siguen perdidas en el limbo de sus sainetes partidistas- y de nuestras autoridades judiciales -que siguen recargadas de trabajo porque no hay uno que proceda y todo termina por incidir en sobrecargas para ellas-. ¿Por qué sucede, pues, que uno de los supuestos “medios de defensa” del contribuyente nunca sea tal? Y ¿por qué ocurre que casi todo cuanto “resuelve” negativamente la autoridad recurrida termine por ser anulado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación? Obviamente, estas dos preguntas conllevan otras: ¿será que estamos en presencia de leyes diferentes, de criterios interpretativos distintos, de autoridades de diversas naturalezas? O ¿será que se persigue desalentar al contribuyente para que el revés que se le propina con la resolución adversa al recurso le haga pagar lo indebido y deje de pelear? Claro está que nuestra Constitución consagra el derecho a la justicia, incluso exigiéndola como “pronta y expedita”, pero nuestras autoridades administrativas de inmediato replican que ésa es una exigencia para los tribunales y que ellas no lo son. Tambien es obvio que el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación les impone que la resolución al recurso se funde en derecho y mediante el examen de todos y cada uno de los agravios que haya hecho valer el recurrente, pero nuestras autoridades administrativas dan por cumplidas tales prevenciones mediante la simple repetición de las llamadas “frases de cajón”, como es el caso de las arriba citadas y otras similares con las que se configura la totalidad de su vocabulario al respecto. En consecuencia, una primera apreciación del tema, así sea la más superficial del asunto a tratar, es que el recurso de revocación en materia fiscal sólo sirve para que las autoridades administrativas nos reciten los ritornellos de las citadas “frases de cajón” que incluso deben tener preelaboradas en cualquier procesador de palabras computacional para contravenir impunemente la preceptiva constitucional y legal citadas. Y esto mismo lleva a suponer, pues, que no únicamente es inútil el entorno legal creado para hacernos creer a los mexicanos que existe un medio de defensa real en el recurso de revocación, sino que además, y para colmo, con el susodicho “recurso” contemos con un medio de defensa fiscal con el que se respete el mandato constitucional relativo a la justicia o el mandato legal relativo al apego al derecho. Lógicamente, con el sistema que emplean las autoridades hacendarias al respecto, ni siquiera cabe criticar la mentalidad binaria con la que proceden algunas autoridades tribunalicias -tema del que ya nos ocuparemos en otra colaboración- sino que aquí ya no se trata de un problema de mentalidad -que, si así fuera, por lo menos lo dignificaría un poco- sino de un asunto de consigna y de interés. Mientras las autoridades fiscales sigan gozando de participaciones en fondos derivados de la recaudación, así fuere nada más sobre los llamados “gastos de ejecución”, nada resultará más absurdo dentro de un régimen supuestamente de Derecho que dejarles la potestad de resolver sobre aquello de lo que se benefician. Ni el más ingenuo de los infantes del planeta se “chupará el dedo” esperando que procedan con imparcialidad y justicia cuando son sus propios intereses y conveniencias los que están en juego. Pero, lo más grave de todo esto, es que el tiempo transcurrido durante la interposición y resolución del recurso, dada la actualización de los créditos fiscales, forzosamente incrementa su monto y, además, las acciones de embargo acaban por abrumar al contribuyente hasta el punto de hacerle recelar sobre la eficacia profesional de su propio defensor. En otras palabras, el recurso se convierte en una trampa aplicable a todos: le permite a la autoridad resolutora que el tiempo opere en su favor -pues nada hay más incierto sobre la faz del planeta que el sentido de la resolución tribunalicia posterior con la que se dirima el conflicto-; coloca al contribuyente en condiciones de zozobra o suspenso sobre el futuro que le aguarda y que hasta le impide trabajar con la eficacia debida, lo que revierte en menor rentabilidad y, por ende, en menor capacidad contributiva y abatimiento de fuentes de empleo; pone en duda el prestigio profesional del defensor a los ojos del propio defendido; y, para remate, encarece el gasto público, con la consecuente necesidad de incrementar impuestos, pues, finalmente, todo se resolverá en los saturados tribunales que cada vez exigen más personal. Resumiendo, el hacer justicia en nuestro país, al menos por lo que a este tema concierne, es el peor y más caro de los lujos, además de contribuir al hundimiento del país mismo. Si lo anterior queda claro, lo menos que cabe concluir, en esta segunda etapa de apreciación del problema, es que las autoridades resolutoras de los recursos de revocación que sólo se empeñan en “echarlos abajo” y no en cumplir con los mandatos constitucional y legal citados, están privilegiando su interés particular y no el del país, por lo que, finalmente, están traicionando a su patria al amparo o bajo la tutela de las propias leyes deficientes que lo consienten, es decir, gracias a otros traidores a su patria reclutables entre diputados y senadores que negligentemente toleran tales atracos a los contribuyentes a través de leyes que no evalúan y analizan con el debido esmero. Ahora bien, como seguimos sin resolver la pregunta con la que se intitula esta colaboración, es prudente avocarnos ya a su análisis circunstancial. Y lo primero que asaltará al lector es la evidencia con la que cabe concluir lo antes señalado: “si el recurso de revocación -se dirá, en estricta lógica- no sirve más que para maldita la cosa, ¿qué caso tiene promoverlo?” Y, puestos en esa vía, sabrá que los artículos 120 y 125 del Código Fiscal de la Federación le permiten optar entre interponerlo o acudir directamente a la demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación y evitarse la farsa, los peligros y la ineficacia de tal “medio de defensa”, tan absurdo como inútil, por lo que terminará por no volver a emplearlo jamás. Pero, ¿será lo mejor proceder así? Y aquí las opiniones se dividen: unos piensan que vale la pena agotarlo para “aprovechar los errores del contrario”, es decir, para servirse de la resolución burocrática tan frecuentemente infundada y torpe, con el fin de llegar “con mejores armas” ante el Tribunal Fiscal de la Federación y acreditar en mayor grado la validez de los conceptos de impugnación que se esgriman; otros, en cambio, prefieren lo contrario, es decir, que optan por evitarse pérdidas de tiempo -dada la progresividad del crédito, o la participación condicionada de los honorarios al resultado, o la simple ansiedad de que se resuelva cuanto antes, por razón de la urgencia del cliente mismo-, y concluyen por evitarlo. Claro está, pues, que no resulta fácil inclinarse por una u otra posturas en razón del número y clase de factores que pueden influir en forma distinta de acuerdo con cada caso, pero sí es posible tomar algunas pautas al respecto cuando se consideran dichos factores y, por supuesto, es menester advertir con toda claridad al cliente lo que significa un litigio en cuanto a resultados y lo que representa, especialmente, la inutilidad del recurso de revocación en nuestro país por razón de la actitud tan antipatriótica y antijurídica con la que es atendido por las autoridades administrativas encargadas de resolverlo. Por otra parte, si ya lo señalado es más que suficiente para advertir su predominantemente notoria inutilidad, ¿qué cabrá decir de los resultados mismos que pudieran obtenerse con él, aun suponiéndolo eficaz, justo y exitoso? Y veamos este segundo aspecto del problema advertidos de que se trata de la mera hipótesis de que pudiera resultar positivo el haberlo interpuesto porque la autoridad resolutora dictara resolución a favor del contribuyente y, por ende, se revocara la resolución controvertida. Lo primero que procede analizar es la clase de resultado posible a esperar. El artículo 133 del Código Fiscal de la Federación dice, entre otros aspectos que más adelante se tratarán, que la resolución al recurso puede implicar las siguientes consecuencias jurídicas: - que se deseche por improcedente; - que se tenga por no interpuesto; - que se sobresea; - que se confirme el acto impugnado; - que se mande reponer el procedimiento; - que se emita una nueva resolución; - que se deje sin efectos el acto impugnado; - que se modifique el acto impugnado; o - que se dicte un nuevo acto que lo sustituya cuando se resuelva parcial o totalmente a favor del recurrente. Si analizamos tales alternativas de resolución, veremos lo siguiente: A.- En primer lugar, que prevalecen radicalmente los casos en los que se desecha, se tiene por no interpuesto, se sobresee o se confirma el acto impugnado. B.- En segundo lugar, que es verdaderamente excepcional -dicho comparativamente con lo tratado en A- que se mande reponer el procedimiento, que se disponga emitir una nueva resolución, que se acuerde modificar el acto impugnado o que se determine el dictado de un nuevo acto que lo sustituya por resolución parcial o total en favor del recurrente. C.- En tercer lugar, que es casi totalmente desconocido el que se haya dado el caso de que se deje sin efectos el acto impugnado y que las rarísimas ocasiones en las que ello ha ocurrido casi siempre sobrevienen investigaciones contraloriles porque se sospechan contubernios o componendas. D.- Finalmente, por razón de este cuadro tan sintomático de realidades, lo mismo cabe concluir que el recurso de revocación es nulo desde el punto de vista del entramado legal en el que se sustenta que desde el punto de vista de la mera estadística con la que se evidencia tal inutilidad. Y basta, para corroborarlo, con el propio hecho de que las autoridades administrativas se hayan cuidado tanto de no ventilar estadísticas reales sobre sus resultados, pues sólo evidenciarían la corroboración de lo expuesto. Así las cosas, no cabrá pasar por alto que, de las nueve alternativas antes listadas, contenidas en cinco fracciones del citado precepto, sólo una se ocupa del resultado plenamente positivo en favor del contribuyente. Las otras ocho favorecen al fisco en una u otra forma, y no cabe tomar la última como favorable al contribuyente cuando se diera el caso de que la resolución fuere total para él, pues el hecho de que se dicte una nueva como consecuencia de ello no le produce beneficio alguno, sino que sólo representa un mero aplazamiento o diferimiento del conflicto. En tal virtud, si de nueve opciones sólo una puede ser realmente a favor del gobernado, ¿de qué clase de medio de defensa se tratará si ya desde la ley misma sólo se favorece el interés litigioso del fisco, incluso proveyéndole del mayor número de medidas resolutivas posibles en su favor? Pero no es eso todo, ahora veamos lo que ocurre con las diversas causales por las que la propia ley nulifica el sentido y valor del supuesto “medio de defensa” que nos ocupa: A.- El desechamiento por improcedencia debe tomarse a partir de dos de los preceptos alusivos al tema: los artículos 117 y 124 del Código que nos ocupa. El segundo de ellos nos habla de las “causales”. El primero se refiere a la procedencia misma, pero, entendida a contrario sensu, es obvio que también revierte en causales de improcedencia. También debe tenerse presente a este respecto que el artículo 126 la señala en relación con fianzas. B.- La no interposición, o el tener por no presentado el recurso, sólo puede desprenderse con cierta claridad del último párrafo del artículo 123 del mismo Código, y ocurre cuando es el propio recurrente quien incumple con las conminatorias al aporte de los elementos documentales que el propio precepto citado señala como básicos. C.- El sobreseimiento se contempla en su artículo 124-A, y ocurre por desistimiento del recurrente, por la improcedencia misma, por inexistencia del acto o resolución en expedientes de la autoridad o por cesación de efectos del acto o resolución. Lo más increíble de ello es que tenga que dependerse de la existencia del acto o resolución en expedientes de la autoridad. D.- La confirmación del acto impugnado no requiere de prevención expresa alguna, máxime que viene a ser lo que por sistema realiza la autoridad administrativa en el más descarado de los atropellos sistemáticos al Derecho que pueda concebirse. E.- La reposición del procedimiento tampoco ha merecido referencia legal o reglamentaria de nuestras legislaturas y, por supuesto, debe inferirse que se trata de algo verdaderamente excepcional en la práctica y que sólo sirve para manipular estadísticas oficiales a efecto de aparentar sus bondades con las escasas veces que se ha resuelto parcialmente en favor del gobernado. F.- La emisión de una nueva resolución tampoco tiene referencia legal expresa y cumple el mismo papel puramente estadístico, ya que siempre se emite nueva resolución, pero no porque se modifique la original que se impugnó, sino porque sólo se ratifica. G.- El que se deje sin efectos el acto impugnado no sólo es inaudito y excepcional en la práctica cotidiana, sino que, precisamente por reunir tales atributos tan infrecuentes, se convierte en digno de sospecha y, como ya se dijo, hasta de investigación contraloril. H.- La modificación del acto impugnado es menos excepcional que lo anterior, pero generalmente se expresa en una levísima reducción de cifras, tanto con los fines publicitarios de estadísticas ya citados como para incitar al pago del contribuyente mediante el desaliento indirecto de cualquier otra acción impugnativa, es decir, para aparentar la justicia. I.- El dictado de nuevos actos, que sustituyan a los anteriores, por razón de reconocerse parcial o totalmente la razón al impugnante, no sólo es tan excepcional o milagroso como lo ya citado, sino además sofístico. Si le asiste la razón total al recurrente ¿por qué señala el precepto que deba emitirse un nuevo acto que lo sustituya? ¿No bastará con dejarlo sin efectos, tal como se indicó en G? ¿O deberá entenderse por ello que la autoridad se limite a confirmárselo así en forma expresa? Y, si sólo le asiste la razón parcial al recurrente, ¿no se cumplirá tal reconocimiento con la mera emisión de lo señalado en F o H? Dicho en otras palabras, la redacción misma del precepto hasta aquí comentado arroja más confusiones que precisiones, sin pasar por alto, desde luego, que aparece mucho más orientado a impedir la eficacia del recurso que a promoverlo, alentarlo, protegerlo o garantizarlo. Pero vayamos más allá de lo señalado hasta ahora y que ya no compete únicamente a los aspectos práctico-formales o legalista-operativos de las autoridades que lo atienden, sino al mero fondo conceptual del único recurso que sobrevive de los cinco que antes existían. Y lo primero que sobresale desde este último punto de perspectiva es su naturaleza: A.- Revocación es sinónimo de anulación, pero la autoridad administrativa suele tomarlo como mera petición de gracia o como invocatoria de clemencia, cuando no de simple reconsideración para que se conduela o hacérsela propicia, siendo que se trata de una verdadera reclamación para que corrija los errores y arbitrariedades -cuando no estupideces- de su personal de visita; de una auténtica inconformidad contra los absurdos que le llevaron a una liquidación tributaria injustificada o improbada; de una manifiesta protesta contra las aberraciones que al susodicho personal de visita le llevó a presunciones infundadas o torpes; etc., es decir, que se debiera tratar como un medio de defensa que al menos merece la consideración reflexiva y justiciera de la autoridad que va a evaluarlo, y no de una autoridad que deja de ser tal al proceder con criterios prejuzgantes, defensivos de la postura oficial o puramente recaudatorios a ultranza, con descarado atropello de la lógica, la razón y la justicia. B.- No deja de ser pintoresco, -si no fuese de suyo tan deplorable, vergonzante y trágico-, el que la simple lectura de cualquier resolución recaída al recurso que nos ocupa suela antojarse en mucho mayor grado un escrito de defensa de las arbitrariedades de la autoridad que un instrumento de justicia. Y, visto con frialdad, porque no deja de ser indignante, es verdaderamente folklórico que lo más destacado de tales resoluciones sea el esmero con el que se empeña el burócrata que lo formula en demostrar que lo negro es blanco en medio de los más cínicos atropellos de cualquier clase de razón legal. Por eso sigue resultando risible que todavía pueda creerse en la farsa de los organismos encaminados a la protección de los derechos humanos, mientras se excluye con todo descaro la protección de tales derechos precisamente en el ámbito en donde más se dan sus violaciones, que es precisamente el tributario. Un segundo aspecto a observar, además del relativo a la naturaleza del recurso, es el de su función legal, pues, ciertamente, aunque deba impugnarse en cada instancia conforme a las potestades reales de cada autoridad y de ello se desprenda que, ante una autoridad administrativa de este nivel, sólo se proceda con base en violaciones procedimentales; que, ante una autoridad tribunalicio-administrativa, sólo se impugnen aspectos de ilegalidad; y que, ante una autoridad judicial, sólo se combatan aspectos de inconstitucionalidad; no deja de resultar tramposo el entramado mismo de las disposiciones legales al respecto, pues si el impugnante no combate en esta etapa los aspectos violatorios de fondo, al acudir a instancias posteriores puede confrontar el problema de que se le rechace aduciendo que no hizo valer sus agravios dentro de la etapa administrativa del procedimiento, y si, por el contrario, los aduce desde ahora, la autoridad administrativa da por resuelto todo el contenido de su impugnación excusándose de conocer de tales violaciones, aduciendo -con razón- que no le competen, y llevándose con ello hasta el resto mismo de los que sí le atañe resolver, pues al dar respuesta formal a lo que no le concierne deja cumplida su obligación legal de atender a todos y cada uno de los puntos del escrito de impugnación. Obviamente, esta clase de posturas oficiales deja entrever, desde el principio, y a cualquier impugnante, que su medio de defensa no es realmente tal, sino que sólo ha tenido acceso a una etapa de alegatos y regateos con una autoridad que está “montada en su cuaco” y a la que no se accede en búsqueda de justicia sino que todo se reduce a meros “dimes y diretes” tan inútiles como absurdos o, en el ¿mejor? de los casos, a un “arreglo” que la propia ley y prácticas burocráticas propician siempre más, con franco daño a las partes principales: al fisco y al gobernado, pues el único beneficiado es el funcionario o burócrata que se sirve del cargo en su personalísimo provecho. Así pues, en suma, esta manipulación de la justicia y del derecho a través de las propias leyes termina por tener un corolario todavía peor: el orden legal se desquicia y sobreviene el caos hasta de la nación misma. Un país en el que las leyes quedan al arbitrio de su burocracia no es un país de leyes, sino de intereses, de componendas y de arbitrariedades. Y eso es justamente lo que se ha provocado, para colmo, a partir de las leyes mismas. Veamos un ejemplo que lo ilustra por completo: A.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la función legislativa, especialmente por lo que atañe a la materia tributaria, compete al Congreso de la Unión. Ello lleva a concluir sin dificultad que es a éste a quien compete la fijación de los tributos. B.- El Tribunal Fiscal de la Federación ha resuelto que el personal de visita no tiene por qué tener título profesional de contador público para ejercer sus funciones. C.- Es el personal de visita quien realiza la visita -o auditoría, pues así sigue llamándose impropiamente la dependencia que lo envía- y es este mismo personal, con sus superiores, quien determina, incluso presuntivamente, las supuestas omisiones tributarias del gobernado, con lo que le finca un crédito fiscal que, aunque derive de las leyes fiscales emitidas por el Congreso de la Unión, no deja de proceder del mero criterio -o de la ausencia de éste- del referido personal carente de profesionalidad alguna. D.- Fincado el crédito fiscal, éste se convierte en motivo de sanciones, embargos y hasta encarcelamiento. E.- En consecuencia, el visitador es el clásico “señor de horca y cuchillo”, típico de la Edad Media, en plena época contemporánea. Y ello, a ciencia y paciencia de nuestras legislaturas, pues evidentemente ya renunciaron a sus facultades legislativas y han dejado que lo hagan los visitadores, los que los mandan y los que resuelven los recursos de revocación, toda vez que vienen a ser todos éstos, finalmente, quienes fijan el monto de las contribuciones de los gobernados. Así pues, todavía no superamos aquella aciaga etapa de los “calificadores” de mediados de siglo, cuando cualquier enchamarrado, con paliacate, tejana y cigarro de hoja, se presentaba a extorsionar mediante regateos, “calificando” los ingresos del contribuyente y fijándole el tributo a pagar. Y como dice el refrán que “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, bien cabe concluir que sigue dejándose el derecho en manos de los funcionarios y empleados, que las legislaturas siguen siendo una farsa más dentro de nuestro sistema de supuesta división del poder y que ha sido la propia torpeza del fisco federal la que está cavando su inevitable tumba. Así como en alguna época reciente se indicaba, con toda justificación, que en México había “empresas pobres y empresarios ricos”, así cabe señalar, ahora, que tenemos “fisco pobre y funcionarios ricos”. Pero, si bien, de suyo estas normas ya resultan inconstitucionales, toda vez que se delega en el Ejecutivo la potestad de fijar los tributos, pese a que ello concierne al Legislativo, y aun con la atenuante de que la norma constitucional prevea la facultad de las autoridades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales -lo cual debería limitarse a ese estricto sentido y no tener más consecuencias que exigir el cobro de lo omitido, -pues sólo a eso se contrae dicha prevención y ni siquiera refiere recargos y sanciones-, el colmo de todo viene a manifestarse en la absurda irrupción que se concede a la propia autoridad administrativa para usurpar las funciones, ya no nada más del Poder Legislativo, sino también del Poder Judicial. La terminología que emplean los funcionarios que atienden los recursos de revocación raya verdaderamente en lo ridículo, particularmente cuando acuden al “no probó su acción”, “no le asiste la razón al recurrente”, “una vez integrados los elementos de juicio”, “es ineficaz por infundado”, “no alcanzó a desvirtuar el sentido de la resolución”, y tantas zarandajas más por el estilo con las que se arrogan potestades tribunalicias que ningún ordenamiento legal les concede ni les podría conceder jamás. Y, si no fuese por lo intrascendente de tales ridiculeces con las que sólo alcanzan a engatuzar incautos, podríamos guardar un respetuoso silencio ante tales imitadores de magistrados y jueces, pero lo grave y verdaderamente trascendente es que tal terminología se emplea para darse un “empaque” de juzgadores que sólo les lleva a resolver causando daño. Cabe imaginarlos con togas y birretes de juguete al momento de dictar sus sentenciosas y solemnes resoluciones. Es todo esto, precisamente, lo que está envenenando el sistema tributario mexicano. Nada resulta ya más increíble que el hecho de que un instrumento de defensa del gobernado sólo sirva para la exhibición de funcionarios o empleados públicos cuya único deber real es el de atender a las exigencias evaluatorias de hechos que se reclaman y prueban, no el de incurrir en pontificaciones y solemnidades con las que inexplicablemente se revisten por ignotos complejos o traumas. Pero el clímax de todo este cuadro de ridiculeces, insensateces y payasadas -porque desgraciadamente no cabe calificar de otro modo tanta vanalidad y deformidad institucional juntas- es la imagen tan cantinflesca que viene a resultar de todo ello. Se contesta el recurso sin atenderlo, se habla de las pruebas sin valorarlas, se responde punto por punto mediante evasivas, se arguyen conceptos que no vienen al caso, se transcriben tesis que ni siquiera corresponden al tema, se ofende, incluso, al recurrente mismo, mediante calificativos que le pintan como un mentiroso, un tonto o un farsante, con todo lo cual termina por ser regañado y, cuando mejor le va, hasta aconsejado sobre lo que debió hacer y no hizo o sobre lo que debió decir y no dijo. Con tal clase de “autoridades”, obviamente, el recurso de revocación dejó de ser un medio de defensa para convertirse en un medio de ofensa, pero en contra del propio recurrente. Así pues, volvamos a la pregunta con la que se intitula este trabajo: ¿servirá para algo el recurso de revocación? Evidentemente no sirve más que para -como se dijo al principio- “aprovechar los errores del contrario”, pero aun este objetivo hay que reconsiderarlo con todo cuidado, pues si el acto o resolución que se impugna es de los que se actualizan con el transcurso del tiempo o si el cliente es de los que ni siquiera cuando es advertido de lo que resultará sea posible evitarse sus dudas y suspicacias sobre la capacidad profesional del defensor, dada la inevitable e inminente “regañada” de la autoridad que lo resuelva, lo preferible será optar por la demanda de nulidad de inmediato y evitarse esta pérdida de tiempo y prestigio, aun cuando ello pueda ir en perjuicio del propio cliente. Y es que la realidad de esta preventiva legal es la de su inutilidad absoluta. Quizá no haya en toda la legislación mexicana disposiciones legales más anodinas e inútiles que los medios de defensa legal del contribuyente y, entre todos ellos, desde luego que el recurso de revocación se lleva la prioridad máxima al respecto. Ahora bien, si ya el lector tiene perfectamente configurada la idea sobre el valor o alcances del recurso de revocación, sea porque lo haya experimentado en carne propia o bien porque haya aceptado lo hasta aquí expuesto, sólo nos resta una última reflexión a partir de la normatividad constitucional para terminar de redondear la idea. El artículo 16 Constitucional permite a la autoridad administrativa la práctica de visitas domiciliarias “únicamente... para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos”. Por ende, si eso es “únicamente” lo que la Constitución permite, de ninguna forma puede inferirse de ello que la autoridad administrativa tenga facultades para determinar créditos, imponer sanciones, practicar embargos, formular presunciones, juzgar hechos, etc., pues comprobar el acatamiento de las disposiciones fiscales de ninguna forma puede implicar o presuponer siquiera la idea de todo lo demás. Si las autoridades tribunalicias fuesen sufientemente honestas en la aplicación y observancia de nuestra Constitución, al menos mientras siga redactada como está, tendrían por ilegales e inconstitucionales todos esos actos con los que se extralimitan las autoridades administrativas, pues del precepto constitucional citado no cabe inferir ninguna de ellas, sino sólo la potestad de comprobar el acatamiento de tal clase de disposiciones legales, sin que mencione en forma alguna las consecuencias de ello cuando haya incurrido el visitado en desacato de las mismas y, sobre todo, sujetando la propia comprobación a leyes que no pueden ir más allá de la preceptiva constitucional sin contravenirla -por razón del “únicamente”- y, además, con la limitante de que la acción misma de comprobación no pueda sustraerse a las formalidades propias de las diligencias de cateo. Queda perfectamente claro que lo que acaba de decirse rompe con todo el esquema de nuestra codificación tributaria, pues el Código completo vendría a resultar inconstitucional, toda vez que permite o consiente toda una serie de acciones carentes de sustento en nuestra Carta Magna. Y es que el único texto constitucional que se refiere en forma expresa a la visita domiciliaria es el citado, de tal suerte que, mientras no se reforme su redacción actual, todo cuanto hacen en la práctica las autoridades fiscales, si fuésemos suficientemente respetuosos del orden constitucional que nos rige, inevitablemente tendría que ser calificado de inconstitucional. Claro está que tamaña conclusión, precisamente por la magnitud de su contenido y alcances, debe antojarse inaudita para todos. Pero cabe retar a quien sea con el fin de que, en estricta lógica jurídica, demuestre su falsedad. Y, todavía más, si descendemos en la escala jerárquica de las leyes, veremos que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 31, a través de las veintitrés fracciones que contiene, -pues dos de las veinticinco están derogadas-, no prevé en favor de la dependencia hacendaria más facultades a este respecto que las de cobrar impuestos y conceptos afines, así como vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, -sin precisar lo que deba entenderse por estos dos últimos términos, pero sin que sean mayormente relevantes, pues sólo se orientan al “cumplimiento de las disposiciones”-, de tal suerte que tampoco, a través de su preceptiva, cabe atribuirle potestades determinativas, embargatorias, presuntivas, juzgatorias o liquidatorias de clase alguna. En suma, si se respetara lo indicado, los tribunales debieran tener por inconstitucional e ilegal todo tipo de actos practicados por autoridades fiscales que no se limiten “únicamente” a comprobar el acatamiento de las disposiciones fiscales, sin que de ello quepa inferir que la Constitución les delegue lo que, por sí misma, muy claramente les restringe. EL ACTO DE MOLESTIA El primer párrafo del artículo 16 Constitucional consigna la menos impactante de las garantías individuales, -si se le ve comparativamente con las de libertad en diversos órdenes, de propiedad, de expresión, de asociación, etc.-; pero también la más profunda -si se le ve en la perspectiva de restringirle a la autoridad, de cualquier clase, la mera posibilidad de incomodar al gobernado en forma injustificada. Pudiera antojarse decir que está encaminada -dicho sea en términos nada prosaicos- a que “no se le toque ni con el pétalo de una rosa” mientras no exista una causa legal debidamente justificada para hacerlo. Y esto, desde luego, viene a convertirla en el paradigma de todas las demás garantías constitucionales, pues permite advertir que el espíritu del Constituyente era absolutamente claro en el sentido de salvaguardar hasta la tranquilidad de la persona y no únicamente sus libertades clásicas y universalmente admitidas para todos los efectos jurídicos. Nada más afortunado, pues, que el empleo del término molestia, toda vez que por ello se entiende, -hasta con el más elemental de los diccionarios escolares en la mano-, todo cuanto perturbe, fatigue, desazone, impida, enfade o fastidie. Y, si se acude, a su vez, al análisis literal de cada uno de estos sinónimos, encontraremos que molestar es afectar, simple y sencillamente, el sentir de la persona. En otras palabras, el Constituyente no sólo se preocupó por asegurarle a los mexicanos el disfrute de garantías individuales tan obvias como el caso de las libertarias, las igualitarias, las propietarias o las procesales, sino también las sentimentales o sensibles, es decir, las que atañen a su tranquilidad, su bienestar, su concentración, su estabilidad, su alegría y hasta su comodidad. Si esto se entiende bien, lo obvio es concluir que el Constituyente tenía clara conciencia de todo cuanto puede incomodar, fastidiar y alterar los ánimos de los gobernados cada vez que la autoridad actúe en cualquier forma sobre ellos. Y es que tuvo perfectamente definida la idea de que los grandes pueblos sólo pueden prosperar cuando sus habitantes son felices, o, lo que es lo mismo, cuando se tiene tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea estrictamente necesario. Es lo mismo que se dice respecto de los árbitros de cualquier deporte: son tanto mejores cuando menos se hagan notar. Sus protagonismos e interferencias arruinan los partidos. En consecuencia, este primer párrafo del precepto y ordenamiento que se comentan, lo pronunció de la manera más imperativa que le resultó posible: “Nadie puede ser molestado...”. Ni siquiera se detuvo a señalar en términos más suaves o convencionales alguna clase de expresiones equivalentes, como pudieron haber sido las clásicas y formalistas del: “no procederá la molestia...” o el “deberán evitársele molestias...”, etc. Nada de eso: simplemente “Nadie puede ser molestado...”, sin distingos ni consideraciones. Un imperativo tan categórico como contundente para despojar a cualquier aspirante a dictador o imitador de tirano hasta la más leve tentación de lastimar la sensibilidad de los gobernados con actos que de cualquier forma pudieran mortificarles. Pero la imperatividad del párrafo ni siquiera quedó imprecisada al máximo, sino que, por el contrario, fue suficientemente explícita hasta el extremo de indicar con todo rigor los ámbitos específicos en los que tal mortificación podría darse, de tal suerte que no quedara la menor duda de sus alcances jurídicos reales. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones...”, es decir, que el Constituyente tuvo clarísima conciencia de que los actos de molestia no sólo pueden ser meras incomodidades sensibles a la persona en forma única o directa, tal como quedó dicho arriba, sino que también se manifiestan a través de su entorno normal: familia, domicilio, papeles y posesiones, de tal manera que son cinco los aspectos fundamentales de esa gama de posibles molestias que pueden serle inferidas: nada menos que en su individualidad, en su familia, en su domicilio, en sus papeles y en sus posesiones. Más claro no puede resultar el mensaje. Se trata de proteger a la persona y a su entorno, a lo que le es más cercano y querido, a lo que le resulta más privado y propio; porque el Constituyente jamás perdió de vista que ninguna molestia puede ser puramente personal o que proceda abstraerla de su contexto, sino que se infiere cuando se afecta cualquiera, precisamente, de esos cinco elementos: la persona, la familia, el domicilio, los papeles y las posesiones. A tal extremo es esto importante que, sin vulnerar los alcances del ejercicio de la potestad gubernativa, -pues bien podría inmovilizársele si no se le permitiera actuar jamás-, sólo abrió la puerta, dentro del mismo párrafo, a los casos de excepción, es decir, a aquellos en los que a una determinada autoridad competa el poder actuar sobre los gobernados en algún aspecto específico, de tal suerte que no cualquier autoridad pueda molestarles, sino sólo la que tenga la atribución expresa de hacerlo por corresponder así a las funciones que la ley le otorga y, consecuentemente, que le atañe cumplir, de tal forma que no incurra -por omisión o incumplimiento- en violaciones legales que puedan resultarle imputables por inaplicabilidad de sus potestades: ““Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente...”. Esta condición limitativa a lo competencial claramente impide, pues, que cualquier otra autoridad, por el solo hecho de serlo, pueda ostentarse y actuar como si estuviera facultada para el ejercicio del acto de molestia, toda vez que sólo la expresamente facultada como competente, en razón de la clase de acto de que se trate, es la que puede ejecutarlo. Y con ello se quiso cerrar para siempre otra puerta más a la arbitrariedad. Pero tampoco cabe imaginar que por el hecho de ser autoridad competente ya se disponga de la mayor de las libertades para molestar a los gobernados indiscriminadamente, como si fuera una especie de patente de corso para agredirlos en cuanto los vea o en cuanto se le presenten, individualmente o en grupos, sobre la persona, sobre los papeles o sobre lo que fuere, sino que estará obligada a sujetar sus actos a una “causa legal”, es decir, a que sus acciones deriven de un atributo constitucional requisitado con un fundamento y motivo reales: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. No nos detengamos, por ahora, en el aspecto de la fundamentación y motivación en el que suelen recargar el acento las tesis tribunalicias tradicionales, sino en el de la “causa legal”, aspecto todavía inexplorado y descuidado-, pues es el que representa, en mi opinión, el pivote, la piedra angular y hasta el cimiento de todo lo demás. Ciertamente, el texto constitucional que nos ocupa no precisa la noción de “causa” y, menos aún, la de “causa legal”, por lo que habrá que acogerse, de nuevo, a las definiciones de diccionario. Y cualquiera de éstos nos dice que, por causa, debe entenderse el fundamento u origen de algo, la razón o motivo para obrar de alguna determinada forma, e incluso, lo que se toma como bandera, sobre todo en términos revolucionarios, hasta para oponerse a las leyes o a la moral. Desde la perspectiva de la lógica, tradicionalmente ha sido entendida como el precedente del efecto. Y, dentro de la jerga jurídica, es el litigio mismo o pleito legal. Así las cosas, tomemos la causa por origen, razón, motivo, justificación, precedente y materia, al menos dentro de esta primera aproximación a su sentido. Pero, si le añadimos el calificativo de “legal” que le adiciona el Constituyente, tendremos que prescindir de algunas de estas expresiones, pues no podríamos asumirla, por ejemplo, en el contrasentido al que conduce si supusiéramos que signifique oposición a las leyes o a la moral. En tal virtud, tendremos que quedarnos, en una segunda aproximación a la esencia, con la idea de que sólo puede representar origen, razón, motivo, precedente y materia. Pero también observemos, de paso, que al prescindir de la idea de que represente una bandera o justificación, el Constituyente fue lo suficientemente sabio para añadirle las condiciones de fundamentación y motivación, pues no se habría podido justificar de otra forma el que fuese una causa legal y, a la vez, que no permitiera el poder ir contra las leyes o la moral sin dejar de ser causa. En otras palabras, sigue siendo una justificación y una bandera de acción de la autoridad competente, pero siempre que funde y motive su actuación, ya que, de lo contrario, sería una causa ilegal. Ahora bien, el entenderla conforme a los demás significados que nos quedan, una vez que se conjuguen con el calificativo de “legal” que aquí nos ocupa, también representa algunos problemas, aunque menores. - El primero de ellos es que una causa legal no puede ser un origen impreciso, sino sólo un origen de ley, es decir, que por “causa legal” debe entenderse ya no únicamente la competencia de la autoridad, sino la prevención normativa de los actos que pretenda realizar o, lo que es lo mismo, la legalidad de la que estén revestidos a través de la norma expresa que le faculte para realizarlos competencialmente como tales. - El segundo de ellos es que una causa legal no puede ser una mera “razón”, entendida en términos de simple justificación racional para avalar el hecho de que se ejecuten, sino que debe acentuarse el que dicha razón sea legal, es decir, que corresponda a una preceptiva jurídica que vaya hasta la llamada “legitimidad de origen” -a la que tantos gestos suelen hacerle nuestros tribunales-, pues se trata de la razón misma por la que la autoridad se ostenta como constitucionalmente facultada para ser tal. Si no fuese así, nos quedaríamos con los elementos finales de la fundamentación y motivación -puramente requisitarios- para excusarnos de ir a lo fundamental, lo cual, por supuesto, ha venido a dejar al Constituyente en condiciones de ente redundante y anticuado por razón de las excusas tribunalicias y la tesis de Vallarta. Desde luego que el Poder Judicial debe estar en condiciones de poder enjuiciar los actos de los otros dos poderes, pues, al no hacerlo, se fomenta la impunidad, -ya que no habría nadie más que lo hiciera-, se tolera la arbitrariedad -toda vez que se les deja al capricho-, y se concluye en la ingobernabilidad -pues nada vulnera más el orden de derecho que las excepciones e impunidades que desde las leyes se concedan a los propios órganos de poder-. El manejar la “causa legal” como razón legitimadora de la autoridad misma es reconocerle la bandera con la que debe ostentarse para actuar sobre el gobernado y, a la vez, permitir que éste pueda impugnarla en cualquier momento, dado que la soberanía -de acuerdo con la propia Constitución- reside en el pueblo y no en la mera impunidad conjunta en la que se escuden los órganos de poder creados por él y fomentada a través de excusas enjuiciativas de una de sus divisiones con respecto a las otras dos. Dicho en otras palabras, no hay razón alguna para que la causa legal, entendida como razón legal, no pueda ser impugnada bajo la excusa de que el Poder Judicial no deba enjuiciar a los otros dos poderes. - El tercero de ellos es el de asumirla como motivo. Pero si hablásemos de “motivo legal” y luego viésemos que también debe motivarse el procedimiento, volveríamos a caer en el error de suponer al Constituyente redundante o torpe, de un vocabulario limitado y restrictivo, de una contextualización de hechos puramente mecánica, etc., de tal forma que terminaríamos por suponer que la causa legal es una mera reiteración de la fundamentación y motivación, o que se identifica con la mera observancia de las leyes secundarias o que se cumple con la pura solemnidad formalista de los oficios con los que se realicen sus mandatos. Obviamente, no es así. El motivo legal, sobre todo cuando se sustituye con esta expresión uno de los elementos contenidos en la fórmula “causa legal”, no equivale a la fundamentación y motivación de la propia causa, -caeríamos en atribuirle al Constituyente una simple redundancia, sino a la constitucionalidad del acto, sobre todo si se entiende tal constitucionalidad en los términos en los que la definió para siempre Carl Schmitt, como la entraña misma del país al que integra, como la configuración de su sentido último, como nación y como “contrato social” específico, -no como una ley más-, de tal forma que el motivo por el que se instituya el acto de molestia, para que obedezca a ese motivo o causa legal, forzosamente debe sujetarse al resorte de origen, que es la propia intencionalidad de fondo de toda constitución, o sea, esa parte del contrato social que subordina al gobernado, en aras del bien común, como un sujeto susceptible de ser molestado sólo mediante el sustento de una constitucionalidad que arranca del origen de la propia organización social de la que se trate y cuyas premisas de legalidad se oriente a implantar. - El cuarto de ellos, o sea el de entender la causa legal como precedente, también va a los principios. Ningún acto de autoridad puede sustentarse en la posesión de una función, por muy prevista que aparezca en las normas legales o de derecho positivo, si no se basa en la estructura constitucional que contemple y permita la existencia y accionar del órgano de que se trate. No hay más precedente de acción legal de la autoridad que el derivado de la preceptiva constitucional, pues ninguna puede legitimarse como tal a partir de normas inferiores a ella, -y no hay que olvidar que, en el propio concepto de constitución, está implícita la noción de órgano y estructura-, de tal forma que sólo mediante las llamadas “leyes orgánicas” que la reglamenten al detalle, siempre que estén contempladas con ese carácter y fin por la propia Constitución, pueda resultar posible el derivar de ellas la autenticidad del órgano que infiera o pretenda inferir el acto de molestia con el que se le quiera afectar al gobernado. - Y el quinto de tales aspectos, o sea el de la materia, tampoco debe soslayarse en cuanto a su sentido y alcances reales, pues bien puede ocurrir, -y así sucede en la práctica cotidiana-, que se le tome por cumplido con sólo ajustarse a la normatividad legal de orden secundario. Para que la “causa legal” pueda ser tomada como “materia legal” no debemos acudir a los dictados de las leyes, toda vez que estamos en el rango de la normatividad constitucional, sino a la propia naturaleza del acto de molestia: se trata de una garantía individual y, por ende, lo que está en juego es la excepción de que se pueda inferir la molestia cuando la materia misma o causa por la que se incida en ello tenga una justificación lógica y no nada más legal. La materia legal, pues, no es la molestia en sí, sino la lógica por la que pueda, constitucionalmente, serle inferida aquélla. Ahora bien, si lo hasta aquí expuesto es suficientemente claro como para concluir en que no son los llamados “requisitos constitucionales” de fundamentación y motivación lo que realmente importa, sino la “causa legal” de que se emprenda un procedimiento que deba ser satisfecho o cumplido con la observancia de tales requisitos, será fácil advertir en qué medida nuestras autoridades, tanto administrativas como tribunalicias, nos han venido engañando, durante más de un siglo, con la idea de que son esos requisitos lo esencial del asunto. Y es que casi toda la jurisprudencia al respecto se ha venido centrando en la tesis de los requisitos, es decir, de que los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, entendiéndose por lo primero el que “se cite el precepto legal exactamente aplicable al caso” y, por lo segundo, que “se expresen con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto”. Pero lo que realmente importa no son los susodichos requisitos, -y menos aún como suelen tomarse en el sentido de meros formalismos a cumplir ritualistamente por parte de una burocracia mecanizada-, sino la causa legal que exige la Constitución y que debe revestirse de ellos, es decir, de dos elementos diferentes -la causa legal, por un lado, y los requisitos citados de fundamentación y motivación conjuntamente, por el otro- que sólo cuando se cumplen en forma simultánea -causa y requisitos- es cuando permiten justificar la excepción a la regla y molestar al gobernado En otras palabras, nos hemos quedado en el acto de molestia de la autoridad, pero sólo en su aspecto operativo, no en el racional, en el conjunto, en el constitucional. Y es que la causa legal del procedimiento va más allá de la mera satisfacción mecánica de los requisitos, especialmente porque, para colmo, también éstos han terminado mixtificándose en uno solo. Ha bastado con observar que el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación establezca los elementos para motivar -y aducir cualquiera de ellos- para dar por cumplida esta parte de la fórmula; y ha bastado, también, con que se citen preceptos constitucionales, legales, reglamentarios y administrativos al por mayor, independientemente de que los primeros conciernan a garantías individuales de los gobernados y los segundos, en su mayoría, ni siquiera vengan al caso, para que algunos juzgadores den por satisfecha y cumplida la exigencia constitucional y de principio que nos ocupa. Y se habla de mixtificación, porque todo termina reducido al “legalismo”: se da por satisfecha la causa legal del procedimiento con sólo citar tales preceptos, todos de orden legal, sin advertir que la motivación, per se, no es “legislable”, sino demostrable, particularmente cuando se obliga a evidenciar la “causa legal” y no a reemplazarla mediante el sucedáneo del ritual protocolario que consiste en la mera satisfacción formularia de requisitos legalmente previstos pero que no evidencian la legitimidad y validez racionales de dicha causa en forma alguna. Ahora bien, incluso si descendemos al nivel de los citados requisitos, de inmediato se advierte que lo habitualmente tomado por fundamentación y motivación tampoco justifica, por sí mismo, la causa legal del procedimiento. Y es que se han venido falseando hasta los conceptos mismos de fundamentación y motivación. Fundamentar significa, si los diccionarios no mienten, -e independientemente de su sentido arquitectónico de “echar los fundamentos o cimientos de un edificio”-, el “establecer, asegurar y hacer firme una cosa”. En materia jurídica, la fundamentación nunca tuvo una connotación especial distinta a la convencional que haya sido expresamente reconocida en forma general. Se intuía su valor conceptual dentro del orden jurídico, pero nunca se le definió con claridad. Por ello se ha tomado, por adopción, la interpretación jurisprudencial forjada a lo largo del tiempo, en el sentido de que sea la mera indicación o cita de las leyes y de sus preceptos que exactamente apoyen, tanto la acción concreta de autoridad, como la competencia del órgano que la disponga, ejecute o pretenda ejecutar. La motivación, por su parte, tiene el sentido primario de dar causa o razón para una cosa, pero su significación etimológica es la de “movimiento”, por lo que se trata de la estimulación o puesta en marcha de la acción misma y siempre que se le fije algún sentido, objeto o propósito. Jurídicamente tampoco ha tenido una significación específica formalmente reconocida, pero la jurisprudencia se ha encargado de atribuirle la característica de una mera descripción de circunstancias de hecho que induzcan a la aplicación de la norma al caso concreto, es decir, una mera concordancia, supuestamente lógica, entre la norma y el hecho. A partir de ambas premisas, pues, se ha entretejido una supuesta concepción jurídica del tema que puede resultar suficientemente justificada si sólo nos quedamos en el ámbito del derecho positivo, de la ley escrita y hasta del simple “legalismo” procedimental o procesal, pero que no resiste el menor análisis si se le ve desde el punto de vista constitucional, de filosofía del derecho y de lógica convencional, pues jamás podrá afirmarse con alguna respetabilidad hacia la razón y la juricidad que, la mera cita de las leyes o la congruencia de éstas con los hechos, sean suficientes para acreditar a plenitud de valor una “causa legal”, particularmente en el sentido de molestia que le reserva nuestra Constitución como garantía individual. Visto desde otra perspectiva, no se satisface la “causa legal” de un procedimiento encaminado a provocar el acto de molestia con la mera satisfacción formulística de referir en los documentos al efecto las leyes que se aplican o las congruencias entre los hechos y ellas, pues ya vimos que la causa legal es una razón de fondo -auténticamente excepcional- por la que se permite la alteración de tan delicada y sutil garantía. Y, evidentemente, -no huelga repetirlo una vez más-, la mera satisfacción requisitaria con la que ahora se simula su cumplimiento, es absolutamente insuficiente para acreditarla. Ahora vayamos al porqué de esta última afirmación para que no pase por simple crítica sin sentido: A.- En primer término, porque una causa legal no es un requisito, -aunque para acreditarla se requiera del auxilio de requisitos-, toda vez que su objeto es el de justificar el acto de molestia, no el de formalizarlo, pues entonces dejaría de ser causa para convertirse en medio. B.- En segundo lugar, porque una causa legal no es un fin al que deba llegarse mediante la satisfacción de requisitos, sino la razón misma por la que se puede hacer excepción a una garantía individual -que no puede ser más que de rango constitucional-. C.- Y, finalmente, porque una causa legal no es un pretexto que se pueda cumplimentar con el mero enlace de solemnidades y concordancias, es decir, de simples citas de preceptos legales y congruencias, comparaciones o similitudes con los hechos; sino la condición misma por la que cabe molestar a un gobernado en particular -con exclusión justificada de todos los demásy por razones que obligan a seleccionarlo para tal fin -con justificación excluyente de todos los demás-. Claro está, pues, que nuestras autoridades tribunalicias no proceden así. Se limitan a observar el oficio en el que se contiene el mandato -la orden de visita domiciliaria, por ejemploy les basta con que se cite el artículo 16 Constitucional ¡que atañe a las garantías individuales del gobernado y no a la causa legal de la autoridad!, así como ordenamientos y preceptos legales, reglamentarios y administrativos específicos, con cuyo conjunto ni siquiera se funda constitucionalmente el acto, menos aún la causa legal del procedimiento. Con un formalismo, pues, dan por cumplida la fundamentación. Y luego, por lo que atañe a la motivación, ni siquiera exigen -mínimo de mínimos- que se haya citado alguna de las causales que refiere el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, sino que la dan por satisfecha con el solo indicativo de que se ordena la visita domiciliaria, sin más, -anteriormente aduciendo supuestas “importancias del contribuyente en el marco de la recaudación tributaria nacional”, y ahora ya hasta sin eso-, de tal forma que la “causa legal” que exige la Constitución queda tan absoluta y cínicamente soslayada como soslayados vienen a resultar los propios fallos tribunalicios en lo que a esta garantía constitucional respecta. Es incontrovertible, entonces, que con la bendición o burla de nuestros tribunales, la causa legal jamás se acredita y que se conformen con el mero ritual burocrático de que se hayan llenado machotes de oficios en los que se cumplen mal ambas formalidades para darse por satisfechos de la constitucionalidad del asunto, es decir, solapando la evidente violación constitucional en la que se incurre por parte de las autoridades administrativas. Ante este estado de cosas, viene a resultar obvio que el acto de molestia se inflija al gobernado a ciencia y paciencia de tan limitadas o solapadoras interpretaciones de nuestra preceptiva constitucional. Y el hecho más sintomático e ilustrativo de tales vicios en las prácticas ordenadoras y enjuiciadoras de los actos de autoridad es que incluso se publiciten campañas de fiscalización sobre determinados giros: comerciantes ambulantes, médicos, etc., que constituyen incontrovertibles actos de molestia, que no tienen más fundamentación y mucho menos motivación -si a eso pudiera llamársele así- que la de ejercer una determinada actividad prototípica, pues nada más evidente que la violación descarada, con ello, ya no nada más de este primer párrafo del artículo 16 Constitucional que se analiza, sino hasta del artículo 63 del Código Tributario que, por supuesto, ni se cita ni se cumple en forma alguna. Y, para colmo, tampoco se cumple con la jurisprudencia al respecto, pues, a partir de tales actos, se deja de obedecer a las propias tesis que obligan -a título de motivación- a soportar el mandato de autoridad en la obligación de que se “expresen con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión”. No hay que ir muy lejos, pues, para entender que ninguna motivación puede soportarse en circunstancias genéricas, razones imprecisadas o causas mediatas, -lo contrario a la exigencia de tales tesis-, que es lo que concretamente ocurre en dichos casos, pues se atiende a la actividad, giro o profesión, a la sin razón más absoluta y a meras hipótesis a ultranza. ¿De qué clase de motivación especial, particular e inmediata podrá hablarse cuando no se molesta a un gobernado sino a un grupo de ellos? ¿Corresponderá, siquiera, a la prevención del artículo 63 multicitado? Y, sin embargo, nuestras autoridades tribunalicias siguen inmersas en la mentalidad binaria que les caracteriza -el sí y el no, el cero y el uno- y que sólo les alcanza para discernir entre los contenidos del oficio y no entre los objetivos y garantías individuales que pretende garantizar nuestra Constitución. Para remate, han sido los propios constitucionalistas y demás doctrinarios afines o similares quienes han terminado por contaminar el tema. Se han acogido a las tesis de la Corte para priorizar los requisitos de la fundamentación y motivación y dar por sentado que, con su simple observancia, se da por cumplida la causa legal del procedimiento. No se han atrevido a pensar por sí mismos para darse cuenta de la falsedad de origen de tal proposición. Se han conformado con las viejas tesis que ni la propia Corte ha logrado hasta la fecha rebasar, al menos fuere por el simple ejercicio elemental de la capacidad de raciocinio. Hoy en día, nuestros tribunales aún se cuestionan si procede o no tratar como actos de molestia las revisiones de gabinete o sólo las visitas domiciliarias; si este precepto constitucional -en su primer párrafo- se satisface o no con la cita de las leyes y artículos aplicables, así como alguna “explicación” adicional que justifique la actuación; si se cumple con este precepto constitucional fundando y motivando los actos desde su origen o reponiendo el procedimiento para que se cumpla con tal “formalidad”; y, sobre todo, si serán o no “procedimiento” las diversas clases de diligencias que las autoridades puedan o deban ejecutar para poder determinar si les resulta aplicable o no este primer párrafo del artículo 16 Constitucional que se analiza. A tales extremos se ha manipulado, desvirtuado, deformado y degradado el concepto de acto de molestia. Se le ha minimizado en importancia y despojado de su carácter constitucional para convertirlo en un mero motivo de disputa legalista con el que cabe regatear justicia cuando se litiga contra el propio gobierno y ante tribunales que lo constituyen o representan de un modo u otro. La consecuencia funesta de esta clase de actitud y postura tribunalicias es que ahora todo nuestro sistema legal esté naufragando. La respetabilidad de autoridades y leyes cada vez decrece más. La seriedad enjuiciativa va demeritando en la medida en que los fallos hacen de una premisa constitucional aplicable a todo procedimiento -pues en ninguna parte se distingue, dentro de la norma que nos ocupa, la clase de procedimiento de que se trate y “donde la ley no distingue no hay por qué distinguir”- un simple “legalismo” más, sujeto a formalismos, reposiciones, rutinas, citas y alegatos, siendo meridianamente evidente que lo esencial es el acto de molestia, no el procedimiento por el que se infiere; que lo medular es la causa legal por la que se incurre en la excepción misma de la molestia, no los requisitos formalistas del acto por el que se da; y que, en síntesis, lo que el afectado impugna es la molestia misma, no las formas o los medios con los que se instrumentó. Así las cosas, ha llegado el momento en el que ya no se sabe si nuestros tribunales, con esta clase de fallos -y pese a que existan las naturales excepciones que les honran- sólo pretenden convalidar las arbitrariedades de las autoridades administrativas, incluyendo los actos de las que no lo son pero que ejecutan actos administrativos -como ocurre, por ejemplo, con las legislativas locales, cuando imponen sanciones a los presidentes municipales por la revisión de sus cuentas públicas; o con las tribunalicias mismas, cuando castigan por el mismo medio económico las demandas frívolas- o si su conocimiento de los alcances de esta disposición de la Norma Suprema son tan limitados que, de verdad, todavía no comprenden el sentido constitucional de la garantía que nos ocupa o la imaginan resuelta o reparable con formulismos y rutinas. Pero el clímax de este cuadro de ideas es el que resulta del enlace obligado entre este primer párrafo del precepto constitucional que nos ocupa y el antepenúltimo de él. Si “la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para... exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos” viene a resultar inexplicable que aún no pueda comprenderse el alcance mismo del acto de molestia de que se trata. En otras palabras, si el “procedimiento” al que se refiere el primer párrafo, “únicamente” puede consistir, de acuerdo con el antepenúltimo, en la mera exigencia exhibitoria de libros y papeles, nada más simple que buscar y encontrar la fundamentación y motivación del acto en el propio texto constitucional, pues las “leyes fiscales” sólo se refieren en éste con dos fines: como objetivo de la “comprobación” -“acatado las disposiciones fiscales”- y como complemento referencial -“sujetándose en estos casos a las leyes respectivas”, lo que entraña la referencia simultánea a “los reglamentos sanitarios y de policía” y a “las disposiciones fiscales”-, por lo que no puede darse por satisfecha la excepción de incurrir en el acto de molestia al gobernado a partir de lo que digan o dejen de decir tales reglamentos y leyes, sino que la fundamentación y motivación para hacerlo deben provenir de la propia Constitución. En consecuencia, si nos resultara impecable la lógica de estos últimos razonamientos, lo obvio será concluir que la fundamentación del acto de molestia, cuando de “exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables” se trate, no consiste en citar el artículo 16 Constitucional ni, mucho menos, referir otro precepto o preceptos de las diversas leyes fiscales, sino en ceñir el procedimiento de molestia a una preventiva legal que la Constitución y sus leyes orgánicas y reglamentarias aún no precisan cómo deba hacerse. Es obvio, pues, que existe un vacío legal al respecto y que se ha suplido esta deficiencia legislativa acudiendo a las leyes secundarias y a la jurisprudencia para disimularla o encubrirla. Y, por otra parte, aún bajo el supuesto de que todo lo expuesto resulte inobjetable, otro tanto ocurre con la motivación, pues a menos de tomar como tal el antepenúltimo párrafo del numeral que nos ocupa y teniendo en cuenta que ni del artículo 63 del Código Tributario suele servirse la autoridad administrativa en la práctica, lo obvio es concluir que nuestro sistema legislativo carece de preceptos que nos ilustren de algún modo sobre la forma como pueda acreditarse y, por supuesto, que no puede tomarse como tal lo que actualmente se ha determinado ambiguamente por casi todas las tesis tribunalicias como una mera obligación formalista de expresar “con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión”, pues, evidentemente, esto no pasa de simple retórica, dado que puede satisfacerse o no como se quiera o “según el cristal con que se mire”. Y eso, por supuesto, ni es Derecho, ni corresponde al mandato Constitucional, ni satisface a nadie, -excepto al fisco federal-, ni impide el acto de molestia sin causa legal. LA DEFENSA FISCAL EMPIRICA Todo mundo sabe, desde los más remotos orígenes de la humanidad, que el tributo ha sido un estigma. Cuando los líderes -fuese cual fuere el nombre que recibieran- decían ser la divinidad en la tierra, así como cuando sólo dijeron haber sido investidos o constituirse en representantes de ella, el tributo era inevitable, indiscutible y fatal. Todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, es un verdadero catálogo de luchas y sojuzgamientos, así como de la consecuente imposición de tributos. Sólo hasta que el hombre comenzó a tomar conciencia plena de la injusticia de tales absurdos y arbitrariedades, la resistencia surgió. Y ha sido esa resistencia el primer balbuceo histórico de la defensa fiscal. Hoy en día, coexisten las actitudes de mera oposición empírica con las profesionalmente jurídicas y hasta se involucran entre sí. Es obvio, entonces, que existen esas dos clases de medios o técnicas para defenderse del poder tributario: la puramente rústica y la formalmente profesional. La primera opera, -aunque en algunos casos sólo de manera aparente-, al margen del Derecho. La segunda, en cambio, trata de mantenerse exclusivamente dentro de su ámbito. Aquí nos ocuparemos de la primera, no por ser aconsejable, sino por ser la que sigue prevaleciendo universalmente. Veamos por qué. A.- Toda comunidad humana sabe perfectamente, sin necesidad de formación académica alguna, que la recaudación que lleva a cabo su gobierno sirve para aplicarse al pago del propio aparato gubernativo y, si algo sobra, para la realización de algunas obras de interés público. B.- También sabe, sin necesidad de grandes análisis, que todo el ámbito presupuestario entraña simultáneamente una entrada y una salida de dinero, por lo que le preocupan al parejo las pretenciones recaudatorias de su gobierno y la forma como éste aplica lo recaudado. C.- En suma: al pueblo le interesa saber en qué se gasta lo que se le quita y, a la vez, por qué se le quita tanto con ese -hasta cierto punto- justificable fin. Es tan simple este esquema que pasaría por perogrullesco el solo enunciarlo tal como aquí se ha hecho, pero no lo es tanto si se piensa que los “oídos sordos” de los gobiernos del planeta siguen tan cerrados que ni siquiera se preocupan por entenderlo o fingen que no lo comprenden, pues están en juego sus intereses personales, incluso dentro del ámbito de los tres poderes convencionales, por lo que termina en círculo vicioso esta confrontación de conveniencias. El punto medular del asunto es, pues, que la resistencia se manifiesta en todos los ámbitos y niveles. Y ello obedece a la lógica más elemental: si voy a ser despojado de una parte del fruto de mi trabajo lo menos que debo exigir es que se me explique el porqué de tales o cuales conductas, decisiones y gastos gubernativos y, a la vez, que se justifique la cuantía de tal sacrificio en razón de la falta de probidad y nula austeridad en las percepciones de los empleados y funcionarios públicos, amén del evidente dispendio y de los privilegios desmedidos. La primera resistencia al tributo procede, así, de las propias conductas desordenadas, desmandadas y corruptas de las autoridades. Y, por ende, la primera reacción defensiva en materia fiscal, es la de oponerse como sea a tales clases de procederes. Y ese “como sea” va desde lo que increíblemente se denomina evasión o defraudación fiscal -¡cómo si no fuese mayor la evasión y defraudación gubernativa derivada de la corrupción, los privilegios y el dispendio!- hasta la simple simulación o clandestinaje -¡cómo si no fuese más grave la simulación del servicio público y el clandestinaje cotidianos que se acostumbran en las componendas burocráticas!-. En otras palabras, es la propia autoridad gubernativa la culpable única del incumplimiento tributario de los gobernados, sea cual fuere su forma y alcances, pues es ella quien propicia la desconfianza popular y provoca la desatención de una obligación pretendidamente legal, -aunque carezca de generalidad-, ya que si no se penalizan los actos corruptos de las autoridades, a cualquier nivel, menos cabe admitir que lo sean en el caso de los gobernados. Y ello provoca esa clase de defensa fiscal empírica cuya fenomenología procede describir como sigue: A.- Existen dos clases de reacciones típicas del pueblo para manifestarse pacíficamente en contra de un estado de cosas tal. Una de ellas es la manifestación popular pacífica en contra de los actos de gobierno que aparecen como impropios a los ojos de la colectividad, sobre todo cuando ese malestar se convierte en enfermedad crónica y cunde o se refleja en todos y cada uno de los ámbitos de la vida social y económica de las grandes masas. Se trata de la canción popular. Con el conjunto de ellas puede perfectamente formularse el mejor indicador económico de una época determinada al compararlo con el conjunto de otra época distinta. Y, para no ahondar con exceso en este tópico, aunque cualquiera lo entienda, bastará comparar, por ejemplo, la letra de las canciones que se hicieron más populares en la llamada “época de oro del cine mexicano” con las que actualmente se cantan por nuestros conjuntos musicales. Ya no es lo mismo, por ejemplo, el entorno bucólico, alegre y amoroso de “Así es mi tierra” que el policíaco, delictivo y sombrío de “Contrabando y traición”. La otra se expresa a través de refranes o frases que la conciencia colectiva asume dentro de un contexto de burla, sorna, sarcasmo, ironía o desprecio. Y no hay que olvidar que la sabiduría popular emplea este medio de expresión como una especie de sublenguaje que le permite propagar su descontento, -todavía por vía pacífica-, aunque altamente sintomática, de esa clase de malestar que en cualquier momento puede hacer explosión y causar verdaderos daños socio-políticos. Es como el agotamiento del agua dentro de la olla de presión que puede hacer inminente su próximo estallido. En consecuencia, dado que la temática que aquí nos ocupa es un fenómeno eminentemente popular, tomemos, para ejemplificarlo, esas manifestaciones igualmente populares. Y acudamos únicamente a las que interpreta el conjunto de “Los Tigres del Norte”, por ser de las más representativas al respecto. Así pues, veamos la letra de la siguiente, que, sin duda, ejemplifica esta primera concepción sobre el destino final del tributo, el descontento ante la manifestación corruptiva generalizada y la visión misma sobre los pretextos y excusas para tal manipulación: “La Liebre” “Unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan. Unos gastan el dinero y otros son los que trabajan. A dónde va a dar el pueblo, si tiene un montón de ratas. El dólar a diario sube, nadie lo puede frenar, porque a muchos les conviene nuestro peso devaluar y el dinero que ellos gastan, el pueblo lo va a pagar. Mi patria es país hermoso, pero es un nido de truhanes que se van pasando el hueso entre amigos y compadres. Se pasan comiendo al pueblo. No se les acaba el hambre. Al subir la gasolina, todo lo suben de precio. La mentada deuda externa les sirve como pretexto. Prometen que pagarán para subir los impuestos. El gobierno no te ayuda y menos si estás abajo, pero si cambia tu suerte y miran que estás triunfando te viene a quitar Hacienda el fruto de tu trabajo. Cada sexenio que llega nos cobran por estrenarlo. Porque, el que se va, se lleva millones que no ha ganado. Muy poco les interesa dejar al pueblo endrogado”. Obviamente, de su letra se desprenden varias observaciones útiles a nuestro estudio: 1.- La improductividad burocrática. 2.- El sacrificio del contribuyente para sufragar tal clase de “gasto público”. 3.- La desconfianza del gobernado en sus gobernantes. 4.- El fenómeno alcista de los precios. 5.- El descontento ante el dispendio de los recursos públicos. 6.- La tradicional manipulación electorera. 7.- La sobreexplotación de los recursos financieros del pueblo. 8.- Los ardides gubernativos para incrementar la recaudación. 9.- El absurdo de la progresividad tarifaria y la injusticia de los contribuyentes “cautivos”. 10.- La impunidad sexenal crónica y sus efectos empobrecedores en el pueblo. Ahora bien, esta conciencia colectiva sobre una realidad determinada no es una mera protesta sorda que cupiera limitarse a tomar como representativa de un malestar común ante determinados hechos o, peor aún, como mera expresión oposicionista para desacreditar determinadas gestiones administrativas o vulnerar la credibilidad en algunos mandatarios; no, se trata de una manifestación defensiva primaria en la que duele el bolsillo de cualquiera que paga el tributo y encuentra tal clase de respuestas oficializadas hasta por la ley. Impunidades e inmunidades se conjugan con solapamientos y complicidades que arruinan cualquier clase de “educación fiscal” imaginable, pues si la ley consiente las bellaquerías y canalladas de las autoridades, así como las impunidades y privilegios posteriores al mandato, lo menos que puede ocurrir es la resistencia popular a contribuir. Un hecho ilegal hacia el interior del poder lleva al otro, hacia el exterior del mismo. Afortunadamente aún no llegamos a los “senadores vitalicios” ni a los decretos de protección a ex-dictadores, pero poco nos falta. B.- En segundo término, aunque no menos importante que el señalado en el apartado anterior, es observable la realidad circundante por lo que concierne a sentidos y contenidos de la vida comunitaria. Si los planes y programas gubernamentales concluyen invariablemente en el más rotundo de los fracasos, es obvio que no podrá sobrevenir algo más que un malestar generalizado. La conciencia colectiva es extremadamente sensible para detectar los falseamientos de las cifras oficiales; la manipulación presupuestaria para otros fines, principalmente electoreros; la complicidad partidista para encubrir los grandes fraudes y errores cometidos; la pobreza e improvisación de los más inocultablemente mediocres en los más elevados cargos públicos y, sobre todo, la demagogia con la que se revisten hasta los errores mismos para hacerlos aparecer como aciertos. El maquillar la realidad ha provocado un fenómeno imitativo en los gobernados. Se maquillan las operaciones gravadas para evadir del mejor modo a un fisco que es el primer maquillista del país. Obviamente, esto se refleja en otra forma distinta a la comentada: aquí se produce la inmovilización misma del sistema en la medida en que los gobernados se frustran y sus anhelos morales desaparecen. Ejemplo de ello lo encontramos en la letra de la siguiente canción: “El Titulado” “Siempre quise yo estudiar y ser alguien en la vida. Ser aquel hijo ejemplar, orgullo de la familia. Un honor para mi pueblo y pa´ mi patria querida. Pero de nada ha servido haberme yo titulado, como todos mis colegas, andamos por todos lados en busca de un buen trabajo y sin poder encontrarlo. El título no es bastante cuando me acerco a la mesa, me siento tan desgraciado que me lleno de tristeza de tener una carrera y vivir en la pobreza. (Hablado: No me asusta la pobreza porque pobre siempre he sido. He luchado por superarme para un mejor futuro. Por eso yo fui a la escuela, para ejercer mi carrera, pero el resultado es que trabajo en lo que sea. Por eso me hierve la sangre y este título que tengo sólo me ha servido para dos cosas: para limpiarme el sudor y para secarme el llanto. (Termina) Mis padres siempre soñaron que un día me recibiera, tanto se sacrificaron para pagar mi carrera. Ahora no sé cómo hacerle para saldar esa deuda. Yo sé que no es un remedio, pero sí es un gran alivio: a veces me echo mis tragos para calmar mi martirio: sólo dormido y borracho se me olvida lo dolido. Mi pueblo es un gran tesoro y lo quiero con el alma, pero la crisis y el hambre me hacen que pierda la calma. No es justo que el titulado ande quebrado y sin chamba”. De esta composición se desprenden, a su vez, las siguientes observaciones: 1.- El esfuerzo ciudadano en un medio impropio para su desarrollo causa frustración. 2.- De nada sirven las campañas publicitarias oficiales si la planeación es pésima. 3.- El proyecto mismo de país queda en descrédito ante la ineptitud gubernativa. 4.- La frustración personal induce al descontento, al vicio o al delito. 5.- La injusticia social amenaza destruir la estructura misma del Estado. Obviamente, si al nivel del titulado el fracaso gubernativo es tal, imagínese lo que ocurre con quien se abstiene del esfuerzo de estudiar y, al pasar hambres y miserias, tiene que dedicarse, empujado por regímenes corruptos, a delinquir o huir de su patria. La inseguridad y la emigración son culpa directa, exclusiva e inocultable de los excesos e injusticias gubernativas. En tal virtud, ¿cómo esperar que se cumpla con las llamadas “obligaciones tributarias” si las necesidades más elementales a satisfacer son las de simple sobrevivencia y, por contraste, se observan las remuneraciones increíbles de toda clase de funcionarios, representantes populares y empleados oficiales, amén de sus privilegios, canongías e impunidades? C.- Un tercer aspecto es el de las consecuencias que produce un estado de cosas tal. En la medida en que los gobernados adquieren conciencia de la inutilidad de esperar de sus gobiernos la clase de respuesta honesta que se advierte en otros países, en esa misma medida se provoca el que las actividades delictivas afloren como nata sobre el caldo de la pobreza generalizada. Ante la insuficiencia de oportunidades y la desesperación que provoca el desacierto gubernativo en todos los órdenes, el delito adquiere carta de naturalización. Las conductas ilícitas se convierten en algo cotidiano y hasta “heróico” o “admirable”. La sociedad se acostumbra o resigna a convivir en medio del peligro, como si ése fuera el medio ambiente natural de vida que deba tolerar o sobrellevar. La niñez misma se solaza en lo armamentario por esa intuición infantil -hasta ahora insuficientemente explicada por los psicólogos- que advierte la crudeza de la realidad antes de toda formación de conciencia medianamente sospechable. La siguiente letra nos lo ilustra: “La Resortera” “Cuando yo estaba chiquillo tiraba con resortera. Ahora con cuerno de chivo puedo pelear con cualquiera. Yo no le temo a la muerte ni al que presuma de fiera. Siempre ando muy bien armado, aunque no soy busca pleitos. El que me la hace la paga, peleándole a lo derecho. Le cumpliré la palabra que canta mi ronco pecho. Tengo un negocio muy bueno, que me ha dejado dinero. Algunos son envidiosos y me pusieron el dedo pude arreglar el problema y se desaparecieron. Mi territorio es Nevada, Los Angeles y Chicago. Les llevo mi mercancía a los norteamericanos. Les gusta lo que les llevo pues tienen con qué pagarlo. Del sur al norte yo tengo caminos por dondequiera; arrastro mi mercancía hasta cruzar la frontera y voy dejando propinas por toda la carretera. Si se reparte el pastel, seguro no te indigestas. Donde se mueve el dinero los grandes favores cuestan. Llévate lo que te toca, lo de los otros se deja. Tiraba con resortera cuando yo estaba chiquillo. Ahora mis armas son otras, porque me sobran motivos. En mi negocio hay dinero, pero toreando el peligro. Las conclusiones a obtener de esta canción son las siguientes: 1.- Las armas como alternativa ante la inutilidad gubernamental. 2.- Su empleo para dirimir competencias mercantiles y “desaparecerlas”. 3.- La clase de negocio más conveniente, el interés consumidor extranjero, el territorio de ventas y el sacrificio del trabajo para asegurar la subsistencia, dada la falta de otras perspectivas. 4.- La corrupción institucionalizada y su colusión con esta clase de negocios. 5.- El riesgo como premisa y, por ende, la magnitud misma de las ganancias compartidas sin pensar en tributación alguna, pues se abatirían aún más. Evidentemente, pues, esta clase de “economía subterránea” -al menos mientras no se legalice el narcotráfico- crea una competitividad tributaria que induce al contribuyente cautivo a disgustarse por mantener el “gasto público” trabajando dentro de la ley, a diferencia de quienes ganan mucho más y no tributan. En consecuencia, la propia estructura gubernativa premia o estimula la ilicitud y castiga el orden. Lo menos que puede ocurrir, pues, es que sobrevenga toda clase de medidas defensivas, del tipo que sea, para abatir la carga tributaria. D.- En el medio laboral se manifiesta más aún esta inconformidad tan notoriamente antitributarista. Bien sabemos que todo trabajador es considerado como “contribuyente cautivo”, pues no tiene deducciones y termina por pagar más que cualquier otra clase de contribuyente. También sabemos que el sofisma de las tarifas progresivas y el redentorismo con el que se formularon sólo ha producido más pobres entre los que ya lo eran y más privilegiados entre los pocos que escapan a ello. Por ende, se produce una emigración de actividades gravadas a “exentas”: “Por ser sinaloense” “Nomás por ser sinaloense yo me siento afortunado, porque he nacido en la tierra donde se dan los pesados. ¡Que viva mi Sinaloa!, cuna de gallos jugados. Me vine hace muchos años del pueblo de Sanalona. Yo trabajé como burro: de cocinero mi compa. Ahora muevo los kilos al norte de California. Yo tengo mi propia gente, pero muy bien entrenada. A la hora de una caída sé que no cantan por nada. Es que no saben la letra, mucho menos la tonada. Me dicen el sinaloense. Mi nombre no se lo saben. Mis documentos son falsos. Más vale que no lo indaguen. Aquel que me identifique, puede que no se la acabe. Pueden pensar lo que quieran. Me tienen muy sin cuidado. Lo que haga no les importe. Miren y queden callados. No olviden que por la boca es como muere el pescado. Ni modo, soy traficante. Sé que me busca el gobierno. Ya me cansé de ser pobre y andar deseando lo ajeno. Más vale un rato de gloria y no una vida de infierno. Claro está que aquí nuestras observaciones resultan de otro orden: 1.- No sólo se abandonan las actividades laborales mal pagadas, sino que, además, se alcanza el beneficio de no tributar por las más rentables. 2.- Las únicas alternativas que puede tener un gobernado dentro de ese desorden nacional son: a) la de permanecer resignadamente en la pobreza; b) la de delinquir para obtener lo ajeno y ser encarcelado con el fin de sobrevivir, aunque sea en las peores condiciones; o c) dedicarse a esa permuta inevitable de “un rato de gloria y no una vida de infierno”, mediante el ejercicio de actividades rentables, no gravadas, aunque más riesgosas. ¿Qué elegiría usted si fuese su caso? 3.- Es evidente, en suma, que las posibilidades permitidas por ese desorden nacional son extremadamente limitadas, pues ya se ha encargado de estrangular las demás alternativas razonables y sensatas que cualquier orden respetable podría permitir. E.- Pero no se crea que la defensa fiscal empírica sea un fenómeno puramente nacional o localista, -aunque, por supuesto, tampoco debamos consolarnos por ello-, sino que se trata de un disgusto universal y, por supuesto, ello sea lo que le confiera mayor validez y credibilidad a la tesis de que tal tipo de defensa fiscal prevalece sobre la profesional. La letra de la canción siguiente, a pesar de sus deficiencias gramaticales tan obvias, así nos deja advertirlo: “Con la soga al cuello” “Señor: tienes que volver a explicar todo de nuevo, que la gente de la tierra seguro no lo entendieron. Señor: tienes que volver. Desclávese de la cruz y vuelva a traer la luz para salvar a su pueblo, que toda la humanidad ya está con la soga al cuello. Si no cambiamos las cosas, va el mundo a su destrucción. Vale un dólar más que un beso, una bomba que una flor. El hambre atraviesa el mundo y llego a la conclusión que hay pocos que tienen todo y muchos sin solución. Y pobre la juventud, que no encuentra su mañana. Van arrastrando una cruz cubierta de yerba mala. Le infestaron el amor y está desesperanzada. Señor: tienes que volver. Desclávese de la cruz y venga a traer la luz para salvar a su pueblo. Que toda la humanidad ya está con la soga al cuello. Cae el muro de Berlín pero otro se levantó. Cuesta a veces la esperanza un tiro en el corazón. Anda Judas por el mundo disfrazado de señor y el poder bebe sus copas en el bar del deshonor. Los ladrones andan sueltos. La guerra no terminó. Señor: tienes que volver. Desclávese de la cruz y venga a traer la luz para salvar a su pueblo que junto a la humanidad yo estoy con la soga al cuello”. No se necesita sacar conclusiones. Son demasiado obvias. Pero vale la pena conjuntar sus apreciaciones con las previas para concluir en un señalamiento único con respecto al tributo, aunque ahora expresado en refranes, pues, como ya sabemos, éstos representan la otra forma de manifestar la indignación popular. Así, como “a fuerza, ni los zapatos entran” y “al cabo la muerte es flaca y no ha de poder conmigo”; lo mejor es que: “al maguey que no da pulque, ni pa´ que arrimarle el guaje”; y como “al nopal lo van a ver sólo cuando tiene tunas” y “al perro más flaco se le cargan todas las pulgas”, lo prudente es: “amarrarse las agujetas antes de irse de hocico”, es decir que: “a mi no me digas tío que ni familiares somos” y, en consecuencia “a palabras de borracho oídos de cantinero”. A fin de cuentas: “cada quien es dueño de hacer con su capa un sayo” y, por ende, “casa y potro, que los haga otro”, pues bien sabemos que todo gobierno es “celoso de la honra y desentendido del gasto” o, como quien dice: “come frijoles y eructa a pollo”, además de que casi todo burócrata es “como el tío lolo, que se hace tarugo solo” mientras el tributante termina “como las ollas de fonda, fregadas y boca abajo”, de tal suerte que, para evitar que nos digan que”el que de santo resbala hasta el infierno no para” o que “el que nace pa´ tamal, del cielo le caen las hojas”, o que “el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame”, lo correcto es entender que “en cuestión de puercos todo es dinero y en cuestión de dinero todos son puercos”, de tal manera que nadie nos sorprenda, pues “en casa del jabonero, el que no cae resbala” y, por supuesto, “en tiempos de remolino hasta la basura sube”. Si hubiera que sacar conclusiones de ello diríamos que: “entre gitanos no se dice la ventura”, pues “entre mula y mula , nomás las patadas se oyen” y como bien se sabe que “para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”, lo mejor es “ir en caballo de hacienda” (pero no de la que usted cree), pues “juego que admite desquite, ni quien se pique”, pero, como no es ése el caso, lo mejor es evitar que nos apliquen “la ley de caifás: al fregado fregarlo más” y, en consecuencia, como “la reata se revienta por lo más delgado”, adoptar las actitudes defensivas fiscales por excelencia en el orden de lo empírico que aquí se estudia: recordar que “no hay general que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos”, que “no hay milpa sin huitlacoche”, que “por el tufo se reconoce el petate”, que “perro no come perro”, que “para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo” y, sobre todo, que nunca hay que dejar de protestar mediante fórmulas universales: “o todos coludos o todos rabones”, “que beban agua los bueyes, que el vino es para los reyes”, “¿qué mis pesos no tienen águila?”, “la reforma, a muchos friega y a pocos conforma” o, “como le dijo Judas a Gestas: ¿que ch... son éstas?”, pues, si no se acostumba la queja, lo menos que puede ocurrir es que termine usted por entender el porqué se dice que “si he sabido que te zurras, ni los calzones te quito” o el porqué “si quieres saber quién es el indito, dale un puestito”. Pero, finalmente, como todo forma parte de lo mismo, recuerde que de ciertas entidades públicas bien vale decir: “tantos años de marquesa y no saber mover el abanico”. Pues aunque asuma la actitud de “tejones porque no hay mapaches”, lo cierto es que “unos son los de la fama y otros los que cargan la lana”, por lo que no deja de haber disgusto en que “las gallinas de arriba cagan a las de abajo” y, en consecuencia, “la que un día fue tinaja, una tarde se vuelve tapadera”. Dicho en otros términos, la defensa fiscal empírica conlleva su porción de planeación fiscal inauténtica, pues deriva de la idiosincracia de cada pueblo. Sólo los funcionarios educados en escuelas extranjeras pueden desarraigar de su medio hasta el extremo de querer imponer criterios aquí inaplicables y sólo porque las fórmulas aplicadas allá les dieron buenos resultados. Todavía no entienden el viejo adagio médico de que “no hay enfermedades sino enfermos”, lo que, traducido a términos sencillos significa que cada caso es diferente y que en el discernirlo está la verdadera sabiduría. El pueblo mexicano es y seguirá siendo resistente al tributo por culpa de su gobierno. A nadie más debería castigarse que a las propias autoridades que provocan esa resistencia con su ineptitud, su falta de visión, su pobreza de ideas y, sobre todo, con su rapacidad, corrupción y desvergüenza. Mientras los secretarios de estado, los magistrados tribunalicios y los consejeros electorales perciban en un mes lo que un tabajador se ganaría en más de diez años, o mientras los senadores y diputados disfruten de percepciones sexenales que cualquier trabajador sólo alcanzaría si viviera más de trescientos años, la resistencia al tributo será endémica y no se requerirá de la planeación fiscal auténtica ni de la defensa fiscal profesional para combatir el tributo, pues, como ya vimos, éste se combate solo. Decía Inge que: “la corrupción de las democracias procede inmediatamente del hecho de que una clase social fija los impuestos, y otra los paga. De esta manera, el principio constitucional ´ningún impuesto sin la representación oportuna´ queda totalmente reducido a la nada”; pero, en el caso de nuestro país, tal principio constitucional es inaplicable y, además, ante el fenómeno de que una clase fije el impuesto para que otra lo pague, nuestro pueblo ha tomado una solución temeraria: evadirlo sin limitaciones, a sabiendas de que: “a la casa vieja no le faltan goteras”. Charles Churchill, el novelista, hacía decir a uno de sus personajes: “¿Qué nos importa que los impuestos suban o bajen? Gracias a nuestra fortuna, nosotros no pagamos ninguno”. Y eso nos hace recordar aquella frase presidencial relativa a que “lo peor que puede ocurrirle a México es convertirse en un país de cínicos”. Pero ahora el problema ya no es ése, -pues ya éramos cínicos desde antes-, sino el de saber quiénes comenzaron a serlo. Y viene a colación otro de nuestros refranes populares: “sólo el que carga el cajón sabe lo que pesa el muerto”. Pero quizá la frase más afortunada al respecto fue la de William H. Borah ante el Senado norteamericano: “lo más maravilloso de la historia es la paciencia con que hombres y mujeres se someten a las cargas innecesarias con que sus gobiernos los abruman”. Y digo que es la frase más afortunada porque deja traslucir, -por detrás de esa supuesta “paciencia” que sólo un senador podría atreverse a mencionar como tal-, lo ingenua que nos resulta a los mexicanos. Para nadie que entienda nuestro medio puede resultarle misterio alguno el entender que: “pa´ los toros del jaral, los caballos de allá mesmo”, que ya todos sabemos que “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, que “no hay mal que dure cien años ni enfermo que los aguante” y que se trata de una entidad -la hacendaria- que “hasta lo que no come le hace daño”, por lo que, a fin de cuentas, como “lo que se ha de pelar, que se vaya remojando”, y como “la burra no era arisca, los palos la hicieron”, hemos terminado por adoptar alguna de las siguientes actitudes de planeación y defensa combinadas que ya son indiscutiblemente clásicas: A.- Resignación a medias: “hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”. B.- Manipulación a ultranza: “dar gato por liebre”. C.- Apariencia de cumplimiento: “ves la procesión y no te hincas”. D.- Insuficiencia ostentada: “fregado como cuerda de noria” o “andar pariendo chayotes”. E.- Arrogancia senil: “el que ya conoce a Dios no a cualquier santo se le hinca”. F.- Fingimiento de ignorancia: “hacer que la virgen le habla” o “el que nace para buey, del cielo le caen los cuernos”. G.- Abrir puertas: “el más estreñido muere de deposiciones”. H.- Crear conflictos internos: “echarle el copal al santo” o “echarle el moco al atole” y hacer valer aquello de que “donde manda el caporal no gobiernan los vaqueros”. I.- Aires de suficiencia: “donde quiera lavo y plancho, y en cualquier mecate tiendo” o, lo que es lo mismo: “con dinero baila el perro”. Recuerde, pese a que le parezcan crípticos estos señalamientos, que ¡hasta la burocracia tecnocrática los entiende!, por lo que nada raro resulta que hable inglés, maneje computadoras y, sin embargo, sepa muy bien de lo que se trata: “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. LAS MENTALIDADES JUZGATORIAS Uno de los más graves problemas de la práctica litigiosa es la mentalidad del juzgador. Y cabe denominar así -al menos sea en forma convencional para los efectos de este ensayo- tanto a los funcionarios administrativos que tienen la encomienda de resolver un escrito con el que se aporten elementos probatorios, casi al concluir una visita domiciliaria, como a los que se ocupan del juicio de amparo y que bien sabemos que deben resolver, en última instancia, las más altas autoridades judiciales del país. En otras palabras, siempre que deba enjuiciarse algo, sea por el empleado o funcionario del nivel que fuere, encontraremos como problema principal la forma como ejerce su libertad en calidad de juzgador para decidir sobre el asunto que se somete a su consideración, incluso -por supuesto- cuando actúa arbitrariamente, dicho sea este último término, no en el sentido de hacer ejercicio cabal de su libertad, sino, por el contrario, en el de subordinarla a sus particulares intereses y pareceres o en restringirla a caprichos y consignas recibidas, es decir, ya no a la facultad de ejercer la susodicha libertad en todo cuanto tiene de valioso, sino a la proclividad de caer en el libertinaje y adulterarla o simularla. Obviamente, -como en todo-, existen los naturales casos de excepción, pero no es de ellos de los que habremos de ocuparnos aquí. Claro está, por otra parte, que a pesar de la magnitud del problema de que se trata, como la humanidad apenas acaba de pasar la opresión de los totalitarismos milenarios en los que las actuales “divisiones del poder” permanecían cautivas y confundidas bajo un solo mando, bastante les conforma a las generaciones actuales -y hasta les consuela- el que haya jueces, el que se cumpla el ritual teatralizado de un juicio, el que se establezcan algunos “frenos” a los viejos despotismos absolutistas a partir de las leyes, el que se implementen medios de impugnar o recurrir sus fallos, etc. Dicho en términos simples: nos hemos resignado a una imitación o escenificación de la justicia -“de los males, el menos”- por contraposición a su antigua y opresiva ausencia total. Sin embargo, la humanidad actual ya debiera comenzar a demandar otra clase de actitudes juzgatorias y no las que viciadamente padece, pues tal conformismo -al menos en materia tributaria- todavía revela una resignación mayor a la que ocurre en los demás ámbitos del Derecho, pues seguimos actuando como si todavía tuviésemos que agradecerle al Estado el que nos trate arbitrariamente en este ámbito a cambio de que, en los demás órdenes, se muestre un poco más civilizado o benévolo. Ahora bien, el origen del problema deriva de las actitudes que asumen los propios juzgadores a partir del hecho de ser tales. Los primeros e inevitables resortes que les mueven son obvios: suponen haber alcanzado tal papel por razón de sus conocimientos jurídicos, su probidad, su capacidad intelectual para discernir y decidir, pero, sobre todo, por los atributos excepcionales de su personalidad. Y todo ello, desde luego, les produce un efecto psicológico fundamental: el sentimiento de haber sido entronizados en una especie de peldaño superior al del común de los mortales, tal como ocurre con los beneficiarios de toda elección o designación, desde la más elemental y simple hasta la del más elevado cargo público, pues resulta tan mecánicamente obvio e inevitable que la preferencia encumbre, -sea por elección o por designación, como ya quedó dicho y conviene repetir-, que ningún humano puede abstenerse de tal clase de reacción ensoberbecedora y de las consecuentes conductas a las que ello inevitablemente conduce. Y conviene distinguir la soberbia del orgullo. La primera es vanidad. El segundo, simplemente satisfacción. Por otra parte, también se manifiesta un fenómeno paralelo a éste. En ningún momento puede suponerse o admitirse -aunque sea absolutamente obvio- que tal elección o designación se hayan producido por la mera necesidad de cubrir un puesto o cargo, que no haya habido más elementos de los cuales “echar mano”, que hayan existido o podido existir oposiciones, objeciones o resistencias de fondo para ello, etc., es decir, que mentalmente se comienza por descartar todo cuanto se oponga a la soberbia inmensa de tal privilegio, pues sobreviene la resistencia mental a todo cuanto pudiera ensombrecerlo y la contraposición obligada de festejarlo y celebrarlo hasta para acallar o reprimir cualquier clase de duda al respecto. Por tales motivos, pues, que cualquiera entiende mejor que como se ha pretendido describirlos aquí, la potestad juzgatoria es un poder en múltiples sentidos: lo es, en primer término, porque tácitamente deriva del hecho de un revestimiento de autoridad formal, bien desde el empleado o funcionario con facultades administrativas de carácter evaluatorio sobre libros, papeles y documentos, o bien hasta el más alto ministro de la Corte, pues todos disfrutan de esa potestad delegada por la soberanía del pueblo, en una u otra forma. Lo es, en segundo término, desde un punto de vista personal, como privilegio de una capacidad de ejercicio que no a todos se les concede dentro de una sociedad determinada. Y lo es, en tercer término, como una fuerza de la que psicológicamente se sabe investido y que puede aplicar privilegiadamente por sobre todos los demás, es decir, disponiendo y mandando hasta sobre sus vidas y haciendas. Esta simultaneidad de convicciones y creencias, a su vez, genera en su conciencia un efecto adicional al señalado y no menos peligroso y decisivo, pues no sólo entraña el reconocimiento de los demás a sus cualidades o atributos personales, sino también el otorgamiento de una confianza total, o casi total, a sus designios. Obviamente, pues, con ello se configura una mentalidad genérica que les es prototípica, exclusiva y distintiva. Pero anticipémonos a entender plenamente el concepto de mentalidad. Decía Gastón Bouthoul que es “un conjunto de ideas y de disposiciones intelectuales integradas” y añadía que esa integración se efectúa por razón de las “relaciones lógicas y las relaciones de creencias” de la que se nutre. En suma, que toda mentalidad es una mezcla de juicios y prejuicios. Así entendida, la del juzgador nace de una premisa de elección o designación privilegiante, tal como se ha observado líneas arriba, y, a la vez, de una aleación de convicciones jurídicas y de apreciaciones puramente opinativas. La opinión -o doxa, según los griegos- carece de significación científica y sólo representa el parecer o apreciación particular y empírica sobre temas que se ignoran en su fondo y de los que, obviamente, sólo puede tenerse una noción puramente superficial, ligera o “de oídas” que, no obstante, permite aventurar conjeturas o hipótesis puramente coloquiales y efímeras que, desde luego, terminan por recibir ese nombre. En tal virtud, el juzgador combina sus nociones jurídicas con las leyes que debe aplicar y con la apreciación psicológica que se forme sobre los hechos que se sometan a su juicio, de tal forma que con ese refrito o mixtura de elementos empíricos y conceptuales termina por resolver o sentenciar, pese a que suponga, en todo momento, que está consciente de una supuesta aplicación rigurosa del derecho y de un apego irrestricto a la ley. El “legalismo”, la habilidad del litigante, sus propias reacciones psicológicas, sus estados transitorios de ánimo, las camisas de fuerza de las tesis y políticas prevalecientes, etc., forzosamente terminan por condicionar sus fallos. Obviamente, pues, la Justicia se merece mucho más que eso. Y es que viene a ocurrir lo mismo que sucede en materia periodística: si al trabajador que hace las veces de reportero -normalmente un jovencito con escasa formación intelectual- se le encomienda un reportaje sobre algún determinado hecho, su apreciación personal casi siempre termina por distorsionarlo, deformarlo o desdibujarlo, a tal extremo que lo desvirtúa por completo en cuanto al mínimo de objetividad que reclama su descripción y que merece su público. Lo mismo ocurrió -como seguramente lo sabrá el lector- con aquel experimento, ya clásico, de los cinco pintores ante el mismo paisaje, con el resultado de cuadros tan distintos entre sí que parecía que hubiesen estado ante paisajes totalmente diferentes. Y es que, si ya en el arte se reconoce que todo cuanto se produce es una mezcla de naturaleza y emoción, lo menos que nos debiera hacer sospechar sobre la naturaleza de ese ejercicio libertario del juzgador es que forzosamente se distorsione la realidad, incluso hasta el punto de que uno de ellos pueda relevar de culpa al acusado y otro pueda condenarlo, es decir, que cada uno termine por pintar paisajes diametralmente diferentes, estando, por supuesto, en presencia del mismo caso. Dicho en otras palabras, mientras el derecho se maneje como arte, como artesanía o como mera rutina reproductiva de las mismas pinceladas burocráticas de siempre, los gobernados estaremos a merced de las reacciones de los juzgadores, quienes, además, seguirán gozando del privilegio natural y legal de la más descarada de las impunidades para juzgar, incluso independientemente de que ello lo hagan de buena o mala fe, es decir, que bien pueden actuar mal hasta por simple negligencia o desinterés sobre sus propias limitaciones de origen. Esto nos lleva a concluir, en una primera apreciación, que las demandas de una aplicación mucho más profesional y científica del derecho es ya un clamor universal, pues no es verdad que la Justicia sea ciega. Los ciegos siempre hemos sido, tanto los juzgadores que la olvidan o ignoran, como los gobernados o juzgados que así la toleramos. Pero volvamos al tema de las mentalidades que aquí nos ocupa. Y lo primero que resulta del estado actual de las facultades juzgatorias es su grado de insustancialidad. Este fenómeno se manifiesta en tres niveles: el de la repetitividad de fórmulas tan ilógicas como absurdas, el de la mecanicidad burocratizada de los fallos y el de la simplificación extrema del enjuiciamiento. Analicémoslos uno a uno, pero sin perder de vista el tópico tributario: A.- La repetitividad de fórmulas tan ilógicas como absurdas se materializa en la forma de las llamadas “muletillas” con las que se convalidan arbitrariedades. Por ejemplo: repetir interminablemente la expresión aristotélica de “tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales”, pronunciada hace veinticinco siglos y aplicada a una población de amos y esclavos, y suponer a ciegas que con eso baste para entenderla extensiva a una sociedad como la nuestra, donde sus dos primeros artículos constitucionales nos igualan ante la ley y prohiben la esclavitud, de tal forma que en México no hay desiguales ante la ley y ya no cabe seguir tomando tal “muletilla” para “justificar” y “abanderar” la arbitrariedad e inconstitucionalidad de las “tarifas progresivas”, máxime cuando los propios tribunales saben que la Ley del Impuesto sobre la Renta contiene tarifas y tasas, de tal forma que, o son inconstitucionales las tarifas o lo son las tasas, pues rompe con la lógica más elemental -la del propio Aristóteles- que con tales tarifas progresivas se pretenda tener por convalidada la proporcionalidad y equidad constitucionales. Y, sin embargo, nuestros tribunales siguen repitiendo hasta el cansancio tal absurdo y siguen proliferando las tesis que se sustentan en él. B.- La mecanicidad burocratizada de los fallos, o simple rutinización de las sentencias, lo mismo puede provenir de las sobrecargas de trabajo y la inevitable necesidad de agilizarlo a base de improvisaciones prácticas o de auxilios técnicos -como es el caso de las preparadas de machote o preelaboradas en computadora- que de la imposibilidad de atender debidamente a la función cuando el juzgador debe sujetarse -por la razón o sinrazón que fuere- a toda una serie adicional de actividades de representación, vigilancia, visita, etc. que, por supuesto, restringen el tiempo real de la función que debiera serles propia y le obligan a la delegación de esa actividad prototípica en funcionarios o empleados menores, quienes terminan por incurrir en parecidos vicios, o que simplemente carecen de la formación y capacidad necesarias para el ejercicio de tal labor. Finalmente, los gobernados son realmente “ajusticiados” -no juzgados- por proyectistas, secretarios y notificadores, por una parte, y por rutinas, consignas o hábitos, por la otra, pero no directamente por los jueces propiamente tales. C.- La simplificación extrema del enjuiciamiento, pues, obedece a los dos elementos citados en los apartados previos. La única manera de que se reproduzcan mecánicamente las fórmulas preestablecidas y de que puedan ser ejecutadas o aplicadas por funcionarios y empleados auxiliares con menor preparación jurídica que la de los juzgadores, es simplificándoles la “justicia” misma: todo se reducirá al sí y al no, al cero o al uno, a la mentalidad binaria que debe limitarse a discernir si le asiste o no la razón al actor, demandante, inconforme o como se le quiera llamar, pues la manera más sencilla de “administrar justicia” es la de poner al alcance intelectual de los empleados menores la simple disyuntiva de si se debe resolver a favor o en contra de aquél. De allí el que todavía siga manejándose la sentencia a partir del mero cotejo silogístico entre lo que dice la ley y lo que ocurrió en la práctica. A eso se le puede llamar, desde luego, “legalismo”, pero nada tiene que ver con la Justicia. Y, por supuesto, ubicados en tal coyuntura, automáticamente los jueces salen sobrando, pues, para realizar tal labor, viene a bastar y sobrar con sus proyectistas y demás auxiliares. Ahora bien, no cabe concluir de lo anterior que se trate de una mera deficiencia operativa de los juzgadores el otorgar confianzas exageradas en sus colaboradores o de simples negligencias de su parte en el ejercicio de sus funciones propias por razón de sus actividades colaterales, no, se trata de una mentalidad que permea desde ellos hasta dichos colaboradores. La idea de que la Justicia, en un sistema de derecho positivo como el nuestro, forzosamente descansa en el mero cumplimiento literal de las leyes, automáticamente equivale, desde su origen, a una delegación a ciegas de la facultad de razonar por cuenta propia en la “pontificidad” incuestionable e infalible de las leyes. La mentalidad que viene a prevalecer a este respecto es la de suponer en la ley esa especie de infalibilidad de la misma que ni siquiera procede discutir o atreverse a cuestionar. Y entendámoslo bien: ya no se trata de una mera sujeción burocrática a la letra de las normas legales, -como ocurre con la mentalidad binaria-, sino de una sujeción mental a la hipotética infalibilidad de dichas normas legales. Ello se hace extensivo, en seguida, a las tesis jurisprudenciales a las que deben obligarse.Y aquí, en suma, el problema ya no es de mentalidad binaria, sino de ausencia de mentalidad. El juzgador deja de ser un autómata, como ocurre en aquélla, para convertirse en un ciego: jamás podrá ver la deficiencia de la ley o de la jurisprudencia, sólo las acatará, tal como si fuese guiado por el clásico perro y el no menos clásico bastón al cruzar una avenida altamente transitada de cualquier ciudad con cierto volumen de tráfico. A esta ausencia de mentalidad -aunque no venga a serlo plenamente tal- cabría bautizarla como “mentalidad renunciante”, pues exterioriza y refleja el cansancio o tedio del juzgador, una vez pasada la euforia de la obtención de dicho privilegio, para rutinizarse, estandarizarse, mecanizarse y llegar a la más profunda de las apatías o de las mediocridades. Esta es la época precisa en la que tal clase de especímenes comienzan a corromperse y entran en “arreglos” que les favorezcan personalmente, pues la Justicia pasa al último de los planos. Y desde luego que los litigantes hábiles en el ámbito de la componenda son lo suficientemente perspicaces para percibir el momento y aprovechar la ocasión. Esta mentalidad renunciante también permea en los subalternos del juzgador. Al advertir la indiferencia del titular, intuir su desinterés, percibir sus debilidades y olfatear sus “arreglos”, el entorno completo se descompone. Y ellos también asumen esta clase de mentalidad, la imitan, la reproducen o la aprovechan. El resultado final no hay que irlo a buscar en intrincadas descripciones intelectuales o en simples caricaturas periodísticas ocasionales, sino en la realidad misma. Basta con ver la forma de operar de los departamentos jurídicos de las dependencias hacendarias, los tribunales administrativos, los juzgados, tribunales y cortes, para advertir hasta qué punto se ha sobrepuesto la mentalidad renunciante a toda clase de idealizaciones juveniles sobre el ejercicio de la potestad juzgatoria, e incluso sobre la mentalidad binaria, ya de suyo deplorable. Pero lo más grave de esta problemática es la clase de mentalidad que ha resultado del matrimonio indisoluble de aquellas dos, es decir, del hijo de la mentalidad binaria y la mentalidad renunciante. Y se trata, ni más ni menos, que -ahora sí- de la ausencia total de mentalidad. Quizá resulte muy poco sistemático, académico o metodológico, para quien espera de un ensayo que habla de mentalidades, el que se incluya dentro de ellas su propia negación, pero el lector habrá de disculpar esta aparente deficiencia expositiva si nos concede la paciencia suficiente para advertir que también la ausencia total de mentalidad constituye, en sí, una nueva forma de mentalidad juzgatoria. Por ausencia total de mentalidad deberemos entender, ya no al joven abogado idealista, -y hasta soberbio-, que recibe una encomienda juzgatoria de cualquier nivel y ello le convierte en un nuevo artífice del Derecho, en un consumado realizador de la Justicia o hasta en un nuevo Cicerón investido de la mejor oratoria y raciocinio jurídicos como para cambiar al mundo e inaugurar una nueva era en el universo de la llamada “administración de justicia”. Tampoco le identificaremos con el juzgador pragmático que ha logrado mecanizar y eficientar sus labores con una delegación de facultades en su personal mediante la simplificación extrema de sus funciones a través de apreciaciones binarias o maniqueas con las que todo se resuelva en serie, a la usanza de las mejores técnicas industriales de división del trabajo y alta rentabilidad. Y ya no se tratará, tampoco, del juzgador cansado que ha renunciado a la función misma y termina por convertirse en “arreglista”, “compositor” o simple “bohemio” indiferente, porque se supone un virtuoso del arte, un incomprendido social o un artista ignorado. No, aquí ya se trata de la proscripción misma de toda clase de mentalidad posible, de toda idealización o arte imaginables, de toda mecanización o burocratización concebibles. Si toda mentalidad implica, -según vimos al citar a Bouthoul-, tanto ideas y disposiciones intelectuales como relaciones lógicas y de creencias, aquí se trata de abstenerse de todo ello, de renunciar a las ideas y a las disposiciones intelectuales y de rehuir toda clase de relaciones lógicas y de creencias. Ni juicios ni prejuicios. Sólo negación. En otras palabras, la función juzgatoria se convierte en una mesa de dádivas a petición. Al interesado le convendrá “acercarse” a los privilegiados detentadores de la “administración de justicia” para “condolerlos”, “hacérselos propicios”, “invocarlos” y “rendirles culto”, como en las más elementales concepciones mágicas de la humanidad primitiva, a efecto de que la clase de “justicia” que se obtenga -y que obviamente sólo será la propia conveniencia de verse favorecidos por los hados- de algún modo sobrevenga como una especie de milagro tan esperanzadoramente anhelado dentro de un entorno no menos mágico de credulidades, fanatismos, obsesiones, fantasías y ensueños. Obviamente, si en este momento volviésemos la vista hacia el Derecho, sólo veríamos un enorme templo arruinado y vacío; y quizá, hasta por volver la vista, terminemos como la mujer de Lot, convertidos en estatuas de sal. Y es que nada puede resultar peor, para cualquier país, que el momento en el que las autoridades encargadas de las funciones juzgatorias, a cualquier nivel, dejan de juzgar. En ese momento, el Derecho queda eclipsado, la Justicia encarcelada y el Estado en riesgo. Es cuando sobrevienen las revoluciones, los cuartelazos, las asonadas, el terrorismo, el vandalismo, la inseguridad creciente, los atentados, los golpes de Estado, etc. Se trata, pues, de una ausencia de mentalidad -con la que se constituye otra- y que consiste en priorizar el interés propio por sobre el interés común, es decir, en la ruptura misma del contrato social. Por tal motivo, esta ausencia de mentalidad viene a resultar una forma de mentalidad más, que consiste precisamente en la negación de cualquier clase de mentalidad posible, toda vez que se trata de la irracionalización colectiva, la negación del orden, la renuncia a la gobernabilidad y, en suma, la provocación del caos social. Cuando esto ocurre, viene a evidenciarse -otra vez: “de los males, el menos”- que con frecuencia son más útiles a cualquier pueblo los dictadores que los abúlicos, pues un país puede sostenerse como tal en medio de las peores dictaduras, pero ninguno resiste la más leve de las anarquías. Hasta aquí, pues, ya tenemos los tres tipos de mentalidades prevalecientes en los medios juzgatorios: la binaria, la renunciante y la negativista. Hemos visto sus causas y efectos, aunque sólo se hayan expuesto en forma superficial y puramente descriptiva. Vayamos ahora a sus consecuencias concretas en materia tributaria. Lo primero que conviene destacar, a este respecto, es el sentido mismo de la impugnación. En el litigio fiscal se confrontan tres problemas que le son típicos: se trata de la rama del derecho más cambiante; se litiga contra el Estado; y, sobre todo, se comparece ante juzgadores que suelen rehuirlo por su complejidad o dificultad. Estos tres factores agravan mucho más lo ya expuesto. En primer término, porque el valor de la jurisprudencia se minimiza -comparativamente hablando con otras ramas del Derecho- en la medida en que las leyes tributarias son reformadas con mucha mayor frecuencia, de tal forma que los apoyos jurisprudenciales para litigar quedan rebasados u obsoletos con mayor inmediatez que en aquéllas. Consecuentemente, el gobernado carece de un sustento jurisprudencial más sólido para apuntalar el fondo de sus conceptos de impugnación. En segundo término, porque litigar contra el Estado conlleva el agravante de que todo juzgador percibe sus ingresos de él y, tácitamente, debe esforzarse por privilegiar a quien le paga a primera vista, de tal forma que necesariamente deberá inclinarse, sea psicológicamente o sea por consigna, a favorecer los intereses que le son más inmediatos. En consecuencia, el gobernado lucha con una contraparte que a la vez juzga. Y, finalmente, porque las implicaciones contables o técnicas con las que se aderezan las leyes tributarias agravan la dificultad de su comprensión, hasta el punto de que todo juzgador ignore deliberadamente hasta la menor consideración sobre lo técnico y lo contable para quedarse con lo puramente jurídico, de tal suerte que termina por buscar la razón legal únicamente en este último plano, siendo que, más frecuentemente de lo que se cree, la explicación técnica o contable debieran ser más que suficientes para anular lo impugnado. Todavía deberán transcurrir algunos siglos para que se incluya en las leyes del procedimiento y del proceso las indispensables consideraciones de tales elementos técnicos y otros siglos más, todavía, para que también los tribunales dejen de ser el coto privado de caza de los juristas y se incluya a los contadores, como en estrica justicia debe corresponder a todo enjuiciamiento en el que forzosamente se deban tomar en cuenta sus contenidos y alcances. Estas agravantes de un problema que ya de suyo es sobradamente grave, convierten en funesto el panorama tributario de cualquier país con una mentalidad sobre la justicia tan pobre, como es el caso específico del nuestro. Por eso son ridículos todos los empeños oficiales por “educar para el pago del tributo” desde los primeros años de escuela. Ridículos los esfuerzos por persuadir a los contribuyentes, mediante campañas publicitarias, sobre la obligación de contribuir. Y mucho más ridículos aún tales esfuerzos cuando contrastan con tantas y tan lastimosas noticias diarias sobre los dispendios, abusos, extralimitaciones y pillerías de tantos y tantos funcionarios corruptos que son mantenidos en sus cargos a pesar de los escándalos nacionales que protagonizan. Por mucho menos que esto, en otros países, ya habrían renunciado, se habrían suicidado -o se les habría separado del cargo- y, desde luego, se habrían sometido -o se les habría sometido- a juicio. En tales circunstancias, pues, los juzgadores menos podrán tomar con seriedad sus funciones. La inmoralidad creciente que se manifiesta en todos los demás medios, forzosamente termina por repercutir en los juzgatorios. ¿Con qué cara puede juzgarse a los gobernados si las propias esferas de poder se muestran tan ejemplarmente corruptas y podridas? ¿De dónde sacar fuerzas para actuar con plena idoneidad si hasta el ser honestos en un país así forzosamente se toma por anacrónico o estúpido? ¿Cómo instaurar la respetabilidad de las leyes, si los primeros en violarlas son precisamente los encargados de velar por su cumplimiento? ¿A dónde puede llevarnos un estado de cosas tal cuando la corrupción viene desde la autoridad? Así pues, el fenómeno de la clase de mentalidades juzgatorias que padecemos tiene una causa de origen: la desmoralización creciente. Y no hay fenómeno peor que pueda sufrir un país que la pérdida de confianza en sus instituciones. El caso de México, en el tiempo actual, es precisamente ése. La abulia gubernativa, el “dejar hacer, dejar pasar”, la practica reiterada de pseudo gobernar o fingir que se gobierna, la continencia medrosa del ejercicio del poder y hasta el coloquialismo “chistoretero” y fraseológico con el que se finge una suficiencia que sólo concluye en soberbia enmascarada, han permeado a toda la esfera gubernativa. La potestad juzgatoria se ha revestido de una novedosa mentalidad no contemplada en el cuadro anterior. Ahora se juzga a partir de presunciones manipuladas desde el escándalo periodístico preliminar que las denuncie, exhiba y sentencie aún antes del juicio formal. Y por ese tamiz se ha hecho pasar a los personajes famosos, encarcelándolos temporalmente, para exhibir la supuesta fuerza del Estado penalizando el incumplimiento fiscal. A fin de cuentas: simples borrascas de propaganda para encubrir su ineptitud crónica hasta para la fiscalización más elemental. Y junto al enjuiciamiento por presunción manipulada, ha vuelto a florecer el otro instrumento denunciador de la torpeza del Estado: el incremento o recrudecimiento de las penas para simular que con ello se combate y abate la delincuencia fiscal. Podría hasta implantarse la pena de muerte para quien incurriera en ilícitos con el fisco y, de todos modos, seguirían ocurriendo, pues no basta con reformar códigos fiscales y penales si el contribuyente sobrevive en medio de las máximas penurias y la propia autoridad opera en el mayor de los descréditos para exigir la observancia de las normas legales, y ello pasando por alto que son las políticas equivocadas que han empobrecido más al país las culpables directas de la delincuencia en todos los órdenes. La criminalidad, inseguridad y demás flagelos sociales se resuelven con trabajo, honestidad, remuneraciones razonables al personal de gobierno, austeridad en el gasto y penalización a los delincuentes del propio sector público, no con medidas represivas hacia quienes mantienen el aparato del que aquellos comen. Lo que ha venido ocurriendo, pues, no es que se mate a la gallina de los huevos de oro, sino algo peor: que se le acuchille para encresparla. Tenemos una situación económica tan deplorable que ya no cabe ni el seguir anunciando más estupideces recaudatorias mientras se dilapidan fondos en todos los demás órdenes, incluyendo, sobre todo, las percepciones desmedidas y hasta ofensivas de la propia burocracia y tecnócratas que la dirigen y favorecen. Así las cosas, cualquiera que ejerza funciones juzgatorias no sólo debe ser extremadamente sensible a las razones legales que deban asistirle al enjuiciar, sino también y sobre todo, a las circunstancias concretas en las que se desarrolla nuestra convivencia actual. La inadvertencia de la realidad circundante no sólo repercute en una visión miope de dicha función juzgatoria, sino, sobre todo, en la atrofia de la convivencia misma. Y esta última mentalidad es más insoportable aún que las demás. Por otra parte, tampoco cabe perder de vista ese otro factor tan decisivo, hasta ahora sin comentar en este ensayo, que deriva de la ignorancia misma del juzgador. Ya decía Quintiliano, en sus Instituciones Oratorias, que los jueces “condenan lo que no entienden”. Y esta clase de mentalidad, si no fuesen ya tan deplorables todas las demás, quizá pudiera ser la peor de todas. Pues la ignorancia del juzgador suele sobrevenir en lo que apuntaba Francis Bacon: que “cuando el juez se aparta de la ley, se convierte en legislador”, es decir, que convierte su ignorancia en la norma por la que se rige y, a la vez, en la que impone al caso para ocultar sus limitaciones. Cuando esto último ocurre, todo viene a concluir en lo que apuntaba Henri Bordeaux: “en la justicia siempre hay peligro: o por parte de la ley o por parte de los jueces”. Y huelga añadir que, en un entorno tal, la justicia se vuelve tan paradójicamente temible que ya no se sabe si asustarse más con los delincuentes que con los órganos encargados de velar por ella. Obviamente, un país en tales circunstancias está condenado al estallido social. Las consecuencias de una justicia decepcionante o temible son más terribles aún que los pequeños males que se pretende combatir. Hoy en día, -al menos dentro del ámbito tributario-, donde ya se padecen leyes verdaderamente intolerables, el panorama de la fiscalización se muestra peor que nunca. A partir del cuerpo de “auditores” que sólo visitan y formulan el fincamiento de créditos fiscales con meras presunciones mediante los datos proporcionados por los propios visitados, se inicia un verdadero calvario para el contribuyente mexicano, pues el paso siguiente es que los susodichos “créditos” se formalicen y conduzcan a embargos y remates que los juzgadores jamás alcanzan a percibir en su dimensión real. Se le otorga una presunción de validez indebida a los actos superficiales de sujetos que ni siquiera tienen el carácter da autoridades -según las tesis del Tribunal Fiscal de la Federación- ni requieren título profesional -según el mismo órgano- y que, no obstante, se convierten en la materia prima del litigio en el que cualquier contribuyente se ve enfrascado de la noche a la mañana, siendo tan obvio que se le está otorgando a tales sujetos, con apoyo en nuestras propias leyes, una potestad ilimitada para “legislar” hasta sobre los tributos a cubrir por quien tuvo la desgracia de recibirlos en visita. Pero si ya las legislaturas han pecado de ingenuidad y miopía al concederles tanta beligerancia, peor ocurre con nuestros juzgadores, que convalidan tales arbitrariedades, tan manifiestamente inconstitucionales, a partir de su ignorancia, su exceso de “legalismo” o su indiferencia para ejercer sus funciones con dignidad y honradez. Ciertamente, también existen hoy en día, -y es justo decirlo-, dentro de los propios órganos de justicia, muchos y muy honrosos integrantes de los mismos que se manifiestan profundamente preocupados y hasta ocupados por cambiar tal estado de cosas, pero su esfuerzo es notoriamente insuficiente si no comenzamos por exigir a las legislaturas mismas que nuestras leyes fiscales se reformen radicalmente para ajustarlas y sintonizarlas a plenitud con la preceptiva constitucional. El hacerlo de inmediato ya es inaplazable, pues ninguna economía puede ser sana si su sistema legislativo y de justicia se muestran tan precarios y funcionan tan mal. A fin de cuentas, bien vale la pena tener presente la pregunta que se formulaba Joan de Galles: “¿Qué son los reinos sin justicia, sino un gran latrocinio y pillaje?”. “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD” A LA MEXICANA Todos sabemos que el artículo 31 Constitucional, en su fracción IV, nos obliga a contribuir “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”; pero, lo que no todos sabemos, es que las nociones de proporcionalidad y equidad han sido desvirtuadas por nuestros tribunales de la manera más burda y quizá hasta dolosa. En otras palabras, que han convertido estos conceptos en simple progresividad y discriminación, lo cual, por supuesto, es absolutamente inconstitucional. Además de tomarlos como meros “requisitos” a cumplir por las leyes fiscales, han definido la proporcionalidad diciendo que “las contribuciones deben estar en proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos” y, la equidad, diciendo “que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 3a. Sala, No. 38, febrero 1991, p. 15, o Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 3a. Epoca, Año IV, abril 1991, No. 40, p. 18). Han dicho que la proporcionalidad se cumple, al menos en materia de impuesto sobre la renta, mediante las tarifas progresivas. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Pleno. No. 25, enero 1990, p. 42, o Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 3a. Epoca, Año IV, febrero 1991, No. 38, p. 8), sin precisar cómo se cumpla en el caso de los demás impuestos, aunque, eso sí, estableciendo que debe determinarse “analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo”, lo cual, por supuesto, además de romper con lo propio de todo principio para que realmente sea tal, nos deja en el más absoluto desconcierto, pues tampoco precisa qué es lo que deba entenderse por “naturaleza y características especiales de cada tributo”. También han dicho que “la equidad exige que se respete el principio de igualdad” (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Pleno. No. 44, agosto 1991, p. 109, o Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 3a. Epoca, Año IV, octubre 1991, No. 46, p. 44), pero sin definir qué tenga que ver la igualdad con la equidad ni el porqué de tal exigibilidad de respeto. Y, mediante esta misma última tesis han establecido, además, que se violan ambos principios, elevados ya al rango de garantías individuales, “cuando los tributos que decreta el poder legislativo son notoriamente exorbitantes y ruinosos”, sin preocuparse, naturalmente, por definir, a su vez, los parámetros por los que pueda determinarse cuándo ocurre esto, pues es obvio que en ciertas posiciones económicas un impuesto no lo será y, en otras distintas, sí. Lo que para un contribuyente puede ser intrascendente, para otro puede significar su ruina. Finalmente, también han tomado la proporcionalidad como identificable con las tarifas progresivas y, la equidad, como una especie de “apéndice” de aquélla, al restringirla a una mera “igualdad frente a la norma jurídica”, de tal forma que, lo que tenía que ser un principio constitucional a observar por nuestras leyes fiscales, ha terminado por ser una mera igualdad ante la ley que lo eclipsa por completo. Pero vale la pena transcribir completa la tesis alusiva para concluir este preámbulo: IMPUESTOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.- El Artículo 31, Fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto, en monto superior, los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos níveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que deben ser gravadas diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma Ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Primera parte del Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Año 1985, Pág. 371 y 372. RTFF. 3a. Epoca. Año VII. Diciembre 1994. No. 84, pág. 57. Resumiendo los conceptos contenidos en las tesis hasta aquí citadas, cabe concluir que, para nuestras autoridades tribunalicias, las nociones de proporcionalidad y equidad son: A.- Proporcionalidad: a) capacidad contributiva de los sujetos y tarifas progresivas -en el caso de algunos conceptos de impuesto sobre la renta-; y b) “naturaleza y características especiales de cada tributo” -en el caso de los demás impuestos-. B.- Equidad: a) trato “igual a los iguales y desigual a los desiguales”; b) simple igualdad, sin más; y c) sólo igualdad ante la ley. C.- Proporcionalidad y equidad: impacto y sacrificio distintos, pero con alguna clase de igualdad ante la ley que fija el tributo. Ahora bien, no se crea el lector que los conceptos hasta aquí resumidos son las reglas fijas y definitivas a las que debemos acogernos para entender el criterio tribunalicio al respecto, pues existe toda una serie adicional de tesis que relativizan, amplían o cambian tan radicalmente tales nociones que terminan por sumirnos en el más absoluto de los desconciertos. Veámoslo: A.- En primer término, se ha sustentado la idea de que, además de reducir la equidad a simple igualdad, ésta deba cumplir con cuatro requisitos que, finalmente, termina por ser interrelacionados con la proporcionalidad: “a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohibe al legislador contemplar la desigualdad de trato sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador , superen un juicio de equilibrio en sede constitucional” (El texto completo de esta tesis aparece en el Semanario Judicial de la Federación, IX Epoca. T. V. Pleno, junio 1997, p. 43; así como en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 3a. Epoca. Septiembre de 1997, pp. 76 y 77; y en la página 24 de mi libro “Las Mil y Una Defensas del Contribuyente”, Editorial PAC, S. A. de C. V; Segunda Edición). De esta porción de la tesis aquí transcrita cabe ahora concluir en lo siguiente: 1) La equidad ya no es trato “igual a los iguales y desigual a los desiguales”; simple igualdad, sin más; o igualdad ante la ley, -según habíamos concluido-, sino que ahora se trata de una mera igualdad “entre situaciones tributarias”, salvo que exista una “justificación objetiva y razonable” para que ello no sea así y, por ende, se justifique la desigualdad. Obviamente, no se precisa el porqué la equidad termine en igualdad; ni el porqué la igualdad sólo se reduzca a las “situaciones tributarias” y ya no a la de los sujetos ante la ley; ni el porqué tal igualdad concluya cuando exista una “justificación objetiva y razonable”, -pues tampoco se precisa lo que deba entenderse bajo tal clase de “justificación”; ni la clase de autoridad facultada para calificar los casos en los que sea lo uno o lo otro, toda vez que no nos proporciona los parámetros a los que pudiera proceder acogerse, por parte del tributante, para saber cuándo cumple con la Constitución o cuándo deja de cumplirla-. En otras palabras, se coloca a los gobernados, impunemente, a merced del capricho tribunalicio que podrá calificarla como le plazca. 2) La equidad se reduce ahora a la mera “igualdad de los supuestos de hecho” pues a ello se condiciona la identidad de “consecuencias jurídicas” que deba producir. Ello implica, pues, que son los “supuestos de hecho”, aunque en razón de las “consecuencias jurídicas” que generen, lo que finalmente determinará la satisfacción o no del principio constitucional de equidad; de tal suerte que esto equivale a poner el principio de cabeza: se llega a la equidad cuando las consecuencias jurídicas de los hechos, en razón de sus supuestos, permiten alguna clase de igualdad. 3) La equidad, -nuevamente bajo el disfraz de igualdad-, ahora se reduce a una mera “libertad legislativa” para “desigualar” a los contribuyentes, salvo cuando ésta resulte “artificiosa o injustificada”. Y aquí surgen la incongruencia y la paradoja juntas: el Poder Judicial permite al Poder Legislativo que “desiguale” a quien quiera, sin más limitante que toda aquella “desigualación” que se antoje “artificiosa o injustificada”, aunque sin precisar lo que deba entenderse por lo uno o lo otro; ni el porqué el Poder Legislativo exceda al Constituyente; ni el porqué el Poder Judicial renuncie a sus funciones delegándolas en otro poder; ni el porqué, en fin, se tolere la desigualdad en medio de la búsqueda de la igualdad, sobre todo cuando lo que está en juego es el principio constitucional de equidad y no una burda pugna entre igualdades y desigualdades. 4) Pero el climax del galimatías tribunalicio que se comenta es el de pretender que la desigualdad tributaria sea acorde con la igualdad mediante la simple adecuación y proporción de las consecuencias jurídicas, de tal manera que con ello se logre el “trato equitativo”, mismo que se supone alcanzado cuando la medida, el resultado y el fin pretendidos por el legislador “superen un juicio de equilibrio en sede constitucional”. Obviamente, pues, el poner de acuerdo la desigualdad con la igualdad no sólo se antojaría, por la magnitud del trabajo que representa tal proeza entre tópicos contrapuestos, algo verdaderamente digno de Hércules, sino que, además, el adecuar y proporcionar las consecuencias jurídicas para alcanzar la equidad a partir de tal contradicción ya nos obliga a prescindir de Hércules y acudir a Jesucristo, pues lo que se exige es ni más ni menos que un auténtico milagro. La frase final es verdaderamente críptica, mística, esotérica, enigmática o sólo para “grandes iniciados”: el que la medida, el resultado y el fin pretendidos por el legislador “superen un juicio de equilibrio en sede constitucional” confieso que lo único que creo que supera es mi capacidad de comprensión, pues ni se precisa en lo que consistan o puedan consistir tales “pretenciones” del legislador; ni se antoja medianamente sensato que sea a partir de medidas, resultados y fines como se acceda a “juicios de equilibrio”; ni se aclara en qué consistan tales clases de “juicios”, -amén de que no hay diccionario jurídico alguno que los refiera o cite siquiera-; ni, mucho menos, se aclara lo que cupiera entender por “sede constitucional” -y, por supuesto, tampoco cabe encontrar referencia diccionarial alguna que nos lo precise-. En suma, si ya con las primeras tesis citadas no teníamos la menor idea de que nuestros tribunales nos hubiesen ilustrado en forma alguna sobre los principios que nos ocupan, con esta tesis nos han dejado en la más completa de las obscuridades. B.- Pero existe una segunda tesis que, a pesar de que a primera vista produce la impresión de ser un verdadero monumento a la lógica jurídica, termina por sumirnos en el caos total. Veámosla: EQUIDAD TRIBUTARIA.- IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANALOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTAN EN SITUACIONES DISPARES.- El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. (3) Semanario Judicial de la Federación, IX Epoca. T. V. Pleno, junio 1997, p. 36 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 3a. Epoca. Septiembre 1997, pp. 75 y 76. De su análisis resulta obvio que: 1) Comienza como la declaración misma de los derechos del hombre: elogia la igualdad plena en todos los órdenes y, por ende, se pronuncia en contra de cualquier clase de discriminación concebible. 2) Luego acude a la equidad en materia tributaria, lo mismo en el sentido aristotélico de “tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales” -pese a que en la sociedad griega de aquellos tiempos haya habido amos y esclavos y a que, según la declaración previa, en México sólo pueda haber igualdad plena y, por ende, todos debamos ser iguales sin excepción-; que en el sentido de “criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación” -desconociendo flagrantemente, aunque sea en forma tácita, que tal “producción normativa” debe derivarse de la Constitución para adquirir legitimidad, y no así, como cabe inferir del texto, en el sentido de que sólo sea un “criterio básico” para el ejercicio operativo de los tres poderes-. 3) En seguida le pone limitaciones a la equidad misma, a través del consentimiento de las desigualdades materiales y económicas, para poder justificar el efecto final de llevarnos a la desigualdad en materia tributaria. 4) Y concluye, ¡claro está!, contradiciéndose: no discriminar en situaciones análogas y hacerlo en situaciones desiguales. En suma, más de lo mismo: “tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales”, a pesar de todas las hermosísimas prédicas iniciales con las que se inicia su texto y con cuyos conceptos se suponía plenamente superado el problema griego antiguo de la desigualdad justificada por la esclavitud, es decir, sin respeto alguno por la redacción de nuestro artículo 2 Constitucional y de tantos otros preceptos de la misma que la proscriben en definitiva. De lo dicho hasta ahora procede concluir, pues, que: nuestros tribunales siguen inmersos en la noción aristotélico-esclavista; que siguen sin respetar a la letra nuestra Constitución; y que sólo se han ocupado de los principios que aquí nos ocupan en forma incontrovertiblemente cantinflesca. Sin embargo, es justo reconocer que también han tenido la honradez de reconocerlo así. La tesis del Pleno número 44, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 1991, p. 109, reproducida en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 3a. Epoca, Año IV, octubre de 1991, No. 46, p. 44 (y también reproducida en “Las Mil y Una Defensas del Contribuyente”, p. 28) textualmente señala, en la parte conducente, que: “aun cuando respecto de los requisitos de proporcionalidad y equidad, este Tribunal Pleno no ha precisado una fórmula general para determinar cuándo un impuesto cumple dichos requisitos, que traducidos de manera breve quieren decir de justicia tributaria, en cambio, de algunas tesis que ha sustentado, pueden desprenderse ciertos criterios”. Es obvio, entonces, que ya conocemos tales “criterios”, por lo que viene a resultar inevitable, “a confesión de parte”, que el propio Pleno está admitiendo y reconociendo la paupérrima “justicia tributaria” que padecemos ante la evidencia de tal omisión en la que cotidiana y reincidentemente ha venido incurriendo desde siempre. En consecuencia, tampoco de tal confesión expresa se puede desprender la menor preocupación de su parte por resolver tan capital problema. Y esto, que se antoja inaudito en un país supuestamente sujeto a un régimen de Derecho, no sólo resulta vergonzante e inconcebible, sino que, para colmo, deja ver sin tapujos la clase de sentencias que pueden emitirse al respecto, dado que los propios juzgadores carecen de una noción precisa sobre la materia con la que trabajan. Sólo así se explica la clase de fallos tan evidentemente inexplicables en los que termina nuestro remedo de “justicia tributaria”. Así pues, no estará por demás el ayudarles a precisar ideas, al menos para que, como decimos en tierras potosinas, “no sigan confundiendo la melcocha con el colonche” (miel y licor de tuna, respectivamente). A.- Si el texto constitucional dice que debemos contribuir “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, lo menos que cabe entender es el sentido contextual en el que tal frase se formuló. Y, aunque ciertamente se trata ni más ni menos que de la justicia tributaria, cabe precisar que el requisito de proporcionalidad y equidad se le atribuye a las leyes, no a los gobernados, pues ninguna ley tributaria puede dejar en las “maneras” de los ciudadanos la coerción del tributo, sino en estas dos exigencias básicas que sólo pueden imponerse a los ordenamientos legales. B.- Para que las leyes se caractericen -“manera”- por ser verdaderamente proporcionales y equitativas -requisito a disponer en ellas-, debe comenzarse por entender aquello en lo que consistan ambos elementos de la fórmula. C.- Proporcionalidad es una expresión que sólo se emplea en tres disciplinas: aritmética, geometría y estética. El tributo, por expresarse en forma aritmética, -dado que se manifiesta en unidades monetarias y éstas sólo pueden tener significación numérica-, automáticamente obliga a excluir las concepciones geométrica y estética. D.- En aritmética se conocen y se opera con proporciones directas e inversas. La directa es ejemplificable como sigue: si a diez corresponden dos; a veinte, cuatro; a treinta, seis; etc. La inversa: si a diez corresponden seis; a veinte, cuatro; a treinta, dos; etc. E.- En materia fiscal, nuestros tribunales han acuñado una supuesta “proporcionalidad tributaria”, con la cual se pretende justificar la arbitrariedad de fijar bases y tasas al gusto: a diez puede corresponder el pagar dos; a veinte, siete; a treinta, dieciocho; etc., pues el efecto final que produce el establecer rangos: de diez a quince; de dieciseis a treinta; etc. también tiene por resultado final el aquí descrito. No se trata, pues, en sentido estricto, de una proporcionalidad, sino de una convencionalidad. Y nada resulta más paradójico e incongruente que esperar la justicia dentro del Derecho y encontrarse con una burda arbitrariedad. F.- Han concluido nuestros tribunales, a través de ello, que son las tarifas progresivas pues a eso se reduce el esquema antes ejemplificado- el medio que permite gravar en mayor grado a los que tienen “mayor capacidad contributiva” y en menor grado a los que carecen de ella, con lo que suponen logrado el ideal aristotélico de justicia en el sentido en el que se expresó: “tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales”, olvidándose precisamente nuestros tribunales de que la Constitución que nos rige no permite tales discriminaciones ni prevé que deba pagarse el tributo en proporción a la capacidad contributiva, máxime cuando ni siquiera establece o permite establecer las bases para configurarla y definirla en forma alguna. G.- Pero, lo más grave, es que pasen por alto, tanto los casos en los que no se tributa mediante tarifas -incluso dentro del impuesto sobre la renta-, como el hecho de que sean las tasas el medio idóneo para alcanzar la auténtica proporcionalidad. Cuando se fija una tasa porcentual o alícuota, todos los sujetos tributan en auténtica proporción a la magnitud de sus operaciones. A todos se les trata igual y, sin embargo, contribuyen en la medida de sus actos o hechos gravables. La verdadera capacidad contributiva se define, pues, por los hechos mismos, no por ficciones tarifarias artificiosas que pueden corresponder a una excepcional y variable base en un ejercicio y a otra diametralmente opuesta en otro, toda vez que los resultados jamás reflejan el patrimonio, sino sólo las consecuencias de operar con él, de tal manera que nunca podrán ser indicativos en forma alguna de la capacidad contributiva de cada tributante. H.- La proporcionalidad exacta se expresa, pues, en forma de tasas, no de tarifas. En consecuencia, las autoridades judiciales están obligadas a reconocer como inconstitucionales toda clase de tributos basados en tarifas. Reconocer, por ende, como constitucionales, únicamente todos aquellos tributos basados en tasas. Y, adicionalmente, debe operarse en cada ley tributaria con una tasa única y no con varias de ellas, pues esto último revierte, una vez más, en desproporción y desigualdad. I.- Por otra parte, debe comenzarse a discernir entre equidad e igualdad. Si bien, etimológicamente, son lo mismo; jurídicamente son distinguibles. Se debe, por ejemplo, ser iguales ante la ley y, sin embargo, encontrarse con que el trato que la propia ley conceda a los gobernados no sea equitativo. Si no se es igual ante la ley, estaremos incurriendo en la aplicación de leyes privativas. Si no es equitativa la ley, estaremos incurriendo en injusticias legales. Lo primero es problema constitucional. Lo segundo, comienza por ser problema puramente legal. J.- En otras palabras, la igualdad es una exigencia constitucional. No admite excepciones. Es requisito ineludible de todo sistema jurídico que haya rebasado la esclavitud. En cambio, la equidad, es un requisito constitucional que se impone en forma expresa y especial -sobre todo- a las leyes tributarias como obligación a cumplir para que puedan ser acatadas y cumplidas. K.- No se trata, entonces, de la igualdad “material o económica” de los gobernados, ni de su “capacidad contributiva”, ni de su “igualdad ante la ley”, sino de la equidad de la que deben estar investidas y revestidas todas las leyes tributarias por tratar a los gobernados en la condición o calidad universal de contribuyentes. L.- Los tribunales, en consecuencia, no tienen por qué aludir a la igualdad como base argumentativa de sus sentencias, ni limitarse a repetir eternamente la frase aristotélica multicitada, ni perderse en los bizantinismos de la confusión entre igualdad y equidad, ni distraerse en infames conjeturas con las que mezclan la igualdad y la equidad con la proporcionalidad y la progresividad tarifarias, sino limitarse a discernir si la ley o precepto de ella que se somete a su juicio corresponden o no al criterio de equidad que debe prevalecer en la normatividad tributaria conforme al imperativo constitucional. Su tarea no es la teorización, sino la observancia. M.- Así las cosas, cuando se deba ocupar la Corte de discernir si una determinada disposición tributaria reúne o no los requisitos de proporcionalidad y equidad, deberá circunscribir sus apreciaciones, -prescindiendo de toda clase de argumentos demagógicos y expresiones crípticas o inentendibles-, a la mera determinación de que el tributo se haya fijado en forma de tasa, no de tarifa, y de que la ley tributaria conceda idéntico tratamiento a todos los sujetos de los que se ocupe; pues, de no ser así, deberá declararlo contrario al principio de proporcionalidad y equidad que exige la Constitución. N.- En tales condiciones, la Corte deberá revisar toda su jurisprudencia al respecto, pues hasta ahora sólo ha consentido, solapado o tolerado ¡exactamente lo contrario!: la progresividad de las tarifas como criterio de proporcionalidad y el trato discriminatorio como criterio de equidad. Ahora bien, es tan endeble el sustento de esta doble equivocación tribunalicia, que se ha caído en el absurdo de faltar a la lógica jurídica de la manera más garrafal. El afirmar que las tarifas progresivas son la respuesta justa al criterio de proporcionalidad, automáticamente ha dejado todo cuanto no se exprese en tarifas dentro de la más evidente inconstitucionalidad. E incluso el tratar con distintos raseros la Ley del Impuesto sobre la Renta -aunque sólo por la parte en la que consista en tarifas progresivas- con respecto al resto de ella y a las demás leyes tributarias -atendiendo a la “naturaleza y características especiales de cada tributo”- ha colocado al contribuyente y a las propias autoridades tribunalicias en una condición de incertidumbre, de casuística y de capricho notoriamente insalvables dentro de un régimen legal que pretenda respetarse y ser respetado como tal. Y, por otra parte, el persistir en la cantaleta de la vieja y obsoleta expresión aristotélica con la que se ha venido encubriendo la ancestral pereza tribunalicia para obligarse a pensar, ha propiciado que se tome la equidad por igualdad excepcionalizada, que se confunda la igualdad ante la ley con la equidad de la ley misma, que se controviertan ficciones conceptuales en vez de hechos concretos y que se termine en la más completa de las obscuridades al momento de juzgar. Y no hay que olvidar que la propia Corte ha reconocido que proporcionalidad y equidad son precisamente las condiciones básicas de la noción misma y fundamental de justicia tributaria. Pero no puede darse por concluido aquí este trabajo sin antes ocuparnos, así sea muy brevemente, del valor mismo de los conceptos de proporcionalidad y equidad. Ya habrá observado el lector que tanto la Corte como a lo largo de esta colaboración se han empleado por igual los calificativos de “principios”, “requisitos”, “conceptos”, “criterios”, “nociones”, etc. al hacer referencia a la proporcionalidad y a la equidad, así se aludan en forma conjunta o separada. Y también habrá observado que no se ha discutido si se trata de principios constitucionales en general o sólo aplicables a lo tributario; si se trata de meros requisitos, más que de verdaderos principios; si son conceptos jurídicos o económicos; si se trata de criterios legislativos o tribunalicios; si son nociones doctrinarias o jurisprudenciales; etc., es decir, que se ha dejado de lado el aspecto racional y dialéctico de fondo de la temática que nos ocupa para ocuparnos únicamente de su aplicación concreta a la realidad enjuiciativa convencional. Consecuentemente, debe aclararse que también a cada uno de tales planteamientos debe darse respuesta cabal si se quiere entender el trasfondo del tema. Así pues, habrá que tomarlos como “principios” constitucionales aplicables a todo el ámbito de la juricidad, ya que si sólo concernieran a lo tributario dejarían de ser principios constitucionales y no es ése el caso, pues es incontrovertible que tanto la proporcionalidad como la equidad, al menos en la forma en que han sido aquí reconocidas, son condiciones sine qua non para que cualquier norma jurídica pueda aplicarse con legitimidad. Tanto la porcentualización por ejemplo: la indemnizatoria en materia civil o laboral- como la indiscriminación en cualquier orden de ley, -y tómese la que se quiera-, son premisas indiscutibles del derecho contemporáneo, por lo que nada justifica el dar marcha atrás para volver a la ficción de la progresividad tarifaria o a la discriminación por razones de clase, especie o tipo, para efectos de dar por cumplida la falacia de que se satisfacen con ello la proporcionalidad y la equidad. También habrá que tomarlos como “requisitación” indeclinable de toda normatividad tributaria, pues así lo prevé la enfatización expresa del texto constitucional que se comenta al ocuparse específicamente de este tópico en relación precisa con dicha materia. Y es que la preocupación del Constituyente, según se infiere de ello, es la de asegurar la justicia precisamente en el resquicio en el que más pudiera resultar vulnerada, dado que el Estado es juez y parte cuando del tributo se trata. Proporcionalidad y equidad, por otra parte, son a la vez “conceptos” jurídicos y económicos, pues el tributo tiene este segundo origen y le ha sido sobrepuesto el primero. La conceptualización de los tributos como materia económica le viene desde los tiempos más remotos. La jurídica le ha sido añadida, al menos de manera formal, desde los tiempos de Montesquieu, Rousseau y Adam Smith. Pero, dentro de ambas perspectivas, no deja de ser una conceptualización solamente para objetivizar su estudio. El tratarlos a título de “criterios” implica el reconocimiento de los dos poderes que pueden intervenir en su manejo -a diferencia del Poder Ejecutivo, que también interviene, obviamente, en la manipulación del tributo, pero sólo desde el punto de vista operativo o recaudatorio, más no así desde el conceptual-, de tal forma que son los poderes Legislativo y Judicial los únicos que realmente pueden enjuiciar y opinar sobre él para conformar una política tributaria a contener en las leyes que emiten y valoran, respectivamente. Y el tratarlos como “nociones”, dado el ámbito concreto en el que se debaten, -que es el doctrinario y el jurisprudencial-, obliga a reconocer su valor teórico para discernir en torno al tema con alguna clase de supuestos o precedentes conceptuales de fondo que permitan dilucidar sus alcances y sentido, que es, a fin de cuentas, -ejemplificativamente dicho-, lo que aquí se ha intentado. Por tales motivos, pues, viene a resultar irrelevante, para efectos del fondo del asunto que nos ocupa, el que nos perdamos en disquisiciones puramente terminológicas al respecto, -que es el error en el que han caído tradicionalmente nuestras autoridades tribunalicias, según llevamos demostrado-, toda vez que la naturaleza de fondo del tema sólo nos obliga a determinar su elementalidad más inminente. Mientras no se precise y reconozca por parte de nuestras máximas autoridades tribunalicias que el principio de proporcionalidad se cumple a través de la simple tributación mediante tasas, -nunca mediante tarifas-; y que el principio de equidad se satisface mediante la simple indiscriminación, -sin que tenga algo que ver la igualdad-, sólo perderemos el tiempo en bizantinismos y vanalidades, en patrañas e injusticias, en tesis y jurisprudencias que siguen sin afinar lo esencial y nos reducen a un mero remedo de justicia. Obviamente, pues, la justicia tributaria aún está por realizarse y, lamentablemente, ya no cabe hacerla esperar más. Es responsabilidad de la Corte el comenzar a servir a la Verdad, a la Lógica y al Derecho, no a los dictados que se le impongan por ignorancia, politiquería o servilismo. LOS ACTOS INMOTIVADOS EN MATERIA FISCAL Sobradamente han resuelto nuestros tribunales que: “motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunsancias de hecho en que se apoyó la autoridad para determinar la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal”. También han resuelto lo que ya de suyo deviene obvio a partir de la preceptiva Constitucional: que fundamentación y motivación son los dos elementos de un solo requisito, es decir, que no pueden desligarse, dado que aparecen unidos por la conjunción copulativa “y”, lo cual obliga a contenerlos y evidenciarlos simultáneamente en todo acto de autoridad. Pero ocupémonos aquí -para fines de estudio- únicamente de la motivación, pues el tema de la fundamentación es relativamente sencillo: basta con la cita correcta y completa de los preceptos legales aplicables al caso para que pueda acreditarse, de tal suerte que, no siendo así, se impugne con relativa facilidad, toda vez que no entraña o implica grandes análisis. Así pues, lo que cualquiera se pregunta con respecto al enunciado alusivo a la motivación que se citó al principio, es lo siguiente: - ¿Qué es eso de: “externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho”? - ¿Por qué fue en ellas que: “se apoyó la autoridad para determinar la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal”? De estas dos preguntas nos ocuparemos aquí. Y lo primero que nos asalta como duda adicional y relativa a las dos preguntas es: ¿por qué se habla de esa tal “hipótesis legal” a pesar de que no estemos tratando el tema de la fundamentación, sino el de la motivación? Comencemos, pues, por atender a esta duda para luego ocuparnos debidamente de las dos preguntas indicadas. La única “hipótesis legal” que se ocupa expresamente del tema de la motivación de los actos de autoridad es el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Su primer párrafo dice que: “Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código, o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades fiscales, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales”. Y su segundo párrafo se inicia convalidándolo y obligando a dichas autoridades en ese único sentido: “Las autoridades fiscales estarán a lo dispuesto en el párrafo anterior...”, lo que equivale a inferir que ese “estarán” es el único camino que tienen para motivar, de tal forma que tampoco pueden aducir que el famoso “podrán” del párrafo preliminar tenga un sentido de opcionalidad o discrecionalidad del que libremente puedan servirse, ya que este segundo párrafo disipa hasta la más remota duda con respecto a su obligatoriedad ineludible. En tal virtud, únicamente por medio del empleo de cualquiera de estas tres “fuentes” es como cabe aducir que se ha cumplido suficientemente la “hipótesis legal” como para poder estar en condiciones de entrar al análisis restante y que pueda ser demostrativo de que se hubiere motivado cabalmente el acto de autoridad de que se trate. Resumamos y comentemos, entonces, a partir del contenido de ese primer párrafo del artículo 63, las tres “causales” que pueden justificar legalmente la susodicha cobertura previa de la “hipótesis legal”: - Porque se hayan ejercido facultades de comprobación (y obsérvese que ningún precepto excluye de la obligación de que, a su vez, tal ejercicio de facultades de comprobación haya estado debidamente motivado, pues aquí la norma se refiere a los actos de autoridad que tienen carácter resolutivo, obviamente que sobre otros actos previos). - Porque haya constancia en expedientes o documentos que operan las autoridades fiscales (que no pueden ser otros que los avisos y las declaraciones, principalmente, y que son los que pueden motivar, por razones de incumplimiento debidamente acreditado en el propio documento por el que se implementa el acto de molestia, hasta el ejercicio mismo de las facultades de comprobación antes comentadas). - Porque otras autoridades fiscales les hayan proporcionado tales expedientes o documentos (siendo importante observar que tal información motivadora de actos de molestia sólo puede provenir de otras autoridades fiscales, no de las que no lo sean, y sin que el precepto precise o aclare en forma alguna que también se conceptúe como tales a las extranjeras, por lo que en razón de conceptos de soberanía deben sobreentenderse como excluidas para tal efecto). De ello se desprende, pues, que las autoridades fiscales jamás podrán motivar sus actos en cualquier otra clase de elementos o consideraciones -e imagínese usted, respetable lector, todos los que quiera- sino únicamente en esos tres. Y, por supuesto, si no lo hace así en cualquiera de sus actos, éstos estarán inmotivados y, por ende, serán ilegales, amén de inconstitucionales. Suponiendo resuelta la duda, ocupémonos de la primera pregunta: “externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho” significa que deben consignarse por escrito, en el propio acto de autoridad, la (o las) causal(es) -de las tres señaladas- por las que se emite el referido acto precisamente en contra de ese sujeto y no de otro distinto, pues se trata de un “acto de molestia”, como expresamente lo califica el artículo 16 Constitucional, y que no puede ser inferido al gobernado sin motivarlo con cualquiera de los elementos indicados. El texto del acto de molestia, en consecuencia, debe señalar tales consideraciones a partir de ese repertorio de las tres posibles, -¡ninguna otra, ninguna más!-, y, además, vincular tales “consideraciones” con las “circunstancias” que les dieron origen, pues no basta que se “externen” dichas consideraciones al indicarlas como tales en el escrito que corporiza el acto, sino que, adicionalmente, deben ser “relativas a”, es decir, estar ligadas, vinculadas o relacionadas con esas concretísimas “circunstancias de hecho”, que son las que, finalmente, vinieron a dar pie o justificación a la acción misma de la que se trata. Y, en cuanto a la segunda pregunta, o sea la relativa a la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, y que sirve, así, de apoyo a la autoridad, quedemos debidamente advertidos que no se trata de una mera corroboración de lo que aquí hemos resuelto para la primera, sino de una temática totalmente distinta: no basta, únicamente, que se “externen” o expresen por escrito las “consideraciones”; tampoco basta que tales “consideraciones” sean precisamente las “relativas” a las “circunstancias de hecho” que se aduzcan por la autoridad; y, menos aún bastará el que la naturaleza de tales circunstancias deba cumplir, precisa e ineludiblemente, el requisito de que sean “de hecho” para poder circunstanciarse con apoyo en cualquiera de las tres prevenciones del artículo 63 supracitado; sino que ahora se trata de otro requisito más: que ese “apoyo” de la autoridad debe cifrarse en un criterio y un objetivo puramente determinativos, es decir, en un acto de voluntad suya que sólo puede existir jurídicamente cuando se haya adecuado “el caso concreto a la hipótesis legal”, o, lo que es lo mismo, cuando demuestre que se apoyó en cualquiera de los tres elementos citados para proceder precisamente conforme a ellos y en razón de una conducta previa de quien debe sufrir el acto concreto de molestia que debe resultar obligado realizar a causa de la citada acción del gobernado, misma que puede ser lesiva, omisiva, evasiva, etc., en cualquier forma, de las prevenciones legales en materia tributaria y que, obviamente, vulneren de algún modo el interés del fisco federal. Esto conlleva entonces, como se habrá advertido, una doble problemática: - Mientras los tres elementos citados coexistan -artículos 16 Constitucional y 63 del Código Tributario, así como el criterio jurisprudencial sustentado tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Fiscal de la Federación-, casi todos los actos de autoridad deberán juzgarse como inmotivados, pues basta verlos, -una vez impugnados debidamente-, para que así deba ser. Y en apoyo de ello debe acudirse a los artículos 38, fracción III; 43, primer párrafo; y 238, fracción II, del propio Código citado; sin soslayar las sutilezas que se desprenden de la fracción IV de este último precepto para efectos de hacer valer la anulación lisa y llana por esta misma causal. - Es tan grave este señalamiento sobre el tema motivacional, y más aún cuando se adiciona a una inadecuada fundamentación, que prácticamente puede afirmarse que no hay acto de autoridad administrativa de nuestro país, al menos en materia fiscal, que no deba combatirse invariablemente por esta vía con sobradas perspectivas de éxito, salvo cuando esa perspectiva de éxito se frustra a causa de la impreparación de algunos de los magistrados, bien porque sean bisoños en la materia o bien porque procedan con criterios puramente burocráticos o “legalistas” y se pongan a convalidar actos inmotivados a pesar de que su propia jurisprudencia sobradamente les desmienta. En suma, pues, un acto de autoridad fiscal es inmotivado, y debe reconocerse así, cuando: - No se externe (o exteriorice) -obviamente que por escrito, pues todo en materia tributaria se sujeta a esta formalidad esencial- en el propio acto de molestia, sea cual fuere la naturaleza o calificativo del mismo. - No derive de alguna, por lo menos, de las tres prevenciones que señala el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, misma que debe ser acreditada suficientemente en el citado acto de molestia, pues sólo así lo convalida a este respecto. - No indique las consideraciones relativas, es decir, que sea ayuno en el señalamiento de las causales mismas que lo originan. - No precise las circunstancias de hecho, lo que obliga a la descripción detallada de los avisos, declaraciones u otros elementos concretos cuyo incumplimiento, expresamente indicado con todos sus pormenores, haya dado pie a la citada acción. - No se apoye en la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, es decir, que no personalice la conducta específica del afectado que tipifica la transgresión de una norma fiscal en concreto y que justifica realmente la multicitada acción. CAMBIO 2: REFORMAR A LOS REFORMADORES “Existen dos tipos diferentes de cambio; uno que tiene lugar dentro de un determinado sistema, que en sí permanece inmodificado, y otro, cuya aparición cambia el sistema mismo. Para poner un ejemplo de esta distinción en términos más conductistas: una persona que tenga una pesadilla puede hacer muchas cosas dentro de su sueño: correr, esconderse, luchar, gritar, trepar por un acantilado, etc. Pero ningún cambio verificado de uno de estos comportamientos a otro podrá finalizar la pesadilla. En lo sucesivo designaremos a esta clase de cambio como cambio 1. El único modo de salir de un sueño supone un cambio del soñar al despertar. El despertar, desde luego, no constituye ya parte del sueño, sino que es un cambio a un estado completamente distinto. Esta clase de cambio la denominaremos en lo sucesivo cambio 2... Cambio 2 es por tanto cambio del cambio.” “Cambio”. Paul Watzlawick, John H. Weakland y Richard Fisch. Herder. 1989. Barcelona, pp. 30 y 31. Desde hace más de cincuenta años es rutinario que los órganos oficiales hablen sistemáticamente de “reforma fiscal”. Y, a lo largo de ellos, como para romper con el hábito y ocuparse de la excepción, sólo le cambian a “reforma fiscal integral”. Este año le ha tocado el turno a la excepción. Pero ¿qué es lo que entienden por “reforma fiscal” y qué lo que podría entenderse por “reforma fiscal integral”? A.- Por “reforma fiscal” se ha entendido siempre la simple modificación, adición y derogación de los preceptos de las leyes fiscales. Y ¿cuáles son las leyes fiscales? El Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley Aduanera, y sus respectivos reglamentos, así como la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto por la Prestación de Servicios Telefónicos, la Ley del Impuesto General de Importación y la Ley del Impuesto General de Exportación, que carecen de reglamentos. Obviamente, también se conceptúan como fiscales la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Servicio de Administración Tributaria, con su reglamento, y hasta -exagerando las cosas- un ordenamiento puramente presupuestario: la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio. B.- Por “reforma fiscal integral”, pues, debiera entenderse su cambio sustancial, como sería, por ejemplo: a).- Que se modificaran todos los ordenamientos legales precitados a profundidad. b).- Que se implantara algo verdaderamente nuevo, como podría ser el impuesto único. c).- Que se cambiara, al menos, de un sistema a otro, como fue el caso del instrumentado hace décadas en impuesto sobre la renta, mediante el cual se sustituyó el “sistema cedular” por el actual. d).- Que se dejara de ser un país con sistema tributario convencional para pasar a convertirlo en paraíso fiscal. e).- Que se suprimieran todos los impuestos a cambio de duplicar todos los derechos, dado que representan partidas presupuestales casi iguales y los segundos son mucho más tolerables. f).- Que se destinara todo lo percibido por las ventas de petróleo para sufragar el gasto público, suprimiendo todos los impuestos, dado que el mayor contribuyente es Pemex. En consecuencia, si se anuncia que no se tratará de un simple cambio a las leyes fiscales, sino de “mucho más”, lo mismo puede suponerse que se trate de una “reforma fiscal integral” que de alguna otra clase de reforma que ni siquiera se describe con precisión, quizá porque ni sus precursores saben discernir bien a bien entre los términos y expresiones que emplean. Por ejemplo: si se habla, como ahora, de la consabida “ampliación de la base”, que se reduce a suprimir algunas exenciones y gravar a quienes no lo estaban; de la tan traída y llevada “simplificación administrativa”, que sólo entienden como sencillez de las formas para las declaraciones; del incremento presupuestario a la educación y el gasto social, por aquello del abatimiento a la inflación y el crecimento al 7%; del financiamiento a la microempresa, dado que no podemos aspirar a ser algo más que maquiladores y mecánicos de las grandes transnacionales; del establecimiento de exenciones fiscales corporativas, sin precisar a qué corporaciones se quiera beneficiar o el porqué deba hacerse; del fomento a la inversión privada en las industrias eléctrica y petroquímica, para acabar de subordinarnos a los amos de la aldea global; etc., lo que realmente está ocurriendo es que se le llame “reforma fiscal integral” a un extenso cambio administrativo, orgánico, estructural, político y, como de soslayo, tributario, sin que se justifique en forma alguna tal ensalada de aberraciones al amparo del calificativo que se emplea y sin que nos merezcamos los mexicanos semejantes exageraciones y sandeces. En otras palabras, lo que verdaderamente pretenden tales anunciantes, aunque lamentablemente no lo sepan, no lo puedan o no lo quieran expresar con precisión, es una reforma de mayor calado, pero sin que proceda calificarla de “fiscal” ni de “fiscal integral”, pues, a fin de cuentas, lo que evidentemente pretenden, -según se infiere de lo que dicen-, no es lo uno ni lo otro. Así las cosas, ¿qué clase de reforma será, pues, la que proponen y cuál será la que verdaderamente demanda nuestro país? La que proponen, como vimos, es una simple mezcolanza de tópicos económicos, políticos, tributarios, etc. La que de verdad necesitamos sí es mucho más. Si partimos de la idea de que una reforma se justifica -y con urgencia- cuando se ha pasado por muchas décadas de rutina, inmovilismo, intereses creados, etc., lo menos que haremos será oponernos a ella, pues sólo la movilidad y el cambio impiden el anquilosamiento. La antítesis del cambio auténtico es la persistencia, el “gatopardismo”, el “más de lo mismo”. Lo importante, entonces, será determinar la clase de reforma que se requiere, su magnitud y su trascendencia. Y toda reforma auténtica debe comenzar por la propia Constitución, pues sólo prefijando con mayor claridad y precisión las reglas fundamentales de lo que nos caracteriza como nación es como podremos reestructurar el sistema completo de leyes y cambiar a fondo su esquema operativo, y también, a la vez, por cambiar nuestra noción misma del cambio. Ya decía Karl Schmitt que una constitución no es una ley más, sino la entraña misma de cada país, su carácter y su sentido auténtico de ser, lo que le configura y define, lo que tipifica su sentido y determina su trascendencia como nación. Reformar la Constitución y sus leyes orgánicas y reglamentarias es, pues, el primer paso de lo que podría denominarse correctamente “reforma integral” o, como también se ha dicho: “reforma del Estado”. Sin embargo, una reforma tal no puede realizarse “al vapor” sin el riesgo de incurrir en graves errores, máxime si sólo se pretendía, al principio, lo que impropiamente se denominó una “reforma fiscal integral”, es decir, un cambio orientado a mejorar las finanzas públicas únicamente, con el obvio sacrificio de cualquier clase de consideraciones sobre justicia tributaria, economía popular o cualquier otro tópico de interés colectivo, toda vez que sólo se está buscando con ella, inocultablemente, privilegiar el incremento de la recaudación. En decir, puro cambio 1. Ante ello, quizá debiéramos conformarnos con lo que podría denominarse, con mucha mayor propiedad, “reforma presupuestaria integral”, puesto que ésa termina por ser la verdadera esencia del asunto publicitado. Y, si así es, limitémonos a la reforma de los conceptos mismos con los que se formulan los presupuestos de ingresos y egresos -dado el despropósito que, tomado literalmente, representa el que se trate de leyes anuales y, por principio, irreformablessin la pretención de que ello sea o equivalga a una “reforma fiscal”, mucho menos “integral”, y sin el clásico “manoseo” de los preceptos de las leyes fiscales que tantos males ha solido causar por su inevitable carga de improvisación, ligereza y contraposición. Ahora bien, cualquiera se dirá: “bueno, pero es que el presupuesto de ingresos incluye los tributos, -además de los préstamos internos y externos y la emisión de moneda-, y, por ende, una reforma presupuestaria incluiría la fiscal o recaudatoria”. Y estaría en lo cierto. Pero una “reforma presupuestaria integral” también tendría que incluir el destino de lo recaudado, es decir, el egreso. Y éste representa, precisamente, la otra página de la misma hoja, pero en la que no se quiere poner la atención oficial en forma alguna. ¿Por qué será? Cuando se dice, como se hizo, que “ya está comprometido” casi todo el presupuesto de egresos para el año próximo, lo que se quiere es salvaguardar el costo operativo del Estado, principalmente representado por toda clase de retribuciones y privilegios de la alta burocracia, además de la carga financiera -culpa del endeudamiento indiscriminado- y de las transferencias a estados y municipios -que también representan, en su mayor parte, retribuciones burocráticas-. En tales condiciones, nada se deja como reformable en esta página y, por consiguiente, sólo se pone atención al incremento de los ingresos. La trampa del privilegio, pues, hasta allí, sigue sin abrirse. Pero la verdad es que en un país donde la mitad de sus habitantes apenas sobreviven y son candidatos a la peor de las hambrunas o tienen que huir al extranjero para escapar de la miseria, lo más ilógico y criminal es incrementar la recaudación tributaria para garantizarle a su alta burocracia el que siga gozando al máximo. En consecuencia, no es el presupuesto de ingresos lo que debe privilegiarse al pensar en reformas, sino el de egresos. Y veamos algunas razones para comprobarlo: 1.- ¿Para qué queremos alrededor de mil diputados locales, con un costo promedio anual de medio millón de pesos por cabeza, además del costo de sus auxiliares y demás gastos, si las legislaciones locales son absolutamente inútiles, tanto por la preeminencia constitucional de la legislación federal como por su evidente anacronismo, superficialidad e inaplicabilidad? ¿No bastará con las contralorías locales para cumplir las tareas de vigilancia que también se les encomiendan y con las que se pretende justificarlas? 2.- ¿Para qué queremos quinientos diputados federales, con un costo promedio anual de un millón de pesos por cabeza, además del costo de sus auxiliares y demás gastos, si en su inmensa mayoría son absolutamente ineptos para la tarea legislativa? ¿Acaso con ex-deportistas, ex-vedetes, ex-trabajadores y ex-campesinos es posible hacer buenas leyes o dar por representado al pueblo en su totalidad? En países como el del Norte, con el triple de población y varias veces más territorio que el nuestro, el número es igual. ¿Estaremos por ello mejor representados? ¿No bastaría con cincuenta o cien, pero con título académico, para ganar en racionalidad representativa, en vez de engañarnos con las tradicionales multitudes de semianalfabetos que, en múltiples casos, ni siquiera tuvieron la responsabilidad y dedicación de cumplir con el estudio de la primaria? 3.- ¿Para qué queremos ciento veintiocho senadores, con un costo promedio anual superior al millón de pesos por cabeza, además del costo de sus auxiliares y demás gastos, si, tal como empleamos al Senado, termina por ser una entidad prácticamente decorativa o puramente filtrante? Desde hace siglos, los pueblos indígenas nos enseñaron que la mejor forma de gobierno es la que se organiza con un consejo de ancianos experimentados y sabios, además de un ejecutivo o jefe que se limite a la realización de sus mandatos. ¿No podríamos quedarnos con un Senado que asuma todas las tareas de la actual Cámara de Diputados, para suprimir ésta, y reconocerle a él la fuerza plena que como poder esencial debiera tener? ¿Por qué se divide al Poder Legislativo, -que representa, recordémoslo, la soberanía del pueblo-, sin que se divida en forma alguna a los otros dos poderes? 4.- ¿Para qué queremos Secretarios de Estado, Magistrados tribunalicios, Consejeros Electorales, etc. con percepciones anuales de alrededor de un millón y medio de pesos por cabeza, además del costo de sus auxiliares y demás gastos, si sólo detentan un privilegio que en nada les distingue del resto de los mortales, ni en capacidad, ni en inteligencia, ni en preparación, ni en honradez, ni en nada? Para que un trabajador de salario mínimo se gane lo que ellos en un año, necesitaría laborar durante un siglo, y para que se gane lo que perciben en un sexenio, más de medio milenio. ¿Será tanta la diferencia y méritos entre unos y otros como para justificarlo? 5.- ¿Para qué queremos, en suma, un gobierno que juegue al “doctorcito”, al “ingenierito”, al “financierito” o al “productorcito”, es decir, para que acapare, controle o manipule, respectivamente, la salud, la vivienda, la banca o la explotación de nuestras materias primas, mediante entidades burocráticas que sólo han servido al corporativismo electorero y al sindicalismo subordinado? Dolosamente se manejan hipótesis engañosas, como las de si se deben privatizar o no la seguridad social, los organismos de vivienda, los servicios bancarios y los energéticos, pero el problema y la solución son otros: a) La seguridad social debe controlarse por el Estado mediante una oficina de caja, exclusivamente, de tal forma que los asegurados acudan a las instituciones hospitalarias o médicos privados que prefieran y dicha oficina se limite a cobrar aportaciones y pagar los comprobantes que acrediten la prestación del servicio. Nada de sindicatos serviles, burocracias subordinadas, prestaciones desmedidas, dispendios absurdos, mediocridades crónicas, esperas interminables hasta en estado de gravedad, negligencias médicas, politiquerías insulsas, corporativismos electoreros, etc. Por supuesto que los recursos aportados y sus rendimientos, así como la calidad de los servicios y la atención al paciente, se optimizarían al máximo, a pesar de las aparentes diferencias de costo entre las actuales nociones dolosamente popularizadas entre medicina privada y medicina social. b) La construcción de viviendas no es una tarea que competa al Estado moderno, pues la función de éste es reguladora, no interventora. La prevención constitucional originaria ya no sólo es anacrónica sino irrealizable en un mundo de tan alta competitividad internacional como el actual. Por ende, la intervención gubernativa en este orden debe asimilarse a la de la seguridad social: una entidad de caja que se limite a cobrar aportaciones y pagar la obra realizada. El solo ahorro de la burocracia actual, con sus trapacerías y componendas, permitiría multiplicar varias veces la eficacia del sistema. c) Ciertamente, la banca actual opera como entidad privada, pero el intervencionismo regulador y de vigilancia por parte del Estado no sólo ha propiciado irregularidades de todo orden, sino también su financiamiento periódico con recursos públicos. Obviamente, la primera de tales acciones sí le compete al Estado y debiera cumplirla a plenitud, incluyendo el control y vigilancia rigurosos de las entidades de financiamiento no bancarias a las que ha descuidado atender de manera fatal; mientras que la segunda, definitivamente, no le concierne ni tiene por qué disponer de recursos públicos para financiar sus fraudes, desvíos de fondos, negligencias, abusos, etc. En vez de seguir creando entidades subsidiarias de toda clase de rapacidades e ineptitudes -fobaproas e ipabs que sólo son más de lo mismo- para solapar tales realidades, quizá fuese preferible que se volviera al viejo concepto del “encaje legal” con el que el Estado la controló mucho mejor en el pasado, máxime que ahora la banca se ha extranjerizado. d) También se ha manejado sofísticamente el tema de los energéticos. El problema no es el de privatizarlos o no, sino el de optimizar su explotación y asegurar por el mayor tiempo posible su prestación o empleo. El Estado-empresario es tan absurdo como el Estado-indiferente. La función estatal por excelencia es la reguladora, la arbitral, la correctora. Manejar indefiniciones cantinflescas como las de “entidades o empresas paraestatales” y “órganos u organismos desconcentrados”, sólo ha servido para operar híbridos con los que se simula que está y no está presente el gobierno. Lo está, en tanto que actúa como monopolio permitido. No lo está, en tanto que delega hasta cierto punto su operación directa y le obliga a contribuir. Pero, en el fondo, su acaparamiento obedece a la necesidad de sostener una burocracia desmedida con las consiguientes ventajas políticas: corporativistas y electoreras. Lo que se requiere, pues, es el control riguroso del Estado, independientemente de la naturaleza o nacionalidad de sus operadores, pues para el pueblo lo mismo viene a resultarle lo uno o lo otro si finalmente carece del servicio, se sobreexplota, se dilapida o se corrompe. Una verdadera “reforma presupuestaria integral” debiera comenzar por suprimir, pues, toda clase de puestos y cargos superfluos, pero, además, debe terminar restableciendo el equilibrio entre los sueldos y prestaciones del sector oficial con los del mercado en general. Hoy en día todo mundo pretende alcanzar un cargo público porque éste se ha convertido en el negocio más codiciado al ser el más remunerador. Y entre el financiamiento a los partidos políticos y las prestaciones excesivas a funcionarios, padecemos de un partidarismo y un electorerismo que hasta parecieran revelar el más alto de los índices cívicos del planeta, sin que, por supuesto, se obedezca a civilidad alguna, sino al simple mercantilismo del más literal y productivo de los negocios nacionales: el de la política. Ahora bien, si todo lo que se recauda es destinado al pago de lo señalado, no se necesita ser demasiado sabio ni egresado de universidades extranjeras o ex-empleado de entidades financieras o políticas internacionales para entender con toda claridad que debe reducirse el gasto cuando no alcanza el ingreso porque la miseria se ha generalizado o tiende a ello. Hasta un escolar sabe que si sólo puede meterse un peso diario al bolsillo, lo menos que deberá hacer será gastarlo en lo que no le conviene o limitarse a soñar que puede obtener más si carece de fuentes para lograrlo o ignorando la forma de hacer que otras fuentes se lo proporcionen. Mientras el gobierno sea tan inepto que no pueda cobrarle impuestos a quienes lo evaden a plenitud -mafias de supuestos ambulantes, economía subterránea, narcotraficantes, algunos funcionarios públicos o ciertas percepciones de ellos, etc.- resulta cínico que hable de “ampliación de la base” y ello lo haga consistir en desgravar artículos de primera necesidad a cambio de suprimir impuestos suntuarios con los que sólo se favorece a ciertas élites intermedias y altas. A ningún pobre del planeta se le puede consolar diciéndole: te gravaré las medicinas pero, a cambio, te quitaré el impuesto sobre automóviles nuevos, pues todos requeriremos medicinas, mas no todos compraremos automóviles nuevos. En los países que sólo son capitalistas de nombre, -pues carecen de capitales-, nunca será idóneo aumentar tributos, sino reducir gastos. El no entenderlo así, sólo los condena irremisiblemente al recrudecimiento de sus miserias. Y ésta es precisamente la clase de fórmula que les recetan el Banco Mundial y demás organismos dependientes del Grupo de los Ocho para acabar de hundirlos y subordinarlos. De allí que sus corifeos se complazcan en insistir en ello para seguir manipulando esa “aldea global” en la que ellos comen en exceso mientras que otros se mueren de hambre. En consecuencia, las premisas esenciales de todo cambio de fondo son obvias: A.- No se trata de cambiar dentro de lo que se tiene, sino hacia lo que se anhela tener. B.- No cabe conformarse con revisar lo actual, sino que hay que esforzarse por reemplazarlo. C.- No procede realizar tal reemplazo a base de sustituciones de piezas del propio engranaje, sino de crear uno nuevo, más operante y que sirva a todos. D.- Lo que cambia, pues, es la forma de cambiar; la razón para hacerlo; el sentido en el que debe hacerse; el fondo de la necesidad a satisfacer; y, sobre todo, la esencia del esfuerzo para emprenderlo, o sea, el cambio hasta del cambio mismo. Se trata, en suma, de ese “salto de la imaginación” que puede conducirnos del encantamiento infantil cifrado en la inmovilidad feliz con la que se arrullan en su cuna los espíritus mediocres para incurrir, por contrapartida, en la audacia de convertir la oruga en mariposa, tal como la naturaleza y la realidad lo prescriben. Es obvio, entonces, que la persistencia o inmovilidad no sólo es antitética al cambio, sino, para colmo, hasta la renuncia misma a concebirlo siquiera. De tal forma que el llamado cambio 1 termina por identificarse con ella, pues sólo representa una simulación hipócrita de renovación que se limita a remover los asientos del mismo recipiente, sin impedirnos beber la pócima habitual. Una ejemplificación idealizada de la clase de cambio 2 que podría instrumentarse en beneficio de nuestro país es la que se consigna en las siguientes líneas, con la obvia advertencia de que no se pretende con ello el suponer resuelta en su totalidad la problemática nacional ni, mucho menos, presumir atendida, con tal exposición y dentro de tan breve espacio, la dimensión completa del problema que esta temática representa. Lo único que se persigue es hacer entendible que el reciente voto mayoritario de los mexicanos por una opción que se abanderó en el cambio, de ninguna forma implicó que sólo se cambiara de titular del Poder Ejecutivo, pues esa clase de “cambio” ya se daba cada sexenio y jamás ha dejado de representar algo más que una mera “renovación de poderes” conforme a la prevención constitucional que obliga a ello, sino del cambio 2, es decir, de algo distinto a la mera renovación rutinaria, porque el hartazgo del cambio 1 invadió la conciencia colectiva e indujo a optar por el cambio 2. Cabe suponer, entonces, que el presidente electo debe entenderlo así y, por ende, cuando sus “asesores” vuelven a las premisas del cambio 1 invocando medidas subsidiarias para apuntalar supuestas “reformas fiscales” tan absurdas como las inicialmente descritas, también deberá entender que la protesta y el desencanto colectivos tienen una justificación plena, pues tales “asesores”, evidentemente, no han entendido que se votó por el cambio 2, precisamente en razón de ese hartazgo nacional ante el “más de lo mismo” del ya rutinario cambio 1 en cuya bandera se había envuelto al país desde muchas décadas atrás para arrojarlo al vacío de la miseria. Por ejemplo: A.- Incluir en el texto constitucional que todos los cargos de elección popular serán absolutamente honorarios, o, por lo menos, que tendrán topes moderados e inmodificables, como podrían ser, en vía de ejemplo, los siguientes: a) Que el presidente de la República sólo pueda percibir un máximo de treinta salarios mínimos; los secretarios de Estado y los senadores, -pues se prescindiría de diputados locales y federales como ya se indicó-, un máximo de veinticinco salarios mínimos; los magistrados tribunalicios, consejeros electorales y gobernadores, un máximo de veinte salarios mínimos; y los presidentes municipales un máximo de quince salarios mínimos para los correspondientes a las capitales de los Estados o a las poblaciones que rebasen cierto número de habitantes, y de diez para los demás; de tal forma que ninguna otra clase de prestaciones, viáticos, gratificaciones, indemnizaciones, “créditos”, “regalos” o retribuciones similares o distintas les sea permisible obtener con cargo al erario público. Obviamente, ninguno de los cargos burocráticos que no sean de elección popular podría ser remunerado con más de ocho salarios mínimos, incluyendo dentro de ese límite cualquier clase de prestaciones adicionales. b) Que los viajes de todos ellos al extranjero o al interior del país se restrinjan, se realicen sin comitivas y se justifiquen plenamente, tanto al solicitar la indispensable autorización previa y general para todos los que ocupen cargos de elección popular, como una vez realizados, mediante la información plena sobre sus resultados concretos, de tal forma que se impida la ingobernabilidad derivada del exhibicionismo, el abuso y la ausencia, o la gobernabilidad a través de funcionarios menores no electos por el voto popular, pues esto último nulifica el sentido de la elección misma y hasta contraviene, en buena medida, el espíritu y la letra de la Constitución. B.- Obligar, -también a través del texto constitucional-, a que todos los cargos de elección popular queden sujetos al triple requisito de toda democracia auténtica: la libre elección; la revocación del mandato durante el desempeño del cargo por evidente incumplimiento, ineptitud manifiesta o deshonestidad comprobada; y, sobre todo, la penalización inmediata de las transgresiones a las leyes en las que hubieren incurrido los electos durante su desempeño. Obviamente, pues, la honestidad no se garantiza con remuneraciones elevadas ni con leyes penalizantes inaplicables, sino con medidas y controles eficientes y ejercidos sin restricciones. C.- Suprimir toda clase de fueros en favor de los electos, pues si la propia preceptiva actual de nuestra Constitución propugna por la igualdad ante la ley, la supresión de la esclavitud y tantas libertades más, nada resulta más anacrónico y contrario a la misma que privilegiar a los mandatarios cuando procede precisamente lo opuesto: exigirles responsabilidades. Ahora bien, ¿por qué constituye cambio 2 este breve planteamiento sobre el ejercicio honorario de los cargos de elección popular o, al menos, sobre las remuneraciones limitadas y las responsabilizaciones ilimitadas para los funcionarios citados? Porque, hasta ahora, ha ocurrido precisamente lo contrario. Y ello nos lleva a concluir, en una segunda apreciación temática, que bien puede ocurrir el cambio 2 cuando se procede precisamente al revés de como antes se procedía, pues la esencia de esta clase de cambio es precisamente la de contraponerse a la rutina, a lo admitido, a lo consentido y a lo tolerado. Esto conlleva entender, pues, que ya no debemos ser un país de inercias interminables, de vicios preadmitidos, de fatalismos inocultables, de renuncias a priori, sino una nación dinámica y orientada, en la que se supere la novedad operativa por la convicción en lo trascendente, el hábito populista por la eficacia comprobada y la improvisación ignorante por la responsabilización plena. Ya no cabe seguirse equivocando, y menos en la elección de nuevos tecnócratas que como “asesores” o como funcionarios- vengan a repetirnos las mismas patrañas del pasado, aderezando de populismos y supuestos “planes sociales compensatorios” los incrementos tributarios que tratan de “meter con calzador” bajo la infame excusa de que sólo así se podrán lograr tales o cuales metas económicas. De “solidaridades”, “progresas” y “procampos” ya llenamos y nos asqueamos. Sólo sirvieron para engordar burocracias rapaces que nada más dejaron caer algunas migajas de su mesa en tiempos electoreros. México demanda el cambio 2. Nunca más el cambio 1. Reformar hasta la forma de reformar ya no es nada más un clamor popular, sino una necesidad de supervivencia como nación. Si el verdadero cambio es el tránsito de un sistema a otro, ya no cabe seguir manipulando las viejas formas de cambiar que sólo incidían en un “más de lo mismo”, sino que se hace ineludible cambiar tal clase de “cambio”, ya no únicamente en el sentido de un “menos de lo mismo”, pues ello no pasaría de ser una excusa o un subterfugio más para evitarse el cambio 2, sino única y exclusivamente en el de un “jamás volver a lo mismo”. Y no porque se suponga, dentro del peor de los maniqueísmos, que todo lo pasado fue malo y todo lo venidero será perfecto -pues ello entrañaría la más pueril de las ingenuidades- sino porque ya el horno de la realidad no está para los bollos de los aprendices. El cambio 2 va más allá, incluso, de reformar la reforma, pues, cuando se enuncia así, lo que en verdad representa es una revolución. Si recordáramos el viejo esquema de las mentalidades quizá pudiésemos precisarlo mejor: A.- La mentalidad regresista -“todo tiempo pasado fue mejor”- no pasa de ser una mera reminiscencia de ancianos o de ex-privilegiados que ya perdieron sus canonjías. En un mundo como el actual hasta pasa por inatendible. B.- La mentalidad conservadora -“mejor no menearle”- jamás ha dejado de ser una postura avara y egoísta de quien se conforma con lo que tiene o con lo que finalmente le tiene a él, de tal forma que nunca rebasa la mera posesividad. En un mundo como el presente puede representar “status”, pero también inmovilismo. C.- La mentalidad reformista -“jarrito nuevo ¿dónde te pondré?; jarrito viejo ¿dónde te aventaré?”- por igual puede representar un mero reemplazo de los mismos recipientes que una verdadera innovación de contenidos. Pero en un mundo rutinizado, regido por mediocres, suele prevalecer lo primero y conformar a las grandes masas. D.- La mentalidad revolucionaria -“borrón y cuenta nueva”- también puede representar, por igual, el mero derribe violento de las piezas del tablero, sin afán alguno de reiniciar la partida, -como ocurre con el terrorismo y la violencia por la violencia misma-, que la visión clara de la clase de futuro deseado a cambio del pasado que conviene sepultar. Para el mundo de los rutinarios y mediocres, el cambio 2 asusta, pues termina con sus privilegios, y, a la vez, les hace solidarios para defenderse, pues forzosamente exhibe su mediocridad e ineptitud. Pero aun si sólo se tratara de una simple reforma fiscal más, habría que instruir a sus corifeos para que rebasen el cambio 1 y adquieran conciencia del cambio 2. Por ejemplo: A.- Sigue siendo el gran enigma que una temática tan importante como la tributaria sólo pueda desprenderse de la fracción IV del artículo 31 Constitucional, es decir, que se maneje como cualquier obligación genérica, pese a tantas reformas a nuestra Carta Magna. B.- No tenemos una ley reglamentaria de los artículos 14 y 16 Constitucionales, -pese a contar, por ejemplo, con la de sus numerales 4 y 5-, siendo tan indispensable para enlazar el fondo y la forma de los actos de autoridad con las prevenciones del Código Fiscal de la Federación, donde inexplicablemente se habla de “revisión” a pesar de que la norma superior habla de “comprobación”, es decir, sin discernir sobre las etimologías, sentidos y alcances de tales conceptos. C.- Aún se resuelven los recursos y los juicios de nulidad mediante todo un abanico de ambigüedades -desechar, tener por no interpuesto, sobreseer, confirmar, reponer, dejar sin efectos, modificar, reponer y hasta resolver total o parcialmente, así como, respectivamente, reconocer la validez de la resolución, anularla o hacerlo “para determinados efectos”-, con todo lo cual se eternizan los litigios y se relativiza la justicia. Las funciones resolutora y juzgatoria sólo debieran concretarse a determinar si se cumplió o no con los preceptos legales, es decir, al sí o al no exclusivos, categóricos y definitivos para resolver honestamente la actuación de la autoridad sobre el gobernado. D.- A pesar del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, con todo y la absurda redacción inicial de su primer párrafo, aún se “motivan” los actos de autoridad con meras parrrafadas demagógicas y, para colmo, las autoridades juzgadoras lo consienten. F.- Subsiste la arbitrariedad extrema del procedimiento administrativo de ejecución, donde los notificadores “hacen justicia” atropellando patrimonios y derechos con toda impunidad. G.- Aún se “actualizan” las contribuciones y otros conceptos. H.- Subsisten aberraciones como los embargos precautorios, los honorarios de ejecución, las intervenciones de negociaciones, el tratamiento delictivo de meras infracciones, las presuntivas, la participación de los empleados públicos en la recaudación y hasta la requisitación excesiva para solicitar la devolución de cantidades -no contribuciones- entregadas indebidamente. I.- Se siguen equivocando tan radical e impunemente las autoridades juzgadoras, tal como se evidencia por la cantidad alarmante de tesis contrapuestas, algunas de las cuales han sido resueltas por contradicción, pero quedando muchas más pendientes de resolver o que nunca se resolverán, y que, sin embargo, han dejado una estela de injusticias jamás reparadas de algún modo por el Estado, y que tampoco han implicado el debido castigo a quienes incurrieron en tales negligencias juzgatorias por gozar de una supuesta libertad enjuiciativa que ya es mero libertinaje, impunidad o componenda. En suma, dada la limitación de espacio propia de un artículo, concluyamos: México reclama la mentalidad revolucionaria, la que no se conforma con reformas fiscales sino presupuestarias; la que ya no se resigna al “más de lo mismo”, sino al cambio del cambio; la que votó por la adquisición de conciencia gubernativa, no por la perdida crónica de orientación nacional; la que exige la proscripción total de privilegios y canonjías, no la que los reemplace en nuevos usufructuarios. Son demasiadas las esperanzas, pero pronto serán mayores las exigencias. Ojalá que unas y otras se cumplan a cabalidad, pues sólo así tendremos cambio 2 para bien de nuestra patria. ¿CUALES “PRINCIPIOS FISCALES”? Casi cualquier tratadista en materia tributaria alude -más por inercia, imitación o rutina mental, que por investigación propia- a los llamados “principios fiscales”. Pero, ¿existen tales principios? Lo curioso es que nuestros tribunales también los refieren, dándose el caso de que múltiples litigios se “resuelvan” apoyándose en ciertas nociones a las que se les atribuye el carácter de serlo. Vale, pues, la pena el indagar si existen y, en su caso, determinar cuáles pudieran ser. La noción de principio. La voz latina principium significa comienzo. En consecuencia, tiene dos sentidos esenciales: - El histórico, como instante en el que una cosa se inicia. - El arquitectónico, como base, cimiento o fundamento en el que una cosa se sustenta. En el ámbito de la filosofía, al hablarse de principios -unidad, orden, origen y finalidad- se refiere la causa primera, el punto de partida de todo lo demás. En materia científica cabe referirlos a leyes y métodos. En materia técnica, a procedimientos y recursos. En materia artística, a formas y estilos. En materia moral, a máximas o reglas por las que se rige la conducta humana. Pero es en el ámbito jurídico -dado que ese carácter se le atribuye a lo tributario- en donde más nos importa saber qué es lo que se entiende por principio. Y encontramos que tiene por igual el sentido de norma constituyente por la que se organiza una nación; de justicia, razón o derecho en los que se sustenta la convivencia social; y de conceptualización general del derecho mismo a título de premisa o norma del orden e ideología -los llamados “principios generales de derecho”que se toma supletoriamente para resolver deficiencias de las disposiciones jurídicas escritas. En otras palabras, una cosa es que la constitución de cualquier país represente el principio estructural del mismo y otra, muy distinta, el que su constitución sea el principio de las leyes secundarias a las que da pie para que ella pueda complementarse y aplicarse. Lo primero es principio del Estado. Lo segundo, principio constitucional. Así mismo, el orden social debe regirse por la justicia, la razón y el derecho en tanto que representan el ideal convivencial básico. En tal virtud, la justicia, la razón y el derecho son principios convivenciales. Pero, separadamente, la justicia, la razón y el derecho no son principios de ciencia alguna, sino la materia misma a la que se orientan, proceden o aplican, respectivamente, tales principios convivenciales. Lo primero es principio. Lo segundo, objetivo. Y, finalmente, ya en el ámbito concretísimo de las aplicaciones jurídicas, los llamados “principios generales de derecho” representan el sedimento de sapiencia universal que permite inferir “reglas generales” aplicables a los casos en los que la ley es omisa. Suplen la omisión pero revisten todo fallo tribunalicio de lógica jurídica. Complementan al derecho procesal, pero no son principios del derecho procesal. Su propia denominación nos evidencia que se trata de “principios generales”, siendo que los principios de fondo de cualquier disciplina siempre se distinguen, -entre otros dos factores que trataremos en seguida-, por ser obligadamente universales a la disciplina de la que se trate, pues sólo así pueden reputarse como tales. En consecuencia, para que algo pueda considerarse como “principio” se requiere de tres condiciones: - que sea universal -aplicable a todo el universo de la realidad a la que concierna-; - que sea fundamental -inexcusable en todo momento a esa universalidad aplicativa-; y - que sea fundamentante -sustentador de todo el edificio teórico o conceptual en el que tal realidad se manifieste-. De no darse las tres condiciones, se podrá hablar de todo, menos de principios. Los matices de los principios. Las condiciones antes mencionadas como ineludibles para hablar de principios en relación con cualquier tema doctrinario, además de ser entendidas, deben ser analizadas. El concepto de universalidad permite discernir que sólo así cabe entender por principio un enunciado expreso, pues todo cuanto admita excepciones dentro de algún determinado ámbito de conocimiento automáticamente le quita el valor de principio y lo anula como tal. Lo que se considera invariable -por ejemplo la Ley de Boyle, que relaciona la presión del gas con el volumen- es un principio. Lo que puede cambiar en cualquier momento o admitir excepciones, no puede serlo. El concepto de fundamentalidad implica imprescindibilidad. Si un enunciado al que se atribuye el carácter de principio es sustituible sin alterar toda la estructura teórica del tema, automáticamente evidenciará que no lo es. Lo que se considera inexcusable -por ejemplo la palanca de Arquímedes para apoyar el movimiento- pasa a ser principio en tanto que ley de la mecánica. Si se descubriera que cabe desplazar objetos sin apoyo o sin palanca, no puede serlo. El concepto de fundamentabilidad entraña sostenimiento. Si un concepto determinado al que se atribuye el carácter de principio puede suprimirse sin destruir el edificio teórico del tema, automáticamente evidenciará que no lo es. Lo que se considera imprescindible -como es el caso de la cimentación de un edificio- se constituye en principio arquitectónico. Si se descubriera que cabe construir edificios sin cimentación alguna, no puede serlo. En materia tributaria, pues, habría que demostrar que el impuesto es un concepto de validez universal -recuérdese que existen, para comenzar, los llamados “paraísos fiscales”-; que es fundamental -recuérdese que también cabría sufragar el gasto público, en el caso de países monoexportadores, con el producto total de ese recurso-; y que es fundamentante -recuérdese que cabría instituir un régimen contributivo exclusivamente de “derechos” y que los estímulos y exenciones fiscales constituyen excepciones universalizables-. En consecuencia, el tributo, como tal, no admite principios, pues jamás se han podido instituir como tales la imposición ni la necesidad. Las máximas de Adam Smith. Para algunos de los tratadistas del llamado “derecho fiscal” resulta muy cómodo tomar las máximas que enunciara, hace poco más de doscientos años, el economista Adam Smith, en “La Riqueza de las Naciones”, -y que muy claramente señala así, como “máximas” y no como “principios”-, pues con ello han “resuelto” para siempre el sacrificio mental que podría representarles el ponerse a indagar si los tiene y, en su caso, demostrarlos como tales. Y por el mismo camino del menor esfuerzo han transitado nuestros tribunales, pues nada les resulta más sencillo que resolver o sentenciar como les conviene aduciendo que se acogen a los susodichos “principios”, pues así es como les han facilitado la vida tales “tratadistas”. Obviamente, el que los impuestos cumplan con las máximas -proporcionalidad, certidumbre, comodidad y economía- nada nos dice sobre sus orígenes, ni desde el punto de vista histórico ni desde el arquitectónico. Tampoco nos permite encontrar en ellas -ni aisladamente ni en conjunto- algún viso de universalidad que los justifique y, por supuesto, menos aún nos permite encontrar su fundamentalidad o discernir qué sea lo que permiten fundamentar. Y a tal extremo es esto grave que incluso las actuales leyes fiscales se manifiestan notoriamente opuestas al propósito de tales máximas: hoy, como antes de Adam Smith, nuestros impuestos son desproporcionados, inciertos, incómodos y antieconómicos. Ello corrobora, sí, que subsisten a pesar de tales contrasentidos, pero sin poder desconocer que ello ocurre en forma arbitraria, por lo que las susodichas máximas jamás podrán erigirse -al menos por parte de cualquier intelectual que se respete como tal- en el sentido de que sean principios del tributo, sino meras imposiciones temporales de un determinado sistema jurídicopolítico. Los “otros principios”. Algunos tratadistas -los pocos que han intuido la insostenibilidad doctrinaria de las máximas de Adam Smith dentro del rango de “principios” que infundadamente se les atribuyehan indagado para encontrarle “otros principios” al tema; y suelen referir como tales la “capacidad de pago”, el “beneficio”, el “crédito por ingreso ganado”, la “ocupación plena”, etc., de tal forma que ¡por principios no paramos! Obviamente, de todos no se hace uno. Jamás podrá erigirse en principio el que los contribuyentes tengan mayor o menor capacidad de pago, o el que dependan del gasto público para beneficiarse de ello, o el que se sujeten a la excepcionalidad del ingreso, o el que indirectamente se pueda estimular o no con ellos la producción y el empleo, etc., pues nada de eso nos explica el porqué del tributo mismo ni, mucho menos, su naturaleza o esencia, tal como corresponde a los verdaderos o auténticos principios de cualquier disciplina que realmente lo sea. Pero el colmo de todo sobreviene al pretender la existencia de unos supuestos “principios constitucionales en materia fiscal”, pues los ordinariamente referidos como tales -generalidad, legalidad, obligatoriedad, proporcionalidad, equidad, etc.- sólo pueden erigirse como principios propios de toda ley, -incluyendo la constitucional-, de tal forma que tampoco permiten explicar, a través de ellos, la sustentación racional del tributo. El impuesto, en suma, no tiene ni puede tener principios. Históricamente comenzó por ser una imposición o dominio. En la actualidad, es eso mismo y, además, una necesidad económica para la subsistencia del Estado, convalidada a través de las leyes que lo confirman. Su “establecimiento” y manejo, a través de las leyes, sólo obedece a la necesidad de hacerlo coercitivo, -la misma imposición o dominio-, pues, si así no fuera, nadie lo pagaría y, por ende, el Estado no podría sostenerse. Obviamente, entonces, la imposición y la necesidad no son principios, ni podrán serlo jamás. Son simples necesidades convivenciales que cambian con el tiempo. La manipulación tribunalicia. Hasta aquí hemos visto que el tributo carece de principios. Añadamos ahora que obedece a la historia de la esclavitud y la sumisión, del poder y la conquista, de la guerra y la invasión, de la “divinización” de los gobernantes y del servilismo de los gobernados; que corresponde a la mera necesidad de subsistencia del aparato burocrático y, correlativamente, hasta donde es posible, a ciertas inversiones y gastos públicos; y que se ha revestido de “juricidad” para mantenerlo dentro de un cierto indicio “civilizador”, como pretende serlo el actual, pero sin que ello quiera decir que podrá prevalecer en el futuro mediato o que, sin él, pueda desplomarse o desaparecer el Derecho. Pero lo más grave es que nuestros tribunales lo usen para solapar injusticias. Ya el que los tratadistas se entretengan en conjeturas y polémicas insulsas no pasa de mera especulación intelectual, -aunque ingenua y simplona-, pero el que los tribunales sentencien con base en conjeturas es demasiado serio para pasarlo por alto. Y eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo. Las distinciones básicas. Claro está que existen principios constitucionales y procesales. Y que, en la medida en que los tribunales resuelvan con base en ellos, su actuación es inobjetable, -aunque sin demérito de que puedan aplicarlos mal-. Pero, al resolverse así, a lo que se atiende es a las razones de ilegalidad y de inconstitucionalidad de las que adolezcan los actos de las autoridades administrativas que se demanden, lo cual, por supuesto, nada tiene que ver con el tributo en sí, sino con los actos de los gobernantes y de los gobernados en torno a él. Lo que se litiga es la improcedencia de lo actuado por unos y otros, no el tributo como tal. (Si ya bastante sudan algunos tratadistas para encontrarle “principios” y evitarse la búsqueda de fórmulas que permitan reemplazar al tributo, imagínese si el pobre contribuyente que se defiende de los abusos de la autoridad se va a poner a cuestionar los orígenes y principios del tributo o la razonabilidad misma de que pueda existir como tal). Y, tan es así y no de otro modo, que la temática litigiosa sólo gira en torno a esos dos polos: la ilegalidad y la inconstitucionalidad, pero nunca con respecto al tributo propiamente tal. Más aún al tratarse del amparo contra leyes, pues sólo cabe objetar su inconstitucionalidad, sin que proceda cuestionar el impuesto mismo por serlo. Y más todavía: no se combate en juicio el que se fije un impuesto sobre esto o aquello, ni, menos aún, el porqué lo haya de más a más, sino únicamente porque la ley que lo establezca acuse violaciones de cualquier clase respecto del orden constitucional a respetar, incluyendo el que se haya creado o el que se haya fijado sobre esto o aquello, pero sólo por contraposición a dicha normatividad. En otras palabras, aunque se cuestione la voluntad ejecutiva o el proceso legislativo por el que se hubiese creado, se impugna esencialmente su inconstitucionalidad, no el tributo en sí. Y esto es lo más indicativo del porqué sólo cabe impugnar por ilegalidad e inconstitucionalidad, pero nunca por lo que cupiera llamar “antitributariedad”. El otro aspecto del problema, o sea el relativo al origen doctrinario del que pudiera caber el desprendimiento de principios, automáticamente queda invalidado. ¿Cómo podría tener principios la imposición si sólo obedece a un objetivo de dominio y a una condición de necesidad? ¿Cómo podrían instituirse si el tributo es únicamente una obligación de dar? ¿Qué podría permitirlos si todo se reduce a la mera observación sobre si se cumplió o no con la susodicha obligación? En resumidas cuentas, la propia simplicidad arbitraria de la imposición, contrastada con su necesidad, la constituyen en “mal necesario” mientras no se invente algo que la sustituya, pero de allí a que puedan atribuírsele principios sencillamente existe un abismo insalvable. Consecuentemente, los tribunales pueden juzgar acogiéndose a los principios constitucionales, a los principios procesales y, en su caso, a los principios generales de derecho, pero nunca a supuestos “principios fiscales” ni a los no menos supuestos “principios constitucionales en materia fiscal”, por la sencillísima razón de que ni unos ni otros existen. Y, por supuesto, quien no esté de acuerdo con esta apreciación, que lo demuestre a cabalidad. El sofisma de los “principios fiscales”. A partir de las ya citadas máximas de Adam Smith, -proporcionalidad, certidumbre, comodidad y economía-, indebidamente elevadas a la condición de “principios fiscales”, proliferaron las tesis tribunalicias sustentadas en semejante ficción. Nuestros tribunales se olvidaron, por ejemplo, de que la preceptiva constitucional obliga a ligar indeclinablemente la proporcionalidad con la equidad, pese a lo cual se han emitido tesis que sólo atienden a una u otra, y que, además, las atienden mal, pues las ligan con la progresividad tarifaria y la igualdad, respectivamente. También olvidaron que la certidumbre del tributo no únicamente se desprende de la previa publicación de las leyes fiscales o de la vigencia anual de las que tienen carácter presupuestario, sino también de los resultados del contribuyente, por lo que si la legislación mercantil establece el requisito del balance anual y determina que sólo se conocen sus resultados de operación hasta que haya ese balance que los arroje, no caben los pagos provisionales a cuenta del impuesto, pues ni siquiera se sabe si al final del ejercicio se obtendrán utilidades gravables o no. También se olvidaron de la comodidad del tributo, pues ni las leyes tributarias son lo suficientemente claras y sencillas para aplicarlas sin problemas, ni puede concedérseles crédito alguno mientras se continúe con la práctica de emitir disposiciones administrativas tan frecuentes y alambicadas que todo lo complican aún más. Y se olvidaron, finalmente, de la economía, tanto en el sentido de establecer gravámenes acordes con la realidad del país, donde la mitad de la población se debate en la más deplorable de las pobrezas y miserias, como en el de compaginar el ingreso con el gasto dentro de esa misma realidad nacional, pues nada es más vergonzante que contar con ejércitos de funcionarios y empleados sobrepagados y privilegiados con toda clase de canonjías, mientras el hambre corroe las entrañas de la Nación. Así las cosas, no únicamente sería aberratorio y burlesco tomar por “principios fiscales” semejantes contraposiciones a lo recomendado por Adam Smith, sino que, para colmo, hasta suena inaudito que la seriedad tribunalicia desmerezca tan frecuentemente mediante la emisión de tesis o sentencias que convalidan semejantes sustentos de sus fallos. El sofisma de los “otros principios en materia fiscal”. El que algunos tratadistas extranjeros, sobre todo los educados en el pragmatismo anglosajón, no sepan distinguir los principios doctrinarios y tomen como tales las primeras simplezas que se les ocurren, de ninguna forma justifica que las asumamos como “dogmas de fe”. Ciertamente, nuestro proverbial “malinchismo” nos hace suponerlos infalibles por ser extranjeros o por vivir, escribir y publicar en el llamado “primer mundo”, pero el que hablen de “capacidad de pago”, “beneficio”, “crédito por ingreso ganado”, “ocupación plena”, etc., podrá justificarse como simple manifestación o descripción de la realidad económica o patrimonial de los gobernados, pero nada nos autoriza a considerar semejantes situaciones específicas de los contribuyentes como principios del tributo. Ni la capacidad de pago tiene algo que ver con él, pues ningún gobernado es igual a otro y las tasas contributivas no dependen de dicha capacidad sino de la cuantía de las operaciones que cada uno realice; ni procede tributar jamás sobre la base de beneficios irrealizados; ni cabe derivar la contribución del supuesto crédito por ganancias obtenidas; ni depende de la ocupación -tema laboral- lo que no pasa de ser más que fiscal. Y es tan endeble esta segunda tanda de supuestos “principios” que, por supuesto, hasta nuestros tribunales han sido extemadamente cautelosos en intentar siquiera su aplicación. A lo más que se han atrevido es a referirse a la capacidad de pago, pero siempre en relación con las tarifas progresivas, -tema que también tiene lo suyo-. El sofisma de los “principios constitucionales en materia fiscal”. En el caso de esta clase de “principios” el problema radica únicamente en el calificativo. Puede hablarse, desde luego, de “principios constitucionales”, de “principios procesales” y hasta de “principios generales de derecho”; pero no de “principios constitucionales en materia fiscal”, sino, en todo caso, de “principios constitucionales aplicables o aplicados a la tributación”, toda vez que en ningún momento puede demostrarse que existan o puedan existir aquéllos. Y ello es así porque no hay principios constitucionales aplicables a cada materia específica sino que, por el contrario, son las materias específicas las que acuden a los principios constitucionales para sustentar la validez de sus respectivos ámbitos. El tributo encuentra apoyo, para poder ser cobrado y vigilado, en las normas constitucionales. No son las normas constitucionales las que se inmiscuyen en él. Lo más que se permiten es delegar en las leyes fiscales la facultad de ejercer ambas funciones. Pero los principios a los que la Constitución se refiere sólo conciernen a ella y no pueden desprenderse de las leyes secundarias ni ser tipificados en forma expresa a partir de éstas, de tal suerte que hasta demeritaría en universalidad la propia Constitución en la medida en que se particularizara su preceptiva. E incluso al hablar de “principios constitucionales aplicables o aplicados a la tributación” hay que extremar la cautela, pues los principios constitucionales solamente pueden ser realmente tales cuando se aplican a todo, no nada más a lo tributario. Y esto también es sobradamente obvio, pues dejarían de ser principios constitucionales si sólo sirvieran para este tópico en particular. Obviamente, el hablar de generalidad, legalidad, obligatoriedad, proporcionalidad, equidad, etc. no concierne sólo a lo contributivo, sino a todo el ámbito de la juricidad del que se ocupe una constitución. Si toda la normatividad vigente para las diversas ramas jurídicas acusa deficiencias en cuanto a esos requisitos de generalidad, legalidad, obligatoriedad, proporcionalidad, equidad, etc., lo que se impugnará no será un tópico contributivo, sino una violación constitucional. Y nadie puede sostener doctrinariamente que dichos principios constitucionales sólo conciernan a lo tributario sin demérito de que, ipso facto, deban dejar de considerarse como principios constitucionales, pues al excluirse de este último ámbito dejan de ser principios y de pertenecer a tal normatividad de orden superior. Obviamente, el derecho fiscal jamás podrá reclamarlos para sí sin la evidente e inevitable consecuencia de anularlos como principios constitucionales, pues su particularización automáticamente les quita ese rango. Los principios mismos de proporcionalidad y equidad, que, por su ubicación dentro del texto constitucional, parecieran explicarse únicamente en razón de lo tributario, no sólo conciernen a dicha temática sino a la de todo el derecho al que pretende tutelar y acogerse la Constitución misma. Y es que, si tales requisitos se le imponen a las leyes fiscales en forma expresa, ello no representa más que una puesta de acento en ese tema, toda vez que también las leyes no fiscales deben reunir dichos requisitos para ser tales, pues imagínese lo que ocurriría si esas demás leyes automáticamente quedasen excluidas -interpretando la norma a contrario sensu, como por simple lógica jurídica correspondería hacerlo- del requisito de ser igualmente proporcionales y equitativas. Las conclusiones inevitables. El más grave de los daños que puede causar una teorización incorrecta suele manifestarse precisamente en el ámbito jurídico. Y ello es así porque la doctrina se considera convencionalmente como “fuente de derecho”. De tal forma que, ante la imposibilidad de encontrar apoyos en la ley, en la jurisprudencia, o en los principios generales de derecho, se acude a los tratadistas. Y si éstos se inclinan por “teorizaciones” puramente repetitivas de lo dicho por otros, -tan perezosos como ellos para indagar por su cuenta-, el resultado es que la mentira tantas veces repetida se tome por verdad. En el caso de los principios fiscales, pues, eso es justamente lo que ha ocurrido. Son tantos los tratadistas que se han limitado a repetirlos sin ton ni son que se ha terminado por tenerlos como ciertos, pese a que se trate tan evidentemente de una serie de mentiras más. Ahora bien, nuestro propio análisis quedará trunco si no evaluamos el valor del tributo como tal, pues la razón principal por la que sobrevive, a pesar de la evidencia incontrovertible de su arbitrariedad o naturaleza impositiva, -aunque necesaria a la subsistencia del aparato estatal-, es por su apoyo en la ley y, desde luego, eso le dá valor jurídico y significación operativa. Y lo primero que cabe considerar es su sentido ético: ¿es bueno o es malo? En seguida, advertir su significación ideológica: ¿es un instrumento de dominio y control sobre los gobernados o no lo es? Y, finalmente, aclarar su trascendencia económica ¿procede o no pagarlo a la vista de la forma como se ejerce el poder y como se eroga lo recaudado para sustentarlo? Claro está que las tres preguntas están implicadas entre sí, pero procede estudiarlas primero por separado y, posteriormente, analizarlas en conjunto. El sentido ético del tributo, para comenzar, ni siquiera debiera ser materia de conocimiento, pues ninguna arbitrariedad o dominación puede conceptuarse, a priori, como positiva. No obstante, vale la pena entrar en una segunda etapa de discernimiento que nos permita dilucidar su positividad puesto que su cobro atiende a una necesidad económica colectiva y, correlativamente, su negatividad, dado que dicha carga puede emplearse para dominar o abusar de los gobernados, sobre todo cuando incumplen con esta clase de “obligación jurídica” posteriormente inventada. Por otra parte, el que sea bueno o malo también se manifiesta como una inevitable dualidad: para el recaudador es bueno de por sí; para el pagador es malo siempre. Pero el verdadero problema ético se plantea al tratar el incumplimiento, toda vez que se trata de una clase de “conducta culpable” sin ribetes delictivos, pues, a pesar de los tratadistas, popularmente se toma como encomiable e ingeniosa esta clase de ilícitos, por contraste con los que verdaderamente lo son. Políticamente, -desde siempre-, el tributo se emplea como medio de control o dominio sobre la población. La sola finalidad económica de apuntalar el sostenimiento del aparato burocrático no explica en modo alguno la magnitud de las acciones represivas o simplemente amenazantes que derivan de él. Para todo estado es un instrumento de doble uso: la recaudación y el dominio. Y no cabe suponer que esta dualidad de fines pudiera deshacerse en algún momento, pues, la coerción misma que conlleva en su naturaleza, forzosamente induce al manejo opresivo de él como instrumento y expresión de poder. En tal virtud, también cabe el uso opuesto del arma: una “huelga” de tributos puede blandirse como muestra de fuerza u oposición popular en contra del Estado, por lo que tal concepción armamentística del susodicho instrumento también se corrobora desde la orilla opuesta. Económicamente, ningún gobernado puede dejar de observar la forma como se emplea lo recaudado. Si el dispendio y la corrupción campean, su resistencia a pagarlo aumentará en proporción directa. Si la inversión pública se evidencia en mayor grado que el gasto burocrático, tal resistencia decrecerá. En ambos casos, pues, el tributante quedará sujeto a los avatares de la política económica que se observe por parte de sus gobernantes. Pero tampoco se reduce a esto la reacción contributiva del gobernado cuando se está en el plano de lo económico. Sabe que puede resultar más afectado si la cuantía del tributo excede su capacidad económica y la rentabilidad mínima a esperar de la actividad por la que se sacrifica. Así, el contribuyente queda, por este particular motivo, más vulnerado que por la arbitrariedad o voracidad recaudatoria, toda vez que, por encima del tributo, estará siempre su patrimonio. En suma, pues, tampoco dentro de la línea de ideas de lo ético, lo político o lo económico, es posible encontrar sustento alguno al objetivo de hallarle principios a la tributación. La apreciación final. Es común creer en una cierta infalibilidad de los tribunales. Su jurisprudencia suele llegar a ser, -al menos para algunos-, una especie de “principio” o “dogma de fe”. Se supone que el considerar “firmes” sus sentencias, al no controvertirlas, o el tomarlas como última palabra, a falta de otras instancias, automáticamente confiere a sus dictados el rango de “verdades reveladas”. Pero nada más falso que eso. Y veamos, para terminar, un par de muestras de sofismas jurisprudenciales que nos dejan ver la forma como se cocina esto, tanto en lo que atañe a ejemplificar uno de los “principios” citados como de la temática que distrae a nuestros tribunales: 3046 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. PRINCIPIO DE BENEFICIO QUE LAS INFORMA.- Una de las notas distintivas de la contribución especial como la que es materia de examen, consiste en que los sujetos pasivos de la relación tributaria son los individuos que, por ser propietarios o poseedores de predios ubicados frente a las instalaciones que constituyen la obra pública, obtienen un beneficio económico traducido en el incremento del valor de sus bienes; y así obtienen una ventaja que el resto de la comunidad no alcanza. Esto es lo que la doctrina jurídica ha calificado como “principio de beneficio”, consistente en hacer pagar a aquellas personas que, aunque no reciben un provecho individualizado hacia ellos, en cambio se favorecen directamente por un servicio de carácter general. Amparo en revisión 107/1972. Armando Antonio Sánchez Chávez. Julio 24 de 1973. Unanimidad. Ponente: Mtro. Ernesto Aguilar Alvarez. Como se ve, no sólo la inflación, sino hasta las obras públicas que el Estado debe realizar con la recaudación fiscal obligan otra vez a tributar, pese a que también el predial y el de renta sobre la utilidad que se obtenga cuando se venda el inmueble en cuestión, incidan también. Se grava la plusvalía, pero sin haberla realizado. Con ese criterio, también deberían gravarse todas las obras y servicios públicos que realice el gobierno, pues policía, alumbrado, agua, etc. nos hacen resultar a todos favorecidos “directamente por un servicio de carácter general”. Ya en su “Filosofía de la Historia”, el inolvidable Voltaire decía, respecto de la brujería en su siglo: “Habríais visto a miles de miserables lo suficientemente insensatos como para creerse brujos, y a jueces lo suficientemente imbéciles y bárbaros como para condenarlos a la hoguera. Habríais visto una jurisprudencia establecida en Europa, sobre la magia, tal como hay leyes sobre el robo y el asesinato: jurisprudencia basada en las decisiones de los concilios. Lo peor era que los pueblos, viendo que la magistratura y la Iglesia creían en la magia, se convencían aún más de su existencia: por consiguiente, cuanto más se perseguía a los brujos, más aparecían”. Y lea usted la tesis siguiente y dígase a sí mismo si en algo habremos cambiado, sobre todo a la vista de los bizantinismos y barbaridades con los que nuestros actuales jueces se entretienen en discernir, definir, distinguir y elucubrar sobre asuntos tan sesudos como los tratar el “principio de aplicación estricta” para pontificar en torno a las diferencias entre las sandalias y los huaraches: ARTICULO 18 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA LOS INGRESOS POR VENTAS DE HUARACHES.- LOS RELATIVOS A LAS VENTAS DE SANDALIAS DE PLASTICO NO PUEDEN GOZAR DE ELLA.- Con fundamento en el principio de aplicación estricta de las disposiciones que establecen cargas a los particulares y excepciones a las reglas generales, señalado en el artículo 11 del Código Fiscal, no pueden equipararse las sandalias de plástico a los huaraches, para el efecto de que los ingresos percibidos por la venta de las primeras, gocen de la exención prevista para los ingresos provenientes de la venta de los segundos, ya que por un lado, de acuerdo con su significado, la sandalia es una especie de calzado que se sujeta al pie por medio de cintas o correas, y el huarache es una especie de sandalia tosca de cuero usado por los campesinos mexicanos, lo que quiere decir que si el huarache resulta una especie del género sandalia y la exención se refiere a la especie, dicha exención no puede comprender todo lo que incluye el género. Además, del citado artículo 18 fracción IV inciso ñ) se infiere que la intención del legislador al establecer una exención para los ingresos obtenidos de la venta de huaraches y sombreros de palma, tomando en cuenta la naturaleza repercutible del tributo, fue la de beneficiar a las clases campesinas de bajos recursos del país, ya que es un hecho notorio que es ese sector de la población el que utiliza esa indumentaria y esa intención se vería desvirtuada si la exención se ampliara de tal modo que llegara a favorecer, al dejarse exentos los ingresos obtenidos por la venta de otro tipo de sandalias, a otro grupo de personas, respecto de las cuales no existen elementos para deducir que también las quiso tomar en cuenta el legislador. Revisión No. 1155/78.- Resuelta en sesión de 8 de junio de 1979, por unanimidad de 6 votos.Magistrado Ponente: Mario Cordera Pastor.- Secretario: Lic. Celestino Herrera Gutiérrez. Revisión No. 738/77.- Resuelta en sesión de 8 de junio de 1979, por unanimidad de 6 votos. Magistrado Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: Lic. Edgar Hernández Carmona. Revisión No. 955/81.- Resuelta en sesión de 26 de enero de 1982, por mayoría de 6 votos y 2 más con los resolutivos. Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario: Lic. Jaime Cancino León. TESIS DE JURISPRUDENCIA No. 117 (Texto aprobado en sesión de 23 de febrero de 1982). (Visible en Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 2a. Epoca Año IV, Núm 26, Febrero 1982). De esta increíble tesis jurisprudencial se infieren múltiples enseñanzas: A.- Que las sandalias se sujetan al pie por medio de cintas o correas. Habrá que suponer, entonces, que los huaraches se sujetan al pie con engrudo, cola, cemento o pegamento epóxico. B.- Que los huaraches son sandalias toscas de cuero usadas por los campesinos mexicanos. Habrá que concluir, entonces, que la diferencia es entre lo tosco y lo delicado. C.- Que la sandalia es el género y el huarache es la especie. Habrá que concluir, entonces, que a Darwin se le escaparon estos especímenes. ¡Qué lástima que no hayan definido la chancleta, la alpargata, la zapatilla, la abarca, la babucha, la pantufla, la chinela y el chanclo, pues todos son sinónimos de sandalia y huarache! ¿Cómo explicar, entonces, que Jesús de Nazareth usara sandalias y no fueran de plástico? Pero, en fin: ¡así es como se aplican los “principios fiscales” en nuestro país! LOS IMPUESTOS INVISIBLES Suele decirse que la inflación es un impuesto oculto. Y, ciertamente, así es. Pero no serán los “impuestos ocultos”los que atenderemos en este trabajo, sino los invisibles. Para ello comenzaremos por distinguir entre lo que se entiende como “impuesto oculto” el citado caso de la inflación- y el “impuesto invisible” -el caso de los que veremos aquí-, pues, definitivamente, no es igual lo que se oculta momentáneamente que lo que no puede verse en forma alguna y que, sin embargo, sabemos que está allí y lo sufrimos. Y es que, lo oculto, en algún momento se hace muy claramente visible como lo que es; mientras que, lo invisible, siempre será imperceptible, aun cuando sepamos de su existencia por otros aspectos de la realidad. En otras palabras: lo oculto se califica así porque puede hacerse visible en algún momento, aunque transitoriamente se esconda; mientras que lo calificable como invisible sólo se intuye, -porque no se esconde-, sino que está presente y no aparece. Viene a ser como esos cuerpos celestes que jamás veremos al telescopio y que, sin embargo, ejercen su fuerza de atracción o alguna otra influencia en el equilibrio cósmico y por ello permiten a los astrónomos inferir su existencia. Adicionalmente, cabrá considerar un segundo y último aspecto preliminar del tema: desde hace milenios la humanidad se acostumbró a entender el tributo como una entrega incondicional: primero, de la vida personal y de la familia; luego, del trabajo y de los bienes de ambos; enseguida, de la libertad y de los frutos del trabajo personal únicamente; y, ahora, -dicho todo en esta forma tan suscinta-, sólo de los frutos del trabajo. Ha ocurrido, pues, una correspondencia plena con el tipo de regímenes imperantes: del absolutismo al totalitarismo, del totalitarismo al esclavismo, del esclavismo al liberalismo y del liberalismo a la filodemocracia contemporánea, pero sin que ello haya significado en forma alguna, como equivocadamente podría inferirse en forma apriorística, que haya menguado en su esencia por razón de este proceso de “modernización” de los demás órdenes. Lo que realmente ha ocurrido es que se ha venido simulando y ocultando, sin replegarse en forma alguna, para aparecer más suavizado o “civilizado”, pero sin que el poder se haya resignado jamás a la idea de renunciar a su abatimiento en lo más mínimo. Y, prueba indirecta de esta última apreciación preliminar, es que sigue siendo delictivo o penalizable su incumplimiento. Antes, se colgaba o azotaba al que incumplía; ahora, se le encarcela o embarga. Cambiará el dramatismo de la pena, pero la causa y el efecto son los mismos. Así, una vez apercibidos de lo hasta aquí expuesto, comencemos a identificarlos conforme a los tres parámetros que convencionalmente se aplican doctrinariamente en materia tributaria: al ingreso o renta, al gasto o consumo y a la posesión o tenencia. 1.- Al ingreso o renta.Si socráticamente entendiéramos que somos “ciudadanos del mundo”, lo primero que debiera alarmarnos son las disparidades tan radicales que padecemos. El norteamericano medio, por ejemplo, vive económicamente en el paraíso, sobre todo si lo comparamos con los habitantes de Etiopía o de la República Dominicana, para quienes la vida es literalmente un infierno. El ingreso per cápita es tan desproporcionado que ya desde 1976 denunciaba Roger Garaudy (“Una Nueva Civilización. El Proyecto Esperanza”, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977), que: “un americano consume 500 veces más energía y recursos naturales y, en consecuencia, es 500 veces más contaminante que un hindú. Un crecimiento demográfico de 10 millones de americanos es más peligroso para el futuro del planeta que el de 4,000 millones de hindúes”, y, desde entonces: “los Estados Unidos, con el 6 por 100 de la población del globo, consumen el 35 por cien de sus recursos naturales”, todo lo cual permite advertir que la diferencia de ingreso y consumo no únicamente crea una condición de extrema desigualdad entre ricos y pobres de la que bastaría culpar a los demás gobiernos para dar por “resuelto” el asunto, sino que, además: - Convierte en totalmente absurda la tesis aristotélica en el sentido de que haya que “tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales” para efectos de justicia, pues ninguna razón existe para considerar que los norteamericanos sean mejores, superiores o privilegiables con respecto a los habitantes de casi todos los otros países. - Evidencia la más infame de las formas de tributación, pues las mayores potencias son los primeros productores de basura nuclear, de desechos atómicos arrojados al mar con su irreversible contaminación, de la deforestación creciente, de la radioactividad que resulta de cada falla de las plantas nucleares, del problema del ozono, del dispendio energético en su beneficio, etc. todo lo cual se concentra en las eufemísticas expresiones “crecimiento” y “progreso”, pero de las que son ellos, prioritariamente, los beneficiarios principales, por lo que se origina una tributación ineludible con la propia vida de generaciones enteras que bien puede confluir en el suicidio universal. - Y si ya de por sí el trabajar y generar ingresos o rentas conlleva el castigo de la tributación ordinaria, en vez de gravarse por cada país únicamente sus actividades contaminantes, es obvio que sobrevenga un desestímulo para toda actividad nacional; reacción que, por supuesto, termina por incidir en mayor grado en quienes menos contaminan. Además, lo mismo que ocurre a nivel mundial se reproduce localmente. Las tasas y tarifas tributarias, por ejemplo, gravan igual al que vive en las grandes urbes que al que sobrelleva una vida miserable y ayuna de servicios mínimos en poblaciones abandonadas. ¿De dónde desprender, pues, en estricta lógica, que se esté tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales? 2.- Al gasto o consumo.Sobre la base del mismo parámetro antes tomado, el gasto o consumo refleja, antes que nada, una capacidad. Quien más “crece” o “progresa”, mayores posibilidades tiene de gastar o consumir, especialmente porque toma ventaja sobre los demás. Dicho en términos refraneros muy nuestros: “el que tiene más saliva traga más pinole”. Y ello es todavía más obvio en una sociedad globalizada, pues se conjugan en ella toda clase de recursos adicionales para fortalecer más a los que más tienen y deprimir más a los marginados. Pero pensemos en ello no nada más en términos individuales, sino, sobre todo, de comunidades y países. ¿Hasta dónde es válido creer que tal “crecimiento” o “progreso” no pase de ser una mera bandera consumista? El propio Garaudy (op. cit.) nos hace ver que el crecimiento demográfico y la producción excesiva de vehículos, así como el congestionamiento de tránsito de las grandes ciudades ha provocado un retroceso del susodicho “progreso”. Y refiere a M. Bourgine, quien estimaba que: “ya en 1967 las pérdidas por embotellamientos en la región parisina representaban 10,000 millones de francos brutos, y 40,000 millones para el conjunto del país (8 por 100 del producto bruto nacional)”, y añadía por sí mismo nuestro autor que: “si en 1952 los autobuses circulaban a una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora, en 1970 sólo lograban hacerlo a 10 kilómetros por hora. La misma velocidad de los ómnibus a caballo del siglo pasado”. En otras palabras, que el “progreso”, o “crecimiento”, está implicando el consumo del planeta, de la vida, de la salud y del tiempo, pero, sobre todo, que está revirtiéndose: algún día, cuando idealmente se alcanzara a plenitud en términos de máxima disponibilidad de recursos técnicos y materiales, así como de la existencia plena de medios para explotarlos, es muy probable que ya no haya habitantes sobre la tierra que puedan disfrutarlo. Obviamente, esta clase de tributo también es invisible. Los ciudadanos de los países menos favorecidos por la fortuna seremos arrastrados, sin participación alguna de nuestra voluntad, hacia una debacle que nos destruirá irremisiblemente. Pero también en el ámbito doméstico las cosas ocurren igual. El centralismo, el presidencialismo, la falta de acotamiento legal efectivo a los caprichos gubernativos, la imposibilidad práctica de revocar los mandatos cuando son obvios los incumplimientos, etc. están propiciando que los desmanes prevalezcan por sobre cualquier clase de racionalidad y razonabilidad en el ejercicio de los cargos públicos. Y esto, por supuesto, representa una clase de tributo tan invisible como el anterior, toda vez que se sacrifican generaciones enteras a la pérdida de oportunidades para mejorar la realidad dentro de un orden más humano. Obviamente, no hay mayor crimen que el de desperdiciar el tiempo, particularmente si se entiende que la vida está hecha de éso y que constituye el menos renovable de todos los recursos. En consecuencia, al hablar de consumo o gasto habrá que meditar sobre el efecto del tiempo dilapidado en oportunidades fatalmente perdidas para la comunidad humana por negligencia, burocratismo o ineptitud gubernativas. 3.- A la posesión o tenencia.En la hipótesis del llamado derecho de propiedad se esconde el sofisma más nefasto de todos los imaginables. Hasta el más ignorante de los gobernados sabe y repite a diario que: “al morir, nada nos llevamos”, pero, a pesar de ello, nos pasamos la vida en el desgaste total que representa el empeñarla en adquirir o poseer. Sabemos, por ejemplo, que a pesar de contar con las máximas riquezas, no podremos comer más que los demás, pues tenemos estómagos similares; ni empalmarnos dos o más camisas, pues sería hasta de mal gusto el hacerlo; pero, a pesar de saber de todo ello sin el menor género de duda, seguimos esforzándonos por desperdiciar la vida en atesorar riquezas -incluso hasta por sobre el mandato cristiano: “No atesoréis riquezas en la tierra...” y que tiene equivalentes conceptuales en todas las religiones auténticas-. ¿A dónde puede conducirnos, entonces, una carrera tal? El derecho de propiedad convalida una posesión o tenencia demasiado tentadora. La inseguridad tradicional del hombre se resuelve, para muchos, precisamente así; aunque no haya límite para tal concentración desmedida de bienes, incluyendo el grado en el que influyen para ello la soberbia, codicia, avaricia, vanidad y otros factores afines o similares. Obviamente, ni hay un impuesto mundial a tales excesos ni se han establecido limitaciones legales a los mismos. En consecuencia, sólo las transmisiones hereditarias logran equilibrar un poco tales concentraciones cuando se fragmentan las fortunas heredadas entre varios beneficiarios. Pero el trasfondo del problema subsiste. La posesión es la base de sustentación de todo capitalismo y éste, por su propia naturaleza estructural, tiende a buscar los mismos niveles de asociación o reconcentración al exclusivizar el matrimonio entre clanes selectos. Ello genera élites de altísima reconcentración patrimonial que se desarrollan exponencialmente en ese preciso sentido agudizador de la riqueza atesorada, y que tienden a marginar, en definitiva, a todos los ajenos o extraños a ellas, quienes, a su vez, van a una pauperización creciente e irrefrenable. La falta de control legal, tanto mundial como local, viene a representar un impuesto invisible de extrema gravedad. La marginación progresiva de los descapitalizados -hombres y pueblos- es uno de los peores tributos que pueden pesar sobre ellos. Y no bastan las prácticas legales antimonopólicas, tan evidentemente domésticas, -que finalmente suelen terminar maquilladas a través de meras pulverizaciones aparentes o formalistas de los mismos capitales-, para dar por cumplido el ideal de la coparticipación universal. Los monopolios singularizan e impiden por sí mismos la competencia, pero no van más allá de la concentración localista. Las leyes antimonopólicas buscan evitar la concentración, pero no impiden los efectos que ya hayan causado. La solución de fondo al problema de la concentración desbordada de riqueza sólo puede encontrarse en la fijación de un tributo mundial fuerte a las transnacionales, amén de su aplicación o reinversión del total recaudado en proporción inversa al índice de riqueza de todos los países del globo, pues sólo así se equilibraría el saqueo de recursos que ejercen los más poderosos al arrogarse hasta la potestad de fijarle precios a los bienes naturales y productos que generan o elaboran. Es la injusticia económica del capitalismo universal lo más desgravado del planeta y, a la vez, el principal erosionador de las estrecheses de los miserables. Pero dejemos de lado estos tres enfoques del tributo, cuya invisibilidad, como hemos visto, deviene, de la desigualdad, la contaminación y la concentración desproporcionada de riqueza, para ocuparnos ahora de otra clase de impuestos invisibles, aunque tan funestos como los señalados. Y comencemos por referirnos a cuatro principales: el armamentismo, la radioactividad, los desechos nucleares y la extorsión de los órganos oficiales. Del primero de ellos, o sea del armamentismo, deben advertirse dos matices esenciales: para salvaguardar la hegemonía de los mercados propios y reprimir a los mercados emergentes ajenos, se invoca una pacificación institucionalizada a través de los organismos internacionales que justifique la existencia de ejércitos sobrearmados en manos de las grandes potencias. Pero, además, como son ellas mismas las mayores productoras de armas, propician mercados clandestinos o abiertos en menor escala para surtir sus excedentes y desechos. Obviamente, pues, en tales potencias el tributo ordinario se distrae en subsidiar a la industria militar, cuando así se requiere, a efecto de mantenerla en plena competitividad, pero, además, se genera un impuesto invisible a través de tal distracción. Paralelamente, en los países importadores de armas, sean legales o clandestinas sus compras, se provoca el aporte de las víctimas necesarias para justificar su adquisición, la inseguridad perpetua que ello conlleva y, por supuesto, la agresión o represión social que encadenadamente provocan tales procesos, todo lo cual entraña un impuesto invisible peor, tanto en fuga de divisas como en vidas. Se pretexta, por ejemplo, el combate al narcotráfico, para que los latinoamericanos y asiáticos se combatan y maten entre sí con las armas que otros les proveen, pese a que el problema del consumo sea de esos “otros”, quienes, además, y para colmo, son los primeros productores y consumidores de drogas en el planeta y lo único que realmente quieren que se combata es la pequeña competencia extranjera que les impide el monopolio total del negocio, incluyendo el eufemístico “lavado de dinero”, -como si estuviera muy limpio cuando sale de la mano de sus consumidores- sin que su presunta eficacia fiscal y policíaca -tan sobada en sus películas- sirva un comino para detectarlo así en su propio territorio. Del segundo y tercero de ellos, o sea de la radioactividad y los desechos nucleares, cabe ocuparse en común, pues sobreviene un conjunto de tributos invisibles mucho más grave. Las explosiones y fugas de plantas nucleares, con su aún indeterminable efecto radioactivo sobre toda la humanidad, sobre los territorios y cultivos de los demás países, y por varios milenios, así como el arrojo de desechos nucleares al mar o en grandes tiraderos de dudosísima seguridad sanitaria, son causa oculta de múltiples enfermedades, padecimientos y degeneraciones orgánicas cada vez más inocultables e irresolubles. Claro está, pues, que la atrofia de la vida, de la salud y hasta de los genes representa una clase de tributo mucho más grave que el económico o convencional, pues no hay forma de resarcirse de él. Y, como en lo antes señalado, son quienes no los producen quienes más resultan afectados por los países que los generan. Pero el clímax de esta clase de calamidad es que se trata de un tributo invisible que no puede evadirse en forma alguna por nadie. Tampoco hay manera de eludirlo o quedar exento de él. Y, muy probablemente, puede representar el exterminio mismo de la especie a corto o mediano plazo. Del último de ellos, o sea de la extorsión de los órganos oficiales, también cabe hablar en términos de invisibilidad tributaria. Se trata de toda una cadena de ardides por los que el agente tributario convencional consigue que la recaudación no llegue a las arcas públicas sino a su bolsillo y, consecuentemente, que deban incrementarse las tasas y tarifas para alcanzar la recaudación presupuestada, lo cual convierte en una espiral interminable la gravedad del fenómeno. A mayor elevación de la cuota, tasa o tarifa impositiva, mayor es la “mordida” y, por ende, a mayor insuficiencia de fondos públicos disponibles, mayores cuotas, tasas o tarifas para sufragar el gasto público. La corrupción impune agrava al Estado. A primera vista parece un fenómeno intrascendente, pero va desde la extorsión escasamente significativa del agente caminero o el oficinista deliberada o mañosamente negligente, hasta la que permite solapar ilegalidades industriales en materia de contaminación o los mercados subterráneos del contrabando y el narcotráfico, pero pasando por la de toda clase de inspectores, visitadores, jueces, actuarios, notificadores, etc., que terminan por constituir un verdadero ejército de encarecedores de la actividad legal, hasta el punto de hacerla incidir en el consumidor final inevitablemente y como un tributo invisible que no proviene de la inflación, sino única y exclusivamente de la extorsión y, paradójicamente, de las deficiencias de los ordenamientos legales, tanto en sí mismos como para resolverla. ¿Por qué, pues, vienen a resultar más graves y peligrosos los tributos invisibles que los visibles y los ocultos? Porque son literalmente fatales. Pero abordemos un tercer aspecto del tema que nos ocupa. Se trata de las pérdidas de oportunidad gubernativa que ninguna prevención legal permite sancionar en forma alguna. Para explicarlo con mayor claridad, pensemos imaginativamente en un gobernante que hace unas décadas tuvo oportunidad de construir, con los recursos de la recaudación tributaria que obraban en su poder, una presa o una carretera y que, inexplicablemente, se abstuvo de realizar. Al pretender ahora la realización de tal obra tendrán que erogarse recursos mayores, claro está, pero, además, habrá que considerar todo el daño que causó aquella negligencia gubernativa que obliga a realizar hoy lo que pudo realizarse en su tiempo, los daños causados a tantos ciudadanos durante esas décadas al hacerles carecer de tal satisfactor, y, sobre todo, el daño actual que causa el distraer fondos para subsidiar aquella negligencia y que bien podrían emplearse en otras prioridades. No faltará, desde luego, quien diga que estamos hablando de lo que pudo haber sido y no fue, o que estamos explotando la historia para satanizar la ineptitud o irresponsabilidad de nuestros ancestros, o que, sencillamente, no vale la pena ocuparse de conjeturas e imposibles; pero lo que realmente se pretende aquí es destacar un problema totalmente diferente a tales pretenciones: el impuesto invisible que representa para las actuales generaciones un pasado que no cumplió consigo mismo, una irresponsabilidad que no se penalizó, una gestión gubernativa que defraudó, una ficción de gobierno que no fue tal. ¿Qué clase de sanciones prevén nuestros sistemas legales para castigar tales conductas gubernativas de carácter omisivo?, ¿cómo puede rescatarse el tiempo -recurso inevitablemente irrenovable- a pesar de que su abuso representa el peor de los gravámenes?, ¿dónde está la autoridad judicial que califique tales ilícitos gubernativos? En otras palabras, esta tercera perspectiva de los impuestos invisibles es la que resulta del incumplimiento gubernamental en el ejercicio de las funciones que se le atribuyen como propias. Y, curiosamente, no termina todo allí, pues no es únicamente el incumplimiento de funciones lo que origina esta clase de tributo invisible, sino que en toda decisión errada, en toda equivocación operativa, en toda desviación de recursos, en todo acto de gobierno, en suma, siempre estará latente el riesgo del tributo invisible. Más aún, cada vez que se aumentan por decreto los salarios de los burócratas, cada vez que se modifican a capricho los precios oficiales de ciertos productos, cada vez que se determinan convencionalmente los precios de ciertas materias primas exportables, cada vez que se interviene en la fijación de paridades monetarias, tasas de interés, etc., el impuesto invisible aflora inevitablemente, pues ningún gobierno del planeta produce algo por sí mismo, sino que son las contribuciones de los gobernados las que sirven para cubrir los importes de tales determinaciones administrativas, de tal forma que no sólo se trata de erogaciones reales con cargo directo al bolsillo de los gobernados, sino, además, y sobre todo, de una forma de hipotecar el futuro de la recaudación misma, irreversiblemente, mediante un impuesto invisible que nace desde hoy y asegura su vigencia en la posteridad. En esa misma línea de ideas sobrevienen problemas específicos como, por ejemplo, el del llamado “rescate bancario”, que, obviamente, nunca ha sido correspondido en forma alguna cuando se trata de otra clase de empresas privadas que confronten el riesgo de quiebra, y que, sin embargo, gravitará durante varias generaciones sobre las oportunidades de otro orden que pudieran legítimamente corresponderles si fuesen distintas las circunstancias. Subsidiar la ineptitud de un supuesto “error” gubernativo que no tuvo por consecuencia ni siquiera la mención pública de revocarle el mandato al responsable constituye, también, un tipo muy bien caracterizado de impuesto invisible. Si la recaudación pública del futuro tendrá el recorte necesario para subsidiar o encubrir tales “errores” impunes del pasado, no sólo se tratará de una aplicación indebida de lo recaudado y que ya fue tal, sino de un gravamen invisible al menguar el efecto normal que hubiera sido de esperarse con la citada recaudación efectuada. En síntesis, pues, ya no se puede incurrir en la ingenuidad de suponer, o imaginar siquiera, que los únicos impuestos de importancia son los que aparecen formalizados y cuantificados en las leyes tributarias convencionales. Muy probablemente hasta sean los de menor importancia, los más eludibles y los menos significativos. Los verdaderos impuestos de cualquier país actual son los invisibles. Los que envenenan y consumen al ser humano. Los que limitan su futuro. Los que atentan contra su tiempo. Los que le anulan como ciudadano. Los que traicionan su existencia, su vida y su esperanza. Todavía, en algunos países, se indemniza, por ejemplo, al ciudadano cuyo vehículo cae en una zanja provocada por negligencia de la autoridad. En los demás países tal impuesto invisible sigue sin reconocerse cuando menos para ese efecto final indemnizatorio. Ahora bien suponiendo que haya quedado debidamente destacada hasta aquí la importancia del tema que nos ocupa, avoquémonos ahora, aunque sea muy brevemente, a la propuesta primaria y elemental de los medios para comenzar a combatirlos, pues nada resulta más trascendental, según ha quedado esbozado, que vivir en un mundo donde los impuestos invisibles tienden a destruir al hombre mismo. Idealmente -y demos por varias veces subrayada esta primera expresión para efectos de todo lo que sigue- debiéramos reemplazar la totalidad de los impuestos locales -y entendamos ahora por “locales” a los federales, estatales y municipales de cada país- por un impuesto mundial que gravite exclusivamente sobre las empresas transnacionales, sean estatales, privadas o mixtas, -no olvidemos que las cuarenta mil, en números redondos, que actualmente operan en el planeta, perciben la mitad de los ingresos mundiales- y que, por razón de la globalidad de la que tanto nos ufanamos en los tiempos modernos, son las que más contaminan y las que más se enriquecen y medran a la sombra de todos los gobiernos del globo, o utilizándolos sin limitaciones, e incluso poniéndolos y quitándolos a capricho. La distribución de dicha recaudación en proporción inversa, -tal como se apuntó líneas arriba de esta misma colaboración-, permitiría equilibrar países, abatir hambrunas, liberar a los contribuyentes con menores índices de riqueza y paliar el gasto gubernamental al suprimir verdaderos ejércitos de funcionarios, empleados y jueces que han convertido el presupuesto de egresos de cualquier país en el más insoluble e insaciable de los problemas mundiales. Obviamente, al abatirse la imparable y siempre creciente carga burocrática actual, la humanidad podrá destinar sus participaciones a fines reales de inversión pública y no a sostener parásitos improductivos. Se incorporarían a las fuerzas reales del trabajo efectivo todo un ejército mundial de ociosos que medran actualmente a la sombra de sus presupuestos nacionales. Y, lógicamente, cambiaría el concepto de gobierno que actualmente susbsiste tan demeritado y, con ello, consecuentemente, cambiaría hasta nuestra noción del mundo. Pero el complemento indispensable de tal medida sería el de vigilar y sancionar al extremo toda extralimitación gubernativa en el acopio, manejo y aplicación de las participaciones que se obtuvieran de ese impuesto mundial. De ninguna forma podrían seguir justificándose decisiones torpes, medidas impropias, abusos, viajes, dispendios o extralimitaciones de ninguna índole. La función pública tendría que ajustarse a parámetros jurídicos, económicos y morales muy distintos a los actuales. Habría que rediseñar, por supuesto, hasta la noción misma de gobierno. Colocados, pues, en esta tesitura de la idealidad, la liberación de cualquier clase de gravámenes sobre los gobernados les permitiría posibilidades de reinversión mucho mayores, expectativas de ahorro radicalmente acrecentadas, enriquecimiento real y efectivo con sus propios recursos, -ahora tan drásticamente erosionados por los tributos absurdos que todos conocemos-, y que siguen gravitando en mucho mayor grado sobre los desposeídos que sobre los verdaderamente poderosos, y que son, esencialmente, -no huelga decirlo de nuevo-, las empresas transnacionales. Este solo cambio debería permitir un auténtico liberalismo que cupiera calificar como inverso al neoliberalismo fatal que se padece: en vez de que se enriquezcan en mayor grado los más ricos, se enriquecerían más aceleradamente los menos ricos, se estimularía el trabajo y, sólo cuando las empresas se convirtieran en transnacionales, quedarían sujetas al gravamen en cuestión, lo cual obedece, sobre todo, a la lógica propia del tributo, tal como ancestralmente fue concebido en la época moderna: como fórmula para redistribuir la riqueza. Obviamente, esta tesis ya no encaja en los tiempos actuales con las nociones tecnocráticas que se han subordinado al gran capital y privilegian los dictados de los organismos financieros internacionales manipulados por el Grupo de los Siete, pues ningún redentorismo tributario puede resultar concebible en un mundo donde prevalece la imposición de las nociones de “disciplina fiscal” y de “máxima recaudación” para volvernos incompetitivos con países vecinos que operan con tasas tributarias menores y poseen la hegemonía mundial del comercio, pero sigue siendo vigente, conceptualmente hablando, la única justificación racional moderna de la susodicha arbitrariedad. Si el tributo no sirve para redistribuir, ya nunca más servirá para nada. Y ya el proponer que se grave a las transnacionales y se desgrave a todos los demás contribuyentes actuales del planeta choca de frente con la hegemonía alcanzada, en términos de poder mundial, por tales mafias internacionales tan irremoviblemente enquistadas. No obstante, es por esto por lo que más debe lucharse. Debemos concientizarnos de la realidad actual lo más rápidamente que nos sea posible, pues ningún futuro podrá ser suficientemente razonable ni esperanzador mientras sigamos padeciendo los cánceres actuales de la burocracia creciente, la ineptitud irremediable y la negligencia infinita. Los impuestos invisibles son los peores enemigos de la humanidad. FACULTADES, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS En la práctica litigiosa fiscal es frecuente el problema de discernir entre conceptos que, por su empleo indiscriminado, tanto en textos legales como en tesis jurisprudenciales, se suponen sinónimos, sin que realmente lo sean. Y eso ocurre con las nociones de facultad, atribución y competencia, pues se emplean sin orden ni concierto. Aquí analizaremos sus etimologías, sentidos, contenidos y alcances, para buscar algunas recomendaciones prácticas que puedan ser utilizables. Nociones etimológicas y conceptuales básicas.Facultad: (facultas, facultatis): es la facilidad, factibilidad, capacidad, habilidad, aptitud o poder -sobre todo poder- para realizar una cosa. Es lo potestativo. Facultar es reconocer una capacidad de acción. Facultado o facultativo es el que tiene poder para ejercerla. Atribución: (atributio, atributionis): es la cualidad o propiedad de un ser. En el ámbito jurídico son los derechos y obligaciones específicos de una determinada autoridad para realizar algunos fines. Difiere de la facultad en que ésta es poder, mientras que la atribución es cualidad. Además, no cabe “atribuir facultades” -ni en el sentido vulgar de suponer méritos que se tengan o no, ni en el de reconocerle, a una determinada autoridad jerárquicamente menor, poderes que ejerza o no-, y menos aún “facultar atribuciones” -pues el poder es una capacidad intransmisible, aunque la cualidad sea propiedad transmisible-. Más aún, conviene tener presente que los derechos y obligaciones siempre se asumen como condición previa para que puedan transferirse. Competencia: (competentia, competens entis): es la idoneidad, suficiencia, disposición o incumbencia de un sujeto en un asunto determinado. Un órgano de gobierno puede llevar a cabo ciertas funciones o actos jurídicos concretos, pero sólo cuando se manifiestan ante quien recibe su efecto cabe considerar su idoneidad. Para que nazca se requiere de la facultad de un sujeto y de su atribución para un fin, pero una vez aplicadas. Representa la síntesis de sujeto y objeto, pero también la condición para que se enlacen y expresen. El tener un poder -facultad- no necesariamente implica que se ejerza. El disponer de un derecho u obligación -atributo- no necesariamente implica que se reconozca. Sólo al manifestarse, afectando al gobernado, es como se realizan ambos. La competencia tiene la virtud de restringir la ilimitación de cualquier facultad de la que esté investida una autoridad y sirve también para demarcar la atribución concreta que pretenda ejercer con el fin de impedirle posibles excesos de poder. Sólo puede ser competente cuando dispone de ciertas facultades, pero delimitadas o delimitables ante la obvia realidad de que existen otras autoridades y, por ende, de que su poder no es absoluto, de tal forma que, aun cuando cuente con la atribución para ejercerlas de algún modo predeterminado, es decir, que aparezcan especificadas de alguna manera concreta en la ley, no deba -y, de ser posible, no pueda- extralimitarse al aplicarlas. La facultad, la atribución y la competencia se asimilan, respectivamente, al órgano, a su fuerza y a su empleo: cuento con mi brazo -órgano o poder-, pero no necesariamente lo aplico para golpear siempre, -.ejercicio de la fuerza-, sino sólo cuando realmente deba , quiera o se justifique que lo haga. El brazo es la facultad. La fuerza es el atributo. El golpe es la competencia. En suma: facultad es legitimidad orgánica -o poder implícito a la existencia de toda autoridad en cuanto tal-. Atribución es legalidad operativa -o cualidad que puede ejercerse por razón de tal disponibilidad de poder-. Competencia es incumbencia o efecto -es decir, destino de la fuerza, expresado en forma de golpe, siempre que se justifique-. Facultar es, entonces, legitimar a una autoridad por razón de reconocerle en la ley un poder para que lo sea. Atribuirle una función es darle legalidad a los actos que se prevén como de permisible realización a su cargo. Acreditar su competencia es justificar legalmente el ejercicio, tanto de su facultad como de su atribución, al aplicarse sobre algún gobernado en concreto. Y esto es así, porque las facultades y las atribuciones preexisten, mientras que la competencia sólo nace y se cuestiona cuando afecta. No nos engañemos, pues, con redacciones deficientes como las que se estilan en los reglamentos interiores, donde se dice de cada dependencia que “le compete... esto y aquello”, siendo que sólo se trata de sus atribuciones específicas. Tampoco nos engañemos con los supuestos “conflictos competenciales entre autoridades”, pues sólo se trata de meras invasiones de sus ámbitos atributivos. Y menos aún nos dejemos engañar con la idea de que el aporte de datos del contribuyente -artículo 18, fracción II, del Código Fiscal de la Federación- sirva para “fijar la competencia de la autoridad”, pues sólo se trata de fijar su jurisdicción atributiva. Téngase presente que, con todo acierto, el último párrafo del artículo 33 del propio Código Tributario claramente refiere, en dos ocasiones, que se trata de atribuciones todo lo relativo al Servicio de Administración Tributaria, pese a que se hable de “competencias” en su reglamento interior. Las facultades, entonces, -puesto que son poderes o legitimaciones-, sólo pueden reconocerse mediante ley, pero nunca mediante reglamento y, menos aún, mediante “acuerdo delegatorio”. Las atribuciones -dado que son investiduras o cualidades-, pueden reconocerse mediante ley o reglamento, pero nunca mediante “acuerdo delegatorio”. La competencia, -en tanto que representa el vínculo de la legitimación con la cualidad o, lo que es lo mismo, del poder con la investidura al momento de aplicarse-, sólo puede reconocerse, igualmente, a través de la ley o reglamento aplicados, pero nunca mediante acuerdo delegatorio. Sin embargo, en la práctica, se han empleado tales “acuerdos” -como lo veremos con mayor análisis- para “delegar facultades”, para “ejercer facultades” -realmente, atribuciones, y hasta para “adscribir órganos”, todo lo cual, por supuesto, coloca a estas instituciones jurídicas precisamente al revés. La Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las diversas leyes y códigos son los únicos medios para crear órganos de autoridad y, consecuentemente, para facultarlos como tales. Sus atribuciones, -insistamos-, pueden fijarse en leyes o reglamentos. En cambio, la naturaleza del acuerdo delegatorio aparece muy claramente configurada en los artículos 11, 12 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuérdese que el primer párrafo de su artículo 1, al referir su objeto, señala: “La presente Ley establece las bases de organización de la administración pública federal...”. Así pues, obsérvese que su artículo 11 obliga a los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos a “ejercer las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República”; su artículo 12 señala que: “Cada Secretaría de Estado o Departamento Administrativo formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República”; y su artículo 16 concede a dichos titulares el delegar sus facultades no indelegables, adscribir unidades administrativas ya establecidas, subsecretarías, oficialía mayor y otras unidades, siempre que aparezcan precisadas en el reglamento interior, sin otra condición que la de publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos por los que se les deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas. En suma, pues, los acuerdos delegatorios: 1) sólo pueden ser emitidos por el Presidente de la República y por los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; 2) los del Presidente de la República se emiten para fijar el ejercicio de funciones de los segundos, aunque deben ser formulados por estos últimos; 3) los de dichos titulares, para transmitir facultades a determinados auxiliares o adscribir ciertas entidades, -también auxiliares-, siempre que se cumplan tres condiciones: que no se trate de facultades indelegables, que los cargos de tales auxiliares estén previstos en el reglamento interior y que se publiquen los acuerdos en el órgano oficial al efecto. Así pues: 1) no nos interesan aquí los acuerdos del Presidente de la República por los que se indican las funciones competenciales de los referidos titulares, sino sólo los de éstos; 2) y, en cuanto a los expedidos por éstos, sólo nos interesan los que delegan facultades o adscriben entidades, siempre que cumplan con las tres condiciones citadas, pues de no ser así, serían nulos. Pero el problema sobreviene cuando se advierte que la ley en cita sólo persigue establecer “las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal”, según lo indica su artículo 1, pues no es lo mismo establecer bases de organización que “delegar facultades” -recuérdese que las facultades son poderes y que éstos son indelegables por naturaleza- ni menos aún “adscribir unidades” -pues adscribir es inscribir, agregar o atribuir y, por supuesto, los referidos titulares carecen legalmente de poder alguno para agregar entidades de poder, dado que dicha potestad es eminentemente constitucional y concierne, en exclusiva, al Congreso de la Unión. De conceder a los referidos titulares tal delegación de poderes o adscripción de entidades que los ejerzan, -atentos a que éstos, a su vez, participan de ellas por acuerdo presidencial-, sería lo mismo que convertir al Presidente de la República en dictador, sin que sea ése, obviamente el objeto mismo de una ley orgánica como la que nos ocupa y sin que resulte siquiera imaginable que sea tal el sentido de contar con un régimen de derecho configurado dentro en un orden de carácter constitucional. En consecuencia, a pesar de la pésima redacción de la preceptiva comentada, debe inferirse que los referidos “titulares” únicamente pueden -conforme al criterio de que es una ley que sólo “establece las bases de organización”- distribuir funciones -no “delegar facultades”- y, sobre todo, que carecen de la facultad de llevar a cabo adscripción alguna, pues no están para agregar entidades sino para hacer funcionar las que están obligados a dirigir. Pueden agregar funciones o encomiendas a las que ya están creadas, pero no crear organismos, cargos o funcionarios nuevos. Veamos ahora la tesis siguiente: ACUERDO DELEGATORIO.- SU NATURALEZA.- El artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a los Titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos para delegar el trámite y resolución de los asuntos de su competencia en los funcionarios creados a través de su reglamento y otras leyes, lo que significa que mediante un acuerdo delegatorio el Titular de la Dependencia puede asignar funciones a órganos que integran la estructura de la Administración Pública Federal, pero será necesario que dichos órganos ya hayan sido creados, a través de una ley o reglamento. De ello se colige que la razón de ser de un acuerdo delegatorio es distribuir funciones (competencia), no la de crear órganos de autoridad. (2) Recurso de Apelación No. 100(A)-I-1372/96/414/96.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 26 de junio de 1997, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Guadalupe Camacho Serrano. (Tesis aprobada en sesión del 2 de octubre de 1997) Tesis III-PS-I-91. RTFF. Año XI. No. 123. Marzo 1998, pág.8. Tercera Epoca. Obviamente, pues, lo que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé, y lo que la pretranscrita tesis señala, es que: 1.- Unicamente procede delegar “el trámite y resolución de asuntos” que competen a los titulares, a lo cual procede llamar, como se acostumbra doctrinariamente, “competencia delegada”, pero sin perder de vista la condición ineludible de que sólo se trate del “trámite y resolución de asuntos”, no de la transmisión de facultades, pues éstas son, por naturaleza, intransmisibles. 2.- Tampoco les es permisible el acuerdo delegatorio para “adscribir orgánicamente” en el sentido de agregar -o crear- entidades, pues carecen de facultades para hacerlo, sino sólo en el de cambiar a las existentes desde el punto de vista organizativo, es decir, de remover una dependencia de una unidad administrativa a otra. Debería, pues, hablarse de modificaciones al esquema de organización y no de adscripción. Finalmente, adviértase que el artículo 31 de la propia ley orgánica en comento, al señalar como potestad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “el despacho de los siguientes asuntos”, refiere en múltiples fracciones el detalle de éstos y, en la última de ellas, señala: “los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos”, lo cual confirma que los acuerdos delegatorios nada tienen que hacer en este orden de ideas. Sentido de los conceptos que nos ocupan.- A.- Al hablar de facultades, se comienza siempre por distinguir entre las correspondientes a los tres poderes, y es así como se alude a legislativas, ejecutivas y judiciales; pero también es frecuente que se discierna entre facultad legal y facultad reglamentaria, significándose con ello que existen las derivadas del poder legislativo -en forma de leyes sujetas a un proceso de formación que culmina con su publicación- y la atribuida al Presidente de la República en exclusiva para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de aquéllas. Pero, cuando se atiende a su naturaleza específica, lo común es distinguir entre las expresas y las discrecionales, pues así se alude a las restringidas, en su aplicación, a la letra del texto legal, y a las que dejan libre al funcionario para proceder como estime mejor, aunque en ambas ajustándose al hecho de que se prevean en la ley. La expresa es, pues, un poder delimitado, rígido y sujeto a la observancia literal del texto legal. La discrecional, en cambio, es un poder abierto, flexible y susceptible de adaptaciones a la realidad porque así lo permite el texto legal. Tena Ramírez llamaba implícitas, -por contraposición con las expresas-, a las que permiten al Poder Legislativo concederse a sí mismo o a otros poderes alguna facultad expresa, pero pueden incluirse en las discrecionales sin alterar el criterio clasificatorio empleado, pues ésa es, en mi opinión, su naturaleza final. Más aún, no se pierda de vista que la discrecionalidad es una mera liberalidad en la forma de ejercicio, no de la facultad en sí. Lo propio sería que habláramos de facultad -en singular- y no de facultades -en plural- al referir el poder de un órgano, pues toda facultad de cada uno de ellos se debe expresar siempre como una singularidad legal, dado que es poder de uno, no de varios. B.- El concepto de atribución casi siempre se asocia, exagerándolo, con el de “atribución de facultades”. Se habla, por ejemplo, de “atributos del Estado” para referir el conjunto de funciones, fines y privilegios de los que se muestra más ordinariamente investido en razón de lo que las leyes otorguen a sus diversas entidades de poder. Por ejemplo, las funciones de vigilancia, servicios públicos, asistencia social, etc. que proporcione cada entidad o nivel de gobierno; los fines económicos, políticos, sociales, etc. que persiga cada gobierno en lo particular; y los privilegios que se reserve en diversas materias, como el de embargar bienes de contribuyentes, rematarlos, intervenir sus negociaciones, romper cerraduras, etc., dentro del ejercicio de sus tareas fiscalizadoras. Pero las auténticas atribuciones no se refieren a funciones, fines y privilegios genéricos del Estado, -que es el punto en el que suelen confundirse con las facultades-, sino específicamente al ejercicio de las porciones de poder que se le asignaron a cada entidad gubernativa -sin que tampoco debamos confundirlas, en este extremo opuesto, con la competencia de cada autoridad- para realizar o ejecutar ciertas labores o actos concretos. Precisémoslo de una vez por todas: las atribuciones tienen por condición la preexistencia de la facultad, pues no se puede ejercer una porción de poder si éste no preexiste como un todo; y, a la vez, no implican necesariamente la competencia, pues ésta sólo sobreviene cuando la autoridad conjuga su legitimidad facultativa con la atribución concreta que pretende realizar en forma de acto o resolución sobre los derechos del gobernado. C.- La noción de competencia, por su parte, suele falsearse con más frecuencia de lo creíble: se enfatiza en las entidades del Poder Ejecutivo y se eclipsa en los poderes Legislativo y Judicial; o sólo se polemiza en torno a ella cuando se trata de este último poder, como si no fuese importante en aquéllos. Obviamente, pues, se tiende a confundirla con las atribuciones cuando se pone el acento en las resoluciones o actos propios del Ejecutivo, -dado que en mayor grado permiten advertirla a plenitud-, o con los procedimientos y trámites procesales, respectivamente, cuando se acentúa lo puramente judicial. Pero, sin duda, no son ésas las formas acertadas de entenderla. En todos los casos se le clasifica en atención al sujeto y al objeto, es decir, como originaria, delegada y por ausencia, tratándose del primer caso; y como territorial, temporal o material, tratándose del segundo. Sin embargo, aunque tal clasificación resulte plenamente acertada para todos los efectos prácticos, entraña ciertas sutilezas teóricas que es imprescindible advertir. Por ejemplo, aunque el atender a la subjetividad y a la objetividad involucre la facultad y la atribución, recargando el cuerpo sobre uno u otro pies, en el fondo prevalece -o debiera prevalecer- la conciencia de que se trata del mismo cuerpo, pues en el caso de los sujetos puede confundirse con las facultades y, en el caso de los objetos, con las atribuciones, sin que, obviamente, se trate en forma alguna de facultades o de atribuciones, sino única y exclusivamente de competencia. Otro tanto ocurre con los conceptos mismos que se emplean dentro de cada segmento clasificatorio, pues las nociones, por ejemplo, de “originaria”, “delegada” o “por ausencia” suelen inducir a suponer que se trata de facultades transmisibles, pero evidentemente, las facultades no son transmisibles, sino sólo las atribuciones para ejercerlas, pues cada entidad de gobierno debe conservar siempre su naturaleza legal expresamente reconocida por la ley, toda vez que es el poder que la ley le otorga en exclusiva. Lo transmisible entre autoridades, pues, son las atribuciones, pero siempre que se justifique legalmente el hacerlo, a efecto de poder corroborar la competencialidad concreta de cada una de ellas, independientemente de la forma específica como se ejerza, -que puede ser cualquiera de las tres señaladas-. Y lo mismo sucede con los tópicos de la objetiva. El hablar de “territorio”, “tiempo” o “materia” no implica que las atribuciones se restrinjan, -pues las cualidades o propiedades no son “elásticas”- sino que se ajusten o conformen a la realidad y, sobre todo, a su pluralidad -similares o distintas- de las que participan las demás autoridades. Ninguna atribución se altera como tal por razón de sus adaptaciones al medio, sino que sólo se ubica e interrelaciona con las demás para producir, finalmente, el indispensable orden competencial que permite la gobernabilidad. Así las cosas, bien cabe afirmar, por ejemplo, -y en contra de las tendencias del lenguaje común-, que jamás “se delegan facultades”, sino atribuciones; que sólo se dispone de una facultad en materia de poder, no de varias; y que nunca estaremos en presencia de “autoridades facultadas”, -lo cual es un pleonasmo-, sino, en todo caso, de autoridades competentes. Contenidos conceptuales.Uno de los más graves problemas de cualquier análisis doctrinario es el de engranar los fenómenos a estudio con los recipientes intelectuales en los que se quiere envasarlos. Y no constituye excepción a la regla este caso, pues el primer problema que nos asalta al estudiar el tema de las facultades, las atribuciones y las competencias, es el de lograr un verdadero deslinde intertemático. Mientras no se distinga con toda precisión entre los tres tópicos e incluso se deje de incurrir en la ligereza de tomarlos como sinónimos, lo más probable es que ninguna clase de defensa fiscal pueda apuntalarse con acierto. Para el litigante que no los distingue, el fracaso es inevitable, pues el juzgador -como vimos- manipula estos conceptos prácticamente como quiere. Por ejemplo: el confundir un problema de facultades, -legitimidad de la autoridad que actuó o resolvió-, puede conducir a impugnar por vía administrativa lo que de suyo es temática judicial. Y el tomar un asunto de atribuciones como si fuese un problema competencial, puede orillar a confundir violaciones de forma con lo que de suyo es temática de ilegalidad. Dicho en otros términos, la necesidad de discernir con precisión entre ilegitimidad, ilegalidad e incompetencia es verdaderamente trascendente para precisar la estrategia defensiva a ejercer. El contenido del acto o resolución nos permitirá determinar la naturaleza del asunto cuando nos preguntemos, respectivamente, pero también de manera invariable, lo siguiente: - ¿Existe legalmente la autoridad de la que se trata? - ¿Cuenta con atribuciones concretas para realizar el acto o resolución de que se trate? - ¿Es evidente la relación directa entre la autoridad que pretende realizar el acto o que dictó la resolución y sus atribuciones específicas asignadas como para que se justifique su acción? Si es afirmativa la respuesta a cada una de tales preguntas, concluiremos que no hay problemas de legitimidad de la autoridad, es decir, que está facultada por la ley; que tampoco le son ajenas las atribuciones que intenta realizar, es decir, que una ley o reglamento le asisten; y, finalmente, que le compete ejercer lo que pretende por existir una relación directa entre su existencia legal como autoridad y sus atribuciones concretas para actuar en ese específico sentido. Si la respuesta es negativa a cada una de ellas, el contenido conceptual que nos ocupe será, respectivamente, de ilegitimidad, de ilegalidad o de incompetencia, es decir, de carencia de poderes o facultades; de imprevisión de las atribuciones que pretenda hacer efectivas; y de ruptura o inexistencia de relación entre ambos elementos. Obviamente, la legitimidad puede acreditarse o no en el documento con el que se intente el acto de molestia de que se trate, pues deviene de la ley, y su ignorancia o desconocimiento no excluye de responsabilidad a gobernado alguno. La posesión de la atribución que se pretenda ejercer sí implica el debido acreditamiento en el documento con el que se materialice el acto de molestia, pues, aunque lo mismo puede provenir de leyes o reglamentos, estos últimos no obligan al conocimiento universal de los gobernados, -como legalmente se prevé, desde la preceptiva civil, que deba ocurrir con las leyes-, por lo que sí entraña un riesgo de inseguridad jurídica el ignorar si la autoridad que incurre en el acto de molestia tiene atributos para realizarlo, pues no por ser autoridad, -como vimos-, puede realizar todos los actos de gobierno imaginables. Y la competencia, dado que también se justifica con leyes o reglamentos, debe acreditarse en el propio documento con el que se instrumente el acto de molestia, pues el gobernado podrá estar obligado al conocimiento de las leyes o a que le afecten a pesar de su desconocimiento de ellas, pero de ninguna forma puede quedar exceptuado del derecho a conocer el enlace legal entre la autoridad que intenta la acción de que se trate y el acto específico que pretenda realizar sobre sus derechos constitucionalmente tutelados. En suma: además de la razón legal que acredita la cualidad del órgano de gobierno actuante, se requiere impedir el que no hubiera enlace con la protección constitucional de sus garantías individuales. De allí que deba comenzarse por distinguir cada vez con mayor claridad entre legitimidad y competencia, o, mejor aún, entre sus contrarias: ilegitimidad e incompetencia, tal como lo pretende, aunque con muy obvias limitaciones conceptuales, la tesis siguiente, -máxime que en el caso de la incompetencia sólo se refiere al tópico del nombramiento ilegal de autoridades-: INCOMPETENCIA E ILEGITIMIDAD SON DOS INSTITUCIONES JURIDICAS DIFERENTES.- La incompetencia propiamente dicha y la ilegitimidad (también llamada incompetencia de origen) son dos instituciones diferentes, pues la primera se actualiza cuando una autoridad, entendida como órgano administrativo sin importar quien sea su titular, carece de las facultades para ejercer ciertas atribuciones, mientras que la segunda se actualiza cuando el nombramiento del titular de un órgano administrativo no se ha hecho en términos legales. En otras palabras, la incompetencia y la ilegitimidad son dos cuestiones independientes y por tanto, una no puede abarcar a la otra. (1) Juicio Atrayente No. 76/93/77/93/392/93.- Resuelto en sesión de 8 de febrero de 1994, por unanimidad de ocho votos.- Magistrado Ponente: Jorge A. García Cáceres.- Secretario: Lic. Mario de la Huerta Portillo. PRECEDENTE SS-161 Juicio Atrayente No. 187/91/451/91.- Resuelto en sesión de 6 de agosto de 1992, por unanimidad de siete votos.- Magistrado Ponente: Jorge A. García Cáceres.- Secretario: Lic. Mario de la Huerta Portillo. PRECEDENTE SS-265 Juicio Atrayente No. 13/92/16462/91.- Resuelto en sesión de 15 de junio de 1993, por mayoría de seis votos y 1 en contra.- Mgistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Martha Gladys Calderón Martínez. (Texto aprobado en sesión de 3 de marzo de 1994) RTFF. 3a. Epoca. Año VI. Marzo 1994. No. 75, p. 7. Alcances prácticos.- El tema sobre el cual se litiga en mayor grado -en lo que toca a los tópicos que nos ocupan- es, sin duda, el de los visitadores. Y por igual se argumenta que “carecen de facultades”, o “de atribuciones”, o “de competencia”. E incluso de dos de ellas o de las tres. Y es que se acude por igual a la Constitución, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y, -quizá por razón de su cita en las órdenes de visita-, hasta a los “acuerdos delegatorios” con los que se pretende acreditarlos. El resultado de todo ello es que se proceda a la formulación de conceptos de impugnación que finalmente fracasan, pues se suele incurrir en confusión y desorden al argumentar por razón de la mezcolanza de origen de los conceptos mismos con los que se opera. Así, si pretendiéramos la formulación de algunas reglas para aclarar ideas, quizá cupiera proceder como sigue: 1.- El atributo de fiscalizar se refiere en el artículo 16 Constitucional, pero es impropio que la autoridad cite esta preceptiva en los documentos con los que acredite sus actos de molestia, dado que se orienta a la tutela de las garantías individuales y no al sustento de las acciones de gobierno. 2.- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es el instrumento legal idóneo para instituir entidades dependientes del Ejecutivo Federal, de tal forma que las facultades allí consignadas son las únicas de las que sus dependencias pueden disponer. Pero debe recordarse que las facultades no se acreditan, dado que devienen de ley, por lo que no es necesaria su cita. 3.- La Ley del Servicio de Administración Tributaria, cuyo artículo1 impropiamente habla de “atribuciones y facultades ejecutivas”, -sin precisar, por supuesto, lo que deba entenderse por tales “facultades ejecutivas”- pero que viene a quedar aclarado al precisar su objeto en el artículo 2, que indica las atribuciones, por lo que debe tomarse como un instrumento puramente atributivo y no facultatorio. Su cita, en consecuencia, es obligada en el acto de molestia. 4.- El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, aunque en su primer párrafo señale que las autoridades fiscales estarán “facultadas” para realizar los actos previstos en sus diversas fracciones, con leerlas basta para saber que realmente se refiere a la clase de atribuciones que pueden ejercer, por lo que tampoco debe tomarse como un instrumento facultante, sino atributivo, de tal forma que su cita también es obligada en el acto de molestia. 5.- Los “acuerdos delegatorios” -como es el caso, por ejemplo, del Acuerdo por el que se Adscriben Orgánicamente las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 1998; el Acuerdo por el que se Delegan Facultades a los Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se Indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de marzo de 1989 y modificado mediante publicaciones de 15 de marzo de 1993, 16 de abril de 1993, 14 de febrero de 1994 y 24 de octubre de 1994; el Acuerdo por el que se Señalan el Nombre, Sede y Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se Mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de enero de 1993 y modificado mediante publicaciones de 8 de marzo de 1993, 15 de marzo de 1993, 13 de octubre de 1993, 29 de junio de 1994, 7 de diciembre de 1994 y 18 de diciembre de 1996; etc.-, son instrumentos para la distribución interna de atribuciones, no facultantes en forma alguna, por lo que su cita es obligada en actos de molestia únicamente cuando sea necesario acreditar la delegación de atribuciones entre autoridades o la remoción de entidades dependientes de una unidad administrativa a otra, no así para el otorgamiento de atribuciones inexistentes o para la creación de entidades imprevistas en la ley. 6.- Las atribuciones concretas de cada uno de los órganos de autoridad deben localizarse, pues, actualmente, en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pero siempre que éste se encontrara debidamente sustentado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por ser el único tipo de instrumento orientado al señalamiento de ellas respecto de cada uno de los órganos legalmente creados y facultados mediante ley para su ejercicio. Obviamente, su cita exacta en el documento que acredite el acto de molestia debe ser plena e indispensable, pero recuérdese que, conforme al artículo 18 de la citada Ley Orgánica, corresponde al Presidente de la República expedir reglamentos internos para las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, mientras que el Servicio de Administración Tributaria no es lo uno ni lo otro, sino un órgano desconcentrado, según lo señala su numeral 17 y el artículo 1 de la propia ley que lo creó. 7.- Separadamente deben estudiarse las facultades del órgano emisor del acto de molestia -en el caso ejemplificado: la girante de la orden de visita-; las atribuciones a ejercer por la autoridad emisora y por las entidades y personas encargadas de su ejecución; y, particularmente, la competencia de unos y otros, pero, sobre todo, de los visitadores como tales, pues suele incurrirse en múltiples equívocos y exageraciones tanto en su denominación como en su capacidad de ejercicio. Ahora bien, por lo señalado en los siete numerales inmediatos anteriores cabe desprender algunas fórmulas prácticas que pueden ser útiles para el litigante. Por ejemplo: 1) no debe confundirse el acreditamiento competencial de la autoridad que giró la orden con la fundamentación y motivación de ella; 2) no debe omitirse el distinguir entre las atribuciones o la competencia de la autoridad giradora de la orden con las de los visitadores; 3) no debe inferirse, sobre todo sin indagarlo, que las atribuciones o la competencia convaliden la facultad, ni viceversa; 4) no debe tomarse la cita de algún precepto constitucional en la orden de visita como fundamento competencial de la autoridad que la haya girado; 5) no debe tomarse la cita de “acuerdos delegatorios” en la orden de visita como referencia competencial, pues sólo se aplican y proceden para ciertos “asuntos” de las autoridades, principalmente atributivos; 6) no debe tomarse la cita del artículo 42 y de su fracción respectiva del Código Fiscal de la Federación como facultad ni como fundamento competencial del acto emanado de la autoridad actuante, pues sólo se refiere a sus atribuciones; 7) no debe tomarse la cita de preceptos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria como acreditamiento facultatorio o competencial de la autoridad, sino únicamente como fundamento atributivo, sin demérito de evaluarlo al detalle en cuanto a su acierto y validez como tal; 8) no debe perderse de vista la clase de atribuciones que se desprende de la cita de los preceptos del reglamento interior invocado; 9) no debe olvidarse que las atribuciones acreditadas conforme a tal reglamento interior no siempre son suficientes ni idóneas para justificar el acto que se pretenda; 10) no deben descartarse los demás elementos a observar en materia competencial, es decir, los correlativos a la misma, pues ya vimos que ésta no sólo representa la justificación del acto, sino también la limitación de la facultad o poder y la confirmación o desmentimiento de las atribuciones o cualidades. Finalmente, aunque todos los enunciados previos han sido redactados en sentido preventivo, quizá deba cuidarse su elaboración en forma de instructivo una vez que se descienda a la aplicación concreta, bien dentro del cuestionario que se emplee para ello, o bien como simple rutina evaluatoria de elementos para optimizar la defensa.