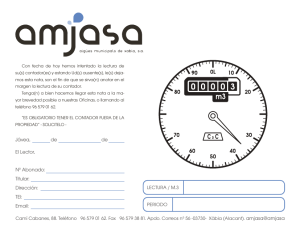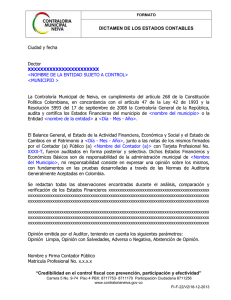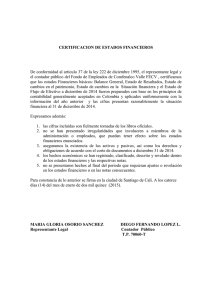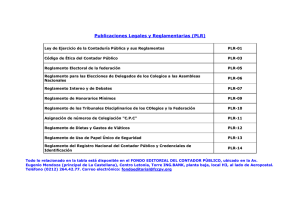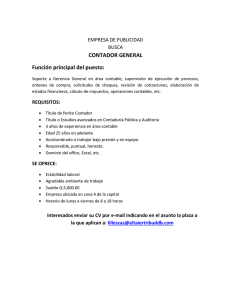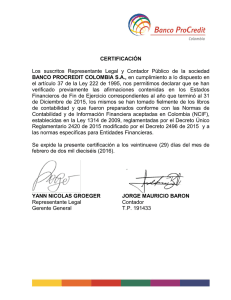Pedro Orgambide
Anuncio

Pedro Orgambide Nada personal Mujer con violoncello, Ediciones Beas, Buenos Aires, 1993. Ella dice que el amor es otra cosa, no ese montón de papeles que hablan del amor. Es algo que se siente en la piel, dice, no esa cochina compasión por tus personajes. —Me repugna tu falta de distancia con el sufrimiento —agrega la mujer—, es algo impúdico. Entonces arroja los libros por la ventana. —¡No hagas eso! —suplica el contador de historias, respetuoso de las lecturas que lo llevaron al vicio de escribir. —¡Todo esto es basura! —dictamina la mujer y tiende las páginas vírgenes en las sogas de la terraza, como trapos al sol. Es inevitable: el contador de historias se confunde, mezcla la realidad con lo que sueña. Sus colegas más jóvenes dicen que empezó a envejecer, que debiera retirarse. Pero ella, esa muchacha que vino a hacerle un reportaje opina que no, que su obra mejora con el tiempo. —¡No es cierto! ¡Está terminado! —grita la mujer que llega desde la cocina, vestida con plumas, cantando tangos de prostíbulo— ¡Se hace el moderno!. ¡Miente! ¡El es del tiempo de Gardel! No le hagás caso, piba. “Está muy sobreactuada", piensa el contador de historias. Ella, La Vieja Crítica, se burló del desvarío, de la incoherencia del relato. Aseguró que en su cátedra, jamás leería un texto así. Reía con una voz chillona, muy desagradable. De todos modos, le prometió al contador de historias que no se olvidaría de poner su nombre en el Catálogo. El hombre se enojó porque él —dijo— no escribía para el escalafón de la fama. —¿Ah, no? —se rió La Vieja Crítica—. Todos los hombrecitos escriben para eso, para ser admirados y queridos alguna vez... ¡aunque sea una sola vez, imbécil! Tenía voz de urraca. Pero el viejo contador de historias no quería anotar esos detalles. En otro tiempo lo hubiera hecho, cuando era joven y se demoraba en buscar un símil afortunado. Ya no. Tampoco deseaba polemizar con La Vieja Crítica. Ya habían discutido todo. "Una relación casi conyugal", pensó el contador de historias. 1 —Quisiste ser poeta —le recordó la harpía. —Sí. —Y fracasaste. —Es cierto. Pero no aceptó la calumnia de que estaba escribiendo ese texto como una forma de expiación. Lo dijo y rompió los originales de una posible novela acerca de ese asunto. —Querías escribir "novelas-río" —se burló la vieja. —Esa es otra historia —respondió el contador de historias. Odia la coacción, las confesiones contra su voluntad. Detesta la primera persona autobiográfica, que cultivó en otro tiempo. No tiene nada que decir. Apenas tiene una vida y una página en blanco. Pero es cierto: en su juventud, el contador de historias leía novelasrío, escritas para la eternidad. Se había prometido que algún día escribiría así. Era otro tiempo. Se hablaba de la totalidad, del punto de vista de Dios, del novelista omnipresente. —¡Qué raro! ¡Ya nadie habla así! —dice la chica del reportaje. —¿Nadie? —Nadie que yo conozca, al menos. El hombre se mira en el espejo y descubre con sorpresa, a un anciano. Entonces el contador de historias recuerda que en su época podía discutir durante horas si la novela era o no un espejo de la vida. —¿Lo es? —pregunta la muchacha. —No lo sé, querida, me gustaría saberlo. —¡Es muy ignorante! —informa la mujer, que hace palabras cruzadas en un ángulo de la mesa. Se vuelve hacia el contador de historias y pregunta: —¿En qué siglo vivís? El contador de historias balbucea una fecha, un año, un día, una disculpa. Se mira en el espejo devorador de imágenes. Se ve como el personaje de una novela-río del siglo XIX, que no pudo escribir. —Hablemos de otra cosa—dice. —¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién arroja contra el espejo que refleja su imagen? ¿Quién se atreve? —Yo —responde La Vieja Crítica. 2 Le recuerda que es ella quien reparte los premios, las becas, las canonjías. —No necesito tus favores —declama, muy digno, el contador de historias. —Sos pobre, no lo olvides —recuerda la vieja que huele a huesos de laboratorio. El contador de historias mira a las tres mujeres: a la muchacha, a su esposa y a La Vieja Crítica y piensa que está escribiendo un cuento extraño. —Nunca cultivé la literatura fantástica —se excusa frente a la periodista. —Tiene poca imaginación —opina su esposa—. Sólo cree en lo que ve. Y últimamente ve muy poco. Lenta, pacientemente, el hombre trata de recordar el sueño de la noche. El se arrastra por un cangrejal, en busca de la palabra sagrada. Las manos, tintas de sangre, levantan al cangrejo ardiente, al corazón de las palabras, que el hombre sacude con varas de junco. En el sueño, el contador de historias es la historia. —¿Eso es todo? —pregunta la muchacha. —Es todo. —¡Qué lástima! Yo quería escribir una historia de vida. El contador de historias acompaña a la muchacha hasta la puerta. —No se pierda, querida, —comenta la mujer, mientras enciende el televisor. —Yo también me voy. Tengo mucho que hacer —dice La Vieja Crítica, que esa tarde actúa como jurado en un concurso. El hombre se siente humillado, escarnecido. Piensa que esas cosas no le ocurren a él sino al personaje que inventó, un hombrecito pusilánime, un señor en pantuflas que a esa hora saca la basura de su departamento. Después, camina por los pasillos de esa casa inmensa. A él no le gusta intimar con los vecinos, pero no puede dejar de oír los lamentos de quienes agonizan, los gritos de los locos, las injurias de los viejos amantes. Entonces, el contador de historias, con una llave colgada sobre el pecho como un crucifijo, comienza a abrir las puertas, libera a sus hermanos, huye con sus fantasmas y corre hacia el campo que ilumina el incendio. 3