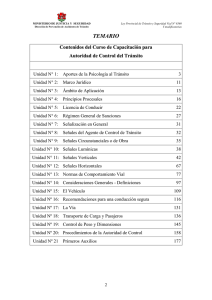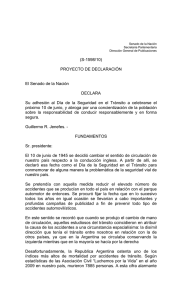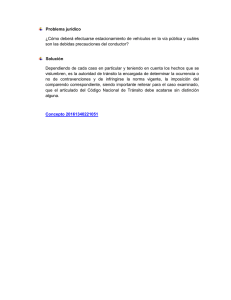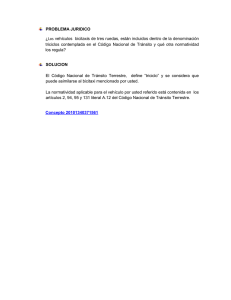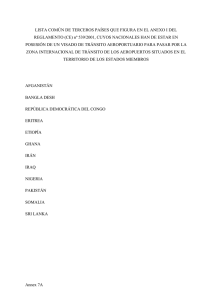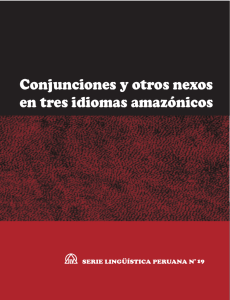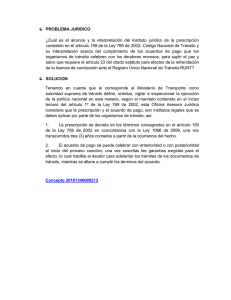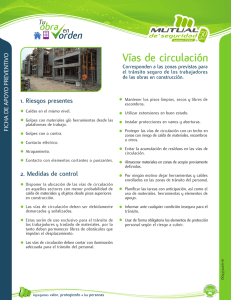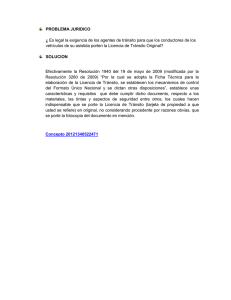rEViSta PErUaNa dE MEdiciNa ExPEriMENtaL y SaLUd PÚbLica
Anuncio
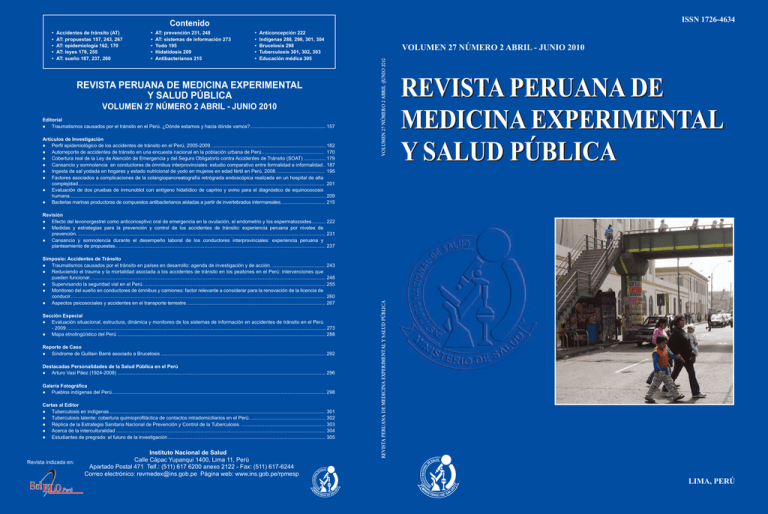
ISSN 1726-4634 Contenido Accidentes de tránsito (AT) AT: propuestas 157, 243, 267 AT: epidemiología 162, 170 AT: leyes 179, 255 AT: sueño 187, 237, 260 • • • • • AT: prevención 231, 248 AT: sistemas de información 273 Yodo 195 Hidatidosis 209 Antibacterianos 215 • • • • • Anticoncepción 222 Indígenas 288, 298, 301, 304 Brucelosis 298 Tuberculosis 301, 302, 303 Educación médica 305 revista peruana de medicina experimental y salud pÚblica volumen 27 nÚmero 2 abril - junio 2010 Editorial ● Traumatismos causados por el tránsito en el Perú. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?........................................................ 157 Artículos de Investigación ● Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito en el Perú, 2005-2009..................................................................................... 162 ● Autorreporte de accidentes de tránsito en una encuesta nacional en la población urbana de Perú............................................... 170 ● Cobertura real de la Ley de Atención de Emergencia y del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT)................. 179 ● Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales: estudio comparativo entre formalidad e informalidad... 187 ● Ingesta de sal yodada en hogares y estado nutricional de yodo en mujeres en edad fértil en Perú, 2008.................................... 195 ● Factores asociados a complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica realizada en un hospital de alta complejidad..................................................................................................................................................................................... 201 ● Evaluación de dos pruebas de inmunoblot con antígeno hidatídico de caprino y ovino para el diagnóstico de equinococosis humana............................................................................................................................................................................................. 209 ● Bacterias marinas productoras de compuestos antibacterianos aisladas a partir de invertebrados intermareales.................................. 215 VOLUMEN 27 NÚmero 2 abril - junio 2010 VOLUMEN 27 NÚmero 2 abril -junio 2010 • • • • • revista peruana de medicina experimental y salud pública Simposio: Accidentes de Tránsito ● Traumatismos causados por el tránsito en países en desarrollo: agenda de investigación y de acción......................................... 243 ● Reduciendo el trauma y la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito en los peatones en el Perú: intervenciones que pueden funcionar.............................................................................................................................................................................. 248 ● Supervisando la seguridad vial en el Perú....................................................................................................................................... 255 ● Monitoreo del sueño en conductores de ómnibus y camiones: factor relevante a considerar para la renovación de la licencia de conducir............................................................................................................................................................................................ 260 ● Aspectos psicosociales y accidentes en el transporte terrestre....................................................................................................... 267 Sección Especial ● Evaluación situacional, estructura, dinámica y monitoreo de los sistemas de información en accidentes de tránsito en el Perú - 2009................................................................................................................................................................................................................... 273 ● Mapa etnolingüístico del Perú.......................................................................................................................................................... 288 Reporte de Caso ● Síndrome de Guillain Barré asociado a Brucelosis.......................................................................................................................... 292 Destacadas Personalidades de la Salud Pública en el Perú ● Arturo Vasi Páez (1924-2008).......................................................................................................................................................... 296 Galería Fotográfica ● Pueblos indígenas del Perú.............................................................................................................................................................. 298 Cartas al Editor ● Tuberculosis en indígenas................................................................................................................................................................ 301 ● Tuberculosis latente: cobertura quimioprofiláctica de contactos intradomiciliarios en el Perú......................................................... 302 ● Réplica de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis................................................................ 303 ● Acerca de la interculturalidad........................................................................................................................................................... 304 ● Estudiantes de pregrado: el futuro de la investigación..................................................................................................................... 305 Revista indizada en: Instituto Nacional de Salud Calle Cápac Yupanqui 1400, Lima 11, Perú Apartado Postal 471 Telf.: (511) 617 6200 anexo 2122 - Fax: (511) 617-6244 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.ins.gob.pe/rpmesp revista peruana de medicina experimental y salud pÚblica Revisión ● Efecto del levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia en la ovulación, el endometrio y los espermatozoides........... 222 ● Medidas y estrategias para la prevención y control de los accidentes de tránsito: experiencia peruana por niveles de prevención........................................................................................................................................................................................ 231 ● Cansancio y somnolencia durante el desempeño laboral de los conductores interprovinciales: experiencia peruana y planteamiento de propuestas........................................................................................................................................................... 237 LIMA, PERÚ MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ MINISTRO Oscar Ugarte Ubillúz VICEMINISTRO Elías Melitón Arce Rodríguez INSTITUTO NACIONAL DE SALUD ALTA DIRECCIÓN Jefe César Cabezas Sánchez Subjefe Luis Santa María Juárez ÓRGANOS DE LÍNEA Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Director General Wilfredo Salinas Castro Centro Nacional de Control de Calidad Director General Ruben Tabuchi Matsumoto Centro Nacional de Productos Biológicos Director General Alberto Valle Vera Centro Nacional de Salud Intercultural Director General Oswaldo Salaverry García Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud Directora General María del Carmen Gastañaga Ruiz Centro Nacional de Salud Pública Director General Pedro Valencia Vásquez ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Oficina General de Asesoría Técnica Director General José Cárdenas Cáceres Oficina General de Asesoría Jurídica Directora General Rosario Tapia Flores Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica Director General Martín Yagui Moscoso ÓRGANOS DE APOYO Oficina General de Administración Director General José Arróspide Aliaga Oficina General de Información y Sistemas Director General Francisco Quispe Álvarez Portada. Av. Brasil frente al Hospital del Niño en Lima: imprudencia peatonal y negligencia en el uso de puentes peatonales. Cortesía. Daniel Cárdenas-Rojas, Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA Volumen 27 Número 2 Abril – junio 2010 Director Zuño Burstein Alva Editor General César Cabezas Sánchez Instituto Nacional de Salud Editor Científico Percy Mayta-Tristán Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud Editor Invitado J. Jaime Miranda Editor Adjunto Edward Mezones-Holguín Universidad Peruana Cayetano Heredia Instituto Nacional de Salud Comité Editor Pedro P. Álvarez-Falconí Alfredo Guillén Oneeglio Elizabeth Anaya Ramirez Claudio F. Lanata Rosario Belleza Zamora J. Jaime Miranda Walter H. Curioso Oswaldo Salaverry García Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud Universidad Peruana Cayetano Heredia Lely Solari Zerpa Instituto Nacional de Salud Universidad Nacional Federico Villareal Alonso Soto Tarazona Hospital Nacional Hipólito Unanue Instituto de Investigación Nutricional Javier Vargas Herrera Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad Peruana Cayetano Heredia Sergio Recuenco Cabrera Centers for Disease Control and Prevention Instituto Nacional de Salud Consejo Consultivo Jeanine Anderson Roos Patricia J. García Andrés G. Lescano Werner Apt Baruch Robert H. Gilman Alejandro Llanos-Cuentas Javier Arias-Stella Roger Glass Wilmer Marquiño Quezada Alessandro Bartoloni Eduardo Gotuzzo Herencia Sergio Muñoz Navarro Germán Batistini More Humberto Guerra Allison César Náquira Velarde Jaime Bayona García Roger Guerra-García Bertha Pareja Pareja Uriel García Cáceres Daniel Haro Haro Trenton K. Ruebush William Checkley Gilberto Henostroza Haro Enrique Schisterman Vladimir Correa de Moura Luis Huicho Sonya Shin Heriberto Fernández Jay Kaufmann Aníbal Velásquez Valdivia Carlos Franco-Paredes Michael Knipper Armando Yarlequé Chocas H. Héctor García Alberto Laguna-Torres Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Perú Universidad de Chile Santiago, Chile Academia Nacional de Medicina Lima, Perú Universita’ di Firenze Firenze, Italia Instituto Nacional de Salud Lima, Perú Socios en Salud Lima, Perú Academia Nacional de Medicina Lima, Perú Johns Hopkins University Baltimore, Maryland, USA Fundación Oswaldo Cruz-Fiocruz Río de Janeiro, Brasil Universidad Austral de Chile Valdivia, Chile Emory University Atlanta, Georgia, USA Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas Lima, Perú Coordinación Administrativa Francisco Quispe Álvarez Instituto Nacional de Salud Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima, Perú. Johns Hopkins University Baltimore, Maryland, USA. United States Naval Medical Research Center Detachment, Lima, Perú. Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima, Perú. National Institutes of Health Bethesda, Maryland, USA. Organización Panamericana de la Salud San José, Costa Rica. Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima, Perú. Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima, Perú. Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima, Perú. Academia Nacional de Cirugía Lima, Perú. Pan American Health Organization Washington DC, USA. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú. U.S. Agency for International Development, Washington DC, USA. Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima, Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú. Mcgill University Montreal, Quebec, Canada National Institutes of Health Bethesda, Maryland, USA. Harvard University Boston, Massachusetts, USA. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú. Justus Liebig University Giessen Giessen, Germany Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú United States Naval Medical Research Center Detachment, Lima, Perú Distribución Graciela Rengifo García Instituto Nacional de Salud Asistente Editorial Carolina Tarqui Mamani Instituto Nacional de Salud Corrección de Estilo Daniel Cárdenas Rojas Instituto Nacional de Salud La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (Rev Peru Med Exp Salud Publica) es el órgano oficial de difusión científica del Instituto Nacional de Salud (INS), Lima, Perú; es una publicación de periodicidad trimestral y tiene como objetivo la publicación de la producción científica en el contexto biomédico social, especialmente los aportes prácticos con el fin de contribuir a mejorar la situación de salud del país y de la región, además, propicia el intercambio con entidades similares en el Perú y en el extranjero, a fin de promover el avance y la aplicación de la investigación y la experiencia científica en salud. La Revista recibe contribuciones inéditas como artículos originales, de revisión, comunicaciones cortas, reportes de caso, galerías fotográficas o cartas al editor, las cuales son revisadas por expertos (pares) nacionales como extranjeros que han publicado investigaciones similares previamente, estos opinan en forma anónima sobre la calidad y validez de sus resultados, el número de revisores depende del tipo de artículo, sólo se publican aquellos artículos con comentarios favorables y que han resuelto las observaciones enviadas. El tiempo de revisión demora en la mayoría de los casos entre 2 a 6 meses según la celeridad de los revisores y autores. Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de la revista, siendo los autores responsables de los criterios que emiten. Todos los derechos quedan reservados por el Instituto Nacional de Salud. Cualquier publicación, difusión o distribución de la información presentada queda autorizada siempre y cuando se cite la fuente de origen. La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública está indizada o resumida en: AGORA: DOAJ: HINARI: IMBIOMED: Access to Global Online Research in Agriculture Directory of Open Journal System Health Internet Network Access to Research Initiative Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas IndexCopernicus: Index Copernicus International. LATINDEX : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas en América Latina, El Caribe, España y Portugal. LILACS: Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud LIPECS: Literatura Peruana en Ciencias de la Salud MedicLatina: Grupo EBSCO OARE: Online Access to Research in the Environment RedALyC: Red de revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal REPIDISCA: Red Panamericana de Información en Salud Ambiental SciELO Perú: Scientific Electronic Library Online SISBIB-UNMSM: Sistema de Bibliotecas Online de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Se distribuye gratuitamente y por canje, además, está disponible a texto completo en: http://www.ins.gob.pe/rpmesp © Copyright 2010 INS-PERÚ Depósito Legal 2000-2856 ISSN Versión impresa: ISSN Versión electrónica: 1726-4634 1726-4642 Traducción: Dra. Lely Solari Zerpa Apoyo Secretarial: Olga Otarola Luna Diseño y diagramación: Segundo E. Moreno Pacheco Tiraje: 3000 ejemplares Impreso en Punto y Grafía s.a.c. Junio 2010 Dirección: Instituto Nacional de Salud Cápac Yupanqui 1400. Lima 11, Perú. Teléfono: (511) 617-6200 anexo 2122 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.ins.gob.pe/rpmesp Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 155-56. CONTENIDO / CONTENTS VOLUMEN 27 NÚMERO 2 ABRIL – JUNIO 2010 VOLUME 27 NUMBER 2 APRIL – JUNE 2010 Editorial / Editorial • Traumatismos causados por el tránsito en el Perú. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Road traffic injuries in Peru. Where are we and what next? J. Jaime Miranda, Luis Huicho....................................................................................................................................................157 Artículos de Investigación / Research Papers • Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito en el Perú, 2005-2009. Epidemiological profile of road traffic accident in Peru, 2005-2009. Victor Choquehuanca-Vilca, Fresia Cárdenas-García, Joel Collazos-Carhuay, Willington Mendoza-Valladolid........................162 • Autorreporte de accidentes de tránsito en una encuesta nacional en la población urbana de Perú. Self-reporting of road traffic accidents in a national survey of urban population in Peru. Paolo Wong, César Gutiérrez, Franco Romaní.......................................................................................................... 170 • Cobertura real de la Ley de Atención de Emergencia y del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Coverage of the Emergency Health Care Law and the Compulsory Insurance against Road Traffic Crashes (SOAT). J. Jaime Miranda, Edmundo Rosales-Mayor, Camila Gianella, Ada Paca-Palao, Diego Luna, Luis Lopez, Luis Huicho, Equipo PIAT................................................................................................................................................................................179 • Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales: estudio comparativo entre formalidad e informalidad. Fatigue and sleepiness in interprovincial road bus drivers: comparative study between formality and informality. Gustavo R. Liendo, Carla L. Castro, Jorge Rey de Castro.........................................................................................................187 • Ingesta de sal yodada en hogares y estado nutricional de yodo en mujeres en edad fértil en Perú, 2008. Iodized salt intake in households and iodine nutritional status in women of childbearing age in Peru, 2008. Ana María Higa, Marianella Miranda, Miguel Campos, José R. Sánchez................................................................................. 195 • Factores asociados a complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica realizada en un hospital de alta complejidad. Factors associated to complications of endoscopic retrograde cholagiopancreatography in a third-level hospital. Ángel Quispe-Mauricio, Wilmer Sierra-Cahuata, David Callacondo, Juan Torreblanca-Nava................................................... 201 • Evaluación de dos pruebas de inmunoblot con antígeno hidatídico de caprino y ovino para el diagnóstico de equinococosis humana. Evaluation of two immunoblot tests with goat and sheep hydatid antigen for human echinococcosis diagnosis. Eduardo Miranda, Franko Velarde, José Somocurcio, Eduardo Ayala............................................................................ 209 • Bacterias marinas productoras de compuestos antibacterianos aisladas a partir de invertebrados intermareales. Marine bacteria producing antibacterial compounds isolated from inter-tidal invertebrates. Jorge León, Libia Liza, Isela Soto, Magali Torres, Andrés Orosco. ................................................................................ 215 Revisión / Review • Efecto del levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia en la ovulación, el endometrio y los espermatozoides. Effect of levonorgestrel in the ovulation, endometrium, and spermatozoa for emergency oral contraception. Víctor J. Suárez, Renzo Zavala, Juan Manuel Ureta, Gisely Hijar, Jorge Lucero, Paul Pachas.................................................222 • Medidas y estrategias para la prevención y control de los accidentes de tránsito: experiencia peruana por niveles de prevención. Action and strategies for the prevention and control of road injuries: Peruvian experience by levels of prevention. Hernán Málaga............................................................................................................................................................................231 • Cansancio y somnolencia durante el desempeño laboral de los conductores interprovinciales: experiencia peruana y planteamiento de propuestas. Tiredness and sleepiness in rural bus drivers during their job performance: Peruvian experience and proposals. Jorge Rey de Castro, Edmundo Rosales-Mayor.........................................................................................................................237 155 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 155-56. Simposio: Accidentes de Tránsito / Symposium: Traffic Road Injuries • Traumatismos causados por el tránsito en países en desarrollo: agenda de investigación y de acción. Road traffic injuries in developing countries: research and action agenda. Cheng-Min Huang, Jeffrey C. Lunnen, J. Jaime Miranda, Adnan A. Hyder................................................................................243 • Reduciendo el trauma y la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito en los peatones en el Perú: intervenciones que pueden funcionar. Reducing pedestrian deaths and injuries due to road traffic injuries in Peru: interventions that can work. D. Alex Quitsberg, J. Jaime Miranda, Beth Ebel.........................................................................................................................248 • Supervisando la seguridad vial en el Perú. Supervising road safety in Peru. Freddy Sagástegui......................................................................................................................................................................255 • Monitoreo del sueño en conductores de ómnibus y camiones: factor relevante a considerar para la renovación de la licencia de conducir. Sleep monitoring in bus and truck drivers: relevant factor to consider for the renewal of the driving license. Jorge Rey de Castro, Edmundo Rosales-Mayor.........................................................................................................................260 • Aspectos psicosociales y accidentes en el transporte terrestre. Psychosocial aspects and accidents in land transport. Nelson Morales-Soto, Daniel Alfaro-Basso, Wilfredo Gálvez-Rivero..........................................................................................267 Sección Especial / Special Section • Evaluación situacional, estructura, dinámica y monitoreo de los sistemas de información en accidentes de tránsito en el Perú - 2009. Assessment of the structure, dynamics and monitoring of information systems for road traffic injuries in Peru - 2009. J. Jaime Miranda, Ada Paca-Palao, Lizzete Najarro, Edmundo Rosales-Mayor, Diego Luna, Luis Lopez, Luis Huicho, Equipo PIAT... 273 • Mapa etnolingüistico del Perú. / Ethnolinguistic map of Peru. Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos...................................................................288 Reporte de Caso / Case Report • Síndrome de Guillain Barré asociado a Brucelosis. / Guillain Barré syndrome in association with Brucellosis. Raúl Montalvo, Yury García, Marcos Ñavincopa, Eduardo Ticona, Gonzalo Chávez, David A. Moore......................................292 Destacadas Personalidades de la Salud Pública en el Perú / Great Personalities of Public Health in Peru • Arturo Vasi Páez (1924-2008). / Arturo Vasi Páez (1924-2008). Zuño Burstein Alva......................................................................................................................................................................296 Galería Fotográfica / Picture Gallery • Pueblos indígenas del Perú. / Indigenous populations from Peru. Oswaldo Salaverry, Omar V. Trujillo, Roberto Quispe, Doris Meneses, Majed Velásquez.........................................................298 Cartas al Editor / Letters to editor • Tuberculosis en indígenas. / Tuberculosis in indigenous. Jose Neyra Ramírez...................................................................................................................................................................301 • Tuberculosis latente: cobertura quimioprofiláctica de contactos intradomiciliarios en el Perú. Latent tuberculosis: chemoprophylactic coverage of household contacts in Peru. Julio Maquera-Afaray..................................................................................................................................................................302 • Réplica de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. Reply of the Peruvian National Health Strategy for Tuberculosis Prevention and Control. Oswaldo Jave, Felix Llanos-Tejada.............................................................................................................................................303 156 • Acerca de la interculturalidad. / About interculturality. • Estudiantes de pregrado: el futuro de la investigación. / Undergraduate students: the future of research. Fernando Ríos-Correa................................................................................................................................................................304 Jorge Osada, Paulo Ruiz-Grosso, Mariana Ramos....................................................................................................................305 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 157-61. EDITORIAL TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO EN EL PERÚ. ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS? [ROAD TRAFFIC INJURIES IN PERU. WHERE ARE WE AND WHAT NEXT?] J. Jaime Miranda1,2,3,a, Luis Huicho2,4,5,b El reconocimiento de los traumatismos causados por el tránsito como un problema de salud pública viene tomando fuerza en los últimos años (1,2). La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública no es ajena a este progreso y dedica este número especial de la Revista a dicho tema. Incluso la terminología utilizada comúnmente, “accidentes de tránsito”, es una barrera para lograr comprender las distintas aristas de este problema. En contraste, el término “traumatismos causados por el tránsito” fue ampliamente adoptado en el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, elaborado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2004 (1). El uso, para algunos inadecuado, del término accidentes de tránsito, limita la comprensión de lo mucho que se puede hacer para prevenir estos eventos. Dado el uso cotidiano del término “accidentes de tránsito” en nuestro medio, y a fin de generar familiaridad y contribuir en el uso adecuado del término “traumatismos causados por el tránsito”, en este artículo se usará, en la medida de lo posible, este último. Este editorial no intenta reflejar una revisión de lo publicado sobre el tema en nuestro medio; en cierta medida este número especial, a través de sus distintas contribuciones, reflejará la evidencia disponible sobre el tema en el país. EL CONTEXTO DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO EN EL PERÚ Es igualmente importante conocer cuáles son los actores e interlocutores claves involucrados en la toma de medidas para minimizar este problema. No es sino hasta hace poco que el sector salud se viene involucrando en este asunto; tradicionalmente, su participación ha estado circunscrita a acciones recuperativas en las víctimas de un evento vinculado con el tránsito. Sin embargo, los retos en este campo, como se indica en este editorial, son mayores. A diferencia de muchas prioridades de salud pública para nuestro país, el sector salud no ha demostrado un liderazgo en el tema de traumatismos causados por el tránsito. Resulta sencillo reconocer y afirmar que las agendas de tuberculosis, VIH/Sida, malaria, desnutrición infantil, entre otros, son largamente dominadas por el sector salud. No ocurre lo mismo con la agenda de los traumatismos causados por el tránsito. En este ámbito participan, en algún grado, pero con mayor preponderancia que el sector salud, los medios de comunicación, el sector transporte, la policía y las empresas aseguradoras privadas. Una dificultad adicional es que cada una de estas entidades enfoca el tema desde su propia perspectiva: la noticia, el vehículo, el evento, el siniestro. El sector salud contribuye con una perspectiva adicional: la salud de los afectados y cómo se pueden prevenir los eventos. En medio de este contexto con múltiples actores, es claro que no hay un mensaje único y si lo hubiera, el liderazgo no recae en el sector salud. Este contexto no es necesariamente malo, pero plantea un reto –y quizás la oportunidad– de poder tener una acción de respuesta concertada multisectorial y multidisciplinaria. De esta variedad de actores, resulta satisfactorio contar en este número especial con contribuciones de diversos grupos locales (3-8) incluyendo el Ministerio de Salud (9), el Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito (10,11) y la Defensoría del Pueblo del Perú (12). Debemos resaltar que, como parte del proceso de consolidación de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, se cuente en este número con la contribución de grupos académicos de investigación internacionales con aportaciones procedentes de la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Washington, ambas de los Estados Unidos (13,14). Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito, Salud Sin Límites Perú. Lima, Perú. Facultad de Medicina “Alberto Hurtado”, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 3 CRONICAS, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 4 Departamento de Pediatría, Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima, Perú. 5 Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. a Médico, Magíster y Doctor en Epidemiología; b Médico Pediatra, Doctor en Medicina. 1 2 157 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 157-61. Vale la pena expresar que, a pesar de que en este número no se ha podido asegurar la participación de entidades con otros puntos de vista complementarios y relevantes, como por ejemplo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las páginas de esta tribuna se mantienen abiertas para eventuales contribuciones de todo aquel interesado en este tema. UNA PERSPECTIVA MACRO DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO EN EL PERÚ Los traumatismos causados por el tránsito tienen determinantes múltiples y, por tanto, no pueden ser enfrentados solamente desde una perspectiva de salud. De hecho, el último informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud sobre el tema, que incluye información sobre el Perú (2), sienta las bases para establecer pautas de monitoreo de progresos en temas de seguridad vial y, por ende, un monitoreo de su potencial impacto y progresos en términos de salud pública. El informe es analizado en este número especial, por un grupo de expertos internacionales, vinculando el tema de traumatismos causados por el tránsito a un tema de desarrollo (13). Sin duda la epidemiología y la salud pública tienen la capacidad de incorporar una perspectiva más sistemática al problema, enfatizando la necesidad de contar con información adecuada sobre este, que permita definir su naturaleza, su magnitud, su distribución, los factores de riesgo y las medidas de prevención que por consiguiente se pueden desarrollar. Pueden permitir, igualmente, la incorporación de la evidencia científica en la consideración de las intervenciones que se diseñen e implementen, para aumentar sus probabilidades de éxito, así como la inclusión de un componente de monitoreo y evaluación con indicadores claramente definidos para medir su impacto. Se requiere, sin embargo, de una aproximación más amplia, a fin de poder asegurar las expectativas sobre las reales probabilidades de éxito de las estrategias de prevención y atenuación del problema. Para ello es necesario que se considere el análisis del contexto nacional y local, sus tendencias actuales y futuras y de qué manera las estrategias de prevención y atenuación se insertan en el contexto más amplio. El análisis del problema debe por fuerza considerar las tendencias de la globalización en nuestro país. El proceso de urbanización a nivel nacional y en las diversas regiones del país va a continuar, a diferente velocidad y con diferentes grados de planificación, al igual que el proceso de avance de la red vial nacional 158 Miranda JJ & Huicho L y la red vial dentro de cada ciudad. Las limitaciones en concebir e impulsar un proceso de desarrollo urbano planificado, que considere el bienestar de las personas antes que la rentabilidad de las inversiones, establece nuevos retos para la salud pública. Si las ciudades y sus vías de comunicación se multiplican caóticamente, como ocurre en la actualidad, los factores de riesgo para la ocurrencia de accidentes continuarán aumentando exponencialmente. Este es un problema sobre el que debe abrirse un debate amplio y sostenido que incluya a la sociedad civil, pues no habrá iniciativa que pueda tener éxito sin ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes. El proceso de migración de las áreas rurales a las ciudades y de las ciudades del interior del país a las grandes ciudades incluida la capital, que es cada vez más predominante, ligado al proceso de globalización más amplio, supone también un reto adicional. Esto es palpable en la medida que quienes migran tienen sus propios patrones culturales o se ven forzados a adaptar patrones de conducta que no sintonizan necesariamente con las normas, lo que se traduce en patrones de adaptación que pueden constituir obstáculos para el logro de los objetivos de las estrategias de prevención y seguridad vial. Un ejemplo de estos retos, importante para la conceptualización del problema y también para el planteamiento de las posibles soluciones, surge de los estudios cualitativos de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) llevados a cabo en tres ciudades del Perú por el Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito (PIAT) (15,16) y cuyos resúmenes están disponibles en la página Web del Instituto Nacional de Salud (17). En el estudio de CAP de padres y sus hijos, se encontró que los padres tenían, en general, buenos perfiles de CAP pero que necesitaban ser reforzados en los niños. Además, para muchos de los CAP evaluados, no es posible afirmar que los perfiles de CAP negativos se debían a falta de conocimiento de las reglas. Por el contrario, la gente suele conocer que está haciendo algo mal, como por ejemplo no hacer uso de los puentes peatonales y cruzar la pista en lugares no indicados (15). El estudio CAP en choferes, peatones y policías (16) refuerza estos hallazgos al encontrar que el desconocimiento no es la principal causa del incumplimiento de las normas y la racionalidad costobeneficio prima en la comunidad cuando se decide actuar de acuerdo con una práctica que no respeta las normas (16). De estos estudios se desprende que no es necesariamente la falta de conocimiento de las normas lo que explique el poco respeto a ellas. Se desprende también que aquellas iniciativas orientadas únicamente a hacer conocer las normas, en su esquema tradicional Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 157-61. de campañas de educación, tendrán un impacto limitado, pues se debería poner mayor atención en la reducción de las relaciones de conflicto y desconfianza entre actores y en la percepción de corrupción existente de forma tan diseminada en nuestro medio. Esto resulta fundamental, dado que una percepción subjetiva sugiere que la mayoría de traumatismos causados por el tránsito ocurren mayormente en las carreteras, un mito fuertemente alimentado por las noticias locales. Sin embargo, el Perú es el país que tiene los mayores índices de peatones afectados por este problema (2), tal y como señala en su artículo Quistberg (14). Por otra parte, parece legítimo preguntarse qué pasa en nuestro país, que tiene leyes relacionadas con la seguridad vial con un potencial claro para reducir el problema de los traumatismos causados por el tránsito, como aquellas que establecen penas para los conductores que conduzcan bajo los efectos del alcohol, o que excedan los límites de velocidad permitidos. Sin embargo, es claro que el grado de cumplimiento de esas leyes es muy limitado. Nuevamente, no pareciera que se trate simplemente de un problema de falta de información sobre medidas adecuadas de seguridad vial. Es preocupante la percepción que las personas tienen sobre la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Sin duda es fundamental, para posibilitar que en el país se imponga una cultura de respeto a las leyes, a los demás y a las autoridades, el desarrollo de confianza en las instituciones y en las personas. Estas son áreas de trabajo en las que disciplinas como la antropología, la sociología y la psicología pueden contribuir sustancialmente. PROGRESOS DESDE EL SECTOR SALUD EN TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO EN EL PERÚ Traumatismos causados por el tránsito la Dirección General de Epidemiología ha establecido un sistema de información que permitiría la recopilación de aquellas víctimas atendidas por un traumatismo vinculado con colisiones. Este sistema depende de las contribuciones de las secciones de epidemiología de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y la información es canalizada a nivel central (19), que hoy se publica en esta edición especial (10). Y, en lo que a investigación se refiere, el Instituto Nacional de Salud marcó un hito sin precedentes en la salud pública peruana al reconocer a los traumatismos causados por el tránsito como un problema de salud pública (20), y, sobre todo, al financiar el Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito (PIAT), cuya ejecución fue encargada a la ONG Salud Sin Límites Perú a través de un concurso público. Los resúmenes de los productos de investigación de este programa se encuentran disponibles en la página Web del Instituto Nacional de Salud (17), y algunos de ellos, dada su relevancia para la audiencia local, son publicados en este número de la Revista (10,11). EL RETO DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO EN EL PERÚ Más allá de estos hitos en el camino del progreso, quedan pendientes varios retos locales para hacer más eficiente el vínculo que las distintas instancias del sector salud deben mantener con los diferentes actores vinculados con el tema de traumatismos causados por el tránsito. Estos retos están delimitados, de alguna manera, en las contribuciones que se publican en este número de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. El panorama indicado no significa que no se haya hecho esfuerzos para enfrentar el problema. El Ministerio de Salud ha establecido la Estrategia Sanitaria Nacional en Accidentes de Tránsito (ESNAT). No son muchas las estrategias sanitarias y esta designación resulta un indicativo del nivel de prioridad que se adjudica al tema dentro del sector. La ESNAT se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina General de Defensa Nacional –órgano asesor del Ministerio de Salud– quien tiene a su cargo su implementación, coordinación y ejecución (18) . En este número especial la ESNAT esboza el perfil epidemiológico del problema en los últimos años (9). Primero, las limitaciones en lo concerniente a la determinación de la magnitud del problema. Reconociendo las limitaciones existentes –unidad de análisis, temporalidad, subregistro y autoreporte (10,19,21) –, en este número se presentan dos aproximaciones al problema, aprovechando las estadísticas de la Policía Nacional del Perú (9) y de la III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población General del Perú de DEVIDA (7). Si no se conoce el problema, no es posible identificar los puntos más críticos que requieren atención inmediata. Tampoco es posible establecer pautas claras de monitoreo ni indicadores de progreso. Es claro que las estadísticas nacionales en el tema de traumatismos vinculados con el tránsito son limitadas, incompletas, no integradas y, sobre todo, no armonizadas entre los distintos actores que las recolectan (10,19,21). Por el lado del monitoreo, y reconociendo las limitaciones presentes con la calidad de la información en el tema, Segundo, no se conoce la epidemiología local en detalle, del problema de traumatismos causados por 159 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 157-61. el tránsito. Reconociendo el sostenido avance del grupo de Rey de Castro en el tema de somnolencia y conductores de transporte público, sistematizados en este número (6,8,22), poco se ha logrado avanzar. Se podría afirmar que la mejor información de los perfiles y daños ocasionados por los traumatismos causados por el tránsito es propiedad de las empresas aseguradoras (19) . No se conoce con exactitud la cantidad de muertos vinculados con los traumatismos causados por el tránsito (21) y las noticias de primeras páginas en los diarios capturan mucho la atención del problema. Esta información sugeriría que la mayor cantidad de muertes ocurren en los vehículos de transporte interprovinciales, pero esto no es necesariamente correcto. Más aun, esta percepción –simplista dada la falta de una única fuente de información sólida– oscurece y deja de lado el problema de los traumatismos causados por el tránsito en el grupo de peatones (19), el que ciertamente acarrea un importante impacto socioeconómico negativo (23,24). Además, según los organismos técnicos internacionales, la definición de mortalidad vinculada con un accidente de tránsito, debe involucrar a las muertes que ocurren dentro de los 30 días que ocurre el evento (2,25). A la fecha, esto no es posible conocerlo en detalle en nuestro medio, peor aun, la morbilidad asociada con traumatismos causados por el tránsito, medidos en términos de complicaciones resultantes y discapacidad postevento, no es conocida en detalle (24). Tercero, en términos de políticas públicas, se vienen implementando distintas iniciativas. Sin embargo, estas implementaciones carecen de un sólido componente de supervisión del progreso y evaluación de impacto. El SOAT ha establecido un mecanismo de reducción de brechas para acceder a la atención, que aún tiene muchas limitantes en su parte operativa (11). Sin embargo, como bien reza el dicho, “hecha la ley hecha la trampa”; en este caso, “hecho el SOAT, hecho el AFOCAT” (Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito) (26). Como entidad neutral del Estado, la Defensoría del Pueblo del Perú, a través de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, ha ejercido un liderazgo en el ejercicio de identificar falencias y exigir mejoras en varios aspectos vinculados con los traumatismos causados por el tránsito (27-29), tal y como se detalla en el simposio de este número especial (12). Tolerancia cero, otro ejemplo de acción voceada por su puesta en marcha, no está libre de limitaciones, tal y como han sido identificadas por grupos independientes (29,30). En su diseño se contempló a los vehículos como unidad de interés y no se establecieron indicadores de impacto en el número de afectados. En tal sentido, se espera que tenga un efecto, pero ello es difícil de cuantificar y separar (30). 160 Miranda JJ & Huicho L De lo anterior se desprende que la planificación, la implementación y la evaluación de intervenciones para la reducción del problema requiere una aproximación amplia, que incluye al sector salud, pero requiere igualmente el concurso de otros sectores y otras áreas. La agenda de investigación es igualmente amplia y compleja. Si bien es importante que cada sector establezca sus propias prioridades de investigación en relación con los traumatismos causados por el tránsito, es crucial que se desarrolle una agenda inclusiva de investigación que considere los diversos aspectos del problema, tanto en el nivel nacional como en el local. AGRADECIMIENTOS Al Dr. Edmundo Rosales por su apoyo editorial en la coordinación de este número especial y a todos los miembros del equipo del PIAT y Salud Sin Límites Perú por su apoyo constante durante la ejecución del programa. Conflictos de Interés Los autores, durante el año 2009, se desempeñaron como Investigador Principal (JJM) y Coinvestigador Principal (LH) del Programa de Investigacion en Accidentes de Tránsito (PIAT) financiado por el Instituto Nacional de Salud. La institución financiera no tuvo participación en el diseño de los estudios, recolección de datos, análisis e interpretación de los resultados, ni en la redacción de los informes técnicos y artículos científicos resultantes del PIAT. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Peden MM, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, et al. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004. 2. World Health Organization. Global status report on road safety. Geneva: WHO; 2009. 3. Rey de Castro J, Rosales-Mayor E. Monitoreo del sueño en conductores de ómnibus y camiones: factor relevante a considerar para la renovación de la licencia de conducir. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 260-66. 4. Morales-Soto N, Alfaro-Basso D, Gálvez-Rivero W. Aspectos psicosociales y accidentes en el transporte terrestre. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 267-72. 5. Malaga H. Medidas y estrategias para la prevención y control de los accidentes de tránsito: experiencia peruana por niveles de prevención. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 231-36. 6. Rey de Castro J, Rosales-Mayor E. Cansancio y somnolencia durante el desempeño laboral de los conductores interprovinciales: experiencia peruana y planteamiento de propuestas. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 157-61. 7. Wong P, Gutiérrez C, Romaní F. Autorreporte de accidentes de tránsito en una encuesta nacional en la población urbana del Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. 8. Liendo GR, Castro CL, Rey de Castro J. Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales: estudio comparativo entre formalidad e informalidad. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. 9. Choquehuanca-Vilca V, Cárdenas-García F, CollazosCarhuay J, Mendoza-Valladolid W. Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito en el Perú, 2005-2009. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. 10. Miranda JJ, Paca-Palao A, Najarro L, Rosales-Mayor E, Luna D, Lopez L, et al. Diagnóstico situacional, estructura, dinámica y monitoreo de los sistemas de información en accidentes de tránsito en el Perú - 2009. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. 11. Miranda JJ, Rosales-Mayor E, Gianella C, Paca-Palao A, Luna D, Lopez L, et al. Cobertura formal y real de la Ley de Atención de Emergencia y del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. 12. Sagástegui F. Supervisando la seguridad vial en el Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 13. Huiang CM, Lunnen JC, Miranda JJ, Hyder AA. Traumatismos causado por el tránsito en países en desarrollo: agenda de investigación y de acción. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 243-47. 14. Quistberg DA, Miranda JJ, Ebel B. Reduciendo el trauma y la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito en los peatones en el Perú: intervenciones que pueden funcionar. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 248-54. 15. Huicho L, Miranda JJ, Luna D, López L, Paca A, Rosales E, et al. Estudio CAP, nivel de sensibilización, movilización, participación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias en la prevención de daños y riesgos relacionados a accidentes de tránsito / Encuesta en padres e hijos [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud sin Límites Perú; 2009. 16. Huicho L, Miranda JJ, Luna D, Paca A, López L, Rosales E, et al. Estudio CAP, nivel de sensibilización, movilización, participación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias en la prevención de daños y riesgos relacionados a accidentes de tránsito / Estudio cualitativo, grupos focales [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. 17. Instituto Nacional de Salud. Programa de Investigacion en Accidentes de Tránsito [Página en Internet]. Lima: INS; 2009. [Fecha de acceso: 1 de junio de 2010]; Disponible en: http://www.ins.gob.pe/insVirtual/ins/ investigacionEnSalud/InvestigacionesFinanciadasINS/ programasInvestigacionAccidentesTransito.asp. 18. Perú, Ministerio de Salud. Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito 2009-2012. Lima: MINSA; 2009. 19. Miranda JJ, Huicho L, Paca A, Najarro L, Luna D, López L, et al. Diagnóstico situacional de los sistemas de Traumatismos causados por el tránsito información en accidentes de tránsito en el Perú [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud sin Límites Perú; 2009. 20. Instituto Nacional de Salud. Prioridades de investigación en salud en el Perú: análisis del proceso. Lima: INS; 2007. 21. Miranda JJ, Huicho L, López L, Paca A, Rosales E, Luna D, et al. Incidencia, tendencia de los accidentes de tránsito en el Perú y factores de riesgo dependientes del peatón, vehículo y conductor [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. 22. Rosales E, Egoavil M, Durand I, Montes N, Flores R, Rivera S, et al. Accidentes de carretera y su relación con cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus. Rev Med Hered. 2009; 20(2): 136-47. 23. Best P, Miranda JJ, Huicho L, Paca A, Luna D, Luis L, et al. Impacto socio económico de los accidentes de tránsito [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. 24. Best P, Miranda JJ, Huicho L, Paca A, Luna D, Luis L, et al. Complicaciones resultantes en la calidad de vida relacionada a la salud en víctimas de accidentes de tránsito [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. 25. Jacobs G, Thomas AA, Astrop A. Estimating global road fatalities (TRL Report 445). Crowthorne: Transport Research Laboratory; 2000. 26. Defensoría del Pueblo. Supervisión a las AFOCAT de las regiones de La Liberta, Junín y Lima. Informe de la Adjuntía N° 031-2009-DP/AMASPPI-SP. Lima: Defensoría del Pueblo; 2009. 27. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 108. Pasajeros en riesgo: la seguridad en el transporte interprovincial. Lima: Defensoría del Pueblo; 2006. 28. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 137: El transporte urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa de la vida. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008. 29. Defensoría del Pueblo. Resultados de la supervisión del Plan Tolerancia Cero en las regiones de Arequipa, Lima, Lambayeque, Tacna y Puno. Informe de Adjuntía Nº 00122008-DP/ASPMA.SP. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008. 30. Best P, Miranda JJ, Huicho L, Paca A, Luis L, Rosales E, et al. Evaluación de costo-efectividad de una intervención que tenga impacto en la reversión del daño: Plan Tolerancia Cero [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. Correspondencia: J. Jaime Miranda, MD, MSc, PhD. Dirección: Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito (PIAT), Salud Sin Límites Perú, Calle Ugarte y Moscoso # 450 Of. 601, Magdalena, Lima 17, Perú. Teléfono: (511) 261 5684 Correo electrónico: [email protected]; [email protected] 161 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. artículo original PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PERÚ, 2005-2009 Víctor Choquehuanca-Vilca1,2,a, Fresia Cárdenas-García1,2,a, Joel Collazos-Carhuay1,2,c, Willington Mendoza-Valladolid1,2,b,d RESUMEN Objetivo. Determinar las características del perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito (AT) en el Perú, en el periodo 2005 - 2009. Materiales y métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo, se analizó fuentes secundarias de información de AT de la Policía Nacional del Perú y la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito (ESNAT) del Ministerio de Salud. Resultados. En el quinquenio estudiado se produjeron 404 120 AT, el 63,8% de éstos sucedió en Lima. Los automóviles y las camionetas representan los tipos de vehículo más veces involucrados en estos accidentes. El exceso de velocidad y la imprudencia del conductor son las principales causas de la siniestralidad. El tipo de accidente más común es el choque (57%). Los varones de 20 a 34 años son la población más vulnerable. Los AT han provocado 17 025 muertos y 235 591 lesionados en el Perú durante este periodo. Conclusiones. Los AT son un problema emergente de salud pública en el Perú. La tendencia de las cifras de mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito en el Perú ha seguido una curva ascendente entre los años 2005 y 2008; sin embargo, estas cifras durante el 2009 se han reducido de manera muy poco significativa. Los sistemas de información deben integrarse para proporcionar información confiable a las instituciones nacionales involucradas en esta problemática, de manera que sirvan de referencia para futuras decisiones políticas. Palabras clave: Accidentes de Tránsito; Sistemas de información; Perfil de salud; Epidemiología; Perú (fuente: DeCS BIREME). EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN PERU, 2005-2009 ABSTRACT Objective. To determine the characteristics and epidemiological profile of road traffic injuries (RTI) in Peru during the period 2005-2009. Materials and methods. Descriptive, retrospective study, secondary sources of information on RTI from the National Police of Peru and the National Sanitary Strategy for the Control of Traffic Accidents (ESNAT) of the Ministry of Health were analyzed. Results. During the 5 years of study, there were 404120 TA, of which 63.8% occurred in Lima. Cars and vans are the types of vehicle most frequently involved in these accidents. Speed excess and driver`s senselessness are the main causes of accidents. The most common type of accident is the crash (57%). Males from 20 to 34 years old are the most vulnerable population. Conclusions. The RTI are an emerging public health problem in Peru. The trend of the mortality and morbidity rates due to traffic accidents in Peru has followed an increasing curve between the years 2005 and 2008; however these numbers during 2009 have been decreasing but not really significantly. Information systems must be integrated in order to give reliable information to the national institutions involved in these problematic, so that it can be used as a reference for future political decisions. Key words: Accidents, traffic; Information systems; Health profile; Epidemiology; Peru (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN A medida que disminuyen las causas de muerte debidas a situaciones carenciales o infecciosas, los accidentes emergen como un factor de muerte, discapacidad y enfermedad que requiere ser reducido y evitado (1). Se tiene conocimiento que cada año millones de personas mueren por lesiones, principalmente ocasionadas por accidentes de tránsito producidas por vehículos automotores (2). Un accidente de tránsito (AT) es definido como una colisión en la que participa al menos un vehículo en movimiento por un camino público o privado y que Oficina General de Defensa Nacional, Ministerio de Salud. Lima, Perú. Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito, Ministerio de Salud. Lima, Perú. a Médico Pediatra; b Médico Epidemiólogo; c Cirujano Dentista; d Licenciado en Enfermería. 1 2 Recibido: 05-05-10 162 Aprobado: 09-06-10 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. deja al menos una persona herida o muerta (3). Estos eventos son considerados un problema emergente de salud pública y shocks microeconómicos que afectan directamente el presupuesto familiar variando la condición de pobreza de la familia afectada (2,4). Se calcula que cada año mueren más de 1,2 millones de personas en las carreteras a nivel mundial, 90% de las muertes se concentran en los países de bajos y medianos ingresos, quienes cuentan con menos de la mitad del parque vehicular mundial; asimismo entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales. Con relación a la mortalidad por accidentes de tránsito, es conocido que alcanza sus máximas cifras en la población económicamente activa (5), razón suficiente para ser considerada una pandemia en buena parte del planeta (6). En el Perú, entre los años 1999 y 2008 se han registrado 779 141 AT, los cuales han ido incrementándose año tras año a partir del año 2002 a la fecha (7). El Ministerio de Salud notificó que en el año 2008 se hospitalizaron 47 214 personas con lesiones atribuibles a AT, gran porcentaje de ellas pertenece al grupo etario entre 20 a 34 años; además, se estima que unas 117 900 personas quedaron con algún grado de discapacidad entre los años 2005 y 2008. Estas cifras han conllevado a que en nuestro país los AT representen la causa de mayor carga de enfermedad (8). En la Región Callao (9), se describieron las características epidemiológicas de AT durante el período 1996-2004, donde se reitera que los AT son un grave problema de salud pública para la jurisdicción de estudio, registrándose 25 mil en nueve años, teniendo el 3% de estos, consecuencias fatales. El Ministerio de Salud evaluó los AT fatales producidos en el 2008 a nivel regional, encontrando que la mayor cantidad de eventos en dicho año se concentra en nuestra capital (51,3%), además, menciona que en regiones como Amazonas, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, departamentos con población en extrema pobreza, las muertes por AT se han incrementado 100% con respecto al año 2007 (7,10). Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito estrategia, entre otras medidas, en construir un sistema de registro lo más completo y exhaustivo posible (12), el cual cuantifica tres aspectos fundamentales: la medición de la magnitud o frecuencia relativa del fenómeno objeto de intervención, la identificación de los factores asociados con dicho fenómeno y la importancia de su asociación, así como la selección de las estrategias y acciones que hayan demostrado una probada eficacia en la modificación de los factores asociados o del propio fenómeno objeto de intervención. La metodología epidemiológica permite definir y cuantificar los tres conceptos clave antes citados (13). Este artículo realiza una aproximación al perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito en los últimos cinco años en el Perú, con el propósito de que sirva de orientación para el diseño de las políticas, estrategias y acciones que contribuyan a la reducción de los daños originados por estos eventos a nivel regional y nacional. MATERIALES Y MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, basado en fuentes secundarias de información de AT a nivel nacional en el periodo comprendido entre 2005 y 2009. La fase de recolección de datos se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2010. Las fuentes secundarias de información utilizadas para el análisis fueron las de la Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como las de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito (ESNAT) del Ministerio de Salud. La PNP es la única institución que recolecta las estadísticas básicas sobre AT en el país; sin embargo, pese a mostrar limitaciones de información, es una fuente de referencia muy utilizada por diferentes instituciones en cuanto a estadísticas de AT se refiere (14). En muchos países se han iniciado diversas acciones que buscan controlar y prevenir la ocurrencia de estos incidentes, observándose que en varios de ellos no resultan útiles las campañas preventivas que intentan abarcar simultáneamente a todo tipo de accidentes (11); esto debido a que las estrategias de prevención difieren considerablemente según las clases de accidentes, los sitios de ocurrencia o los grupos etarios involucrados. La información proporcionada por la Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú comprendió la base de datos del periodo 2005 2009, en formato Excel. Esta información permitió el análisis de las siguientes variables: número de AT, tipos de vehículos involucrados, tipo y causas de accidentes, día de la semana y horario en que se producen, edad y sexo de los involucrados y número de accidentes fatales y no fatales. Los países que han logrado disminuir en forma importante la incidencia y la mortalidad por AT han basado su La ESNAT, fue creada por el Ministerio de Salud, por considerar a los AT como un problema de salud pública 163 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. En cuanto a la consistencia de los datos, la información proporcionada por la PNP comprende el periodo de estudio; sin embargo, presenta limitaciones importantes como la referente a la diferenciación por grupo etario, pues la información reportada por la PNP sólo distingue mayores y menores de 18 años de edad. De igual modo, existen variables muy ambiguas como en el caso de las causas de AT, donde la variable “imprudencia del conductor” no posee una clara definición, esta variable podría involucrar otras como exceso de velocidad o ebriedad del conductor. La información proporcionada por la ESNAT comprende de manera parcial el periodo del estudio, debido a que la información sólo se encuentra procesada hasta el 2008 para el caso de la OGEI, y el llenado de la Ficha de Vigilancia Epidemiológica recién se empezó a realizar a partir del año 2007, para el caso de la DGE. Con las fuentes secundarias de información mencionadas se realizó al cálculo de estadísticas vitales como la incidencia, mortalidad y letalidad. La incidencia estuvo determinada por el número de casos nuevos de muertes y heridos por AT que se dieron durante el período determinado por el estudio. De igual modo, la mortalidad se calculó dividiendo el número de personas muertas entre el total de población susceptible estimada, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática por 100 000 habitantes. También se realizó el cálculo de la tasa de mortalidad por parque automotor (número de muertes por AT/parque automotor del año) por 10 000 vehículos. La letalidad se obtiene de dividir el número de muertes sobre el número de persona con daños a la salud productos por AT por 100. Se usaron para el análisis medidas de posición y dispersión como herramientas de estadística descriptiva; asimismo, los análisis estadísticos reportaron frecuencias y proporciones. Se hizo uso del programa estadístico SPSS versión 13 y Excel 2007. 164 90 N.° Accidentes de tránsito (miles) de gran impacto socioeconómico, constituyéndose en la respuesta del sector salud a esta problemática. La fuente de datos con la que cuenta la ESNAT es producto de los consolidados estadísticos nacionales proporcionados por la Oficina General de Estadística e Informática (OGEI), la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (miembros del Comité Técnico Permanente de la ESNAT). La información derivada de la OGEI es producto de los datos ingresados a nivel nacional a través de la Hoja HIS correspondientes a los años 2005-2008; los datos reportados por la Dirección General de Epidemiología son resultado del consolidado de la Ficha de Vigilancia Epidemiológica de Accidente de Tránsito (2007-2009). Choquehuanca V et al. 80 74945 77840 79972 2006 2007 85337 86026 2008 2009 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 Figura 1. Frecuencia de accidentes de tránsito en el Perú, 2005-2009 Fuente: Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. RESULTADOS Según la Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, durante los últimos cinco años, se han producido 404 120 AT a nivel nacional. En la Figura 1, la tendencia de los AT en nuestro país muestra un incremento constante, registrándose en el año 2009, la mayor cifra de AT de los últimos cinco años (86 026 accidentes). El tipo de accidente más común lo constituye el choque; evento que ha representado en los últimos cinco años el 57,8% de todos los accidentes acontecidos, incrementando su frecuencia de manera ascendente año tras año. Por otro lado, los atropellos representan el 27,7% del total de accidentes; disminuyendo su frecuencia sólo durante el último año del estudio. El 35,9% de los AT suceden entre los días viernes y sábado, siendo el domingo, el día donde menor siniestralidad se registra (12,1%). En cuanto al horario de ocurrencia, los AT se producen mayormente entre las dos de la tarde y las ocho de la noche (30,0%). El tipo de vehículo más involucrado en los accidentes tránsito es el automóvil (40,3%), las camionetas (21,8%) y las unidades denominadas “mototaxi” (10%). Es necesario indicar que dentro del rubro “camionetas” están comprendidas las denominadas “combis”. La tendencia de los accidentes producidos por automóviles ha presentado durante los últimos cinco años una conducta creciente; con respecto a las camionetas, la siniestralidad de estas se ha mantenido constante; sin embargo, son las “mototaxis” quienes muestran una predisposición a incrementarse de manera considerable conforme transcurren los años. N° de accidentes Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito 6000 1,2 5000 1,0 4000 0,8 3000 0,6 2000 0,4 1000 0,2 0 (%) 0 Exceso de velocidad Imprudencia Imprudencia Ebriedad del del del conductor conductor peatón Otros Falla Pista en mal Imprudencia Exceso mecánica estado del pasajero de carga Señalización defectuosa Desacato señal de tránsito Falta de luces Figura 2. Causas de los accidentes de tránsito en el Perú, 2005-2009. Fuente: Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. El exceso de velocidad es la primera causa de accidentes de tráfico en nuestro país (30,8%), seguido de la imprudencia del conductor (26,1%), otras causas (12,2%) y ebriedad del conductor (9,6%). Si bien los accidentes producidos por el exceso de velocidad han disminuido en el año 2009, los producidos por el consumo de alcohol y la imprudencia del conductor han Huancavelica Pasco Madre de Dios Amazonas Apurímac Tumbes San Martín Tacna Huánuco Moquegua Lambayeque Ayacucho Ucayali Puno Loreto Ica Piura Ancash Cusco Junín Cajamarca Callao La Libertad Arequipa seguido manteniendo una conducta creciente en los últimos cinco años. A nivel nacional entre los años 2005 y 2009, los AT se han concentrado mayormente en las regiones de Lima (63,8%), Arequipa, La Libertad y Callao con 5,8%; 4,8% y 3,7% respectivamente. 230 437 616 875 1149 1425 1554 1967 2575 2888 3277 3586 4158 4901 Región Lima Resto del Perú 63,75% 36,25% 6027 7525 7817 7858 9375 9814 10317 15166 19493 23467 0 2 4 6 8 10 12 Número de accidentes de tránsito (en miles) 14 2005 16 18 2006 20 2007 22 2008 24 26 2009 Figura 3. Accidentes de tránsito por regiones en el Perú, 2005-2009. Fuente: Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. 165 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. 5000 4000 Herido Muerto 3550 46832 49857 50049 48395 40448 3450 3400 3350 3000 3300 3250 2000 3200 1000 0 3500 3150 2005 2006 2007 2008 2009 3100 Figura 4. Muertos y heridos en accidentes de tránsito en el Perú, 2005-2009. Fuente: Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. En la región Lima, la frecuencia de AT mantiene una curva ascendente continua, obteniéndose en el año 2009 la cifra más alta de los últimos diez años (52 916 AT). De igual modo, las regiones de Arequipa, La Libertad y Callao han mostrado un incremento evolutivo de accidentes desde el año 2005 al 2008; sin embargo, en el año 2009 la curva de frecuencia evidencia una ligera tendencia hacia el descenso. Casos particulares suceden en las regiones de Ancash, Pasco y Tacna, donde el año 2009 han aumentando considerablemente los AT. El parque automotor del país ha crecido, en los últimos años, de manera exponencial, así como también de manera muy desordenada, hasta el año 2009 se habían registrado un total de 1 695 003 vehículos, cifra que va acorde con la ocurrencia de los AT. MORTALIDAD POR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO En cuanto a mortalidad se refiere, entre los años 2005 y 2009 los AT han ocasionado 17 025 muertes a nivel nacional. El año 2007 se registró la mayor cantidad de muertes en el país (3510); asimismo, es necesario señalar la disminución de éstas en los dos últimos años (Figura 4). En todo el país, las muertes por AT son consecuencias de atropellos (47,2%) y choques (32.0%). El 46,8% de estas muertes, han sido provocadas por automóviles y camionetas. Las principales causas de mortalidad en los AT son atribuidas al exceso de velocidad (33,82%); la imprudencia del conductor (24,82%) y la imprudencia del peatón (12,58%). Las muertes por AT se producen mayormente entre los días viernes y domingo (52%) entre dos de la tarde y ocho de la noche (32,4%). En lo que concierne a la tasa de mortalidad por AT, en nuestro país esta ha mostrado una ligera curva descendente desde el año 2006 hasta el final del 166 14 12,15 12 12,72 12,44 12,11 11,13 10 8 7,55 6 6,92 6,58 6,52 6,28 4 Tasa de mortalidad por 100 mil habitantes Letalidad 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 Figura 5. Tasa de mortalidad y letalidad por accidentes de tránsito, Perú 2005-2009. Fuente: Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. 2009. Observando la Figura 5, podemos evidenciar la tendencia descendente descrita anteriormente. De igual modo, en la Figura 6, se representan la tendencia de las tasas de mortalidad por 10 000 vehículos, la cual se obtuvo dividiendo el número de muertes sobre el parque vehicular por año. Del total de muertes acontecidas como consecuencia de los AT, el 79% corresponde al sexo masculino. El grupo etario más afectado resultó ser el comprendido entre 20 y 34 años. Las regiones con los más altos registros de muerte son: Lima (28,3%); Cusco (10,8%); La Libertad (10,3%); Puno (6,5%) y Ancash (5,7%) respectivamente. En el 2009 las regiones de Madre de Dios (3,8), Cusco (3,5), y Amazonas (3,2) tuvieron las más altas tasas de mortalidad por AT en nuestro país; por otro lado, las Tasa de mortalidad por 10 000 vehículos 6000 Choquehuanca V et al. 30 25 23,60 24,92 22,88 21,26 20 19,13 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 Figura 6. Tasa de mortalidad por 10 000 vehículos, Perú 20052009. Fuente: Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú y Gerencia de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. regiones de Huánuco (0,4), Callao (0,3) y Cajamarca (0,3) presentan la tasas de mortalidad más bajas. Las tasas de letalidad por AT, muestran una discreta disminución a lo largo del período del estudio. Las regiones de la selva y la sierra poseen las mayores tasas de letalidad en nuestro país. Madre de Dios (32,84), Puno (27,16) y Amazonas (24,63) poseen las tasas más altas mientras que Lima y Callao ocupan los últimos lugares en cuanto a tasas de letalidad se refiere. MORBILIDAD POR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO En los últimos cinco años los AT han lesionado a 233 718 personas a nivel nacional, En el año 2008 se registró la cifra más alta de lesionados 50 059 de los últimos tiempos. Al igual que la mortalidad, la morbilidad por AT ha mostrado una ligera disminución en el año 2009. La mayor parte de las lesiones ocasionadas por los AT son consecuencias de choques (58,7%) y atropellos (27%). Los automóviles (40,1%) y las camionetas (21,8%) han sido los tipos de vehículos mayormente involucrados en lesiones por AT. Las principales causas de morbilidad en los AT son atribuidas al exceso de velocidad (30,6%); la imprudencia del conductor (26,1%) y la ebriedad del conductor (9,6%). Los AT no fatales se producen mayormente entre los días viernes y domingo (47,1%) entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde (30,0%). Finalmente, de cada diez personas que sufren lesiones por AT, siete corresponden al sexo masculino. Las regiones que más reportan lesionados, producto de los AT, son Lima (43,5%), seguidos de Callao, Arequipa y La Libertad con 12,8; 6,0 y 4,9% respectivamente. DISCUSIÓN Los AT constituyen un problema emergente de salud pública en los países en vías de desarrollo, donde la morbilidad y mortalidad van de la mano con el incremento desmesurado del parque automotor y una desordenada urbanización (15-17). Según el Informe sobre la situación de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, publicado en agosto de 2009, el Perú posee la segunda tasa más alta de mortalidad por cada 100 000 habitantes a nivel de Sudamérica, pese a contar con el parque automotor más bajo en América Latina (5). Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito En el Perú, durante el período 2005 y 2009, se han producido 404 120 AT, incrementándose estas cifras en 14,79% en los últimos cinco años; de igual manera, es prudente tener en cuenta que el parque automotor también ha sufrido un incremento de 17,71% en el mismo periodo. La distribución a nivel nacional de los AT ubica a Lima como la región que concentra la mayor cantidad de estos eventos (63,8%), seguidamente Arequipa, La Libertad y Callao completan la lista de regiones con mayor cantidad de AT, lo que llama la atención es que no siempre la región que posee el mayor parque automotor tiene la mayor cantidad de accidentes como en el caso de Arequipa, que pese a contar con el tercer mayor parque automotor, sólo detrás de La Libertad, se ubica como la segunda región con mayor siniestralidad. Según los datos analizados, en los últimos cinco años, han muerto en las pistas del Perú 17 025 personas, producto en su mayoría por atropellos de automóviles y camionetas; la región de Lima es la que mayor muertes registra por AT, situación que parece obvia al tener en cuenta que es la región que mayor parque automotor posee; sin embargo, al hacer un análisis del año 2009 en razón de las tasas de mortalidad por 100 vehículos, encontramos que son las regiones de Amazonas (5,8), Madre de Dios(4,7) y Huancavelica (3,5) las que mayor tasa de mortalidad poseen; por el contrario, Moquegua (0,2), Tacna (0,1) y Lima (0,1) poseen las tasas de mortalidad más bajas a nivel nacional, situación que se confirma cuando se analiza la tasa de mortalidad por 10 000 habitantes, donde las regiones de Madre de Dios (2,8) Cusco (3,5), Amazonas (3,2), Puno (2,2) y La Libertad (1,9) presentan las más altas tasas, esto podría explicarse por el desarrollo de accidentes masivos por ómnibus interprovinciales, sucedidos de manera cotidiana en el interior del país y la inaccesibilidad geográfica donde se desarrollan estos accidentes, de manera que resulta dificultoso prestar alguna atención inicial de salud. Es importante tener en cuenta que un accidente provocado por un ómnibus interprovincial causa 2,63 veces más heridos y 2,33 más muertos que el resto de unidades. Es preciso comentar que carecemos de un sistema organizado de atención prehospitalaria que responda de la manera eficiente ante los AT (17,18), es una realidad innegable que los primeros auxilios frente a este tipo de eventos son brindados, por lo general, por las personas que se encuentran alrededor, estén o no involucradas, realizando mucha veces maniobras que provocan un mayor daño a la salud. Esta situación puede fácilmente explicar por qué las mayores tasas de letalidad por AT se encuentran en las regiones de la selva y la sierra, donde la agreste geografía impide que la atención de salud pueda llegar a los afectados. 167 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. Los AT clasificados como “choques” por las fuentes de información revisadas, constituyen el 57,79% del total de accidentes en los últimos cinco años, pese a ser la mayoría de tipo de accidentes involucrados en estos eventos, cuando se hace la revisión de la mortalidad estos son desplazado por los “atropellos” que ocasionan la mayoría de muertes (47,15%), dada la vulnerabilidad del cuerpo humano frente a un vehículo. El exceso de velocidad y la imprudencia del conductor representan las principales causas de los AT en nuestro país, el consumo de alcohol como causa de los AT se ubica en el tercer lugar, sin embargo la tendencia de esta variable a lo largo del estudio ha ido incrementando progresivamente año tras año. El parque automotor en nuestro país ha ido incrementándose a lo largo de los últimos cinco años, actualmente el parque automotor peruano cuenta con casi un millón setecientos mil vehículos automotores (1 695 004), encontrándose muy por debajo del promedio de vehículos a nivel de Sudamérica (promedio: 7 000 000); sin embargo, pese a la cantidad, es un factor muy importante a considerar, ya que gran parte de este parque automotor, sobre todo el de transporte interprovincial, no aprueba las revisiones técnicas dispuestas; la problemática se agudiza aun más cuando adicionamos a esta la importación de vehículos usados y de aquellos que brindan poca seguridad (“mototaxis”, vehículos modelo “tico” entre otros). Los automóviles y las camionetas son los vehículos comprometidos con mayor frecuencia en los AT fatales y no fatales a nivel nacional, a diferencia de regiones amazónicas, donde los vehículos motorizados de tres ruedas (llamados “mototaxis”) son los que cuentan con mayor frecuencia de AT fatales. En el Perú los AT ocurren generalmente entre los días viernes y sábado en el intervalo de las dos de la tarde y las ocho de la noche, cifras que coinciden con las costumbres de la población relacionadas con la diversión, ocio y al alto tránsito y congestión vehicular (18,19). La población joven comprendida entre los 20 y 34 años es el grupo etario más afectado por los AT, resultado que coincide con las estadísticas mundiales revisadas al respecto; como podemos evidenciar es la población económicamente activa la más afectada por estos eventos, limitando el progreso de la familia de las víctimas quienes tienen que asumir el costo económico y psicológico de las consecuencias de las lesiones o las muertes que se puedan producir por los AT. Pese a mostrar las tasas de mortalidad, morbilidad y letalidad una conducta decreciente en los últimos años, esta realidad contrasta con la que a diario se evidencia 168 Choquehuanca V et al. en los diferentes medios de comunicación del país, lo que nos permite reafirmar las limitaciones ya descritas de estas fuentes secundarias de información. Este artículo espera contribuir al desarrollo de mayores conocimientos y evidencias sobre la situación actual de la problemática de los accidentes de tránsito en nuestro país, de manera que esta información facilite tanto la identificación de áreas prioritarias, como la adecuada toma de decisiones por parte de las instituciones comprendidas en el tema. AGRADECIMIENTOS Al Licenciado William Anchiraico Agudo, de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, por su colaboración en el análisis de los resultados del presente artículo. A la Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud por el acceso a la información que recolectan. Fuente de Financiamiento Autofinanciado. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Ameratunga S, Hijar M, Norton R. Road-traffic injuries: confronting disparities to address a global health problem. Lancet. 2006; 367(9521): 1533-40. 2. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Ginebra: OMS; 2004. 3. Perú, Ministerio de Salud. Norma técnica de salud para la vigilancia epidemiológica de lesiones por accidentes de tránsito. Lima: MINSA; 2007. 4. Bambaren C. Características epidemiológicas y económicas de los casos de accidentes de tránsito atendidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Rev Med Hered. 2004; 15:30-36. 5. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. Es hora de pasar a la acción. Ginebra: OMS; 2009. 6. Mohan D. Road traffic injuries—a neglected pandemic. Bull World Health Organ. 2003; 81(9): 684-85. 7. Perú, Ministerio de Salud. Accidentes de Tránsito Problema de Salud Pública Informe Nacional. Lima: MINSA, 2009. 8. Velásquez A. La carga de enfermedad y lesiones en el Perú y las prioridades del plan esencial de aseguramiento universal. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009; 26(2): 222-31. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 162-69. 9. Wong P, Salazar D, Bérninzon L, Rodríguez A, Salazar M, Valderrama H, et al. Caracterización de los accidentes de tránsito en la región Callao-Perú, 1996-2004. Rev Peru Epidemiol. 2009; 13(3): e3. 10. Perú, Ministerio de Salud. Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito 2009-2012. Lima: MINSA 2009. 11. Vásquez R. Causas de los accidentes de tránsito desde una visión de la medicina social. El binomio alcohol-tránsito. Rev Med Uruguay. 2004; 20(3): 178-86. 12. Waisman I, Nuñez J, Sanchez J. Epidemiología de los accidentes en la infancia en la Región Centro Cuyo. Rev Chil Pediatr. 2002: 73(4): 404-14. 13. Kemp A, Sibert J. Childhood accidents: epidemiology, trends and prevention. J Accid Emerg Med. 1997; 14(5): 316-20. 14. Alfaro-Basso D. Problemática sanitaria y social de la accidentalidad del transporte terrestre. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(1): 133-37. 15. Söderlund N, Zwi AB. Mortalidad por accidentes de tránsito en países industrializados y en desarrollo. Bol Oficina Sanit Panam. 1995; 119(6): 471-80. Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito 16. Garg N, Hyder AA. Exploring the relationship between development and road traffc injuries: a study from India. Eur J Public Health. 2006; 16(5): 487-91. 17. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 108. Pasajeros en riesgo: La seguridad en el transporte interprovincial. Lima: Defensoría del Pueblo 2008. 18. García F, Cieza J, Alvarado B. Características de las atenciones registradas por la policía en el servicio de emergencia de un hospital de Lima, 2001. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2005; 22(1): 71-75. 19.Rey de Castro J, Rosales E, Egoavil M. Somnolencia y cansancio durante la conducción: accidentes de tránsito en las carreteras del Perú. Acta Med Peru. 2009: 26(1): 48-54. Correspondencia: Dr. Willington Abraham Mendoza Valladolid Dirección: Calle Marconi 317 – San Isidro, Lima, Perú. Teléfono: (511)997-440-458 / (511)999-408-390 Correo electrónico: [email protected]; wmendozav@minsa. gob.pe 169 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. artículo original AUTORREPORTE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN UNA ENCUESTA NACIONAL EN LA POBLACIÓN URBANA DE PERÚ Paolo Wong1,a,b, César Gutiérrez1,a,c, Franco Romaní1,a,d RESUMEN Objetivos. Estimar la frecuencia del autorreporte de accidente de tránsito como antecedente en el último año en la población general y determinar qué factores se encuentran asociados. Materiales y métodos. Se realizó un análisis secundario de los datos de la III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población General del Perú 2006 de DEVIDA. Se midieron las variables sociodemográficas: edad, sexo, región de procedencia, nivel educativo alcanzado y estado civil. Asimismo, se evaluó el consumo de drogas legales, ilegales y médicas. La variable de respuesta fue el autorreporte de accidente de tránsito. Se realizó análisis descriptivo y bivariado de las variables sociodemográficas y de consumo de drogas (legales e ilegales) con el autorreporte de accidente de tránsito. Resultados. La frecuencia de reporte de accidente de tránsito en el último año según la encuesta fue de 2,93% (IC95%: 2,92-2,94). Los factores asociados a autorreportar un accidente de tránsito son: vivir en la selva (OR: 2,03; IC95%: 1,55-2,65), género masculino (OR: 1,79; IC95%: 1,46-2,22), consumo de drogas legales en el último año (OR: 1,98; IC95%: 1,53-2,55),consumo de alcohol en el último año (OR: 1,82; IC95%: 1,44-2,32) y consumo de drogas médicas en el último año (OR: 2,45; IC95%: 1,63-3,68). Conclusiones. La prevalencia de autorreporte de accidente de tránsito en el último año fue muy elevada comparada con estudios similares y otras fuentes reportantes. Las variables asociadas con el antecedente de accidente de tránsito son: el vivir en la selva, ser varón, el consumo de drogas legales en el último año, especialmente alcohol y consumo de drogas médicas en el último año. Es necesario reflexionar acerca del sistema de información sobre accidentes de tránsito a fin de una mayor caracterización del problema haciendo énfasis en el consumo de drogas legales. Palabras clave: Accidentes de tránsito; Riesgo; Abuso de alcohol; Muestreo por conglomerados; Fuentes de datos; Perú (fuente: DeCS BIREME). SELF-REPORTING OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN A NATIONAL SURVEY OF URBAN POPULATION IN PERU ABSTRACT Objectives. To estimate the frequency of self-reporting of road traffic accidents in the previous year in the general population and to determine the associated factors. Materials and methods. We conducted a secondary analysis of the data of the III National Survey of Drug Use in the General Population of Peru, 2006. We measured socio-demographical variables: age, gender, place of origin, educational level and marital status. We also evaluated the use of legal, illegal and medical drugs. The independent variable was the self-reporting of a road traffic accident. We performed the descriptive, bivariate and multivariate analysis of the socio-demographical variables and the drug use (legal and illegal), together with the self-reporting of the traffic accident. Results. The frequency of reporting of road traffic accidents in the last year according to the survey was 2.93% (95%CI: 2.92-2.94). The associated factors for self-reporting of a road traffic accident were: to live in the jungle areas (OR: 2.03; 95%CI:1.55-2.65), male gender (OR: 1.79; 95%CI: 1.46-2.22), legal drugs use in the last year (OR: 1.98, 95%CI: 1.53-2.55), alcohol consumption in the last year (OR: 1.82; 95%CI: 1.44-2.32) and medical drugs use in the last year (OR: 2,45, 95%CI 1,63-3,68). Conclusions. The prevalence of self-reporting of road traffic accidents in the last year was very high compared to similar studies and other reporting sources. The variables associated with having had a traffic accident were: living in the jungle area, being male, legal drug use in the last month, especially alcohol and medical drug use in the last month. It is necessary to think carefully about the information system of the road traffic accidents in order to achieve a better picture of the problem putting emphasis in the legal drugs use. Key words: Accidents, traffic; Risk; Alcohol abuse; Cluster sampling; Data sources; Peru (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN El impacto actual que tienen los accidentes de tránsito en la mortalidad y morbilidad de la población es de gran magnitud. Cada año se producen en el mundo miles de choques, atropellos, volcaduras, despistes o caídas desde vehículos, que conllevan a muertes 1 a prematuras, lesiones permanentes To temporales y desórdenes psicológicos o emocionales que tienen serias implicaciones sanitarias, sociales y económicas (1,2) . Esa realidad, en términos personales y colectivos, no nos es ajena. Podríamos decir que todos, en determinado momento, hemos presenciado algún tipo de accidente en nuestras vías y, diariamente, los medios Sección Epidemiología, Instituto de Medicina Tropical, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Médico Cirujano; b Maestrando en Bioquímica; c Magíster en Epidemiología; d Maestrando en Ingeniería Biomédica. Recibido: 12-04-10 170 Aprobado: 15-06-10 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. de comunicación nos convierten en testigos de muchos otros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que alrededor de 1,2 millones de personas mueren en el mundo cada año debido a un accidente de tránsito y cerca de 50 millones resultan lesionados.(2) Según el Banco Mundial, para el año 2030, los accidentes de tránsito ocuparán el tercer lugar en el ranking de carga por lesiones a nivel global (según los años de vida ajustados en función de la discapacidad, AVAD), sólo por debajo de la enfermedad isquémica de miocardio y la depresión mayor unipolar, superando a la enfermedad cerebro-vascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), tuberculosis, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) e inclusive a las guerras (2). En cuanto al orden relativo de las diez causas principales de muerte en el mundo, para el mismo año, los accidentes de tránsito ocuparán el octavo lugar, luego de la cardiopatía isquémica, los trastornos cerebro-vasculares, SIDA, EPOC, infecciones de las vías respiratorias inferiores, diabetes mellitus y los cánceres de la tráquea, bronquios y pulmones (2). Asimismo, la OMS señala que las pérdidas humanas –la peor consecuencia de cualquier fenómeno desde todo punto de vista– y las incapacidades resultantes no son los únicos factores de impacto negativo de los accidentes de tránsito en la población: por cada persona que fallece debido a esta causa, 30 son hospitalizadas y 300 son atendidas en los servicios de emergencias; es decir, la gran carga que este fenómeno impone al sistema de salud un consumo importante de recursos económicos, materiales y humanos (2,3). En Perú, debido al crecimiento desordenado del parque automotor, a un sistema de educación vial ineficiente y a otros factores, el riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito ha aumentado considerablemente dando lugar a un grave problema de salud pública. En 2004, el Ministerio de Salud de Perú (Minsa) concluyó que la tasa de mortalidad por éstos es una de las más altas de Latinoamérica (30 personas fallecidas por cada 10 mil vehículos) (4). El Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito del Minsa informa que durante el año 2007, la mortalidad por accidentes de tránsito en el Perú llegó a 3510 fallecidos y casi 50 mil lesionados. Esta cantidad de heridos se ha incrementado en un 5,88% con respecto al año 2006 (5). Según los datos que brinda la Policía Nacional del Perú (PNP), cada 24 horas mueren diez peruanos debido a accidentes de tránsito y en 2007 la tasa de eventos negativos de tránsito - es decir, con víctimas mortales - llegó a 12,72 por cada 100 mil habitantes. Ese año, la PNP registró 79 972 accidentes de tránsito, con lo que la tasa de Autorreporte de accidentes de tránsito eventos llegaría a 289,8 por cada 100 mil habitantes (5). Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre el transporte terrestre de pasajeros indica que durante el año 2009 murieron aproximadamente 3 243 personas, mientras que 48 395 resultaron heridas a consecuencia de los accidentes de tránsito en todo el Perú (6). Sólo en los últimos cuatro años, los accidentes de tránsito han dejado cerca de 120 mil discapacitados (5-7). En el informe de carga de enfermedad y lesiones en el Perú, se indica que los accidentes de tránsito representan la primera causa de carga de enfermedad en el país con el mayor número de años de vida saludable perdidos (AVISA) (8). Según cálculos del MINSA, el costo de los daños producidos por accidentes de tránsito en el Perú podría ascender a mil millones de dólares por año (de 1,5 a 2% del Producto Bruto Interno) (5). Informes oficiales e internacionales así como muchas investigaciones científicas indican que el tipo de accidente más común es el choque; que la razón entre hombres y mujeres es de dos a uno; asimismo, que el grupo de edad más comprometido es el adulto joven, además, que el trastorno más común a rehabilitar es la lesión medular (5,9-11). También señalan que la causa principal de los accidentes está en manos del conductor del vehículo (por exceso de velocidad, por imprudencia o negligencia) (5,9,10). Se ha documentado que, además de los factores descritos en el párrafo previo, el uso de drogas legales –sobre todo el alcohol– está asociado con mayor cantidad de accidentes de tránsito, con mayor mortalidad, con mayor gravedad de las lesiones ocasionadas y al pobre pronóstico de los supervivientes (11,12). Por ello, investigadores y autoridades coinciden en lo esencial que es disponer de información precisa acerca de la epidemiología de los accidentes de tránsito para decidir el orden de prioridad de los problemas de salud pública, vigilar las tendencias y evaluar los programas de intervención (9,10,13). Se entiende que una estrategia importante para poder construir dicho sistema de información es obtener los datos de la mayor cantidad de fuentes disponibles para poder lograr la mejor estimación de la situación. Sin embargo, la mayoría de las fuentes utilizadas en los estudios sobre accidentes son registros estadísticos de las instituciones involucradas en la atención de éstos (estadística policial, aseguradoras, hospitales, morgue). Pocos indagan en el autorreporte de antecedentes de accidentes de tránsito en cada individuo, datos que pueden no ser recopilados en su totalidad por las fuentes oficiales ya descritas, sobre todo en lo concerniente a accidentes leves o de consecuencia no fatal. Las 171 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. encuestas en población general, a veces objetivadas en otros fines, pueden aportar datos sobre supervivientes a accidentes de tránsito que, al analizar junto con otras cifras, adquieren singular relevancia (13). La III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población General del Perú 2006 a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) se propuso conocer la magnitud y factores asociados con el consumo de drogas en el país (14). Bajo ese objetivo, se estudió a través de una encuesta de hogares, a cerca de 12 mil personas, recopilando –además de información general y de consumo de drogas– datos sobre integración familiar, vulnerabilidad e inclusión social así como información sobre salud y estilo de vida. En este último acápite, el estudio recogió datos acerca del antecedente de haber sufrido algún accidente de tránsito en el último año, por lo que este estudio se centra en dicha pregunta. Se describe la frecuencia del autorreporte de accidente de tránsito en el último año en la población general y se evalúa la asociación a algunas características específicas. De igual manera, se reflexiona acerca de los diferentes indicadores, fuentes y formas de evaluar la magnitud de este importante problema de salud pública. MATERIALES Y MÉTODOS FUENTE DE INFORMACIÓN La III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población General del Perú 2006 de DEVIDA entrevistó a 11 825 personas de 12 a 64 años de edad en hogares en zonas urbanas de 43 ciudades del país. El muestreo de la encuesta fue probabilístico, multietápico y por conglomerados. Dicha muestra es representativa de la población total del Perú. El instrumento constó de 156 preguntas dentro de las cuales se interrogó -en el capítulo sobre Salud y Estilo de Vida- acerca del antecedente de haber sufrido algún accidente de tránsito en el último año (pregunta 38.2). El informe de la encuesta se encuentra disponible en la página Web de DEVIDA (www.devida.gob.pe/ Documentacion/Encuesta_Nacional_De_Consumo_ De_Drogas.pdf). Se contó con la autorización escrita de los realizadores de la encuesta para la utilización de los datos, los cuales no incluyen la identificación de las personas encuestadas, por lo que no fue necesario solicitar el consentimiento informado. DEFINICIÓN DE VARIABLES Definimos autorreporte como la respuesta positiva que realizó cada individuo tras la pregunta “¿Ha tenido usted 172 Wong P et al. algún accidente de tránsito en el último año?” (Pregunta 38.2); lo que no necesariamente implica un reporte policial u hospitalario. Se utilizó la base de datos de dicha encuesta, analizando el reporte de accidente de tránsito en el último año de acuerdo con la edad y sexo de los encuestados, el área geográfica de donde proceden (costa, sierra y selva), el nivel educativo alcanzado (ninguno, inicial, primario, secundario, superior) y el estado civil (clasificando como “unido” a los convivientes o casados y como “no unido” a los solteros, separados, viudos o divorciados). Se utilizaron los factores de expansión de la encuesta. Se realizó un mapa de acuerdo con la prevalencia reportada por región política del Perú dividiéndolas en tres niveles de acuerdo con su magnitud. Asimismo, se examinó y analizó el antecedente de consumo de drogas en el último año (drogas legales: alcohol, tabaco; drogas ilegales: cocaína, marihuana, PBC, éxtasis, crack, etc. y drogas médicas) con respecto al reporte de accidente de tránsito en el último año. Se analizó también el consumo de alcohol en el último año de manera independiente de las otras drogas legales. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Se describieron las frecuencias absolutas y relativas, estimándose parámetros poblacionales, considerando los factores de expansión propios de la encuesta. Posteriormente, se realizó el análisis bivariado de los otros factores estudiados mediante la prueba de Ji-cuadrado en el caso de dos variables categóricas y la prueba t de Student cuando se compararon medias, en ambos casos se evaluaron los supuestos correspondientes; asimismo se calculó el Odds Ratio (OR). Para todas las pruebas se usó un nivel de significancia de 0,05, concordante con lo usado en el proceso de muestreo. Se utilizaron los programas estadístico Statistical Packcage for Social Sciences SPSS ® (Chicago, Illinois) versión 16.0 para Windows y Epi-Dat® (OPS, Washington DC) versión 3.1 para Windows. RESULTADOS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA El estudio incluyó 11 825 personas, que representan a 10 754 650 habitantes (muestra expandida). La media de edad fue de 34,3 ± 14,4 años. El 56,6% fue del sexo femenino. Respecto al estado civil, el 49,0% estuvieron unidos (casados o convivientes). En cuanto al nivel educativo alcanzado, el 0,5% no tuvo estudios, 0,3% alcanzó el nivel inicial, 9,9% alcanzó el nivel primario, 49,7% alcanzó el nivel secundario y el 39,4% alcanzó el Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. Autorreporte de accidentes de tránsito La media de la edad de las personas que respondieron haber tenido un accidente de tránsito en el último año fue de 34,1± 13,2 años, siendo similar a la edad de quienes no reportaron haber tenido un accidente de tránsito el último año (34,3±14,3) (p=0,793, t de Student). Las cifras sobre las características de la población se observan en la Tabla 1. nivel superior. Por último, el 76,4% reside en la región costa, el 17,0% reside en la sierra y el 6,6% es de la selva. AUTORREPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO La frecuencia de autorreporte de accidente de tránsito en el último año según la encuesta fue de 2,93% (IC95% 2,92-2,94); es decir, 29 accidentes de tránsito autorreportados (ATR) por cada 1000 habitantes. En relación al grado de instrucción y el autorreporte de accidente de tránsito el último año, las personas con menor y mayor grado de instrucción fueron las que reportaron la mayor proporción (3,6%), siendo estadísticamente significativa la relación entre grado de instrucción y el autorreporte de accidente de tránsito (p =0,030). En el caso del estado civil, la proporción de reporte de accidentes entre personas unidas y no unidas fue similar (3,0% en cada grupo, p =0,963). ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ATR De las personas que presentaron ATR, el 59,7% (187 988) de sexo masculino y 40,3% (127 005) del femenino. Existe asociación entre el antecedente de accidente y el sexo masculino (p<0.001, OR: 1,79; IC95% 1,46-2,22). Tabla 1. Características de acuerdo con el antecedente de accidente de tránsito en el último año, Perú 2006. Característica Edad Media ± DS 12 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 años o más Región Costa Sierra Selva Nivel de estudios No tiene, no sabe, Inicial Primaria Secundaria Superior Estado Civil‡ Unido No unido Drogas legales no médicas ¶ Sí No Drogas médicas¶ Sí No Drogas ilegales¶ Sí No Alcohol¶ Sí No Total n Autorreporte de accidente de tránsito Sí n No % n OR (IC 95%) p valor % 2161 2763 2762 2020 2115 34,09 ± 13,2 51 2,4 93 3,4 94 3,4 63 3,1 55 2,6 34,27 ± 14,3 2 110 97,6 2 670 96,6 2 668 96,6 1 957 96,9 2 060 97,4 1 1,44 (1,02-2,04) 1,46 (1,03-2,06) 1,33 (0,92-1,94) 1,10 (0,75-1,62) 0,793* 0,132† 7135 3090 1596 181 95 80 2,5 3,1 5,0 6954 2995 1516 97,5 96,9 95,0 1 1,22 (0,95-1,57) 2,03 (1,55-2,65) <0,001† 137 1388 5617 4679 5 39 145 167 3,6 2,8 2,6 3,6 132 1349 5472 4512 96,4 97,2 97,4 96,4 1 0,76 (0,30-1,97) 0,70 (0,28-1,73) 0,98 (0,39-2,42) 0,030† 5896 5925 178 178 3,0 3,0 5718 5747 97,0 97,0 1 1,01 (0,81-1,24) 0,963† 7563 4150 276 78 3,6 1,9 7287 4072 96,4 98,1 1,98 (1,53-2,55) 1 <0,001† 397 11309 27 327 6,8 2,9 370 10982 93,2 97,1 2,45 (1,63-3,68) 1 <0,001† 96 11573 6 345 6,3 3,0 90 11228 93,7 97,0 2,17 (0,94-4,99) 1 0,062† 7111 4614 260 94 3,7 2,0 6851 4520 96,3 98,0 1,82 (1,44-2,32) 1 <0,001† DS: Desviación estándar; * Prueba t de Student; † Prueba de Ji-cuadrado; ‡ Unido: casado o conviviente; No unido: soltero, separado, viudo o divorciado ¶ Consumo en el último año. 173 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. Wong P et al. Tabla 2. Porcentaje de autorreporte de accidente de tránsito en el último año según departamento. Perú, 2006. Región Ucayali Ayacucho Cajamarca Huánuco Puno Tacna Apurímac Madre de Dios Ica San Martín La Libertad Huancavelica Amazonas Lima Moquegua Tumbes Pasco Junín Piura Lambayeque Cusco Loreto Ancash Arequipa Muestra n* Población N** 240 229 341 330 397 192 306 158 342 210 767 152 276 3893 200 242 129 223 643 616 250 421 636 628 166890 176929 189554 182818 301131 167706 76751 47099 452946 146029 599632 42007 91404 5728898 117918 119467 40301 132638 512861 322447 138323 205129 234859 558534 Autorreporte de accidente de tránsito Sí No N** % N** 13212 7,9 153678 11425 6,5 165504 11165 5,9 178389 10064 5,5 172754 16074 5,3 285057 8735 5,2 158971 3527 4,6 73224 2087 4,4 45012 19075 4,2 433871 5563 3,8 140466 20469 3,4 579163 1105 2,6 40902 2378 2,6 89026 146911 2,6 5581987 2948 2,5 114970 2962 2,5 116505 937 2,3 39364 2974 2,2 129664 10941 2,1 501920 6694 2,1 315753 2766 2,0 135557 3775 1,8 201354 2981 1,3 231878 6226 1,1 552308 % 92,1 93,5 94,1 94,5 94,7 94,8 95,4 95,6 95,8 96,2 96,6 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,7 97,8 97,9 97,9 98,0 98,2 98,7 98,9 Ji-cuadrado (p<0,001) * Muestra usada en el estudio; ** Población calculada con factores de expansión. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ATR De acuerdo con la región de procedencia, observamos que la mayor frecuencia de autorreporte de accidente de tránsito en el último año se da en la selva (5,0%), siendo de 3,1% en la sierra y de 2,5% en la costa. Según el cálculo de la razón de probabilidades, la región de la selva presentó un OR de 2,03 (IC95% 1,55- 2,65); es decir, que los pobladores de la selva presentaron el doble de probabilidad de reportar algún accidente de tránsito con respecto a los de la región costa. Este hallazgo es estadísticamente significativo (p<0,001). Los porcentajes de autorreporte de accidente de tránsito en cada una de las regiones políticas del Perú se observan en la Tabla 2. Las cifras más altas corresponden a las regiones de Ucayali (7,9%), Ayacucho (6,5%), Cajamarca (5,9%), Huánuco (5,5%), Puno (5,3%) y Tacna (5,2). Los departamentos con menor reporte de accidente de tránsito en el último año fueron Arequipa (1,1%), Ancash (1,3%), Loreto (1,8%) y Cusco (2,0%). En el caso de Lima se estimó una prevalencia de 2,6%. Igualmente, 174 Prevalencia de ATR 50 - 79 x 1000 hab. 26 - 49 x 1000 hab. 11 - 25 x 1000 hab. Prevalencia Nacional ATR 30 x 1000 hab. Figura 1. Distribución geográfica de la prevalencia de los accidentes de tránsito autorreportados (ATR) en el último año, Perú 2006 . Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. Autorreporte de accidentes de tránsito aunque categorizados en función a la prevalencia, la Figura 1 muestra la distribución geográfica de los accidentes autorreportados. Dichas diferencias son estadísticamente significativas (p<0,001). En un estudio similar realizado en México por Ávila et al. (13) , se encontró que la prevalencia nacional sería de 10 por 1000 habitantes; es decir, la tercera parte de lo que encontramos en el Perú en el presente estudio. CONSUMO DE DROGAS Y ATR De acuerdo con los datos de la PNP, la tasa de eventos registrados por ellos sería de 289,8 x 100 mil habitantes (5) ; no obstante, surgen las interrogantes: ¿Cuántas personas están involucradas en estos eventos? ¿Qué sucede con los accidentes que no son informados a la PNP?; con lo encontrado en nuestro análisis, podríamos afirmar que el número de accidentes registrados por la PNP (generalmente de consecuencia fatal, con lesiones o considerable daño material) representa aproximadamente sólo el 9,6% del total de personas accidentadas a nivel nacional de casos generalmente no fatales o leves. Del total de encuestados, el 67,1% manifestó haber consumido drogas legales (alcohol o tabaco) en el último año, de los cuales, el 3,6% reportó haber sufrido algún accidente de tránsito en el último año. Del grupo que indicó no haber consumido estas drogas el último año, el 1,9% indicó que había tenido algún accidente de tránsito el último año. Esta diferencia resultó estadísticamente significativa (p<0,001), por lo cual las personas que consumieron alguna droga legal en el último año presentó el doble de probabilidad de haber sufrido un antecedente de accidente de tránsito en el último año (OR=1,98; IC: 1,53-2,55). Al examinar exclusivamente el consumo de alcohol en el último año y compararlo al reporte de accidente de tránsito en el último año, encontramos que el 3,7% de los que habían consumido esta sustancia reportó haber tenido algún accidente de tránsito en el último año; mientras que el 2,0% de los que no consumieron alcohol el último año informaron haber sufrido dicho evento. Tanto el consumo de drogas médicas como el de ilegales (marihuana, cocaína, PBC, éxtasis, crack, etc.) en el último año se asociaron con una mayor probabilidad, estadísticamente significativa, de presentar el antecedente de accidente de tránsito. DISCUSIÓN La información dada mediante el autorreporte en encuestas nacionales, si bien cargada de diversos sesgos, tiene valor - al ser analizada con otros indicadores - en la estimación de la verdadera magnitud de los accidentes de tránsito, brindando, sobre todo, información sobre casos leves o no fatales (12). La prevalencia de accidentados en el último año según el autorreporte de los encuestados en la III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población General del Perú (DEVIDA, 2006) encontrada fue de casi 3,0%; es decir, de 30 por cada 1000 o de 3 000 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional; esta encuesta posee representatividad nacional, por lo que estos datos son posibles de extrapolar a la población total peruana. Esta cantidad representa la gran magnitud que el problema realmente tiene en el Perú, sobre todo si lo comparamos con otras cifras publicadas o de manejo público. Un elemento importante a tomar en cuenta para la comparación de esta información es determinar la unidad que fue sometida a análisis. El autorreporte es dado por cada persona por lo que el resultado indica el número de accidentados. Generalmente, los reportes policiales se refieren al número de accidentes (eventos), en el cual pueden estar involucradas más de una persona. Otros indicadores se basan en la cantidad de personas (lesionadas o fallecidas) con respecto al número de vehículos. El parque automotor peruano (108 vehículos por cada 100 000 habitantes), si bien pequeño, resulta el más mortal de Latinoamérica, ya que se registran 300 muertes por cada 100 mil vehículos (4). Sin embargo, resaltamos que la encuesta no recoge el dato de cantidad de accidentes por persona en el último año ni la gravedad de éstos, por lo que la cifra obtenida podría subvalorar el problema. El hecho adquiere mayor importancia al considerar que la OMS señaló que entre los años 2000 y 2020, las muertes debidas a accidentes de tránsito presentarán una disminución cercana al 30% en países desarrollados, pero de manera contraria, aumentarán en los países de medianos y bajos ingresos como el nuestro (2,5). Los hallazgos con respecto al sexo y la edad de los accidentados, son compatibles con otros estudios al indicar que el sexo masculino y el grupo de edad adulto joven, son los más comprometidos (4,5,7,9,13); explicado por ser los de mayor desplazamiento y, por consiguiente, mayor exposición (13). Asimismo, revelan que el grado de instrucción no estaría asociado al reporte de accidente de tránsito. Es interesante señalar que, si bien la mayor cantidad de casos está concentrada en Lima (26%), tal como informan las fuentes oficiales, (4-6) éstas cifras evaluadas 175 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. Wong P et al. Registro FUENTES policial Aseguradoras Registro policial M. Transportes Encuestas * Egreso hospitalario Mortalidad UNIDAD DE ANÁLISIS Evento Vehículo Personas N.º accidentes Parque automotor Características poblacionales ¥ INDICADORES Frecuencias simples Proporciones Razones (Ej.: eventos/vehículos) Prevalencias Incidencias Razones (Ej.: tasa de mortalidad, costos, muertes/vehículos) Razones (Ej.: AVISA, AVPP, AVAD, densidad de incidencias) Figura 2. Sistema de información y construcción de indicadores para los accidentes de tránsito. (Propuesto por los autores) * Encuestas nacionales en población general, como la analizada en el presente estudio ¥ Características socio-demográficas, sanitarias y económicas. AVISA: años de vida saludables perdidos. AVPP: años de vida potencialmente perdidos. AVAD: años de vida ajustados en función de la discapacidad. proporcionalmente nos indican que la selva es la región que presenta mayor prevalencia de accidentes no fatales (50 x 1000 hab., en promedio) siendo Ucayali, la de mayor tasa (79 x 1000 hab.), es preciso mencionar que la encuesta fue hecha principalmente en zonas urbanas del país. En los resultados mostrados vemos cómo el consumo de drogas legales tiene una importante asociación con el autorreporte de accidente de tránsito. Estos resultados son consistentes con todos los informes e investigaciones que asocian dichos factores con los accidentes de tránsito (4, 7, 9, 11, 12). Es importante resaltar que existen reportes que indican que el consumo de alcohol, incluso en rangos no tóxicos, eleva el riesgo de padecer un accidente, incrementa la mortalidad y está asociado con lesiones más graves y mayores tiempos de recuperación (11). Además, la presencia de elevadas concentraciones de alcohol en sangre de los pacientes en el momento de ocurrido un accidente de tránsito, está asociado con un posterior cambio en el diagnóstico con respecto al de la admisión a la emergencia, lo que empeora el pronóstico (12). 176 En Perú se han documentado tasas altas de consumo de alcohol en conductores o peatones causantes o involucrados en accidentes de tránsito. Es aún motivo de mayor preocupación la tendencia al aumento del número de casos positivos en el dosaje etílico entre conductores en general (9). Tras ello, es pertinente evaluar las distintas campañas de sensibilización que vienen llevando a cabo las diferentes instituciones encargadas de velar por la disminución de los accidentes de tránsito. Luego de discutir brevemente los resultados, estimamos importante el hecho de reflexionar acerca del sistema de información sobre accidentes de tránsito en el Perú. Hasta el momento, hemos encontrado información de los registros policiales, egresos hospitalarios y personas fallecidas; lo que, a nuestro entender, cubre sólo una parte de la magnitud de los accidentes de tránsito. En la Figura 2 se propone un modelo de los constituyentes del sistema de información sobre accidentes de tránsito que brinda la información necesaria para estimar la verdadera magnitud y velocidad de este fenómeno en la población, así como el impacto económico y en la calidad Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. Autorreporte de accidentes de tránsito Figura 3. Variables de la cobertura de un accidente de tránsito. (Modificado de Wong et al., 2009) (8) de vida. En el esquema vemos el lugar que tienen las encuestas nacionales en población general, brindando datos que son importantes para caracterizar accidentes que incluyen un gran grupo que no es cuantificado en los registros policiales u hospitalarios. Posteriormente, al intersectar las variables de las diferentes fuentes, podremos obtener una diversidad de razones que –vistas globalmente– nos indiquen la magnitud del problema de acuerdo a las diferentes unidades de análisis. Ahora ¿qué variables diferenciar para ser incluidas en el sistema y construir las razones? Puede que esto sea variable; como ejemplo, en un estudio realizado en el Callao (8), se recogió información sobre los accidentes analizando datos provenientes de las instituciones que forman parte del Comité Multisectorial para la Vigilancia y Prevención de Accidentes de Tránsito del Callao construyendo un espectro de variables con el fin de caracterizar el fenómeno (Figura 3). Sin embargo, la cobertura mencionada es posterior al evento. Un enfoque integral deberá tomar en cuenta variables y situaciones previas a la ocurrencia del accidente (como las actitudes de los peatones y choferes, la educación vial, la publicidad de las bebidas alcohólicas, etc.), siempre con un fin preventivo (9). Finalmente, mencionamos que la información encontrada y discutida en nuestro estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, al ser la unidad de análisis la persona, es difícil realizar comparaciones con otras cifras que poseen denominadores diferentes (como los obtenidos por la PNP o los publicados por el MINSA). La encuesta no recoge información de población rural ni de los diferentes estratos socioeconómicos, tampoco pregunta sobre la cantidad de accidentes sufridos por persona en el periodo estudiado ni la gravedad de éstos. Así también, como hemos mencionado, existen sesgos importantes como el de memoria donde es posible que los encuestados no recuerden con exactitud los datos requeridos o que exista la posibilidad de respuestas fic- ticias. Es decir, constituye una evaluación subjetiva del fenómeno frente a los datos objetivos que pudiesen haber sido recabados desde el lugar mismo del accidente. A pesar de todo ello, sostenemos que los resultados de este estudio son importantes porque nos permite una aproximación mayor a la problemática de los accidentes de tránsito en el Perú, revelando que las vallas que tenemos que superar son muy altas. Consideremos la importancia, tomando en cuenta que cada información acerca de los accidentes de tránsito resulta relevante en el afán de construir un sistema integrado de información que tenga como fin una caracterización cada vez más fidedigna del problema; paso de suma importancia para otorgar a este fenómeno -prioritaria y objetivamentelos recursos suficientes para intervenir en su pronta solución o control. Fuentes de Financiamiento Autofinanciado. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Economic Commission, Intersecretariat Working Group on Transport Statistics. Glossary of transport statistics, 3rd edition. Luxembourg, United Nations Economic and Social Council; 2003. 2. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Ginebra Organización Mundial de la Salud; 2004. 3. Mathers C, Roncar D. Updated projections of global mortality and burden of disease, 2002-2030: data sources, methods and results. Geneva: World Health Organization; 2005. 4. Perú, Ministerio de Salud. Plan General “Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito”. Lima: MINSA, 2004. 177 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 170-78. 5. Perú, Ministerio de Salud. Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito 2009-2012. Lima: MINSA; 2008. 6. Defensoría del Pueblo, adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo y el Transporte Terrestre de Pasajeros. Compendio de investigaciones defensoriales. Lima: Defensoría del Pueblo; 2010. 7. Bambarén C. Perfil de Seguridad Vial en el Perú. Lima: Ministerio de Salud; 2004. 8. Velásquez A. La carga de enfermedad y lesiones en el Perú y las prioridades del plan esencial de aseguramiento universal. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009; 26(2): 222-31. 9. Wong P, Salazar D, Bérninzon L, Rodríguez A, Salazar M, Valderrama H, et al. Caracterización de los accidentes de tránsito en la región Callao-Perú, 1996-2004. Rev Peru Epidemiol. 2009; 13(3): e3 10. Alfaro-Basso D. Problemática sanitaria y social de la accidentalidad del transporte terrestre. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(1): 133-7. 178 Wong P et al. 11. Fabbri A, Marchesini G, Morselli-Labate AM, Rossi F, Cicognani A, Dente M, et al. Positive blood alcohol concentration and road accidents. A prospective study in an Italian emergency department. Emerg Med J. 2002 May;19(3):210-4. 12. Fabbri A, Marchesini G, Morselli-Labate AM, Rossi F, Cicognani A, Dente M, et al. Blood alcohol concentration and management of road trauma patients in the emergency department. J Trauma. 2001 Mar;50(3):521-8. 13. Ávila-Burgos L, Medina-Solís CE, Pérez-Núñez R, HijarMedina M, Aracena-Genao B, Hidalgo-Solórzano E, et al. Prevalencia de accidentes de tránsito no fatales en México: resultados de la ENSANUT 2006. Salud Publica Mex. 2008; 50 (suppl 1): S38-S47. 14. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA). III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población General del Perú 2006. Lima: DEVIDA; 2007. Correspondencia: Paolo Wong Chero Dirección: Av. Paseo de la República 7750-E301, Los Rosales, Lima 33, Perú. Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. artículo original COBERTURA REAL DE LA LEY DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) J. Jaime Miranda1,2,3,4,a, Edmundo Rosales-Mayor1,2,5,6,b, Camila Gianella1,4,c, Ada Paca-Palao1,d, Diego Luna1,7,8,e, Luis Lopez1,9,f, Luis Huicho1,10,11,g, Equipo PIAT§ RESUMEN Objetivo. Determinar, desde la perspectiva de los pacientes, el grado de conocimiento y de cobertura real de la Ley de Atención de Emergencia y del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Materiales y métodos. Estudio transversal de vigilancia activa en los servicios de emergencia de establecimientos de salud (EESS) de tres ciudades del país con heterogeneidad económica, social y cultural (Lima, Pucallpa y Ayacucho). Resultados. De 644 encuestados, 77% negaron conocer la Ley de Atención de Emergencia (81% en Lima, 64% en Pucallpa y 93% en Ayacucho; p<0,001). Luego de explicarles dicha ley, 46% del total respondió que fueron atendidos bajo los preceptos de la ley. Con respecto al SOAT; en 237 personas (37,2%) los gastos de atención no fueron cubiertos por un seguro (74% en Pucallpa, 34% en Ayacucho y 26% en Lima: p<0,001). De los que contaban con un seguro (SOAT u otro), pero cuya atención no fue cubierta por éste, la mayoría estuvo en Lima (70%), seguido de Ayacucho (30%) y ninguno en Pucallpa. La mayoría (94%) procedió de establecimientos públicos. Las razones incluyeron problemas administrativos (25%), vencimiento del seguro o morosidad en el pago (21%), invalidez del seguro en el establecimiento (18%), no disponibilidad de la póliza (18%), o no cobertura de las lesiones por el seguro (9%). En estos casos, los gastos fueron asumidos por el mismo paciente, familiares o parientes, el chofer o dueño del vehículo, el servicio social del EESS, u otras personas o instituciones. Conclusiones. En este estudio se observó un gran desconocimiento de la Ley de Atención de Emergencia, y una cobertura de atención muy deficiente, pues casi la mitad de atenciones no fueron brindadas de acuerdo a uno o más puntos establecidos por dicha norma. Los costos de atención generados por el accidente de tránsito no fueron cubiertos por un seguro en una de cada tres víctimas. Es urgente mejorar la información de los ciudadanos sobre sus derechos y el cumplimiento efectivo de las leyes, para lograr una cobertura universal y más equitativa en la atención de las víctimas de accidentes de tránsito. Palabras clave: Servicios médicos de urgencia; Aplicación de la ley; Seguro por accidentes; Beneficios del seguro; Accidentes de tránsito; Perú (fuente: DeCS BIREME). COVERAGE OF THE EMERGENCY HEALTH CARE LAW AND THE COMPULSORY INSURANCE AGAINST ROAD TRAFFIC CRASHES (SOAT) ABSTRACT Objective. The aim of this study was to ascertain, from patients’ perspective, the degree of knowledge and the actual coverage of the Emergency Health Care Law and the Compulsory Insurance against Road Traffic Crashes (SOAT). Material and methods. A cross-sectional, active surveillance of emergency wards of selected health facilities in three Peruvian cities (Lima, Pucallpa y Ayacucho) was conducted. Results. Out of 644 surveyed victims, 77% did not know about the law about provision of emergency health care (81% in Lima, 64% in Pucallpa y 93% in Ayacucho; p<0,001). Following the explanation of what this law entails, 46% reported to have received care according to the law specifications. Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito, Salud Sin Límites Perú. Lima, Perú. Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 3 CRONICAS, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 4 EDHUCASALUD, Asociación Civil para la Educación en Derechos Humanos con Aplicación en Salud. Lima, Perú. 5 Centro de Trastornos Respiratorios del Sueño (CENTRES), Clínica Anglo Americana. Lima, Perú. 6 Grupo de Investigación en Sueño (GIS). Lima, Perú. 7 Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad del Pacífico. Lima, Perú. 8 Asociación Civil “Gobierno Coherente”. Lima, Perú. 9 Dirección de Formación Profesional y los Recursos Humanos, Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Lima, Perú. 10 Departamento de Pediatría, Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima, Perú. 11 Facultad de Medicina, “San Fernando” Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. a Médico, Magíster y Doctor en Epidemiología; b Médico, Magíster en Medicina y Magíster en Sueño: Fisiología y Medicina; c Licenciada en Psicología Social, Magíster en Salud Internacional; d Obstetriz, Magíster en Población y Salud; e Sociólogo; f Economista; g Médico Pediatra, Doctor en Medicina. § Ver sección agradecimientos para la lista completa de participantes del Equipo PIAT. 1 2 Recibido: 08-04-10 Aprobado: 02-06-10 179 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. Miranda JJ et al. As for SOAT, the health care related costs of 237 persons (37.2%) were not covered by any insurance scheme (74% in Pucallpa, 34% in Ayacucho and 26% in Lima: p<0,001). Conclusions. In this study, the lack of knowledge about the provision of emergency health care law was important, and the coverage of care was deficient as nearly half of participants reported not to be treated by one or more of the entitlements stated in such law. Road traffic injuriesrelated health care costs were not covered by any insurance scheme in one of three victims. Improvements on citizens’ information about their rights and of effective law enforcement are badly needed to reach a universal and more equitable coverage in the health care of road traffic-related victims. Key words: Emergency medical services; Law enforcement; Accident insurance; Insurance benefits; Accidents, traffic; Peru (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN MATERIALES Y MÉTODOS En el Perú, las estadísticas disponibles con relación a los accidentes de tránsito no son nada alentadoras: en el año 2008 ocurrieron 3 489 muertes y 49 440 heridos debido a accidentes de tránsito a nivel nacional (1). La mayoría de las víctimas son principalmente varones (71%) y mayores de 18 años (79%), es decir, la población económicamente activa (1,2). TIPO DE ESTUDIO La atención de las emergencias en el Perú es por ley obligatoria y prioritaria, y no puede ser condicionada al pago previo en ningún establecimiento de salud público o privado (3). Esto se encuentra contemplado en la Ley General de Salud (4,5), comúnmente llamada “Ley de Atención de Emergencia”. POBLACIÓN Por otra parte, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) se puso en vigencia desde el 1 de junio del año 2002, con la finalidad previsional de permitir la atención de las víctimas de accidentes de tránsito, tanto para los ocupantes del vehículo o vehículos involucrados, pero también para los peatones que pudieran verse afectados. Este seguro tiene como objetivo garantizar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte (6,7). Tanto la Ley de Atención de Emergencia como el SOAT, al ser obligatorios para los prestadores de salud y para todos los vehículos que circulan por las carreteras del país, respectivamente, deberían garantizar el acceso universal a la atención de salud, de todas las victimas de un accidente de tránsito. Sin embargo, existen diversas razones por las que su cumplimiento puede no ser efectivo, ya sean razones derivadas de los ciudadanos potencialmente beneficiarios, como razones provenientes de los obligados a cumplirlos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el conocimiento de la Ley de Atención de Emergencia y su cumplimiento y, por otro lado, evaluar si las atenciones fueron cubiertas por el SOAT en personas víctimas de un accidente de tránsito. 180 Estudio transversal, mediante vigilancia activa in-situ de todos los accidentes de tránsito en un periodo prospectivo de cuatro semanas, en los servicios de emergencia de establecimientos de salud (EESS) seleccionados en tres ciudades del país: Ayacucho, Lima y Pucallpa. En cada localidad fueron seleccionados los EESS, públicos y privados más importantes, tanto por su cercanía a vías de comunicación (carreteras o autopistas) de acceso a la ciudad como por tener una tasa promedio de atenciones de víctimas de accidentes de tránsito mayor a 2/día o mayor a 60/mes, de acuerdo con las estadísticas del EESS de uno o dos años previos al estudio. Las clínicas fueron consideradas como EESS privados y los hospitales como EESS públicos. Participaron de la investigación aquellas personas que acudieron al EESS seleccionado por lesiones provocadas por o vinculadas a un accidente de tránsito durante el período de vigilancia de cuatro semanas consecutivas, entre agosto y septiembre de 2009. Se usaron los siguientes criterios de inclusión: personas que hubieran sido atendidas en el EESS, personas mayores de edad (18 años o más), que el lesionado o un familiar pudieran comunicarse en castellano, y personas que no presentaran alteraciones del estado de conciencia ni del habla. RECOLECCIÓN DE DATOS Se utilizó un cuestionario semiestructurado dirigido para evaluar tanto el conocimiento como el cumplimiento de la Ley de Atención de Emergencia. Los encuestadores fueron capacitados en el uso de los instrumentos y cubrieron dos turnos (7.00 a 13.00 horas y 13.00 a 19.00 horas) de lunes a sábado para su aplicación. Se planificó una estrategia de contacto y visitas domiciliarias para ubicar a aquellos Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. Cobertura del SOAT pacientes que fueron admitidos o dados de alta en los horarios o días no cubiertos por los encuestadores. El objetivo fue tener una cobertura del 100% de las víctimas de accidentes de tránsito que acudieran a los EESS seleccionados en el tiempo de estudio. Para evaluar el cumplimiento de esta Ley se plantearon cuatro situaciones contempladas en ella: • Situación 1. Los EESS están obligados a prestar atención inmediata; • Situación 2. La determinación de emergencia es realizada por profesional médico; • Situación 3. Cuando el EESS no pueda brindar los recursos necesarios para la atención especializada, se procederá a llamar a un profesional especialista o se transferirá al paciente; • Situación 4. El pago por concepto de atención de emergencia, se realizará luego de la atención. Para el análisis, se consideró que no se había cumplido con atender bajo los preceptos de la Ley si el participante había respondido de manera negativa a la pregunta sobre si había sido atendido según la Ley en una o más de las cuatro situaciones planteadas. Además, se hizo un análisis por cada una de las situaciones planteadas. Ambos análisis se hicieron en toda la población y por cada ciudad. Con relación al SOAT, se hicieron preguntas evaluando si la atención recibida por el encuestado fue efectivamente cubierta por este seguro. De no haber sido el caso, se le pidió a cada participante que explicara los motivos. CONSIDERACIONES ÉTICAS El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud, y además por los comités de ética en investigación en los EESS que contaban con ellos. El objetivo del estudio fue explicado a cada uno de los participantes y se obtuvo el consentimiento informado escrito previo a la aplicación del cuestionario. ANÁLISIS DE DATOS Los datos recolectados fueron ingresados a una tabla del programa Microsoft Excel v.11 (Microsoft Corp, Redmond, Washington, EEUU), y el análisis estadístico fue realizado en el programa Stata 10.0 (STATA Corp, College Station, Texas, EEUU). La comparación de proporciones se analizó utilizando la prueba de Ji Cuadrado o el test exacto de Fisher, según sea conveniente. Se consideró significancia estadística p < 0,05. RESULTADOS Los EESS públicos que participaron fueron: Hospital Regional de Ayacucho (Ayacucho), Hospital de Apoyo de Yarinacocha (Pucallpa), Hospital Regional de Pucallpa (Pucallpa), Hospital Nacional Hipolito Unanue (Lima), Hospital Nacional Dos de Mayo (Lima), y Hospital Nacional Cayetano Heredia (Lima). Y los EESS privados fueron: Clinica Montefiori (Lima) y Clinica Maison de Santé (Lima). Fueron encuestadas 644 personas (Tabla 1), la tasa de respuesta global fue de 82% (Figura 1). El 46% de los encuestados eran mujeres y la edad promedio fue 37,3 ± 15,7 años (rango 18 - 88 años). De las 138 personas elegibles que no fueron encuestadas, 40% eran mujeres y la edad promedio fue 39,4 ± 15,7 años (rango 18 – 87 años). No hubo diferencias significativas en cuanto a edad y sexo en las personas no encuestadas. CONOCIMIENTO DE LA LEY DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS De los 644 encuestados, 77% negó conocer la Ley de Atención de Emergencia, 21% afirmó conocerla y el resto (2%) no respondió. Negó conocer la Ley en Lima el 81% de los encuestados, en Pucallpa el 64% y en Ayacucho el 93% (p<0,001). Tabla 1. Distribución de personas encuestadas según ciudad y tipo de establecimiento de salud (EESS). EESS Público Hospital Nacional Cayetano Heredia Hospital Nacional Dos de Mayo Hospital Nacional Hipólito Unanue Hospital Regional de Pucallpa Hospital Amazónico de Yarinacocha Hospital Regional de Ayacucho EESS Privado Clínica Montefiori Clínica Maisón de Santé Este Lima N=444 (69%) Pucallpa N=141 (9%) Ayacucho N=59 (22%) N=103 N=86 N=133 ---- ---N=89 N=52 -- -----N=59 N=81 N=41 --- --- Total N=644 (100%) N=522 (81%) ------N=122 (19%) --- 181 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. Miranda JJ et al. Total víctimas accidentes de tránsito* N = 1064 No elegibles (n = 282): Fallecidos Personas menores 18 de años Alteración de la conciencia ** 18 198 66 Elegibles n = 782 No fueron encuestados (n = 138): Rechazos 37 Paciente ubicado, cita no concertada 37 Datos de contacto erróneo 33 Datos de contacto no disponibles 23 Ubicación alejada – peligrosa 07 Encuesta pérdida (robo) 01 * Víctimas admitidas en los servicios de emergencia de los EESS en donde se llevó a cabo el estudio. Esto incluye a todos los pacientes atendidos en emergencia y dados de alta con o sin hospitalización previa. Encuestados n = 644 ** Alteraciones del estado de conciencia y del habla directamente atribuibles al accidente de tránsito (por ejemplo traumatismos encéfalo craneanos) o no (por ejemplo intoxicación alcohólica, enfermedad de Alzheimer, demencia senil, etc.) que afectaba la percepción del evento y no permitió que contesten los cuestionarios. Figura 1. Flujograma de participantes en el estudio CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS De los 644 encuestados, 294 (46%) respondieron que sí fueron atendidos bajo dichos preceptos de la ley, 285 (44%) respondieron de manera negativa y 65 (10%) no respondieron a la pregunta: 7 de Lima, 6 de Pucallpa y 52 de Ayacucho. Sin considerar a las personas que no respondieron a la pregunta, se muestra en la Tabla 2 la proporción de respuestas negativas a la pregunta si fueron atendidos bajo los preceptos de la Ley para cada una de las cuatro situaciones planteadas. SOAT Y COBERTURA DE GASTOS DE ATENCIÓN Todos los encuestados fueron consultados sobre si los gastos de la atención recibida en el EESS habían sido cubiertos por un seguro médico (Figura 2). Tabla 2. Proporción de respuestas negativas a la pregunta de si fueron atendidos bajo los preceptos de la Ley de Atención de Emergencias* Ley de Atención de Emergencia Lima Pucallpa Ayacucho N=437 N=135 N=7 p¶ Total N=579 Situación 1: los EESS están obligados a prestar atención inmediata 21% 7% 29% <0,001 18% Situación 2: la determinación de emergencia es realizada por profesional médico 11% 3% 0% 0,011 9% Situación 3: cuando el EESS no pueda brindar los recursos necesarios para la atención especializada, se procederá a llamar a un profesional especialista o se transferirá al paciente 9% 10% 0% 0,871 10% Situación 4: el pago por concepto de atención de emergencia, se realizará luego de la atención 39% 39% 14% 0,494 39% Todas las situaciones † 49% 51% 29% 0,577 49% * No se incluyó en el análisis a las 65 personas que no respondieron a la pregunta. ¶ Test exacto de Fisher. † Si el encuestado respondió de forma negativa en una o más de las cuatro situaciones. 182 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. Cobertura del SOAT Encuestados N = 644 ¿La atención fue cubierta por un seguro? Respondieron (n = 637) Atención cubierta por un seguro (n = 400) SOAT 391 Otro seguro no SOAT 9 Atención no cubierta por un seguro (n = 237) No tenía ningún seguro 204 Tenía seguro * 33 ¿Quién asumió los gastos? Respondieron (n = 198) Una persona n = 162 Dos personas n = 34 Tres personas n=2 *Los encuestados refirieron que sí tenían un seguro, pero que la atención no fue cubierta por dicho seguro. Figura 2. Proporción de atenciones cubiertas por un seguro y perfiles de gastos de atención en los casos sin seguro o sin cobertura efectiva. Las 237 personas (37%) cuyos gastos de atención por un accidente de tránsito no fueron cubiertos por un seguro se distribuyeron de la siguiente manera: 74% en Pucallpa, 34% en Ayacucho y 26% en Lima (p<0,001). Un grupo de personas refirió que contaba con un seguro (SOAT u otro seguro contra accidentes) al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito pero su atención no fue cubierta por dicho seguro (Figura 2). La mayor parte de este grupo se encontraba en Lima (23 casos, 70%), seguido de Ayacucho (diez casos, 30%) y ninguno en Pucallpa. La gran mayoría (31 casos, 94%) procedió de establecimientos públicos. Mediante una pregunta de opción múltiple, se preguntó a esas 33 personas sobre el motivo de dicha discrepancia, ocho (25%) manifestaron que problemas administrativos no pudieron atenderlo con el seguro, siete (21%) que el seguro se había vencido o no lo había pagado, seis (18%) que el seguro no era válido en ese establecimiento, seis (18%) que tenían seguro pero no presentaron la póliza correspondiente, y tres (9%) que su seguro no cubría las lesiones que presentaban. Tres personas (9%) no respondieron a la pregunta. PAGO DE LA ATENCIÓN En el grupo de personas cuya atención no fue cubierta por un seguro (Figura 2), una sola persona asumió los gastos en 162 casos, siendo su perfil variado: en 38% fue el mismo paciente, en 34% fueron los familiares o parientes del paciente, en 22% fue el chofer o dueño del vehículo causante del accidente de tránsito, en 3,5% fue el servicio social del EESS donde se atendió, y en los cuatro casos restantes (2,5%) fueron otras personas o instituciones (en tres casos fue la empresa en la cual trabajaba el paciente y en un solo caso el pago lo hizo el propio personal del EESS). De los casos en los que dos personas cubrieron los gastos (34 casos), en 74% fueron el paciente con sus familiares los que hicieron los pagos por la atención. En el resto de los casos restantes (26%), fueron el chofer o dueño junto con la víctima o el familiar los encargados de hacer los pagos respectivos. Finalmente, de los dos casos en donde más 183 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. de dos personas cubrieron los gastos de la atención, fueron principalmente el paciente con sus familiares los que hicieron los gastos, junto con el chofer o dueño del vehículo involucrado en el accidentes de tránsito o el servicio social del hospital. DISCUSIÓN Este estudio muestra una cobertura limitada de la Ley de Atención de Emergencia, ya sea por desconocimiento de los potenciales beneficiarios, como de diversos obstáculos para su cumplimiento efectivo. Un mayor grado de conocimiento de la ley por los ciudadanos y sobre todo una aplicación efectiva, podría reducir significativamente los gastos de bolsillo que los afectados realizan. De igual modo, es preocupante que a pesar de la obligatoriedad de cobertura de seguro contra los accidentes de tránsito establecida por el SOAT, más de la tercera parte (36%) de los participantes haya tenido que cubrir directamente los gastos de atención generados por el accidente de tránsito al momento de la atención de emergencia. Un estudio mostró que, en términos económicos, el principal financiador del gasto generado por la atención de emergencia y la hospitalización, en los casos en que fue necesario, era el SOAT (8). El promedio del monto cubierto por el SOAT llegaba a unos 1046 nuevos soles. En esa misma investigación, también se pudo determinar que en las fases de convalecencia o rehabilitación son el paciente y su familia los que asumen de manera significativa esos costos, seguidos por el SOAT. Basado en lo anterior se puede ver el rol económico que asumirían el paciente y su familia cuando no se da la cobertura del SOAT. Esta investigación brinda suficiente evidencia, aunque indirecta, de varias deficiencias que afectan la calidad de atención de las víctimas de accidentes de tránsito. Primero, el beneficio esperado de este seguro obligatorio –en términos de lograr que la mayoría de la población víctima de un accidentes de tránsito tenga una cobertura de los gastos de atención iniciales generados por el accidente de tránsito– no alcanza al 100% de afectados. A fin de evitar inequidades se hace necesaria una revisión crítica del perfil de aquellos no beneficiados por una política pública de alcance, en teoría, universal. Segundo, el estudio reporta una serie de deficiencias o barreras logísticas, operativas o administrativas que podrían ser resueltas de manera sencilla si se estableciesen mecanismos de diálogo y de información adecuados. Por ejemplo, en aquellos casos en los que el hospital “exige” la póliza, considerando que el “sticker” 184 Miranda JJ et al. de tenencia del SOAT no es suficiente, demuestran una interpretación incorrecta de los alcances de este seguro. En estas circunstancias, el EESS debería atender de manera inmediata al afectado, que se encuentra en una condición de emergencia, tal como se indica en la Ley General de Salud (4, 5) y en la Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia (9). El seguro sirve para cubrir económicamente la atención de la víctima, y el cobro por el servicio de salud, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Atención de Emergencia (5) debe ser posterior a la atención. Tercero, existe el Fondo de Compensación del SOAT (10), el cual es administrado por un comité formado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien lo preside, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Este fondo fue creado con la finalidad de amparar a las víctimas de los accidentes de tránsito ocasionados por vehículos que no hayan sido identificados y se hayan dado a la fuga luego del evento, es decir, a aquellas personas a las que el SOAT no va a poder cubrir con los gastos de atención. Cabe resaltar que este fondo cubre los gastos mediante el reembolso de los gastos médicos o de sepelio. Por lo tanto, debido a la importante proporción de afectados que terminan sufragando los costos de la atención y a que aproximadamente uno de cada tres afectados son desempleados (8,11), es necesaria un revisión del funcionamiento de este fondo de compensación, de modo que pueda cubrir efectivamente a las víctimas de un accidente de tránsito que cuentan con pocos recursos económicos desde el momento de la atención y no después de haber culminado ésta. Este estudio, al establecer la factibilidad de una vigilancia activa de víctimas de accidentes de tránsito, contribuye entonces a establecer un tipo de mecanismo de evaluación periódica, cuya necesidad resulta evidente, dada la relevancia de los hallazgos. Al revelar al grupo de población desfavorecida, esta investigación no intenta establecer acusaciones directas, sino por el contrario, sentar las bases para adoptar procesos de monitoreo y evaluación que apunten hacia una mejoría continua en beneficio de todos los involucrados. Los EESS estudiados estuvieron restringidos a algunos de los principales EESS en cada ciudad, específicamente a los que reciben un gran número de víctimas de accidentes de tránsito. El pequeño número de establecimientos seleccionados disminuye la posibilidad generalización de los resultados a otros EESS a nivel nacional. El haber realizado la vigilancia en los EESS, muy probablemente conllevó a un subregistro de las víctimas Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. con lesiones leves, quienes pueden no haber acudido a un EESS. No es posible estimar la magnitud de este potencial sesgo, dado que no se cuenta con un sistema de información sólido en accidentes de tránsito (12). Esta investigación tiene las limitaciones conocidas de los estudios con cuestionarios: apreciación subjetiva del encuestado, sesgo de recuerdo y problemas con la veracidad de la información brindada. Dichos factores se intentaron controlar realizando la encuesta apenas terminada la atención, e implementando una encuesta anónima y voluntaria. En cuanto a los gastos de la atención, ya que no se hizo un seguimiento de los encuestados, no se pudo conocer si el seguro cubrió o no la totalidad de los gastos generados por el accidente de tránsito entre aquellas personas que fueron atendidas con un seguro (SOAT u otro seguro). Además, no se pudo conocer cuántos de los encuestados pudieron hacer un uso posterior del Fondo de Compensación del SOAT. Nuestro estudio, con el fin de asegurar una alta tasa de respuesta, excluyó a personas que podrían tener limitaciones para contestar al cuestionario, lo que en parte podría limitar su validez externa. Sin embargo, este grupo representó únicamente el 23% (66/282) del total de personas no consideradas elegibles. En este estudio se muestra que existe un gran desconocimiento de la Ley de Atención de Emergencia, y una cobertura de atención muy deficiente, pues casi la mitad de atenciones no fueron brindadas de acuerdo a uno o más puntos establecidos por dicha norma. Además, la atención no fue cubierta por un seguro en una de cada tres víctimas, siendo esto particularmente preocupante en la ciudad de Pucallpa (tres de cada cuatro víctimas). El número importante de personas que tuvieron que sufragar directamente los gastos de atención revela que se necesitan diversas estrategias para vigilar estas prácticas y establecer mejoras. Estas incluyen la provisión de una mayor información para resolver dudas administrativas y logísticas con el SOAT en beneficio de los afectados, dar información sobre el Fondo de Compensación del SOAT a las víctimas o familiares, así como la necesidad de mejorar y hacer más eficiente el trámite administrativo necesario dentro de los EESS, para que la víctima de un accidente de tránsito pueda ser beneficiado realmente por una atención cubierta por el SOAT u otro seguro contra accidentes. Quedan pendientes por investigar diversos temas relacionados; por ejemplo, es necesario conocer en detalle la proporción de los gastos cubiertos por el SOAT que sirvieron para solucionar los problemas médicos de la víctima, o si el SOAT fue suficiente para asegurar su recuperación o rehabilitación. Además, es de suma Cobertura del SOAT importancia conocer cuantas de las personas que podrían ser beneficiarias del Fondo de Compensación del SOAT realmente hacen uso de él. El presente estudio mediante una vigilancia activa, aporta con una herramienta práctica de evaluación que informa sobre el desenvolvimiento actual de la atención de los afectados por un accidente de tránsito. Esta herramienta puede constituirse en una estrategia de vigilancia y evaluación y permite establecer pautas para el mejoramiento continuo a favor de las víctimas de accidentes de tránsito. AGRADECIMIENTOS Nuestro agradecimiento a todos aquellos involucrados con el PIAT, a los coordinadores y trabajadores de campo en cada una de las sedes y a todos los participantes del estudio. Nuestro agradecimiento también a todas las personas que en distintas fases brindaron su apoyo: Eduardo Bedriñana (Salud Sin Límites Perú, Ayacucho), Lucie Ecker (Instituto de Investigación Nutricional, Lima), Fernando Llanos (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima), Willy Lescano (U.S. Naval Medical Research Center Detachment, Lima), David Moore (Imperial College London, Londres), Pablo Perel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres), Jorge Rey de Castro (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima), Ian Roberts (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres), Paul Valdivia (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima), Walter Valdivia (Ministerio de Economía y Finanzas, Lima). Miembros del Programa de Accidentes de Tránsito (PIAT) Investigación en Coordinadora PIAT: Ada Paca; Asistentes de Investigación: Luis López, Diego Luna, Edmundo Rosales; Investigador Asociado: Pablo Best; Otros miembros del Equipo PIAT: Pablo Best, Miriam Egúsquiza, Camila Gianella, Claudia Lema, Esperanza Ludeña, Investigadores Principales: J. Jaime Miranda, Luis Huicho. Fuente de Financiamiento Este estudio fue financiado por el Instituto Nacional Salud de Perú como parte del Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito ejecutado por Salud Sin Límites Perú. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. 185 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 179-86. Miranda JJ et al. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú: Número de víctimas de accidentes de tránsito fatales y no fatales por año, según características de las víctimas: 2000 - 2008. [Documento en Internet] Lima: MTC; 2009. [Fecha de acceso: 2 febrero 2010] Disponible en: http://www. mtc.gob.pe/estadisticas/ARCHIVOS/ESTADISTICA%20 items/4-INDICADORES%20Y%20PUBLICACIONES/ OTROS/accidentes%20-%20transito/3.G.3.xls. 2. Huicho L, Trelles M, Gonzales F, Mendoza W, Miranda J. Mortality profiles in a country facing epidemiological transition: an analysis of registered data. BMC Public Health 2009;9:47. 3. Perú, Ministerio de Salud. MINSA recuerda que atención de emergencias y partos no puede condicionarse a pago previo. Lima 2006. [Página Web] Lima: MINSA; 2006. [Fecha de acceso: 2 febrero 2010] Disponible en: Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/ocom/prensa/notadeprensa. asp?np_codigo=3317&mes=2&anio=2006. 4. Perú, Congreso de la República. Ley General de Salud. Ley N° 26842 de 09 de julio de 1997. Lima: Congreso de la República; 1997. 5. Perú, Congreso de la República. Ley Nº 27604 que modifica la Ley General de Salud Nº 26842, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos.Ley N° 27604 de 19 de diciembre 2001. Lima: Congreso de la República; 2001. 6. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Texto único ordenado del reglamento nacional de responsabilidad civil y seguros obligatorios por accidentes de tránsito. Decreto Supremo N° 024-2002-MTC de 13 de junio de 2002. Lima: MTC; 2002. 7. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Todo sobre el SOAT. [Página web]. Lima, SOAT; 2007. [Fecha de acceso: 2 de fbrero 2010] Disponible en: http:// www.soat.com.pe/sobreelsoat.html. 8. Best P, Miranda JJ, Huicho L, Paca A, Luna D, Lopez L, et al. [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. 9. Perú, Ministerio de Salud. Norma técnica de salud de los servicios de emergencia. NT N° 042-MINSA / DGSP-V.01. Lima, MINSA; 2007. 10.Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Reglamento del fondo de compensación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Decreto Supremo Nº 024-2004-MTC de 11 de junio del 2004. Lima: MTC; 2004. 11. Best P, Miranda JJ, Huicho L, Paca A, Luna D, Lopez L, et al. [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. 12. Miranda JJ, Huicho L, Paca A, Najarro L, Luna D, Lopez L, et al. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. Correspondencia: J. Jaime Miranda, MD, MSc, PhD. Dirección: Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito (PIAT), Salud Sin Límites Perú, Calle Ugarte y Moscoso # 450 Of. 601, Magdalena, Lima 17, Perú. Teléfono: (511) 261 5684 Correo electrónico: [email protected]; [email protected] Visite los contenidos de la revista en: www.ins.gob.pe/rpmesp 186 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. artículo original Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales: EsTUDIO COMPARATIVO ENTRE Formalidad e Informalidad‡ Gustavo R. Liendo1,2,a Carla L. Castro1,2,a, Jorge Rey de Castro 1,2,3,b,c RESUMEN Objetivos. Comparar los niveles de cansancio, somnolencia y sus repercusiones entre conductores formales e informales de ómnibus interprovinciales. Evaluar las condiciones laborales en ambos grupos de estudio. Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal comparativo con muestreo no probabilístico. Se incluyó 100 empresas de transporte terrestre, de las cuales 17 fueron formales según registros oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), asimismo, los conductores se catalogaron como formales o informales. La encuesta incluía un cuestionario y la versión peruana validada de la escala de somnolencia de Epworth. Resultados. Participaron 71 conductores formales y 274 informales, todos fueron varones. De 134 conductores que pertenecían a las empresas formales de acuerdo al MTC, sólo 43 (32%) pertenecen al grupo formal en base a los criterios propuestos. El 48% (34) de los conductores formales y el 43% (118) de los informales duermen menos de siete horas al día. Admitieron haberse accidentado o “casi accidentado” el 48% (34) de los formales y 135 (49%) informales; el horario más frecuente fue entre la 01.00 y 04.00 horas. La madrugada es el período en que ambos grupos sienten más cansancio. El 44% (30) de los conductores formales y el 54% (144) de informales realizan cinco o más turnos nocturnos por semana. Del total de los entrevistados, el 16% (56) presentaron somnolencia. La asociación con accidentes de tránsito fue similar. Conclusiones. Los niveles de cansancio y somnolencia fueron similares entre conductores formales e informales. Aquellas empresas catalogadas como formales, presentan alto porcentaje de informalidad entre sus conductores. Palabras clave: Carreteras; Accidentes de tránsito; Trastornos por excesiva somnolencia, Privación de sueño, Perú (fuente: DeCS BIREME). FATIGUE AND SLEEPINESS IN INTERPROVINCIAL ROAD BUS DRIVERS: COMPARATIVE STUDY BETWEEN FORMALITY AND INFORMALITY ABSTRACT Objectives. To compare the levels of fatigue, sleepiness and their consequences between formal and informal drivers of interprovincial buses. To evaluate labor conditions between both study groups. Materials and methods. A comparative cross-sectional study was performed with non-probabilistic sampling. 100 companies of land transport were included, out of which 17 were formal according to the official registries of the Ministry of Transport and Communications (MTC), the drivers were also classified as formal or informal. The survey included one questionnaire and a Peruvian validated version of the Epworth sleepiness scale. Results. 71 formal drivers and 274 informal drivers participated, all were males. Out of the 134 drivers that worked for the formal companies according to the MTC, only 43 (32%) belong to the formal group based on the proposed criteria. 48% (34) of the formal drivers and 43% (118) of the informal sleep less than 7 hours a day. 48% (34) of the formal and 49% (135) of the informal admitted having had an accident or “almost” having had it, the most frequent time of the day was between 01.00 and 04.00 in the morning. The dawn is the period in which both groups feel most tired. 44% (30) of the formal drivers and 54% (144) of the informal ones perform 5 or more night shifts per week. Out of the total of interviewed, 16% (56) had sleepiness. The association with road traffic accidents was similar. Conclusions. The fatigue and sleepiness levels were similar between formal and informal drivers. Companies classified as formal, have a high percentage of informality amongst their drivers. Key words: Roads; Accidents, Traffic; Disorders of excessive somnolence; Sleep deprivation; Peru (source: MeSH NLM). Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. Grupo de Investigación en Sueño (GIS). Lima, Perú. 3 Centro de Trastornos Respiratorios del Sueño (CENTRES), Clínica Anglo Americana. Lima, Perú. a Médico Cirujano; b Médico neumólogo; c Magíster en Medicina. ‡ Fue presentada como tesis de bachiller para obtener el título de Médico Cirujano por Liendo GR., Castro CL. Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales con base en Lima, según condiciones laborales de la empresa de transportes [Tesis de Bachiller]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2009. 1 2 Recibido: 13-04-10 Aprobado: 02-06-10 187 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. INTRODUCCIÓN El sueño, es un estado reversible, de respuesta disminuida a estímulos y poco movimiento para el cual usualmente adoptamos una postura determinada (1), siendo un fenómeno biológico activo, cíclico y necesario para la supervivencia (2). Se han planteado diversas hipótesis acerca de su función como son la restauración y recuperación de procesos bioquímicos y fisiológicos inherentes al organismo y la conservación de energía para que el individuo sea capaz de mantener ecuanimidad tanto física como intelectual (1). En contraposición, la privación o falta de sueño deteriora variables funcionales psicomotoras y neurocognitivas, tales como el tiempo de reacción, la capacidad de vigilancia, juicio y atención, así como el procesamiento de la información (3); factores determinantes de un adecuado desempeño laboral. La somnolencia diurna excesiva causa además problemas de concentración, memoria y estados de humor que tienen impacto negativo en el desempeño académico y laboral (4). Existen actividades que demandan del trabajador todas las capacidades mencionadas, de lo contrario podrían estar atentando contra su vida y la de terceros (2,3,5-19). Tal es el caso de la profesión médica, donde se ha documentado que existe asociación entre los accidentes de tránsito y el trabajar turnos u horas extra en internos de medicina (5). Es muy importante asegurar un adecuado estado de vigilia en conductores de vehículos de transporte y, con mayor razón, en ómnibus que realizan servicio interprovincial, dado que el trabajo de estos transportistas es muchas veces monótono, durante períodos prolongados y sujeto a cambios de horarios diurnos y nocturnos. Esta actividad laboral es particularmente riesgosa, especialmente si los conductores duermen pocas horas (2-21). Diversos trabajos de investigación, tanto nacionales como extranjeros, han descrito la relación directa entre accidentes de tránsito y somnolencia de los conductores (2,3,5,7-20) por lo que es imperativo evaluar las causas de somnolencia en dicha población. Rey de Castro et al. en un estudio transversal basado en una encuesta prevalidada realizada en 238 conductores de ómnibus informales que circulan por la carretera Panamericana Norte del Perú, encontraron que 56% tenían cansancio durante la conducción y 65% lo experimentó durante horas de la madrugada, donde el 32% reconoció “pestañeo” durante la conducción (3). El mismo autor describió en una revisión periodística del diario “El Comercio”, que entre los años 1999-2000 en el Perú; 48% de los accidentes de tránsito publicados en ese diario podrían haber estado relacionados con la somnolencia durante la conducción (6). 188 Liendo GR et al. En nuestro medio y en el extranjero, no existen estudios comparativos entre poblaciones de conductores formales e informales de ómnibus interprovinciales. La mayoría de investigaciones se han implementado en terminales informales. Además, considerando que los propietarios de empresas de transporte formal siempre tratan de establecer distancias y remarcar diferencias con las empresas informales, pretendemos con este estudio comparar ambos grupos en materia de cansancio y somnolencia entre sus conductores. MATERIALES Y MÉTODOS TIPO DE ESTUDIO Estudio transversal comparativo. POBLACIÓN Y MUESTRA Dado que no se tiene información sobre el total de conductores de ómnibus interprovinciales en nuestro país, calculamos el tamaño muestral basándonos en resultados de un estudio previo realizado en un terminal de Lima (3) ; considerando al 56% como frecuencia máxima esperada de somnolencia. Para un estudio descriptivo, siendo el α=0,05, el tamaño muestral obtenido con el programa STATA versión 9.0 fue 305. Para la realización de la encuesta, se visitaron terminales formales e informales, talleres y estaciones de servicio de buses interprovinciales en la ciudad de Lima durante el mes de enero de 2009. Se encuestó a 373 conductores de ómnibus interprovinciales, de los cuales 28 se negaron a participar en el estudio, obteniéndose una tasa de rechazo del 7,5%. Participaron 345 conductores de ómnibus interprovinciales pertenecientes a 100 empresas de transporte público, con base de operaciones en Lima Metropolitana. De acuerdo con la calificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 17 empresas estaban registradas como formales (22). CLASIFICACIÓN Se clasificó a los conductores en Formales e Informales mediante la aplicación de una Ficha de Formalidad pautada arbitrariamente por nosotros, basándonos en el cumplimiento de las principales normas del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, Tránsito y Vehículos del MTC (23-25). Criterios de calificación de formalidad en conductores encuestados: • Cumplimiento de horarios de salida y llegada de los buses según la programación de la empresa. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. Cansancio y somnolencia en choferes • Disponer de más de dos conductores (para realizar turnos) en recorridos de más de 400 km. • Número total de horas de conducción no mayor de 10 horas en un periodo de 24 horas. • Conductores con periodos de vacaciones remunerados no menores de 15 días en un lapso de doce meses. • Los conductores no duermen o descansan en las bodegas del ómnibus durante el recorrido de la unidad o cuando se encuentra estacionada en el garaje de la empresa o terminal terrestre. Se consideró formal al conductor que cumple los cinco criterios descritos, de lo contrario fue catalogado como informal. INSTRUMENTO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Se utilizó un cuestionario de dos secciones. La primera fue un cuestionario dirigido de 34 preguntas (13 ítems cerrados, 15 abiertos y 6 semiabiertos de tipo cualitativo y cuantitativo), basado en una encuesta aplicada en conductores del cono norte de Lima, Perú (3); los autores responsables del diseño de dicha encuesta autorizaron su empleo en nuestro estudio. En la segunda parte se aplicó la Escala de Somnolencia de Epworth (ESS) (26) , adaptada al español por Ferrer et al. (27) y validada por Chiner et al. (28). Dicha escala fue modificada en el Perú (29), agregando situaciones más acordes con la realidad de nuestro país en los ítems número 3 y 4. Un puntaje igual o mayor a 10 se considerará positivo para la variable somnolencia. No se realizó un proceso de validación para la modificación de la escala antes mencionada. La variable cansancio fue medida de manera subjetiva, para lo cual se utilizó una escala de Lickert: se preguntó a cada conductor si nunca, raras veces, algunas veces, muchas veces o siempre había sentido cansancio durante la conducción considerándose como positivas desde raras veces hasta siempre. ANÁLISIS DE DATOS Las respuestas obtenidas en las encuestas fueron codificadas y posteriormente ingresadas a una base de datos en Microsoft Excel ® Versión 2003. El análisis estadístico se realizó aplicando el paquete Epi Info™ Versión 3.5.1 (CDC, AT, USA, 2008). En las variables numéricas se emplearon medidas de tendencia central y de dispersión, media aritmética y desviación estándar, respectivamente. En las variables categóricas se usó medidas de frecuencia absoluta y relativa (porcentaje). Para establecer asociación entre variables categóricas usamos la prueba Ji cuadrado o prueba exacta de Fisher, según corresponda. En el caso de la comparación entre el grupo de formales e informales para variables numéricas se usó la prueba T de Student para grupos independientes previa comprobación de los supuestos de normalidad y de homogeneidad de varianzas. A pesar de no contar con un muestreo probabilístico se asumió como significativo cuando el valor p fue menor de 0,05. ASPECTOS ÉTICOS La participación de los encuestados fue voluntaria y anónima. El estudio fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Código SIDISI: 0000053024). Tabla 1. Características observadas entre conductores formales e informales. Formales (N=71) x ± ds 44,45 ± 9,08 Informales (N=274) x ± ds 44,41 ± 9,52 Índice de Masa Corporal (IMC) 28,38 ± 3,44 28,19 ± 3,77 0,66* Tiempo de trabajo como chofer (años) 16,28 ± 8,60 17,05 ± 9,63 0,74* Tiempo de trabajo en la empresa (años) 5,41 ± 6,05 4,40 ± 4,79 0,90* Horas de sueño en 24 horas 6,87 ± 2,03 6,94 ± 1,80 0,77* n (%) n (%) Edad (años) p 0,51* Grado de Instrucción 1 (1,4) 15 (5,5) Secundaria Primaria 60 (84,5) 220 (80,3) 0,34** Técnico o superior 10 (14,1) 39 (14,2) Sin seguro médico 7 (9,9) 89 (32,5) 0,11** Obesidad (IMC>30) 21 (29,6) 74 (27,0) 0,42** Somnolencia # 18 (25,4) 38 (14,0) 0,47** x ± ds: media ± desviación estándar, # definida como un valor mayor de 10 en la escala de Epworth (ESE), * T de Student, ** Ji cuadrado. 189 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. Liendo GR et al. RESULTADOS y el número de horas de sueño durante el día, de conductores nocturnos se presenta en la Figura 1A y 1B, respectivamente. CARACTERÍSTICAS GENERALES Se implementó un total de 345 encuestas y, de acuerdo con los criterios señalados, 71 fueron conductores formales y 274 informales. Del total de participantes, 134 pertenecían a 17 empresas consideradas como “formales” por el MTC. De acuerdo con nuestros criterios, sólo 32% de ellos eran formales. Todos los participantes fueron varones, con edades que fluctuaron entre 23 y 70 años. En la Tabla 1 se resumen las características de la población encuestada. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONDUCCIÓN, CANSANCIO, SOMNOLENCIA Y CONDICIONES LABORALES En un periodo de 24 horas, 34 de 71 (48%) conductores formales y 118 de 274 (43%) informales, duermen menos de siete horas, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. La información relacionada con el número de horas de sueño durante la noche de conductores diurnos A 45 41 40 Porcentajes 35 30 42 Formales N = 53 Informales N = 234 37 30 20 20 Por definición, un conductor formal no debe dormir en la bodega del ómnibus; el número, porcentaje y distribución de conductores informales que duermen en la bodega o maletero se presenta en la Figura 2. Cuando el ómnibus se encuentra en el terminal terrestre, 48 (67%) formales y 120 (42%) informales duermen en una habitación especial designada para ése propósito, mientras que 13 (18%) y 96 (34%) formales e informales, respectivamente, lo hacen en el ómnibus. Treinta y nueve (55%) choferes formales y 159 (58%) informales refirieron roncar y 17 (24%) formales y 69 (25%) informales mencionaron que tenían pausas respiratorias. Asimismo, 48 (68%) choferes Formales presentaron cansancio frente a 192 (70%) informales (p=0,37). Diez (14%) choferes formales y 69 (25%) informales tuvieron pestañeo durante la conducción. Las principales maniobras que los conductores usualmente emplean para evitar quedarse dormidos mientras conducen se presentan en la Tabla 2; donde el cambio de conductor fue la más frecuente tanto en conductores formales como informales. 28 25 De la misma manera, en un periodo de 24 horas, 71 (26%) choferes informales manejaron más de 9 horas y 42 (15%) más de 12 horas. Asimismo, 54 (76%) conductores formales y 171 (62%) conductores Informales conducen más de cuatro horas continuas. 15 10 5 0 <5 5 a <7 Horas >9 7 a <9 B 45 42 40 34 Porcentajes 35 30 30 28 Ruta 107 (46%) 26 26 25 20 15 10 10 4 5 0 <5 5 a <7 Horas 7 a <9 >9 Figura 1. Horas de sueño en conductores formales e informales. A. Choferes que trabajan turno diurno; B. Choferes que trabajan turno nocturno. 190 N Informales = 274 Formales N = 71 Informales N = 271 No 40 (15%) Sí 234 (85%) Terminal 47 (20%) Ambas 80 (34%) Figura 2. Choferes informales que duermen en la bodega del omnibús: frecuencia y lugar donde lo hacen. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. Cansancio y somnolencia en choferes Tabla 2. Maniobras usadas por los conductores para evitar quedarse dormidos *. 35 25 Informales (N=274) N(%) Cambio de conductor 24 (33,8) 153 (55,8) Escuchar música 22 (31,0) 76 (27,7) 10 Comer fruta 16 (22,5) 54 (19,7) 5 Abrir la ventana del vehículo 0 10 (14,1) 40 (14,6) Mojarse la cara 8 (11,3) 60 (21,9) Tomar café 8 (11,3) 22 (8,0) Beber gaseosas 7 (9,9) 27 (9,9) agua mineral 7 (9,9) 22 (8,0) Fumar 6 (8,5) 13 (4,7) Comer snacks/ masticar chicle 5 (7,0) 11 (4,0) Reducir la velocidad 1 (1,4) 8 (2,9) Chacchar coca 1 (1,4) 4 (1,5) Curado (café + pastillas) 1 (1,4) 0 (0,0) Bebidas energizantes 1 (1,4) 4 (1,5) Conversar Estacionar el ómnibus y caminar/ bajar del ómnibus Otros 1 (1,4) 1 (0,4) 0 (0,0) 5 (1,8) 0 (0,0) 5 (1,8) * Los conductores pueden reportar más de una mabiobra. En cuanto a accidentes de tránsito, es importante mencionar que 34 conductores formales (48%) y 135 informales (49%) tuvieron un accidente o estuvieron a punto de tenerlo. Se preguntó por la hora en que se produjo el accidente o casi accidente y los resultados se presentan en la Figura 3. N.° de accidentes/casi accidentes La madrugada es el momento del día en el que la población encuestada sintió más cansancio: 35 (70%) formales y 126 (62%) informales. Asimismo, 71 (100%) conductores formales y 271 (99%) conductores informales manejaban durante la noche. El número de 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Formales N = 25 Informales N = 82 Porcentajes Formales (N=71) N(%) 30 29 30 29 20 20 20 14 15 6 0 0,4 1 12 12 12 13 3 2 3 4 Formales N Formales = 69 Informales N Informales = 269 5 6 7 Días por semana Figura 4. Días de turno nocturno por semana en choferes formales e informales. días de conducción nocturna a la semana, para ambos grupos se presenta en la Figura 4. Se indagó por la causa, atribuida por el conductor, de su accidente o casi accidente encontrándose que el error de otro conductor, 18 (47%) formales y 80 (53%) informales, fue la más frecuente; luego el cansancio, 5 (13%) formales y 23 (15%) informales; posteriormente, carretera en mal estado, 4 (11%) formales y 12 (8%) informales; seguido por, falla mecánica, 4 (11%) formales y 7 (5%) informales; entre otros. La negligencia y descuido del conductor, así como, el cansancio fueron consideradas como las principales causas de accidentes de carreteras por 29 (32%) de los formales y 106 (30%) de los informales y por 26 (28%) formales y 84 (24%) informales; respectivamente. Finalmente, 190 (55%) conductores, conocían algún chofer que se había accidentado por cansancio. Del total de la muestra, 56 (16%) conductores tuvieron un puntaje mayor a 10 en la Escala de Somnolencia de Epworth. Presentaron Somnolencia: 18 (25%) conductores Formales y 38 (14%) conductores Informales. No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. De los encuestados que presentaron valor positivo para somnolencia de acuerdo al puntaje de ESE, 6 (18%) conductores Formales y 15 (11%) Informales tuvieron antecedente de accidente o casi accidente (p = 0,34). DISCUSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 1112131517181920212223 Hora del día Figura 3. Horas de ocurrencia de accidente o casi accidentes de choferes formales e informales. El principal medio de transporte empleado en nuestro país y en la mayor parte del mundo, es el terrestre; por razones de mayor demanda debido al costo, accesibilidad, logística, entre otras. Por ello consideramos importante evaluar aspectos relacionados con los servicios de transporte interprovincial empleados por la alta proporción de usuarios en nuestro país. 191 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. En lo que respecta a cantidad de horas de sueño empleadas por los conductores durante un día, Rey de Castro et al. en un estudio realizado en el terminal terrestre informal más grande de Lima Metropolitana, evidenciaron que 47% de los conductores duermen menos de siete horas al día y 40% menos de seis (3). Asimismo, en un estudio realizado en Carolina del Norte por Sttuts et al. demostraron que 40% de conductores de vehículos duermen menos de siete horas al día (7). La media de horas de sueño descritas en conductores de ómnibus en Argentina fue 3,76 durante el día laboral (8). Los valores mencionados son similares a los encontrados en nuestro estudio. Esta información revela que en muestras de poblaciones distintas de conductores de vehículos, la tendencia de esta variable es similar, incluyendo grupos de conductores formales e informales. La gran mayoría de choferes de ómnibus interprovinciales conducen seis o más horas al día y lo que llamó la atención es que las dos terceras partes de los conductores formales y más de la mitad de informales lo hacen en periodos mayores de cuatro horas continuas, violando las recomendaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estipuladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, que limitan el periodo de conducción continua a cuatro horas (23). Este hallazgo fue descrito anteriormente en una publicación nacional, por un estudio realizado en conductores informales, encontrándose que cerca de 50% de conductores manejan más de cinco horas seguidas (3). Nuestro estudio confirma esta peligrosa violación normativa en la muestra evaluada. Pérez Chada et al., encontraron en Argentina que la media de horas de conducción por día en choferes de camiones de carga fue 15,9 (8). Leechawengwongs M. et al. señalan que 61% de conductores de ómnibus o camiones comerciales tailandeses conducían cerca de 12 horas diarias (9). En nuestro estudio 15% de conductores informales trabajó más de 12 horas al día. Si bien es cierto este valor es menor a lo encontrado en otros países, no deja de ser relevante ya que existe asociación entre cantidad de horas de conducción y somnolencia durante la conducción. Una de las expresiones más notorias relacionadas con los hábitos del sueño de los conductores, es la relacionada con el lugar donde éstos duermen, estando en el terminal o en ruta y cuando su compañero le reemplaza al volante. Dormir en la bodega del vehículo es una costumbre peligrosa ya que no está diseñada para dicho propósito, no tiene adecuada ventilación, la puerta de acceso sólo se abre desde el exterior y, finalmente, el espacio es reducido lo que resulta muy incómodo para lograr un buen sueño. De acuerdo con la definición empleada por nosotros, 192 Liendo GR et al. 85% de los informales empleaban esta costumbre, cifra parecida a encontrada en el Terminal Fiori (80%) (3) y más alta que la descrita en el estudio realizado en el Terminal de Huancayo, de 63%(20). De acuerdo con estos hallazgos, la costumbre de dormir en la bodega es muy alta en conductores informales por lo que la normativa específica no viene cumpliéndose. En la presente investigación; más de la mitad de conductores, en ambos grupos, roncan al dormir y casi la cuarta parte de formales e informales tienen pausas respiratorias durante el sueño. Ambos hallazgos son parte de los síntomas cardinales del síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) causa orgánica de somnolencia asociada con el riesgo de accidentes durante la conducción (30). El cansancio que pueda o no sentir un conductor de ómnibus interprovincial, es consecuencia de la interacción de varios factores: horas de sueño, horas de trabajo, hábitos de sueño, enfermedades orgánicas como el SAHS o la narcolepsia, entre otros. Hemos constatado que la presencia de cansancio en ambos grupos fue elevada y con cifras similares. Los porcentajes de conductores que pestañean durante la conducción son altos. Los accidentes de tránsito son muy comunes entre conductores de ómnibus interprovinciales y sus consecuencias en la salud pública de un país es enorme; asimismo, el impacto económico que representan los trastornos del sueño y las repercusiones de estos para un país, es considerable (21,31). En Australia durante el año 2004, el costo total producto de desórdenes del sueño fue de $ 7 494 millones que incluyó $ 808 millones para cubrir exclusivamente gastos relacionados al rubro salud debido a accidentes de tránsito consecuencia de la somnolencia durante la conducción (31). En el presente estudio encontramos que la frecuencia de accidentes o casi accidentes se concentró en horas de la madrugada, siendo el comportamiento de ambos grupos bastante similar. Rey de Castro et al. y Rosales et al. reportan frecuencias parecidas, de esta variable, en sus respectivos estudios (3,20). Wylie et al. describen que la hora de conducción y sobre todo la madrugada, tiene mayor influencia en el cansancio del conductor que, incluso, el tiempo de conducción y el número de horas de viajes acumulados (10). De acuerdo con esta investigación más de la mitad de conductores tienen menos horas de sueño en el periodo de 24 horas, sienten mayor cansancio o somnolencia durante las madrugadas, el 100% conducen de noche Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. y más de la mitad lo hacen en ese turno más de cuatro veces por semana. Para ambos grupos de conductores las dos principales causas de accidentes de tránsito son negligencia, imprudencia o descuido del conductor y cansancio respectivamente; sin embargo, el porcentaje atribuido a cansancio aumenta cuando el entrevistado habla de terceras personas. Cabe mencionar que en un estudio previo en el terminal de Fiori, la variable “cansancio” fue la respuesta más frecuente (55%) como causa de accidentes seguida de imprudencia del chofer 24% (3). Rosales et al., documentaron que 82% de conductores atribuían al cansancio como causa del accidente o casi accidente (20). Un porcentaje considerable de encuestados presentó somnolencia, de acuerdo con la ESS, sin diferencias entre ambos grupos. En el estudio realizado en Argentina por Pérez Chada et al., se evidenció que 80% de conductores tenía privación de sueño y de esta población 14% obtuvo un puntaje mayor a 10 en la ESE (16); resultados similares a la presente investigación. En tal sentido, 16% de somnolencia en el total de la muestra se considera un porcentaje alto debido a la peligrosidad que implica un conductor somnoliento que lleva en su unidad 30 o 40 pasajeros. Por el diseño y las características del estudio presentado, existen algunas limitaciones, como la realización de un muestreo no probabilístico, lo que constituye un sesgo de selección; además, un cálculo de tamaño muestra para un estudio de prevalencia sin considerar la potencia estadística para efectos de análisis comparativo. Asimismo, la no validación de la modificación de la Escala de Somnolencia de Epworth, resulta en un sesgo de medición; agregado a ello, la posible omisión de información por parte de los encuestados, que establece un sesgo de información; y, finalmente, la confusión entre los términos “cansancio” y “somnolencia”, pueden ser factores limitantes en el estudio. No obstante, esto último ha sido planteado anteriormente por investigadores nacionales, donde se pudo identificar la connotación de estos términos en la población de estudio. Los conductores utilizaron la palabra “cansancio” para expresar sensación de falta de energía, pesadez de cabeza o cuello, modorra, disminución de la capacidad de atención o concentración y somnolencia indistintamente. En cambio, respondieron invariablemente en forma negativa al ser interrogados por “somnolencia” o “quedarse dormido” durante la conducción (11). El comportamiento de los grupos formal e informal es similar. Los hábitos de sueño y de manejo son parecidos y las consecuencias de la privación de sueño tienen frecuencias semejantes. Las normativas no aparentan ser efectivas y el control por las autoridades correspondientes es, a todas luces, deficiente. Cansancio y somnolencia en choferes Como premisa, la clasificación de formalidad en nuestro estudio ha sido dirigida a los conductores y no a las empresas de transporte. Documentamos objetivamente que dentro de empresas clasificadas como formales por el MTC, un porcentaje considerable de conductores no respetan pautas mínimas de formalidad fijadas por el organismo regulador de transporte en el país. En la muestra que aquí se presenta, las empresas que afirman ser formales tienen claro perfil de informalidad. Es primordial asegurar que todos los trabajadores tengan las mismas condiciones laborales, proveer espacios especialmente acondicionados para que los conductores descansen después de las jornadas de trabajo y limitar horarios de conducción prolongados. Se debe fomentar campañas informativas y fortalecer la aplicación de normas existentes, haciendo hincapié en los factores de riesgo para cansancio y somnolencia. De acuerdo con estos hallazgos: es imperativo que choferes y propietarios de las empresas conozcan los riesgos de la trabajar en horario nocturno, tomen las medidas necesarias para disminuir el riesgo de accidentes, especialmente en las madrugadas. Ello devendría concretamente en disminuir la oferta de turnos nocturnos a los usuarios. La información que se puede obtener en conductores del sector público es importante, sobre todo si se emplea el método de la investigación científica con un instrumento tan sencillo como un cuestionario bien diseñado y validado. Ello permite identificar problemas específicos y formular planes de intervención que beneficien al conductor, usuario, transportista y al país. Es aconsejable diseñar nuevos estudios con objetivos similares, en conductores de camiones y colectivos interprovinciales así como en el sistema de transporte público de Lima Metropolitana. Fuente de Financiamiento Autofinanciado. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. World Federation of Sleep Research Societies. Sleep Syllabus: basics of sleep behavior. What is sleep? [Página Web]. WebSciences International.; 1998. [Fecha de acceso: 31 de enero de 2009] Disponible en: http://www. sleephomepages.org/sleepsyllabus/a.html 193 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 187-94. 2. Souza J, Paiva T, Reimao R. Sleep habits, sleepiness and accidents among truck drivers. Arq Neuropsiquiatr. 2005; 63(4): 925-30. 3. Rey de Castro J, Gallo J, Loureiro H. Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus y accidentes de carretera en el Perú: estudio cuantitativo. Rev Panam Salud Publica. 2004; 16(1): 11-18. 4. Guilleminault C, Brooks S. Excessive daytime sleepiness: a challenge for the practising neurologist. Brain. 2001; 124(pt 8): 1482-91. 5. Barger LK, Cade BE, Ayas NT, Cronin JW, Rosner B, Speizer FE, et al. Extended work shifts and the risk of motor vehicle crashes among interns. N Engl J Med. 2005; 352(2): 125-34. 6. Rey de Castro J. Accidentes de tránsito en carreteras e hipersomnia durante la conducción. ¿Es frecuente en nuestro medio? La evidencia periodística. Rev Med Hered. 2003; 14(2): 69-73. 7. Sttuts J, Wilkins J, Osberg J, Vaughn B. Driver risk factors for sleep-related crashes. Accid Anal Prev. 2003; 35(3): 321-31. 8. Pérez-Chada D, Videla AJ, O’Flaherty ME, Palermo P, Meoni J, Sarchi MI, et al. Sleep habits and accident risk among truck drivers: a cross-sectional study in Argentina. Sleep. 2005; 28(9): 1103-8. 9. Leechawengwongs M, Leechawengwongs E, Sukying C, Udomsubpayakul U. Role of drowsy driving in traffic accidents: a questionnaire survey of Thai commercial bus/ truck drivers. J Med Assoc Thai. 2006; 89(11): 1845-50. 10.Leger D. The cost of sleep-related accidents: a report for the National Commission on Sleep Disorders Research. Sleep. 1994; 17(1): 84-93. 11.Wylie CD, Schultz T, Miller JC, Mitler MM, Mackie RR. Commercial Motor Vehicle Driver Fatigue and Alertness Study: Technical Summary (TP12876E) . Washington DC: Federal Highway Administration; 1996. 12.Rey de Castro J, Soriano S. Hipersomnia durante la conducción de vehículos ¿causa de accidentes en carreteras? A propósito de un estudio cualitativo. Rev Soc Peru Med Interna. 2002; 15:142-9. 13.Masa JF, Rubio M, Findley LJ. Habitually sleepy drivers have a high frequency of automobile crashes associated with respiratory disorders during sleep. Am J Respir Crit Care Med. 2000; 162 (4Pt 1): 1407-12. 14.Lyznicki JM, Doege TC, Davis RM, Williams MA. Sleepiness, driving, and motor vehicle crashes. JAMA. 1998; 279(23): 1908-13. 15.Philip P, Akerstedt T. Transport and industrial safety, how are they affected by sleepiness and sleep restriction? Sleep Med Rev. 2006; 10(5): 347-56. 16.De Pinho RS, Da Silva-Junior FP, Bastos JP, Maia WS, De Mello MT, De Bruin VM, et al. Hypersomnolence and accidents in truck drivers: a cross-sectional study. Chronobiol Int. 2006; 23(5): 963-71. Liendo GR et al. 19.Carter N, Ulfberg J, Nyström B, Edling C. Sleep debt, sleepiness and accidents among males in the general population and male professional drivers. Accid Anal Prev. 2003; 35(4): 613-17. 20.Rosales E, Egoavil M, Durand I, Montes N, Flores R, Rivera S, et al. Accidentes de carretera y su relación con cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus. Rev Med Hered. 2009; 20(2): 48-59. 21.Leger D. The cost of sleep-related accidents: a report for the National Commission on Sleep Disorders Research. Sleep. 1994; 17(1): 84-93. 22.Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ranking de las Empresas de Transporte Interprovincial Terrestre de Pasajeros, según flota, concesiones y frecuencias. [Documento en Internet]. Lima: Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 2007 [Fecha de acceso: 26 de octubre de 2009]; Disponible en: http://www.mtc. gob.pe/estadisticas/ARCHIVOS/ESTADISTICA%20 items/1-TRANSPORTES/4.CARRETERO/SERVICIOS/ PASAJEROS/3.A.14.xls 23.Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Reglamento nacional de administración de transportes. Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC de 28 de julio de 2001. Lima: MTC; 2001. 24.Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Reglamento nacional de tránsito. Decreto Supremo 0332001-MTC de 24 de julio del 2001. Lima: MTC; 2001. 25.Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Reglamento nacional de vehículos. Decreto Supremo 0582003-MTC de 07 de octubre del 2003. Lima: MTC; 2003. 26.Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep. 1991; 14(6): 540-45. 27.Ferrer M, Vilagut G, Monasterio C, Montserrat JM, Mayos M, Alonso J. Medida del impacto de los trastornos del sueño: las versiones españolas del cuestionario del impacto funcional del sueño y de la Escala de Somnolencia de Epworth. Med Clin (Barc). 1999; 113(7): 250-55. 28.Chiner E, Arriero JM, Signes-Costa J, Marco J, Fuentes I. Validation of the Spanish version of the Epworth Sleepiness Scale in patients with a sleep apnea syndrome. Arch Bronconeumol. 1999; 35(9): 422-27. 29.Rey de Castro J, Vizcarra D, Alvarez J. Somnolencia diurna y síndrome de apnea hipopnea del sueño. Rev Soc Peru Med Interna. 2003; 16(2): 74-83. 30.Newman AB, Nieto FJ, Guidry U, Lind BK, Redline S, Pickering TG, et al. Relation of sleep-disordered breathing to cardiovascular risk factors: the Sleep Heart Health Study. Am J Epidemiol. 2001; 154(1): 50-59. 31.Hillman DR, Murphy AS, Pezzullo L. The economic cost of sleep disorders. Sleep. 2006; 29(3): 282-83. 17.Santos EH, de Mello MT, Pradella-Hallinan M, Luchesi L, Pires ML, Tufik S. Sleep and sleepiness among Brazilian shift-working bus drivers. Chronobiol Int. 2004; 21(6): 881-8. 18.Mello MT, Santana MG, Souza LM, Oliveira PC, Ventura ML, Stampi C, et al. Sleep patterns and sleep-related complaints of Brazilian interstate bus drivers. Braz J Med Biol Res. 2000; 33(1):71-7. 194 Correspondencia: Gustavo R. Liendo. Dirección: Av. Santa Cruz 1254. Dpto 302, Miraflores, Lima 18, Perú. Teléfono: (511)-4427333 Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 195-200. artículo original INGESTA DE SAL YODADA EN HOGARES Y ESTADO NUTRICIONAL DE YODO EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL EN PERÚ, 2008 Ana María Higa1,a, Marianella Miranda2,a, Miguel Campos3,b,c, José R. Sánchez2,a RESUMEN Objetivo. Estimar el estado nutricional de yodo en mujeres en edad fértil y evaluar la ingesta de sal adecuadamente yodada en sus hogares en el Perú. Materiales y métodos. Estudio transversal realizado con un muestreo probabilístico multietápico por conglomerados que incluyó 1573 hogares y 2048 mujeres en edad fértil, distribuidas en cinco dominios (Lima, resto de costa, sierra rural, sierra urbana y selva). Se evaluó el uso de sal yodada en hogares y el yodo urinario en mujeres en edad fértil. Resultados. El 97,5% (IC95%: 96,7 - 98,5%) de hogares peruanos consumen sal yodada, siendo menor en sierra rural (95%) y mayor en Lima metropolitana (100%). La mediana de yoduria nacional fue de 266 µg/L, siendo menores en la selva (206 µg/L) y mayores en el resto de costa (302 µg/L), estos valores se encuentran por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud en todos los dominios (mediana mayor a 200 µg/L), valor que asegura un control de desórdenes por deficiencia de yodo (DDI). Conclusiones. En control de los DDI por el consumo de sal yodado es bueno, se debe continuar con la vigilancia de la presencia de yodo en la sal, particularmente en las áreas con menor acceso. Palabras clave: Yodo; Deficiencia de yodo; Niveles de yodo urinario; Encuestas nutricionales; Perú (fuente: DeCS BIREME). IODIZED SALT INTAKE IN HOUSEHOLDS AND IODINE NUTRITIONAL STATUS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN PERU, 2008 ABSTRACT Objective. To estimate the iodine nutritional status in women of childbearing age and to evaluate the intake of salt adequately iodized in their households in Peru. Materials and methods. Cross-sectional study performed with a multistage, probabilistic, cluster sampling that included 1573 households and 2048 women in childbearing age, distributed in five domains (Lima, rest of the coast, rural highlands and jungle area). The use of iodized salt was evaluated in the households and the urinary iodine was evaluated in the childbearing age women. Results. 97.5% (95%CI. 96.7-98.5%) of peruvian households have iodized salt consumption, being it lower in the rural highland (95%) and higher in Lima (100%). The national mean of urinary iodine was 266 µg/L, being it lower in the jungle areas (206 µg/L) and higher in the rest of the coast (302 µg/L), these values are above the level recommended by the World Health Organization in all domains (average higher than 200 µg/L), value that ensures control over the iodine deficiency disorders (IDD). Conclusions. Control of IDD associated with iodized salt consumption is good, and monitoring of the presence of iodine in salt, particularly in the areas with lowest access, should continue. Key words: Iodo; Iodine deficiency; Iodo, urinary levels; Nutrition survey; Peru (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN El yodo es un micronutriente esencial en la formación de las hormonas tiroideas, cuya función principal es regular el crecimiento y desarrollo físico e intelectual del individuo; su deficiencia durante la gestación y en los primeros años de vida produce daño cerebral irreversible y disminución de la capacidad intelectual de los niños (1). La deficiencia de yodo es uno de los principales problemas de salud pública mundial que afecta a gestantes y niños pequeños, se expresa en una mayor mortalidad perinatal y diversos grados de retardo mental; actualmente se reconoce que los desórdenes por deficiencia de yodo (DDI) son la principal causa a 1 2 3 prevenible del daño cerebral infantil, siendo esta la razón central que motiva la cruzada mundial de eliminarla como problema de salud pública (2). La principal causa del problema es la baja ingesta de yodo (3). Se reconoce una condición natural geográfica presente en las zonas montañosas y las inundables, que han sufrido los efectos de la glaciación y erosión permanentes, procesos que han lavado el yodo de los suelos y lo han derivado al lecho marino (4). Como resultado de ello, los alimentos y el agua de estas regiones contienen muy escasa cantidad de yodo y por tanto las dietas basadas en los productos locales tienen muy poca concentración de este nutriente (5,6). Departamento Académico de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria Nutricional, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. Departamento de Física, Informática y Matemáticas, Facultad de Ciencias y Filosofía, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. Nutricionista; b Médico Cirujano; c Doctor en Medicina Comunitaria. Recibido: 16-02-10 Aprobado: 09-06-10 195 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 195-200. Esta situación es aplicable a nuestras regiones de sierra y selva, por lo que, aun cuando el problema se ha controlado, las poblaciones residentes en dichas zonas están en riesgo permanente. Por ello, es fundamental continuar la intervención con sal yodada de manera sostenida, para garantizar una adecuada ingesta y alcanzar la nutrición óptima de yodo (7). En el Perú, la deficiencia de yodo se ha reconocido desde el siglo XIX, pero ha sido enfrentada exitosamente recién en las últimas décadas mediante un programa nacional de prevención y control, implementado por el Ministerio de Salud de Perú (MINSA) desde 1986 y que fue diseñado con el objetivo de lograr el control de la deficiencia de yodo antes del año 2000. Este plan incluyó una combinación de intervenciones en función a la situación basal: la organización de una red de trabajo nacional capacitada dentro de las Direcciones Regionales de Salud, alianzas con otros agentes sociales; el tratamiento masivo con suplementos de aceite yodado a las poblaciones de mayor riesgo y la fortificación de la sal con yodo como alternativa universal sostenible (5). Asimismo, se desarrolló el sistema de vigilancia epidemiológica en base al monitoreo de la sal yodada y la evaluación del estado nutricional del yodo en la población en riesgo a los DDI, mediante la medición de la concentración de yodo urinario en escolares. El modelo aplicado permitió lograr la meta de eliminación virtual de los DDI en 1998, y ofrecer condiciones de sostenibilidad para mantener su vigilancia, lo cual fue certificado por Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud OMS- el Fondo Internacional de las Naciones Unidas de Auxilio a la Infancia (UNICEF de su nombre en inglés) y el Consejo Internacional para el Control de la Deficiencia de Yodo (ICCIDD de su nombre en inglés), siendo confirmado nuevamente en el año 2004 (8). Luego, el MINSA con la cooperación técnica y financiera del UNICEF y la asesoría del ICCIDD, ha continuado las intervenciones básicas de monitoreo y vigilancia de la yodación de la sal y del estado nutricional del yodo en la población, según las normas establecidas. Estas acciones han permitido sostener el control de los DDI y avanzar hacia la nutrición óptima de yodo hasta la fecha (9). Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del control de los DDI en el Perú, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud (CENAN, INS), adicionalmente al seguimiento en escolares en las áreas de riesgo de DDI, ha incorporado dentro del sistema de monitoreo nacional de indicadores nutricionales (MONIN), el seguimiento de la ingesta de sal yodada en el hogar y del estado nutricional de yodo mediante 196 Higa AM et al. evaluación de yodurias en mujeres en edad fértil (MEF) y niños menores de 5 años. El objetivo de este estudio fue evaluar el estado nutricional de yodo en mujeres en edad fértil y evaluar la ingesta de sal adecuadamente yodada en sus hogares en el Perú. MATERIALES Y MÉTODOS DISEÑO DEL ESTUDIO Se realizó un estudio observacional transversal, el MONIN es una encuesta nacional con poder de inferencia a nivel nacional y en cinco estratos (Lima metropolitana, resto de costa, sierra urbana, sierra rural y selva) para la estimación de indicadores de impacto, determinantes y procesos de la desnutrición infantil. El muestreo realizado es probabilístico continuo, estratificado y polietápico. Para este estudio, se usaron los datos recabados a nivel nacional en dos periodos realizados entre el 19 de noviembre de 2007 y el 2 de marzo de 2008 (periodo 2008-I), y entre el 27 de junio de 2008 y el 5 de octubre de 2008 (periodo 2008-II). POBLACIÓN Y MUESTRA Se estudiaron 1753 hogares de niños menores de 5 años y 2048 MEF quienes fueron seleccionadas de esos mismos hogares. La distribución por ámbitos es la siguiente: Lima Metropolitana 331, Resto de Costa 342, Sierra Urbana 315, Sierra Rural 351 y Selva 414. El cálculo del tamaño muestral, se estimó tomando como base los valores promedio de prevalencia de las variables a estudiar, asumiendo una tasa de rechazo o pérdida no mayor del 15 %, un efecto de diseño del orden 1,50; un nivel de confianza de 95% y con un margen de error de 7,5 a 10%. Se incluyeron a mujeres entre 15 a 49 años de edad, que no estén convalecientes de alguna enfermedad u operación, que no tengan una medicación de yodo por problemas tiroideos, que no estén menstruando o tomando suplemento de sulfato ferroso o que la muestra de orina tenga apariencia de contaminación por secreciones densas o cuerpos extraños. PROCEDIMIENTOS Para evaluar la ingesta de sal yodada, se solicitó en cada hogar entrevistado, una cucharadita de sal de la que empleaba para preparar sus alimentos, al que se le agregó una gota del reactivo Yoditest y luego de Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 195-200. observar el color resultante de la reacción y compararlo con la escala de color, se anotaba la alternativa respectiva (0, 7, 15 y >30 ppm). Adicionalmente en el grupo correspondiente al periodo 2008 III, se colectó muestras de sal de los hogares, en envases de polietileno específicamente destinadas para tal fin, para medir la concentración de yodo por el método cuantitativo. Ingesta de sal yodada proporción e intervalo de confianza al 95% de hogares que consumen sal yodada, así como la mediana de yoduria, tanto a nivel nacional como por dominio. RESULTADOS Asimismo, se recolectó una muestra casual de orina de una MEF en cada hogar, en un frasco de polietileno debidamente rotulado y sellado, luego fueron enviadas conservadas en refrigeración al laboratorio de CENAN, INS en Lima. La información obtenida de la evaluación de ingesta, yodo positivo equivalente a ≥7 ppm, mostró que 97,5 % de hogares consumían sal yodada, con pequeñas variaciones entre dominios, siendo el de menor ingesta la sierra rural, 95% y el de mayor ingesta Lima Metropolitana con 100%; seguido muy de cerca por sierra urbana, 99,7%. (Tabla 1). Para la determinación de yodo urinario se usó el método de amonio persulfato, basado en la reacción Sandell Kolthoff, modificado de Pino y Dunn (10,11) y para el análisis cuantitativo de yodo en sal se utilizó el método volumétrico (12); la lectura de la concentración de yodo en ambos casos, se realizó por espectrofotometría. Estos resultados han sido confirmados con determinación cuantitativa de yodo en sal realizada en 616 muestras recogidas de los hogares encuestados en el periodo 2008 III. El promedio de yodación en esta muestra fue de 31,7 ppm ±,13,6 y la mediana fue de 34,5 ppm (P20: 18,5 y P80: 41,8). ANALISIS DE DATOS Con relación al estado nutricional de yodo (Tabla 2), en mujeres en edad fértil, se encontró que en todos los dominios de estudio la mediana de yoduria fue superior a 200 µg/L con variaciones de 206 µg/L en la selva a 302 µg/L en Resto de Costa, siendo la mediana nacional de 266 µg/L. Se encontró igualmente que el menor valor en el percentil 20 fue 69 µg/L en la sierra rural; mientras que en percentil 80, todos los ámbitos estuvieron por encima de 400 µg/L. La concentración de yodo urinario se puede visualizar mejor en la Figura 1 Para el análisis de resultados de ingesta de sal yodada, se consideró el porcentaje de muestras positivas al reactivo cualitativo, equivalente a 7 o más ppm; teniendo en cuenta lo recomendado por el grupo de expertos OMS-UNICEF-ICCIDD (11). Para evaluar el estado nutricional de yodo, se consideró el valor de la concentración de yodo en orina, ≥ 100 µg/L , siguiendo lo recomendado por OMS (11,12). La información fue analizada con el paquete estadístico R 2.10.1 usando el módulo Survey (13,14). El análisis de yoduria se realizó en el total de la muestra, 2048 mujeres en edad fértil, incluyendo 77 gestantes. Se calculó la Con respecto a la distribución de los valores individuales según rangos, se tuvo los siguientes resultados: 7,5% menor a 50 µg/L, 10,2% entre 50-99 µg/L, 20,3% entre 100-199 µg/L, 19,1% entre 200-299 µg/L y 41,9% mayor a 300 µg/L. El histograma de frecuencias de yoduria Tabla 1. Proporción de hogares con ingesta de sal con presencia de yodo equivalente a ≥7ppm y ≥ 15ppm a nivel nacional y según dominios, Perú 2008*. Dominio N Yodo positivo ≥7ppm* Yodo positivo ≥ 15 ppm* Proporción IC 95% Proporción IC 95% Lima Metropolitana 331 100,0 100,0 - 100,0 92,5 88,8 - 96,7 Resto Costa 342 97,8 96,6 - 99,1 83,2 74,7 - 91,6 Sierra Urbana 315 99,7 99,4 - 100,0 92,1 87,8 - 96,3 Sierra Rural 351 95,0 92,0 - 98,1 79,0 67,0 - 91,0 Selva 414 96,0 94,2 - 97,8 79,5 71,0 - 87,9 Nacional 1753 97,5 96,7 - 98,5 85,0 81,0 - 89,0 * Evaluado por método cualitativo. ppm: partículas por millón. 197 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 195-200. Higa AM et al. Tabla 2. Niveles de yodo en orina (µg/L) en mujeres en edad fértil, según ámbitos. Dominio N Mediana Lima Metropolitana 587 284 Resto Costa 448 302 Sierra Urbana 257 265 Sierra Rural 498 227 298 206 2048 266 Selva Nacional IC 95% P20 P80 Mínimo Máximo 246 - 311 142 429 1 13 130 246 - 383 143 514 29 4 303 244 -294 155 437 28 1 251 159 -311 69 463 5 2 338 158 - 302 96 438 9 1 256 232 - 292 117 457 1 13 130 P20: percentil 20; p80: percentil 80. muestra que los datos están sesgados hacia la derecha, lo que corroboraría un porcentaje de yodurias muy altas, como puede observarse en la Figura 2. DISCUSIÓN Los resultados de este estudio, indican que la cobertura que la ingesta de sal yodada en las mujeres en edad fértil es universal, la población utiliza sal embolsada que reacciona positivamente al examen cualitativo de yodo en más del 95% de los hogares (punto de corte equivalente a ≥ 7ppm). Se está considerando sólo el resultado positivo al reactivo, en atención a lo recomendado por el grupo de expertos de OMS, 2007, para el uso del método de análisis cualitativo de yodo en sal (12). En relación con los niveles de concentración de yodo urinario en las mujeres en edad fértil, se confirma que la deficiencia de yodo no es un problema de salud pública, pues en todos los ámbitos se presenta una mediana de yoduria mayor a 200 µg/L con una variación entre 206 a 302 µg/L siendo la mediana nacional, 266 µg/L Incluso el valor más bajo en el percentil 20 fue de 69 µg/L, ubicado 100 50 N.° de mujeres 1000 0 500 0 Yodo urinario µg/L 1500 150 2000 La determinación cuantitativa de yodo en sal realizada en 616 muestras recogidas de los hogares encuestados en el periodo 2008 III, ha mostrado que la concentración mediana de yodo esta en el rango mínimo establecido por Ley a nivel de producción (30 a 40ppm). Al corte equivalente de ≥ 15 ppm (concentración de yodo para considerar sal adecuadamente yodada a nivel hogar), podríamos afirmar que se mantiene en las áreas urbanas de la costa y sierra en más de 92%, mientras que en el área rural y la selva ha disminuido significativamente (79%), respecto a lo reportado en años previos (15). Esta disminución podría estar explicada por la disminución en la intensidad de la supervisión de la yodación de sal a nivel de la producción y su comercialización en las zonas más dispersas. La incorporación de mediciones cuantitativas de yodo en sal en muestras de hogares de manera sistemática fortalecerían los mecanismos de control en los productores locales por lo que se recomendaría colectar muestras de sal de una submuestra de hogares (12). Lima Resto de metropolitana costa Sierra urbana Sierra rural Selva Figura 1. Concentración de yodo urinario en edad fértil según ámbitos, Perú 2008. 198 0 500 1000 Yodo urinario µg/L 1500 2000 Figura 2. Histograma de frecuencia de yoduria en mujeres en edad fértil, Perú 2008. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 195-200. en sierra rural, siendo superior al mínimo sugerido por OMS de 50µg/L. Estos valores son similares a lo encontrado en el mismo grupo de estudio realizado por el MONIN hasta el 2001, y en la encuesta nacional de consumo de alimentos ENCA 2003, realizados también por CENAN (15,16). Aunque es un grupo diferente, el último estudio realizado por el CENAN en escolares en el 2006 (datos no publicados) mostró una mediana de 259 µg/L, e ingesta de sal yodada del 96,5%, muy similar a lo encontrado por el MINSA en 1997, con lo cual puede afirmarse que se mantiene el control de los DDI en Perú (17,18) . Según el grupo de Expertos de OMS/UNICEF/ ICCIDD, 2007, la nutrición óptima de yodo se alcanza cuando la mediana de los niveles de yodo en orina se encuentra entre 100 a 200 µg/L y una mediana entre 200 a 299 µg/L sugiere una ingesta adecuada inclusive en gestantes y mujeres que dan de lactar. Sharmanov et al. (19) en el estudio nacional de micronutrientes en Kazakhstan realizado en el 2006, encontró que las mujeres en edad reproductiva presentaron una mediana de yoduria de 250µg/L y un ingesta de sal adecuadamente yodada de 92%; un análisis más detallado de esa encuesta nacional mostró una correlación cercana entre el nivel de ingesta de sal adecuadamente yodada(≥de 15ppm) y la concentración urinaria de yodo ≥100µg/L. El estudio NHANES 20032004 de Estados Unidos ha mostrado valores adecuados en MEF mediana de 131 µg/L (20); los cuales se mantienen desde el estudio de 1988; según la referencia, es producto de las medidas que se adoptaron para reducir el exceso de yodo experimentado en la década de los 70-80 en dicho país, atribuido al incremento de ingesta de productos industrializados que aportan importantes cantidades de yodo, además que el nivel de yodación de la sal en dicho país es mayor a 40 ppm. Según señala OMS en su informe técnico 2007, con los progresos globales rápidos en corregir la deficiencia de yodo se están reconociendo también ejemplos de exceso de yodo particularmente donde la concentración de yodo como fortificante es alta y está siendo mal monitorizada. Se señala allí, que el hombre muestra en general una notable tolerancia frente a las ingestas elevadas de yodo; sin embargo, la situación es muy distinta cuando en la población, previamente, ha existido una deficiencia sustancial de yodo, en especial en personas mayores de 40 años. En estos casos, si la ingesta de yodo aumenta debido a los programas de prevención de los DDI, existe el riesgo de que se produzca una tirotoxicosis (12). Indica el informe también que esta condición adversa podría ocurrir después de 5 a 10 años de intervención con sal yodada, pasado este tiempo, valores de mediana superiores a 300µg/L no han mostrado efectos colaterales; por ello es importante seguir vigilando el estado de nutrición de Ingesta de sal yodada yodo. Revisando los datos individuales en nuestro estudio, el 41% de las muestras están por encima de 300µg/L lo cual indicaría que como país estaríamos entrando a una etapa en que la ingesta de yodo estaría en un rango entre 300 a 400 ug/día, valor por encima de lo recomendado por OMS; sin embargo, debe mencionarse que la mayor dispersión de los valores de yoduria, encontrados aun en la sierra rural, zona que presentaba deficiencia moderada de yodo hace 25 años atrás (12) indicaría la necesidad de seguir vigilando la adecuada provisión de yodo a través de la sal yodada en dicha zona. De otro lado, el porcentaje de mujeres que han presentado yoduria mayor a 300 µg/L , no tendría explicación sólo por la ingesta de sal yodada, dado que con el promedio de yodo encontrado de 31,7 ppm y la mediana de 34,5 ppm, se esperaría concentraciones de yodo en orina menores; lo que nos llevaría a reflexionar que los valores de yoduria reportados, podría estar relacionada con una mayor diversidad en la dieta que incluiría alimentos procesados o fortificados con mezclas de micronutrientes que incluyen yodo o el añadido de sal yodada en el procesamiento, por lo que es un aspecto que debe investigarse. La industrialización de alimentos estaría incrementando los aportes dietéticos de yodo, según se viene reportando en algunos países, tal es el caso de Holanda y Dinamarca, donde se ha identificado el pan como una fuente importante de yodo (21), asimismo, en Chile (22). En Eslovenia, un estudio de ingesta de yodo en adolescentes jóvenes mujeres, evaluada mediante encuestas de frecuencia de ingesta y recordatorio de 3 días en una submuestra, reportó una prevalencia de ingesta de 92% de sal yodada ≥15ppm de yodo, con una mediana de ingesta de 155,8 ug/dia y, en un 11% de ellas, la ingesta de yodo fue mayor a 300 ug/día. La sal yodada contribuyó con el 39% de la ingesta promedio/día, las bebidas, con 22% y leche y derivados con 19% (23). En conclusión, el estado nutricional actual del yodo en la MEF es más que adecuado estando las medianas de yoduria de los ámbitos de estudio en un rango entre 204 a 301 µg/L, por consiguiente la deficiencia de yodo en Perú no es un problema de salud pública y los nuevos niños que nacerán, estarían potencialmente protegidos de los DDI. Sin embargo, dadas las diferencias encontradas en área urbana y rural, debiera reforzarse el monitoreo del proceso de yodación de la sal en los pequeños productores que están abasteciendo la sierra rural y la selva. También debiera ser motivo de estudio los valores elevados de yodo urinario en un grupo importante de MEF, recomendándose realizar estudios específicos de consumo de alimentos para investigar otras fuentes de yodo adicionales a la sal 199 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 195-200. Higa AM et al. yodada; estos resultados contribuirían a prever que una eventual disminución de ingesta de sal, no afectaría la provisión adecuada de yodo en la población. 10. Pino S, Fang SL, Braverman LE. Ammonium persulfate: a safe alternative oxidizing reagent for measuring urinary iodine. Clin Chem. 1996; 42(2): 239-243. Debe remarcarse que la fortificación de la sal con yodo sigue siendo la medida universalmente recomendada por OMS-UNICEF– ICCIDD (24) para la prevención y control de la deficiencia de yodo, por su mayor costo beneficio por lo que debe continuarse la promoción de su ingesta así como la vigilancia de la calidad de la yodación de la sal a los productores. 12. World Health Organization. Assessment of the iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. 3a Ed. Geneva: WHO; 2007. AGRADECIMIENTOS A la MSc. Ivonne Bernui por su valioso apoyo en la revisión del artículo. Fuente de Financiamiento El estudio fue financiado con recursos ordinarios por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflicto de interés para la publicación del presente artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Hetzel B. Introduction: The nature and magnitude of the iodine deficiency disorders. En: Hetzel B (Editor), Towards the global elimination of brain damage due to iodine deficiency. New Dheli: Oxford University Press; 2004. 2. De Benoist B, Anderson M, Egli I, Takkouche B, Allen H. Iodine status worldwide, WHO Global Database on Iodine Deficiency. Geneva, World Health Organization; 2004. 3. Delange F. The disorders induced by iodine deficiency. Thyroid. 1994; 4(1): 107-28. 4. Johnson CC, Fordyce FM, Stewart AG. Environmental controls in iodine deficiency disorders. Project summary report. Nottingham: British Geological Survey; 2003. 5. Pretell EA. Desórdenes por deficiencia de yodo (DDI). Generalidades y situación en el Perú. En: Blanco de Alvarado T, Gonzales Mugaburu L. Situación nutricional en el Perú. Lima: Ministerio de Salud/ Organización Panamericana de la Salud; 1989. 6. Cárdenas H, Gomez C, Pretell E. Contenido de yodo en leche de vacuno procedente de la sierra y costa de Perú . ALAN. 2000; 53(4): 408-12. 11. Dunn JT, Crutchfield HE, Gutekuntz R, Dunn AD. Methods for measurement iodine in urine. The Netherlands: International Council for control of iodine deficiency disorders ICCIDD- UNICEF-WHO; 1993. 13. R Foundation for Statistical Computing, Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, R Foundation for Statistical Computing; 2009. 14. Lumley T. Analysis of complex survey samples. Seattle: University of Washington; 2004. 15. Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informes técnicos Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales. 2001, 2004- 2005, 2008. [Documento en línea] [Fecha de acceso: 10 de febrero de 2010] Disponible en: http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/ cenan/monin/historica_monin.asp 16. Miranda M, Calderón M, Riega V, Barboza J, Rojas C. Ingesta de sal fortificada con yodo en niños de 12 a 35 meses de edad y mujeres en edad fértil en el Peru. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2004; 21(2): 82-86. 17. Perú, Ministerio de Salud. Control de la deficiencia de yodo en el Perú. Un modelo sostenible, Programa Nacional de Prevención de Deficiencia de Micronutrientes. Lima: MINSA; 1998. 18. Pretell EA, Delange F, Hostalek U, Corigliano S, Barreda L, Higa AM, et al. Iodine nutrition improves in Latin America. Thyroid. 2004, 14(8): 590-99. 19. SharmanovT, Tsoy I, Tazhibajeb S, Kulmurzayeva L, Ospanova F, Karsybekova N, et al. IDD elimination through universal salt iodization in Kazakhstan. IDD Newsl. 2008; 28(1): 4-8. 20. Pearce E. US Iodine nutrition: where do we stand? Thyroid 2008; 18(11): 1143-44. 21. Gerasimow G. Increasing iodine intakes in population through the use of iodized salt in bread baking. IDD Newsl. 2009; 33(3): 10-12. 22. Leiva L, Braverman L, Muzzo S. Aporte del pan a la nutrición de yodo del escolar chileno. Rev Chil Nutr. 2002; 29(1): 62-64. 23. Stimec M, Mis NF, Smole K, Sirca-Campa A, Kotnik P, Zupancicl. M, et al Iodine intake of Slovenian adolescents. Ann Nutr Metab. 2007; 51(5): 439-47. 24. World Health Organization. Salt as a vehicle for fortification. Geneva: WHO; 2008. 7. Dunn JT. Sustaining optimal iodine nutrition. En: Hetzel B (Editor). Towards the global elimination of brain damage due to iodine deficiency. New Dheli, Oxford University Press; 2004. 8. World Health Organization. Progress towards the elimination of iodine deficiency disorders (IDD). Geneva: WHO; 1994. 9. Pretell EA, Higa AM. Eliminación sostenida de los desórdenes por deficiencia de yodo en Perú. 25 años de experiencia. Acta Med Peru. 2008; 25(3): 128-34. Correspondencia: Marianella Y. Miranda Cuadros. Dirección: Av. Tizón y Bueno N.º 276, Lima 11, Perú Teléfono: (511) 617 6200 anexos 6605-6636 Correo electrónico: [email protected] 200 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 201-8. artículo original FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD Angel Quispe-Mauricio1,2,3,a,b, Wilmer Sierra-Cahuata4,a,c, David Callacondo5,6,a, Juan Torreblanca-Nava7,a,c RESUMEN El tratamiento endoscópico de las enfermedades de la vía biliar es posible gracias a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE); no obstante, no está exenta de complicaciones. Objetivos. Describir las características e indicaciones de la CPRE y determinar los factores asociados al desarrollo de complicaciones tras la realización de este procedimiento. Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el Departamento de Gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en Lima, Perú; desde marzo de 2002 a junio de 2005. Resultados. Se evaluaron 294 informes en 280 pacientes, la mediana de la edad fue 58 y 155 (52,7%) fueron mujeres; cinco procedimientos se efectuaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La indicación más frecuente fue la coledocolitiasis en el 67,3% de los casos, 205 (69,7%) procedimientos fueron exitosos complicándose sólo 33 de ellos. Las complicaciones más frecuentes fueron la pancreatitis aguda y la hemorragia, en 16 y 13 pacientes, respectivamente. No se reportó casos de perforación o defunción. La canulación del conducto pancreático más de una vez fue un factor asociado (OR=2,01; IC95%: 1,11 - 5,92; p=0,03). Conclusiones. El 11,2% de los casos se complicaron, siendo la pancreatitis aguda y la hemorragia leve las complicaciones más frecuentes. Sólo la canulación al conducto pancreático en más de una oportunidad es un factor asociado para tener complicaciones. Palabras clave: Pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica; Complicaciones; Pancreatitis; Hemorragia; Canulación (fuente: DeCS BIREME). FACTORS ASSOCIATED TO COMPLICATIONS OF ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY IN A THIRD-LEVEL HOSPITAL ABSTRACT Endoscopic treatment of the bile duct diseases is possible thanks to the ERCP (endoscopic retrograde cholangio pancreatography), nevertheless, it is not free of complications. Objectives. To describe the characteristics and indications of the ERCP and determine the factors associated to the development of complications after performing the procedure. Materials and methods. An observational retrospective study was done in the Gastroenterology Department of the Hospital Guillermo Almenara Irigoyen in Lima, Peru, from March 2002 to June 2005. Results. 294 registers on 280 patients were evaluated, the median age was 58 and 155 (52.7%) were women, five procedures we done in the intensive care unit (ICU). The most frequent indication was choledochus litiasis in 67.3% cases. 205 (69.7%) procedures were successful, only 33 presented complications. The most frequent complications were acute pancreatitis and hemorrhage, in 16 and 13 patients respectively. There were no cases of perforation or death. Pancreatic duct cannulation more than once was an associated factor (OR=2.01; 95%CI: 1.11-5.92; p=0.03). Conclusions. 11.2% of cases presented complications, being acute pancreatitis and mild hemorrhage the most frequent complications. Only pancreatic duct cannulation more than once is an associated factor for having complications. Key words: Cholangiopancreatography, endoscopic retrograde; Complications; Pancreatitis; Hemorrhage; Catheterization (source: MeSH NLM). 1 2 3 4 5 6 7 a Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Vie, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6). París, Francia. Faculté de Médicine Paris-Sud, Université Paris-Sud (Paris 11). París, Francia. Sociedad Científica de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Servicio de Gastroenterología, Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo, EsSalud. Arequipa, Perú. Departamento de Microbiología, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Laboratorios de Investigación y Desarrollo, Facultad de Ciencias y Filosofía, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. Servicio de Gastroenterología, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud. Lima, Perú. Médico cirujano; b Candidato a Magíster en Ciencias en Biología Celular y Molecular; c Médico gastroenterólogo. Recibido: 04-02-10 Aprobado: 26-05-10 201 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 201-8. INTRODUCCIÓN La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es un procedimiento endoscópico gastrointestinal reportado por primera vez en 1968 por McCune et al., con una rápida aceptación como una técnica directa y segura para evaluar enfermedades biliares y pancreáticas. Con la introducción de la esfinterotomía endoscópica en 1974 por Kawai et al., la endoscopía terapéutica tuvo un rápido desarrollo, siendo en la actualidad una técnica de amplio uso (1). Este procedimiento presenta una mayor morbilidad y mortalidad que la endoscopía alta, por lo que debe ser realizada por médicos especialistas entrenados, cuyo éxito va de la mano con un amplio entrenamiento adicional, así como experiencia en la realización de ésta para fines diagnósticos y terapéuticos (2,3). La importancia de que el profesional esté preparado y capacitado para la realización de intervenciones terapéuticas al tiempo que realiza una CPRE diagnóstica, subyace en que muchos de los hallazgos pueden ser manejados con terapia endoscópica (4). La CPRE es una herramienta con la que cuentan hoy los centros hospitalarios de alto nivel de complejidad, donde se practica la cirugía de mínimo acceso, tanto intracavitaria como endoluminal (5). Mediante este procedimiento se accede al sistema biliopancreático, para diagnosticar enfermedades primarias o complicaciones postquirúrgicas, además de permitir realizar en el momento, diversos tratamientos con un mínimo de riesgo (6). Presenta menos complicaciones y disminuye la mortalidad postoperatoria en relación con la cirugía convencional, además de mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes con enfermedades malignas reduciendo así los costos hospitalarios (5,7). Esta técnica es usualmente realizada bajo sedación intravenosa y analgesia, a menudo en una cita ambulatoria (3). Los estudios de coagulación antes del procedimiento no están indicados rutinariamente, pero se deberían considerar en pacientes seleccionados, como aquellos con historia de coagulopatía o colestasis prolongada (3). La profilaxis antibiótica se recomienda sólo en sospecha de obstrucción biliar, pseudoquiste pancreático conocido, historia previa de endocarditis o en pacientes portadores de válvulas cardiacas protésicas (8,9). En el diagnóstico de la enfermedad calculosa biliar, la colangiopancreatografía por resonancia magnética y la ultrasonografía endoscópica, han reemplazado a la CPRE diagnóstica pura (10). Así también, existen alternativas a la CPRE terapéutica, como la cirugía laparoscópica 202 e intervenciones radiológicas mínimamente invasivas como la colangiografía transparietohepática (CTPH). Sin embargo, la CPRE y sus indicaciones terapéuticas están bien definidas y, hasta la fecha, no ha podido ser superada por otras técnicas (11,12), en tanto que su vigencia en el futuro, dependerá de la habilidad de los gastroenterólogos en demostrar sus ventajas en costos y resultados (13). La pancreatitis es la complicación más común de la CPRE, con una incidencia reportada entre 1,8 y 7,2% en algunas series prospectivas (14-17). No obstante, el reporte de incidencia puede variar ampliamente - hasta 40% dependiendo del criterio usado para el diagnóstico de pancreatitis, así como el tipo y duración de seguimiento al paciente (15). Los criterios generalmente aceptados para el diagnóstico de pancreatitis post-CPRE, fueron expuestos en un Consenso en 1991 (18). Estos criterios incluyen la aparición de un nuevo dolor abdominal tipo pancreático, asociado con al menos un incremento de tres veces la amilasa sérica o lipasa, dentro de las 24 horas después de la CPRE. Asimismo, los síntomas de dolor necesitan ser lo suficientemente graves para requerir admisión a un hospital, o prolongar la estancia en pacientes que se encuentran hospitalizados (18). Otras complicaciones descritas incluyen hemorragia, sepsis de origen biliar, perforación de la vía biliar, hipoxemia arterial, arritmias e isquemia miocárdicas y una mortalidad de 0,12% a 0,9% (2,16,19-22). Asimismo, algunos problemas similares se han observado en otros procedimientos endoscópicos, especialmente en pacientes ancianos que padecen enfermedades cardíacas (23,24). Se piensa que las complicaciones cardiopulmonares, ocurren al menos en el 60% de la morbilidad y el 50% de la mortalidad asociada con la endoscopía digestiva alta, y hasta un 50% de las muertes relacionadas con la CPRE (25). Los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones post-CPRE, han sido clasificados en dos tipos, que incluyen a los factores propios del paciente (edad mayor de 60 años, sexo, cirrosis, diabetes mellitus, páncreas divisum, coagulopatía, colecistectomía y estar en una unidad de cuidados intensivos); y factores de riesgo del procedimiento (esfinterotomía, tamaño de la esfinterotomía, precorte, canulación del conducto pancreático, acinarización del páncreas, extracción de cálculos, diámetro del colédoco, tamaño del cálculo coledociano, anticoagulación y frecuencia de procedimientos realizadas por el endoscopista) (15,26). El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) cuenta con una alta y cada vez mayor demanda de pacientes asegurados de un importante Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 201-8. sector poblacional de Lima y una parte de la población asignada del resto del país, siendo así un centro de referencia para este procedimiento por lo que el estudio de los factores asociados con complicaciones serviría como base para la formulación de intervenciones que permitan su reducción. El objetivo del estudio fue describir las características e indicaciones de la CPRE y determinar los factores asociados con el desarrollo de complicaciones tras la realización de este procedimiento en una serie de procedimientos efectuados en pacientes atendidos en el HNGAI. MATERIALES Y MÉTODOS TIPO DE ESTUDIO Se llevó a cabo una investigación observacional retrospectiva, en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) en Lima, Perú; durante el período de marzo de 2002 a junio de 2005, mediante la revisión de historias clínicas del total de pacientes sometidos a CPRE, el estudio fue aprobado por el Comité de Ética del HNGAI. POBLACIÓN DE ESTUDIO Se incluyeron los procedimientos realizados en personas de 20 años a más, procedentes de consulta ambulatoria u hospitalización, cuyas historias clínicas cuenten con datos completos para las variables a estudiar y consignen el respectivo informe de CPRE. No se evaluaron a aquellos casos donde no se logró acceso duodenal, existió falla del equipo endoscópico o radiológico, que por consecuencia de complicaciones derivadas de la endoscopía o sedación fueron suspendidas. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS La definición de CPRE y sus complicaciones fueron tomadas de Loperfido (19). El éxito del procedimiento (CPRE) fue definido como aquel que logró el objetivo de su indicación (aquellas en las que se logró canular correctamente la papila con criterio principalmente terapéutico y mínimamente diagnóstico). En cuanto a las complicaciones se consideró lo siguientes criterios: • Pancreatitis (días de hospitalización). Leve: 2-3; moderada: 4-10; grave: >10 días. Complicaciones de la CPRE • Hemorragia (ejecución de transfusión sanguínea). Leve: ninguna; moderada: <4; grave: >5. • Perforación: Leve: posible fuga de líquido o contraste o tratado con fluidos o succión por < 3 días; moderada: cualquier perforación detectable, tratada medicamente por 4-10 días; grave: tratamiento médico >10 días o necesidad de intervención quirúrgica o percutánea. • Colangitis (según temperatura y grado de sepsis). Leve: 38 °C por 1 a 2 días; moderada: >3 días; grave: shock séptico o requerimiento de cirugía (27). RECOLECCIÓN DE DATOS Se diseñó un cuestionario que incluía las variables a estudiar, el cual fue evaluado y aprobado por juicio de expertos; conformado por ocho profesionales de la salud; evaluándose su concordancia por medio de procedimientos que implicaban el uso de la distribución binomial. Se tomaron los días hábiles de la semana para la recolección de datos en el Departamento de Registro y Archivos del HNGAI. ANÁLISIS ESTADÍSTICO A nivel descriptivo se usaron distribución de frecuencias para variables categóricas, en el caso de variables numéricas se usó medidas de tendencia central y de dispersión. A pesar de no contar con un muestreo probabilístico, se realizó un análisis bivariado, optándose por el test exacto de Fisher para evaluar asociación entre dos variables categóricas y el reporte del odds ratio con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Considerando la complicación como una variable dicotómica, se propuso realizar un análisis multivariado por medio de una regresión logística binaria con las variables que mostrasen asociación significativa a nivel bivariado. Se usó el paquete estadístico Statistical Packcage for Social Sciences (SPSS Inc. Chicago, Illinois) versión 15.0 para Windows. RESULTADOS De un total de 540 CPRE realizadas en el período de marzo de 2002 a junio de 2005, 294 informes fueron seleccionados por cumplir los criterios de elegibilidad del estudio. Los procedimientos evaluados fueron realizados en 280 pacientes, debido a que se indicó la repetición del procedimiento en 14 de ellos. La mediana y rango intercuartílico de la edad fue 58 y 27, respectivamente con un valor mínimo de 21 y un máximo 203 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 201-8. Tabla 1. Indicaciones de CPRE en los procedimientos estudiados. sospecha de coledocolitiasis, seguida de la evaluación de la vía biliar por neoplasia maligna periampular. Tipo de indicación Dentro de los factores asociados a complicaciones propios del procedimiento tal como se reporta en la Tabla 2, se observó que cuando se realizó la canulación del pancreático una o más veces, se obtuvo mayor frecuencia de complicaciones, siendo de 18,46%, en comparación al 9,17% de complicaciones cuando no se canuló, produciéndose una diferencia significativa (p=0,03); los otros factores presentados en la tabla no contaron con la significancia estadística suficiente para ser catalogados como asociados con la variable de interés. En aquellos pacientes que se efectuó esfinterotomía, se evaluó si el ser una esfinterotomía grande o pequeña se asociaría a complicación, el análisis estadístico mostró que no existe asociación estadísticamente significativa, similar a lo encontrado con el tamaño del cálculo en aquellos pacientes que se les extrajo cálculos. Frecuencia % 198 67,4 NM periampular 20 6,8 Ictericia obstructiva 17 5,8 Colangitis 13 4,4 Pancreatitis aguda biliar 9 3,1 Quiste hidatídico 8 2,7 Colestasis 7 2,4 Colocación y recambio de stent 6 2,0 Pancreatitis crónica 5 1,7 Pancreatitis de etiología por determinar 3 1,0 Otras 8 2,7 Total 294 100,0 Sospecha de colédoco litiasis de 91 años. Se observó una mayor frecuencia de mujeres que de hombres (52,7% y 47,3% respectivamente), 289 procedimientos se realizaron en pacientes estables y el resto en UCI. Con relación a los resultados sobre el éxito del procedimiento (CPRE), del total de CPRE realizadas, la mayoría (69,7%) fueron exitosas. En la Tabla 1 se presentan las indicaciones de CPRE, observándose que la indicación más frecuente fue la Las complicaciones derivadas de CPRE se presentaron en el 11,2% del total de los procedimientos, como se muestra en la Tabla 3. La complicación más frecuente fue la pancreatitis aguda que ocurrió en 16 pacientes (5,4%). La pancreatitis aguda fue catalogada como leve en 11 casos (69%) y moderada en 5 casos (31%); no hubo casos catalogados como graves. La hemorragia ocurrió en 13 pacientes (4,4%), y fue catalogada como leve en el total de los casos; la colangitis y canastilla impactada ocurrieron en 2 (0,7%) pacientes con la misma frecuencia. No se observó casos graves ni de mortalidad. Tabla 2. Evaluación de la asociación entre factores propios del procedimiento y complicaciones en la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica en la población estudiada. Factores Total (n=294) Complicaciones Proporción del factor Proporción del factor (n=33) en procedimiento con en procedimiento sin complicaciones (%) complicaciones (%) Con esfinterotomía 181 17 Sin esfinterotomía 113 16 11 0 283 33 65 13 No canulación 229 20 Anticuagulado 1 1 293 32 Extracción de cálculos >1 69 4 No Extracción de cálculos 225 29 Diámetro del colédoco >10mm 118 15 Diámetro del colédoco <=10mm 170 18 Precorte No precorte Canulación del c. pancreático >1 No anticuagulado IC al 95% p 51,5 62,8 0,0 3,7 39,4 19,9 3,0 0,0 12,1 24,9 0,41 0,10 – 1,25 0,12* 45,5 40,4 1, 23 0,54 - 2,71 * Test exacto de Fisher, £ No puede darse el valor exacto del intervalo debido a no existir complicaciones en precorte. 204 OR 0,62 0,28 – 1,39 0,21* 0,00 0 – 3,64£ 0,61* 2,61 1,11 – 5,92 0,02* - - 0,11* 0,57* Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 201-8. Complicaciones de la CPRE Tabla 3. Tipo de complicación según grado de severidad y frecuencia de complicaciones respecto al total de procedimientos CPRE efectuados. Tipo de complicación Leve Moderada Grave N %* %** Pancreatitis 11 5 - 16 48,5 5,4 Hemorragia 13 - - 13 39,4 4,4 Colangitis 1 1 - 2 6,1 0,7 Canastilla Impactada 2 - - 2 6,1 0,7 Perforación - - - Total - - - 33 100,00 11,2 * Con respecto al total de procedimientos complicados. ** Con respecto a la totalidad de procedimientos. DISCUSIÓN Cuando se evaluó la asociación entre la frecuencia de complicaciones según el éxito de la CPRE, no se encontró asociación entre estas variables (OR=1,17 y un p=0,68). Del total de procedimientos sin éxito, 70 pacientes no presentaron complicaciones y sólo 11 de ellos las tuvieron. Mientras que del total de pacientes con éxito, 22 pacientes presentaron complicaciones y en tanto que 103 no las tuvieron. Desde la introducción de la esfinterotomía endoscópica y el desarrollo de stents biliares, la CPRE se ha convertido en un procedimiento de gran utilidad diagnóstica y terapéutica para el manejo de una variedad de enfermedades pancreáticas y biliares (28). La CPRE terapéutica con papiloesfinterotomía, para la extracción de cálculos de la vía biliar, colocación y recambio de stents biliares y pancreáticos es el procedimiento más difícil de la endoscopía digestiva. El éxito depende del entrenamiento, habilidad y la experiencia del endoscopista, y la tasa de éxito varía entre 90 a 95% cuando es realizada por expertos (12,29). En nuestro estudio encontramos que del total de CPRE realizadas, el 69,7 % fueron exitosas. Esto debido quizá Los factores propios del paciente que potencialmente se asocian a complicaciones post-CPRE son presentados en la Tabla 4, donde incluimos además, páncreas divisum en siete pacientes, coagulopatía en un paciente y cirrosis de dos pacientes. Ninguno de estos factores se asoció significativamente, asimismo, es relevante mencionar que no hubieron casos de defunción tras el procedimiento. Tabla 4. Factores propios del paciente asociados a complicaciones en la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Factores Total Complicaciones Proporción del factor Proporción del factor (n=294) (n=33) en procedimiento con en procedimiento sin complicaciones (%) complicaciones (%) Edad > 60 años 138 17 Edad 156 16 Sexo femenino 155 18 Sexo masculino 139 15 < = 60 años Con diabetes Mellitus 26 4 Sin diabetes Mellitus 268 29 Con colecistectomía 119 15 Sin colecistectomía 175 18 Con arritmia Sin arritmia 5 1 289 32 OR IC al 95% p 51,5 46,4 1,23 0,55 – 2,72 0,58* 54,6 52,5 1,08 0,49 – 2,42 0,86* 12,1 8,43 1,49 0,35 – 4,85 0,52* 45,4 39,8 1,26 0,56 – 2,77 0,57* 3,0 1,5 2,01 0,03-21,05 0,45* * Test exacto de Fisher. N: Número de procedimientos realizados, n: Número de complicaciones. 205 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 201-8. a que el número de esfinterotomías endoscópicas en nuestro estudio supera el 60% del total de CPRE y fueron en su mayoría de carácter terapéutico; además, un aspecto importante es el de la formación de médicos residentes, ya es indudable que las complicaciones del tutor se verán afectadas por las sucesivas curvas de aprendizaje de sus residentes, especialmente al principio de su formación (30). En la literatura mundial se describe que las complicaciones ocurren en aproximadamente el 10% de todos los procedimientos y la mortalidad es de alrededor del 1% (18,31) . Estudios retrospectivos y prospectivos reportan complicaciones con porcentajes que varían entre 2%, hasta 11% (2,32-36). Un estudio realizado en nuestro medio por Gómez et al., reportó un 5,9% de complicaciones (37); otro realizado por Yriberry et al., describen sólo 3,98% de complicaciones; no obstante, también reporta un caso de defunción post-CPRE (38). Zamalloa et al., informaron un 59,33% de éxito, muy por debajo del promedio mundial (39), por su parte Morán et al., dieron a conocer un éxito técnico completo de 54% y un éxito clínico en el 89% (40), distinción que no fue hecha en el presente estudio. Finalmente, Vandervoort et al, encontraron una proporción de complicaciones de 11,2%. En este estudio se encontró un 11,2% de complicaciones post CPRE, siendo los resultados comparables al promedio mundial de complicaciones contempladas para este procedimiento, sin ningún caso de muerte registrado. La gran mayoría de los estudios definen las complicaciones de la CPRE según el Consenso de 1991(18). Según estos criterios, y, por ejemplo, con respecto a la hemorragia postesfinterotomía, comienza a considerarse complicación leve al descenso de la hemoglobina superior a 2 gr/dl. El sangrado endoscópico durante el procedimiento, si no hay descenso de las cifras hemáticas, no se considera como complicación. Sin embargo, la utilización de medidas hemostásicas para detener una hemorragia, puede aumentar enormemente la complejidad de la CPRE, aunque no quede reflejada como complicación. Con respecto a la pancreatitis aguda, la definición habitual es la elevación de la amilasa, al menos tres veces, por encima del valor normal, dentro de las primeras 24 horas post-CPRE, junto con dolor abdominal, que requiere estancia hospitalaria (41). La prevalencia de pancreatitis post-CPRE, varía entre 1,8 a 7,2%(42). Freeman et al., reportaron una prevalencia de complicaciones post-CPRE de 9,8% y pancreatitis en 5,4%. Por el contrario, el estudio de Loperfido et al., reportó sólo una prevalencia del 4% de complicaciones y pancreatitis post-CPRE en el 1,3%. Sin embargo, el estudio de Freeman sólo consideró procedimientos terapéuticos, en cambio el estudio realizado 206 Quispe-Mauricio A et al. por Loperfido incluyó procedimientos diagnósticos, los cuales representan un tercio del total de procedimiento descritos (942/3316). Freeman y Loperfido señalan a la pancreatitis aguda como la complicación más frecuente, seguida de la hemorragia - 2 y 0,76%, respectivamente - con una mortalidad del 0,4% en ambas publicaciones (19,20) . Gómez et al. encontró pancreatitis aguda en un 3,4% y Hemorragia en 1% (37). En la presente investigación encontró pancreatitis aguda como la complicación más frecuente en un 5,4% seguida de Hemorragia en un 4,4%, no hallándose ningún caso de perforación de la vía biliar, y como ya se ha remarcado, ni de muerte. Estos valores se encuentran dentro del promedio reportado en la literatura mundial. Con el inicio de la CPRE con esfinterotomía y precorte de la papila, se pensó en la probabilidad de la estenosis de esta y por tanto, en la posibilidad de colangitis crónica y formación de novo de cálculos: sin embargo, Masci et al. en un estudio prospectivo no evidenciaron clínicamente ninguna de estas complicaciones (16). En este estudio tampoco se encontró ninguna asociación significativa entre la esfinterotomía y precorte con la aparición de colangitis u otras complicaciones. Freeman et al., reportaron un incremento del riesgo de pancreatitis en pacientes que van a una esfinterotomía de precorte (14). Se considera el precorte en casos extremos de canulación difícil; en nuestro estudio fue usado en el 3,7%, no asociándose con la aparición de complicaciones. Se ha sugerido que la edad avanzada constituye un incremento en el riesgo de pancreatitis post-CPRE (43), esto no se pudo ver en el presente estudio como un factor estadísticamente significativo, probablemente debido a que el procedimiento (CPRE) realizado a estos pacientes, son en su mayoría practicados por el tutor altamente especializado. La canulación repetida del conducto pancreático ha demostrado aumentar el riesgo de padecer complicaciones post-CPRE como pancreatitis aguda. En nuestro estudio, la canulación del pancreático en más de una oportunidad, aumentó el riesgo de complicaciones, como se describe en estudios previos (2). Se menciona que el tratamiento de elección de la coledocolitiasis es la esfinterotomía endoscópica y la extracción del cálculo (44), siendo esto confirmado en nuestro estudio, aunque en el 21% de los casos se puede presentar la migración espontánea del cálculo (45). La CPRE es un procedimiento complejo que no pueden realizar todos los endoscopistas (29). Es necesaria, no Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 201-8. sólo una larga curva de aprendizaje, sino, también, un mantenimiento de la destreza adquirida, por medio de la realización constante y habitual de exploraciones. Lo ideal sería que menos endoscopistas realizaran más CPRE (31); sin embargo, no se puede evitar la formación de médicos residentes para la realización de este procedimiento. Todo esto es entendido en nuestro hospital donde la formación de residentes esta a cargo de dos médicos gastroenterólogos endoscopistas altamente entrenados. El porcentaje de complicaciones post-CPRE, así como de éxito en este procedimiento que muestra nuestro estudio en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, se encuentra dentro del promedio reportado en muchos centros a nivel mundial donde se realiza este procedimiento. Es importante tomar en consideración que al ser este estudio una serie retrospectiva, trae consigo limitaciones propias de ese tipo de estudios, y que no ha permitido, por ejemplo, tener mediciones de marcadores biológicos importantes en la totalidad de los pacientes, que complementarían la información presentada. Asimismo, al no haber efectuado un cálculo del tamaño muestral considerando la potencia estadística puede haber influido que no se hayan encontrado diferencias significativas entre las proporciones de exposición en los pacientes con complicación y sin complicación. Se recomienda continuar con futuros estudios donde se observe la variación de los marcadores bioquímicos post CPRE en función al tiempo; asimismo, marcadores de predicción de riesgo de complicación. De otro lado, se sugiere continuar con estudios prospectivos donde se mida el real impacto de los médicos en entrenamiento (médicos residentes en gastroenterología) en la presentación de complicaciones. Fuente de Financiamiento Autofinanciado. Conflictos de Interés Los autores manifiestan no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Kawai K, Akasaka Y, Murakami K, Tada M, Koli Y. Endoscopic sphincterotomy of the ampulla of Vater. Gastrointest Endosc. 1974; 20(4): 148-51. 2. Vandervoort J, Soetikno RM, Tham TC, Wong RC, Ferrari AP, Montes H, et al. Risk factors for complications after performance of ERCP. Gastrointest Endosc. 2002; 56(5): 652-56. Complicaciones de la CPRE 3. Adler DG, Baron TH, Davila RE, Egan J, Hirota WK, Leighton JA, et al. ASGE guidelines for clinical application. The role of ERCP in diseases of the biliary tract and pancreas. American Society for Gastrointestinal Endoscopy. Gastrointest Endosc. 1999; 50(6): 915-20. 4. Vennes JA, Ament M, Boyce HW Jr, Cotton PB, Jensen DM, Ravich WJ, et al. Principles of training in gastrointestinal endoscopy. American Society for Gastrointestinal Endoscopy. Standards of Training Committees. 1989-1990. Gastrointest Endosc. 1992; 38(6): 743-46. 5. Cotton PB, Williams CB. Practical gastrointestinal endoscopy. 2th. ed. Oxford: Blackwell Scientific; 1992. 6. Brizuela QR, Ruiz TJ, Fábregas RC, Martínez LR, Pernia GL, Díaz-Canel FO. Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Rev Cubana Med Milit. 2000; 29(3): 162-67. 7. Strasberg SM. Laparoscopic biliary surgery. Gastroenterol Clin North Am. 1999; 28(1): 117-32. 8. [No authors listed]. Antibiotic prophylaxis for gastrointestinal endoscopy. American Society for Gastrointestinal Endoscopy. Gastrointest Endosc. 1995; 42(6): 630-35. 9. Hirota WK, Petersen K, Baron TH, Goldstein JL, Jacobson BC, Leighton JA, et al. Guidelines for antibiotic prophylaxis for GI endoscopy. Gastrointest Endosc. 2003; 58(4): 475-82. 10.Ciocirlan M, Ponchon T. Diagnostic endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Endoscopy. 2004; 36(2): 13746. 11. Feussner H. Endoscopic papillotomy: surgery should not be forgotten. Endoscopy. 1998; 30(9): 228-30. 12.Huibregtse K, Kimmey MB. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, endoscopic sphincterotomy and stone removal, and endoscopic biliary and pancreatic drainage. In: Yamada T, ed. Textbook of gastroenterology. Philadelphia: J.B. Lippincott; 1995. 13.Costamagna G, Bianco MA, Rotondano G. Costeffectiveness of endoscopic sphincterotomy. Endoscopy. 1998; 30(9): 212-15. 14.Freeman ML, DiSario JA, Nelson DB, Fennerty MB, Lee JG, Biorkman DJ, et al. Risk factors for post-ERCP pancreatitis: a prospective, multicenter study. Gastrointest Endosc. 2001; 54(4): 425-34. 15.Cheng CL, Sherman S, Watkins JL, Barnett J, Freeman M, Geenen J, et al. Risk factors for post-ERCP pancreatitis: a prospective multicenter study. The Am J Gastroenterol. 2006; 101(1): 139-47. 16.Masci E, Toti G, Mariani A, Curioni S, Lomazzi A, Dinelli M, et al. Complications of diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. Am J Gastroenterol. 2001; 96(2): 417-23. 17.Christoforidis E, Goulimaris I, Kanellos I, Tsalis K, Demetriades C, Betsis D. Post-ERCP pancreatitis and hyperamylasemia: patient-related and operative risk factors. Endoscopy. 2002; 34(4): 286-92. 18.Cotton PB, Lehman G, Vennes J, Geenen JE, Russell RC, Meyers WC, et al. Endoscopic sphincterotomy complications and their management: an attempt at consensus. Gastrointest Endosc. 1991; 37(3): 383-93. 207 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 201-8. 19.Loperfido S, Angelini G, Benedetti G, Chilovi F, Costan F, De Berardinis F, et al. Major early complications from diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. Gastrointest Endosc. 1998; 48(1): 1-10. 20. Freeman ML, Nelson DB, Sherman S, Haber GB, Herman ME, Dorsher PJ, et al. Complications of endoscopic biliary sphincterotomy. N Engl J Med. 1996; 335(13): 909-18. 21. Kounis NG, Zavras GM, Papadaki PJ, Kouni SN, Batsolaki M, Gouvelou-Deligianni GV, et al. Electrocardiographic changes in elderly patients during endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Can J Gastroenterol. 2003; 17(9): 539-44. 22. Christensen M, Hendel HW, Rasmussen V, Hojgaard L, Schulze S, Rosenberg J. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography causes reduced myocardial blood flow. Endoscopy. 2002; 34(10): 797-800. 23. Gangi S, Saidi F, Patel K, Johnstone B, Jaeger J, Shine D. Cardiovascular complications after GI endoscopy: occurrence and risks in a large hospital system. Gastrointest Endosc. 2004; 60(5): 679-85. 24. Seinela L, Reinikainen P, Ahvenainen J. Effect of upper gastrointestinal endoscopy on cardiopulmonary changes in very old patients. Arch Gerontol Geriatr. 2003; 37(1): 2532. 25. Fisher L, Fisher A, Thomson A. Cardiopulmonary complications of ERCP in older patients. Gastrointest Endosc. 2006; 63(7): 948-55. 26. Rabenstein T, Schneider HT, Nicklas M, Ruppert T, Katalinic A, Hahn EG, et al. Impact of skill and experience of the endoscopist on the outcome of endoscopic sphincterotomy techniques. Gastrointest Endosc. 1999; 50(5): 628-36. 27. Cotton PB, Garrow DA, Gallagher J, Romagnuolo J. Risk factors for complications after ERCP: a multivariate analysis of 11,497 procedures over 12 years. Gastrointest Endosc. 2009; 70(1): 80-88. 28. Mallery JS, Baron TH, Dominitz JA, Goldstein JL, Hirota WK, Jacobson BC, et al. Complications of ERCP. Gastrointest Endosc. 2003; 57(6): 633-38. 29. Baillie J. ERCP training: for the few, not for all. Gut. 1999; 45(1): 9-10. 30. Rodriguez Munoz S. Towards safer ERCP: selection, experience and prophylaxis. Rev Esp Enferm Dig. 2004; 96(3): 155-62. 31. Huibregtse K. Complications of endoscopic sphincterotomy and their prevention. N Engl J Med. 1996; 335(13): 96163. 32. Soehendra N. [Technique, difficulties and results of endoscopic retrograde cholangio-pancreatography (ERCP)]. Chirurg. 1977; 48(2): 98-104. 33. Leese T, Neoptolemos JP, Carr-Locke DL. Successes, failures, early complications and their management following endoscopic sphincterotomy: results in 394 consecutive patients from a single centre. Br J Surg. 1985; 72(3): 215-19. 208 Quispe-Mauricio A et al. 34. Vaira D, D’Anna L, Ainley C, Dowsett J, Williams S, Baillie J, et al. Endoscopic sphincterotomy in 1000 consecutive patients. Lancet. 1989; 2(8660): 431-44. 35. Wang P, Li ZS, Liu F, Ren X, Lu NH, Fan ZN et al. Risk factors for ERCP-related complications: a prospective multicenter study. Am J Gastroenterol. 2009; 104(1): 3140. 36. Peñaloza-Ramírez A, Leal-Buitrago C, RodríguezHernández A. Adverse events of ERCP at San José Hospital of Bogotá (Colombia). Rev Esp Enferm Dig. 2009; 101(12): 837-49. 37. Gomez Ponce RL. Complicaciones tempranas de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de enero de 1998 a diciembre del 2000 en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Lima-Perú. Rev Gastroenterol Peru. 2002; 22(1): 33-43. 38. Yriberry US, Salazar MF, Monge ZV, Prochazka ZR, Vila GS, Barriga BJ, et al. Eventos adversos esperados e inesperados en la endoscopía terapéutica de la vía biliar(CPRE): Experiencia en un centro privado nacional con 1356 casos consecutivos (1999-2008). Rev Gastroenterol Peru. 2009; 29(4): 311-20. 39. Zamalloa H, Valdivia RM, Vargas CG, Astete BM, Núñez CN, Chávez RM, et al. Experiencia con la colangiografía retrógrada endoscópica como procedimiento diagnóstico y terapéutico. Rev Soc Peru Med Interna. 2006; 19(2): 3746. 40. Moran TL, Cumpa QR, Vargas CG, Astete BM, Valdivia RM. Características de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en un centro de referencia nacional. Rev Gastroenterol Perú. 2005; 25(2): 161-67. 41. Garcia-Cano LJ, Gonzalez MJ, Morillas AJ, Perez SA. Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography. A study in a small ERCP unit. Rev Esp Enferm Dig. 2004; 96(3): 163-73. 42. Barr LL, Frame BC, Coulanjon A. Proposed criteria for preoperative endoscopic retrograde cholangiography in candidates for laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc. 1999; 13(8): 778-81. 43. Mee AS, Vallon AG, Croker JR, Cotton PB. Nonoperative removal of bile duct stones by duodenoscopic sphincterotomy in the elderly. Br Med J (Clin Res Ed). 1981; 283(6290): 521-23. 44. Silvis SE. Current status of endoscopic sphincterotomy. Am J Gastroenterol. 1984; 79(9):731-3. 45. Lambert ME, Betts CD, Hill J, Faragher EB, Martin DF, Tweedle DE. Endoscopic sphincterotomy: the whole truth. Br J Surg. 1991; 78(4): 473-76. Correspondencia: Ángel Quispe-Mauricio. Dirección: 60 Rue d’Aubervilliers, Paris, Francia. Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 209-14. original BREVE EVALUACIÓN DE DOS PRUEBAS DE INMUNOBLOT CON ANTÍGENO HIDATÍDICO DE CAPRINO Y OVINO PARA EL DIAGNÓSTICO DE EQUINOCOCOSIS HUMANA Eduardo Miranda1,a, Franko Velarde1,a, José Somocurcio2,b, Eduardo Ayala1,a RESUMEN Para estimar el valor diagnóstico del antígeno hidatídico de caprino y de ovino en la prueba de inmunoblot para echinococosis quística, se usó 135 sueros, de los cuales 70 procedían de pacientes con hidatidosis confirmada por el hallazgo de protoescólices y membrana en el estudio anatomopatológico con la pieza quirúrgica; 45 a pacientes con otras enfermedades parasitarias y 20 a personas aparentemente sanas. La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de la prueba de inmunoblot, con antígeno hidatídico de caprino fue de 92,8%, 100%, 100% y 92,8%, respectivamente; mientras que de ovino fueron 91,4%, 95,3%, 95,5% y 91,1 %, respectivamente. El índice kappa fue de 0,93 para el antígeno caprino y de 0,86 con el ovino en relación con el estudio anatomopatológico. Se recomienda el uso de ambos antígenos para el diagnóstico serológico de la equinococosis quística humana. Palabras clave: Equinococosis; Western blotting; Sensibilidad y especificidad; Reactividad cruzada (fuente: DeCS BIREME). EVALUATION OF TWO IMMUNOBLOT TESTS WITH GOAT AND SHEEP HYDATID ANTIGEN FOR HUMAN ECHINOCOCCOSIS DIAGNOSIS ABSTRACT To estimate the diagnosis value of goat and ovine antigen for echinococcosis immunoblot test, 135 serums were used, of which 70 were coming from patients with hydatid disease confirmed by the finding of proto scolex and membrane in the pathology study of surgical piece, 45 from patients with other parasitic diseases and 20 apparently healthy people. The sensitivity, the specificity, positive and negative predictive value of immunoblot test, with hidatyd antigen of goat was of 92.8%, 100%, 100%, 92.8%, respectively, than for ovine antigen was 91.4%, 95.3%, 95.5%, 91.1%, respectively. Kappa index was 0.93 for goat antigen and 0.86 with sheep in relation to the pathological study. We recommended the use of both antigens for the serologic diagnosis of human echinococcosis. Key words: Echinococcosis; Blotting, western; Sensitivity and specificity; Cross-priming (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN La equinococosis quística, zoonosis causada por el estadio larval del Echinococcus granulosus, es una enfermedad endémica en muchos países ganaderos del mundo y son muy pocas las naciones que han logrado erradicarla, dentro de los cuales podemos mencionar a Nueva Zelanda, Tasmania e Islandia. La equinococosis quística en Sudamérica tiene gran prevalencia en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú (1) . La prevalencia de echinococosis quística en el Perú, en los últimos siete años, oscila de 7-11/100 000 habitantes, sin embargo, hay departamentos con una alta prevalencia (con 14-34/100000 habitantes), tal es el caso de Pasco, Huancavelica, Arequipa, Junín, Lima, Puno, Cusco, Ayacucho, Ica y Tacna, zonas donde se cría ganado ovino y bovino; esta situación ocasiona altos costos hospitalarios con unas cifras que van entre 1000 y 5500 dólares por paciente (2,3). Para realizar las pruebas serológicas en el diagnóstico de la hidatidosis se usa como fuente de antígenos, el líquido hidatídico, los extractos de protoescólices y los de membranas envolventes, dando mejores resultados el uso del líquido, por contener macromoléculas secretoras y excretoras de la larva, que permiten detectar anticuerpos circulantes en el suero de pacientes con esta parasitosis (4). La prueba de inmunoblot es la más fiable cuando se realiza el diagnóstico serológico en laboratorio, pues es útil en la identificación de anticuerpos originados frente a antígenos complejos y cuyo principio es similar a la téc- Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. Hospital Edgardo Rebagliati Martins, EsSalud. Lima, Perú. a Biólogo; b Médico Anatomopatólogo. 1 2 Recibido: 07-01-10 Aprobado: 12-05-10 209 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 209-14. nica de ELISA. Una vez separados los diferentes componentes antigénicos proteicos de una mezcla compleja por medio de una electroforesis en fase sólida en un gel de poliacrilamida, son transferidas a una membrana de nitrocelulosa en donde se situarán separadamente. Al entrar en contacto cada uno de los diferentes anticuerpos con el suero problema, este reaccionará inmunológicamente con su antígeno correspondiente formándose tantas bandas como reacciones antígeno / anticuerpo haya tenido lugar. Esta acción se pone en evidencia añadiéndose una antiinmunoglobulina marcada con una enzima. Finalmente, la adición de un sustrato incoloro da lugar a bandas coloreadas (5). Según Sánchez et al. (5,6) y Gómez (7), la técnica de inmunoblot utilizando antígeno de líquido hidatídico de ovino presenta una sensibilidad entre 88 y 95% y una especificidad entre 95 y 100%. Por otro lado, Verástegui et al. (8) evaluaron el inmunoblot usando antígeno de líquido hidatídico de vacuno obteniendo una sensibilidad de 80 y una especificidad del 100%. Sin embargo, el criterio de especificidad para la interpretación de los resultados varía con relación a la procedencia del tipo de antígeno utilizado, es decir el antígeno de líquido hidatídico de ovino difiere al antígeno de líquido hidatídico de vacuno, en su contenido proteico antigénico (6-8). Al no existir estudios que hayan evaluado la técnica de inmunoblot con antígeno de líquido hidatídico de caprino y con el propósito de obtener un antígeno ideal para que los médicos logren un diagnóstico definitivo y certero en la población parasitada, es que en el presente estudio se planteó estimar el valor diagnóstico serológico de la prueba de inmunoblot para el diagnóstico de echinococosis quística humana, usando antígeno hidatídico de caprino y de ovino. EL ESTUDIO Se realizó un estudio de prueba diagnóstica durante el año 2009 previa aprobación por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud, en cuatro etapas diferenciadas: selección de sueros humanos para ser utilizados sueros problema y controles, preparación del antígeno hidatídico de ovino y de caprino, preparación de la técnica de inmunoblot y determinación de la eficiencia diagnóstica de la prueba. A continuación se describe cada una de estas etapas (5,9-13). SUEROS HUMANOS Se seleccionó por conveniencia 135 sueros; de los cuales, 70 procedieron de pacientes con enfermedad hidatídica, confirmada por el hallazgo de protoescólices y membra- 210 Miranda E et al. na en el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica (prueba de referencia o gold standard); 20 sueros fueron de personas sin hidatidosis, provenientes de zonas no endémicas, con prueba radiográfica y ecográfica aparentemente normal; además, se usó 45 sueros procedentes de pacientes con otras enfermedades (cuatro sueros de pacientes con entamoebiosis, cuatro con himenolepiosis, cuatro con ascariosis, dos con trichuriosis, dos con giardiosis, uno con strongiloidiosis, ocho con cisticercosis, tres con toxoplasmosis, dos con brucelosis, dos con leptospirosis, uno con leishmaniosis, siete con fasciolosis y cinco con teniosis). A los pacientes con fasciolosis y cisticercosis se descartó la enfermedad hidatídica mediante radiografía de tórax y a los demás pacientes con otras enfermedades se les descartó la hidatidosis mediante la ausencia de sus síntomas clínicos y por la procedencia de zonas no endémicas. Las muestras fueron seleccionadas y obtenidas de la Seroteca del Laboratorio de Zoonosis Parasitaria del Instituto Nacional de Salud, la confirmación por cirugía y patología de los pacientes con hidatidosis, se realizó en los hospitales Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Nacional Hipólito Unanue y el Hospital Nacional Dos de Mayo. Los pacientes con hidatidosis procedieron de Lima (35), Junín (15), Huancavelica (6), Cerro de Pasco (6), Ayacucho (4), Cusco (1), Moquegua (1), Ancash (1) y Puno (1), las edades oscilaban entre 4 y 78 años. La ubicación de los quistes, fueron localizados en el hígado (47), en el pulmón (19), en hígado/pulmón (2), en hígado/ pulmón/bazo (1) y en cerebro (1). Los sueros positivos a cisticercosis se confirmaron con inmunoblot, los de fasciolosis con Arco II y los de toxoplasmosis con IFI. Los sueros de pacientes con Taenia sp, con entamoebiosis, himenolepiosis, ascariosis, trichuriosis, giardiosis y estrongiloidiosis fueron confirmados por el hallazgo, mediante el método parasitológico en heces de al menos una de las formas evolutivas características; los sueros con leptospirosis fueron confirmados con la prueba de ELISA y con aglutinación, mientras que los positivos a Brucelosis se confirmaron mediante la prueba del 2 mercaptoetanol en placa y en tubo. Los sueros con leptospirosis y Brucelosis fueron incluidos para evitar alguna reacción cruzada y a la vez para indagar si no existe inmunógenos comunes entre estos agentes etiológicos y el antígeno hidatídico, que puedan reaccionar a la prueba de inmunoblot. PREPARACIÓN DEL ANTÍGENO HIDATÍDICO DE CAPRINO Y DE OVINO Obtención de los quistes hidatídicos de caprino y de ovino. Se colectó hígados y pulmones, con quistes hidatídicos fértiles, de caprinos y de ovinos sacrificados en el Camal de Yerbateros (Lima, Perú), entre enero y Inmunoblot para el diagnóstico de hidatidosis marzo de 2009. En el laboratorio, el líquido hidatídico fue extraído asépticamente con una jeringa y transferido a frascos estériles, para luego ser centrifugado a 5000 rpm a 4 ºC durante 30 minutos; el sobrenadante se conservó a -20 ºC hasta el momento de su procesamiento mientras que el sedimento se observó al microscopio para confirmar la presencia de protoescólices que demuestren la fertilidad de los quistes de E. granulosus. Diálisis y liofilización del líquido hidatídico. El líquido hidatídico se dializó usando una membrana (MWCO: 6000-8000 peso molecular) por tres días a 4 ºC contra agua destilada, la cual fue cambiada tres veces. El volumen de agua destilada empleada fue 100 veces mayor que el volumen de líquido hidatídico por dializar. Luego de dializado, el líquido hidatídico se liofilizó. Cuantificación de proteínas del antígeno hidatídico. Los antígenos liofilizados de caprino y de ovino fueron resuspendidos separadamente con buffer Tris HCL a pH 7,5; se centrifugó a 14000 rpm por una hora a 4 ºC y el sobrenadante fue separado y usado como antígeno; la concentración de proteínas en el antígeno se midió con el método de Lowry y se conservó a -20 ºC hasta su uso. Control del antígeno hidatídico. Los antígenos hidatídicos de caprino y de ovino fueron evaluados mediante la prueba de inmunoelectroforesis usando doble difusión en gel de agarosa al 0,9% confirmándose la presencia del arco V al enfrentarlo a un suero control positivo de referencia. A estos antígenos también se les analizó mediante la prueba de electroforesis en gel de poliacrilamida al 15% para confirmar y caracterizar los componentes proteicos según su peso molecular. TÉCNICA DE INMUNOBLOT La separación de las proteínas antígénicas de los antígenos en estudio se realizó siguiendo la metodología descrita por Sánchez et al. (11), se empleó un sistema discontinuo en el gel de separación y en el gel de empaquetamiento. El equipo usado fue de sistema vertical (Mini-Protean II Electroforesis cel, Bio-rad). Los pasos fundamentales fueron los siguientes: Tratamiento de los antígenos. Los antígenos en estudio fueron diluidos, volumen a volumen, con una solución de tratamiento de muestra que contiene 0,5 M Tris HCL, pH 6,8; 0,1 M de 2 mercaptoetanol, 0,02% de dodecil sulfato de sodio (SDS), 10% de glicerol y 0,1% de azul de bromofenol. Luego esta mezcla fue sometida a baño María a 100 ºC por cinco minutos. Separación electroforética. Se realizó en geles de 8x7x0,05 cm en una cámara vertical (Mini Protean), con una concentración de acrilamida del gel separador de 15% y del concentrador de 4%. Los corridos se realizaron a 160 voltios. En cada corrido se incluyó el marcador de peso molecular (low – range, Biorad), que sirvió de referencia para calcular los pesos moleculares reales. Se buscó la concentración proteica antigénica ideal para cada antígeno hidatídico en estudio, que se realizó en geles de poliacrilamida por coloración de azul de comassie, mediante un perfil antigénico tomando las siguientes concentraciones protéicas: 1 µg/mm; 1,3 µg/mm; 1,6 µg/mm; 2 µg/mm; 2,3 µg/mm; 2,6 µg/mm; 3,0 µg/mm. La concentración ideal fue seleccionada observando las bandas antigénicas más nítidas. Transferencia electroforética. Los componentes corridos fueron transferidos a papel de nitrocelulosa, usando una célula de transferencia (Biorad). Los geles fueron brevemente lavados con buffer de transferencia (0,2M Tris- HCL, 20 % de metanol y agua bidestilada). La transferencia se realizó a 55 voltios por 90 minutos a 4 ºC. Las membranas de nitrocelulosa con las proteínas transferidas, fueron lavadas cuatro veces con PBS/tween20(0,1M NaCL, 0,05 M Na2 PO4, pH 7,2) con 0,3% tween 20) en agitación constante; seguidamente, se realizó el bloqueo de la zona no saturada por los antígenos, con PBS/tween-leche (5% de leche), por 30 minutos en agitación constante. Luego fueron cortadas en tiras de 3 mm de ancho en forma perpendicular al eje de migración de la electroforesis, luego se dejó secar y finalmente se los guardó a temperatura de entre 2 a 8 ºC. Detección inmunoenzimática. Las tiras de nitrocelulosa se incubaron en PBS/tween-20-leche con los sueros en estudio, a la dilución de 1/100. El volumen de la muestra diluida, por canal de la placa de incubación, fue de 1 mL. Las tiras se incubaron a temperatura ambiente por una hora, luego se lavaron cinco veces con PBS/Tween-20 y, posteriormente, se incubaron en agitación constante por una hora con conjµg ado (anti IgG ligada a una peroxidasa), a la dilución de 1/1000 en PBS/tween-20. Para visualizar las bandas antigénicas, las tiras fueron incubadas en solución de substrato (peroxido de hidrógeno 0,01% y la diaminobencidina a 0,5 mg/mL en PBS pH 7,2) por 5 a 10 minutos, hasta la aparición del color de las bandas. Las tiras se lavaron cinco veces con agua destilada para detener la reacción y eliminar el substrato. Luego se secó y se pegó en forma ordenada. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Para el antígeno hidatídico de ovino el criterio de positividad para el diagnóstico de hidatidosis fue el reconocimiento de uno o más péptidos antigénicos de Mr entre 21 y 31 kDa por anticuerpos específicos presentes en el suero del paciente. 211 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 209-14. Para el antígeno hidatídico de caprino el criterio de positividad se realizó de la siguiente manera: se escogió uno a mas péptidos que reaccionen con los sueros hidatídicos y a la vez que no reaccionen con los sueros no hidatídicos, siendo estas bandas entre 21 y 31 kDa. Miranda E et al. Tabla 1. Resultados del inmunoblot usando antígeno hidatídico de caprino y ovino con sueros hidatídicos y no hidatídicos. Sueros n ANÁLISIS ESTADÍSTICO Los datos fueron digitados en Excel, y procesados con el programa Epidat v.3.1. Se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos con sus correspondientes intervalos de confianza al 95%. Se evaluó la concordancia entre pruebas usando kappa. HALLAZGOS La concentración óptima del antígeno de líquido hidatídico de caprino y de ovino para la preparación de las tiras hidatídicas de electroinmunotransblot fue de 2,3 µg/mm. Las bandas observadas del antígeno hidatídico de caprino y de ovino fueron las mismas al ser evaluadas en geles de poliacrilamida y coloreadas con azul de comassie, estas fueron 12 y son las siguientes: 11, 14, 16, 21, 25, 31, 33, 38, 45, 66, 93 y 98 KDa Las bandas específicas para el criterio de positividad en la prueba de inmunoblot, al utilizar antígeno hidatídico de ovino y de caprino, se encuentran entre 21 y 31 kDa (21, 25 y 31 kDa). Fue suficiente que aparezca una banda en ese rango para determinar el resultado de la muestra como positivo. Para la prueba de inmunoblot usando el antígeno hidatídico caprino (Tabla 1) se obtuvo una sensibilidad de 92,9% (IC95%: 86,1- 99,6%), especificidad de 100% (IC95%: 99,2-100%), valores predictivos positivos de 100% (IC95%: 99,2-100%), y valores predictivos negativos de 92,9% (IC95%: 86,1- 99,6%), con un índice kappa de 0,93 (IC95%: 0,86-0,99). Los resultados obtenidos usando el antígeno hidatídico ovino (Tabla 1), muestran una sensibilidad de 91,4% (IC95%: 84,2-98,7%), una especificidad de 95,4% (IC95%: 89,5-100%), valores predictivos positivos de 95,5% (IC95%: 89,8-100%), y valores predictivos negativos de 91,2% (IC95%: 83,7- 98,7%), y un índice kappa de 0,86 (IC95%: 0,78-0,95). Los resultados de validación diagnóstica entre los dos sueros hidatídicos no muestran diferencias significativas, además, observamos que sus intervalos de confianza se traslapan. No se encontró falsos positivos entre los pacientes sanos en ninguno de los dos sueros hidatídicos evaluados (ovino y caprino), pero sí se reporto 212 Total Inmunoblot positivo Inmunoblot negativo Caprino Ovino Caprino Ovino Hidatidosis 70 65 64 5 6 Aparentemente sanos 20 0 0 20 20 Cisticercosis 8 0 0 8 8 Fasciolosis 7 0 2 7 5 Teniósico 5 0 0 5 5 Entamoebiosis 4 0 0 4 4 Hymenolepiosis 4 0 0 4 4 Ascariosis 4 0 0 4 4 Toxoplasmosis 3 0 1 3 2 Brucelosis 2 0 0 2 2 Leptospirosis 2 0 0 2 2 Trichuriosis 2 0 0 2 2 Giardiosis 2 0 0 2 2 Estrongiloidiosis 1 0 0 1 1 Leishmaniosis Total 1 0 0 1 1 135 65 64 70 68 reacción cruzada en los sueros de toxoplasmosis (1/3) y fasciolosis (2/7) con el antígeno hidatídico de ovino. La sensibilidad varió según la localización del quiste hidatídico, cuando hepático la sensibilidad fue de 95,7% para ambos antígenos; pero cuando la localización fue pulmonar, la sensibilidad varió a 89,5% con antígeno caprino y 84,2% con antígeno ovino. DISCUSIÓN El líquido de quiste hidatídico es el más utilizado como fuente de antígeno para el inmunodiagnóstico de la echinococosis quística, sin embargo, éste es una mezcla compleja de antígenos del parásito y componentes séricos del hospedero. La presencia de estos contaminantes en el líquido hidatídico han limitado su utilización para el diagnóstico específico de E. granulosus. Dos de estos antígenos, inicialmente denominados antígeno 5 y antígeno B o 4 son inmunodominates en preparaciones antigénicas del parásito y tienen inmunorreactividad alta con sueros de pacientes hidatídicos (3). Una serie de antígenos fueron identificados y analizados con inmunoblot, en cuanto a especificidad, a partir de preparaciones de líquido hidatídico de diversos Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 209-14. orígenes, con ello se verificó la existencia en el Perú de bandas con masas moleculares de 21 a 31 kDa con valor diagnóstico específico para la hidatidosis humana utilizando antígenos preparados a partir de líquido de quiste hidatídico de ovino y evaluados con sueros de pacientes procedentes también de Perú (6,14). En el presente trabajo se determinó 12 bandas antigénicas, cuyos pesos moleculares fueron, coincidentemente, las mismas, tanto para el antígeno hidatídico de caprino como para las de ovino, siendo estas las siguientes: 11, 14, 16, 21, 25, 31, 33, 38, 45, 66, 93 y 98 kDa, de las cuales las bandas de 21, 25 y 31 kDa fueron específicas para echinococosis quística. La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la prueba de inmunoblot, con antígeno hidatídico de caprino fue de 92,8; 100; 100 y 92,8% respectivamente; mientras que con antígeno de ovino fue de 91,4; 95,3; 95,5 y 91,1% respectivamente, siendo estos resultados dependientes de los principales factores que influyen en las respuestas del huésped a los antígenos del quiste hidatídico que lo constituyen, la cepa de parásitos, la inmunocompetencia del huésped, el órgano parasitado, la fertilidad del quiste, la viabilidad de las larvas y la integridad de la membrana germinativa (4). Sánchez (6) en 1995, estandarizó el inmunoblot con antígeno del líquido hidatídico de ovino, concluyendo en el criterio de positividad a las bandas entre 21 y 31 kDa con una sensibilidad de 95% y una especificidad de 100%. Sin embargo, para el cálculo de estos parámetros sólo usaron 100 sueros, de los cuales 50 fueron hidatídicos y los otros 50 fueron no hidatídicos. Posteriormente, Gómez (7) en el 2004, también trabajando con antígeno hidatídico de ovino pero sólo con 80 sueros, de las cuales 40 fueron hidatídicos y 40 no hidatídicos, obtuvo una sensibilidad de 95% y una especificidad de 95%. Estos valores son similares a nuestros resultados con antígeno ovino (los intervalos de confianza de estas pruebas se superponen) Variaciones no significativas como las encontradas, pueden deberse a la cantidad y procedencia de los sueros en estudio, puesto que este valor varía en relación a la calidad y cantidad de anticuerpos formados por el huésped en respuesta a los antígenos del quiste hidatídico. La calidad está determinada por la capacidad inmunogénica de los antígenos parasitarios que estimulen al sistema inmune del huésped mientras que la concentración de anticuerpos depende de la intensidad del estímulo, ambos parámetros varían en las diferentes poblaciones del huésped (7). Al comparar la sensibilidad de la prueba de inmunoblot, obtenida con el antígeno hidatídico de caprino (92,8%) y Inmunoblot para el diagnóstico de hidatidosis la obtenida con el antígeno hidatídico de ovino (91,4%) y tomando como criterio de positividad a las bandas entre 21 y 31 KDa, se demuestra que el antígeno hidatídico de caprino presenta mayor sensibilidad (no significativa) que el antígeno de ovino. Asimismo, al comparar la especificidad se obtuvo con el antígeno hidatídico de caprino 100% y con el antígeno hidatídico de ovino 95,3%, demostrándo también una mejor especificidad al usar el antígeno de caprino, en tal sentido se concluye que el usar el antígeno hidatídico de caprino puede dar un mejor valor diagnóstico que el ovino. En cinco de los sueros hidatídicos no se detectó anticuerpos con a ambas pruebas, podría deberse a que estos pacientes tenían un quiste único de tamaño menor a los cuatro cm de diámetro, además, tres de estos estaban calcificados y los otros dos eran quistes hialinos, en los cuales no hay salida de inmunógenos del parásito o es muy escasa. Se ha demostrado que la respuesta inmune del huésped está relacionada con la integridad de la capa germinal de la larva, la cual impide la salida del líquido hidatídico u otros productos parasitarios como inmunógenos, que estimulan al sistema inmune; de allí que los pacientes con este tipo de quistes calcificados o hialinos muestran serología negativa (4). El E. granulosus se caracteriza por presentar numerosas variantes genéticas que se denominan cepas, las que difieren en características morfológicas y biológicas con importancia actual y potencial para la epidemiología y el control de la enfermedad. En el mundo, el análisis de ADN permitió categorizar a las variantes de E. granulosus en nueve grupos genotípicamente diferentes (G1-9), de los cuales en Argentina se han aislado cinco: las cepas oveja común (genotipo G1), oveja de Tasmania (genotipo G2), vaca (genotipo G5), camello genotipo (G6) y cerdo (genotipo G7) (15). Con relación al suero hidatídico que reaccionó con el antígeno de caprino y no con el antígeno de ovino, podría explicarse por la variabilidad genética de las cepas de E. granulosus, pues a la fecha no hemos encontrado estudios que precisen el tipo de cepa de E. granulosus que se encuentra circulando en los diferentes hospederos intermediarios en el Perú. Sin embargo, el resultado es alentador, ya que utilizando antígeno hidatídico de caprino, se obtiene menos falsos negativos que con el antígeno hidatídico de ovino, pues esto conlleva a un mejor diagnóstico serológico de la echinococosis quística humana (9). Todos los sueros no hidatídicos al ser enfrentados al antígeno hidatídico de caprino, no presentaron reacción cruzada. Ello demuestra que las cepas procedentes de este hospedero intermediario, tienen inmunógenos de reconocimiento específico a anticuerpos hidatídicos (8,15). 213 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 209-14. La reacción cruzada observada con el antígeno hidatídico de ovino, en dos sueros de pacientes con fasciolosis y uno con toxoplasmosis, nos revela la presencia de antígenos comunes o proteínas diferentes con los mismos determinantes antigénicos entre estas tres parasitosis. La diferencia en la sensibilidad de los antígenos según la localización del quiste, podría explicarse porque la localización pulmonar puede tener menores posibilidades de microfisuras en la pared del quiste, por lo que estos quistes son preponderantemente negativos a las pruebas serológicas usuales, a diferencia de los de localización hepática (16). El índice de kappa obtenido para ambas pruebas fue superior a 0,8 lo que lo califica como pruebas que tienen muy buena concordancia, en este caso con el estudio anatomopatológico (12). Además, la alta cantidad de sueros usados nos proporciona un resultado más robusto que estudios previos. Los resultados usando ambos antígenos fueron comparables. Las diferencias que se dieron son muy pequeñas y no son estadísticamente significativas, en tal sentido se recomienda usar cualquiera de los dos antígenos (ovino y caprino) para el diagnóstico serológico confirmatorio de la echinococosis quística humana. AGRADECIMIENTOS A Silvia Herrera por su apoyo en las facilidades para la recolección de antígenos, a William Quispe por el apoyo en la confirmación de algunos sueros hidatídicos, a Nishon Rojas por su apoyo en la preparación de algunos buffers y, a Elizabeth Sánchez por la transferencia de la metodología del inmunoblot. Fuente de Financiamiento Instituto Nacional de Salud. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Miranda E et al. 4. Lorca M, Escalante H, García A, Denegri M, Sierra P, Silva M. Estandarización y evaluación de una técnica de ELISA para el diagnóstico de la hidatidosis humana. Parasitol Día. 1991; 15(3/4): 74-78. 5. Sánchez E, Náquira C, Gutiérrez S, Ayala E, Medina S. Manual de procedimientos técnicos para el diagnóstico serológico de la hidatidosis humana. Lima: Instituto Nacional de Salud; 1997. Serie de normas técnicas Nº 22. 6. Sánchez E. Determinaçao de antígenos relevantes de la forma larval do Echinoccocus granulosus: Padronizacao e aplicaçao do inmunoblot no diagnóstico de hidatidose humana. [Tese de maetria]. Rio de Janeiro: Instituto Oswaldo CruzFlocruz; 1995. 7. Gómez JC. Valor diagnóstico de inmunoblot con líquido hidatídico humano, frente a antígeno ovino y bovino. Rev Mex Patol Clin. 2004; 51(2): 75-89. 8. Verástegui M, Moro P, Guevara A, Rodríguez T, Miranda E, Gilman RH. Enzyme-linked immunoelectrotransfer blot test for diagnosis of human hydatid disease. J Clin Mricrobiol. 1992; 30(6): 1554-67. 9. Miranda E, Sanchez E, Naquira C, Somocurcio J, Ayala E, Miranda G. Evaluación de una prueba de aglutinación de látex para el diagnóstico serológico de la equinococosis quística. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009; 26(2): 198-202. 10. Fuentes F, Incio N, Levano J, Torres Y. Caracterización y optimización del antígeno del líquido hidatídico de ovino y su aplicación en la prueba de látex. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009; 26(4): 473-77. 11. Sánchez E, Naquira C, Vega ES. Manual de procedimientos para el diagnóstico serológico de las zoonosis parasitarias. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2002. 12. Organización Panamericana de la Salud. Manual de procedimientos de control de calidad para los laboratorios de serología de los bancos de sangre. Washington DC: OPS; 1994. 13. Tsang VC, Peralta JM, Simons AR. Enzyme-linked immunoelectrotransfer blot techniques (EITB) for studying the specificities of antigens and antibodies separated by gel electrophoresis. Methods Enzymol. 1983; 92: 377-91. 14. Sánchez E, Cáceres O, Náquira C. Aislamiento y purificación de una fracción antigénica de 21 a 31 kda de líquido de quiste hidatídico de Echinococcus granulosus. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2004. 15. Virginio VG, Hernandez A, Rott MB, Monteiro KM, Zandonai AF, Nieto A, et al. A set or recombinant antigens from Echinococcus granulosus with potential for use in the immunodiagnosis of human cystic hydatid disease. Clin Exp Immunol. 2003; 132(2): 309-15. 16. Larrieu E, Frider B, Del Carpio M, Salvitti JC, Mercapide C, Pereyra R, et al. Portadores asintomáticos de hidatidosis: epidemiologia, diagnóstico y tratamiento. Rev Panam Salud Publica. 2000; 8(4): 250-56. 1. Moro P, Schantz PM. Echinococcosis: a review. Int J Infect Dis. 2009; 13(2): 125-33. 2. Pérez C. Proyecto de control de hidatidosis en el Perú por vigilancia epidemiológica. [Tesis doctoral]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2007. 3. Gavidia CM, Gonzalez AE, Zhang W, McManus DP, Lopera L, Ninaquispe B, et al. Diagnosis of cystic echinococcosis, central Peruvian Highlands. Emerg Infect Dis. 2008; 14(2) 260-66. 214 Correspondencia: Blgo. Eduardo Miranda Ulloa Dirección: Cápac Yupanqui 1400, Lima11, Perú. Teléfono: (511) 617-6200 Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 215-21. original breve BACTERIAS MARINAS PRODUCTORAS DE COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS AISLADAS A PARTIR DE INVERTEBRADOS INTERMAREALES Jorge León1,a,b Libia Liza1,a,c Isela Soto1, a,c, Magali Torres1, a,c Andrés Orosco1, a,c RESUMEN Se realizó actividades prospectivas de muestreo de invertebrados intermareales en la Bahía de Ancón (Lima – Perú) con el objetivo de seleccionar bacterias marinas productoras de sustancias antimicrobianas. El estudio comprendió el aislamiento de bacterias en agar marino, pruebas de susceptibilidad antimicrobiana in vitro y observaciones de microscopía electrónica. Se reporta el aislamiento, caracterización fenotípica y propiedades antimicrobianas de diez cepas de bacterias marinas que incluyen a los géneros Vibrio, Pseudomonas y Flavobacterium y del orden Actinomycetal que inhiben a patógenos de humanos. Los resultados indicarían que los invertebrados marinos serían fuentes de bacterias productoras de sustancias antibióticas. Palabras clave: Biología Marina; Bacterias; Agentes antibacterianos; Pruebas de sensibilidad microbiana; Microorganismos acuáticos; Perú (fuente: Decs BIREME). MARINE BACTERIA PRODUCING ANTIBACTERIAL COMPOUNDS ISOLATED FROM INTER-TIDAL INVERTEBRATES ABSTRACT Prospective sampling activities of intertidal invertebrates in the Ancon Bay (Lima, Peru) were done in order to select marine bacteria producing antimicrobial substances. The study included the isolation of bacteria in marine agar, in vitro antimicrobial susceptibility testing and electronic microscopic observations. We report the isolation, phenotypical characterization and antimicrobial properties of 10 strains of marine bacteria including the genus Vibrio, Pseudomonas, and Flavobacterium, and the order Actinomycetae that inhibit human pathogens. The results indicate that the marine invertebrates would be sources of bacteria producing antibiotic substances. Key words: Marine biology, Bacteria; Anti-bacterial agents; Microbial sensitivity tests; Aquatic microorganisms; Peru (source: MesH NLM). INTRODUCCIÓN Muchos organismos marinos que incluyen bacterias, hongos, fitoplancton y algas mayores, así como algunos invertebrados son actualmente considerados como virtuales fuentes promisorias de substancias bioactivas. Hallazgos de nuevos microorganismos marinos muestran la existencia de cepas nativas que producen una variedad de metabolitos secundarios química y biológicamente interesantes para el desarrollo y producción de nuevos compuestos de importancia en la industria farmacológica, cosmética, de suplementos nutricionales, biomoléculas, biocatalizadores, agroquímicos, química fina, entre otras. Tradicionalmente las algas han sido fuentes de aislamiento de metabolitos con principios activos útiles en medicina; sin embargo, las superficies y espacios internos de otros organismos como los invertebrados serían también en muchos casos únicos hábitat en los cuales ciertas bacterias y otros microorganismos 1 a son regularmente observados. Estos ambientes son ricos en nutrientes en comparación al agua y sedimentos; por lo tanto, podrían ser los únicos nichos de diversos microorganismos (1). En los últimos años para enfrentar a los grandes problemas de salud pública y enfermedades hasta hoy considerados incurables como el SIDA o el cáncer se han explorado diversos ecosistemas marinos que representan uno de los hábitat favoritos en la búsqueda de nuevos metabolitos bioactivos (2). Por otro lado, el surgimiento de nuevas enfermedades en el mundo moderno (enfermedades emergentes y reemergentes) y la aparición cada vez mayor de patógenos antibiótico-resistentes, han generado la necesidad de evaluar diversos compuestos naturales con actividad antimicrobiana como una alternativa en el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas y, de esta manera, contrarrestar algunos de estos problemas de salud pública y veterinaria (3). Laboratorio de Microbiología Ambiental y Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas,Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Biólogo; b Magíster en Ciencias Microbiológicas; c Microbiólogo. Recibido: 13-01-10 Aprobado: 19-05-10 215 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 215-21. En este sentido, se tiende a desarrollar diversas estrategias para investigar los componentes que actúen como agentes terapéuticos. Desde 1995 las investigaciones sobre nuevos metabolitos de origen marino incrementaron considerablemente gracias a los hallazgos de nuevos compuestos bioactivos en invertebrados, algas y microorganismos. Los estudios se realizaron principalmente en bacterias y hongos aislados de agua de mar, sedimentos, peces, algas y principalmente de invertebrados marinos como esponjas, moluscos, tunicados, celenterados, crustáceos y algunos protocordados. Además, diversos estudios han sugerido que algunos compuestos bioactivos aislados de invertebrados marinos son también producidos por microorganismos simbiontes (bacterias, hongos, microalgas, cianobacterias, dinoflagelados) o asociados a dichos invertebrados (1,4). En nuestro medio existe escasa literatura científica sobre la producción de metabolitos bioactivos de bacterias marinas asociadas con invertebrados y sus posibles aplicaciones biotecnológicas. León J et al. Tabla 1. Tamizaje antibacterial de cepas marinas aisladas de invertebrados intermareales recolectados en la Bahía de Ancón.* Cepa Fuente An - 10 An - 13 E - 12 E - 20 EM - 2 EM - 5 EM - 10 EM - 14 PS - 4 C-2 Anémona Anémona Erizo Erizo Estrella de mar Estrella de mar Estrella de mar Estrella de mar Peje sapo Caracol Tamiz indicador S. aureus B. subtilis M. luteus ++ + +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ + + ++ + + ++ + + - * La actividad antimicrobiana se expresa como el diámetro del halo de inhibición (mm) alrededor de una macrocolonia después de una incubación a 30 °C por 24 h.: +: 3-7 mm; ++: >7-20 mm; +++: > 20 mm; -: no inhibición. Dada la importancia biotecnológica y ecológica que puedan poseer los microorganismos marinos de la costa peruana, se realizó un estudio prospectivo con el objetivo principal de realizar un tamizaje de las bacterias heterotróficas productoras de sustancias antibacterianas a partir de diversos invertebrados intermareales representativos colectados en una zona costera previamente fijada como lugar de muestreo. colonias heterotróficas tomando como criterio el buen crecimiento en el medio de aislamiento. Las colonias se conservaron en ceparios preparados con agar marino semisólido más glicerina al 20% (v/v). Adicionalmente, las muestras fueron también procesadas bajo las mismas condiciones para el aislamiento de hongos marinos, utilizando para ello el agar Sabouraud glucosado preparado con agua de mar. EL ESTUDIO SELECCIÓN DE BACTERIAS CON ACTIVIDAD ANTAGÓNICA TOMA DE MUESTRAS Los invertebrados marinos fueron recolectados en la Bahía de Ancón (orilla rocosa de la Playa San Francisco) en la costa norte de Lima en Perú. Se colectaron un total de 40 muestras de invertebrados marinos entre intermareales y algunos bentónicos. Se transportaron mantenidas en refrigeración a 4 °C al Laboratorio de Microbiología Ambiental y Biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para su procesamiento inmediato. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y AISLAMIENTO DE BACTERIAS EPIBIONTAS DE INVERTEBRADOS Las muestras fueron procesadas según la técnica descrita por León et al.(5) El aislamiento de bacterias marinas se realizó en agar marino según ZoBell (AM) y agar Czapeck, ambos preparados con agua de mar. Luego de una incubación a 20 ºC por 7 a 10 días con observaciones diarias, se procedió a recolectar todas las 216 Para una selección primaria de bacterias marinas productoras de sustancias inhibitorias se aplicó el método de “doble capa” según Dopazo et al.(6) utilizando como controles a bacterias de laboratorio Gram positivas como Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis y Micrococcus luteus. Las colonias que presentaron halos de inhibición al menos a una de las cepas controles fueron resembradas y conservadas en medio marino semisólido para pruebas posteriores. PRUEBAS DE ANTIBIOSIS FRENTE A BACTERIAS POTENCIALMENTE PATÓGENAS DE HUMANOS. Las pruebas de antibiosis de las cepas seleccionadas se realizó frente a una colección de patógenos potenciales de origen clínico-ambiental pertenecientes a la cátedra de Bacteriología – UNMSM, que incluyeron a Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella typhi, Aeromonas hydrophila, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli y Micrococcus sp. El espectro de antibiosis de las cepas fue evaluado Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 215-21. Bacterias marinas productoras de antibacterianos por el método modificado de Westerdahl et al. (7). Adicionalmente, un número determinado de cepas aisladas previamente seleccionadas, fueron cultivadas en caldo marino con agitación (150 rpm) con el fin de obtener posteriormente extractos crudos, utilizando acetato de etilo como solvente orgánico. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE BACTERIAS INHIBITORIAS Las cepas marinas seleccionadas por su carácter inhibitorio fueron caracterizadas fenotípicamente por su comportamiento morfológico, fisiológico y bioquímico según Ortigoso et al. (8). OBSERVACIONES DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Se realizaron estudios complementarios de morfología celular y presencia o ausencia de flagelos de tres cepas seleccionadas por su amplia actividad inhibitoria, mediante observaciones de microscopía electrónica de transmisión (Zeiss – EM 900). El procesamiento de las muestras y las observaciones se realizaron en la sala de servicios de microscopía electrónica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso en Chile. HALLAZGOS Los invertebrados que sirvieron como fuentes de aislamiento de bacterias inhibitorias fueron de origen intermareal del lugar conocido como Playa San Francisco – Ancón. Inicialmente fueron aisladas un total de 102 cepas de bacterias marinas, de las cuales, previa selección de antibiosis frente a Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis y Micrococcus luteus, (cepas indicadoras), resultaron diez cepas con propiedades inhibitorias (Tabla 1). Asimismo, se logró aislar 15 cepas fúngicas de origen marino, sin embargo, ninguna mostró tener actividad antibacteriana, por lo que no fue tomada en cuenta en estudios posteriores. La mayor cantidad de cepas inhibitorias se logró recuperar a partir de Heliaster helianthus “estrella de mar” (Tabla 1). Las investigaciones en torno al espectro inhibitorio frente a principales bacterias potencialmente patógenas de humanos, se muestran en la Tabla 2. Se destaca las cepas EM–10, An–13, E-12 y E-20 por su mayor actividad inhibitoria tanto a Gram positivas como Gram negativas, siendo el patógeno Staphylococcus aureus 6832 (cepa proporcionada por un centro hospitalario) y una cepa ambiental de Micrococcus sp. los que mostraron mayor sensibilidad frente a esta acción (Figura 1). La cepa marina EM-10 proveniente de Heliaster helianthus “estrella de mar” e identificada como un actinomiceto inhibió a ocho indicadoras de un total de nueve, mostrando su mayor actividad antibiótica frente a Staphylococcus aureus (Figura 2A y 2B) y a los patógenos Gram negativos Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus y Pseudomonas aeruginosa (Tabla 2). Según la metodología convencional se logró identificar, a nivel de género, las cepas marinas con mayor actividad inhibitoria de patógenos humanos (Tabla 3). La mayoría resultó ser Gram negativa, con excepción de dos actinomicetos (Gram positivos). El género Vibrio sp. ha sido considerado el predominante de los aislados (50% Tabla 2. Bacterias marinas aisladas de invertebrados intermareales de la Bahía de Ancón y su actividad antimicrobiana contra potenciales patógenos de humanos. Cepa Patógenos potenciales SA M VC VP ST AH PA YE EC An– 10 + + + - - ++ - - + An-13 ++ ++ ++ + + - - - ++ E-12 ++ + - ++ - + + - E-20 ++ ++ - + - - - - - EM-2 ++ - - - + + - + + EM-5 + - - - - + - - - EM-10 +++ ++ ++ ++ + + ++ - + EM-14 ++ - + - - - - - - PS-4 + - - + + ++ - + - C-2 ++ - - - + - - - - SA: Staphylococcus aureus; M: Micrococcus sp. (cepa ambiental); VC: Vibrio cholerae; PV: Vibrio parahaemolyticus; ST: Salmonella typhi; AH: Aeromonas hydrophila; PA: Pseudomonas aeruginosa; YE: Yersinia enterocolitica; EC: Escherichia coli. Diámetro de halos de inhibición (mm): +: 3-7; ++: >7-20; +++: > 20; -: no inhibición. 217 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 215-21. León J et al. Figura 1. Actividad antibacteriana frente a dos bacterias Gram positivas de extractos obtenidos con acetato de etilo de cultivos de bacterias marinas aisladas de invertebrados intermareales. del total), seguida por Flavobacterium sp. Se destaca el aislamiento de cepas pigmentadas de amarillo, las cuales han mostrado fuerte actividad inhibitoria contra Staphylococcus aureus, así como las dos cepas de actinomicetos (EM-10 y EM-14) ambos procedentes de Heliaster helianthus “estrella de mar”. Observaciones al microscopio electrónico de transmisión permitieron observar las diferencias morfológicas de las tres cepas seleccionadas. Las cepas An – 13 (Vibrio sp.) y E – 12 (Pseudomonas sp.) se observaron como bacilos relativamente cortos con presencia de flagelos con inserción al parecer lateral mas que polar (Figura 3A). La cepa EM – 2 (identificada como Flavobacterium sp.) mostró a bacilos alargados o filamentos carentes de flagelos (Figura 3B). En ningún caso se observó la presencia de cápsulas, endoesporas o gránulos de polibeta-hidroxibutirato (PBH). Tabla 3. Identificación de géneros bacterianos con actividad inhibitoria aislados de invertebrados intermareales de la Bahía de Ancón. Cepa Fuente Identificación An – 10 Phymactis clematis “Anémona del Mar” Vibrio sp An – 13 Phymactis clematis “Anémona del Mar” Vibrio sp E – 12 Tetrapigus niger “Erizo de Mar” Pseudomonas E – 20 Tetrapigus niger “Erizo de Mar” EM – 2 Heliaster helianthus “Estrella de Mar” EM – 5 Heliaster helianthus “Estrella de Mar” Vibrio sp Flavobacterium sp Vibrio sp EM – 10 Heliaster helianthus “Estrella de Mar” Actinomycete EM – 14 Heliaster helianthus “Estrella de Mar” Actinomycete PS – 4 “Peje Sapo” C-2 Tegula atra “caracol turbante” Vibrio sp Flavobacterium sp 218 DISCUSIÓN El análisis de la actividad antagonista de las bacterias marinas proporciona información sobre los patrones de inhibición y, en consecuencia, el espectro antimicrobiano frente a las cepas testigo consideradas como potenciales patógenos de humanos. Durante la selección preliminar de antibiosis frente a tres Gram positivos, así como frente a los patógenos potenciales de humanos Gram negativos, los resultados muestran diferencias en su espectro inhibitorio; sin embargo, es muy marcada la inhibición de testigos Gram positivos por la mayoría de los aislados marinos. Dicha actividad varía en cuanto a la intensidad o espectro inhibitorio de una cepa a otra. Tales características fueron también determinadas por otras investigaciones hechas con bacterias marinas (9,10). Trabajos orientados a la búsqueda de bacterias nativas con capacidad inhibitoria describen a dichas cepas como epibiontes, epífitas o parte de la microflora nativa del tracto digestivo del hospedero. Según la literatura revisada sobre bacterias marinas con capacidad de producir sustancias antimicrobianas, estas generalmente han sido aisladas teniendo como fuente a organismos del plancton y bentos y raramente invertebrados intermareales; sin embargo, al parecer la presencia de la microbiota antagonista es ubicua, tal como se demuestra en el presente estudio, donde fue posible aislar a partir de invertebrados intermareales de una zona rocosa de la Bahía de Ancón. En otras latitudes ha sido frecuente el aislamiento de cepas antagonistas epibiontas pero de invertebrados bentónicos; tal es así, Oclarit et al. (11) aislaron a partir de la esponja Hyatella sp. cepas nativas del género Vibrio sp. antagonistas a Gram positivas como Bacillus subtilis y no así frente a Gram negativas. Asimismo, otros aislados a partir de otras especies de esponjas mostraron actividad antibacteriana in vitro de Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 215-21. mayor espectro inhibitorio contra patógenos de peces Gram negativos (12). Zheng et al. (13) lograron aislar 42 cepas de bacterias antagonistas asociadas a organismos marinos, pero principalmente invertebrados (20%) y algas (11%), siendo identificadas como miembros del género Alteromonas (20/42), Pseudomonas (10/42), Bacillus (8/42) y Flavobacterium (4/42). León et al. (5) aislaron cepas de Pseudomonas, Alteromonas/Marinomonas, Vibrio, Flavobacterium, Cytophaga y Micrococcus a partir del neuston marino. Estas cepas resultaron ser fuertemente inhibitorias de bacterias ictiopatógenas. Una de estas cepas identificada como Alteromonas resultó ser productora de una sustancia proteinacea de acción antibacteriana contra Staphylococcus aureus y algunos patógenos de peces como Vibrio anguillarum y Aeromonas salmonicida (14). Otras bacterias marinas aisladas de invertebrados intermareales resultaron ser productoras de varias enzimas extacelulares (15). Asimismo, bacterias aisladas de Argopecten purpuratus y Crassostrea gigas en cultivos mostraron tener actividad antimicrobiana frente a patógenos reconocidos de peces, moluscos y crustáceos, sugiriendo su posible uso como agentes “probióticos” en acuicultura (16). La función que desempeñan los microorganismos en esta interacción con invertebrados incluiría procesos de simbiosis, sinergismo, antagonismo u otras modalidades de interacción. Un género bacteriano de origen marino muy reconocido por la producción de diversos metabolitos secundarios lo constituye Pseudoalteromonas. Al respecto, la literatura revisada (17) señala que este género nativo fue aislado de diferentes fuentes incluyendo organismos invertebrados y ha A Bacterias marinas productoras de antibacterianos sido ampliamente estudiado por diversos autores por producir sustancias antibacterianas, antifouling, algicida y diversas sustancias de interés en farmacología. El uso de bacterias Gram positivas como indicadoras de antibiosis permite recuperar mayor número de cepas marinas gracias a la alta sensibilidad inhibitoria mostrada en comparación con las Gram negativas, tal como muestran en sus trabajos otros autores (6,9,10), quienes utilizando bacterias Gram positivas como Bacillus subtilis, Staphylococcus sp. y Streptococcus sp. aislaron numerosas cepas inhibitorias de origen marino. Los actinomicetos marinos son señalados como el grupo muy prolífico en la producción de antimicrobianos naturales (18); en el presente trabajo se logró aislar solamente dos únicas colonias, sin embargo, estas resultaron tener fuerte actividad antibiótica, especialmente EM-10 que mostró tener actividad de amplio espectro frente a ocho de un total de nueve cepas indicadoras (Tabla 2 y Figura 2). Otras investigaciones relacionados con bacterias marinas productoras de antibióticos, señalan que tanto las cepas aisladas de aguas, sedimentos, plantas acuáticas, bivalvos y otros sustratos sumergidos en ambientes marinos actúan con la misma intensidad inhibitoria frente a los indicadores como Lactobacillus, Arthrobacter y Micrococcus, así como frente a los patógenos de humanos del tipo de Staphylococcus aureus, Salmonella typhi y Vibrio cholerae y también a aquellos asociados con alimentos (19). En el caso del presente trabajo, se debe remarcar la actividad antibiótica de las cepas EM10 y E-12 que mostraron fuerte actividad inhibitoria frente a Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, B Figura 2. Actividad antimicrobiana de dos aislamientos de Actinomicetos: EM – 10 (A) y EM-14 (B) frente a Staphylococcus aureus. 219 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 215-21. A León J et al. B Figura 3. Microfotografía electrónica de bacterias asociadas a invertebrados intermareales con actividad antimicrobiana. A: Pseudomonas sp. (cepa E – 12), amplificación por 18 000 y B: Flavobacterium sp (cepa EM – 2), amplificación por 22 000. este último un patógeno ampliamente reconocido por ser multirresistente a antibióticos convencionales. Las observaciones de microscopía electrónica en el presente trabajo tuvieron un objetivo complementario a la caracterización convencional previamente realizada. Los resultados de tres cepas seleccionadas confirmaron tanto la morfología celular del género Flavobacterium, así como la presencia y lugar de inserción flagelar de los géneros Vibrio y Pseudomonas. Una característica adicional, no observada en el presente trabajo, es la ausencia de gránulos de poli-beta-hidroxibutirato (PBH) señalada con regularidad en otros estudios de bacterias marinas. Los resultados del presente trabajo son prometedores si se considera que los antibióticos de uso clínico son cada vez más escasos, especialmente frente a patógenos causantes de enfermedades emergentes y aquellos oportunistas de creciente importancia en pacientes inmunocomprometidos e incluso inmunocompetentes, a lo cual hay que agregar el incremento de la resistencia al escaso número de antibióticos existentes. Futuros estudios de este tipo señalarán si el antagonismo encontrado contra las bacterias patógenas se debe a nuevos antibióticos. Fuente de Financiamiento Esta investigación fue parcialmente financiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el Proyecto “Prospección de bacterias y hongos asociados a invertebrados marinos con capacidad de producir substancias antimicrobianas. Perspectivas de estudio ecológico y biotecnológico” (Código: 051001025 – CSI – UNMSM). 220 Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación del presente artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Kelecom A. Secondary metabolites from marine microorganisms. An Acad Bras Cienc. 2002; 74(1): 151-70. 2. Bonar DB, Weiner RM, Colwell RR. Microbial-invertebrate interactions and potential for biotechnology. Microb Ecol. 1986; 12(1): 101-10. 3. Jensen PR, Mincer TJ, Williams PG, Fenical W. Marine actinomycete diversity and natural product discovery. Antonie Van Leeuwenhoek. 2005; 87(1): 43-48. 4. Proksch P, Edrada RA, Ebel R. Drugs from the seas - current status and microbiological implications. Appl Microbiol Biotechnol. 2002; 59(2-3): 125-34. 5. León J, García-Tello P. Cepas nativas del bacterioneuston marino y su actividad inhibitoria de bacterias ictiopatógenas. Rev Peru Biol. 1998; 5(1): 47-64. 6. Dopazo CP, Lemos ML, Lodeiros C, Bolinches JJ, Barja JL, Toranzo AE. Inhibitory activity of actibiotic producing marine bacteria against fish pathogens. J Appl Bacteriol. 1988; 65(2): 97-101. 7. Westerdahl A, Olsson J, Kjelleberg S, Conway P. Isolation and characterization of turbot (Scophtalmus maximus) associated bacteria with inhibitory effects against Vibrio anguillarum. Appl Environ Microbiol. 1991; 57(8): 2223-28. 8. Ortigoso M, Garay E, Pujalte MJ. Numerical taxonomy of aerobic, Gram negative bacteria associated with oysters and surrounding seawater of the Mediterranean coast. Syst Appl Microbiol. 1994; 17(4): 589-600. 9. Lemos ML, Toranzo AE, Barja JL. Antibiotic activity of epiphytic bacteria isolated from intertidal sea-weeds. Microb Ecol. 1985; 11:149-63. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 215-21. 10. Fabregas J, Muñóz A, Otero A, Barja JL, Romaris M. A preliminary study on antimicrobial activities of some bacteria isolated from marine environment. Nippon Suisan Gakkaishi, 1991; 57(7): 1377-1382. 11. Oclarit JM, Ohta S, Kamimura K, Yamaoka Y, Shimizu T, Ikegami S. A novel antimicrobial substance from a strain of the bacterium, Vibrio sp. Nat Prod Lett. 1994; 4: 309-12. 12. Vimala A, Mishra S, Sree A, Bapuji M, Pattnaik P, Nukherjee SC, et al. A note on in vitro antibacterial activity of bacterial associates of marine sponges against common fish pathogens. J Aquacul. 2000; 8: 61-5. 13. Zheng L, Han X, Chen H, Lin W, Yan X. Marine bacteria associated with marine macroorganisms: the potential antimicrobial resources. Ann Microbiol. 2005; 55(2): 11924. 14. León J, Tapia G. Caracterización parcial y espectro antimicrobiano de substancias inhibitorias producidas por Alteromonas marinas”. Rev Peru Biol. 1999; 6 (1): 94 – 103. 15. León J, Pellón F, Unda V, David J, Anaya C, Mendoza V. Producción de enzimas extracelulares por bacterias aisladas de invertebrados marinos. Rev Peru Biol. 2000; 7 (2): 202–10. Bacterias marinas productoras de antibacterianos 16. Pellón F, Orozco R, León J. Bacterias marinas con capacidad antimicrobiana aisladas de moluscos bivalvos en cultivos. Rev Peru Biol. 2002; 8(2): 159-70. 17. Bowman JP. Bioactive compounds synthetic capacity and ecological significance of marine bacterial genus Pseudoalteromonas. Mar Drugs. 2007; 5(4): 220 – 241. 18. Lazzarini A, Cavaletti L, Toppo G, Marinelli E. Rare genera of Actinomycetes as potential producers of new antibiotics. Antonie van Leeuwenhoek. 2000; 78(3-4): 399405. 19. Jayanth K, Jeyasekaran G, Jeya Shakila R. Isolation of marine bacteria, antagonistic to human pathogens. Indian J Marin Sc. 2002; 31(1): 39-44. Correspondencia: Jorge León Quispe. Dirección: Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Biológicas, Avenida Venezuela s/n, Lima 1, Perú. Correo electrónico: [email protected] 221 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. revisión EFECTO DEL LEVONORGESTREL COMO ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA EN LA OVULACIÓN, EL ENDOMETRIO Y LOS ESPERMATOZOIDES Víctor J. Suárez1,a,b,f, Renzo Zavala1,a, Juan Manuel Ureta1,a,c, Gisely Hijar1,d,e, Jorge Lucero1,c,d,f,g,h, Paul Pachas 1,a,c,h RESUMEN Existe amplia controversia acerca del mecanismo de acción del levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia; numerosas organizaciones, tanto científicas como de la sociedad civil, muestran su disconformidad con su uso, debido a su posible acción como inductor de aborto. Con el objetivo de evaluar la evidencia científica disponible sobre los mecanismos de acción del levonorgestrel utilizado como anticonceptivo oral de emergencia (AOE), se realizó una revisión sistemática en las bases de datos Medline y Cochrane Library donde se encontró 444 artículos; después de revisar los resúmenes, se seleccionó 22 artículos, los cuales fueron evaluados a texto completo. Se encontró que el principal mecanismo de acción del levonorgestrel, a las dosis recomendadas como AOE, es la inhibición o retraso de la ovulación; no afecta a los espermatozoides en su capacidad de migración ni de penetración al óvulo. No se ha demostrado alteraciones morfológicas ni moleculares en el endometrio que puedan interferir con la implantación del huevo fecundado. No existe evidencia científica actual disponible que sustente que el uso de levonorgestrel como AOE sea abortivo. Palabras clave: Anticoncepción postcoital; Levonorgestrel; Endometrio; Ovulación; Espermatozoides (fuente: DeCS BIREME). EFFECT OF LEVONORGESTREL IN THE OVULATION, ENDOMETRIUM, AND SPERMATOZOA FOR EMERGENCY ORAL CONTRACEPTION ABSTRACT There is wide controversy about the mechanism of action of the levonorgestrel used for emergency oral contraception, and many organizations, both scientific as well as from the civil society, show their discrepancy with its use, due to its possible action as an abortion- inducer. In order to evaluate the scientific evidence available on the mechanisms of action of the levonorgestrel used for emergency oral contraception (EOC), a systematic revision was performed in the Medline and Cochrane library databases. We found 444 articles. After reviewing the abstracts, we selected 22 articles, whose complete texts were evaluated. We found that the main mechanism of action of the levonorgestrel, given at the doses recommended for EOC, is the inhibition or retardation of the ovulation, it doesn’t affect the spermatozoa in their migration or egg-penetration capacities. No morphological or molecular alterations in the endometrium that could interfere with the implantation of the fertilized egg have been demonstrated. There is no actual scientific evidence available supporting that the use of levonorgestrel for EOC is abortive. Palabras clave: Postcoital contraception; Levonorgestrel; Endometrium; Ovulation; Spermatozoa (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) establece que “… la salud reproductiva incluye la capacidad de las personas para tener una vida sexual segura y satisfactoria, para reproducirse y, la libertad para decidir cuándo y cómo y con qué frecuencia hacerlo …” (1). En el año 2000, las mujeres peruanas en unión tenían en promedio 1 a 1,1 hijos más de lo deseado. El 31% de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no fueron deseados y el 69,9% de las mujeres no usan métodos anticonceptivos (2) . Cualquier intervención para superar la pobreza debiera considerar que muchas veces un embarazo no deseado a edades tempranas inicia el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza (3) y, por lo tanto, debe incluir la provisión de métodos anticonceptivos seguros y efectivos (4). Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú. Médico cirujano; b Especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales; c Especialista en Epidemiología de Campo; d Biólogo; e Magister en Biología Celular y Molecular; f Magister en Salud Pública; g Doctor en Salud Publica; h Magister (c) en Epidemiología Clínica. Recibido: 13-04-10 222 Aprobado: 02-06-10 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. El MINSA, en el marco de los lineamientos de los derechos de la salud sexual y reproductiva, pone a disposición de la población diversos métodos anticonceptivos. A partir del año 2001 esta entidad incorporó el uso de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) dentro de la Norma de Planificación Familiar (1), en concordancia con el objetivo de reducción de mortalidad materna del Plan Nacional Concertado de Salud (5). La anticoncepción oral de emergencia se refiere a todos los métodos hormonales que se usan como emergencia, luego de una relación sexual sin protección, para evitar un embarazo no deseado. La efectividad del método es de alrededor del 85% (1). Su indicación se limita a las siguientes situaciones: violación, violencia sexual familiar, relación sexual sin protección, si no usa regularmente un método anticonceptivo, se rompió o se deslizó el condón, se le olvidó de tomar más de dos días la píldora de uso regular, no se aplicó el inyectable en su fecha, se expulsó la T de cobre, usaron el coito interrumpido, usaron el método del ritmo y si tienen dudas sobre su efectividad (1). No obstante, en muchos países existe la creencia de que podría tener un efecto abortivo (6). La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) ha definido a la reproducción natural humana, el embarazo y el aborto provocado. La reproducción natural es definida como un “proceso que comprende la producción de gametos masculinos y femeninos y su unión durante la fertilización”. El embarazo es la parte del “proceso que comienza con la implantación del “conceptus” en el seno de una mujer, y que termina con el nacimiento de un bebé o con un aborto”. El “aborto provocado es definido como la interrupción del embarazo mediante el empleo de medicamentos o intervención quirúrgica, tras la implantación, antes que el feto se haya convertido viable de forma independiente (definición de nacimiento de la OMS: pasadas 22 semanas o más después de la menstruación)” (4). Efecto del levonorgestrel MÉTODOS Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica que tuvo como pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto del levonorgestrel sobre endometrio, ovario y espermatozoides como anticonceptivo oral de emergencia? La búsqueda se realizó en las bases de datos Medline y Cochrane Library incluyendo artículos que fueron indizados hasta el 1 de abril de 2010; se contempló los siguientes criterios de elegibilidad: ● Participantes: humanos y animales. ● Intervención: uso de levonorgestrel anticonceptivo oral de emergencia (AOE). como ● Resultados: efectos del LNG en el endometrio, ovario y espermatozoides. ● Diseño de estudios: estudios experimentales en animales, estudios observacionales, ensayos clínicos. ● Idiomas: ingles, español, francés y portugués. ● Publicaciones: artículos publicados en revistas científicas. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Como estrategia de búsqueda primaria se realizó una pesquisa en Medline usando los siguientes términos MeSH: (1)“Contraception, postcoital”[MeSH] OR “contraceptives, postcoital, synthetic”[MeSH] OR “contraceptives, postcoital”[MeSH] OR “contraceptives, postcoital, hormonal”[MeSH] OR “contraceptives, postcoital, synthetic”[Pharmacological Action] OR “contraceptives, postcoital, hormonal”[Pharmacological Action] OR “contraceptives, postcoital”[Pharmacological Action]. (2)Levonorgestrel. En el Perú, la AOE es un tema de actualidad y ha generado debates y posiciones sobre su uso. En el año 2003 mediante Resolución Suprema N.º 003-2003-SA, el Ministerio de Salud nombra a una comisión de alto nivel encargada de analizar y emitir un informe científico, médico y jurídico sobre la AOE, que concluyó con la recomendación de su uso en todo el país al no poderse “asignar efecto abortifaciente” (7). El término MeSH “contraception, postcoital” incluye: “postcoital contraception”, “fertility control, postcoital”, “control, postcoital fertility”, “postcoital fertility control”, “emergency contraception”, “contraception, emergency” Sin embargo, persisten dudas por parte de algunas instituciones con respecto al mecanismo de acción del levonorgestrel (LNG) y su potencial efecto abortivo. En consecuencia, nuestro objetivo es revisar la evidencia científica disponible sobre los mecanismos de acción del LNG utilizado como anticonceptivo oral de emergencia. Como estrategia de búsqueda secundaria se revisó las referencias contenidas en los artículos seleccionados y si se encontraba artículos relevantes que no estaban contenidos dentro de la búsqueda inicial, fueron incluidos en la lista de estudios para revisión. No se efectuó búsqueda de literatura gris. (3)Se combinó (1) AND (2). 223 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. SELECCIÓN DE ESTUDIOS Se elaboró un listado de los artículos hallados en las bases de datos investigadas y se eliminaron aquellos repetidos. Posteriormente, dos investigadores en forma independiente y ciega revisaron los títulos y los resúmenes para seleccionar aquellos que cumplían con los criterios de elegibilidad propuestos. En caso de divergencias se discutía con un tercer investigador para tomar una decisión. Las publicaciones seleccionadas fueron revisadas a texto completo, durante la cual se verificó nuevamente si cumplían con los criterios de selección. Suárez VJ et al. Estrategia de búsqueda secundaria: 2 artículos Estrategia de búsqueda primaria: 480 artículos Artículos para revisión de títulos y resumen: 482 artículos Criterios de selección RECOLECCIÓN DE DATOS En una base de datos se registraron las siguientes variables de cada artículo: autor, revista, año de publicación, país, objetivo, tipo de estudio, población, dosis y vía de administración, métodos de medición, efectos en endometrio, efectos en ovulación, efectos en espermatozoides, conflictos de interés y fuente de financiamiento. 430 artículos excluidos Artículos para revisión a texto completo: 52 artículos Finalmente, se analizó los efectos del uso de LNG como AOE sobre el endometrio, la ovulación y los espermatozoides, de modo independiente. Se describe los resultados y principales conclusiones de cada uno de los estudios incluidos. Los estudios seleccionados utilizaron diferentes diseños (experimentales, analíticos) y sujetos de estudio (humanos, animales) lo que es un factor que impide una acumulación de resultados para realizar un metaanálisis. Criterios de selección 30 artículos excluidos Artículos incluidos en el análisis: 22 artículos RESULTADOS Figura 1. Proceso de selección de los artículos a ser incluidos en el análisis. ARTÍCULOS SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS , ocho a estudios cuasi-experimentales , tres a estudios observacionales (17,22,28) y dos a estudios in vitro (20,21). Tres estudios fueron hechos en animales (los tres correspondientes a diseños cuasiexperimentales (13,16,25)) y el resto en humanos. (8,9,14,15,18,19,23,24,27) (10-13,16,25,26,29) En Medline se encontró 480 referencias, cuyos títulos y resúmenes fueron revisados. Se excluyó artículos que tenían como objetivo evaluar la eficacia o seguridad del LNG como anticonceptivo oral de emergencia. También se excluyó los artículos que describían la farmacocinética del LNG y aquellos que evaluaban los efectos de una combinación de LNG con otra hormona. Se seleccionó sólo artículos originales; las revisiones fueron excluidas de este análisis. En la revisión de la bibliografía de estos artículos se encontró dos artículos originales adicionales. Finalmente fueron seleccionados 22 artículos (Figura 1). De estos 22 artículos, publicados entre 1995 y el 2010, diez estuvieron diseñados para medir el efecto sobre la ovulación (8-17), doce el efecto sobre el endometrio (9,12,13,1826) y tres el efecto sobre los espermatozoides (27-29). De estos estudios, nueve correspondían a ensayos clínicos 224 EFECTOS SOBRE LA OVULACIÓN Fueron diez artículos los que evaluaron el efecto del LNG sobre la ovulación. Los estudios apoyan la hipótesis que la efectividad del LNG depende del momento de la administración con respecto a la ovulación. Cuando es administrado antes de la ovulación logra reducir la probabilidad de embarazos (14). Su mecanismo de acción esta relacionado con la reducción de los niveles séricos de LH y FSH antes de la ovulación causando una ausencia de ovulación o su postergación (9-12,15,17). La efectividad en evitar la ruptura folicular también esta relacionada con el tamaño del folículo (8). Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. Efecto del levonorgestrel Los estudios realizados en animales también muestran que el LNG administrado tempranamente en el período preovulatorio es efectivo en suprimir o atrasar la ovulación (13,16) . La efectividad parece ser dependiente solo del momento de aplicación con respecto a la ovulación. Al igual que en humanos, se observa que si se administra muy cerca de la ovulación, la tasa de embarazo es igual que en el grupo control (16). La Tabla 1 describe con detalle los resultados en la ovulación de los estudios realizados en humanos y animales con LNG. EFECTOS SOBRE EL ENDOMETRIO El efecto del LNG sobre la ovulación ha sido ampliamente documentado y los investigadores no tienen mayor discusión al respecto. Son los efectos sobre el endometrio los que han generado más discusión, principalmente por el riesgo que pueda perturbar la implantación del embrión. Para resolver este problema se han realizado estudios en humanos y animales. Los estudios realizados para evaluar si hay variación en los receptores endometriales posterior a la medicación con LNG no han demostrado diferencias con respecto a los grupos control (12,18,19,21-24). Los principales receptores están relacionados con la progesterona. Otros receptores evaluados son los relacionados con los estrógenos, andrógenos, factor inhibidor de leucemia, interleukina 1β, factor de crecimiento endometrial vascular, ciclooxigenasa 1 y 2, y otros marcadores. A nivel estructural, Meng (23) y Palomino (24) hallaron leves cambios estructurales pero no hubo cambios en la expresión de los receptores endometriales. Ugocsai (26) reportó modificaciones más significativas pero las pacientes habían recibido dosis no usuales (cuatro a seis veces más elevadas que lo normal) de LNG. Con respecto a la adhesión del blastocisto a las células endometriales,Lalitkumar (20) realizóunestudioexperimental con células endometriales cultivadas y expuestas a LNG. Con respecto al grupo control, no observó diferencias en la adhesión de los blastocistos a las células. Dos estudios experimentales en ratas también evaluaron el efecto del LNG en la implantación de los blastocistos (13,25). Para ello les administraron LNG, las aparearon y posterior a las fechas probables de implantación sacrificaron a los animales de experimentación. Los dos estudios no observaron diferencias en el número de implantaciones en el endometrio con relación al control. Sin embargo, Shirley (25) describió que en el grupo que recibió una dosis más alta de LNG (5 mg) sí observó reducción significativa del número de implantaciones. La Tabla 2 escribe los resultados en el endometrio de los estudios realizados en humanos y animales con levonorgestrel. EFECTOS SOBRE LOS ESPERMATOZOIDES Tres artículos refieren resultados explícitos sobre efectos en los espermatozoides. Un artículo reporta Tabla 1. Artículos que evalúan los efectos del levonorgestrel en la ovulación. Autor (año) Tipo de estudio Dosis de levonorgestrel Participantes Estudios en humanos Tirelli A, et al. Administración de LNG en fase folicular: 26 Descriptivo 0,75 mg en dos mujeres, fase periovulatoria: 14, fase luteal: prospectivo dosis, cada 12 h 29 (2008) (17) Okewole IA, et Ensayo al. (2007) (15) clínico Grupo A (8 mujeres): administración 1,5 mg en dosis de LNG 3 días antes del día esperado unica de la ovulación. Grupo B (6 mujeres): administración un día antes. 51 mujeres que tuvieron contacto sexual Novikova N, et Descriptivo 1,5 mg en dosis no protegido entre los días -5 y 0 (día de la prospectivo unica al. (2006) (14) ovulación) Croxatto HB, et Ensayo clínico al. (2004) (8) En tres ciclos diferentes recibieron los dos 0,75 mg en dos esquemas de LNG y uno de placebo. 18 dosis, cada 12 mujeres recibieron la medicación cuando el horas y 1,5 mg folículo tenía un diámetro de 12-14 mm, 22 en dosis única con 15-17 mm y 18 con ≥ 18mm. Resultados evaluados 7 de 8 mujeres que tomaron LNG en los días 11 a 13 del ciclo menstrual tuvieron un ciclo anovulatorio sin elevación de LH y FSH Grupo A: postergación del pico de FSH y LH en 96-120 horas (p<0,05) con relación al ciclo pretratamiento. Grupo B: postergación en 24 horas (p>0,05). 17 mujeres recibieron LNG después del día 0 y se observaron tres embarazos (dentro de lo esperado según estimaciones). 34 mujeres recibieron LNG antes o en el día 0 y no se observaron embarazos (se esperaban cuatro embarazos según estimaciones) La ausencia de ruptura folicular o disfunción ovulatoria fue más frecuente (p<0,05) al recibir LNG que al recibir placebo cuando el folículo tenia un diámetro de 12-14 mm (dosis única) o de 15-17mm (dosis única o dos dosis). 225 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. Autor (año) Tipo de estudio Dosis de levonorgestrel Suárez VJ et al. Participantes Resultados evaluados Marions L, et al. (2004) (11) Los niveles de LH fueron menores en los ciclos Estudio Siete mujeres recibieron LNG y mifepristone 0,75 mg en dos que recibieron tratamiento que en los ciclos cuasi expedos días antes de la ovulación en ciclos dosis, cada 12 h control (p<0,01). En ninguno de los ciclos con rimental diferentes con un ciclo libre entre los dos. tratamiento se observó ruptura del folículo. Marions L, et al. (2002) (12) 12 mujeres recibieron cuatro tratamientos en ciclos diferentes separados por un ciclo libre. Estudio 0,75 mg en dos LNG fue administrado dos días antes de la cuasi expe- dosis, cada 12 ovulación en un ciclo y dos días después de rimental horas la ovulación en otro ciclo. Mifepristone fue administrado de forma similar. Durand M, et al. (2001) (9) Ensayo clínico Grupo A: 15 mujeres recibieron LNG el día 10 del ciclo menstrual. Grupo B: 11 mujeres cuando se detecto LH en orina. Grupo C: 11 0,75 mg en dos mujeres a las 48 horas de la detección de dosis, cada 12 h LH en orina. Grupo D: 8 mujeres en la fase folicular tardía. El ciclo previo no tratado de todas las mujeres fue el grupo control. En los ciclos con LNG administrado antes de la ovulación, los niveles séricos de LH no mostraron diferencias con los demás días (p=0,77); en los ciclos con LNG administrado después de la ovulación, el patrón de LH sérico fue similar a los ciclos control. 12 mujeres del grupo A no ovularon. Las otras tres mostraron alargamiento de la fase folicular con respecto al control (p<0,05), mientras que los grupos B, C y D no mostraron diferencias. Una mujer no ovuló, en cuatro se postergó Estudio 12 mujeres recibieron LNG antes o en el día 0,75 mg en dos significativamente el pico de LH; en ocho Hapangama D, cuasi expeque se detecto LH en la orina. Hubo ciclos dosis, cada 12 h las concentraciones de LH en la fase fueron et al. (2001) (10) rimental placebo. reducidas significativamente. Estudios en animales Estudio Ortiz ME, et al. 0,75 mg oral o cuasi expe(16) (2004) subcutánea rimental Muller AL, et al. (2003) (13) Estudio cuasi experimental 50 µg x kg inyectable Efecto en la fertilidad: 12 hembras con dos ciclos de tratamiento administrados muy cerca de la ovulación y dos más con placebo. Los tratamientos fueron administrados después del apareamiento en la fase periovulatoria. Efecto en la ovulación: seis hembras con dos ciclos de tratamiento administrados cuando el folículo era <5mm y dos ciclos cuando era ≥5mm; un ciclo adicional se trato con placebo con el folículo <5mm Efecto en la fertilidad: la tasa de embarazo fue idéntica en el grupo tratado y en el grupo control (54,2%). Efecto en la ovulación: en las hembras tratadas con un folículo <5mm, la ovulación se suprimió (4/12) o se atrasó (8/12); en las hembras tratadas con un folículo ≥5mm y las tratadas con placebo no hubo supresión ni atraso de la ovulación. Ratas hembras, dos a ocho por grupo Las hembras tratadas preovulatoriamente (diestrus) tuvieron una proporción menor de ovulación, 25%, que el grupo control, 88% (p=0,02). No hubo diferencias en la proporción de hembras ovulando entre el grupo que recibió tratamiento en la fase de crecimiento folicular (proestrus) que el grupo control. evidencia de la disminución del número de espermatozoides con el uso de levonorgestrel (28). Un estudio in vitro encontró que el LNG afecta directamente la velocidad curvilínea y lineal de los espermatozoides a dosis de 10 y de 100 ng. La velocidad promedio y lineal sólo fueron afectados por 100 ng/mL de LNG (29). 226 También se ha reportado que no hay diferencias significativas en la cantidad de espermatozoides recuperados del útero en las 24 y 48 horas después del uso de LNG y no se evidencian cambios en la reacción acrosómica (capacidad del espermatozoide en penetrar al óvulo) (27). Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. Efecto del levonorgestrel Tabla 2. Artículos que evalúan los efectos del levonorgestrel (LNG) en el endometrio. Autor (año) Tipo de estudio Dosis de levonorgestrel Participantes Resultados evaluados Estudios en humanos Con la administración oral se observo una disminución de la tinción de los receptores de progesterona (PR-A y PR-B) en epitelio glandular en relación a los controles (p=0,03) 8 mujeres en el grupo de adminis- pero no en el estroma endometrial o epitelio luminal, sin 0,75 mg oral por tración oral y 7 en el de administra- embargo no hubo cambios en la expresión de mRNA de 4 veces cada 24 ción vaginal; las mujeres tuvieron los PR. Se observó también un aumento la inmunoreactihoras vs 1,5 mg vía un ciclo control y uno o dos ciclos vidad del factor inhibitorio de leucemia, confirmado por el vaginal una vez con tratamiento. incremento de mRNA (p=0,03). No se observó cambios en los otros receptores endometriales. Con la administración vaginal no se observó ningún cambio en los receptores endometriales. Meng CX, et al. (2010) (23) Ensayo clínico Meng CX, et al. (2009) (21) Cultivos de células endometriales incu- Células endometriales cultivadas a Estudio in badas con proges- partir de las biopsias de endometrio vitro terona, mifepristone de 12 mujeres. o LNG Meng CX, et al. (2009) (22) Estudio observa- 1,5 mg vía oral. cional Nueve mujeres que concibieron después de usar LNG post ovulatorio y decidieron abortar; nueve mujeres embarazadas no expuestas fueron el control. Palomino WA, et al. (2009) (24) Ensayo clínico Lalitkumar PG, et al. (2007) (20) Cultivos de células endometriales incu- Células endometriales cultivadas a Estudio in badas con proges- partir de las biopsias de endometrio vitro terona, mifepristone de 12 mujeres. o LNG 1,5 mg en una dosis 14 mujeres esterilizadas recibieúnica vía oral y ron LNG por vía oral y 13 por vía vaginal vaginal. Las células expuestas a levonorgestrel, con respecto a las células control, no mostraron cambios en la expresión de los marcadores endometriales de receptividad estudiados: receptores de estrógeno, progesterona, andrógeno, factor inhibidor de leucemia, interleukina 1β, factor de crecimiento endometrial vascular, ciclooxigenasa 2, factor de necrosis tumoral α. No hubieron diferencias significativas en la expresión de receptores de estrógenos (ERα, ERβ), progesterona (PRB, PRA+B), andrógenos y Ki67, entre el grupo tratado y el grupo control. La evaluación histológica reveló pequeñas áreas de atrofia glandular y decidualizacion estromal intensa en sólo 3 de 12 biopsias en mujeres que tomaron LNG. A pesar de ello no se observaron cambios importantes en la reducción de la expresión de biomarcadores moleculares de receptividad del endometrio. LNG no afecta la adhesión de blastocitos en el constructo endometrial in vitro, comparado con los controles. Mifepristona inhibe la adhesión del blastocisto en constructo endometrial in vitro comparado con los controles (p<0,01). Durand M, et Ensayo al. (2005) (19) clínico Grupo 1: 8 mujeres recibieron LNG previo al pico de LH; grupo 2: 11 mujeres recibieron durante el pico En el grupo 1, los niveles séricos de glicodelina se elevaron 0,75 mg en dos dode LH; grupo 3: 11 mujeres recimás tempranamente y la expresión endometrial fue más sis, cada 12 horas bieron 48 horas después del pico débil en comparación con los otros grupos y el ciclo control. de LH. El ciclo previo de todas las participantes fue el ciclo control. Christow A, et Ensayo al. (2002) (18) clinico 8 mujeres recibieron levonorgestresl el dia LH+2, previo a una ciru- No se observó diferencias en la expresión de los receptores 0,75 mg en dos dogía de esterilización; ocho mujeres de estrógenos y de progesterona en las mujeres que recisis, cada 12 horas recibieron mifepristone; 8 mujeres bieron LNG en comparación con el grupo control. fueron el grupo control. Estudio Marions L, et cuasi al. (2002) (12) experimental 12 mujeres recibieron cuatro tratamientos en ciclos diferentes separados por un ciclo libre. LNG fue 0,75 mg en dos do- administrado 2 dos días antes de sis, cada 12 horas la ovulación en un ciclo y dos días después de la ovulación en otro ciclo. Mifepristone fue administrado de forma similar. Con el uso de LNG no hubo diferencias en la expresión de receptores endometriales (COX-1, COX-2, receptores de progesterona, integrinaα4 y β3) con relación al grupo control. Estudio Ugocsai G, et cuasi al. (2002) (26) experimental 0,75 mg vía oral en varias dosis (4 a 6 veces más alto que lo recomendado) Disminución notable de las células ciliadas endometriales durante la fase proliferativa y secretora en comparación con el grupo control. 3 mujeres que consumieron LNG en dosis altas de LNG y dos mujeres que no consumieron fueron el grupo control. 227 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. Autor (año) Tipo de estudio Durand M, et Ensayo al. (2001) (9) clínico Dosis de levonorgestrel Suárez VJ et al. Participantes Resultados evaluados 0,75 mg en dos dosis, cada 12 horas Grupo A: 15 mujeres recibieron LNG el día 10 del ciclo menstrual. Grupo B: 11 mujeres cuando se detectó LH en orina. Grupo C: 11 mujeres a las 48 horas de la detección de LH en orina. Grupo D: 8 mujeres en la fase folicular tardía. El ciclo previo no tratado de todas las mujeres fue el grupo control. Nueve muestras fueron excluidas por ser insuficientes. No hubo cambios significativos entre los tratados y las muestras de control en cualquiera de las parámetros estudiados (nº de glándulas por campo visual y por mm, edema estromal, % de tejido con edema estromal y arterias espirales por número de campos visuales) 50 µg x kg inyectable Ratas hembras, dos a ocho por grupo. No se observó diferencias significativas en el porcentaje de huevos fertilizados (75+/-14) en comparación con el grupo control (97+/-3.3). Así mismo, no se encuentra diferencia entre el número de embriones implantados en el grupo que recibió LNG 15,3 +/- 0,6 versus el grupo control 12,9 +/-0,8. 1,5 mg y 5 mg de LNG subdérmicos 10 ratas hembras en grupo de 1,5 mg, 15 en grupo de 5 mg y 22 en grupo placebo. En el grupo de 1,5 mg, no hubieron diferencias (p>0,05) en el número de implantaciones en útero, numero de fetos por hembra y resorciones por hembra embarazada con relación al grupo control en el grupo de 5 mg, no hubieron implantaciones uterinas (p<0,001). Estudios en animales Muller AL, et al. (2003) (13) Estudio cuasi experimental Shirley B, et al. (1995) (25) Estudio cuasi experimental DISCUSIÓN Esta revisión de la literatura proporciona evidencias sobre los efectos del LNG en la ovulación, el endometrio y sobre los espermatozoides mediante estudios que han utilizado diferentes métodos de investigación. El efecto sobre la ovulación es bastante claro y ha sido descrito por varios autores. Administrado el LNG en días previos a la ovulación, puede inhibir o retrasar la ovulación mediante la supresión de los picos de LH y FSH. Este parece ser el mecanismo principal pues, si es administrado durante la ovulación o después, la tasa de embarazos es similar que en aquellas que no lo recibieron. En el endometrio, los receptores de progesterona y otros no muestran variaciones en su concentración después de la administración de LNG. Un estudio in vitro con células endometriales humanas y estudios en animales evidencian que la adhesión de los blastocitos al endometrio no varía con la administración del LNG. También es descrito un efecto sobre los espermatozoides, encontrándose un menor número de espermatozoides en el útero y disminución de la velocidad, pero no se observó alteraciones en la capacidad de penetrar al óvulo. Hay varias revisiones publicadas con relación a este tema. Una revisión reciente (30) describe que la efectividad observada en ensayos clínicos es mayor que la esperada si el único mecanismo de acción fuera la inhibición de la ovulación, lo cual sugiere que podría haber otros mecanismos implicados. Sin embargo, hay posibles explicaciones a esta diferencia, principalmente 228 por el hecho que estos modelos de efectividad esperada se han elaborado sobre supuestos que necesitan ser validados. En cuanto a los efectos descritos en los diferentes estudios recopilados por la revisión mencionada, coincide en sus hallazgos con los nuestros. Otra revisión del tema (31) no encuentra evidencia que el LNG afecte la receptividad endometrial y propone que estudios sobre la eficacia clínica del LNG descartan un efecto posfecundación, ya que mientras mayor es el intervalo entre el coito y la administración del LNG, menor es la eficacia. Otra revisión publicada sobre el LNG (32) precisa que no hay efectos demostrables sobre las trompas de Falopio (no hay variación en la expresión de los receptores de estrógenos y progestágenos) ni sobre la etapa de la implantación (no hay alteración de los receptores endometriales y la eficacia del LNG es mucho menor comparada con métodos anti implantatorios como los dispositivos intrauterinos). Los autores postulan que en la etapa de la fertilización es posible que el LNG tenga algún efecto indirecto pues al ser administrada días antes del pico de LH produce concentraciones elevadas de glicodelina A, la cual puede inhibir la unión del espermatozoide y el óvulo. El uso del LNG como anticonceptivo oral de emergencia es cuestionado por la posibilidad que tenga un efecto abortivo. El aborto es definido como la pérdida del producto después de la implantación (4) y no hay evidencias que sugieran que el LNG pueda afectar la etapa de la implantación cuando es usado a las dosis convencionales. Los estudios en animales, los estudios in vitro, los estudios con biopsias endometriales y Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. los estudios de eficacia clínica no han encontrado diferencias entre el uso del LNG y los controles con respecto a las diferentes variables evaluadas sobre el efecto en la implantación. Los estudios revisados tienen ciertas limitaciones. En su mayoría, han tenido un pequeño número de participantes. Las variables evaluadas y las metodologías de medición son diferentes entre los estudios, lo cual hace difícil la acumulación de resultados. Sin embargo, estos diferentes enfoques y metodologías proporcionan una importante variedad de evidencias que se complementan entre sí. Una limitación de la presente revisión es que no ha sido posible examinar todas las bases bibliográficas existentes e información publicada en idiomas distintos a los especificados. Sin embargo, como ya hemos descrito, las revisiones publicadas sobre el LNG coinciden con nuestros hallazgos y conclusiones. El presente artículo actualiza los hallazgos de las anteriores revisiones y se focaliza sobre los efectos del LNG con el fin de poder evaluar si tiene algún riesgo de ser abortivo, ya que esto puede condicionar la limitación de su uso en las políticas públicas de salud. En conclusión, no existen evidencias sobre un posible efecto abortivo del levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia. Estudios con un número más grande de participantes podrían ayudar a confirmar esta observación. Consideramos que el levonorgestrel puede formar parte de una política pública de salud reproductiva y sexual basada en evidencias que permita a las usuarias tomar una decisión informada adecuada. Fuente de Financiamiento Instituto Nacional de Salud Conflictos de Interés Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés en la elaboración y publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Perú, Ministerio de Salud. Norma Técnica de Planificación Familiar (N.T. Nº 032-MINSA/DGSP-V.01). Lima: MINSA; 2005. 2. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Lima, INEI; 2005. 3. Alarcón G. ¿Cómo ‘desconectar’ la transmisión intergeneracional de la pobreza? El caso de las madres adolescentes en el Perú. Lima: INEI; 2006. 4. Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), Comité Para El Estudio de los Aspectos Éticos de la Reproducción Humana. Recomendaciones sobre Efecto del levonorgestrel temas de ética en Obstetricia y Ginecología hechas por el Comité para el estudio de los aspectos éticos de la reproducción humana de la FIGO. Londres : FIGO; 2009. 5. Perú, Ministerio de Salud. Plan nacional concertado de salud. Lima: MINSA; 2007. 6. Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Mujer, Salud y Desarrollo. Hoja informativa del Programa Mujer, Salud y Desarrollo sobre la Anticoncepción de Emergencia en las Américas. [Documento en internet] Washington DC, Organización Panamericana de la Salud. [fecha de acceso: 26 de febrero] Disponible en: http://www. paho.org/Spanish/AD/GE/emergencycontraceptionsp.pdf 7. Ministerio de Salud. Informe científico, médico y jurídico. Comisión de alto nivel -R.S.Nº007-2003-SA. Encargada de analizar y emitir informe final sobre la anticoncepción oral de emergencias (AOE). Lima, Ministerio de Salud; 2003. 8. Croxatto HB, Brache V, Pavez M, Cochon L, Forcelledo ML, Alvarez F, et al. Pituitary-ovarian function following the standard levonorgestrel emergency contraceptive dose or a single 0.75-mg dose given on the days preceding ovulation. Contraception. 2004; 70(6): 442-50. 9. Durand M, del Carmen CM, Raymond EG, Durán-Sánchez O, De la Luz Cruz-Hinojosa M, Castell-Rodríguez A, et al. On the mechanisms of action of short-term levonorgestrel administration in emergency contraception. Contraception. 2001; 64(4): 227-34. 10. Hapangama D, Glasier AF, Baird DT. The effects of periovulatory administration of levonorgestrel on the menstrual cycle. Contraception. 2001; 63(3): 123-29. 11. Marions L, Cekan SZ, Bygdeman M, Gemzell-Danielsson K. Effect of emergency contraception with levonorgestrel or mifepristone on ovarian function. Contraception. 2004; 69(5): 373-77. 12. Marions L, Hultenby K, Lindell I, Sun X, Stabi B, Gemzell DK. Emergency contraception with mifepristone and levonorgestrel: mechanism of action. Obstet Gynecol. 2002; 100(1): 65-71. 13. Muller AL, Llados CM, Croxatto HB. Postcoital treatment with levonorgestrel does not disrupt postfertilization events in the rat. Contraception. 2003; 67(5): 415-19. 14. Novikova N, Weisberg E, Stanczyk FZ, Croxatto HB, Fraser IS. Effectiveness of levonorgestrel emergency contraception given before or after ovulation--a pilot study. Contraception. 2007; 75(2): 112-18. 15. Okewole IA, Arowojolu AO, Odusoga OL, Oloyede OA, Adeleye OA, Salu J, et al. Effect of single administration of levonorgestrel on the menstrual cycle. Contraception. 2007; 75(5): 372-77. 16. Ortiz ME, Ortiz RE, Fuentes MA, Parraguez VH, Croxatto HB. Post-coital administration of levonorgestrel does not interfere with post-fertilization events in the new-world monkey Cebus apella. Hum Reprod. 2004; 19(6): 1352-56. 17. Tirelli A, Cagnacci A, Volpe A. Levonorgestrel administration in emergency contraception: bleeding pattern and pituitary-ovarian function. Contraception. 2008; 77(5): 328-32. 18. Christow A, Sun X, Gemzell-Danielsson K. Effect of mifepristone and levonorgestrel on expression of steroid receptors in the human Fallopian tube. Mol Hum Reprod. 2002; 8(4): 333-40. 229 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 222-30. Suárez VJ et al. 19. Durand M, Seppala M, Cravioto MC, Koistinen H, Koistinen R, González-Macedo J, et al. Late follicular phase administration of levonorgestrel as an emergency contraceptive changes the secretory pattern of glycodelin in serum and endometrium during the luteal phase of the menstrual cycle. Contraception. 2005; 71(6): 451-57. 27. Do Nascimento JA, Seppala M, Perdigao A, EspejoArce X, Munuce MJ, Hautala L et. al. In vivo assessment of the human sperm acrosome reaction and the expression of glycodelin-A in human endometrium after levonorgestrelemergency contraceptive pill administration. Hum Reprod. 2007; 22(8): 2190-95. 20. Lalitkumar PG, Lalitkumar S, Meng CX, Stavreus-Evers A, Hambiliki F, Bentin-Ley U, et al. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model. Hum Reprod. 2007; 22(11): 3031-37. 28. Espinos-Gomez JJ, Senosiain R, Mata A, Vanrell C, Bassas L, Calaf J. What is the seminal exposition among women requiring emergency contraception? A prospective, observational comparative study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007; 131(1): 57-60. 21. Meng CX, Andersson KL, Bentin-Ley U, GemzellDanielsson K, Lalitkumar PG. Effect of levonorgestrel and mifepristone on endometrial receptivity markers in a threedimensional human endometrial cell culture model. Fertil Steril. 2009; 91(1): 256-64. 29. Yeung WS, Chiu PC, Wang CH, Yao YQ, Ho PC. The effects of levonorgestrel on various sperm functions. Contraception. 2002; 66(6): 453-57. 22. Meng CX, Cheng LN, Lalitkumar PG, Zhang L, Zhang HJ, Gemzell-Danielsson K. Expressions of steroid receptors and Ki67 in first-trimester decidua and chorionic villi exposed to levonorgestrel used for emergency contraception. Fertil Steril. 2009; 91(4 Suppl): 1420-23. 23. Meng CX, Marions L, Bystrom B, Gemzell-Danielsson K. Effects of oral and vaginal administration of levonorgestrel emergency contraception on markers of endometrial receptivity. Hum Reprod. 2010; 25(4): 874-83. 30. Leung VW, Levine M, Soon JA. Mechanisms of action of hormonal emergency contraceptives. Pharmacotherapy. 2010; 30(2): 158-68. 31. Durand M, Larrea F, Schiavon R. Mecanismos de acción de la anticoncepción hormonal de emergencia: efectos del levonorgestrel anteriores y posteriores a la fecundación. Salud Publica Mex. 2009; 51(3): 255-61. 32. Saravi FD. Emergency contraception with levonorgestrel. Medicina (B Aires). 2007; 67(5): 481-90. 24. Palomino WA, Kohen P, Devoto L. A single midcycle dose of levonorgestrel similar to emergency contraceptive does not alter the expression of the L-selectin ligand or molecular markers of endometrial receptivity. Fertil Steril. 2009; Nov 10. [Epub ahead of print] 25. Shirley B, Bundren JC, McKinney S. Levonorgestrel as a postcoital contraceptive. Contraception. 1995; 52(5): 277-81. 26. Ugocsai G, Rozsa M, Ugocsai P. Scanning electron microscopic (SEM) changes of the endometrium in women taking high doses of levonorgestrel as emergency postcoital contraception. Contraception. 2002; 66(6): 433-37. Correspondencia: Víctor J. Suárez. Dirección: Cápac Yupanqui 1400, Lima 11, Perú. Teléfono: (511) 617-6200 Anexo: 2143 Correo electrónico: [email protected] ; [email protected] Visite los contenidos de la revista en: www.ins.gob.pe/rpmesp 230 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 231-36. revisión MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO: EXPERIENCIA PERUANA POR NIVELES DE PREVENCIÓN Hernán Málaga1 RESUMEN El presente artículo busca describir las principales medidas de prevención primaria y secundaria sobre accidentes de tránsito que vienen desarrollándose en Perú, considerando aspectos epidemiológicos propios de la experiencia peruana, como lo reportado en otros países. Se aborda lo a nivel de prevención primaria lo relacionado a la restricción horaria de expendio de bebidas alcohólicas, detección de conductores con alcoholemia positiva y el conductor elegido. En cuanto a prevención secundaria, se presenta los estudios de puntos negros y los barriles de contención de impacto, asimismo, una breve visión de los sistemas de atención pre hospitalaria en el caso de los traumatismos por accidentes de tránsito. Existe la necesidad de una mejor caracterización del problema, para establecer las políticas públicas saludables en lo concerniente a accidentes de tránsito, existe la necesidad de valoraciones basadas en evidencia científica y en estudios de evaluaciones económicas. Palabras clave: Prevención de accidentes, Accidentes de tránsito; Formulación de políticas; Consumo de bebidas alcohólicas; Perú (fuente: DeCS BIREME). ACTIONS AND STRATEGIES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ROAD TRAFFIC INJURIES: PERUVIAN EXPERIENCE BY LEVELS OF PREVENTION ABSTRACT This article aims to describe the main actions that are being developed in Peru for primary and secondary prevention of road traffic injuries, considering the epidemiological aspects that characterize the Peruvian experience, as reported in other countries. At the primary prevention level, it addresses issues related to the timing restriction of the sales of alcoholic beverages, detection of drivers with positive testing for alcohol in blood and the chosen driver. Regarding secondary prevention, the studies on black spots and the impact containment barrels are presented, also a brief overview of the pre-hospital care systems in the case of road traffic injuries. There is a need for better characterization of the problem, in order to establish healthy public policies regarding traffic accidents, there is a need for evidence-based reviews and studies of economic evaluations. Key words: Accident prevention; Accidents, traffic; Policy making; Alcohol drinking; Perú (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN De acuerdo con el Informe sobre la Situación Mundial sobre Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2007, ocurrieron en el Perú, 3510 muertos por accidentes de tránsito (78% varones) y 49 857 heridos, de los cuales, el 78% eran peatones, el 10% pasajeros, el 8% conductores de vehículos de cuatro ruedas, el 3% ciclistas y 1% otros (1). En Lima y Callao, se concentró el 70% de accidentes (2). el 57,2% de ellos choques, el 29,1% arrollamientos, el 3,5% caídas del vehículo y el 2,9% volcaduras. Dentro de esta misma investigación, se reportó que el exceso de velocidad, fue la principal causa del accidente, seguido de la imprudencia y la intoxicación alcohólica del conductor. La región con mayor número absoluto de accidentes fue Lima (61,39%), seguido de Callao (8,74%) y Arequipa (4,8%), observándose una correlación lineal positiva con el parque automotor estimado para cada región (3). En un estudios descriptivo sobre 529 567 accidentes de tráfico ocurridos entre enero de 2000 a diciembre de 2006 en el Perú, Loayza et al., estimaron una tasa de mortalidad de 12,1 por 100 000 habitantes; siendo El Perú ha decidido enfrentar el problema, a través de diferentes planes (4); sin embargo, a la fecha no contamos con evaluaciones objetivas de los mismos. Creemos, por tanto, adecuado revisar algunos aspectos relacionados 1 Médico Veterinario, Doctor en Salud Pública. Ex Representante de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud en Colombia, Paraguay y Venezuela. Miembro del Comité de Expertos en Accidentes de Tránsito convocado por el Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. Recibido: 03-03-10 Aprobado: 09-06-10 231 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 231-36. Málaga H con medidas de prevención de accidentes de tránsito y presentar algunas experiencias locales disponibles que puedan brindar un panorama global sobre la pertinencia de su aplicación y que sirvan como marco para sugerir políticas públicas que favorezcan un desarrollo global en materia de salud. Además, lo desarrollado en otros países son pautas válidas que merecen ser conocidas, dada su potencial replicación en nuestro país. Se presenta en primer lugar los niveles de prevención y una clasificación sugerida para las intervenciones preventivas para los accidentes de tránsito, luego se abordan algunas medidas realizadas en el país contrastándolas con lo reportado por otros países con esas mismas intervenciones, centrándonos en el nivel primario y secundario de prevención. NIVELES DE PREVENCIÓN Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO Los tres niveles de prevención caracterizados por Leavell y Clark (5) son el nivel primario, donde no se produce el problema; el secundario, donde se interviene con rapidez cuando el problema sucede y el terciario, donde se rehabilita; nos da una base para sistematizar las intervenciones propuestas y desarrolladas por el sector salud, donde la mayoría de intervenciones se han dado en el segundo nivel y se responsabiliza de todo en cuanto materia de rehabilitación; no obstante, recientemente se ha involucrado en actividades de prevención primaria como la detección e intervención breve (SBI, de sus siglas en inglés), donde se busca adquirir conciencia del riesgo de conducir bajo efectos del consumo de alcohol (6). Es importante remarcar el hecho que en los dos primeros niveles de acción, se necesita un enfoque multisectorial con participación activa de la sociedad civil (7). En ese sentido, el Estado usa su poder de restringir, dentro de los límites constitucionales, intereses privados, económicos y personales buscando conseguir con ello cambios de comportamiento y conducta a través de la educación (campañas de comunicación en salud), incentivos (impuestos y exoneraciones) y la fuerza de disuasión (castigo por conductas de riesgo), asimismo, por medio de leyes que busquen el requerimiento de diseño de productos más seguros (estándares de seguridad y regulaciones indirectas a través de sistemas limitantes) o que alteren la información (restricciones a la publicidad), afecten los aspectos físicos (planeación urbana y códigos de vivienda) y de negocios (inspecciones y licencias) (8). Por otro lado, la matriz de Haddon –que incluye los tres niveles de prevención y los conjuga con la triada epidemiológica– es otra herramienta relevante que nos ayuda a clasificar las intervenciones como se presenta en la Tabla 1, en una versión propuesta inicialmente por la OMS y modificada por el autor (9). MEDIDAS DE PREVENCIÓN PRIMARIA EN PERÚ Y EXPERIENCIA EXTRANJERA AL RESPECTO RESTRICCIÓN DE HORARIOS DE EXPENDIO DE LICOR (LEY ZANAHORIA) El establecimiento de restricciones a los horarios de expendio de licores se ha implementado en los distritos de Barranco, Breña, Rímac, Pueblo Libre, Lurín, La Victoria Tabla 1. Matriz de Haddon de prevención de accidentes (9). Fases Humanos Vehículo y equipo Antes del accidente Información. Actitudes. Buen control policial. SBI (detección e intervención breve). Luces. Frenos. Revisión de vehículos. Diseño de pistas: rampas de frenado. Inadecuado mantenimiento de vías. Deficiente diseño geométrico. Escasa o nula señalización (10). Obstáculos en las carreteras. Límites de velocidad establecidos. Restricción de horarios de expendio de bebidas alcohólicas (Ley zanahoria). Alternativas de recreación nocturna Accidente Buen funcionamiento de los sacos de aire. Uso del cinturón. Cinturones. Diseño protector. Barril de absorción y contención de impacto (BAFI). Post accidente Primeros auxilios. Central telefónica de emergencias. Riesgo de fuego. Fácil acceso al rescate. Facilidades en los caminos para el rescate. 232 Ambiente Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 231-36. Prevención de accidentes de tránsito y recientemente Carabayllo, en Lima Metropolitana, así como, el distrito de Asia, en la Provincia de Cañete; estrategia que se aplica basado en la alta incidencia de accidentes de tránsito asociado con la nocturnidad en estas áreas urbanas. Estudios desarrollados en distritos pertenecientes a la jurisdicción del Hospital Nacional Cayetano Heredia, también en Lima metropolitana, que incluye al distrito del Rímac conjuntamente con San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac e Independencia; han mostrado una mayor afluencia de pacientes por traumatismos causados por accidentes de tránsito en fines de semana y en horas de madrugada (11). Otro estudio llevado a cabo por el equipo de investigación del autor durante el año 2004, encontró una mayor frecuencia de accidentes de tránsito, agresiones y heridas por arma de fuego durante los días sábado, domingo y lunes; asimismo, lo que contrasta con los accidentes recreacionales, domiciliarios y laborales que se presentan en el resto de días, encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre las proporciones de ambos tipos de accidentes entre los lapsos de días propuestos, asimismo, el primer grupo ocurrió con mayor frecuencia en las primeras seis horas del día (00.00 a 06.00 h) (12). Ambas caracterizaciones estarían asociadas con la recreación con acceso a bebidas alcohólicas –fines de semana y horas de la madrugada–, por lo que su restricción de expendio horario podría disminuir la violencia, expresada en la incidencia de agresiones y accidentes de tránsito, recomendándose para la zona de influencia del hospital, excluyendo al Rímac donde ya se viene realizando. Taza de mortalidad (100 000 hab) Se han visto resultados alentadores en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, donde se produjo una disminución importante de la mortalidad por accidente de tránsito, como puede observarse en la Figura 1 (13). En la capital paraguaya, Asunción, una medida similar, produjo una reducción en la primera semana de aplicación de los heridos en accidentes de tránsito, pronunciada en los fines de semana, la que se mantuvo durante todo el 2004 (14). No obstante, en los casos de municipios con accidentabilidad diurna, la restricción de horarios de expendio, no necesariamente tiene efecto en la disminución de los accidentes de tránsito, esto fue observado, en el municipio de La Victoria, donde desde enero de 2007, se estableció una ordenanza, restringiéndose horarios de venta de licores hasta horarios que iban desde las 00.00 hasta las 03.00 horas, dependiendo del local de expendio y de los días de la semana (15,16). Los accidentes mortales de tránsito mostraron un comportamiento similar, antes y después de la intervención, producto probablemente de que en este distrito, los accidentes mortales, ocurren durante el día, no produciéndose, ni disminución, ni cambios en las horas de ocurrencia del problema. En la Tabla 2 se presenta la frecuencia de éstos en dos periodos, uno previo a la medida y otro posterior a ella. (17) Cabe mencionar que esta restricción, podría, en cierto grado, explicar el descenso de las agresiones, homicidios y suicidios, lo que correlacionó con la fracción de día de expendio de licores observados en La Victoria (18). Sin embargo, no se observó una reducción de los fallecidos en accidentes de tránsito, lo que podría deberse a que la mayoría de éstos no residen en ese distrito, aunque la presencia de alcohol en promedio y frecuencia fue mayor en los cadáveres de los fallecidos que no residen en La Victoria, pero que murieron en La Victoria. En base a lo expuesto, resulta absolutamente pertinente, ampliar el ámbito de aplicación de estas normativas a municipios vecinos que aún no lo implementan. Tabla 2. Distribución de frecuencia de accidentes mortales en los periodos 2005 a 2006 y 2007 a 2008 en el distrito de La Victoria, Lima, Perú (17). Hora de ocurrencia 30 25 2005 a 2006 2007 a 2008 n (%) n (%) 0-2 8 (7,1) 8 (6,5) 3-5 11 (9,7) 11 (8,9) 6-8 16 (14,2) 28 (22,6) 9-11 10 (8,8) 21 (16,9) 5 12-14 15 (13,3) 14 (11,3) 0 15-17 18 (15,9) 16 (12,9) 18-20 23 (20,4) 14 (11,3) 21-23 12 (10,6) 12 (9,7) Total 115 (100) 127 (100) 20 21,05 24,20 23,16 24,06 24,30 22,27 15 15,58 14,93 10 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 14,00 12,99 11,37 1999 2000 2001 Año Figura 1. Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Bogotá, 1991-2001(13). 233 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 231-36. DETECCIÓN DE CONDUCTORES CON ALCOHOLEMIA POSITIVA Existen varios estudios –incluso revisiones sistemáticas con metaanálisis– que evalúan la efectividad de las medidas dirigidas a reducir el número de conductores que en el pasado han manejado ebrios, considerando el número de horas de control, el periodo de intervención y los tipos de penalidad; lo que en promedio a mostrado una reducción entre el 7 y 9% de bebedores repetidores y accidentes relacionados con el alcohol (19). La detención al azar de conductores, para detectar personas bajo el efecto del alcohol, ha mostrado ser efectiva en la reducción de muertos y heridos en accidentes de tránsito, disminuyendo –dependiendo de los reportes– desde 8 hasta en 71%; aunque existen discusiones sobre cuánto tiempo, este tipo de medidas debe sostenerse y cuál es su real nivel de cumplimiento (20). En estados de Australia, el cumplimiento de las leyes de concentración aceptable de alcohol en la sangre de un conductor joven, de 20 años o menos, también ha sido evaluado, concluyéndose que al bajar el nivel de concentración, se disminuye el consumo en el primer año con licencia de conducir, ello originó una reducción de los accidentes y choques, mientras que la reducción se observó durante la noche. Uno de los estudios, comparó diferentes límites de concentración y encontró que, donde la medida era de nivel 0, la reducción fue del 22%, en estados con límite de 0,02%, la reducción promedio fue 17% y con límites de 0,04 a 0,06%, la reducción fue del 7% (21). En Brasil por Ley Federal 11 705 en el año 2008, se ha establecido el plan alcoholemia cero, por el cual se imponen severas multas para los conductores que manejan, bajo influencia del alcohol, obligándose a los establecimientos que comercian o venden bebidas alcohólicas a imprimir un recinto, avisando que ese hecho es criminal. Además, está prohibida, la venta de bebidas alcohólicas en lugares propios del dominio de las autopistas federales y en terrenos aledaños a éstas, que cuenten con acceso directo a la autopista, habiéndose fijado un límite de tolerancia de dos decigramos por litro de sangre para todos los casos (22). A esta ley se le ha denominado Ley Seca, que también ha establecido multas superiores al equivalente a los quinientos dólares americanos y la retención del vehículo, sumado a ello, la suspensión de la licencia de conducir por un año, para el conductor, el que puede ser arrestado, si la concentración de alcohol es mayor de 0,06 mg/L. Se observó que, en las semanas siguientes, se redujo en un 15% la atención a emergencias en el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a nivel nacional, y 234 Málaga H hasta de un 20% entre las capitales de algunos Estados y en siete ciudades importantes. Durante el primer mes ocurrieron 1 772 accidentes menos de lo esperado y después de dos meses una reducción del 13,6% de accidentes de tránsito con lesionados y un ahorro de 28 millones de dólares, habiendo informado los hospitales una reducción de la violencia familiar (23). En Japón, se implementó una ley para reducir el consumo de alcohol en los choferes (AID, del inglés Alcohol Impaired Driving), donde se disminuyó los límites de la prueba de aliento alcohólico de 0,25 a 0,15 mg/L, así como, la concentración en sangre permisible de 0,5% a 0,3%, se impusieron multas desde el equivalente a 425 a 4250 dólares americanos; el control de puntos a las licencias de conducir y la inclusión del barman y pasajeros dentro de la responsabilidad, más allá, del conductor solamente. El análisis binario estadístico se hizo comparando la serie previa a la ley entre enero de 1998 a mayo de 2002 frente al posterior a la ley entre junio de 2002 a diciembre 2004 –asumiéndose una distribución normal de las tasas mensuales– se obtuvo una reducción de la tasa anual del 20%, 23% y 32% de fallecimientos de conductores intoxicados por el alcohol u otras drogas, concluyéndose que las leyes establecidas habían tenido el efecto de disminuir la morbilidad y mortalidad por accidentes de tránsito. Aunque, como lo reconoce la policía de ese país, esta disminución se sustenta también en políticas, vías, ingeniería de vehículos, conductas del conductor, y un eficiente sistema nacional de emergencias médicas (24). EL CONDUCTOR DESIGNADO Es una política muy difundida en varias ciudades latinoamericanas, también ha sido evaluada, promoviéndose la admisión gratuita a los locales nocturnos y bebidas gaseosas gratis como incentivos; no se encontró suficiente evidencia de la efectividad de estos programas basados en establecimientos donde se consume licor (25). Empero, pensamos que es una estrategia recomendable, como el servicio ofrecido en Lima por algunas compañías de seguros que cuentan con choferes para trasladar a conductores con efectos del alcohol y, que se encuentren asegurados. Pero, no debiera aceptarse como patrocinador de ellas a compañías expendedoras de bebidas alcohólicas como sucede en una capital latinoamericana. OTRAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PRIMARIA El control de velocidad, el uso de cinturón de seguridad, el sistema de puntos establecido para conductores de Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 231-36. vehículos infractores, las multas de tránsito, entre otras intervenciones, vienen desarrollándose en nuestro país, las cuales no cuentan con evaluaciones objetivas a la fecha, por lo que se ha optado por prescindir de una descripción mayor en el presente artículo. Asimismo, el tópico de sueño y cansancio relacionado con los accidentes de tránsito, es de alto interés, pero ha sido desarrollado por otros autores dentro de este número. MEDIDAS EN PREVENCIÓN SECUNDARIA EN PERÚ Y EXPERIENCIA EN EL EXTERIOR Si bien es cierto, a este nivel, en nuestro país encontramos una menor cantidad de intervenciones concretas, estás se basan en dos aspectos fundamentales; las medidas son de atenuación de la gravedad de los accidentes y de atención de emergencia. Entre las primeras, es fundamental generar vías más seguras y menos letales, se ha descrito que muchos accidentes suelen presentarse el mal estado de éstas, debido a falta de adecuado mantenimiento, por un deficiente diseño geométrico, por obstáculos en las carreteras y por una escasa o nula señalización (10). ESTUDIOS DE PUNTOS NEGROS Y BARRILES DE CONTENCIÓN DE IMPACTO (BAFI) Un punto negro se denomina a un lugar donde han ocurrido al menos cuatro accidentes de tránsito durante un año, o una muerte por accidente de tránsito, los estudios de puntos negros, como los que se han realizado en Lima y Callao (2), son una condición de vital importancia para el establecimiento de barriles de contención de impacto. La implementación de BAFI, es una técnica que fue aplicada en el Municipio de Monterrey en México, a través de un Programa de Prevención de Mortalidad en Cruceros con Eje Estrecho –bifurcación de calles, con un divisor de eje estrecho o triangular– que instaló 250 BAFI en 45 cruceros cada año, significando una reducción en cinco años, entre cruceros no intervenidos con 14,2 ± 7,5 muertos por año frente a cruceros intervenidos con 0,8 ± 0,9 muertes por año (26). OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SECUNDARIA En nuestro medio, el uso y acceso a las líneas telefónicas exclusivas como el 105 de la Policía Nacional del Perú y el 116 de la Compañía de Bomberos, ha permitido un mejor acercamiento, aunque centralizado, del Servicio Unificado de Atención Inmediata que ubique la ambulancia y la emergencia hospitalaria más cercana para la atención en el acto. Prevención de accidentes de tránsito Al respecto, Bambarén muestra que es más costo efectivo el apoyo al mejoramiento del servicio que es prestado por policías y bomberos –en lo relacionado a la atención pre hospitalaria con el consecuente traslado de los heridos– ya que esta función ha estado a cargo, en un 70% de los casos, de estas entidades o de un familiar (27) . Corresponde, por tanto, al sector salud, la mejor atención de la emergencia a nivel hospitalario, y como estrategia de prevención terciaria, la mejor rehabilitación de las personas afectadas. CONCLUSIONES Existe la necesidad de una mejor caracterización del problema, para establecer las políticas públicas saludables en lo concerniente a accidentes de tránsito, por lo que urge el establecimiento de líneas de base que permitan evaluar las políticas a implantar, se recomienda, realizar valoraciones posteriores basadas en evidencia científica y en estudios de evaluaciones de evaluaciones económicas. Es de destacar que hasta la fecha, no se ha realizado en el Perú, ninguna evaluación, sobre el impacto de este tipo de medidas, en la incidencia de accidentes de tránsito, tanto de las estrategias nacionales como de las locales, con excepción de la investigación llevada a cabo en el distrito limeño de La Victoria (17). Fuente de Financiamiento Autofinanciado. Conflictos de Interés El autor declara no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. World Health Organization. Global status report on road safety. Geneva: World Health Organization; 2009. 2. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Consejo de Transporte de Lima y Callao. Mapa de puntos negros de los accidentes de tránsito. Lima: Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 2007. 3. Loayza M, Rojas, C, Cisneros, G, Salvador M, Boloarte J. Epidemiological characteristics of road traffic accidents in Peru, 2000-2006. En: Novena Conferencia Mundial sobre prevención de lesiones y promoción de la seguridad; Mérida 18 a 25 de marzo de 2008. 4. Alfaro-Basso D. Problemática sanitaria y social de la accidentabilidad del transporte terrestre. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 25 (1):133-37. 5. Aranda-Pastor J. Epidemiologia Universidad de los Andes; 1986. General. Mérida: 235 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 231-36. 6. Moyer A, Finney JW, Swearingen CE, Vergun P. Brief interventions for alcohol problems: a meta-analytic review of controlled investigations in treatment-seeking and nontreatment-seeking populations. Addiction. 2002; 97(3):27992. 7. Colomer RC, Álvarez-Dardet DC. Promoción de la salud: concepto, estrategias y métodos. En: Colomer RC, Álvarez-Dardet DC. Promoción de la salud y cambio social. Barcelona: MASSON; 2001. 8. Gostin LO. Public health ethics: tradition, profession and values. Acta Bioethica. 2003; 9(2):177-88. 9. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el Tránsito. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2004. 10. Glizer I. Epidemiologia. En: Organización Panamericana de la Salud. Prevención de accidentes y lesiones: Conceptos, métodos y orientaciones para países en desarrollo. Washington DC: OPS; 1993. 11. García F, Cieza J, Alvarado B. Características de las atenciones registradas por la policía en el servicio de emergencia de un hospital de Lima, 2001. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2005; 22(1): 71-75. Málaga H 17. Málaga H. Restricción de horarios de expendio de bebidas alcohólicas, (ordenanza municipal 008-7) y su posible relación con la violencia, en el periodo 2005-2008 en el municipio de La Victoria, Lima, Perú. [Tesis Doctoral] Lima: Facultad de Salud Pública y Administración, Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2009. 18. Cosser Ramírez CA. Características clínicas y epidemiológicas en los pacientes que ingresaron a la unidad de shock trauma del Hospital Nacional Dos de Mayo 2001-2002 [Tesis de segunda especialidad]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2005. 19. Wells-Parker E, Bangert-Drowns R, McMillen R, Williams M. Final results from a meta-analysis of remedial interventions with drink/drive offenders. Addiction. 1995; 90(7):907-26. 20. Peek-Asa C. The effect of ramdon alcohol screening in reducing motor vehicle crash injuries. Am J Prev Med. 1999; 16(1Suppl): 57-67. 21. Zwerling C, Jones M. Evaluation of the effectiveness of low blood alcohol concentration laws for younger drivers. Am J Prev Med. 1999; 16(1 Suppl): 76-80. 12. Cisneros G, Bambaren C, Málaga H, González M. Lesiones de causa externa en el municipio de San Martín de Porres. Lima-Perú. En: Novena Conferencia Mundial sobre prevención de lesiones y promoción de la seguridad; Mérida 18 a 25 de marzo de 2008. 22. Nagata T, Setoguchi S, Hemenway D, Perry MJ. Effectiveness of a law to reduce alcohol impaired driving in Japan. Inj Prev. 2008; 14(1): 19-23. 13. Acero, H. Ciudad y políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana – Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia, 2002. En Málaga H (Editor). Salud pública enfoque bioético. Caracas: Distribuidora Internacional de Literatura Médica DISINLIMED; 2005. 24. Gomez-Temporao J. Public health policies interface with private sector: The Brazilian experience. Brasilia: Minister of Health; 2008. 14. Municipalidad de Asunción, Organización Panamericana de la Salud. Plan municipal y proyecto de prevención de la violencia promoción de la convivencia ciudadana. Asunción: Organización Panamericana de la Salud; 2004. 15. Municipalidad de La Victoria. Normas para reglamentar la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito de la victoria, Ordenanza No.65-MDLV. Lima: Municipalidad de La Victoria; 2001. 16. Municipalidad de La Victoria. Dictan normas complementarias a la Ordenanza No.65-MDLV que reglamenta la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito. Lima: Municipalidad de La Victoria; 2007. 236 23. Brasil, Presidência da República, Casa Civil. Lei N.º 11.705, de 19 de junho de 2008. Brasilia: Casa Civil; 2008. 25. Ditter SM, Elder RW, Shults RA, Sleet DA, Compton R, Nichols J. Effectiveness of designated driver programs for reducing alcohol-impaired driving: a systematic review. Am J Prev Med. 2005; 28(5 Suppl): 280-87. 26. Arreola-Rissa C, Santos-Guzman J, Esquivel-Guzman A, Mock Ch, Herrera-Escamilla A. Barriles de absorción y contención del impacto: reducción de mortalidad por accidentes de tránsito. Salud Publica Mex. 2008; 50 (Supl.1):S55-S9. 27. Bambaren C. Accidentes de tránsito en el Perú: Un problema emergente en la salud pública. Lima: OPS; 2003. Correspondencia: Hernán Málaga Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42. revisión CANSANCIO Y SOMNOLENCIA DURANTE EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS CONDUCTORES INTERPROVINCIALES: EXPERIENCIA PERUANA Y PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS Jorge Rey de Castro1,2,3,a,b Edmundo Rosales-Mayor 1,2,3,b,c RESUMEN La información indica que los accidentes de tránsito causados por somnolencia o cansancio de los conductores de ómnibus son frecuentes en nuestro país. Un conductor que se duerme durante la conducción no puede realizar maniobras evasivas para evitar colisiones o despistes, siendo el resultado de este tipo de accidentes, gran número de víctimas y la destrucción de infraestructura. En este artículo se discute la información original publicada en Perú hasta la actualidad y plantea propuestas generales para enfrentar el problema. Palabras clave: Accidentes de tránsito; Trastornos por excesiva somnolencia; Privación de sueño; Conducción de automóvil (fuente: DeCS BIREME). TIREDNESS AND SLEEPINESS IN RURAL BUS DRIVERS DURING THEIR JOB PERFORMANCE: PERUVIAN EXPERIENCE AND PROPOSALS ABSTRACT The information indicates that the traffic accidents caused by bus drivers’ sleepiness or tiredness are frequent in our country. A driver that falls asleep while driving cannot perform evasive maneuvers in order to avoid crashes or getting off the track, being the result of this kind of accidents a great number of victims and infrastructure destruction. In this article we discuss the original data published in Peru up to date and make general proposals to face the problem. Key words: Accidents, Traffic; Disorders of excessive somnolence; Sleep deprivation, Automobile driving (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN Las publicaciones médicas extranjeras dan cuenta del cansancio y la somnolencia como causas de accidentes durante la conducción (1-5). Los conductores fatigados o somnolientos disminuyen progresivamente el nivel de atención y concentración durante el manejo y pierden capacidad de respuesta ante condiciones que exigen reacciones inmediatas cuando circulan por la ciudad o las carreteras. Pestañear y dormitar durante la conducción reflejan un nivel extremo de fatiga y deuda de sueño. Estos accidentes tienen altísima siniestralidad en términos de muertos, heridos y pérdidas materiales. La información foránea señala que entre 4 a 30 % de los accidentes en carreteras son producidos por el cansancio o somnolencia durante la conducción (1-2). No existe prueba diagnóstica para documentar que la somnolencia o el cansancio del conductor son las causas de un accidente. Por ello, indagar por las características del siniestro permite concluir que la somnolencia estaría involucrada en su origen. Según el informe de la National Sleep Foundation (NSF) (6) y el National Center for Sleep Disorders Research/ National Highway Traffic Safety Administration (NCSDR/NHTSA) (7) las características que rodean al escenario son: el accidente ocurre durante la noche generalmente entre las 00.00-7.00 horas y en horario vespertino entre las 13.00-15.00 horas, el conductor maneja solo, la unidad sale inadvertidamente de la ruta o invade carril contrario y, el conductor no deja huellas de haber intentado una maniobra evasiva para evitar la colisión. Centro de Trastornos Respiratorios del Sueño (CENTRES), Clínica Anglo Americana. Lima, Perú. Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. Grupo de Investigación en Sueño (GIS). Lima, Perú. a Médico neumólogo; b Magister en Medicina; Médico, Magister en Sueño. 1 2 3 Recibido: 19-02-10 Aprobado: 02-06-10 237 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42. De acuerdo a la información publicada por Planzer, la tasa de mortalidad en Perú debido a accidentes de tránsito fue 23 por 10 mil vehículos y ello nos ubicaría mundialmente en el cuarto lugar luego de Bangladesh, China y Sri Lanka (8) . Si calculamos esta misma tasa a partir del ranking de las primeras 50 empresas de ómnibus involucradas en accidentes de tránsito registrados el año 2008 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la tasa es 2145 muertos por cada diez mil ómnibus circulantes, siendo éstas cifras notoriamente alarmantes (9) . De otro lado, el Informe Defensorial 108 demuestra claramente la alta siniestralidad ocasionada por los accidentes de ómnibus interprovinciales, comparados con el total de accidentes registrados en la red nacional vial entre los años 2002 a 2005. De acuerdo con esta fuente, un accidente provocado por un ómnibus interprovincial causa 2,63 veces más heridos y 2,33 más muertos que el resto de las unidades (10). Rey de Castro J & Rosales-Mayor E por ejemplo, los trastornos respiratorios siendo el más conocido el síndrome de apnea - hipopnea del sueño, comportamientos que lleven a privación del sueño como trabajar de noche u otros trastornos del sueño como el jet lag o cualquier otra alteración del ciclo circadiano, el síndrome de piernas inquietas o el movimiento periódico de miembros. Y el segundo grupo que engloba a diversas condiciones médicas como traumas encefálicos, accidentes cerebro-vasculares, cáncer, enfermedades inflamatorias, encefalitis o condiciones neurodegenerativas o psiquiátricas, especialmente la depresión; asimismo, se incluye los efectos de ciertos medicamentos como las benzodiacepinas. LO ESTUDIADO EN PERÚ Una definición operacional de la somnolencia es la tendencia de la persona a quedarse dormido, también conocido como la propensión a dormirse o la habilidad de transición de la vigilia al sueño (12-14). Las causas de la excesiva somnolencia puede ser primarias o secundarias (14-15). Dentro de las causas primarias, o también conocidas como de origen central, se encuentran la narcolepsia, la hipersomnia idiopática y otras hipersomnias primarias poco frecuentes como el síndrome Kleine-Levin. La primera aproximación al tema tuvo su origen en la simple observación de los artículos periodísticos publicados en los diarios del país. Se trataba de accidentes de ómnibus de pasajeros en que las circunstancias que rodeaban al siniestro sugerían que el cansancio o la somnolencia del conductor podrían ser responsables del accidente o que en el texto del artículo, el periodista atribuía el accidente a dicha causa. El año 2001 implementamos una revisión de la base de datos del diario El Comercio, registrándose todos los accidentes de ómnibus ocurridos en las carreteras del país entre 1999-2000. Los artículos fueron clasificados como tipo A si el periodista afirmaba en el titular o texto del artículo que el conductor se quedó dormido o que se habría quedado dormido. Tipo B si el artículo periodístico describía al menos dos criterios altamente sugestivos de accidente causados por somnolencia o cansancio. Los criterios fueron: accidentes ocurridos entre las 01.00-06.00 horas o 13.00-15.00 horas, sin evidencia de maniobra evasiva, colisión frontal con otro vehículo, unidad invadió carril contrario, cayó a un barranco o colisionó con una edificación, conductor viajó sólo y jornada previa al accidente mayor de ocho horas. En el periodo mencionado, el diario El Comercio publicó 73 artículos dando cuenta de 112 accidentes; doce (11%) fueron de tipo A y 41 (37%) tipo B. Prácticamente la mitad de los siniestros desde la perspectiva periodística tuvieron alguna relación con el cansancio o somnolencia del conductor. Las unidades directamente involucradas fueron ómnibus 38 (34%) y camiones 31 (27%). Con todas las limitaciones que implica la sistematización de la información referida, estos resultados sugerían la existencia de accidentes en nuestras carreteras debido a la somnolencia o cansancio del conductor (16). Dentro de las causas secundarias podemos mencionar dos grandes grupos. El primero serían los trastornos que ocurren durante o relacionados con el sueño como El año 2001 implementamos un estudio cualitativo diseñado con la finalidad de conocer el estilo de vida de los conductores de ómnibus de pasajeros y la relación entre El MTC registra en su portal electrónico (11) las causas de los accidentes ocurridos en el país. El año 2008; exceso de velocidad, imprudencia del conductor, imprudencia del peatón y la categoría otros, ocasionaron accidentes en 30%, 26%, 9% y 18% de los casos, respectivamente (11) . Si bien es cierto la información corresponde al universo de accidentes y no está limitado a los provocados por ómnibus interprovinciales ¿Cuáles son los criterios para calificar un accidente? Al parecer no hay una definición clara y uniforme de los términos por lo que imprudencia del conductor y otros podrían corresponder a un cajón de sastre que esconde otras causas no identificadas. Esta observación tiene mayor trascendencia en la medida que estas constituyeron el 44% de las causas de accidentes. Por lo tanto, y de acuerdo con las estadísticas mencionadas, los accidentes debido al cansancio o somnolencia del conductor no existirían en el Perú. Nuestras investigaciones demuestran lo contrario. DEFINICIÓN Y CAUSAS DE SOMNOLENCIA 238 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42. somnolencia y accidentes de tránsito en la carretera Panamericana Norte. Empleamos la metodología cualitativa con tres grupos focales. Los conductores participantes laboraban en el terminal terrestre informal más grande de la República Peruana, ubicado en la zona norte de Lima, el Terminal de Fiori. La información obtenida indicó que los conductores realizaban jornadas prolongadas sin programación sistemática que permitiera un adecuado descanso, se alternaban desordenadamente turnos diurnos y nocturnos descansando un promedio de cuatro a cinco horas por día. Los conductores, luego de llegar al terminal terrestre, debían dedicarse a la limpieza de la unidad lo que prolongaba sus horas de labor y reducía el descanso. Empleaban una serie de maniobras para evitar quedarse dormidos; como: fumar, beber café, escuchar música, abrir la ventana para refrescarse, comer frutas, mojarse la cara, beber mezclas de alcohol con hoja de coca y mezclas de gaseosas a base de cafeína con café. Los conductores relataron eventos que reflejaban compromiso neurocognitivo durante la conducción como: desorientación geográfica, pérdida de memoria reciente y compromiso del juicio. Destacaron también compromiso de tipo motor asociado claramente al cansancio como dificultades para el cambio de marchas. Los conductores describieron eventos de microsueños que fueron expresamente identificados como espejismos, particularmente frecuentes en las horas de madrugada así como relatos de pestañeo durante la conducción. Todos los conductores que participaron en los grupos focales reconocieron que alguna vez se habían quedado dormidos durante la conducción y cuatro tuvieron experiencias de haber estado a punto de accidentarse (17-18). El mismo estudio permitió desentrañar condiciones de orden laboral deplorables. No hay sistematización ordenada en la programación de salida de los buses y muchas veces ello está sujeto al llenado de las plazas de pasajeros. No hay orden ni alternancia previamente establecida para los turnos día/noche. Se alternan dos conductores a lo largo de toda la ruta aproximadamente cada cuatro horas. El que descansa lo hace habitualmente en el maletero o portaequipaje del ómnibus. Este peligroso hábito se repite tanto cuando el vehículo está detenido en el terminal principal como durante su recorrido en ruta. Desafortunadamente el entorno informal es la regla más que la excepción lo que agrava el problema de forma considerable. El terminal y paraderos principales no disponen de áreas de descanso que garanticen comodidad, silencio y oscuridad requeridas para un buen dormir. Ningún conductor tenía beneficios sociales reconocidos como seguro médico y vacaciones. Finalmente, los conductores visitaban a sus familias entre cada 7 a 16 días (17-18). En marzo de 2002 fue realizado un estudio transversal, prospectivo, descriptivo y no probabilístico en conductores Cansancio y somnolencia en conductores interprovinciales de la misma terminal. Se encuestaron 238 conductores de una población total de 400. Se aplicó un cuestionario supervisado con 23 preguntas cuyo diseño fue construido a partir de las herramientas de McCartt et al. (19), National Sleep Foundation (20-21) y un cuestionario de uso clínico (22). El 47% de los encuestados dormían menos de siete horas diarias y 40% menos de seis. Al momento de la encuesta, el 31% de los conductores habían dormido menos de seis horas de las últimas veinticuatro. Hasta 80% de los participantes reconocieron que solían conducir más de cinco horas sin detenerse. El 56% había presentado cansancio durante la conducción desde “alguna vez” hasta “siempre”. La sensación de cansancio fue más marcada en la madrugada en el 65% y durante las tardes en 20% de los participantes. La tercera parte reconoció haber pestañeado y sentido cansancio durante la conducción. El estudio cuantitativo confirmó las maniobras utilizadas por los conductores para evitar quedarse dormidos durante su trabajo. La costumbre de dormir en el maletero fue confirmada en el 81% de los conductores, la mitad de los cuales lo hacía en el terminal o cuando alternaba con el segundo conductor durante el recorrido de la ruta. El 45% de los participantes admitieron haber tenido situaciones de casi accidente o haberse accidentado durante la conducción. Este informe documentó, por primera vez en el Perú, que los casi accidentes o accidentes reconocidos por los conductores entrevistados sucedieron preferentemente entre las 02.00 y 06.00 horas de la madrugada (23) (Figura 1). El análisis bivariado reveló relación estadísticamente significativa entre pestañeo y cansancio del conductor y la variable haber estado a punto de accidentarse o haber tenido un accidente. Los conductores opinaron que la principal causa de accidentes en el país fue el cansancio. En julio de 2007 Rosales E. et al. desarrollaron una encuesta similar en el Terminal Terrestre de Huancayo, provincia de Huancayo en la región de Junín en la sierra central de Perú (24), en la que participaron 100 conductores de una población total aproximada de 200. Los encuestados dormían en promedio 6,8 horas los días que trabajaban y 9,9 horas los días que no lo hacían. Las 24 horas previas a la encuesta 47% había dormido seis horas o menos y 26% conducía más de cuatro horas sin detenerse. El 98% de los participantes reconocieron que conducían de noche y tres de cada cuatro lo hacían cinco o más noches por semana. El 32% había presentado cansancio durante conducción y ello se había presentado principalmente durante la noche y la madrugada. El 17% había pestañeado y el 4% cabeceó durante la conducción. Como fuera descrito en el estudio del Terminal Fiori, el 65% de los conductores tiene la costumbre de dormir 239 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42. en el maletero del ómnibus. El 59% reconoció haber tenido algún accidente o situación de casi accidente. El 40% de los conductores que tuvieron esta experiencia, mencionó que la causa principal fue el cansancio. La hora aproximada del accidente o casi accidente fue muy similar al estudio realizado en el Terminal de Fiori, entre las 01.00 y 04.00 horas (Figura 1). En el análisis bivariado y multivariado, nuevamente se encontró que existía asociación significativa entre el cansancio, pestañeo y cabeceo durante la conducción con haberse accidentado o haber estado a punto de accidentarse. La mayoría de los encuestados (82%) opinaron que la causa principal de los accidentes en las carreteras del Perú era el cansancio. El año 2008, Liendo et al., desarrollaron un estudio en conductores de ómnibus interprovinciales con la finalidad de evaluar las diferencias entre empresas registradas en el MTC como formales frente a informales (25). Los autores definieron a priori criterios arbitrarios para calificar al conductor encuestado como formal o informal si cumplían con cinco normas pautadas en dos decretos supremos (26-27). De acuerdo con estos criterios el 11% de los conductores formales dormía menos de cinco horas al día, 63% trabajaba cuatro y más noches por semana, y las horas en la que se producían más eventos de accidentes o casi accidentes fue entre la 00.00 y 04.00 horas de la madrugada (Figura 1). Ninguna de estas variables tuvo diferencia estadísticamente significativa al ser comparadas con conductores informales (Figura 1). La información recopilada indica, contrariamente a los datos oficiales, que una proporción no precisada de ac- Rey de Castro J & Rosales-Mayor E cidentes de ómnibus en carreteras son causados por la somnolencia o cansancio del conductor. Las condiciones laborales de los conductores dejan mucho que desear, los horarios de trabajo no están debidamente sistematizados, no hay ambientes adecuados para el descanso lo que lleva a mala calidad, privación aguda y crónica del sueño. Los conductores de ómnibus interprovinciales trabajan cansados y somnolientos poniendo en peligro la vida y salud de sus pasajeros sin que medie intervención alguna de las autoridades para controlar el riesgo. Desafortunadamente, las sucesivas normativas planteadas por el MTC son letra muerta (26-27) y el escenario de la informalidad agrava tremendamente el problema. Es irresponsable y absolutamente fuera de sustento atribuir exclusivamente a los conductores la culpabilidad de los accidentes en las carreteras. La responsabilidad primaria pasa por todas las autoridades gubernamentales desde el ámbito legislativo, ejecutivo, judicial, control tributario y propietarios de las empresas de transporte. El Estado no debe dejar la iniciativa al caos, desorden e informalidad sino por el contrario ocupar el espacio y funciones que le corresponde. PROPUESTAS PARA DISMINUIR LA TASA DE ACCIDENTES EN LAS CARRETERAS DEL PERÚ Basados en la información existente hasta la actualidad tanto en el contexto local como internacional, planteamos distintas propuestas que pueden ser aplicadas a diferentes niveles (Tabla 1) Huancayo (Ref. 24) Fiori - Lima (Ref. 23) Conductores Formales (Ref. 25) Conductores Informales (Ref. 25) Figura 1. Hora en la que sucedieron los accidentes o casi accidentes de tránsito reportados por los conductores. 240 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42. A NIVEL DE INDIVIDUOS Es necesario diseñar intervenciones educativas con la finalidad de promover buenos hábitos de alternancia sueño-vigilia entre conductores, y hacerlos extensivos a los propietarios de las empresas de transportes (5-7). A NIVEL LABORAL Los turnos de trabajo de los conductores deben sistematizarse ordenadamente. No es recomendable conducir más de cuatro horas continuas ni debe propugnarse más de dos turnos de cuatro horas, cada uno en un periodo de 24 horas, en otras palabras, un conductor puede conducir hasta un máximo de ocho horas al día con un descanso de cuatro horas de por medio. La conducción durante la madrugada debe restringirse progresivamente y para el caso de los conductores que trabajan en turnos nocturnos deben hacerlo por un máximo de cuatro horas en toda la noche, promoviéndose Tabla 1. Resumen de las propuestas para disminuir la tasa de accidentes de tránsito debidos a la somnolencia o cansancio del conductor de ómnibus. A nivel de individuos • Promover buenos hábitos de sueño. A nivel laboral • No conducir más de cuatro horas continuas, y hasta un máximo de ocho horas en un período de 24 horas. • Restringir la conducción durante la madrugada. • Promover que los viajes se realicen en turno diurno. • Acondicionar habitaciones en las terminales que sirvan para el descanso de los conductores. No deben usarse bajo ninguna circunstancia las bodegas o maleteros. • El conductor no debe asumir la labor de la limpieza o mantenimiento de la unidad de transporte. • Proporcionar a los conductores las prestaciones sociales determinadas por ley dentro del contexto laboral formal. A nivel de instituciones • Formalización del sector transporte. • Incluir dentro de las estadísticas a la somnolencia o cansancio del conductor como causa de accidente como una categoría individual. A nivel de la comunidad científica • Extender la investigación sobre la somnolencia como causa de accidentes de tránsito a conductores de otros. tipos de transporte, sean estos particulares o públicos. Cansancio y somnolencia en conductores interprovinciales entre propietarios de ómnibus y entre pasajeros el uso de turnos diurnos para movilizarse entre los diferentes destinos del país y disminuir los viajes en turno nocturno que incluyan especialmente las madrugadas, ya que ello disminuiría la exposición al riesgo de accidentes durante las horas en las que el conductor tiende a estar más somnoliento y cansado (5-7). Bajo ninguna circunstancia los conductores deben dormir en las bodegas o maleteros y, por el contrario, las empresas de transportes deben acondicionar habitaciones en los terminales y a lo largo de la ruta, donde el conductor pueda dirigirse a descansar de inmediato una vez finalizado su recorrido. El conductor no debe asumir la responsabilidad de la limpieza o mantenimiento mecánico de la unidad una vez que arriba a su destino. Insistir con esta costumbre sólo reduce el periodo de descanso y sueño correspondiente. Dentro de un contexto laboral formal, se debe proporcionar a los conductores las prestaciones sociales que les corresponden de acuerdo a ley como son: seguro social, descansos programados, vacaciones, gratificaciones y jubilación. A NIVEL DE INSTITUCIONES La formalización de todas las empresas de transporte terrestre es imperativa y prioritaria, ello permitirá un adecuado control y aplicación de normas bajo la responsabilidad de las autoridades y el Estado en su conjunto que apunten a disminuir la alta tasa de siniestralidad en las carreteras de la República. ¿Por qué la somnolencia no aparece en las estadísticas oficiales del MTC?, es una pregunta que no podemos responder pero una indagación seria y sistematizada de la metodología empleada para la calificación de los accidentes debe ser motivo de investigaciones futuras. Debe dársele más importancia al trabajo de los peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y evitar que su participación se limite exclusivamente a accidentes que involucran muertes. La intervención del perito debe incluir un ítem sistematizado para calificar somnolencia o cansancio del conductor como causa probable del accidente. A NIVEL DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Recomendamos incentivar la investigación en el tema que debe ser extendida a conductores de ómnibus de pasajeros y camiones en el resto de la república. También deberá indagarse en conductores de microbuses, combis, taxis y automóviles particulares en las zonas urbanas. 241 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42. CONCLUSIÓN Promover el adecuado descanso de los choferes de ómnibus protegerá a los pasajeros del riesgo de morir o presentar secuelas motoras o neurológicas de por vida. Apuntemos a un objetivo concreto a partir de los hallazgos descritos: un conductor alerta y descansado garantiza más seguridad a los usuarios. Fuente de Financiamiento Autofinanciado. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflicto de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Horne JA, Reyner LA. Sleep related vehicle accidents. BMJ. 1995; 310(6979): 565-7. 2. Sagberg F. Road accidents caused by drivers falling asleep. Accid Anal Prev. 1999; 31(6): 639-49. 3. Mitler MM, Miller JC, Lipsitz JJ, Walsh JK, Wylie CD. The sleep of long-haul truck drivers. N Engl J Med. 1997; 337(11): 755-61. 4. Lyznicki JM, Doege TC, Davis RM, Williams MA. Sleepiness, driving, and motor vehicle crashes. Council on Scientific Affairs, American Medical Association. JAMA. 1998; 279(23): 1908-13. 5. Dement WC, Mitler MM. It’s time to wake up to the importance of sleep disorders. JAMA. 1993; 269(12): 1548-50. 6. National Sleep Foundation. Drowsy driving: detection and prevention. [Página en Internet] Washington DC, Estados Unidos de Norteamérica; 2010 [Actualizado 2010; Fecha de acceso: 01 de abril del 2010]. Disponible en: http:// drowsydriving.org/about/detection-and-prevention 7. National Center for Sleep Disorders Research and National Highway Traffic Safety Adminstration Expert Panel on Driver Fatigue and Sleepiness. Drowsy driving and automobile crashes: report and recommendations. Washington DC: National Heart, Lung, and Blood Institute National Center for Sleep Disorders Research; 1998. 8. Planzer R. La seguridad vial en la región de América Latina y el Caribe. Situación actual y desafíos. Santiago de Chile: Naciones Unidas - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 2006. 9. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ranking de empresas de transporte interprovincial de personas de ámbito nacional con el más alto índice de participación en accidentes de tránsito. Lima: Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 2008. 10. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 108. Pasajeros en riesgo: la seguridad en el transporte interprovincial. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008. 11. Ministerio de transportes y Comunicaciones. Perú: Número de accidentes de tránsito fatales y no fatales por año según causa 2000-2008. Lima, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 2009. 242 Rey de Castro J & Rosales-Mayor E 12. Roehrs T, Carskadon MA, Dement WC, Roth T. Daytime sleepiness and alertness. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, Editores. Principles and practice of sleep medicine. 4ta ed. Philadelphia: Saunders; 2005. p. 39-49. 13. Silber M. The investigation of sleepiness. Sleep Med Clin. 2006;1: 1-7. 14. Cluydts R, De Valck E, Verstraeten E, Theys P. Daytime sleepiness and its evaluation. Sleep Med Rev. 2002; 6(2): 83-96. 15. Pagel JF. Excessive daytime sleepiness. Am Fam Physician. 2009;79(5):391-6. 16. Rey de Castro J. Accidentes de tránsito en carreteras e hipersomnia durante la conducción. ¿Es frecuente en nuestro medio? La evidencia periodística. Rev Med Hered. 2003; 14(2): 69-73. 17. Rey de Castro J, Soriano S. Hipersomnia durante la conducción de vehículos ¿causa de accidentes en carreteras? A propósito de un estudio cualitativo. Rev Soc Peru Med Interna. 2002; 15(3): 142-49. 18. Soriano S, Rey de Castro J. Una aproximación a los choferes de omnibuses interprovinciales. Accidentes de tránsito y privación crónica del sueño en la carretera Panamericana. Antropológica. 2002 20(1): 231-46. 19. McCartt AT, Rohrbaugh JW, Hammer MC, Fuller SZ. Factors associated with falling asleep at the wheel among long-distance truck drivers. Accid Anal Prev. 2000;32(4):493-504. 20. Johnson EO. Sleep in America: 1999. Results from the Nacional Sleep Foundations 1999 Omnibus Sleep Poll. Washington DC: National Sleep Foundation; 1999. 21. National Sleep Foundation. 2002 “Sleep in America” poll: adult sleep habits. Washington DC: National Sleep Foundation; 2002. 22. Rey de Castro J, Vizcarra D. Síndrome apnea del sueño obstructiva: descripción clínica y polisomnográfica en 48 pacientes. Rev Soc Peru Med Interna. 1999;12(1):2-7. 23. Rey de Castro J, Gallo J, Loureiro H. Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus y accidentes de tránsito en el Perú: estudio cuantitativo. Rev Panam Salud Publica. 2004;16(1):11-8. 24. Rosales E, Egoavil M, Durand I, Montes N, Flores R, Rivera S, et al. Accidentes de carretera y su relación con cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus. Rev Med Hered. 2009;20(2):136-47. 25. Liendo G, Castro C. Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales con base en Lima, según condiciones laborales de la empresa de transportes [Tesis de Bachiller]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2009. 26. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Reglamento Nacional de Tránsito. Decreto Supremo 0332001-MTC de 24 de julio del 2001. Lima: MTC; 2001. 27. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Reglamento Nacional de Vehículo. Decreto Supremo 0582003-MTC de 07 de octubre del 2003. Lima: MTC; 2003. Correspondencia: Jorge Rey de Castro Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 243-47. simposio: accidentes de tránsito TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO EN PAÍSES EN DESARROLLO: AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DE ACCIÓN Cheng-Min Huang1,a, Jeffrey C. Lunnen1,b, J. Jaime Miranda2,3,c, Adnan A. Hyder1,d RESUMEN Los traumatismos causados por el tránsito son la principal causa de muerte en personas de 10-24 años a nivel mundial y representan alrededor del 15% de todas las muertes en varones. La carga de enfermedad de los traumatismos causados por el tránsito está distribuida de manera desigual entre los países pues la tasa de mortalidad más alta es ochenta veces superior a las más baja. Existe una clara desigualdad en el riesgo de ocurrencia de traumatismos causados por el tránsito, siendo notoriamente mayor en los países en desarrollo. Esta desigualdad se constituye como un reto mundial importante y se debe, aunque no sean los únicos factores, a muchas razones, incluyendo la rápida motorización y la pobre infraestructura. Este artículo hace énfasis en varios aspectos fundamentales cuya finalidad es informar a los programas diseñados para prevenir los traumatismos causados por el tránsito en los países en desarrollo, donde esta situación está más extendida. En primer lugar, la seguridad vial es un tema de desarrollo; en segundo lugar, los traumatismos causados por el tránsito constituyen un problema importante para la salud; en tercer lugar, los traumatismos causados por el tránsito pueden ser prevenidos mediante la implementación de medidas científicas adecuadas; en cuarto lugar, es necesaria la atención de emergencias hospitalarias y prehospitalarias; y, finalmente, la investigación en los traumatismos causados por el tránsito está relegada en los países de ingresos bajos y medios. Se discute además la repercusión de estos avances para el Perú. Palabras clave. Accidentes de tránsito; Países en desarrollo; Salud pública (fuente: DeCS BIREME). ROAD TRAFFIC INJURIES IN DEVELOPING COUNTRIES: RESEARCH AND ACTION AGENDA ABSTRACT Road traffic injury (RTI) is the leading cause of death in persons aged 10-24 worldwide and accounts for about 15% of all male deaths. The burden of RTI is unevenly distributed amongst countries with over eighty-fold differences between the highest and lowest death rates. Thus the unequal risk of RTI occurring in the developing world, due to many reasons, including but not limited to rapid motorization and poor infrastructure, is a major global challenge. This editorial highlights a number of key issues that must inform programs designed to prevent RTI in the developing world, where the epidemic is all the more insidious. Firstly, road safety is a development issue; secondly, road traffic injury is a major health issue; thirdly, road traffic injuries can be prevented by the implementation of scientific measures; fourthly, pre-hospital and hospital emergency care is needed; and fifthly, research on RTI is neglected in low-income and middle-income countries. The repercussion of such progress to Peru is also discussed. Key words. Accidents, traffic; Developing countries; Public health (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN Los traumatismos causados por el tránsito son la principal causa de muerte en personas de 10-24 años a nivel mundial y representan alrededor del 15% de todas las muertes en varones (1,2). La carga de enfermedad de los traumatismos causados por el tránsito está distribuida de manera desigual entre los países pues la tasa de mortalidad más alta es ochenta veces superior a la mas baja (3). Alrededor del 90% de traumatismos causados por el tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medios (4). Estos traumatismos causan muerte y discapacidad en varios grupos, incluyendo personas asalariadas, dejando a millones en la pobreza y a sus respectivas familias sin un soporte económico vital (5). Existe una clara desigualdad en el riesgo de ocurrencia de traumatismos causados por el tránsito, siendo notoriamente mayor en los países en desarrollo. Esta desigualdad se constituye en un reto mundial International Injury Research Unit, Department of International Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Baltimore, MD, USA. Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito, Salud Sin Límites Perú. Lima, Perú. 3 Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. a Médico, Magíster en Ciencias de la Salud; b Candidato a Magíster en Estudios de la Mujer; c Médico, Magíster y Doctor en Epidemiología; d Médico, Magíster y Doctor en Salud Pública. 1 2 Recibido: 19-02-10 Aprobado: 05-06-10 243 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 243-47. importante y se debe, aunque no sean los únicos factores, a muchas razones incluyendo la rápida motorización y la pobre infraestructura. La presencia de este reto, de una mayor vulnerabilidad vinculada con los traumatismos causados por el tránsito en países en vías de desarrollo, no necesariamente quiere indicar que la comunidad internacional se ha mantenido ajena a este desafío. En el año 2004, con la publicación del Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, y una sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada a abordar la seguridad vial en el mundo, demostró ser una pieza fundamental en reconocer a los traumatismos causados por el tránsito como una epidemia. Recientemente, en el año 2009, este reporte fue seguido por el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, elaborado por la OMS con el apoyo de la Bloomberg Family Foundation. Este último informe galvaniza esfuerzos para prevenir los traumatismos causados por el tránsito en 178 países, brindando una necesaria “línea de base” a nivel mundial (4). La OMS predice que las muertes vinculadas con los traumatismos causados por el tránsito aumentarán, debido al desarrollo económico, de 1,3 millones de personas en el año 2004 a 2,4 millones de personas en el año 2030 (6). Según el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, aproximadamente 90% de las muertes por traumatismos causados por el tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medios, que albergan únicamente el 48% de los vehículos del mundo (4). Las insuficiencias en el diseño y el mantenimiento de infraestructuras, en la aplicación de la ley, en la atención de los traumas, e inclusive en los sistemas de vigilancia, son notorias en estos países (4). Cabe señalar que en estos contextos el presupuesto financiero nacional para estos servicios es a menudo escaso. Este artículo hace énfasis en varios aspectos fundamentales que deberían informar a los programas diseñados para prevenir los traumatismos causados por el tránsito en el mundo en desarrollo, donde la epidemia está más extendida. En primer lugar, la seguridad vial es un tema de desarrollo; en segundo lugar, los traumatismos causados por el tránsito constituyen un problema importante para la salud; en tercer lugar, los traumatismos causados por el tránsito pueden ser prevenidos mediante la implementación de medidas científicas adecuadas; en cuarto lugar, es necesaria la atención de emergencias hospitalarias y prehospitalarias; y, finalmente, la investigación en los traumatismos causados por el tránsito está relegada en los países de ingresos bajos y medios. Se discute, además, la repercusión de estos avances para el Perú. 244 Huang CM et al. LA SEGURIDAD VIAL ES UN TEMA DE DESARROLLO La OMS, basada en evidencia sólida, promueve al menos cinco medidas clave para la prevención de los traumatismos causados por el tránsito: el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el uso de sistemas de retención (asientos especiales) para niños, el uso del casco en ciclistas y motociclistas, la implementación de leyes vinculadas con el consumo de bebidas alcohólicas durante la conducción de vehículos y, la reducción de los límites de velocidad máxima. Según la OMS, el riesgo de morir en un accidente se reduce en 61% si se usa correctamente el cinturón de seguridad y el uso obligatorio de sistemas de retención para niños puede reducir las muertes infantiles, hasta en 35%. El uso de casco reduce traumatismos craneales mortales y graves hasta en 45%. El cumplimiento, en todo el mundo, de leyes vinculadas con el consumo de bebidas alcohólicas durante la conducción de vehículos podría reducir las colisiones relacionadas con el alcohol en 20%. Y, por cada kilómetro que se reduce la velocidad promedio hay una reducción del 2% en el número de colisiones (7). De aplicarse estas medidas se reduciría significativamente el riesgo de resultar lastimado en una colisión de tránsito. Sin embargo, muchas veces la situación económica de la población representa un reto. En muchos países se ha descrito que mientras menor sea nivel socioeconómico de un individuo, mayor es el riesgo de sufrir un traumatismo vinculado con una colisión vehicular, se identifica así a la pobreza como un factor de riesgo importante (8,9). Consecuentemente, aquellas familias que sobreviven día a día tratando de satisfacer necesidades y prioridades básicas, no tendrán acceso a este tipo de intervenciones efectivas sin la ayuda nacional e internacional. Por otra parte, en los países de ingresos bajos y medios, las pérdidas ocasionadas por la muerte y discapacidad vinculada con los traumatismos causados por el tránsito pueden significar alrededor del 1-2% de su producto bruto interno (10). En términos absolutos, esto podría sumar alrededor de US$ 65 mil millones al año, que es más de lo que muchos países reciben en ayuda para el desarrollo. Si bien los programas de asistencia del extranjero apoyan a África, América Latina y Asia para reforzar sus infraestructuras, existe poco interés por adecuada planificación de los programas de seguridad vial a pesar de que estos podrían afectar potenciales ingresos provenientes del turismo, entre otras cosas. Por ejemplo, entre los años 2004 a 2006 se registraron 2361 muertes de ciudadanos de EE.UU. en el extranjero vinculadas con traumas, 50% de estas muertes ocurrieron en países del continente americano y, de estas, casi el 40%, fueron consecuencia de traumatismos causados por el tránsito (11). Invertir en el control de los traumatismos en el ámbito nacional puede transformar a los países de ingresos bajos y medios en lugares más seguros no sólo para los ciudadanos locales sino también para los extranjeros. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 243-47. LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO SON UN PROBLEMA IMPORTANTE DE SALUD Cada año más de 1,2 millones de personas mueren y hasta 50 millones de personas resultan heridas o discapacitadas por traumatismos causados por el tránsito. La OMS predice que los traumatismos causados por el tránsito se convertirán en la quinta causa de muerte en el año 2030. El Perú no es ajeno a este problema y recientemente los traumatismos causados por el tránsito han sido identificados como una causa importante de carga de enfermedad total en este país (12-14) . Los traumatismos causados por el tránsito son una amenaza para la salud mundial y para el desarrollo de las sociedades, por lo que el papel de los organismos de seguridad vial merece una atención especial. En la mayoría de los países existe la necesidad de contar con un organismo nacional que tenga suficiente financiamiento, personal adecuadamente entrenado y autoridad legal para recolectar información para evaluar y aplicar políticas de seguridad vial. Para ser efectivos, las políticas en seguridad vial en los países en desarrollo deben tener en cuenta las necesidades de todos los usuarios de las carreteras, sobre todo si se toman decisiones sobre la infraestructura, la planificación del uso de los terrenos y los servicios de transporte. LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO PUEDEN PREVENIRSE CON MEDIDAS BASADAS EN LA EVIDENCIA La prevención de los traumatismos en general se basa tradicionalmente en el fundamento teórico de la matriz de Haddon en el que el huésped, el vector y los factores ambientales interactúan causalmente antes, durante y después del evento (15). Dado que las enfermedades infecciosas y crónicas se pueden prevenir mediante la aplicación del modelo huésped-vector, creemos que la introducción de nuevas tecnologías y políticas eficaces reducirán los traumatismos causados por el tránsito. El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial (4) sugiere que las siguientes intervenciones pudieran ser implementadas: reduciendo la exposición al riesgo a través de políticas adecuadas de transporte y de uso de los terrenos, configurando la red de vial para la prevención de traumatismos causados por el tránsito, mejorando la visibilidad de los usuarios de las vías, promoviendo diseños de vehículos para prevención de lesiones, estableciendo y asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad vial y brindando atención luego de la colisión (10,16). Como punto de partida, intervenciones tales como la aplicación más estricta del uso obligatorio del cinturón de seguridad, el uso de sistemas de retención (asientos especiales) para niños, el uso del casco en ciclistas y Agenda de investigación y acción motociclistas, la implementación de leyes vinculadas con el consumo de bebidas alcohólicas durante la conducción de vehículos, y la reducción de los límites de velocidad máxima, tal y como ha sido indicado por la OMS, debe ser visto como un paquete comprensivo de intervenciones. Este paquete puede ser utilizado para promover el empoderamiento y la movilización de diversos agentes que podrían tener la función de mejorar la seguridad vial. Un aspecto clave para que estos esfuerzos den resultados es la implementación de estas medidas. Sin embargo, los distintos contextos locales pueden plantear retos adicionales importantes, de manera que dicho paquete de intervenciones puede no resultar suficiente. Por ejemplo, en el Perú, a pesar de la existencia de límites de velocidad y leyes nacionales sobre el consumo de alcohol y conducción de vehículos, el 78% de las muertes relacionadas con traumatismos causados por el tránsito recae en el grupo de los peatones, el porcentaje más alto en la región (4) . La seguridad vial no debería ser un privilegio que solamente gozan los usuarios de los vehículos. Mejores políticas e intervenciones basadas en evidencia sólida son esenciales para reducir los traumatismos causados por el tránsito en la mayoría de los “usuarios de vías públicas vulnerables” —los peatones— y los usuarios de los vehículos por igual. El reto planteado por contextos particulares no quiere decir que la evidencia disponible no es aplicable. Por el contrario, adicionalmente a la implementación sistemática, estos contextos acusan la necesidad de una generación de evidencia complementaria. Esta debería ser rigurosa, innovadora y adecuadamente sustentada, desde las fases de investigación hasta su implementación. Este proceso debe ser visto como una inversión cuya rentabilidad repercutirá en un conjunto de intervenciones locales adecuadas destinadas a mitigar la carga de los traumatismos causados por el tránsito. ES NECESARIA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DE EMERGENCIA La encuesta del Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la OMS mostró que 76% de los 178 países reporta alguna forma de sistema de atención prehospitalaria (4); sin embargo, la calidad de dichos sistemas no fue evaluada. Las diferencias observadas entre distintas regiones con relación a un desenlace más infortunado en aquellos pacientes que sufren traumas, pueden explicarse en parte por la falta de cirujanos capacitados, falta de personal de cuidados intensivos, por la presencia instalaciones médicas mal equipadas y por los servicios de emergencia y trauma desorganizados o inexistentes (17-20). La mejora en la atención de emergencia prehospitalaria no es una tarea fácil, sin embargo, varios estudios revelan que la atención de trauma prehospitalaria en países de ingresos medios, 245 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 243-47. puede ser mejorada con intervenciones de bajo costo, tal como ocurrió en México, por ejemplo (21). Es hora de que la comunidad mundial invierta en la atención de trauma y en la atención prehospitalaria como una estrategia clave para mejorar la seguridad vial. LA INVESTIGACIÓN EN TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO ESTÁ RELEGADA Desde el Día Mundial de la Salud en el año 2004, el número de trabajos científicos sobre los traumatismos causados por el tránsito aumentó en los países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el Lejano Oriente, el Medio Oriente y Europa. Sin embargo, en América Latina se observa una tendencia opuesta: la proporción de artículos publicados sobre traumatismos causados por el tránsito disminuyó en 49% desde el año 2004 (22). Los países en desarrollo no sólo deberían tratar de reducir el número de traumatismos causados por el tránsito, fomentando la conducción de investigación sólida. Además, deberían también publicar dichas investigaciones para contribuir, de esta manera, con la masa de conocimiento mundial. Para ello, tanto los actores internacionales como las instituciones locales públicas y privadas, deben garantizar el apoyo adecuado para la generación de evidencia local. El desarrollo de medidas efectivas de prevención de los traumatismos causados por el tránsito depende de información confiable y detallada acerca de las incidencias y los desenlaces de mecanismos específicos de los distintos tipos de trauma. La escasez de datos de vigilancia en los países en desarrollo conlleva a una subestimación de la magnitud del problema. De hecho, en el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la OMS (4) sólo 22% de los países tenía información sobre la magnitud del problema de los traumatismos causados por el tránsito, los costos que estas lesiones ocasionan para el sector salud o para la economía nacional, así como datos necesarios para vigilar y evaluar adecuadamente las intervenciones puestas en marcha. Los sistemas de vigilancia en los países de ingresos bajos y medios podrían mejorarse de manera sustancial con inversiones selectivas (20). Una actualización de los sistemas preexistentes, tales como datos de la policía, reportes de atención e internamiento en hospitales y los registros de mortalidad, podrían ser también efectivos. PROGRESOS Y REPERCUSIÓN PARA EL PERÚ Es crucial que los esfuerzos para llevar a cabo investigaciones, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, se amplíen en los países en desarrollo, teniendo en cuenta las especificidades de los contextos regionales. Investigación indispensable 246 Huang CM et al. lo conforman la evaluación de los conocimientos, las actitudes y los comportamientos por parte del público; el establecimiento de prioridades regionales; la evaluación de costo-efectividad de las distintas intervenciones y la evaluación de las prácticas de atención hospitalaria existentes. Los grupos que vienen desarrollando o iniciando investigación en el tema deben ser reforzados y fortalecidos, y los investigadores locales deben ser alentados a compartir sus conocimientos a nivel internacional a fin de poder combatir la epidemia de traumatismos causados por accidentes de tránsito alrededor del mundo. Además, los responsables de las políticas de salud deben establecer vías de comunicación con otros actores relevantes. Dos interesantes iniciativas locales merecen ser destacadas en el Perú; en primer lugar, el Ministerio de Salud realizó importantes progresos mediante el establecimiento, en el año 2004, de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito (ESNAT) (23) , similar a las de tuberculosis y de VIH/SIDA. A pesar de las limitaciones en su financiamiento, la ESNAT ha establecido un canal de intercambio entre varios actores locales, incluyendo varios sectores, entre ellos, policía, transporte, organizaciones no gubernamentales, organizaciones técnicas internacionales, proveedores de salud públicos y privados, entre otros. Aunque loable, persisten aún desafíos importantes relacionados, sobre todo, con identificar las estrategias más apropiadas para vincular e integrar efectivamente a aquellos tomadores de decisión de otros sectores, particularmente de los Ministerios de Economía y de Transportes. En segundo lugar, la reciente identificación de las prioridades nacionales para la investigación en salud también ha sido importante. Aunque este ejercicio ha sido repetido recientemente de una manera más participativa, en el año 2007 el Instituto Nacional de Salud del Perú esbozó las prioridades de investigación a nivel nacional (24) , y, sobre todo, asignó financiamiento para llevar a cabo investigaciones en aquellas áreas identificadas como relegadas. Los traumatismos causados por el tránsito fueron seleccionados como una de esas áreas y, en el año 2009, se estableció el Programa de Investigaciones en Accidentes de Tránsito con financiamiento por un año (25) . Este liderazgo en el tema, originado desde el sector salud, necesita ser protegido, apoyado, sostenido y mejorado para asegurar su presencia y constancia en el tiempo y, puesto que tendrá impacto a corto, mediano y largo plazo en el progreso del área de los traumatismos causados por el tránsito en el Perú. En América Latina, la mayoría de los países tienen leyes, al menos formuladas, sobre límites de velocidad, conducir en estado de ebriedad, uso de cascos, uso de cinturón de seguridad y de asientos especiales para niños. Sin embargo, carecen del poder para asegurar el cumplimiento efectivo de dichas leyes (4). Asimismo, existe una gran variabilidad, de manera que las altas incidencias de traumatismos causados por el Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 243-47. tránsito seguirán marcando a la región. Como un tema de investigación, los investigadores deben apuntar a mejorar su comprensión de la dinámica entre pobreza y desigualdad como determinantes importantes de salud. El entender esta dinámica local resultará en la formulación de las políticas más adecuadas orientadas a remediar los traumatismos causados por el tránsito (26). Agenda de investigación y acción 12. Velásquez A. La carga de enfermedad y lesiones en el Perú y las prioridades del plan esencial de aseguramiento esencial. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009; 26(2): 222-31. 13. Velásquez A. Análisis del estudio de carga de enfermedad en el Perú, MINSA-2004 y propuesta metodológica para el ajuste con datos nacionales de morbilidad. Lima: Promoviendo alianzas y estrategias, Abt Associates Inc.; 2006. AGRADECIMIENTOS 14. Perú, Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología. Estudio de carga de enfermedad en el Perú-2004. Lima: MINSA, DGE; 2006. Nuestro agradecimiento a Ricardo Vásquez Orellana por su apoyo editorial en la elaboración de este manuscrito. 15. Haddon W. Advances in the epidemiology of injuries as a basis for public-policy. Public Health Reports. 1980; 95(5): 411-21. Fuente de Financiamiento 16. World Health Organization. Road traffic injury prevention: training manual. Geneva: WHO; 2006. JJM fue el investigador principal del Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito (PIAT), financiado por el Instituto Nacional Salud de Perú y ejecutado por la ONG Salud Sin Límites Perú. Conflicto de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Patton GC, Coffey C, Sawyer SM, Viner RM, Haller DM, Bose K, et al. Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis of population health data. Lancet. 2009; 374(9693): 881-92. 2. Murray CJ, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global Burden of Disease Study. Lancet 1997; 349(9061): 1269-76. 3. Kobusingye OC. Violence and injuries: What Africa should do. African Health Monit. 2008; 8(1): 37-40. 4. World Health Organization. Global status report on road safety: time for action. Geneva: WHO; 2009. 5. World Health Organization. The injury chart book: A graphical overview of the global burden of injuries. Geneva: WHO; 2002. 6. World Health Organization. The global burden of disease: 2004 update. Geneva: WHO; 2008. 7. World Health Organization. 10 facts about road safety: fact file [Página en Internet]. Geneva: WHO; 2009. [Fecha de acceso: junio 2009] Disponible en: http://www.who.int/ features/factfiles/roadsafety/en/. 17. Arreola-Risa C, Mock C, Vega Rivera F, Romero Hicks E, Guzman Solana F, Porras Ramirez G, et al. Evaluating trauma care capabilities in Mexico with the World Health Organization’s Guidelines for Essential Trauma Care publication. Rev Panam Salud Publica. 2006; 19(2): 94-103. 18. Mock C, Kobusingye O, Anh le V, Afukaar F, ArreolaRisa C. Human resources for the control of road traffic injury. Bull World Health Organ. 2005; 83(4): 294-300. 19. Mock C, Nguyen S, Quansah R, Arreola-Risa C, Viradia R, Joshipura M. Evaluation of trauma care capabilities in four countries using the WHO-IATSIC Guidelines for Essential Trauma Care. World J Surg. 2006; 30(6): 94656. 20. Mock C, Quansah R, Krishnan R, Arreola-Risa C, Rivara F. Strengthening the prevention and care of injuries worldwide. Lancet. 2004; 363(9427): 2172-79. 21. Arreola-Risa C, Mock CN, Lojero-Wheatly L, de la Cruz O, Garcia C, Canavati-Ayub F, et al. Low-cost improvements in prehospital trauma care in a Latin American city. J Trauma. 2000; 48(1): 119-24. 22. Borse NN, Hyder AA. Call for more research on injury from the developing world: results of a bibliometric analysis. Indian J Med Res. 2009; 129(3): 321-26. 23. Perú, Ministerio de Salud. Estrategia Nacional de Accidentes de Tránsito [Página en Internet]. Lima: MINSA; 2009 [Fecha de acceso: 1 de junio de 2010]. Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/portada/est_san/accidentes.htm. 24. Instituto Nacional de Salud. Prioridades de investigación en salud en el Perú: análisis del proceso. Lima: INS; 2007. 8. Hyder AA. Road safety is no accident: a call for global action. Bull World Health Organ. 2004; 82(4): 240. 25. Instituto Nacional de Salud. Programa de Investigacion en Accidentes de Tránsito. [Página en Internet]. Lima: INS; 2009 [Fecha de acceso: 1 de junio de 2010]. Disponible en: http://www.ins.gob.pe/insVirtual/ins/ investigacionEnSalud/InvestigacionesFinanciadasINS/ programasInvestigacionAccidentesTransito.asp. 9. Nantulya VM, Reich MR. The neglected epidemic: road traffic injuries in developing countries. BMJ. 2002; 324(7346): 1139-41. 26. Caceres CF, Mendoza W. Globalized research and “national science”: the case of Peru. Am J Public Health. 2009; 99(10): 1792-98. 10. Peden M, Scurfiled R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004. 11. Tonellato DJ, Guse CE, Hargarten SW. Injury deaths of US citizens abroad: new data source, old travel problem. J Travel Med. 2009; 16(5): 304-10. Correspondencia: Adnan A. Hyder, MD MPH PhD Dirección: 615 North Wolfe Street, Suite E-8132, Baltimore, Maryland, 21205, USA Teléfono: +1-410-955-3928, Fax +1-410-614-1419 Correo electrónico: [email protected] 247 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 248-54. simposio: accidentes de tránsito REDUCIENDO EL TRAUMA Y LA MORTALIDAD ASOCIADA A LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LOS PEATONES EN EL PERÚ: INTERVENCIONES QUE PUEDEN FUNCIONAR D. Alex Quistberg1,2,a, J. Jaime Miranda3,4,b, Beth Ebel1,2,5,c RESUMEN Los peatones peruanos se constituyen como el grupo que sufre la mayor proporción de fatalidades causadas por los accidentes de tránsito en el mundo. El año 2009 los peatones fueron involucrados en 27% de los accidentes de tránsito en el Perú. Este es un problema significativo para la salud pública del país, pues tiene repercusiones económicas importantes. En este artículo se revisa la evidencia disponible para algunas intervenciones implementadas en otros países y enfocadas a la prevención de los atropellos, las que podrían funcionar bien en Perú. De manera consistente, la implementación de intervenciones tales como el calmar el tráfico en áreas específicas a través de reductores de velocidad (“rompemuelles”), minirotondas (“óvalos”), mejor alumbramiento, calles unidireccionales, desvíos y bloqueos de las calles, tiene una fuerte evidencia en reducir las lesiones y fatalidades en los peatones. Otras intervenciones vinculadas con actividades de educación y hacer cumplir las leyes, podrían tener una función en contextos muy específicos, sin embargo, diseñar y modificar el medio ambiente físico se constituye como una de las intervenciones más importantes. Palabras clave: Accidentes de tránsito; Prevención de accidentes; Legislación; Salud pública; Perú (fuente: DeCS BIREME). REDUCING PEDESTRIAN DEATHS AND INJURIES DUE TO ROAD TRAFFIC INJURIES IN PERU: INTERVENTIONS THAT CAN WORK ABSTRACT Pedestrians in Peru are the victims of the greatest proportion of road traffic fatalities in the world. In 2009, pedestrians were involved in 27% of road traffic incidents in Peru. This is a significant public health problem in Peru and it has important economic effects as well. We review the evidence for some of the solutions and interventions implemented in other countries that may work well in Peru to confront this problem via preventing pedestrian-vehicle incidents. Most importantly, deploying interventions such as area-wide traffic calming through speed bumps, roundabouts, better lighting, one-way streets, detours, and blocking some roads has the strongest evidence for reducing injuries and fatalities in pedestrians. Other interventions related to education and enforcement may have a role as well in very specific contexts, but overall designing and modifying the built environment is the most important intervention. Key words: Accidents, traffic; Accident prevention; Legislation; Public health; Peru (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN El año 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el reporte “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción” (1) . A nivel mundial, para el año 2008, los peatones peruanos se constituían como los que sufrían la mayor proporción de fatalidades causadas por los accidentes de tránsito (1). Según las cifras de la Policía Nacional del Perú, los peatones estuvieron involucrados en 27% de los 86 026 accidentes de tránsito registrados en el Perú en el año 2009 (2). Por otra parte, un informe de la Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao publicado en el año 2009 señaló que 32% de los atropellados en Lima Metropolitana y el Callao fueron menores de 18 años de edad y, 31% de los atropellados que murieron fueron mayores de 60 años (3). Department of Epidemiology, School of Public Health, University of Washington. Seattle, Washington, EEUU. Harborview Injury Prevention & Research Center, University of Washington. Seattle, Washington, EE.UU. 3 Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito, Salud Sin Límites Perú. Lima, Perú. 4 Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 5 Department of Pediatrics, School of Medicine, University of Washington. Seattle, Washington, EEUU. a Magíster en Salud Pública; b Médico, Magíster y Doctor en Epidemiología; c Médico Pediatra, Magíster en Salud Pública y Magíster en Economía. 1 2 Recibido: 19-02-10 248 Aprobado: 28-04-10 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 248-54. Intervenciones para proteger a los peatones Tabla 1. Matriz de Haddon y las lesiones y fatalidades de los peatones. Peatón Vehículo Social Tipo de vehículo Diseño de vehículo Capacidad de frenado Neumáticos Físico Respeto al peatón Cumplimiento de leyes de tránsito Normas de comportamiento Alumbrado público Densidad de tráfico Densidad peatonal Tiempo en el día Señalización Disminución de tráfico Pavimento Ambiente construido seguro Mal diseño de vías Preacontecimiento Demográficos Intoxicación Uso de celular Distracciones Cruce de calles Acontecimiento Negligencia Imprudencia Distracción Capacidad reactiva Huir luego de chocar Momento Fuerza de impacto Parte que golpea Conocimientos de primeros auxilios Hospital más cercano Servicio médico de emergencia Facilidades de cuidados de emergencias Postacontecimiento Capacidad de recuperación Recuperación Gravedad del impacto Aseguramiento en salud Rehabilitación Rehabilitación Adaptado de CW Runyan (4,5). Este es un problema que requiere la atención, apoyo y trabajo de aquellos responsables e involucrados con la salud pública, de los prestadores de servicios de salud y cuidado médico, de los ingenieros y diseñadores de las vías de transporte, así como de los representantes del gobierno. A la fecha, se han puesto en práctica muchas soluciones que, potencialmente, podrían implementarse y desarrollarse en el Perú para mejorar la seguridad vial de los peatones. Tomando como base la experiencia procedente de países desarrollados, este artículo tiene por objetivo revisar la evidencia vinculada con las intervenciones orientadas a la prevención de atropellos ―con un énfasis en su impacto en los peatones― y sus potenciales aplicaciones en el Perú. Conocer y entender las causas de los atropellos en el Perú es fundamental para aproximarse al problema. En las décadas de los años 60 y 70 el Dr. William Haddon, el primer director de la Administración Nacional de Seguridad de Transportes de Carreteras de los Estados Unidos (National Highway Transportation Safety Administration), describió un esquema ―muy utilizado desde entonces― para desarrollar medidas preventivas o para tratar a las lesiones provocadas por los accidentes de tránsito; mundialmente conocida como la matriz de Haddon (Tabla 1); se compone de tres filas (preacontecimiento, acontecimiento y postacontecimiento) y de cuatro columnas (individuo, vector, medioambiente social, y medioambiente físico) (4,5). El modelo típico para entender las lesiones provocadas por un accidente de tránsito, permitiendo conceptualizar la interrelación entre estos elementos, se muestra en la Figura 1 (6). Analizando la matriz de Hadddon se desprende que, para establecer acciones en términos de prevención de lesiones vinculadas a los accidentes de tránsito resulta necesario enfocarse principalmente en modificar los factores de la primera fila (preacontecimiento) y también algunos de la segunda fila (eventos). Según la experiencia de los Estados Unidos, para la prevención de las lesiones por accidentes de tránsito existen tres enfoques tradicionales, comúnmente referidos como las tres E: educación, hacer cumplir las leyes e ingeniería (Education, Enforcement y Engineering). Nivel Individual Nivel del Medio Ambiente Nivel Individual Uso de las tierras vecinal y el medio ambiente físico Características del chofer/vehículo Medio ambiente de la calle/sitio Características del Peatón Atropello Figura 1. Modelo de factores relacionados con la seguridad vial de los peatones (6). 249 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 248-54. MODIFICACIÓN DE ATRIBUTOS INDIVIDUALES: CENTRÁNDOSE EN EL PEATÓN En la experiencia de los Estados Unidos, la mayoría de estos cambios fueron impulsados a través de estrategias educacionales; entre ellas, se desarrollaron campañas sociales mediante anuncios televisivos o por afiches en las comunidades, programas de capacitación en las escuelas y educación de los padres acerca de la seguridad vial. Una revisión Cochrane sobre la efectividad estos tipos de programas, que analizó ensayos controlados con asignaciones al azar, concluyó que con una educación peatonal se pueden mejorar tanto el conocimiento de la seguridad vial como el comportamiento al cruzar las calles en los niños, pero la evidencia no es muy fuerte por la falta de estudios aleatorizados de alta calidad (7). Entre los adultos no se demostró un efecto de cambio en actitudes o comportamientos, ni tampoco un cambio en la incidencia de las lesiones. Estos resultados, muy pobres en términos de magnitud de impacto y relevancia para salud pública, no son concluyentes dado que los estudios incluidos fueron pocos y no siempre fueron muy rigurosos; adicionalmente, ninguno fue realizado en países de ingresos bajos o medianos. ¿De qué manera es relevante esta evidencia para nuestro medio y nuestra región? En el Perú, los niños representan alrededor de 30% de los atropellados. Por tanto, podría resultar intuitivo que los programas de educación peatonal o programas orientados al público en general pudiera ser un camino para disminuir el volumen de lesiones por accidentes de tránsito. Dada la evidencia limitada, se necesita estudios locales antes de embarcarse en un programa de gran envergadura. Es importante recordar que los niños pueden aprender el comportamiento correcto, pero quizás no necesariamente siempre hacen lo correcto. La Academia Americana de Pediatría ha recomendado que, por lo menos, los médicos pediatras sean los que aconsejen a los padres de los peligros viales en los niños. Esta recomendación se basa en el hecho de que los padres muchas veces no comprenden que los niños pequeños todavía no han desarrollado la habilidad de alerta ante la presencia o aparición de vehículos cuando juegan o cruzan las calles (8). En el Perú se han puesto en práctica algunos programas de educación de seguridad vial (Programa Educativo de Seguridad Vial (9) y Transitando). Dado que las estadísticas reportan que 53% de los choques son atribuibles ―un tema aparte es la calidad de la recolección de esta información― a imprudencias de los peatones en Lima y Callao (3), suena lógico que este tipo de iniciativas podrían beneficiar al Perú. Sin embargo, hay que mantener el escepticismo sobre su impacto real pues los diseños aleatorizados 250 Quistberg DA et al. han demostrado un nulo impacto, y la evaluación de efectividad de los programas de educación en nuestro medio se hacen imperativos. MODIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DEL VECTOR: CENTRÁNDOSE EN LOS VEHÍCULOS En términos del vector, es evidente que la velocidad es el factor más importante que debe cambiarse en el vehículo. Idealmente, en zonas residenciales la velocidad no debe exceder los 35 km/h (8,10). Aun en otras zonas donde hay peatones, las velocidades no deben exceder los 50 km/h porque la probabilidad de muerte de un peatón atropellado a esta velocidad es de 40%, mientras que a los 65 km/h es más del 80%. Un aspecto por considerar es que los choferes suelen conducir un poco más rápido de lo permitido tanto en vías rápidas como en zonas residenciales (11,12). Un trabajo realizado en Londres, (10) demostró que la introducción de límites de velocidad a 32 km/h en zonas urbanas redujo el número de víctimas en 42% (IC 95%: 36-48%). Este impacto fue acompañado con una reducción del número de víctimas en las zonas aledañas de 8% (4-12%). Esta reducción de velocidad no sólo tiene un impacto positivo en los peatones al reducir su exposición al riesgo, sino que también reduce el riesgo de presentar daño tanto en choferes como en pasajeros. El poder implementar zonas y límites de velocidad similares a lo descrito anteriormente requiere poner en funcionamiento medidas que involucran intervenciones vinculadas con las áreas legales y de ingeniería, las cuales serán abordadas más adelante. Hay varias medidas de bajo costo que han tenido éxito y que podrían ser usadas en países como Perú, incluyendo el reducir la velocidad a través de reductores de velocidad (“rompemuelles”) o variaciones en estos (13). Otra característica importante relacionada con el vector es el tipo de vehículo involucrado en el accidente de tránsito, sea auto, camioneta o bus. En general, mientras más grande y alto sea el vehículo, más grave es el choque, por existir una mayor probabilidad de lesión en la cabeza (8,14,15). También la altura del parachoques puede determinar el tipo de lesión que sufra el peatón (16) . Modificar estos factores resulta más difícil, ya que dependen de los fabricantes; sin embargo, esto ya es un requisito para los autos particulares que se venden en Europa (8). Resulta positivo el saber que en aspectos de ingeniería automovilística ya existen algunos modelos de autos, sobre todo aquellos destinados para un uso particular, que son diseñados teniendo en cuenta el reducir Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 248-54. las lesiones de los peatones en caso de atropello. Estas modificaciones al vehículo particular incluyen la detección de peatones por LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranking, una tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie, utilizando un haz láser pulsado) que induce el vehículo a frenar automáticamente (17,18), disminuyendo la altura de los parachoques (19), acondicionando bolsas de aire adicionales en los parabrisas en los vehículos (20), haciendo que los parachoques sean más amoldables (19) , e instalando sensores para ayudar a los choferes a detectar con más facilidad a los peatones (19). Los autos particulares son responsables del 34,4% del total de muertes peatonales en el área de Lima y Callao; 36,0% son causados por vehículos de transporte público y 19,9% por camiones y camionetas (3). Vale la pena notar que, según el vector o vehículo, los de transporte público pueden involucrar a autos particulares que funcionen como colectivos o taxis. En tal sentido, además de las mejoras señaladas anteriormente, que están destinadas a los vehículos particulares, resultan necesarias otras modificaciones importantes a los otros medios de transporte para mejorar la prevención de lesiones en los peatones. La mayoría de las investigaciones disponibles en esta materia se enfocan en la mejoría de la seguridad de los autos particulares porque en los países de altos ingresos estos se constituyen como el vehículo más común, no son confundidos con trasporte particular y, por ende, en las estadísticas son reportados completamente aparte. Además, queda pendiente, en nuestro medio, investigar cómo modificar o hacer más seguros a los vehículos de transporte público, como omnibuses, motocarros (“mototaxis”) y camionetas rurales, cuyas respuestas locales pueden resultar relevantes no sólo para el Perú sino también para otros países con contextos similares. MODIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DEL MEDIOAMBIENTE SOCIAL Se puede pensar que las estrategias educativas dirigidas a poner énfasis en el hacer cumplir las leyes, son las más importantes cuando se trata de modificar factores vinculados con el medioambiente social; pero como ya se mencionó, no existe suficiente evidencia de efectividad en aquellas intervenciones orientadas a cambiar los comportamientos personales por medio de campañas educativas (7). En cambio, la evidencia no es tan clara con relación al impacto de intervenciones educativas a nivel comunitario. En un ensayo se demostró que los comportamientos de los peatones al usar cruces peatonales, y de los choferes de ceder Intervenciones para proteger a los peatones el paso a los peatones, mejoraron –en general– inmediatamente con una campaña enfocada a una comunidad específica, pero las intervenciones tienen que ser mantenidas o repetidas a través del tiempo basados en las observaciones a un año después (21). La campaña incluyó acciones comunitarias orientadas a mejorar el nivel de conocimiento de choferes y peatones con respecto a la seguridad vial, folletos de información, demostraciones de las pruebas de choques con muñecos, contratos de compromiso y cobertura en medios de comunicación, tanto en periódicos como en canales de televisión. Una limitante de este estudio es que la comunidad intervenida fue un pueblo universitario, en donde probablemente la comunidad podía haber tenido una predisposición al cambio mucho mayor durante la ejecución y postintervención. Otra limitante importante es que las variables resultados no evaluaron el impacto de la intervención en el número de atropellos. Para mayor efectividad, se propone que las acciones relacionadas con ejercer el cumplimiento de las leyes deben acompañase por las intervenciones educativas. Con respeto al tema de rigurosidad en la aplicación de las leyes, hay muy pocos ensayos y evidencia para apoyar el uso de ésta como intervención única para prevenir lesiones peatonales, pero la mayoría de los expertos en seguridad vial concuerdan en que los policías son vitales para aminorar el riesgo peatonal (22). Un estudio en Irán encontró que las campañas de educación acompañadas con el hacer cumplir la ley por parte de la policía, redujo la tasa de muerte causada por accidentes de tránsito, de 38,2 por 100 000 habitantes en 2004 a 31,8 en 2007 (23). Es posible que existan otras explicaciones para el efecto observado, pero la aplicación de leyes para la protección de los peatones sugiere tener un impacto positivo. Existen leyes específicas que protegen a los peatones, las cuales deben respetarse, por ejemplo los peatones solamente deben cruzar por los lugares designados y los conductores deben ceder el paso al peatón. El lograr que estas leyes se respeten requiere no solamente educar en seguridad vial sino la puesta en práctica de medidas de sanción más drásticas por su incumplimiento. En países desarrollados funcionan las sanciones, tal como multar por una falta o establecer trabajos comunitarios como reparación por el daño ocasionado. Su efectividad en otros contextos, en donde el sistema legal de sanciones tiene serias limitaciones como el nuestro, queda por definirse. Finalmente, hay otro problema social creciente para los choferes y los peatones, que es el uso de celulares al conducir o cruzar la calle. Estudios en la última década demuestran que los conductores que usan el celular mientras manejan tienen el mismo riesgo de accidentarse 251 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 248-54. que quienes tienen una concentración de alcohol en la sangre de 0,08 o más alto (24-26). Recientemente se han explorado los efectos de conversar por celular en los peatones mientras caminan y se ha encontrado que aquellos peatones que caminan conversando dan pasos inseguros (27,28) y se demoran más en cruzar que los que no están conversando (29), inclusive los que van escuchando música portando dispositivos de música portátiles (29). En los Estados Unidos y, recientemente en el Perú, muchos estados y ciudades han restringido el uso de celulares al conducir (conversar y mandar mensajes de texto), pero la efectividad de estas leyes necesita de evaluación. Cómo enfrentar este problema potencial en los peatones, requiere de soluciones innovadoras. MODIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DEL MEDIOAMBIENTE FÍSICO La evidencia más sólida disponible para la prevención de las lesiones por accidentes de tránsito en los peatones está vinculada con la modificación de los atributos físicos. Además, por cierto, es necesario rescatar que pueden constituir las intervenciones más caras de implementarse. A largo plazo, en contraste, estos programas pueden resultar menos costosos que otras intervenciones que han sido mencionadas. Aunque inicialmente los costos de algunas de estas intervenciones resultan altos y requieren un buen planeamiento, los efectos positivos y saludables adicionales no son sólo observables en la reducción de las lesiones sino también podrían tener un impacto en reducir la obesidad y mejorar el medio ambiente. El mejor momento para implementarlas es durante las fases de planificación y diseño de obras de infraestructura, pero, los lugares ya establecidos pueden y deberían ser modificados para asegurar un ambiente seguro para el peatón. Algunas veces, para mejorar la seguridad vial de los peatones ―y la de los choferes también― se puede modificar una o dos cosas en el diseño de una zona. Sin embargo, la mayoría de veces las modificaciones necesarias requieren cambiar una variedad de características de las calles o el entorno físico, lo cual encarece su implementación. Como explicamos anteriormente, la velocidad del vehículo es uno de los factores de riesgo más importantes para la fatalidad de un peatón. El calmar el tráfico en áreas específicas es una intervención que promete ser preventiva de las lesiones y fatalidades de los peatones porque su función es reducir la velocidad y el volumen de tráfico en las zonas urbanas y residenciales (30) . Esta intervención puede incluir reductores de velocidad, minirotondas, mejor alumbramiento, calles unidireccionales, desvíos y bloqueos de las calles. 252 Quistberg DA et al. A pesar de que resulta aparentemente beneficioso no existe evidencia, especialmente procedente de países de ingresos bajos o medianos, que respalden la efectividad de estas propuestas. Aunque su impacto no ha sido demostrado en términos de mortalidad o reducción de lesiones por accidentes de tránsito, por lo menos, varios estudios han demostrado que estas estrategias de implementación en las vías funcionan bien en reducir la velocidad de circulación del vehículo en comparación a las zonas sin estas intervenciones (22,31) . Otra manera de disminuir la velocidad del tráfico es hacer que los carriles sean más angostos y colocar árboles al lado de las calles (32). El razonamiento detrás de estas medidas, que parecerían que pudieran facilitar la producción de choques, es que sirven para hacer que los choferes sean más prudentes y puedan manejar más despacio. Por parte de los peatones, la exposición al riesgo de sufrir un accidente de tránsito se explica por el hecho de que todos los peatones tienen que, en algún momento, cruzar una calle para llegar a su destino. Existen varias maneras de proteger a los peatones de los vehículos mientras cruzan la calle, las más eficaces separan la circulación de los peatones de la circulación de los vehículos por tiempo, espacio, o ambos (22,31). Ejemplo de ello es la señalización para los peatones, puentes peatonales, barreras en las rayas divisorias, veredas, e islas de seguridad (31). Perú ya ha implementado algunas de estas estrategias, pero no en todas las zonas donde se necesitan (3). A pesar de la implementación realizada, no existen evaluaciones de por medio que den señales de su efectividad, lo cual limita la generación de evidencia para su expansión a otras zonas. Un estudio del reciente Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito, ejecutado por Salud Sin Límites Perú, por encargo del Instituto Nacional de Salud, encontró que la presencia de puentes peatonales per se no es lo primordial sino cuál es el beneficio que estos traen para los peatones. Ciertamente, el beneficio parece ser limitado y, por ende, los peatones no hacen un uso completo de este tipo de infraestructura (33,34). Muchas veces, a pesar de la existencia de algunas de estas intervenciones, no es suficiente para proteger la circulación peatonal. La Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration) de los Estados Unidos, ha elaborado una página Web (http:// www.walkinginfo.org/pedsafe/) donde muestra la utilización de estas intervenciones y cómo se podrían seleccionar las más adecuadas en varias situaciones (35) . Otras medidas que acompañen a las mencionadas anteriormente son las que hacen a los peatones más visibles para los choferes (31); estos incluyen cruces peatonales pintados, con iluminación aumentada y Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 248-54. con el traslado de paraderos peatonales lejos de los cruces. En Perú, se pueden encontrar varios tipos de estas intervenciones, pero no siempre están implementadas juntas a fin de aumentar el efecto máximo, o no están ubicadas en los sitios donde son más necesarias. No conocemos la efectividad en estas intervenciones en reducir los atropellos porque hay una carencia de investigaciones al respecto. Estudiar el medio ambiente físico puede resultar difícil puesto que se necesita controlar una serie de factores temporales tal como el flujo del tráfico vehicular y peatonal, pero existen varios ejemplos de trabajos exitosos (36-38). Conocer y entender la efectividad de estos tipos de intervenciones podría ser muy importante para disminuir el problema peatonal. Por lo menos un estudio sobre los niños peatones mostró que la velocidad de los vehículos, la densidad del tráfico vehicular, y los carriles no bien señalizados son riesgos para la ocurrencia de atropellos en niños peruanos (39). A MANERA DE CONCLUSIÓN En conclusión, la seguridad vial es un tema crucial para el Perú y debe dedicársele una alta importancia. De lo contrario, miles de peatones morirán cada año y decenas de miles más sufrirán lesiones y el problema aumentará mientras el parque automotor siga creciendo. Es muy difícil ser un peatón en las zonas urbanas del Perú. En este artículo se han presentado varias soluciones que pueden implementarse o complementar a lo ya existente y se ha discutido la evidencia disponible para algunas de ellas. Algunas son más prácticas y fáciles de utilizar, pero las más importantes son las que modifican al medio ambiente físico. Muchas veces en los cruces de las calles y avenidas no existen indicaciones para cuando un peatón puede cruzar, los choferes no tienen respeto hacia los peatones, y el acceso a muchos sitios es peligroso porque no hay opciones seguras. En las calles y avenidas hacen falta medidas para mejorar la seguridad de los peatones y sobre todo, separarlos del flujo vehicular. En los pueblos jóvenes y zonas residenciales puede resultar importante implementar aquellas intervenciones orientadas a calmar el tráfico cerca de las calles y avenidas. Muchos reductores de velocidad o “rompemuelles” han sido instalados en calles adyacentes a lugares de tráfico alto, sin embargo al revisar las estadísticas resulta evidente que es necesario hacer más para proteger a los peatones. El Perú puede liderar en contribuir al conocimiento sobre la efectividad de estas intervenciones como un país de Intervenciones para proteger a los peatones ingreso bajo y mediano. Existen muy pocos estudios correctamente realizados sobre este tema y es posible que estas intervenciones tengan un efecto diferente en contextos similares al Perú, según la evidencia de los trabajos encontrados en la literatura (40,41). Sin embargo, antes de su implementación, es necesario asegurar que las intervenciones que se proponen sean apropiadas para las coyunturas de un país como Perú, y que sean medidas de manera rigurosa para asegurarse que realmente producen los resultados y beneficios esperados. AGRADECIMIENTOS Nuestro agradecimiento a Julio Antonio Poterico Rojas por su apoyo editorial en la elaboración de este manuscrito. Fuente de Financiamiento JJM fue el investigador principal del Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito (PIAT) que fue financiado por el Instituto Nacional Salud de Perú y ejecutado por la ONG Salud Sin Límites Perú. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación de la seguridad vial: Es hora de pasar a la acción. Geneva: Organización Mundial de la Salud; 2009. 2. Policía Nacional de Perú. Accidentes de tránsito 2009. Lima: Ministerio de Defensa de Perú; 2010. 3. Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao. La vulnerabilidad de los peatones en la vialidad del área metropolitana de Lima y Callao. Lima: Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 2009 4. Runyan CW. Using the Haddon matrix: introducing the third dimension. Injury Prevention. 1998; 4(4): 302-7. 5. Runyan CW. Introduction: Back to the future - revisiting Haddon’s conceptualization of injury epidemiology and prevention. Epidemiol Rev. 2003; 25: 60-64. 6. Moudon AV, Lin L, Hurvitz P. Managing pedestrian safety I: injury severity. Seattle, WA: Washington State Transportation Center (TRAC), University of Washington; 2007. 7. Duperrex O, Bunn F, Roberts I. Safety education of pedestrians for injury prevention: a systematic review of randomized controlled trials. BMJ. 2002; 324(7346): 1129-31. 8. Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention, American Academy of Pediatrics. Policy statement -pedestrian safety. Pediatrics. 2009; 124(2): 802-12. 9. Perú, Consejo Nacional de Seguridad Vial. Guía de educación en seguridad vial para profesores y tutores de primaria. Lima: MINEDU, MTC; 2008. 253 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 248-54. 10. Grundy C, Steinbach R, Edwards P, Green J, Armstrong B, Wilkinson P. Effect of 20 mph traffic speed zones on road injuries in London, 1986-2006: controlled interrupted time series analysis. BMJ. 2009; 339: b4469. 11. Damsere-Derry J, Afukaar FK, Donkor P, Mock C. Study of vehicle speeds on a major highway in Ghana: Implication for monitoring and control. Traffic Inj Prev. 2007; 8(2): 142-46. 12. Damsere-Derry J, Afukaar FK, Donkor P, Mock C. Assessment of vehicle speeds on different categories of roadways in Ghana. Int J Inj Contr Saf Promot. 2008; 15(2): 82-91. 13. Afukaar FK. Speed control in developing countries: issues, challenges and opportunities in reducing road traffic injuries. Int J Inj Contr Saf Promot. 2003; 10(1-2): 77-81. 14. Roudsari BS, Mock C, Kaufman R, Grossman D, Henary BY, Crandall J. Pedestrian crashes: higher injury severity and mortality rate for light truck vehicles compared with passenger vehicles. Inj Prev. 2004; 10(3): 154-58. 15. Paulozzi LJ. United States pedestrian fatality rates by vehicle type. Inj Prev. 2005; 11(4): 232-36. 16. Matsui Y. Effects of vehicle bumper height and impact velocity on type of lower extremity injury in vehicle-pedestrian accidents. Accid Anal Prev. 2005; 37(4): 633-40. 17. Broggi A, Cerri P, Ghidoni S, Grisleri P, Jung HG. A new approach to urban pedestrian detection for automatic braking. IEEE Trans Intell Transp Syst. 2009; 10(4): 594605. 18. Premebida C, Ludwig O, Nunes U. LIDAR and visionbased pedestrian detection system. J Field Robot. 2009; 26(9): 696-711. 19. Gandhi T, Trivedi MM. Pedestrian protection systems: issues, survey, and challenges. IEEE Trans Intell Transp Syst. 2007; 8(3): 413-430. 20. Untaroiu CD, Shin J, Crandall JR. A design optimization approach of vehicle hood for pedestrian protection. Int J Crashworthiness. 2007; 12(6): 581-89. 21. Boyce TE, Geller ES. A community-wide intervention to improve pedestrian safety - Guidelines for institutionalizing large-scale behavior change. Environ Behav. 2000; 32(4): 502-20. 22. Campbell BJ, Zegeer CV, Huang HH, Cynecki MJ. A review of pedestrian safety research in the United States and abroad. Mclean, VA: Federal Highway Administration; 2004. 23. Soori H, Royanian M, Zali AR, Movahedinejad A. Road traffic injuries in Iran: the role of interventions implemented by traffic police. Traffic Inj Prev. 2009; 10(4): 375-78. 24. Strayer DL, Drews FA, Crouch DJ. A comparison of the cell phone driver and the drunk driver. Hum Factors. 2006; 48(2): 381-91. 25. Drews FA, Yazdani H, Godfrey CN, Cooper JM, Strayer DL. Text messaging during simulated driving. Hum Factors. 2009; 51(5): 762-70. 26. Loeb PD, Clarke WA, Anderson R. The impact of cell phones on motor vehicle fatalities. Appl Econ. 2009; 41(22): 2905-14. 27. Hatfield J, Murphy S. The effects of mobile phone use on pedestrian crossing behaviour at signalised and unsignalised intersections. Accid Anal Prev. 2007; 39(1): 197-205. 254 Quistberg DA et al. 28. Nasar J, Hecht P, Wener R. Mobile telephones, distracted. attention, and pedestrian safety. Accid Anal Prev. 2008; 40(1): 69-75. 29. Neider MB, McCarley JS, Crowell JA, Kaczmarski H, Kramer AF. Pedestrians, vehicles, and cell phones. Accid Anal Prev. 2010;42:589-594. 30. Bunn F, Collier T, Frost C, Ker K, Roberts I, Wentz R. Areawide traffic calming for preventing traffic related injuries. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1): CD003110. 31. Retting RA, Ferguson SA, McCartt AT. A review of evidence-based traffic engineering measures designed to reduce pedestrian-motor vehicle crashes. Am J Public Health. 2003; 93(9): 1456-63. 32. Ewing R, Dumbaugh E. The built environment and traffic safety: a review of empirical evidence. J Plann Lit. 2009; 23(4): 347-67. 33. Huicho L, Miranda JJ, Luna D, Paca A, López L, Rosales E, et al. Estudio CAP, nivel de sensibilización, movilización, participación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias en la prevención de daños y riesgos relacionados a accidentes de tránsito / Estudio Cualitativo, Grupos focales [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. 34. Huicho L, Miranda JJ, Luna D, Paca A, López L, Rosales E, et al. Estudio CAP, nivel de sensibilización, movilización, participación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias en la prevención de daños y riesgos relacionados a accidentes de tránsito / Encuesta en padres e hijos [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud sin Límites Perú; 2009. 35. Pedestrian and Bicycle Information Center. PEDSAFE: Pedestrian safety guide and countermeasure selection system. Washington DC: Federal Highway Administration; 2004. 36. Koepsell T, McCloskey L, Wolf M, Moudon AV, Buchner D, Kraus J, et al. Crosswalk markings and the risk of pedestrian-motor vehicle collisions in older pedestrians. JAMA. 2002; 288(17): 2136-43. 37. Sebert Kuhlmann AK, Brett J, Thomas D, R. Sain SR. Environmental characteristics associated with pedestrianmotor vehicle collisions in Denver, Colorado. Am J Public Health. 2009; 99(9): 1632-37. 38. Harruff RC, Avery A, Alter-Pandya AS. Analysis of circumstances and injuries in 217 pedestrian traffic fatalities. Accid Anal Prev. 1998; 30(1): 11-20. 39. Donroe J, Tincopa M, Gilman RH, Brugge D, Moore DAJ. Pedestrian road traffic injuries in urban Peruvian children and adolescents: case control analyses of personal and environmental risk factors. PLoS One. 2008; 3(9): e3166. 40. De Andrade SM, Soares DA, Matsuo T, Liberatti CLB, Iwakura MLH. Road injury-related mortality in a mediumsized Brazilian city after some preventive interventions. Traffic Inj Prev. 2008; 9(5): 450-55. 41. Híjar M, Trostle J, Bronfman M. Pedestrian injuries in Mexico: a multi-method approach. Soc Sci Med. 2003; 7(11): 2149-59. Correspondencia: D. Alex Quistberg Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 255-59. simposio: accidentes de tránsito SUPERVISANDO LA SEGURIDAD VIAL EN EL PERÚ Freddy Sagástegui1 RESUMEN En este artículo se describe algunos problemas en seguridad vial que la Defensoría del Pueblo del Perú, en su trabajo como ente supervisor de la administración pública ha detectado, entre esos problemas se mencionan a: la escasa y mala elaboración de estadísticas de accidentes de tránsito; la inconsistencia del Consejo Nacional de Seguridad Vial y la irresponsabilidad de los gobiernos regionales y locales por su falta de aplicación del Plan Nacional de Seguridad Vial. Ante ello, la Defensoría del Pueblo sugiere que el Estado desarrolle un sistema estadístico riguroso, que fortalezca al Consejo Nacional de Seguridad Vial y que los diferentes sectores del Estado desarrollen el mencionado Plan Nacional. Palabras clave: Accidentes de tránsito; Sistemas de información; Gobierno; Salud pública; Perú (fuente: DeCS BIREME). SUPERVISING ROAD SAFETY IN PERU ABSTRACT In this article some problems in road safety are described, which have been detected by the Ombudsman of Peru, as part of its role of public administration supervisor, amongst these problems we mention: lack of and inadequate elaboration of the statistics on road traffic accidents, the inconsistency of the National Council for Road Security and the lack of responsibility of the local and regional governments reflected by the lack of application of the National Plan of Road Safety. Facing this, the Ombudsman suggests that the State develops a rigorous statistical system, strengthens the National Council of Road Safety and that the different sectors of the government develop the mentioned National Plan. Key words: Accidents, traffic; Information systems; Government; Public health; Peru (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN Anualmente en el mundo, fallecen en promedio, 1,2 millones de personas, mientras que otras 50 millones quedan heridas producto de los accidentes de tránsito, por ello, los accidentes se han convertido en un mal que padecen todas las sociedades. Así, tenemos que en el año 1990, los accidentes de tránsito se encontraban en la novena posición en el rango de las diez causas principales de la carga mundial de morbilidad; sin embargo, se estima que para el año 2020 los accidentes de tránsito ocuparán el tercer lugar (1). Resulta difícil medir el nivel de daño que producen los accidentes en las sociedades y, sobre todo, en las familias, por cuanto todas las personas que mueren, se lesionan o quedan discapacitadas por un choque tienen personas allegadas, como familiares y amigos, que resultan profundamente afectadas (1,2). Existe un grave problema que afecta a los familiares de quienes fallecen en los accidentes, es así que en el año 1 2002 se estimó que más de la mitad de los fallecidos a nivel mundial fueron personas entre 15 a 44 años, es decir en la época económicamente más productiva de su vida, hecho que perjudica gravemente a la familia pues sufren pérdida de ingresos. En este sentido, la Defensoría del Pueblo como organismo constitucional autónomo y que tiene como mandato constitucional la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, desarrolla un trabajo de supervisión a las autoridades encargadas de la seguridad vial en el país con la finalidad de realizar diagnósticos y proponer sugerencias a las autoridades, con la finalidad de contribuir a generar una cultura de seguridad vial en el Perú. En este artículo se analiza dos puntos, el primero está vinculado con la defectuosa estadística de los accidentes de tránsito la que no permite alertar al Estado sobre las Abogado, Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo. Lima, Perú. Recibido: 14-03-10 Aprobado: 19-05-10 255 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 255-59. principales variables de los accidentes; el segundo está asociado con la inconsistencia del Consejo Nacional de Seguridad Vial como órgano encargado de la seguridad vial en el país y la necesidad de que los gobiernos regionales y locales se comprometan con el Plan Nacional de Seguridad Vial. MEJORAR LA ESTADÍSTICA OFICIAL DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO Al revisar la estadística nacional de accidentes de tránsito de los últimos diez años en el Perú, vamos a encontrarnos con las cifras que se muestran en la Tabla 1. En los datos mostrados no se observa que haya tendencia decreciente o de estancamiento de los accidentes de tránsito en el país, lo mismo sucede en las cifras de fallecidos y heridos, es más, en los últimos diez años prácticamente se ha duplicado la cifra de heridos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha encontrado varios problemas en estos datos, en primer lugar, no es una estadística rigurosa, dado que no se consigna a los heridos que luego del accidente fallecen; es decir, no se cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que plantea hacer un seguimiento a los afectados en los accidentes de tránsito durante los 30 días posteriores al accidente. Este problema ya fue consignado en el Informe Defensorial N.º 137: “El transporte urbano en Lima Metropolitana: un desafío en defensa de la vida”, en el Tabla 1. Cifras de accidentes de tránsito en el Perú 1998-2008. N.º de accidentes N.º de muertos N.º de heridos 1998 81 115 3 321 26 417 1999 79 605 3 214 31 578 2000 76 665 3 118 29 945 2001 76 545 3 200 27 747 2002 74 221 2 929 29 887 2003 74 612 2 856 32 670 2004 74 401 3 103 34 752 2005 74 870 3 302 39 559 2006 77 840 3 481 46 882 2007 79 972 3 510 49 057 2008 85 337 3 489 50 059 Año Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 256 Sagastegui F cual se menciona que los datos estadísticos de la Policía Nacional presentan un conjunto de problemas como (3): • Se diferencia a las víctimas como mayores o menores de edad, sin disgregar en otros niveles como: adulto mayor, niño, adolescente o estudiantes y escolares, entre otros. • Los datos no hacen una clara distinción si los vehículos que participan en los accidentes son vehículos de transporte público o vehículos privados; tampoco, por ejemplo, distinguen a los vehículos que brindan el servicio de auto-colectivo pese a que es una modalidad de transporte urbana usada por un sector de la población. • No existe datos sobre lugares en Lima donde con frecuencia se presentan accidentes de tránsito no fatales (accidentes que sólo producen heridos) dado que la VII Dirección Territorial de la PNP no desarrolla este punto. • Existen temas que son desarrollados por la Policía de Tránsito en los accidentes fatales, pero no son desarrollados por la VII Dirección Territorial de la PNP en los accidentes no fatales, por ejemplo, el ítem “estado de ebriedad del peatón”. El contar con datos estadísticos detallados de accidentes de tránsito, nos permitirá conocer con certeza qué viene ocurriendo con la siniestralidad en el país; así, estos datos nos servirán de alerta sobre los principales problemas que se tienen que trabajar con miras a reducir los accidentes de tránsito. También nos debe ayudar a que el Estado adopte las medidas que se requieren para evitar el incremento de dichos accidentes en determinados sectores. A manera de referencia, España ha elaborado un plan estratégico de seguridad vial aplicado a las motocicletas, una primera impresión nos llevaría a pensar que el público al que va dirigido este plan son los jóvenes de edades que deben fluctuar entre 18-23 años y que son usuarios frecuentes de este tipo de vehículo; sin embargo, el público al que esta orientado son adultos de 35-40 años porque es éste sector de la población el que más participación tiene en los accidentes en este tipo de vehículo. Adicionalmente, estos datos estadísticos deben ser complementados con estudios para poder entender qué sucede realmente en los indicadores de accidentes de tránsito, y que ello nos permita concluir con certeza, cuáles son las reales causas de estos accidentes; así, un error común que se comete cuando se revisa la estadística de los accidentes es pensar que los peatones somos muy irresponsables en la vía pública, pero si consideramos el estudio “La vulnerabilidad de los peatones en la vialidad del área Metropolitana de Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 255-59. Supervisando la seguridad vial Lima y Callao” elaborado por el Consejo de Transporte de Lima y Callao podremos verificar que en varias de las zonas denominadas puntos negros (zonas frecuentes de accidentes de tránsito) las vías han sido diseñadas de tal forma que se favorece la circulación de los vehículos automotores en desmedro de los peatones; así, el Consejo de Transporte de Lima y Callao detectó los siguientes problemas (4): • Insuficiente semaforización para peatones. • Conflicto de flujos vehiculares con flujos peatonales en el momento del giro a la derecha y a la izquierda. • Aceras de espacio reducido frente a la gran cantidad de peatones. • Peatones usan la calzada ante la falta de paraderos. • Inexistencia o mala ubicación de los puentes peatonales para los cruces de vías. • Inexistencia o escaso mantenimiento señalización preventiva o regulatoria. de la • En las vías no existe preferencia al peatón. • Los vehículos no respetan los cruces peatonales. Por ello, es importancia que el Estado implemente un sistema de información de accidentes de tránsito que permita no sólo ser riguroso, sino también completo en información y, por tanto, ayude al Estado en adoptar decisiones para reducir los accidentes de tránsito. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL En el Informe Defensorial N.º 108: “Pasajeros en riesgo: la seguridad en el transporte interprovincial” (5), se constató la inconsistencia del Consejo Nacional de Seguridad Vial, el cual es un ente multisectorial conformado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este Consejo Nacional tiene entre sus principales funciones: proponer planes, metas y objetivos en seguridad vial, formular políticas de prevención de accidentes de tránsito, impulsar y evaluar la realización de acciones para la seguridad vial, proponer normas legales para el mejoramiento de la seguridad vial, promover la investigación sobre accidentes de tránsito, coordinar el trabajo de las organizaciones que participan en la seguridad vial, impulsar la implementación de programas de educación vial, organizar actividades y campañas de seguridad vial, entre otros (6). El Consejo tiene una secretaría técnica que cumple funciones ejecutivas, pero hasta el año 2006 solamente contaba con cuatro funcionarios y un presupuesto de S/. 298 000 para desarrollar sus funciones y sólo en el año 2010 ha aumentado el número de funcionarios a 16 trabajadores con un presupuesto de cerca de dos millones de soles, el objetivo es no sólo mantener estos indicadores, sino mejorarlos con miras a poder realizar un adecuado trabajo de seguridad vial a nivel nacional y con metas de mediano y largo plazo. Esta situación dista mucho de instituciones similares en otros países, por ejemplo Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) de Chile cuenta con más de 20 funcionarios y un presupuesto promedio de 1 millón de dólares. Estos medios le permite a la CONASET, brindar asesoría técnica a los municipios, realizar estudios como el Manual de Recomendaciones de Elementos de Vialidad Urbana, realizar análisis de seguridad de tránsito mediante la aplicación del Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA), el tratamiento de puntos negros como medidas correctivas de bajo costo, realizar campañas de sensibilización a la población (por ejemplo la campaña “Aún te espero”) y elaborar cartillas informativas vinculadas con la seguridad y educación vial (7). En consecuencia, es imperativo que el Estado fortalezca al Consejo Nacional de Seguridad Vial, brindándole el personal necesario y los recursos económicos que le permitan desarrollar un trabajo de seguridad vial a largo plazo en el país. En este sentido, es un avance la emisión del Decreto Supremo N.º 013-2007-MTC, publicado el 26.04.07, mediante el cual se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2007-2011 (8), que es el primer plan nacional con objetivos a mediano plazo y que tienen como meta reducir el 30% de los accidentes de tránsito en dicho periodo. Entre los principales objetivos estratégicos que desarrolla el Plan Nacional para cumplir la meta antes referida tenemos: 1. Educación y comunicación, para lo cual es necesario implementar un programa de educación vial en el sistema educativo nacional. 2. Desarrollo e investigación de la seguridad vial. Para ello se debe implementar un sistema de recolección de datos de colisiones de tránsito. 257 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 255-59. Sagastegui F 3. Restablecer el sistema de revisiones técnicas de los vehículos. 4. Implementación del programa para la detección y eliminación de puntos negros en las vías (zonas donde frecuentemente ocurren accidentes de tránsito). Tabla 2. Principales lugares (puntos negros) con mayor número de fallecidos. Ubicación Distrito N.º de fallecidos Av. Panamericana Norte – 1.° de Pro Comas 5 de Av. 1.° de Mayo – Mercado Perales Santa Anita 4 6. Ejecución del estudio de mejoramiento del sistema de emergencia, rescate y calidad en la asistencia de heridos. Carretera Central km 13,5 Ate Vitarte 4 Av. Alfredo Mendiola – Santa Rosa Independencia 3 Puente Nuevo auxiliar bajo El Agustino 3 5. Diseño e implementación del programa comunicaciones en materia de seguridad vial. 7. Ejecución del estudio que determine los costos sociales de los accidentes de tránsito en el país. 8. Implementación de programas de auditorias viales, con la finalidad de corregir los errores en el diseño de las vías y que pueden contribuir a los accidentes de tránsito. 9. Programa de fortalecimiento del accionar policial para el control y fiscalización de las normas de tránsito. Para ello se debe dotar de las herramientas tecnológicas a la Policía Nacional (alcoholímetro, medidor de velocidad, etc.) para un mejor cumplimiento de sus funciones. 10.Ordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros, optimizando la adecuada prestación del servicio de transporte urbano, reduciéndose la sobreoferta de esta modalidad de transporte así como su informalidad. 11.Coordinación y liderazgo del Plan Nacional de Seguridad Vial, lo cual implica incorporar el Plan Nacional a los planes operativos de los ministerios del Interior, Salud, Educación y Transportes, así como en los gobiernos regionales y locales. 12.Consolidación de la imagen del Consejo Nacional de Seguridad Vial en el país. Sin embargo, difícilmente este plan tendrá éxito si no logramos empoderar al Consejo Nacional de Seguridad Vial en el país. Además, para el éxito del Plan Nacional se requiere el compromiso de los gobiernos regionales y locales, el desarrollo de líneas de trabajo importantes como: implementar programas para la detección y eliminación de los puntos negros, realizar auditorias viales en vías regionales y locales, ordenamiento de los sistemas de transporte regional y urbano, eliminando la sobreoferta y combatiendo la informalidad en estas modalidades de transporte, entre otros. No obstante, la realidad nos demuestra que estos niveles de gobierno no se han comprometido con el plan nacional, prueba de ello es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima que no ha realizado estrategia alguna para eliminar los puntos negros de la ciudad 258 Fuente: Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao pese a que desde hace varios años atrás la Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao ha detectado los puntos negros de la ciudad de Lima, es decir, las zonas donde recurren los accidentes de tránsito, así como las zonas donde suceden accidentes con saldo fatal; las principales zonas se ubican en las zonas periféricas de la ciudad, tal como se observa en la Tabla 2 (9). Existen otros puntos negros ubicados en distintos distritos de la ciudad de Lima como Santiago de Surco o San Martín de Porres, pero pese a que de acuerdo con la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a las municipalidades normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos además de regular el tránsito urbano de peatones y vehículos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (parte del Consejo Nacional de Seguridad Vial) no ha mostrado preocupación en desarrollar mecanismos que reduzcan la siniestralidad en dichas zonas de la ciudad. Esto es más grave pues en su oportunidad el Consejo de Transporte de Lima y Callao remitió este estudio a dicha Municipalidad y la Defensoría del Pueblo recomendó a la misma corporación municipal estudiar y eliminar los puntos negros, estos, a la fecha, no han sido eliminados. Por ello, es imperativo un mayor compromiso de los gobiernos regionales y locales con la seguridad vial, desarrollando las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial. A MODO DE CONCLUSIÓN La Defensoria del Pueblo en su trabajo vinculado con la seguridad vial ha detectado varios problemas, uno de ellos es la falta de una adecuada estadística de Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 255-59. accidentes de tránsito que permitan al Estado adoptar medidas que conlleven a la reducción de los accidentes de tránsito en el país. En adición, se advierte la inacción del Consejo Nacional de Seguridad Vial y la falta de integración de los diferentes niveles del Estado en el desarrollo de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2007-2011, que permitan un trabajo articulado de la seguridad vial en los estamentos del Estado. Conflictos de Interés El autor declara no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Ginebra: OMS; 2004. 2. Nantulya VM, Reich MR. The neglected epidemic: road traffic injuries in developing countries. BMJ. 2002; 324(7346): 1139-41. Supervisando la seguridad vial 3. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 137: El transporte urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa de la vida. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008. 4. Consejo de Transporte de Lima y Callao. La vulnerabilidad de los peatones en la vialidad del área Metropolitana de Lima y Callao. Lima: Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 2009. 5. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 108. Pasajeros en riesgo: la seguridad en el transporte interprovincial. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008. 6. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Consejo Nacional de Seguridad Vial. Lima: MTC; 2008. 7. Chile, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Cuenta anual 2008. Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Santiago: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 2009. 8. Perú, Consejos Nacional de Seguridad Vial. Plan nacional de seguridad vial 2007-2011. Lima: MTC; 2007. 9. Secretaria Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao. Análisis de accidentes de tránsito en el área central de Lima y Callao – Información base del año 2006. Lima: MTC; 2008. Correspondencia: Freddy Sagástegui Cruz Correo electrónico: [email protected] 259 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 260-66. simposio: accidentes de tránsito MONITOREO DEL SUEÑO EN CONDUCTORES DE ÓMNIBUS Y CAMIONES: FACTOR RELEVANTE A CONSIDERAR PARA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR Jorge Rey de Castro1,2,3,a,b, Edmundo Rosales-Mayor 1,2,3,b,c RESUMEN La información publicada indica que hasta un tercio de los accidentes de tránsito son producidos por la somnolencia del conductor. El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) es una enfermedad orgánica que causa somnolencia. Puede diagnosticarse por medio de un registro del sueño y controlarse con modalidades terapéuticas distintas y de diferente complejidad según su gravedad, lo que determina el costo final del manejo del SAHS. En los pacientes que emplean disciplinadamente la terapia, los resultados son muy buenos y logran controlar la somnolencia, mejoran la calidad de vida del afectado, protegen su salud y disminuyen ostensiblemente el riesgo de accidentes durante la conducción debido a somnolencia. Ponemos en consideración de las autoridades responsables la aplicación de estas pruebas en choferes con sospecha de SAHS que renuevan licencias de conducir de tipo A-II y A-III. Palabras clave: Transtornos por excesiva somnolencia; Accidentes de tránsito; Apnea del sueño obstructiva; Polisomnografía; Perú (fuente: DeCS BIREME). SLEEP MONITORING IN BUS AND TRUCK DRIVERS: RELEVANT FACTOR TO CONSIDER FOR THE RENEWAL OF THE DRIVING LICENSE ABSTRACT The available information indicates that up to one third of the road traffic accidents are produced by the driver’s sleepiness. Sleep apnea-hypopnea syndrome (SAHS) is an organic disease that causes sleepiness. It can be diagnosed by a sleep register and can be controlled by different therapeutic means, varying their complexity according to its severity, which determines the final cost of the management of SAHS. In patients using the therapy thoroughly, the results are very good and achieve to control the sleepiness, improve the quality of life of the affected subject, protect his health and markedly decrease the risk of accidents due to sleepiness during driving. We put into consideration of the respective authorities the application of these tests in drivers suspected of having SAHS who renew their driving licenses type A-II and A-III. Key words: Disorders of excessive somnolence; Accidents, traffic; Sleep apnea, obstructive; Polysomnography; Peru (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN Según el Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, se estima que 1,2 millones de personas mueren y hasta 50 millones resultan heridas debido a accidentes de tránsito ocurridos en la vía pública cada año. Esta misma fuente menciona que de no implementarse medidas de carácter preventivo las cifras mencionadas aumentarían un 65% en los próximos 20 años (1). El cansancio y la somnolencia de los conductores durante la conducción han sido descritas como causa de accidentes de tránsito en la ciudad y las carreteras, estando debidamente sustentada en publicaciones internacionales (2-5). Un conductor somnoliento disminuye progresivamente su capacidad de atención y concentración durante el manejo y pierde capacidad de respuesta ante condiciones específicas que exigen reacciones inmediatas cuando circula por la ciudad o la carretera. El pestañear y dormitar durante la conducción expresan un nivel extremo de deuda de sueño (6), usualmente, los accidentes producidos en estas circunstancias tienen alta siniestralidad en términos de pasajeros muertos, heridos y pérdidas materiales. La información publicada en el exterior indica que de 4 a Centro de Trastornos Respiratorios del Sueño (CENTRES), Clínica Anglo Americana. Lima, Perú. Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 3 Grupo de Investigación en Sueño (GIS). Lima, Perú. a Médico neumólogo; b Magister en Medicina; c Médico, Magister en Sueño. 1 2 Recibido: 09-04-10 260 Aprobado: 09-06-10 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 260-66. 30% de los accidentes en carreteras son producidos por la somnolencia durante la conducción de vehículos (7). Las causas más frecuentes de accidentes debidos a somnolencia del conductor son privación aguda del sueño, hábitos del conductor durante su trabajo como, manejar durante la noche, en horario vespertino o jornadas prolongadas sin el descanso requerido, uso de medicación como sedantes o hipnóticos o antidepresivos tricíclicos y antihistamínicos, consumo de alcohol, desórdenes orgánicos del sueño no tratados o no identificados como el síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) o la narcolepsia (8-10). Las características que rodean al escenario son: el accidente ocurre generalmente entre las 00.00-7.00 horas y en horario vespertino entre las 13:00-15:00 horas, el conductor maneja solo, la unidad sale inadvertidamente de la ruta o invade el carril contrario y, por último, el conductor no deja huellas de haber intentado alguna maniobra evasiva para evitar la colisión (11-14). Dado que el conductor cansado o somnoliento no tiene capacidad de hacer maniobras evasivas para evitar la colisión, estos accidentes están asociados con una alta morbilidad, mortalidad y elevados costos debido a la destrucción de las unidades. Según la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, en el año 2007 se produjeron 3 510 muertes y 49 857 heridos a consecuencia de accidentes de tránsito (15) . Esta misma fuente señala que el año 2008 se registraron 85 337 accidentes en el país con un incremento del 6,7% con respecto al año anterior. Tanto el número de heridos y muertos causados por los accidentes de tránsito a lo largo de los últimos treinta y cinco años tiene una clara tendencia a incrementarse cada año, a un factor de 3,59 veces por año (16). El Informe Defensorial 108 documenta claramente la alta siniestralidad ocasionada por los accidentes de ómnibus interprovinciales comparados con el total de accidentes registrados en la red nacional vial entre los años 2002-2005. Un accidente provocado por un ómnibus interprovincial causa 2,63 veces más heridos y 2,33 más muertos que el resto de unidades (17). LA SOMNOLENCIA Y LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS DEL PERÚ La información obtenida en los últimos años indica que la somnolencia durante la conducción sería causa importante de accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país (18-24). Esto indica las causas, aunque no es posible precisar la cifra exacta de esta causa en relación con las ya conocidas. En este escenario se han hecho propuestas concretas a las autoridades competentes Trastornos del sueño y licencia de conducir del Ministerio de Salud para corregirlo y de esa manera disminuir el riesgo por accidentes debido a somnolencia o cansancio (24). Como ha sido señalado por la literatura foránea, una enfermedad orgánica como el SAHS, es factor de riesgo de accidentes debido a la somnolencia que esta condición clínica produce (25-27). No tenemos certeza de las prevalencias de esta enfermedad en población general o en conductores de nuestro medio dado que no se han implementado estudios con este objetivo. Sin embargo, tomando como base la frecuencia de los síntomas cardinales de esta enfermedad, como frecuencias del ronquido, pausas respiratorias durante el sueño y somnolencia diurna registradas por cuestionario en población adulta supuestamente sana, parece indicar que esta enfermedad tendría una alta frecuencia (28). En el estudio de Liendo y Castro, la frecuencia de ronquido y pausas respiratorias (por cuestionario) encontradas en conductores formales e informales de ómnibus de Lima fue 55-58% y 24-25%, respectivamente (23). La capacidad de predicción de enfermedad a partir de la sintomatología, aplicación de cuestionarios, examen físico y uso de ecuaciones predictivas tienen limitaciones. A pesar de ello, es necesario proponer pautas generales que contribuyan a la identificación y ulterior tratamiento de esta condición médica. Las propuestas elaboradas en este manuscrito podrían ser empleadas por el personal médico responsable que evalúa postulantes para renovar la licencia de conducir A-II y A-III. PROPUESTA Los conductores que renuevan licencias de conducir A-II y A-III (29), requieren la evaluación médica obligatoria pautada por el MTC. En esta circunstancia el médico responsable podría aplicar los criterios aquí planteados con la finalidad de identificar conductores con sospecha de SAHS que requieran evaluación por especialista en trastornos del sueño. El estudio requerido puede ser la polisomnografía (PSG) o poligrafía respiratoria (PR) (30-34). Estas pruebas permiten registrar variables neurofisiológicas y cardiorrespiratorias en el primer caso y exclusivamente cardiorrespiratorias en el segundo. La lectura y análisis del registro realizado durante toda la noche permite identificar de manera objetiva a conductores que tienen SAHS y su respectiva gravedad. LA POLISOMNOGRAFÍA Esta es la prueba de sueño operativamente más compleja y requiere que el paciente obligatoriamente 261 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 260-66. duerma en una habitación acondicionada con ese fin. El estudio es supervisado por una enfermera especialista a lo largo de toda la noche. Si bien es cierto esta es la prueba estándar aceptada internacionalmente tiene muy alto costo, lo que limita su empleo en sectores de la población que no pueden sufragar los elevados gastos. Rey de Castro J & Rosales-Mayor E sueño debe guardar en formato informático, todas y cada una de las copias del estudio para una eventual auditoria por el MTC o Ministerio de Salud (MINSA). LA POLIGRAFÍA RESPIRATORIA El arreglo polisomnográfico debe incluir por lo menos los siguientes canales de registro: C4A1, C3A2, O4A1, O3A2, dos canales de electrooculograma, electromiografía del mentón, electromiografía de músculos tibiales anteriores derecho e izquierdo, flujo oronasal con thermistor y cánula de presión nasal, ronquido, esfuerzo torácico y abdominal con bandas piezoeléctricas, electrocardiograma en derivación II, SatO2Hb por medio de pulsioximetría de la hemoglobina con tiempo de muestreo de cuatro segundos y posición corporal. El estudio debe implementarse bajo supervisión de personal especializado en esta prueba. De acuerdo a estas características el estudio la polisomnografía cumple con los criterios de prueba tipo I según clasificación de la American Sleep Disorders Association (ASDA) (35). Los estudios de PR son dispositivos de nivel III (35) según la clasificación de la ASDA. Estos equipos tienen la ventaja de registrar el monitoreo del sueño en ambientes hospitalarios convencionales o en el domicilio del conductor y sin supervisión de personal especializado. Este tipo de dispositivo tiene un costo mucho más bajo que la polisomnografía lo que la hace operativamente manejable en poblaciones más grandes. La clasificación de los estadios del sueño se realiza en forma manual utilizando los criterios de Rechtschaffen y Kales (36) o los de la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) del 2007 (37). La calificación de despertares deberán sustentarse en las guías de la ASDA (38). Una vez finalizado el registro, todas las pruebas deben ser revisadas y calificadas de forma manual por el médico especialista responsable. El informe final debe incluir la fecha del estudio, cuantificación del número de apneas e hipopneas obstructivas, apneas mixtas y centrales, tiempo total de registro, tiempo de registro con SatO2Hb menor de 90%, SatO2Hb media, índice de apneas, IAH, desaturación máxima durante el sueño. El tiempo total de registro no debe ser menor de seis horas. El informe de la PSG debe incluir la fecha del estudio con la cuantificación de los siguientes parámetros: tiempo total de registro, tiempo total de sueño, tiempo total de vigilia intrasueño, latencia del sueño, latencia REM e índice de despertares EEG, tiempo en minutos y porcentajes de vigilia, sueño no REM (fase 1,2,3,4) y sueño REM si se emplea el sistema de estadiaje de Rechtschaffen y Kales (36) o vigilia, N1, N2, N3 y REM si se usa el método propuesto por la AASM (37). Índice de apnea hipopnea (IAH) durante el sueño, sueño noREM, sueño REM, decúbito supino y decúbito lateral. El índice de disturbio respiratorio que incluye el valor promedio por hora de la suma de apneas, hipopneas y los esfuerzos respiratorios asociados a despertares. La desaturación máxima durante el sueño y porcentaje del tiempo total de sueño con saturación por debajo de 90%. Finalmente los movimientos periódicos de miembros asociados a despertares EEG. El tiempo total de sueño no debe ser menor de seis horas. El informe final debe estar firmado y sellado por el médico especialista en trastornos del sueño. El laboratorio de 262 El equipo a emplear debe tener como mínimo los siguientes canales: flujo nasal por medio de thermistor o cánula nasal, ronquido, esfuerzo toráxico, posición y oximetría de pulso. Una vez finalizado el registro, todas las pruebas deben ser revisadas y calificadas de forma manual por el médico especialista responsable. Es aconsejable que el equipo este validado con la PSG. De la misma forma que la PSG, el informe final estará firmado y sellado por el médico especialista en trastornos del sueño, el laboratorio de sueño deberá guardar en formato informático, todas y cada una de las copias del estudio para una eventual auditoria por el MTC o MINSA. Ambas pruebas, la PSG y la PR, sirven para determinar presencia o ausencia de enfermedad como ha sido demostrado en la literatura médica (33, 39-42). INDICACIONES PARAESTUDIO DE MONITOREO DEL SUEÑO Las variables a considerar son: índice de masa corporal, valor de la presión arterial, configuración anatómica de la faringe de acuerdo con la clasificación de Mallampati (43-44) , circunferencia del cuello, puntaje de la escala de somnolencia Epworth la cual ha sido validada en el Perú (45) y presencia de ronquido durante el sueño. • Índice de Masa Corporal ≥ 30, calculado de la fórmula: (peso en kg)/(talla en cm)2. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 260-66. Grado I Trastornos del sueño y licencia de conducir Grado II Grado III Grado IV Clase Visualización directa, paciente sentado. Imagen laringoscópica. I Paladar blando, fauces, úvula, pilares. Toda la glotis. II Paladar blando, fauces, úvula. Comisura posterior. III Paladar blando y base de úvula. Punta de epiglotis. IV Solo paladar duro. No se observa estructura glótica. Figura 1. Clasificación de Mallampati. Tomado de: Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, Desai SP, Waraksa B, Freiberger D, et al. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. Can Anaesth Soc J. 1985; 32(4):429-34. • Presión arterial sistólica (PAS) ≥140 mmHg o presión arterial diastólica (PAD) ≥90 mmHg de acuerdo con los criterios del séptimo reporte de de la JNC (46). • Orofaringe con clasificación de Mallampati III o IV (43-44) (Figura 1). • Perímetro del cuello en centímetros > 45 cm en hombres y > 38 cm en mujeres. La medición debe hacerse con una cinta métrica y a la altura del cartílago cricoides. • Escala de somnolencia Epworth (versión peruana modificada) (45) con puntaje mayor o igual a 12 (Figura 2) • Ronquido intenso atestiguado por la pareja o familiares en por lo menos cinco noches por semana. El conductor que postula para la renovación de las licencias de conducir y que cumpliera tres o más de los criterios señalados debe ser evaluado por el especialista en trastornos del sueño para la implementación de una de las pruebas arriba descritas. El SAHS puede controlarse con el tratamiento que por cierto es implementado de acuerdo con la gravedad de la enfermedad. En líneas generales, el tratamiento incluye bajar de peso, no beber alcohol dos horas antes de dormir así sea en pequeñas cantidades, dejar de fumar, no emplear medicación para dormir como hipnóticos, sedantes o tranquilizantes. Las formas leves de la enfermedad pueden ser tratadas con dispositivos de avance mandibular. Los casos con formas moderadas o graves de enfermedad requieren usar dispositivos de presión positiva sobre la vía aérea, llamados CPAP. Está demostrado que el tratamiento del SAHS mejora la calidad del sueño, calidad de vida y protege al paciente del riesgo de accidentes de tránsito durante la conducción (47-49). Los documentos de consenso de instituciones académicas y estatales de prestigio no dudan de la eficacia de esta modalidad de tratamiento y su impacto en la reducción del riesgo de accidentes es pacientes con SAHS (50-52). VIABILIDAD DE LA PROPUESTA Stephen et al. en una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis han determinado variables predictivas de accidentes de tránsito en choferes afectados por el SAHS. De acuerdo con esta publicación las variables son: índice de masa corporal, índice de apnea hipopnea (número de apneas e hipopneas por hora de sueño), desaturación de oxígeno y somnolencia (53). Sin embargo, no es posible realizar una prueba de monitoreo del sueño a todos los conductores por lo que se propone emplear variables clínicas que permitan distinguir formas de enfermedad que pongan en riesgo a los conductores y pasajeros. De acuerdo con ello el grupo de De Mello en Brasil ha recomendado utilizar en los exámenes médicos de los conductores, variables subjetivas y objetivas que permitan seleccionar a choferes con alto riesgo de presentar SAHS (54). 263 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 260-66. Rey de Castro J & Rosales-Mayor E Escala de Somnolencia Epworth (Versión Peruana Modificada) ¿Qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido en las siguientes situaciones? Considere los últimos meses de sus actividades habituales. No se refiere a sentirse cansado debido a actividad física. Aunque no haya realizado últimamente las situaciones descritas, considere como le habrían afectado. Use la siguiente escala y marque con una X la opción más apropiada para cada situación: ● Nunca cabecearía ● Poca probabilidad de cabecear ● Moderada probabilidad de cabecear ● Alta probabilidad de cabecear Situación Nunca Probabilidad de cabecear Poca Moderada Alta Sentado leyendo Viendo televisión Sentado (por ejemplo en el teatro, enuna reunión, en el cine, en una conferencia, escuchando la misa o el culto) Como pasajero en un automóvil, ómnibus, micro o combi durante una hora o menos de recorrido Recostado en la tarde si las circunstancias lo permiten Sentado conversando con alguien Sentado luego del almuerzo y sin haber bebido alcohol Conduciendo el automóvil cuando se deitene algunos minutos por razones de tráfico Parado y apoyándose o no en una pared o mueble ¿Usted maneja vehículos motorizados (auto, camioneta, ómnibus, micro, combi, etc.)? ( )SÍ ( ) NO Gracias por su cooperación Validación Peruana de la Escala de Somnolencia de Epworth. Rosales E. Rey de Castro J. Huayanay L. y Zagaceta K. Octubre 2009. Figura 2. Escala de Somnolencia Epworth -versión peruana modificada (45). NOTA: Cada situación tiene un puntaje de 0 a 3. Cero indica nunca y 3 una alta probabilidad de cabecear. El puntaje total se obtiene sumando el puntaje de cada situación. Para personas que manejan vehículos motorizados, se suma los primeros ocho ítems. Para personas que no manejan vehículos motorizados, se suma los primeros siete ítems y el ítem nueve. Las recomendaciones no han sido validadas lo que constituye una limitación. Sin embargo, es necesario que los médicos responsables dispongan de información y herramientas que les permitan sospechar la presencia de esta enfermedad. Esta propuesta tiene en el Perú limitaciones operativas concretas que es necesario subrayar. A la fecha en que se redacta este artículo sólo cinco centros especializados en sueño implementan los dos tipos de prueba mencionadas, cuatro médicos neumólogos hacen exclusivamente poligrafías respiratorias en Lima Metropolitana y hay sólo un especialista en Piura. En el ámbito MINSA sólo existe un centro especializado y ninguno en EsSalud ni centros de las Fuerzas Armadas. La demanda que supondría la aplicación de esta sistemática de identificación de enfermedad no podría ser cubierta por 264 las razones antes mencionadas y es, en tal sentido, muy importante que los principales hospitales del MINSA, EsSalud y Fuerzas Armadas pongan operativos sus propios centros especializados en sueño que no se limitarían exclusivamente a identificar SAHS en choferes sino que también permitirían establecer un sinnúmero de enfermedades asociadas al sueño en el área asistencial. De otro lado, los costos del estudio deben ser cubiertos por las empresas de transportes o por el seguro social, si el conductor tiene la prestación social referida en el marco de la formalización del transporte terrestre. Sólo identificando la enfermedad y tratándola se podrá controlar el riesgo. Es indispensable que los propietarios asuman dicha responsabilidad para el Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 260-66. Trastornos del sueño y licencia de conducir caso de trabajadores que no tienen seguro formal y que contratan temporalmente, como garantía de seguridad para sus pasajeros. 15. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú: Número de accidentes de tránsito fatales y no fatales por año según causa 2000-2008. Lima, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 2009. AGRADECIMIENTOS 16. Miranda JJ, Huicho L, Lopez L, Paca A, Luna D, Rosales E, et al. Incidencia, tendencia de los accidentes de tránsito en el Perú y factores de riesgo dependientes del peatón, vehículo y conductor [Informe Técnico]. Lima: Instituto Nacional de Salud, Salud Sin Límites Perú; 2009. Fuente de Financiamiento 17. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 108 - Pasajeros en riesgo: La seguridad en el transporte interprovincial. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008. Conflicto de Interés 18. Rey de Castro J. Accidentes de tránsito en carreteras e hipersomnia durante la conducción. ¿Es frecuente en nuestro medio? La evidencia periodística. Rev Med Hered. 2003;14(2):69-73. Agradecemos al Dr. J. Jaime Miranda por la revisión y recomendaciones al manuscrito. Autofinanciada. Jorge Rey de Castro es director y propietario de CENTRES (Centro de Trastornos Respiratorios del Sueño) de la Clínica Anglo Americana en Lima - Perú. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19. Rey de Castro J, Soriano S. Hipersomnia durante la conducción de vehículos ¿causa de accidentes en carreteras? A propósito de un estudio cualitativo. Rev Soc Peru Med Interna. 2002;15(3):142-9. 1. Peden MM, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004. 20. Soriano S, Rey de Castro J. Una aproximación a los choferes de omnibuses interprovinciales. Accidentes de tránsito y privación crónica del sueño en la carretera Panamericana. Antropológica. 2002; 20(1): 231-46. 2. Lyznicki JM, Doege TC, Davis RM, Williams MA. Sleepiness, driving, and motor vehicle crashes. Council on Scientific Affairs, American Medical Association. JAMA. 1998; 279(23): 1908-13. 21. Rey de Castro J, Gallo J, Loureiro H. Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus y accidentes de carretera en el Perú: estudio cuantitativo. Rev Panam Salud Publica. 2004;16(1):11-8. 3. Dement WC, Mitler MM. It’s time to wake up to the importance of sleep disorders. JAMA. 1993; 269(12): 1548-50. 22. Rosales E, Egoavil M, Durand I, Montes N, Flores R, Rivera S, et al. Accidentes de carretera y su relación con cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus. Rev Med Hered. 2009;20(2):136-47. 4. Sagberg F. Road accidents caused by drivers falling asleep. Accid Anal Prev. 1999; 31(6): 639-49. 5. Horne JA, Reyner LA. Sleep related vehicle accidents. BMJ. 1995; 310(6979): 565-67. 6. Brown ID. Driver fatigue. Hum Factors. 1994; 36(2): 298314. 7. Mitler MM, Miller JC, Lipsitz JJ, Walsh JK, Wylie CD. The sleep of long-haul truck drivers. N Engl J Med. 1997; 337(11): 755-61. 8. Lertzman M, Wali SO, Kryger M. Sleep apnea a risk factor for poor driving. CMAJ. 1995; 153(8): 1063. 9. American Thoracic Society. Sleep apnea, sleepiness and driving risk. Am J Respir Crit Care Med. 1992; 150: 1463-73. 10. Findley LJ, Unverzagt ME, Suratt PM. Automobile accidents involving patients with obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis. 1988; 138(2): 337-40. 11. National Sleep Foundation. Drowsy driving: detection and prevention. [Página Web] Washington DC: NSF; 2010. [Actualizado 2010; Fecha de acceso: 01 de abril del 2010]; Disponible en: http://drowsydriving.org/about/detectionand-prevention/. 12. McCartt AT, Rohrbaugh JW, Hammer MC, Fuller SZ. Factors associated with falling asleep at the wheel among long-distance truck drivers. Accid Anal Prev. 2000; 32(4): 493-504. 13. Johnson EO. Sleep in America: 1999. Results from the Nacional Sleep Foundations 1999 Omnibus Sleep Poll. Washington DC: National Sleep Foundation; 1999. 14. National Sleep Foundation. 2002 “Sleep in America” Poll: Adult Sleep Habits. Washington DC: National Sleep Foundation; 2002. 23. Liendo G, Castro C. Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales con base en Lima, según condiciones laborales de la empresa de transportes [Tesis de Bachiller]: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2009. 24. Rey de Castro J, Rosales-Mayor E. Cansancio y somnolencia durante el desempeño laboral de los conductores interprovinciales: experiencia peruana y planteamiento de propuestas. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42. 25. George CF, Nickerson PW, Hanly PJ, Millar TW, Kryger MH. Sleep apnea patients have more automobile accidents. Lancet. 1987;2(8556):447. 26. Teran-Santos J, Jimenez-Gomez A, Cordero-Guevara J. The association between sleep apnea and the risk of traffic accidents. Cooperative Group Burgos-Santander. N Engl J Med. 1999; 340(11): 847-51. 27. Ellen RL, Marshall SC, Palayew M, Molnar FJ, Wilson KG, Man-Son-Hing M. Systematic review of motor vehicle crash risk in persons with sleep apnea. J Clin Sleep Med. 2006;2(2):193-200. 28. Rey de Castro J, Alvarez J, Gaffo A. Síntomas relacionados a trastornos del sueño en supuestos sanos que asisten a un centro de atención primaria de salud. Rev Med Hered. 2005;16(1):31-8. 29. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Modificatoria del reglamento nacional de licencias de conducir vehículos automotores y no motorizados de transporte terrestre. Decreto Supremo Nº 001-2009 de 09 de enero de 2009. Lima: MTC; 2009. 265 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 260-66. 30. Rey de Castro J, Tagle I, Escalante N. Síndrome apneahipopnea obstructiva del sueño (SAHOS): Propuesta para su diagnóstico y tratamiento. Comité Apnea Sueño de la Sociedad Peruana de Neumología. Rev Soc Peru Neumología. 2001; 44(1): 24-48. 31. Durán J, Rey de Castro J. Diagnóstico domiciliario del síndrome de apneas-hipopneas del sueño. Pulmón. 2002; 2(2): 3-10. Rey de Castro J & Rosales-Mayor E 43. Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, Desai SP, Waraksa B, Freiberger D, et al. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. Can Anaesth Soc J. 1985; 32(4): 429-34. 44. Nuckton TJ, Glidden DV, Browner WS, Claman DM. Physical examination: Mallampati score as an independent predictor of obstructive sleep apnea. Sleep. 2006; 29(7): 903-8. 32. Durán J, Rey de Castro J, De la Torre G, Aguirregomoscorta J. Síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño. En: Villasante C, editor. Enfermedades respiratorias. Madrid: Aula Médica Ediciones; 2002. p. 265-81. 45. Rosales E. Estudio de validez y confiabilidad de la escala de somnolencia de Epworth en población peruana y modificación de la escala para población que no conduce vehículos motorizados [Tesis de Maestría]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2009. 33. Nunez R, Rey de Castro J, Socarras E, Calleja JM, Rubio R, Aizpuru F, et al. Validation study of a polygraphic screening device (BREAS SC20) in the diagnosis of sleep apnea-hypopnea syndrome. Arch Bronconeumol. 2003; 39(12): 537-43. 46. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, et al. Seventh report of the Joint National Committee on 259, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension. 2003; 42(6): 1206-52. 34. Rey de Castro J, Ferreyra J, Rosales E. Método simplificado para el diagnóstico del síndrome de apneahipopneas del sueño (SAHS). A propósito de una serie de casos empleando el polígrafo respiratorio BREAS SC-20. Rev Med Hered. 2007; 18(2): 59-67. 47. Barbe F, Sunyer J, de la Pena A, Pericas J, Mayoralas LR, Anto JM, et al. Effect of continuous positive airway pressure on the risk of road accidents in sleep apnea patients. Respiration. 2007; 74(1): 44-49. 35. Ferber R, Millman R, Coppola M, Fleetham J, Murray CF, Iber C, et al. Portable recording in the assessment of obstructive sleep apnea. ASDA standards of practice. Sleep. 1994; 17(4): 378-92. 36. Rechtschaffen A, Kales AA. A manual of standardized terminology techniques and scoring system for sleep stages of human subjects. Bethesda: U. S. National Institute of Neurological Diseases and Blindness, Neurological Information Network; 1968. 37. Iber C, Ancoli-Israel S, Chesson AL, Quan SF. The New Sleep Scoring Manual –The Evidence Behind The Rules. J Clin Sleep Med. 2007;3(2):107. 38. [No authors listed]. EEG arousals: scoring rules and examples: a preliminary report from the Sleep Disorders Atlas Task Force of the American Sleep Disorders Association. Sleep. 1992; 15(2): 173-84. 39. Douglas NJ, Thomas S, Jan MA. Clinical value of polysomnography. Lancet. 1992; 339(8789): 347-50. 40. Duran Cantolla J, Esnaola Sukia S, Rubio Aramendi R, Egea Santaolalla C. Validity of a portable recording system (MESAM IV) for the diagnosis of sleep apnea syndrome. Arch Bronconeumol. 1994; 30(7): 331-38. 41. Lloberes P, Montserrat JM, Ascaso A, Parra O, Granados A, Alonso P, et al. Comparison of partially attended night time respiratory recordings and full polysomnography in patients with suspected sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax. 1996; 51(10): 1043-47. 42. Ballester E, Solans M, Vila X, Hernandez L, Quinto L, Bolivar I, et al. Evaluation of a portable respiratory recording device for detecting apnoeas and hypopnoeas in subjects from a general population. Eur Respir J. 2000; 16(1): 123-27. 266 48. George CF. Reduction in motor vehicle collisions following treatment of sleep apnoea with nasal CPAP. Thorax. 2001; 56(7): 508-12. 49. Krieger J, Meslier N, Lebrun T, Levy P, Phillip-Joet F, Sailly JC, et al. Accidents in obstructive sleep apnea patients treated with nasal continuous positive airway pressure: a prospective study. The Working Group ANTADIR, Paris and CRESGE, Lille, France. Association Nationale de Traitement a Domicile des Insuffisants Respiratoires. Chest. 1997; 112(6): 1561-66. 50. National Health and Medical Research Council. Effectiveness of nasal continuous positive airway pressure (nCPAP) in obstructive sleep apnea in adults. Camberra: NHMRC; 2000. 51. Grupo Español de Sueño. Consenso nacional sobre síndrome de apneas-hipopneas del sueño. Arch Bronconeumol. 2005; 41(Supl 4): 1-110. 52. Morgenthaler TI, Kapen S, Lee-Chiong T, Alessi C, Boehlecke B, Brown T, et al. Practice parameters for the medical therapy of obstructive sleep apnea. Sleep. 2006; 29(8): 1031-35. 53. Tregear S, Reston J, Schoelles K, Phillips B. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2009; 5(6): 573-81. 54. De Mello MT, Bittencourt LR, Cunha Rde C, Esteves AM, Tufik S. Sleep and transit in Brazil: new legislation. J Clin Sleep Med. 2009; 5(2): 164-66. Correspondencia: Jorge Rey de Castro Mujica Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 267-72. simposio: accidentes de tránsito ASPECTOS PSICOSOCIALES Y ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE TERRESTRE Nelson Morales-Soto1,2,3,a, Daniel Alfaro-Basso1,2,a, Wilfredo Gálvez-Rivero1,2,a RESUMEN Los accidentes de tránsito son un problema de salud pública en el Perú, que entre 1998 y 2008 causaron 35 596 muertes, Lima es la región más afectada con 61,7% de los siniestros, su costo anual alcanzó los mil millones de dólares, equivalente a un tercio de la inversión en salud. Los estudios disponibles enfatizan en los protagonistas –conductores, peatones– o en equipos y vías; se han modificado normas e implementado planes de contención de la siniestralidad pero su incidencia persiste. Se plantea la posibilidad de explorar factores conductuales y sociales que podrían tener importancia en la génesis del problema revisando los relacionados con el desorden imperante en el transporte, los comportamientos de conductores y peatones y la permisividad de la sociedad en general, particularmente de la autoridad. Se propone la investigación e intervención multidisciplinaria e intersectorial. Palabras clave: Accidentes de tránsito; Violencia; Conducta social; Salud pública (fuente: DeCS BIREME). PSYCHOSOCIAL ASPECTS AND ACCIDENTS IN LAND TRANSPORT ABSTRACT Road traffic accidents are a public health problem in Peru, having caused 35 596 deaths in Peru between 1998 and 2008. Lima is the most affected region, presenting 61.7% of the accidents, the annual cost reached one thousand million dollars, equivalent to a third part of the investment in health. Available studies give emphasis to the protagonists –the drivers, the pedestrians– or to equipment and roads; the laws have been modified and containment plans for accidents have been implemented, but the incidence remains the same. We raise the possibility of exploring behavioral and social factors that could be relevant in the genesis of the problem, revising those related to current disorder in transport, the behaviors of drivers and pedestrians and the permissiveness of society in general particularly of the authority. We propose research and a multidisciplinary and intersectoral intervention. Key words: Traffic, accident; Violence; Social behavior; Public health (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN La importancia sanitaria, económica y social de los accidentes del transporte terrestre es reconocida a nivel mundial, las lesiones resultantes causan el 2,1% del total de las muertes y ocupan el undécimo puesto entre las principales causas de muerte (1). Según el Banco Interamericano de Desarrollo, un millón de personas mueren cada año en las carreteras del mundo y otros 50 millones sufren lesiones. Esta cifra podría incrementarse en 82% en América Latina para el año 2020 constituyéndose en un problema para su desarrollo pues el costo promedia 1 al 2% de su PBI (2). En la actualidad, es la primera causa de muerte entre los 15 a los 29 años y la segunda para menores de esa edad siendo los peatones, ciclistas y motociclistas la mitad de las víctimas de carretera (3). Los accidentes de tránsito no sólo producen daños directos a la salud, también dejan secuelas físicas (4) y psicosociales (5); al igual que en otras emergencias los mayores daños económicos se reportan en los países industrializados, pero la mayor pérdida de vidas ocurre en los países en desarrollo (6). La problemática del transporte va mas allá del accidente de tránsito, se extiende a la vida cotidiana de los ciudadanos y, por ende, a su salud y bienestar. En el Perú, la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito, coordinada por la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud, reporta que entre 1998 y 2008 se produjeron 860 102 accidentes de tránsito causando 35 596 muertes; Lima fue la región más afectada con 61,73% de los accidentes en el 2008; estos daños constituyen la tercera causa de muerte y su costo anual alcanza los mil millones de dólares, equivalente Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Lima, Perú. 3 Academia Nacional de Medicina. Lima, Perú. a Médico emergenciólogo. 1 2 Recibido: 14-04-10 Aprobado: 05-06-10 267 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 267-72. a un tercio de la inversión en salud. Su importancia ha sido relevada por autoridades municipales y de salud quienes propusieron en el año 2005 intervenciones multidisciplinarias y multisectoriales (7). Estudios de esta problemática, revisados recientemente por Alfaro-Basso (8), han abordado causas identificadas del accidente tales como el estado del parque automotor, las características del tráfico, la vialidad y la normatividad, tipo y magnitud de daños, entre otros. Se han modificado normas y puesto en práctica iniciativas y “planes piloto”, también se ha implementado nuevos controles, pero a pesar de ello no se ha logrado una aceptable reducción de la accidentalidad ni de su morbimortalidad. El problema persiste. Esto lleva a reflexionar sobre la probable intercurrencia de otros factores insuficientemente esclarecidos que quizá por su cotidianeidad, han dejado de percibirse y que podrían explicar la persistencia del percance, relacionados con modelos de conducta inadecuados pero socialmente aceptados. Surge el interés por identificar la importancia que podrían tener los comportamientos violentos exacerbados por la agitada vida de las metrópolis. ORDEN Una opinión común es que en algunas ciudades el tránsito es caótico y que ello materializa una constante social: el desorden. Conocer en cuánto la informalidad y la transgresión de las normas contribuyen a la creciente inseguridad vial despierta el interés en determinar si hay factores psicosociales que participan como concurrentes en la accidentalidad del transporte terrestre. El área metropolitana de Lima y el Callao es la de mayor accidentalidad en el país. El Informe Defensorial N.º 137 del año 2007, menciona que la capital concentra 18,6% de las muertes y 50,4% del total de heridos por accidentes de tránsito (9) producidos en sus 12 millones de viajes diarios, 77,3% suministrados por el transporte público (10). Se reconoce que en la capital la congestión vehicular y el desorden lentifican exageradamente el tránsito –10 km/hora en momentos de congestión y 16,8 km/hora en promedio– alargando el tiempo de viaje en 44,9 minutos en promedio, y agregando un sobrecosto anual de 500 millones de dólares. De no regularse el transporte público se prevé que para el 2025 estos factores promediarán 7,5 km/hora y 64,8 minutos, respectivamente (10). Esta situación genera tensión y fatiga en conductores y pasajeros, sumándose la contaminación ambiental y acústica que incrementan el malestar y afectan la salud. 268 Morales-Soto N et al. Es de interés rescatar y analizar información sobre morbilidad a mediano y largo plazo en conductores o usuarios del transporte en el país. Un estudio de lesiones en personas jóvenes por accidentes de tránsito en un distrito limeño asoció la mayor incidencia con la exposición, menor tiempo de residencia en la zona, la amplitud de las calles, presencia de comerciantes y el mayor número de vehículos circulantes; los daños ocurrieron con mayor frecuencia entre los 5 y los 14 años de edad y al cruzar las pistas por lugares no autorizados (6). En el resto del país es noticia recurrente la colisión, en carretera, de grandes buses excedidos de carga y pasajeros –impacto a veces frontal y sin evidencia de maniobra evasiva- o el despiste y precipitación al abismo en zonas agrestes (11,12). Las condiciones de las vías interprovinciales como ausencia de berma central, clima, señalización, o el estado de sueño, cansancio, distracción del conductor, y del trabajo –alta velocidad, competencia- explican muchas colisiones fatales. Se han publicado estudios que revelan las relaciones entre el cansancio, el sueño y los accidentes (13-15), factores que aún no se incluyen en las estadísticas oficiales. La demanda masiva producida en entornos adversos y distantes de los hospitales empeora el pronóstico de las víctimas, aumentando la mortalidad. En la estadística policial un 33% de accidentes se adjudica al exceso de velocidad, 28% a la imprudencia del conductor, 12% a la imprudencia del peatón, 11% de los conductores estuvo en estado de ebriedad y sólo en 6% se identificó falla mecánica del equipo o inadecuada señalización de la vía; en 85% de casos las causas estuvieron ligadas al hombre, 84% de los accidentes pudo evitarse tomando medidas preventivas (12). Es conocido que la propensión al accidente se eleva en zonas no frecuentadas por los involucrados. Es visible la exasperación de los conductores y el mal trato a pasajeros y transeúntes, se compite por el espacio y se buscan atajos para evitar las zonas de mayor congestión, en cuyo afán los atropellos se producen incluso en áreas de circulación peatonal –paraderos, aceras y plazas– y muchas colisiones fatales ocurren en unidades del transporte público que acumulan numerosas infracciones impagas. La magnitud –o complejidad– del problema parece desbordar la capacidad de la autoridad y sus recursos, situación que se acrecentará si no se toman medidas adecuadas, pues se estima que la población capitalina demandará 18 millones de viajes diarios en el 2025 (10). La ocurrencia iterativa de siniestros en los que la acción humana aparece como una causa dominante Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 267-72. debe orientar la investigación. Es evidente que hay un problema de organización que tiene altos costos biológicos y sociales, se requiere conocer si tras los factores mencionados en la estadística oficial subyacen otros componentes individuales –físicos o psicológicos– o sociales y económicos, y determinar cuanta importancia tienen cada uno o en su conjunto en la génesis del evento adverso. Se menciona que hay multiplicidad de autoridades, superposición de funciones y responsabilidades, así como limitación de recursos, pero la prensa, además, informa que los conductores trabajan excesivo número de horas y que ocurren omisiones sanitarias y laborales; por otro lado, los sobrevivientes de accidentes relatan que los conductores competían arriesgada –cuando no agresivamente- en la pista antes del hecho fatal. COMPORTAMIENTOS Se ha definido como conducción agresiva el manejo de un vehículo motorizado poniendo en peligro –o con probabilidad de poner en peligro– a las personas y las propiedades; caracterizan esta conducta, entre otros: el exceso de velocidad, el zigzaguear, adelantamiento inseguro, no mantener la distancia de seguridad, obstruir el paso de otro vehículo, palabras o gestos obscenos y detención inesperada por pasajeros (16). En encuestas publicadas en diferentes periódicos de nuestro país los usuarios del transporte público expresan insatisfacción originada por maltratos e inseguridad en el transporte público, así como a pocas rutas. En la entrevista personal a estudiantes universitarios es unánime la referencia al maltrato expresado por conductas agresivas, transgresión a las normas, la competencia por las pistas o por el pasajero, obstrucción intencional del paso a otros vehículos, mal estado de mantenimiento e higiene de las unidades, la tarifa abusiva y el acortamiento antojadizo de la ruta, la estridencia del claxon o el grito como advertencia o agresión, el desorden total del sistema y la falta de respeto a la autoridad. En el año 2005 la Defensoría de la Policía Nacional reportó que 150 policías femeninas habían sufrido agresiones de conductores violentos, en 84 casos al momento de ser sancionados, algunas fueron embestidas y arrastradas por el vehículo o secuestradas por los choferes (17). Conductores y pasajeros viven a la defensiva. La elevada frecuencia de robo o asalto en la ciudad, muchos de ellos no denunciados, sobrepasa la posibilidad de acción Aspectos psicosociales y accidentes de tránsito de la autoridad. En las carreteras también ocurren estos actos, en el 2006 se denunciaron 136 asaltos a vehículos, 74 a buses y en 24 oportunidades durante bloqueos violentos de la vía, el vandalismo causó cinco muertos en el 2007 (17). Se reconoce que la violencia en variadas formas es frecuente en la sociedad peruana, particularmente en la familia (18,19). En el 2007 fueron denunciados 87 292 casos de violencia familiar, con el agresor ecuánime en 57 mil casos, ebrio en 21 mil, 4 mil estuvieron enfermos o alterados y mil drogados; 39 mil casos ocurrieron en Lima y Callao; 54 265 de las agresiones fueron físicas, 25 981 psicológicas (17). Se reconoce que podría ocurrir un amplio subregistro. Los daños por violencia, al igual que los accidentales, tienen gran impacto en la salud. De las 5544 atenciones que la policía registró durante el año 2001 en el servicio de emergencias de un hospital público en Lima, 38,26% correspondieron a accidentes de tránsito, 24,93% a otros accidentes y 22,82% a agresiones, con mayor incidencia entre los 25 a los 49 años (20). En otros países ocurre algo similar. Se ha reportado un incremento en la tendencia de mortalidad por lesiones intencionales paralelamente a la de accidentes de tránsito –hasta 2,6 veces entre 1999 y el 2000- en la comuna 18 de Cali-Colombia, convirtiéndose en la primera causa de muerte (21). El 2% de personas sin aparente trastorno de su salud mental reconocen conductas violentas en su vida, cifra que se incrementa a 24,5% si hay abuso o dependencia de alcohol y a 19,2% si hay abuso o dependencia de drogas (22); el consumo de alcohol es percibido por la población como el principal problema que afecta la seguridad pública, 38,7% a nivel país. Es reconocida la relación entre el consumo de alcohol antes del accidente (23,24) , tendencia que, se espera, se atenúe a medida que la población asuma su importancia, acicateada por las recientes penalidades impuestas. Ponce et al. (25) estudiaron los estilos de comportamiento de conductores del servicio público y vehículos particulares en Lima Metropolitana utilizando el cuestionario de personalidad PSS. Los incluidos en el patrón de conducta tipo S –tipo ideal– conducen bajo una percepción y aceptación del riesgo adecuada, realizan una conducción precavida, atenta y responsable, conducen con un alto nivel de seguridad y controlan adecuadamente su conducta; en resumen, son seguros, prudentes, responsables, atentos y precavidos, constituyen el tipo ideal, predomina en los conductores con instrucción superior y aquellos que tienen mayor 269 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 267-72. tiempo manejando, fue observado en conductores del servicio interprovincial. Los inmersos en el patrón de conducta tipo N –conducta de alto riesgo y peligrosa– presentan una deficiente percepción del riesgo, son incapaces de reaccionar adecuadamente al “estrés emocional”, manifiestan impulsividad, impaciencia, agresividad y tendencias antisociales, poseen escaso control personal, muestran falta de respeto al usuario y a las normas de tráfico, tienden a exteriorizar sus respuestas a la frustración de forma excesiva y poco adecuada. En estos la menor contrariedad –como atascos, retenciones, cruces indebidos- se traduce en irritabilidad y accesos de cólera desproporcionados; en síntesis, su conducta se manifiesta desajustada, de alto riesgo y peligrosa. Fue mayormente observado en conductores particulares, de taxi y microbús más aun si conducían vehículos alquilados o coincidían con problemas familiares o de salud. El Centro de Investigación y de Asesoría del Transporte Terrestre señala que los vehículos de transporte público estuvieron involucrados en el 57,6% de los accidentes de tránsito fatales y 61,3% de las muertes resultantes en Lima Metropolitana (26), los causantes de atropello tenían generalmente más de 35 años, estatura menor a 1,65 m y conducían vehículos de transporte público ómnibus o vehículo de carga con más de 10 años de antigüedad. Al enfrentarse a situaciones inesperadas y difíciles de resolver como congestión vial, semáforos inoperativos, retrasos en su rutina, o colisiones, podrían aparecer algunos rasgos de personalidad e influir en los accidentes, esto tendría un peso significativo en la propensión a la siniestralidad, se citan la impulsividad, inestabilidad emocional, rebeldía, tendencia a competir, egocentrismo, inmadurez, inseguridad, tensión y ansiedad (24,25). AUTORIDAD Debería respetarse la proporción adecuada entre población, parque automotor y espacio vial. Lima alberga el 60% del parque vehicular del país pero sólo dispone del 7% de la red vial nacional. Aunque la accidentalidad es alta se considera que el índice de motorización en el Perú es bajo comparado con otros países de la región, el 80% de vehículos ingresó usado y algunos alcanzan 20 o más años de antigüedad (12); a pesar de la norma la autoridad permite el ingreso y circulación de estos vehículos. El parque aumentó de 612 249 vehículos en 1989 a 1 349 510 en el 2005; cada año ingresan al país 75 mil vehículos nuevos y unos 45 mil usados, 13 500 de estos no cumplen las normas técnicas que exige la ley y con 270 Morales-Soto N et al. frecuencia son responsables de los accidentes fatales en Lima, esto coincide además con un incremento en 368% de infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad en ese período (26). Para atender los daños del accidente de tránsito se ha creado un seguro obligatorio el cual desde junio de 2002 asumió 320 mil casos que causaron 384 mil heridos y 15 500 fallecidos pagando unos 750 millones de soles, 34% de vehículos no tienen este seguro, a esta transgresión se suma la falsificación de licencias de conducir. El tránsito de personas y vehículos debe entenderse como un sistema de relaciones dinámico dentro de un ámbito urbano inextensible (27), cuando resulta sobreocupado, como ocurre en Lima, el entorno se muestra hostil en muchos lugares y momentos. Es labor de la autoridad regular los efectos sociales y ambientales ocasionados por el número y características técnicas del parque vehicular (28). Según reporte de la Defensoría del Pueblo el 75% de comités distritales supervisados no ha aprobado planes de seguridad ciudadana y más del 50% no ha nombrado secretarios técnicos (29). El Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. N.º 033-2001MTC) faculta a la Policía Nacional como la autoridad competente en materia de tránsito terrestre otorgándole competencia de fiscalización en tanto que el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (D.S. N.º 0092004-MTC) le asigna rol de apoyo a dicha autoridad. Los ámbitos de la autoridad del transporte muestran insuficiente interconexión y al igual que en otros espacios sociales la fragmentación y los desacuerdos crean una imagen pública de vacío de reacción, dirección y autoridad (30) , la permisividad es aprovechada por el transgresor. Existen perpetradores y víctimas recurrentes y lugares propicios para el accidente, no pocas veces las causalidades dominan sobre las casualidades particularmente en eventos iterativos (31). Muchos países reconocen hoy los siniestros viales como una endemia social violenta, no accidental, no originada por el azar ni tampoco como consecuencia del error casual, que es previsible y por lo tanto prevenible, la Organización Mundial de la Salud considera que como el error humano interviene en alta frecuencia la principal solución debería consistir en persuadir a los usuarios de la vía pública a adoptar comportamientos que “no dejen lugar al error” y se adopten medidas apropiadas (1). El BID ha aprobado un proyecto para mejorar la seguridad vial en la región en atención a compromisos contraídos en la primera Conferencia Mundial de Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 267-72. Ministros de Seguridad Vial, Moscú 2009, y la Iniciativa Mundial Clinton, en alianza con otras organizaciones como la Organización Mundial de la Salud para crear un sistema regional de información sobre la seguridad vial y promover estudios sobre políticas y prácticas para mejorar la seguridad vial, siendo el Perú parte del proyecto (Banco Interamericano de Desarrollo) (32). La Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito (4), una de las quince establecidas por el Ministerio de Salud para la prevención y el control de la salud, ha iniciado una investigación sobre las Condiciones de Salud de Conductores de Transporte Urbano de Lima Metropolitana, para determinar los factores que concurren en el incremento de la accidentalidad y para identificar factores individuales y niveles de estrés reciente, así como hábitos nocivos y otras variables físicas de los conductores que puedan influir en la alarmante incidencia de estos accidentes. Este es un tema de gran importancia. Comparando las proporciones de siniestros en el país, la cifra acumulada de muertes por accidentes de tránsito en el último cuarto de siglo promedia las 70 mil, cifra similar a las causadas por la guerra contra el terrorismo en 20 años y semejante a la ocasionada por el terremoto de 1970 en Huaraz. La accidentalidad, calificada por la OMS en 1974 como un problema de salud pública de suma gravedad (7) se comporta en nuestro medio como un desastre de presentación lenta, de curso sostenido y alta mortalidad, es decir, como una calamidad pública con agravante: es socialmente consentido. La respuesta sanitaria a la problemática del transporte debe ir más allá de la atención y rehabilitación del accidentado, debe ocuparse de la prevención y enlazarse con los componentes sociales y ambientales. Se debe, además, indagar cuanta influencia tienen los costos descritos en la acumulación de la vulnerabilidad que torna susceptible a la población de menores recursos a nuevos siniestros por su efecto económico adverso inmediato (33) y por sus efectos en la salud y en la familia en el mediano y largo plazo. Para afrontar el actual problema del transporte público se ha propuesto en un plan maestro el sistema de red vial incluyendo un tren urbano, sistema de buses troncales y alimentadores, y un sistema de administración vial, con un costo de 5,5 mil millones de dólares (10). Están surgiendo otras iniciativas de transporte no motorizado (34) , siendo indudable que también deberán afrontarse problemas en esferas conductuales y sociales. La implementación de la Resolución Directoral N.° 6475-2006-MTC/15, Record del Conductor, que crea Aspectos psicosociales y accidentes de tránsito un Registro Nacional de Sanciones por Infracciones en la cual se consignan obligatoriamente los datos del conductor, licencia e infracciones de tránsito, ha disminuido el número de accidentes. Se debería estudiar si el infractor recurrente tiene actitudes agresivas, prepotentes, impulsividad, tendencia al descontrol o si incurre en consumo de sustancias peligrosas o medicamentos no prescritos y, si están ocurriendo comportamientos violentos, estos deben ser diagnosticados y atendidos. La violencia es un fenómeno complejo que puede configurarse como termómetro social e indicador de calidad de vida y que, junto con los accidentes de tránsito, ocasionan más de la mitad de las muertes traumáticas por factores sociales en América Latina (35). Es función de la autoridad regular las relaciones entre los miembros de la comunidad, los responsables no pueden abdicar al mandato que les da la norma ni la población puede renunciar al bienestar y la seguridad. Se propone que investigadores y universidades contribuyan con estudios multidisciplinarios que aporten a las autoridades los elementos de juicio para identificar y controlar factores como los psicológicos y sociales –violencia en particular– que podrían estar actuando como causales o concurrentes en los accidentes del transporte terrestre. AGRADECIMIENTOS A los doctores Alberto Perales Cabrera y Guillermo Quiroz Jara por sus sugerencias al documento original. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Ginebra: OMS; 2004. 2. Banco Interamericano de Desarrollo. Fortalecimiento técnico a la iniciativa de seguridad vial del Banco. Washington DC: BID; 2009. 3. Banco Interamericano de Desarrollo. Seguridad vial [Página en Internet]. Washington DC: BID; 2009. [fecha de acceso: 28 de mayo de 2010] Disponible en: http://www.iadb.org/ topics/Highways/index.cfm?lang=es&id=6872&artid=6872 4. Perú, Ministerio de Salud. Estrategia Nacional de Accidentes de Tránsito [Página en Internet]. Lima: MINSA; 2009 [Fecha de acceso: 25 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www. minsa.gob.pe/portada/est_san/accidentes.htm. 271 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 267-72. 5. Perez-Rincón E, González-Fortaleza C, Ramos L, Jiménes JA. Trastorno por estrés postraumático en pacientes con lesiones no intencionales producidas por accidentes de tránsito. Salud Mental. 2007; 30(6): 43-48. 6. Donroe J, Tincopa M, Gilman RH, Brugge D, Moore DAJ. Pedestrian road traffic injuries in urban Peruvian children and adolescents: case control analyses of personal environmental risk factors. PLoS ONE. 2008; 3(9): e3166. 7. Perú, Ministerio de Salud. Políticas municipales para la promoción de la seguridad vial. Lima: OPS; 2005. 8. Alfaro-Basso D. Problemática sanitaria y social de la accidentalidad del transporte terrestre. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(1): 133-37. 9. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 137: El transporte urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa de la vida. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008. 10. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Plan maestro de transporte urbano para el área metropolitana de Lima y el Callao en la República del Perú. Lima: MTC; 2005. 11. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 108. Pasajeros en riesgo: la seguridad en el transporte interprovincial. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008. 12. Policía Nacional del Perú. Estadísticas de colisiones viales en el Perú 1998 – 2006. Lima: PNP; 2008. 13. Rey de Castro J, Rosales E, Egoavil M. Somnolencia y cansancio durante la conducción: accidentes de tránsito en las carreteras del Perú. Acta Med Peru. 2009; 29(1): 48-54. 14. Rosales E, Egoavil MT, Durand IS, Montes NE, Flores RE, Rivera SL, et al. Accidentes de carretera y su relación con cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus. Rev Med Hered. 20(2): 48-59. 15. Rosales E, Rey de Castro J. Manejar bajo los efectos del alcohol o manejar sin haber dormido adecuadamente, ¿no es lo mismo?. Rev Med Hered. 2009; 20(3): 175-77. 16. Gutierrez JR, Sierra JC, Alfaro O. Agresividad al volante en el transporte público de San Salvador: estudio de factores asociados. San Salvador: Universidad Tecnológica de El Salvador; 2008. 17. Policía Nacional del Perú. Estadísticas policiales [Página en Internet]. Lima: PNP; 2009. [fecha de acceso: 25 de marzo de 2010] Disponible en: http://www.pnp.gob.pe/ estadistica_policial/estadisticas.asp 18. Espinoza MJ. Violencia en la familia en Lima y el Callao: informe de resultados de la I encuesta de hogares sobre vida familiar en Lima y el Callao. Lima: Ediciones del Congreso del Perú; 2000. 19. Oliveros MA, Figueroa L, Mayorga G, Cano CB, Quispe A, Barrientos A. Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de primaria en el Perú. Rev Peru Pediatr. 2008; 61(4): 215-20. 20. García F, Cieza J, Alvarado B. Características de las atenciones registradas por la policía en el servicio de emergencia de un hospital de Lima, 2001. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2005; 22(1): 71-75. 21. Rendón L. Prioridades en salud de la Comuna 18 de Cali - Una aproximación hacia la orientación de los servicios de salud. Colombia Med. 2002; 33(2): 58-64. 272 Morales-Soto N et al. 22. Saavedra-Castillo A. Violencia y salud mental. Acta Med Peru. 2004; 21(1): 39-50. 23. Casanova L, Borges G, Mondragón L, Medina-Mora ME, Cherpitel C. El alcohol como factor de riesgo en accidentes vehiculares y peatonales. Salud Mental. 2001; 24(5): 3-11. 24. De Oliveira AC, Pinheiro JQ. Indicadores psicossociais relacionados a accidentes de trânsito envolvendo motoristas de ônibus. Psicol Estud. 2007; 12(1): 171-78. 25. Ponce C, Bulnes M, Aliaga J, Delgado E, Solís R. Estudio psicológico sobre los patrones de conducta en contextos de tráfico, en grupos de automovilistas particulares y profesionales de Lima Metropolitana. Rev Investig Psicol. 2006; 9(2): 33-64. 26. Centro de Investigación y de Asesoría del Transporte Terrestre. Estudio de casos sobre causas de accidentes de tránsito fatales en Lima Metropolitana y sus probables alternativas de solución. Lima: CIDATT; 2005. 27. Romero C. Manejar en Lima: una aproximación a la cultura ciudadana. Documento en Internet. Lima: PUCP; 2006. [fecha de acceso: 08 de marzo de 2010] Disponible en: http://palestra.pucp.edu.pe/portal/pdf/284.pdf 28. Comisión Nacional del Medio Ambiente/Región Metropolitana. Análisis general del impacto económico y social. Anteproyecto de norma nacional de emisión para vehículos livianos y medianos. Santiago de Chile: CONAMA; 2000. 29. Defensoría del Pueblo. Reporte sobre el funcionamiento de los Comités de seguridad ciudadana en el ámbito nacional en el 2009. Lima: Defensoría del Pueblo; 2009. 30. Webb R. Sin reacción. El Comercio. 2010; 12 de abril: a4. 31. Morales-Soto N, Gálvez-Rivero W, Chang-Ausejo C, Alfaro-Basso D, García-Villafuerte A, Ramírez-Maguiña M, et al. Emergencias y desastres: desafíos y oportunidades (de la casualidad a la causalidad). Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(2): 237-42. 32. Banco Interamericano de Desarrollo. BID lanza plan de acción para mejorar seguridad vial en América Latina y el Caribe [Página en Internet]. Washington DC. BID; 2010. [fecha de acceso: 23 de marzo de 2010] Disponible en: http://www. iadb.org/am/2010/pages.cfm?lang=es&id=6707&type=PR 33. Yamada G. Reducción de la pobreza y fortalecimiento del capital social y la participación: La acción reciente del Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC: BID; 2001. 34. Perú, Congreso de la República. Proyecto Ley marco de promoción al uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Lima: Congreso de la República; 2007. 35. De Souza Minayo MC. Relaciones entre procesos sociales, violencia y calidad de vida. Salud Colectiva. 2005; 1(1): 69-78. Correspondencia: Dr. Nelson Raul Morales Soto Dirección: Av. Alameda La Molina Vieja N.° 695, Dpto. 206. La Molina, Lima. Teléfono: (511) 365 8891 Correo electrónico: [email protected] Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. sección especial EVALUACIÓN SITUACIONAL, ESTRUCTURA, DINÁMICA Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PERÚ - 2009 J. Jaime Miranda1,2,3,a, Ada Paca-Palao1,b, Lizzete Najarro1,c, Edmundo Rosales-Mayor1,2,4,d, Diego Luna1,e, Luis Lopez1,f, Luis Huicho1,5,6,g, Equipo PIAT§ RESUMEN Ojetivo: Con el objetivo de elaborar un diagnóstico situacional de las fuentes de información existentes relacionadas con el registro de accidentes de tránsito, así como conocer su estructura, dinámica y monitoreo, se realizó una investigación en las ciudades de Lima, Huamanga y Pucallpa. Materiales y métodos. Como población de estudio fueron considerados funcionarios y responsables de los sistemas de información de diversas instituciones. Se realizaron 50 entrevistas en profundidad. El instrumento usado tuvo en consideración estándares y recomendaciones internacionales de sistemas de información. Resultados. Se identificaron seis sistemas de información; algunos cuentan con sistemas operativos que permiten recolectar, procesar, consolidar y analizar los datos de forma automática. Estos sistemas son considerados valiosos por distintos actores, pues les permiten tener datos organizados. Se observó que existe un bajo nivel de colaboración e intercambio de datos entre las instituciones en las distintas fases del levantamiento y procesamiento de información, y el uso de los mismos. A nivel operativo existen alianzas formales entre las instituciones vinculadas con el tema que permitirían un trabajo conjunto. Existe un interés por parte de las instituciones de conformar un sistema integrado de información por la necesidad de contar con información con mayor detalle y fiable empleando la menor cantidad d e recursos. Conclusiones. Existen limitaciones en los sistemas de información en accidentes de tránsito existentes. La utilidad y uso de la información es limitada para la toma de decisiones en materia de prevención de los accidentes de tránsito a nivel nacional. Palabras clave: Accidentes de tránsito; Sistemas de información; Países en desarrollo; Perú (fuente: DeCS BIREME). ASSESSMENT OF THE STRUCTURE, DYNAMICS AND MONITORING OF INFORMATION SYSTEMS FOR ROAD TRAFFIC INJURIES IN PERU – 2009 ABSTRACT Objective: A baseline assessment of the structure, dynamics, and monitoring capabilities of the information systems for road traffic injuries was conducted in three Peruvian cities: Lima, Huamanga and Pucallpa. Material and methods. 50 in-depth interviews were performed with key stakeholders, including managers and operators of information systems. The instrument was developed taking into account international standards and recommendations for information systems. Results. Six information systems were identified, some of which contain integrated operational systems enabling the recollection, processing, aggregation and data analysis following automated processes. These systems are considered valuable by different stakeholders because of their ability to present data in an organized manner. A low level of collaboration and exchange of information between institutions in the diverse aspects of data collection, processing and usage was observed. Officially, formal collaboration agreements between institutions do exist, potentially enabling more collaborative work. An interest was expressed in establishing an integrated information system due to the need for detailed and solid/trusted information that maximizes the use of existing resources. Conclusions. Current information systems for road traffic injuries have limitations. The actual use and utility of the information for decision-making for prevention of road traffic injuries nationwide is limited. Key words: Accidents, traffic; Information systems; Developing countries; Peru (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN En nuestro país, tratar de saber con exactitud cuántos accidentes de tránsito (AT) ocurren a la semana, al mes o al año, es una tarea difícil de completar. No existe un sistema único de información, y dependiendo de la institución a la que se recurra, la información será disímil. El problema se agudiza más si se trata de obtener detalles de los lesionados o fallecidos, o la causa que ocasionó el AT, pues no existe información estandarizada sobre estas variables. Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito, Salud Sin Límites Perú. Lima, Perú. Facultad de Medicina “Alberto Hurtado”, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 3 CRONICAS, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 4 Centro de Trastornos Respiratorios del Sueño (CENTRES), Clínica Anglo Americana. Lima, Perú. 5 Departamento de Pediatría, Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima, Perú. 6 Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. a Médico, Magíster y Doctor en Epidemiología; b Obstetriz, Magíster en Población y Salud; c Comunicadora social; d Médico, Magíster en Medicina y Magíster en Sueño: Fisiología y Medicina; e Sociólogo; f Economista; g Médico Pediatra, Doctor en Medicina. § Ver sección agradecimientos para la lista completa de participantes del Equipo PIAT. 1 2 Recibido: 09-04-10 Aprobado: 09-05-10 273 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. La falta de un sistema de información sobre accidentes de tránsito (SISAT), integrado, continuo, completo y confiable, es un problema generalizado a nivel mundial y particularmente, en países como el nuestro (1). Los esfuerzos son aislados y en general no cuentan con el apoyo político necesario para potenciarlos (2). Existen diversas instituciones que recogen de manera rutinaria información relevante sobre AT, aunque la integración de la información es mínima o ausente. En el Perú existen experiencias importantes tales como el Plan Tolerancia Cero y el Sistema de Prevención de Accidentes (3,4). Estas iniciativas incluyen un componente de desarrollo de sistemas de información todavía incipiente y parcial. Sin embargo, el objetivo principal de estas fuentes no es necesariamente generar ni alimentar con información relevante al sector salud. El desarrollo de un sistema integrado de información de accidentes de tránsito es requisito indispensable para conocer de manera precisa la magnitud epidemiológica del problema. El conocimiento del número y tipo de accidentes, y las circunstancias en las que ocurren, indicará la seriedad y el tipo de manejo que el asunto requiere. El objetivo de este estudio fue identificar a las instituciones que cuentan con un SISAT. De cada institución se procedió a detallar los objetivos a los que responden, qué tipo de datos recogen, cómo se procesan, consolidan, analizan y difunden; además de conocer su estructura, dinámica y monitoreo. PROCEDIMIENTOS Se desarrolló un estudio de tipo cualitativo, orientado a describir procesos operacionales de los SISAT, en las ciudades de Lima, Huamanga (Ayacucho) y Pucallpa (Ucayali). En todas las ciudades de estudio primero, se procedió a identificar a aquellas instituciones que recogen datos sobre AT. Luego de ello, se procedió a contactar a los funcionarios y a los responsables de operar los SISAT. Para la recolección de datos se elaboró una guía de entrevista a profundidad tomando en cuenta la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Center for Disease Control and Prevention (CDC) (5). Las preguntas estuvieron referidas principalmente a identificar las características de los sistemas de información, incluyendo los objetivos para los que se crearon, su ámbito geográfico, el tipo de información recolectada, así como el tipo y nivel de procesamiento. Las entrevistas que se realizaron a los funcionarios o a los responsables de operar el SISAT fueron grabadas. La información recolectada a partir de las entrevistas fue 274 Miranda JJ et al. complementada o confirmada mediante la observación directa del funcionamiento del SISAT y con el llenado de un formulario ad-hoc. Todas las entrevistas realizadas fueron transcritas. Luego se realizó una lectura crítica de un grupo pequeño de transcripciones elegidas aleatoriamente empleando la teoría fundamentada (grounded theory) para identificar temas y categorías iniciales y desarrollar el libro de códigos (6,7) . Se hizo la codificación de todas las transcripciones con el software cualitativo Atlas.ti (Scientific Software Development GmbH; Berlin, Germany), siempre dejando el análisis abierto a nuevos temas y códigos. Este estudio buscaba describir aquellos procesos vinculados con el recojo de la información y no pretendía adscribir o no la categoría de SISAT a alguna entidad en particular. Entonces, para propósitos de este artículo, los términos sistemas de información y fuentes de información se usan de manera equivalente e intercambiable. El protocolo del estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud. El objetivo del estudio fue explicado a todos los participantes y se obtuvo el consentimiento informado respectivo de cada uno de ellos. RESULTADOS Se realizaron 50 entrevistas en profundidad (22 funcionarios y 28 responsables). Tres de los entrevistados no aceptaron que la entrevista fuera grabada, la información proporcionada por estos participantes no ha sido incluida en este análisis. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES Contexto y actores involucrados en el país. En esta investigación se estudió seis SISAT. Estos incluyen al Ministerio de Salud del Perú (MINSA), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), y los Gobiernos Regionales (Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones [DRTC]). Las cuatros primeras instituciones señaladas cumplen con el recojo de información a nivel nacional, las dos restantes lo hacen en sus respectivas jurisdicciones regionales. Interacción entre los sistemas de información. Las instituciones que hacen este trabajo generalmente lo realizan en alianza o colaboración con otras entidades involucradas en el tema, aunque en la mayoría de casos Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. este apoyo responde en relaciones de índole informal y no en función a convenios debidamente legalizados. Por ello, la colaboración que se brindan unas a otras depende mucho del tipo de labor que cumple cada una de ellas y de la cercanía que puedan tener los responsables directos de la recolección de datos. OBJETIVOS Y NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Objetivos de los sistemas. La mayoría de instituciones no tienen claridad respecto al objetivo de su sistema. En algunos casos, la motivación que los llevó a contar con el sistema que vienen usando es confundida por los entrevistados como el objetivo del mismo. Los entrevistados del MINSA fueron los que mejor expresaron el objetivo que persiguen sus sistemas, indicando que éste reside en contar con un registro organizado de los datos que puedan ser tomados en cuenta al momento de la toma de decisiones. Las instituciones han tenido diversas motivaciones para contar y establecer con un sistema. La mayoría de los casos responde a disposiciones establecidas o a la necesidad de información de las entidades de las cuales dependen o de las que son parte. Asimismo, existía también la necesidad de poder deslindar responsabilidades ante los AT que ocurrían. Normativa. Los SISAT han sido creados tanto por disposiciones legales o normativas establecidas por las instituciones, de las cuales forman parte, así como por iniciativas surgidas en la misma institución. En el caso del MINSA, la primera referencia oficial sobre el tema apareció en el año 2004, a través de la Resolución Ministerial N.º 771-2004/MINSA, que estableció la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito, como una de las estrategias sanitarias hasta entonces consideradas. Un año después, la Dirección General de Epidemiología (DGE) del MINSA implementó la vigilancia epidemiológica de AT a través de un proyecto piloto. Posteriormente, con la dación del DS N.º 0072006-SA, en algunos establecimientos se da inicio con la vigilancia epidemiológica en AT. Pero fue la Resolución Ministerial N.º 308-2007-MINSA, del 16 de abril del 2007, que estableció como obligatoria la aplicación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de Lesiones por AT en los establecimientos de sector salud a nivel nacional del MINSA, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la PNP, clínicas y otros del sector privado. En el caso de la PNP, el Reglamento Nacional de Tránsito, en su artículo 283, señala que la Policía debe Sistemas de información en accidentes de tránsito publicar anualmente información estadística sobre los AT, indicando grado, naturaleza y características de los mismos. La creación del Sistema Estadístico de la PNP tuvo lugar en 1989 con el objetivo de establecer las normas y procedimientos a seguir para la recopilación, procesamiento y difusión de la información estadística operativa y administrativa de la PNP. El CGBVP y la APESEG, no tienen una norma específica que dictamine el recojo de datos de AT. Sin embargo, la CGBVP lo hace amparados en la Ley N.º 2767, y la APESEG inició la recolección de datos en el año 2002 a raíz de la puesta en funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). DATOS “CORE” Y SUPLEMENTARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Los datos que recopilan los SISAT están agrupados en función a la descripción de las características del AT, de las víctimas (sean lesionados o fallecidos), de los responsables, de los vehículos participantes y de la información que se incluye en las investigaciones del AT. Sin embargo, cada sistema le da mayor o menor énfasis a algún dato en especial, el cual depende del objetivo que persigue. La Tabla 1 muestra los datos que cada institución recolecta y la importancia de estos, según el entrevistado Los datos recolectados sirven para generar indicadores los cuales responden por lo general al objetivo que tiene cada una de las áreas donde se insertan los SISAT (Tabla 2). La información recolectada sobre AT por las diferentes instituciones, luego de ser analizadas, ha venido y viene sirviendo para orientar algunas decisiones, principalmente, respecto a las medidas de prevención en el tema. Tabla 1. Datos recolectados y dato principal para identificar el accidente de tránsito según cada sistema de información. Institución MINSA PNP CGBVP APESEG IMLCF DRTC AT Sí Sí* Sí* Sí* Sí Datos de Víctimas Responsables Vehículos Sí* Sí Sí Sí* Sí* Sí* Sí Sí Sí Sí* Sí Sí Sí* - Sí Sí* Sí* AT: Accidente de Tránsito; MINSA: Ministerio de Salud del Perú; PNP: Policía Nacional del Perú; CGBVP: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; APESEG: Asociación Peruana de Empresas de Seguros; IMLCF: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y DRTC: Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones. * Dato considerado como principal por los entrevistados. 275 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. Miranda JJ et al. La cobertura de la recolección de los datos que las diversas instituciones realizan se efectúa tomando en consideración, principalmente, el área geográfica que les corresponde como jurisdicción, y también de acuerdo con la infraestructura y al nivel de organización con que cuente cada una. Si bien la cobertura de información en la mayoría de las instituciones que tienen sistemas de información es nacional, existen algunas restricciones que estarían limitando la cobertura de la colecta de información. Esto genera algunas limitaciones con el tipo de información recogida, por ejemplo: • El MINSA sólo colecta datos de los lesionados que llegan hasta los establecimientos en los que se realiza la vigilancia en AT. • La PNP sólo registra los casos que son denunciados en las comisarías, quedando sin registro aquellos que no son reportados a dichas instancias. • La APESEG sólo registra y reporta los accidentes de tránsito en los cuales los vehículos involucrados cuentan con SOAT. • La CGBVP sólo registra datos del AT al cual son llamados. FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURA, DINÁMICA Y MONITOREO 1. Proceso de recolección diseminación de datos. consolidación y Entendemos como proceso de recolección de datos a la secuencia sistemática y ordenada que tiene como fin la captura de información relevante en el tema de accidentes de tránsito. Se han construido esquemas que representan tanto el proceso de recolección de datos, como el procesamiento, consolidación, análisis y diseminación de resultados. La secuencia de recolección de datos sobre AT, en la mayoría de instituciones, sigue un procedimiento que está establecido a través de normas técnicas o manuales elaborados por las mismas instituciones y que responden a las funciones que cumplen. Asimismo, cabe destacar que casi todos los sistemas de información de las instituciones que han sido parte de esta investigación, tienen sistemas automatizados y manuales, funcionando ambos al mismo tiempo. La difusión de los resultados del análisis y consolidación de los datos estadísticos sobre AT no sigue un patrón común en todas las instituciones sino que depende de cada entidad. El medio utilizado para la diseminación y el público objetivo suele ser también distinto. • MINSA (Figura 1). En la figura se muestra que luego de que la información es recolectada en los establecimientos de salud es enviada a la Dirección de Salud (DISA), la cual en Lima tiene el mismo nombre y en los gobiernos regionales Dirección Regional de Salud (DIRESA), para que allí se consolide en la base de datos que luego es enviada mensualmente a la DGE. A nivel de la DGE, se hace el análisis mensual, tomando en cuenta la información obtenida de los reportes enviados por las DISA y DIRESA y, también con los datos de otras instituciones, especialmente con las de la PNP. • La recolección de datos se inicia cuando los efectivos policiales toman conocimiento de un AT y se apersonan hasta el lugar de los hechos. Alternativamente, en el caso en que los lesionados asistan primero a la comisaría, antes de acudir a un establecimiento de salud, esta recolección se inicia cuando reciben la denuncia en la sede policial. En algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de AT de gran envergadura y ante la solicitud de los medios de comunicación, se puede hacer público algunos detalles del caso. Existe una diferencia cuando el AT trae como consecuencia el fallecimiento de una persona, además de todas las diligencias señaladas se solicita el apoyo de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UIAT), que Tabla 2. Indicadores generados según cada sistema de información. Institución N.º de AT Lugar de mayor incidencia AT x horas / días Incidencia por edad Causas de AT Causas de lesiones Víctimas con / sin SOAT MINSA Sí PNP Sí CGBVP Sí Tasa de alcoholemia Cobertura de SOAT x Región Cobertura x tipo de vehículo Sí - Sí - Sí Sí Sí - - - Sí - - - - Sí - - - - - - - - - - - APESEG - - - - - - - - Sí Sí IMLCF - Sí - - - - - - - - DRTC - - - - Sí - - - - - AT: Accidente de Tránsito; SOAT: Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito; MINSA: Ministerio de Salud del Perú; PNP: Policía Nacional del Perú; CGBVP: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; APESEG: Asociación Peruana de Empresas de Seguros; IMLCF: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y DRTC: Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones. 276 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. Sistemas de información en accidentes de tránsito Hospital Dirección de Salud Público Objetivo En físico Boletín Epidemilógico - Directivos del EE SS - Gob. Locales - Of. SOAT - Admisión - Emergencia E -Mail Área de Epidemiología Recolección - Procesamiento - Consolidación - Análisis - Consolidación - Análisis Reunión Presencial E -Mail Condicionado por estado del paciente Accidente de tránsito Dirección General de Epidemiología MINSA Servidor Central Público Objetivo Boletín Epidemilógico Leyenda EE SS- Establecimiento de salud. Dato individual Diseminación - - Consolidación - Análisis Comité Consultivo Universidades Policías Bomberos Otros sectores Diferentes públicos Medios de prensa Figura 1. Flujo de información del Sistema de Vigilancia de Lesiones en Accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud a nivel de Lima. Accidente de tránsito Fatales Accidente de tránsito NO Fatales División Policial En físico Unidades Básicas (Comisarias) Unidades Especializadas UIAT En físico Documento En físico - Recolección Almacenamiento Consolidación Análisis E-Mail E-Mail Región Policial E-Mail Público Objetivo En físico - Recolección - Almacenamiento - Consolidación Entrevista Medios de Comunicación En físico Dirección Territorial E-Mail Estado Mayor General PNP Of.General de Planificación del MININTER En físico E-Mail Dirección General de la Policía Documento - Consolidación - Análisis Leyenda UIAT - Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito PNP - Policina Nacional del Perú MININTER - Ministerio del interior Dato individual Dato agregado Diseminación Sólo en casos fatales Figura 2. Flujo de información relacionada con accidentes de tránsito en la Policía Nacional del Perú a nivel de Lima. 277 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. Miranda JJ et al. que son las empresas aseguradoras afiliadas a esta institución las que realizan ese trabajo y le hacen llegar los datos digitalizados. es la unidad especializada en este tipo de sucesos y la encargada de determinar la responsabilidad del que ocasionó el suceso. Se coordina además con los representantes de turno del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. A nivel regional es muy similar a lo que ocurre en Lima (Figura 3). • IMLCF (Figura 6). Tanto la Dirección Clínica Forense (DICLIFOR) como la Dirección de Tanatología Forense (DITANFOR) siguen casi los mismos procedimientos para la recolección de información, sólo hay variación en cuanto a los casos que llegan como no identificados a la DITANFOR. El sistema FORENSYS, de la DITANFOR, aunque tiene características que lo hacen sumamente interesante para el procesamiento de la información tiene algunas deficiencias para el análisis, pues se hace necesario ejecutar procesos adicionales para incluir los indicadores que se quieran manejar. De todos los sistemas de información identificados, el sistema DICEMEL de la DICLIFOR, junto con el sistema operativo de la CGBVP, son los únicos que permiten dar resultados de los casos que atienden en tiempo real. No se precisó la forma en la que se disemina la información. • CGBVP (Figura 4).Los datos de las emergencias por AT son colectados según la zona o región en la que se ubiquen las Compañías. Si bien se siguen los mismos pasos básicos, la forma de recolectar la data cambia en función a los recursos tecnológicos e informáticos que tenga cada Compañía. En este sentido en la ciudad de Lima, que cuenta con una moderna Central de Emergencias, se recolecta la data de manera automatizada lo que permite ir distribuyendo a las unidades que atenderán la emergencia de acuerdo a la magnitud del suceso. A nivel regional, la información es enviada a las Comandancias Departamentales, las que a su vez reportan a la Comandancia General, todo este proceso hace que la información llegue con 3 ó 4 meses de retraso. • Gobiernos Regionales (Figura 7). Las DRTC ejecutan procesos menos complejos para el recojo de información, la recolección de datos es de manera manual, para luego procesar esta información de • APESEG (Figura 5). Esta institución no realiza la recolección de información, propiamente dicha, ya Accidente de tránsito Fatales Accidente de tránsito NO Fatales Unidades Básicas (Comisarias) División Policial En físico En físico División Policial E-Mail E-Mail Documento - Recolección - Almacenamiento - Consolidación Público Objetivo Dirección Territorial Of.General de Planificación del MININTER Entrevista Medios de Comunicación Estado Mayor General PNP En físico E-Mail E-Mail En físico Dirección General de la Policía Documento - Consolidación - Análisis Leyenda PNP - Policina Nacional del Perú MININTER - Ministerio del interior Dato individual Dato agregado Diseminación Sólo en casos fatales Figura 3. Flujo de información relacionada con accidentes de tránsito en la Policía Nacional del Perú a nivel regional. 278 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. Sistemas de información en accidentes de tránsito Comandancia General CGB Compañía de Bomberos Lima WEB En Línea Servidor Central - - Recolección - Almacenamiento 116 Compañías de Bomberos Sedes Locales en regiones Accidentes de tránsito Recolección Procesamiento Almacenamiento Consolidación Análisis Público Objetivo - Medios de Comunicación - Pob. General E-Mail Comandancias Departamentales E-Mail - Recolección - Almacenamiento - Consolidación Leyenda Dato individual Dato agregado Diseminación En físico Consolidación Figura 4. Flujo de la información relacionada con accidentes de tránsito en la Compañía General de Bomberos del Perú. manera automatizada. En la DRTC de Ayacucho, a diferencia de su similar de Pucallpa, se cuenta con el apoyo de una oficina administrativa que se encarga de procesar y consolidar la información. En algunos casos también lo difunden a través de informes que se presentan en los anuarios de la institución.. 2. Instrumentos utilizados para recolectar datos. Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos sobre AT varían en cada institución. Algunos usan fichas especiales, como es el caso del MINSA, otras plantillas automatizadas como el caso del IMLCF, o tamEP#1 Policía Nacional del Perú Comisaría Hospital Público Recolección (en persona / teléfono) Accidente de tránsito Clínica Privada EP#2 APSEG Servidor Central Procesamiento en Línea WEB - Consolidación - Análisis Informe Documento WEB EP#3 Público Objetivo Solo Cuando lo solicitan Medios de Comunicación AFOCAT Leyenda Dato individual Diseminación APESEG - Asociación Peruana de Empresas de Seguros AFOCAT - Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito EP - Empresas Privadas (Compañias Aseguradoras) Figura 5. Flujo de información relacionada con accidentes de tránsito en la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. 279 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. Miranda JJ et al. Accidente de tránsito Fatales Accidente de tránsito No Fatales Gerencia de Criminalística - IML Entidad solicitante Fiscalías Juzgados PNP Defensoría de Pueblo Otros Entidad solicitante Fiscalías Juzgados Archivo DICEMEL Servidor Central PNP FORENSYS Servidor Central Registro de cadáver Registro inicial Área de digitación Área adminsitrativa Recolección Procesamiento Evaluación médica Recolección Procesamiento Procesamiento Recolección Procesamiento Laboratorio Laboratorio Sala de Necropcia Exámenes Auxiliares Exámenes Auxiliares Recolección Procesamiento División Clínico DICEMEL(Automatizado) División de Tanatología Forence-FORENSYS (Manual y automatizado) Leyenda Dato individual Figura 6. Flujo de información relacionada con accidentes de tránsito en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. bién existe el uso de formatos muy simples (hojas sueltas, libretas simples). no usan formatos para la recolección de datos sobre accidentes de tránsito Cabe señalar que algunos entrevistados del MINSA, cuestionaron la idoneidad de su formato, argumentando que es demasiado complejo por la cantidad de datos que requiere, y que si bien se ajusta para realizar investigaciones puntuales no es útil para la vigilancia epidemiológica. Por otro lado, los policías señalan que el uso de un formato para recolectar información no es necesario pues siguen un proceso que conocen muy bien, por lo que, no corren el riesgo de tener vacíos en la información. En algunos casos, de acuerdo a sus posibilidades, con la finalidad de agilizar su trabajo, los policías se las han ingeniado para tener los partes policiales pre-redactados, en los que sólo modifican los datos de los incidentes. Aunque se debe precisar, que este documento no es un formato oficial. Tal vez el sistema de información del IMLCF, en la DICLIFOR y DITANFOR, es uno de los más interesantes por los formatos automatizados con que cuenta. En el primer caso, el software denominado DICEMEL permite que los datos sean procesados desde el momento mismo que ingresa un caso, enlazando esta información entre las diferentes áreas que deben ir completando la data, usando plantillas que se desprenden del formato. En el segundo caso, el sistema conocido como FORENSYS, si bien tiene un formato automatizado parecido al DICEMEL, paralelamente usa un formato físico, que en la actualidad supera en riqueza de información al formato automatizado. En el caso de la CGBVP, su formato de emergencia ha ido sufrido variaciones y se han adicionado mayores detalles en el registro de las atenciones. Sólo, para el caso de la Central de Emergencias de Lima, esta cuenta con un parte electrónico en el que se registra los datos de todas las emergencias de tránsito atendidas por las diferentes compañías de Lima. La APESEG y las DRTC La Guía sobre Vigilancia de Lesiones de la OMS (5) señala algunos aspectos clave para el monitoreo y evaluación de los sistemas de información. Entre ellos se considera controlar la calidad y precisión del dato, identificar la capacidad o los problemas que tienen el equipo responsable para la entrega oportuna de la información y la retroalimentación, tanto de la información recolectada como de 280 3. Monitoreo y evaluación de los sistemas de información Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. Sistemas de información en accidentes de tránsito Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Dirección General de Transportes MTC Manual Ámbito nacional Accidente de tránsito - Recopilación manual - Procesamiento - Consolidación - Consolidación - Análisis (Todo automatizado) Policía Nacional del Perú Comisaría - Análisis Informe Público Objetivo WEB Doc.Oficiales Teléfono Recopilación Público General Leyenda Dato individual En algunos casos Diseminación Figura 7. Flujo de información relacionada con accidentes de tránsito en la Dirección de Transporte Ayacucho y Pucallpa. la evaluación realizada al sistema. De acuerdo a las entrevistas realizadas se supo que la mayoría de instituciones, independiente del área al que pertenezca, cumple principalmente con por lo menos uno de los tres aspectos. La necesidad de contar con datos de buena calidad, es decir precisos y confiables, es el atributo más resaltado por los entrevistados. Varios entrevistados indicaron que tras detectar algún error o deficiencia en la información, se realizan las coordinaciones necesarias para su corrección y nuevo envío. Respecto a tener información oportuna, las instituciones insisten en la necesidad de que las áreas que les proveen de información lo hagan en los plazos previamente establecidos. Si esto no ocurre, hay una preocupación por conocer la razón de esto. La devolución de información recogida, ya consolidada y analizada, en el área de salud, es un aspecto que está siendo trabajada en algunas DISA, aunque en las que hasta ahora no se cumplen con este paso, si se tiene considerado desarrollarla. 4. Recursos Disponibles Recursos Humanos. El equipo humano con que cuenta cada sistema de información varía de acuerdo a la com- plejidad del mismo y al hecho de si son automatizados o no. En el último aspecto, mientras mayor sea el nivel de automatización, menor es la cantidad de personas que se requieren para procesar, consolidar y analizar la información. En contraste, en el momento de la recopilación de datos, la automatización de los sistemas depende del volumen de accidentes y de la cantidad de datos requeridos por cada entidad, a mayor cantidad de lesionados, mayor será el tiempo y los recursos humanos para recopilarlos. En el sector salud, los encargados de llevar la vigilancia epidemiológica en AT tienen una gran carga laboral. Además de cumplir con este trabajo, por lo general, también tienen que cumplir con otras funciones. En las comisarías, las unidades o secciones de tránsito tienen equipos entre dos a cinco personas, que por lo común cumplen turnos de 24 horas. Por su parte, la UIAT de Lima, tiene un grupo de 16 efectivos, que se dividen en grupos para investigar los casos. En las Compañías de Bomberos si bien se cuenta con un número considerable de voluntarios para la atención de las emergencias, hay una sola persona que se encarga de la consolidación de los datos de las emergencias que atienden. En el caso de la Central de Emergencias de Lima, se 281 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. tiene un pool de operadores que registran la información en cinco turnos y un supervisor. Además, se tiene un área de informática en el que hay un especialista en sistemas. El caso de la APESEG es bastante particular, pues al ser una entidad que reúne y consolida la información que le hacen llegar las compañías aseguradoras de manera automatizada, sólo dos personas del área de sistemas se encargan del consolidado y mantenimiento de la base. Cuando se les encarga un trabajo especial, lo terciarizan. En la DICLIFOR y la DITANFOR, casi todo el personal con que cuentan, entre administrativos y profesionales de la salud, intervienen en alguna de las secuencias por las que pasa la información. En las DRTC de Ayacucho y Pucallpa se tiene una sola persona encargada del procesamiento de la información, aunque se cuenta con grupos de inspectores para la recolección de la data. En el sector salud, los encargados de llevar la vigilancia epidemiológica en AT tienen una gran carga laboral. Además de cumplir con este trabajo, por lo común, también tienen que cumplir con otras funciones. En las comisarías, las unidades o secciones de tránsito tienen equipos entre dos a cinco personas, que por lo común cumplen turnos de 24 horas. Por su parte, la UIAT de Lima, tiene un grupo de 16 efectivos, que se dividen en grupos para investigar los casos. En las Compañías de Bomberos si bien se cuenta con un número considerable de voluntarios para la atención de las emergencias, hay una sola persona que se encarga de la consolidación de los datos de las emergencias que atienden. En el caso de la Central de Emergencias de Lima, se tiene un pool de operadores que registran la información en cinco turnos y un supervisor. Además, se tiene un área de informática en el que hay un especialista en sistemas. El caso de la APESEG es bastante particular, pues al ser una entidad que reúne y consolida la información que le hacen llegar las compañías aseguradoras de manera automatizada, solo dos personas del área de sistemas se encargan del consolidado y mantenimiento de la base. Cuando se les encarga un trabajo especial, lo terciarizan. En la DICLIFOR y la DITANFOR, casi todo el personal con que cuentan, entre administrativos y profesionales de la salud, intervienen en alguna de las secuencias por las que pasa la información. En las DRTC de Ayacucho y Pucallpa se tiene una sola persona encargada del procesamiento de la información, 282 Miranda JJ et al. aunque se cuenta con grupos de inspectores para la recolección de la data. Capacitación de recursos humanos. Pocas son las instituciones que ofrecen o promueven la capacitación de su personal en temas relacionados a los sistemas de información en accidentes de tránsito. De acuerdo a lo expresado por los entrevistados podría deberse a que este tema no es prioritario para ellos. La DGE cumplió con la capacitación al personal de los establecimientos de salud, DISA y DIRESA en el manejo de la ficha de vigilancia epidemiológica, aunque esta capacitación no alcanzó a todos los establecimientos considerados. En tanto, los policías reciben un curso de investigación de AT como parte de su formación académica, que a nivel nacional es conducido por los peritos de la UIAT. En lo que se refiere a cursos sobre programas informáticos, estos corren por cuenta e interés de cada policía. El personal de la APESEG se capacita constantemente, en temas informáticos que son de su interés, aunque no se precisó si esto parte de la misma institución o es el resultado de iniciativas personales. Entre la DICLIFOR y la DITANFOR hay diferencias respecto a la capacitación de su personal. En la primera, se busca que el personal conozca el manejo de programas útiles para el adecuado cumplimiento de sus labores, en tanto que en la segunda son los trabajadores los que deben buscar capacitarse. En lo que respecta a las capacitaciones en las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones, se pudo conocer que en Pucallpa la única persona que se encarga de la consolidación de los datos sobre AT fue capacitada en el vaciado de esta información de los cuadros que manejan. Recursos tecnológicos. En la mayoría de instituciones no se cuenta con recursos tecnológicos adecuados, ni en número ni en capacidad operativa suficientes. En algunos, la carencia de computadoras es una constante. En aquellas que están mejor dotadas de equipos el problema radica en que los hardware y software no guardan relación entre sí. Se da el caso que pueden tener equipos obsoletos y a la par programas que requieren equipos con hardware de una gran capacidad. El buen funcionamiento, a decir de los entrevistados, pasa no sólo por contar con equipos informáticos modernos sino también con tener personal debidamente capacitado y que domine el uso de los programas estadísticos usados en cada institución. De esta manera se evitaría tener un desfase entre los recursos tecnológicos y Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. Sistemas de información en accidentes de tránsito humanos. Aquellas instituciones en las que se carece de personal para la digitación y procesamiento de los datos sobre AT, especialmente en los establecimientos de salud y la Policía, se necesitaría por lo menos una o dos personas debidamente capacitadas para que cumpla con esta labor. DIFICULTADES ACTUALES MEJORA A FUTURO Y ASPECTOS DE Dificultades o problemas en el proceso de recolección, digitación, procesamiento y análisis de datos. Los SISAT estudiados presentan dificultades desde la recolección hasta el análisis de datos. En todos los casos, los problemas se vinculan principalmente a la falta de recursos humanos, en número suficiente y debidamente capacitados, así como logísticos. • MINSA: En el sector salud, las dificultades a las que han hecho referencia los entrevistados están relacionadas sobre todo con el proceso de recolección de datos. Este aspecto está vinculado con: a) atención a víctimas de AT masivos, en cuyo caso la prioridad es brindar la atención médica a los pacientes antes que llenar la ficha; b) grado de lesiones de los accidentados, ya que dependiendo de esto estarán en la capacidad o no de dar una buena información; c) falta de documentación de los pacientes, sobre todo en casos de NN y pacientes graves que no están en condición de hablar, o si tienen o no cobertura del SOAT. En algunos establecimientos se ha dejado de lado el llenado de la ficha por no contar con el personal o las fichas necesarias para tal fin. Otro problema que presentan es la digitación de datos, al existir déficit de personal que se encargue de la digitación de las fichas epidemiológicas genera que los hospitales envíen las fichas sin procesar y que en las DISA el procesamiento de estas sea lento y con varios meses de retraso. Asimismo la falta de un computador en red, que haga posible la automatización del registro del paciente, ocasiona no sólo dificultades en el procesamiento, consolidación y almacenamiento de la data, sino lo que es más grave, también ocasiona problemas en la atención de los accidentados. Finalmente respecto a las dificultades que se tienen para el análisis, estas se centran en el posible subregistro de los AT que estaría ocurriendo en el área de salud, ya que la recolección de datos está supeditada a la llegada de los accidentados a los establecimientos. Se da a entender que este vacío podría superarse al cruzar las bases de datos del sector con las que poseen otras instituciones, como la PNP. • PNP: También afronta dificultades para la recopilación de los datos, sobre todo en lo que se refiere al acceso a fuentes que les permitan corroborar los datos personales de los involucrados en el accidente, además de la tardía entrega de certificados médicos, por parte de los establecimientos de salud. Junto a estos aspectos, las comisarías no cuentan con computadoras para hacer un registro automatizado de los datos, ni acceso a Internet. En relación al procesamiento y consolidación, en las comisarías los datos no son ingresados o digitados en una base de datos, ya que en algunos casos la información que le llega al personal encargado de procesarlos a veces es confusa, razón por la que los datos ingresados en la base responden al criterio del digitador. Esto podría ocasionar que la información sea poco confiable. A lo señalado se suma la carencia de personal que cumpla con la labor de procesamiento y consolidación de los datos de manera oportuna. • CGBVP: Entre los problemas detectados están los errores que se pueden cometer al recolectar los datos de manera correcta y precisa, como en el caso de las direcciones de los lugares a donde acuden para brindar su servicio. Esto se produciría de manera involuntaria, por el énfasis que los bomberos le ponen a dar la atención, dejando para un segundo plano el recojo de información. Por otro lado, también se da el caso de la negativa de los lesionados a dar información e incluso a ser trasladados a un establecimiento de salud. Esta situación se agrava más cuando se trata de consignar los datos de los conductores de los vehículos involucrados en el AT. Otra dificultad es que si bien los bomberos cuentan con un formato para la recolección de la información no cuentan con el personal que se encargue de la digitación y procesamiento de estos datos, a excepción de la Central de Emergencia de Lima, lo que hace que mantengan sus archivos de forma física. Un funcionario precisa que el problema radica en que al ser su labor voluntaria, los bomberos dedican las horas que están de servicio a la atención de las emergencias, que es su prioridad. Estas prioridades no contemplan las labores administrativas a pesar de que en sus compañías cuenten con computadoras que podrían ser usadas para el procesamiento de los datos. • APESEG: Esta asociación tiene que lidiar con el retraso de la llegada de la información que alimenta su base de datos. Esto se debe a que en los establecimientos de salud existen demoras en la emisión de las facturas para los reembolsos que deben generar por las atenciones de los lesionados. 283 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. • IMLCF: En la DICLIFOR no se tienen mayores dificultades para la recopilación, procesamiento y consolidación de datos, sus problemas surgen en el proceso de análisis de la información. Este hecho está ligado a las limitaciones del sistema operativo con el que cuentan, y parecería que también a la falta de interés en el tema y/o carencia de personal con los debidos conocimientos para ello. En el caso de DITANFOR a pesar de contar con un sistema operativo que podría ser calificado como eficiente, presenta algunos problemas al momento en que los peritos digitan la información de los diagnósticos de los casos que ven, ya que el sistema puede generar causas diferentes para una misma lesión, sólo por que ha sido escrito de manera diferente. Aspectos de mejora a futuro. Descripción de iniciativas institucionales para mejorar sus sistemas: Las iniciativas propuestas por las instituciones para mejorar los SISAT están orientadas a simplificar el recojo de información, perfeccionar los sistemas operativos con los que se procesa y analiza los datos, y unificar las bases de datos de las instituciones involucradas para tener una base más completa. En el sector salud, de manera específica en la DGE, en consideración a una idea surgida en una DIRESA se está elaborando una propuesta para implementar un sistema en línea en el que se pueda reportar las atenciones por AT sólo con algunas variables. A eso se agrega la intención de fortalecer la capacitación en el manejo de la ficha que se viene manejando en la actualidad. Miranda JJ et al. Descripción de mejoras que deben hacerse en los sistemas de información: Las instituciones resaltan que para mejorar los sistemas de información existentes, se necesita fortalecer la comunicación y coordinación a nivel intra e interinstitucional. Esto permitiría que, con la opinión y apoyo de las demás entidades, se pueda mejorar tanto los instrumentos de recojo de información como el proceso de recolección de datos. En el MINSA, de manera específica, uno de los aspectos a mejorar en la vigilancia que viene realizando sería que esta institución decida el tipo de notificación con el que se va a trabajar en el aplicativo NotiSP. Por lo expresado por el personal de salud, en la actualidad se viene ingresando los datos diariamente de manera virtual, y semanalmente. Junto con esta decisión también se debería evaluar el objetivo del sistema, en función de la utilidad de la información que se recaba. Otro aspecto señalado es que la vigilancia en AT, debería ser tratada de manera integral en el sector salud y no sólo desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica. Esto se podría hacer incluyendo, a través de una norma nacional, la participación de áreas como Salud de las Personas y los Servicios de Salud. Para la PNP, las mejoras de los sistemas de información, pasan también por el hecho de que las instituciones involucradas en el tema asuman a cabalidad sus responsabilidades, ya que –según expresaron– no tiene sentido recolectar información sólo por una mera acumulación de datos y que no sea usada para generar cambios, sobre todo en lo que respecta a la implementación de medidas de prevención de AT. Para la DICLIFOR la optimización de su sistema parte de la necesidad de actualizar el sistema DICEMEL con el que trabaja en la actualidad y que ya tiene una década. Por ello, se consideró la creación de un nuevo sistema que incluya algunas innovaciones como contar con servidores web descentralizados o registrar el ingreso de los casos mediante un código de barras. Propuesta de un sistema de información integrado. Un caso aparte lo constituye APESEG, que agrupa a las compañías de seguros, que depende de los requerimientos y necesidad de las aseguradoras para implementar mejoras en sus sistemas. En este sentido, a pedido de las compañías, en la actualidad en esta institución se viene evaluando la recuperación y actualización de un antiguo sistema de información, aunque no se precisó a qué rubro pertenecía. Pese a que se tienen iniciativas que buscan mejorar los sistemas de información, estas tienen que superar limitaciones sobre todo económicas. Durante las entrevistas, se dijo que contar con un sistema integrado de información en el tema permitiría completar los datos que a cada entidad le falta o acceder a datos difíciles de obtener y a los que otras entidades sí tienen acceso. Uno de los entrevistados precisó que un sistema de esta naturaleza ayudaría también a pensar en medidas preventivas de gran envergadura, para disminuir los accidentes de tránsito. Entre las instituciones que deberían formar parte de este sistema integrado se señalaron a las siguientes: PNP, MINSA (que incluiría a establecimientos públicos y privados, 284 Todos los entrevistados en esta investigación coincidieron en resaltar la importancia de contar con un sistema integrado de información. Pese a ello, no se llegó a precisar qué entidad tendría la responsabilidad de organizar o dirigir tal propuesta. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. además de EsSalud), MTC, gobiernos locales, APESEG, CGBVP, IMLCF, Poder Judicial, Superintendencia de Administración Tributaria y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Cada una se encargaría de proveer los datos del área que le compete. Otra propuesta, similar a la de constituir un sistema integrado de información, fue la de unificar la información de las instituciones vinculadas con la atención de las víctimas de los accidentes de tránsito. En este sentido, los bomberos propusieron crear una central de información en atención, en la cual las instituciones dedicadas a atender a los lesionados estén interconectadas entre sí. De esta manera, los bomberos serían informados sobre qué establecimiento de salud, además de estar cerca al lugar de la emergencia, tenga la capacidad de recibir y atender al accidentado. DISCUSIÓN Se identificaron seis sistemas de información que colectan datos sobre AT. La mitad de ellos cuentan con sistemas operativos que les permite recolectar, procesar, consolidar y analizar la información automatizadamente. El sistema del IMLCF (DICEMEL, de la DICLIFOR) y el sistema que tiene la APESEG, manejan procesos que son completamente automatizados. Sin embargo, las instituciones restantes realizan solamente algunas de estas funciones de manera automatizada. La mayor parte operativa de sus sistemas se lleva a cabo manualmente. Buena parte de la estructura y operatividad resultante de los sistemas de información tienen directa relación con su mecanismo de creación y tiene un impacto en el perfil y cobertura de los datos recolectados. Algunos de los sistemas estudiados fueron implementados por una norma o debido a la necesidad de información de las mismas instituciones. En algunos casos hubo demandas públicas que exigían explicaciones ante la ocurrencia de un accidente. La única norma legal que da especificaciones técnicas sobre cómo debe funcionar un sistema de vigilancia es la norma técnica del MINSA que detalla la implementación de la vigilancia epidemiológica en el tema. Por otro lado, en relación al alcance o cobertura de la información resulta claro que los datos policiales tienen limitaciones en relación a desenlaces que ocurren después del accidente. Viceversa, los datos del sector salud registran únicamente a aquellos que requieran una atención. Esto supone retos adicionales en relación a poder cuantificar y monitorear la magnitud de los eventos ocurridos para una adecuada toma de decisiones. Los sistemas de información enfrentan múltiples problemas en su funcionamiento, desde el recojo de datos, pa- Sistemas de información en accidentes de tránsito sando por la consolidación y análisis de los mismos. Pero la fase de recolección es la más complicada, ya sea por los instrumentos usados, por la carencia de recursos humanos o tecnológicos, o por las implicancias que genera el mismo accidente. Resulta llamativo que en la mayoría de sistemas existan serias deficiencias en términos de recursos, tanto humanos como tecnológicos. No solamente ello, el tema de capacitación resulta también crucial y se constituye como una limitante fundamental para un mejor funcionamiento de los sistemas estudiados. En la colecta de información se usan diversos formatos o estrategias de recolección de información de acuerdo a cada una de las instituciones. Cada una de estas estrategias genera distintas limitaciones que conllevan a tener datos no uniformizados. En la policía por ejemplo, si bien no hay un formato que indique qué datos deben ser recolectados, los policías señalan que éste no es necesario pues siguen un proceso que conocen muy bien, por lo que, según señalan, no se corre el riesgo de tener vacíos en la información. Por otra parte, a pesar de constituirse como la ficha más completa por la cantidad de datos que recoge, la Ficha de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Accidentes de Tránsito no está libre de problemas. Es precisamente por esta característica de ser completa –o compleja para algunos usuarios– que la recolección de información resulta complicada y difícil. Varios entrevistados cuestionaron este formato, aun cuando durante su diseño pasó por un largo proceso de validación. Otro aspecto cuestionado es la utilidad de la información que hasta ahora ha sido recogida, pues los resultados de los análisis no se han visto reflejados en medidas concretas y de gran proyección, en materia de prevención de los accidentes de tránsito. La retroalimentación, componente fundamental, no se da en muchos casos. Existe coincidencia en señalar la importancia de contar con un sistema de información integrado, pues los beneficios son claros para varios actores. Además de contar con información más sólida, se menciona que sería información más completa que permita una adecuada toma de decisiones y contribuya a la prevención de los AT. Las instituciones resaltan que para mejorar los sistemas de información existentes, entre otras cosas, es necesario fortalecer la comunicación y coordinación a nivel intra e interinstitucional. Existen experiencias exitosas de colaboración en la generación de información de distintas instancias como el National Trauma Data Bank (Banco de Datos Nacional en Trauma, www.ntdsdictionary.org) de los Estados Unidos y el Trauma Audit & Research Network (Red de Auditoria e Investigación en Trauma, www.tarn.ac.uk) del Reino Unido. En base a estas experiencias exitosas, junto con la necesidad de mejoras en los sistemas de información 285 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. sobre AT en el Perú, además de la disponibilidad de tecnologías de relativo fácil uso e implementación, nos parece que el objetivo de contar con un sólido sistema de información en nuestro medio no resulta inalcanzable. Este estudio sienta las bases para establecer, de manera sistemática, las ventanas de oportunidad para los siguientes pasos y progresos necesarios en este tema. CONCLUSIONES Sistemas de información existentes Fueron identificados seis SISAT. No existe alianzas formales para el trabajo conjunto entre instituciones. A nivel interno, las entidades realizaron coordinaciones entre las áreas involucradas en el tema, buscando la realización de un trabajo en conjunto y eficaz. Objetivos y normativa de los sistemas de información La mayoría de sistemas de información no tiene claros los objetivos que persiguen. Los motivos que las instituciones tuvieron para contar con un sistema de información son varios: cumplimiento a lo establecido en una norma legal, necesidad de las mismas instituciones de contar con estos datos, y presión social de la ciudadanía por tener explicaciones sobre los accidentes. La únicas bases legales que han establecido, directa o indirectamente, el recojo de la información sobre AT, son las que dictó el MINSA para la implementación de la vigilancia epidemiológica, y el MTC a través del Reglamento Nacional de Tránsito y de la normativa que implantó del SOAT. Datos “core” y suplementarios de los sistemas de información Los datos que se recolectan son diversos en cada sistema y buscan entre otros objetivos, identificar al lesionado y al conductor, el lugar, la fecha y hora del accidente, así como el tipo de accidente y las causas que lo generaron. La importancia que cada institución le da a los datos, está en función a los objetivos que cumple cada entidad. Los indicadores generados también están en función a los objetivos y en general enfrentan problemas relacionados a datos incompletos y de calidad subóptima, así como a problemas de capacitación. Algunos indicadores están sirviendo para orientar medidas de prevención de accidentes de tránsito así como para mejorar los servicios que las instituciones ofrecen, pero dada la dimensión de la recolección y la inversión de recursos, esta información aún no está generando resultados destacables. 286 Miranda JJ et al. La cobertura de recolección de datos, generalmente, va de acuerdo con la jurisdicción geográfica que le corresponde a cada entidad, la infraestructura con la que cuenta, así como con su organización. Funcionamiento, estructura, dinámica y monitoreo Cada institución recoge los datos de acuerdo a procedimientos establecidos en cada entidad, ya sea en cumplimiento a normas técnicas o manuales de procedimientos, aunque ello está sujeto a los recursos humanos y técnicos con que cuentan. Los datos que se van recolectando son vaciados en diversos instrumentos, que van desde fichas impresas hasta fichas electrónicas. Hay entidades que no cuentan con formatos oficiales de recolección, por lo que solo hacen sus anotaciones en hojas simples o agendas. Esto responde a la necesidad de información de cada institución y a los recursos con que cuentan. Los sistemas informatizados que se vienen usando son: en salud el NotiSP, a través del módulo de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Accidentes de Tránsito; la CGBVP con la Central de Emergencias; la APESEG con el Centro de Información del SOAT; y el IMLCF con el DICEMEL y FORENSYS. Pese a que son sistemas eficientes, presentan algunas deficiencias ya sea en el procesamiento de la data o en el análisis. La PNP, la CGBVP y algunos establecimientos del MINSA no llegan a digitar los datos que colectan, por lo que esta información es enviada en bruto o consolidada numéricamente. Esto se debe principalmente a la falta de computadoras y a la carencia de personal debidamente capacitado y disponible para cumplir esta labor. En general, los datos recolectados son almacenados tanto física como electrónicamente. Dependiendo de la automatización que hayan alcanzado los sistemas de información, algunas entidades cuentan con programas o software especialmente diseñados para la recolección, procesamiento y análisis de los datos, mientras que otras sólo cuentan con programas informáticos básicos como Word o Excel. La diseminación de los resultados se hace de acuerdo a los procedimientos establecidos por cada institución, y por lo general son las jefaturas las que se encargan de hacer público estos datos a través de informes, reportes o publicación de boletines, anuarios o sus páginas web institucionales. Todas las instituciones cumplen por lo menos con una de las atribuciones establecidas por la OMS para el monitoreo y la evaluación de los sistemas de información, principalmente con el de calidad y precisión del dato, y oportunidad en la entrega de la información. Sin embargo, la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos y el rediseño de los sistemas de acuerdo a los resultados del monitoreo, requieren aún de mejoras sustanciales. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 273-87. Sistemas de información en accidentes de tránsito Los recursos humanos y tecnológicos con los que cuentan los sistemas varían en función a su cobertura, complejidad y automatización. En general, en instituciones como el MINSA, la PNP y la CGBVP (no así la Central de Emergencias), se tiene poco personal capacitado, sobre todo para el procesamiento y análisis de los datos, y escasos equipos de cómputo. Research Center Detachment, Lima), David Moore (Imperial College London, Londres), Pablo Perel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres), Jorge Rey de Castro (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima), Ian Roberts (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres), Paul Valdivia (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima), Walter Valdivia (Ministerio de Economía y Finanzas, Lima). RECOMENDACIONES Miembros del Programa de Accidentes de Tránsito (PIAT) Promover la simplificación del recojo de la información, considerando la prioridad y relevancia de los datos recolectados. Fortalecer los SISAT ya existentes. En los casos que sea necesario, se debe buscar dotarlos de personal, debidamente capacitado y en número suficiente, y además proveerlos de los recursos tecnológicos mínimos para el buen funcionamiento del sistema. Promover la diseminación de los resultados obtenidos en el análisis de datos, mediante la retroalimentación de la información al interior de las mismas instituciones como también difundir la data hacia el exterior, de manera que se puedan convertir en fuente de información para otros sectores. Fomentar la formalización de las alianzas entre las instituciones que cuentan con sistemas de información, con el objetivo de lograr una colaboración sólida y eficaz entre ellas, sobre todo en el proceso de recolección de la información. Alentar las iniciativas de mejora de los sistemas en las instituciones que tienen proyectado modificarlos al tiempo de sugerir que en los cambios que se planean ejecutar se incluyan aspectos vinculados a los AT. Fortalecer el interés y las iniciativas que tienen las instituciones por contar con un sistema integrado de información en AT, enfatizando la utilidad e importancia que éste tendría tanto para las mismas instituciones, por la optimización de recursos que se lograría, como para el país, por el nivel de calidad y confiabilidad de los datos que se obtendrían. AGRADECIMIENTOS Nuestro agradecimiento a todos aquellos involucrados con el PIAT, a los coordinadores y trabajadores de campo en cada una de las sedes y a todos los participantes del estudio. Nuestro agradecimiento también a todas las personas que en distintas fases brindaron su apoyo: Eduardo Bedriñana (Salud Sin Límites Perú, Ayacucho), Lucie Ecker (Instituto de Investigación Nutricional, Lima), Fernando Llanos (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima), Willy Lescano (U.S. Naval Medical Investigación en Coordinadora PIAT: Ada Paca; Asistentes de Investigación: Luis López, Diego Luna, Edmundo Rosales; Investigador Asociado: Pablo Best; Otros miembros del Equipo PIAT: Miriam Egúsquiza, Camila Gianella, Claudia Lema, Esperanza Ludeña, Investigadores Principales: J. Jaime Miranda, Luis Huicho. Fuente de Financiamiento Este estudio fue financiado por el Instituto Nacional Salud de Perú como parte del Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito ejecutado por Salud Sin Límites Perú. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. World Health Organization. World report on road traffic injury prevention. Geneva: WHO; 2004. 2. Blank D. Injury control in South America: the art and science of disentanglement. Inj Prev. 2004; 10(6): 321-24. 3. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Plan vial nacional: seguridad vial. Lima: MTC; 2005. 4. Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Plan “Tolerancia Cero”. Lima: MTC; 2006. 5. Holder Y, Peden M, Krug E, Lund J, Gururaj G, Kobusingye O. Injury surveillance guidelines. Geneva: WHO; 2001. 6. Glaser BG. Doing grounded theory: issues and discussions. Mill Valley, CA: Sociology Press; 1998. 7. Strauss AL, Corbin J. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 1998. Correspondencia: J. Jaime Miranda, MD, MSc, PhD Dirección: Programa de Investigación en Accidentes de Tránsito (PIAT), Salud Sin Límites Perú, Calle Ugarte y Moscoso # 450 Of. 601, Magdalena, Lima 17, Perú. Teléfono: (511) 261 5684 Correo electrónico: [email protected] 287 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 288-91. sección especial MAPA ETNOLINGÜÍSTICO DEL PERÚ* Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA)1 RESUMEN Para brindar una adecuada atención de salud con enfoque intercultural es necesario que el personal de salud conozca la diversidad etnolingüística del Perú, por ello presentamos gráficamente 76 etnias que pertenecen a 16 familias etnolingüísticas y su distribución geográfica en el país. Palabras clave: Población indígena; Grupos étnicos; Diversidad cultural; Peru (fuente: DeCS BIREME). ETHNOLINGUISTIC MAP OF PERU ABSTRACT To provide adequate health care with an intercultural approach is necessary for the health care personnel know the Peruvian ethnolinguistic diversity, so we present 76 ethnic groups that belong to 16 ethnolinguistic families and their geographical distribution on a map of Peru. Key words: Indigenous population; Ethnic groups; Cultural diversity; Peru (source: MeSH NLM). La Constitución Política del Perú 1993 en su Capítulo I sobre los derechos fundamentales de la persona humana reconoce que todo peruano tiene derecho a su identidad étnico-cultural. Pero cuales son las identidades étnicas culturales y lingüísticas que existen en el país. Para cumplir con este mandato constitucional el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) ha formulado una propuesta del Mapa Etnolingüístico del Perú, para recibir los aportes de todas las instituciones y personas vinculadas con asuntos indígenas para la respectiva validación y su consecuente oficialización. Este mapa ubica en el territorio nacional los asentamientos ancestrales de todos los pueblos indígenas (descendientes de las poblaciones originarias) del país. Para su elaboración se ha recurrido a disciplinas como la Antropología y Lingüística con las cuales se ha elaborado una matriz por Familias Etnolingüísticas (poblaciones con culturas y lenguas emparentadas entre sí), etnias (poblaciones unidas por vínculos culturales y lingüisticos) y lenguas basada en la identificación de identidades culturales y lenguas que existen en el territorio nacional. Asimismo, se hace uso de la estadística oficial proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al tomar como fuente cifras oficiales sobre población de comunidades indígenas de la Amazonía al año 2007, número de comunidades nativas y hablantes de lenguas indígenas a nivel nacional en base al II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007 y Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda; y también los datos de COFOPRI sobre comunidades campesinas. Así tenemos que 3 919 314 personas de 5 a más años hablan lenguas indígenas, de las cuales 3 261 750 son quechuahablantes, 434 370 aymarahablantes y, 223 194 hablan otra lengua nativa; todos ellos están organizados en torno a 7 849 comunidades de las cuales 6 063 son campesinas y 1 786 son nativas. Este trabajo es producto de investigaciones de campo de más de 10 años y del ejercicio de la docencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de un equipo de destacados profesionales dirigidos por el antropólogo Jose Luis Portocarrero Tamayo, responsable técnico del Mapa. Se espera que los profesionales vinculados con asuntos indígenas brinden sus aportes para enriquecer la propuesta del Mapa Etnolingüístico del Perú 2009, que el INDEPA da a conocer a fin de validarlo y oficializarlo en forma consensuada. La matriz mencionada da cuenta de la coexistencia no siempre pacífica de 76 etnias, de las cuales 15 se ubican en el área andina: Cañaris, Cajamarca, Huancas, Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). Lima, Perú. * Esta publicación resume la propuesta del mapa etnolingüistico que está disponible en www.indepa.gob.pe. 1 Recibido: 15-04-10 288 Aprobado: 25-05-10 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 288-91. Mapa etnolingüístico del Perú Choccas, Wari, Chancas, Vicus, Yauyos, Queros, Jaqaru, Aymaras, Xauxas, Yaruwilcas, Tarumas y Uros; y 60 en el área amazónica que están especificadas en el mapa y una en la costa: Walingos, todas las cuales están agrupadas en 16 familias etnolingüísticas diferentes: Arawak, Aru, Cahuapana, Harakmbut, Huitoto, Jibaro, Pano, Peba-Yagua, Quechua, Romance, sin clasificación, Tacana, Tucano, Tupi-Guaraní, UroChipaya y Zaparo. Al respecto, cabe señalar que hemos encontrado que la relación entre identidad y lengua no siempre ha sido unívoca, ya que las 76 etnias mencionadas están relacionadas a 68 lenguas. Así tenemos, que en la Amazonía, a excepción de los Resigaros que si bien hablan Huitoto todavía se identifican como parte de los Arawak y las etnias Quichua, Inga y Alamas son parte de la lengua Napo-Pastaza-Tigre; los Walingos de la costa hablan castellano pero desean persistir conservando su propia identidad. En el área andina los Uros peruanos, a diferencia de los Uros bolivianos que hablan Uro, hablan Aymara pero siguen identificándose como Uros; asimismo dentro de la familia lingüística Quechua no es unívoco, a excepción de los Vicos perteneciente a la lengua Ancash-Yaru; así como dentro de la lengua Ayacucho-Cusco existen las etnias: Chopcca, Chancas, Wari, Keros; dentro de la lengua Cañaris-Cajamarca dos etnias: Cañaris y Cajamarca y, dentro de la lengua Jauja-Huanca las etnias: Huanca, Tarumas y Xauxas. Es decir no siempre existe una correspondencia entre etnia y lengua, y que para ser indígenas no siempre tienen que hablar su lengua ancestral que la pudieron perder por diversos motivos y tuvieron que adoptar otra para poder comunicarse, pero sin perder su identidad, como hemos apreciado líneas arriba. Las etnias de la zona amazónica se organizan, mayoritariamente, en torno a comunidades nativas que están conectadas a la sociedad nacional, esto se traduce en la existencia de 1786 comunidades nativas que están distribuidas en dicha zona. Asimismo existen pueblos indígenas pertenecientes a algunas familias etnolingüísticas (Arawak, Harakmbut y Pano) y etnias (Matsiguenga, Yine, Amarakaeri, Iscobaquebu, Morunahua, Yaminahua y Yora) las que el Estado y los gobiernos regionales sobre la base a la Ley N.º 28736 para la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y el D.S.N.º 008-2007-MIMDES Reglamento de la Ley N.º 28736 han reconocido y protegen mediante cinco reservas territoriales tales como: Kugapakori-Nahua-Nantis y otros, MashcoPiro, Madre de Dios (Amarakaeri, Yaminahua y Yora), Isconahua y Morunahua. Dichas etnias enfrentan un choque intercultural con los foráneos ya sean estos madereros o colonos, debido a la poca densidad poblacional y a los recursos naturales que poseen y que han convertido a la selva en el segundo destino migratorio del país, después de la costa. En el área andina las etnias asentadas en ella conservan en mayor o menor medida creencias, prácticas socioculturales, económicas y la mayoría tienen lenguas que le confieren identidad. Así tenemos que, a excepción de los Aymaras y Jaqaru, los quechuas han experimentado fuerte deterioro en su identidad étnica y perviven en las denominadas comunidades campesinas. Este mapa una vez oficializado debe constituir un instrumento de orientación para ejecutar políticas de desarrollo sostenible y de interculturalidad en aspectos de: educación bilingüe, etnomedicina, seguridad alimentaria, inscripción y titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas etc. A su turno, permitirá la plena visualización de los grupos originarios asentados en áreas geográficas que impliquen actividades económicas externas. Para complementar la información que presenta el mapa damos a conocer la traducción al castellano y la ubicación de las familias etnolingüísticas y etnias. Visite los contenidos de la revista en: www.ins.gob.pe/rpmesp 289 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 288-91. INDEPA COLOMBIA 60 ECUADOR 52.1 51.1 52 51.3 52.3 68 58 57 28 27 31 52 61 67 66 67 30 57 27 24 23 46 51.2 52.2 32 26 25 24 46 56.1 55.1 52 63 56 55 64 55 63 29 37 49 42 62 50 50 49 39 33.1 32.1 BRASIL 33 34 43 47.2 46.2 6 6 38.1 Arawaw 47 35 38 44 Aru Cahuapana 51.1 50.1 50.2 51.2 Huitoto Peba-Yagua 40 39 44 43 16.1 44.1 51 41 50.3 51.3 Jíbaro Pano 45.1 44.1 361 Castellano Harakmbut 40 21 22 19 16 54 18 47.2 48.2 Quechua 48 47.4 48.4 Tupi-Guaraní Zaparo 59 47.3 48.3 Tacana Uro-Chipaya 20 47.1 48.1 Sin Clasificación Tucano 17 65 BOLIVIA 47.1 46.1 Aquellas áreas con rayas demarcan zonas con indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Figura 1. Mapa etnolingüístico del Perú. Los números que se encuentran dentro de los círculos corresponden a las etnias, cuyos nombres se encuentran en la página adjunta. Para mayor detalle puede visualizar este mapa en www.indepa.gob.pe 290 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 288-91. I. Familia etnolingüística ARAWAW (Penon Alto) 1. Asháninka (nuestro pariente) 2. Ashéninka (hermano) 3. Atiri (paisano) 4. Caquinte (gente) 5. Chamicuro (gente) 6. Madija (gente) 7. Matsiguenga (persona) 7.1. Noshaninkajeg 8. Resígaro (gente) 9.Yanesha (nosotros la gente) 10.Yine (gente) 10.1.Kapexuchi-Nawa II. Familia etnolingüística ARU (hablar) 11.Aymara (voz antigua) 12.Jakaru (hablar de la gente) III. Familia etnolingüística CAHUAPANA 13.Campo-Piyapi (nosotros la gente) 14.Shiwlu (gente) IV. Familia etnolingüística ROMANCE 15.Castellano V. Familia etnolingüística HARAKMBUT (hermano) 16.Amarakaeri (gente) 17.Arasaire (hombre) 18.Huachipaeri (hombre que vive bajo el puente) 19.Kisamberi (hombre) 20.Pukirieri (hombre) 21.Sapiteri (empleado) 22.Toyoeri (hombre) VI. Familia etnolingüística HUITOTO (planta) 23.Dyo’ xaiya o Ivo’tsa (persona) 24.Meneca (persona) 25.Miamuna (gente) 26.Muinane (gente) 27.Murui (grupo de gente) VII. Familia etnolingüística JÍBARO (bravo) 28.Achuar (gente) 29.Awajun (tejedor) 30.Candoshi-Shappra (más gente) 31.Jíbaro (bravo) 32.Shuar-Wampis (gente) VIII. Familia etnolingüística PANO (hermanos) 33.Iscobaquebu (gente) 34.Joni (gente) 35.Junikuin (gente de verdad) 36.Masrronahua (gente del agua) 37.Matsés (gente) 38.Morunahua (gente) 38.1.Morunahu 39.Nuquencaibo (nuestra gente) 40.Onicoin (gente verdadera) 41.Parquenahua (gente) 42.Pisabo (toda la gente) 43.Uni (gente) Mapa etnolingüístico del Perú 43.1.Cashibo - Cacataibo 44.Yaminahua (gente de hierro) 45.Yora (gente) IX. Familia etnolingüística PEBA-YAGUA 46.Yihamwo (gente) X. Familia etnolingüística QUECHUA templado) 47. Ancash- Yaru 47.1 Vicos (cosa entuertada) 47.2Yaruvilcas 48.Ayacucho - Cusco 48.1 Chancas (piernas) 48.2 Chopccas (pueblo escogido) 48.3 Quero (vaso de madera coloreado) 48.4 Wari (Alpaca) 49.Cañaris - Cajamarca 49.1 Cajamarca (pueblo o lugar de espinas) 49.2 Cañaris (culebra y guacamaya) 50.Chachapoyas - Lamas 50.1 Llacuash (mango de azada) 51.Jauja - Huanca 51.1. Huancas (peñón) 51.2.Tarumas 51.3.Xauxas (valle) 52. Napo - Pastaza - Tigre 52.1.Alamas 52.2.Ingas (inca, emperador) 52.3 Quichua (clima templado) 53.Santarrosino 53.1 Kichwaruna (cosechador) 54.Supralecto Yauyos 54.1. Yauyos (gente belicosa) (clima XI. Sin clasificación 55.Aguano (caoba) 56.Duüxügu (gente) 57.Kachá Edze (gente) 58.Walingos (hombre de manglar) XII. Familia etnolingüística TACANA 59.Ese’ejja (hijos del agua) XIII. Familia etnolingüística TUCANO (encabellados) 60.Aido pa (gente del bosque) 61.Maijuna (paisanos) 62.Monichis XIV. Familia etnolingüística TUPI-GUARANÍ 63.Cocama-Cocamilla (gente) 64.Omagua (amazonía baja) XV. Familia etnolingüística URO-CHIPAYA 65.Uro (hijos del amanecer) XVI. Familia etnolingüística ZAPARO (gente de donde sale el sol) 66.sempdesigner Iquito (dolor) 67.Ite’chi (gente) 68.Tapueyocuaca (hermano, familia) 291 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 292-95. reporte de caso SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ ASOCIADO A BRUCELOSIS Raúl Montalvo1,2,a , Yury García1,2,b, Marcos Ñavincopa1,2,b, Eduardo Ticona1,2,b, Gonzalo Chávez1,2,b, David A. Moore3,b,c RESUMEN Se describe el caso de un varón de 47 años, con tiempo de enfermedad de dos días, caracterizado por pérdida de fuerza progresiva, simétrica y ascendente de miembros inferiores, se realizó punción lumbar luego de la tomografía cerebral y electromiografía lo cual evidenció polirradiculopatía motora pura con patrón axonal, compatible con el síndrome de Guillain Barré. Posteriormente, recibió cuatro sesiones de plasmaféresis, con mejoría clínica significativa desde la segunda sesión. Debido al antecedente epidemiológico se solicitó set para Brucellas, con rosa de Bengala positivo, se inició tratamiento antibiótico con rifampicina y doxiciclina, además de rehabilitación. Tres meses después el paciente mejoró completamente. La importancia del tratamiento temprano con plasmaféresis y determinar su diagnóstico etiológico hacen que el pronóstico del síndrome de Guillain Barré sea favorable. Palabras clave: Síndrome de Guillain Barré; Brucella; Enfermedades del sistema nervioso periférico (fuente: DeCS BIREME). GUILLAIN BARRÉ SYNDROME IN ASSOCIATION WITH BRUCELLOSIS ABSTRACT We describe a case of a 47 years old male, with a history of 2 days of progressive, ascendant, symmetrical weakness in the lower extremities; a lumbar puncture was performed after the brain CT scan, as well as an electromyography, evidencing pure motor polyradiculopathy with axonal pattern, compatible with Guillain Barre syndrome. Afterwards, he received four plasmapheresis sessions, with clinical improvement from the second session. Due to his epidemiological background, Brucella set testing was done. Rose Bengal was positive, antibiotic treatment with rifampin and doxicicline was initiated, as well as rehabilitation. Three months later the patient recovered completely. The relevance of early treatment with plasmapheresis and the definition of the etiologic diagnosis determine that the prognosis of the Guillain Barre syndrome is favorable. Key words: Guillain-Barre Syndrome, Brucella; Peripheral nervous system diseases (source: MeSH NLM). INTRODUCCIÓN por Brucella melitensis por consumo de queso de cabra proveniente de provincias vecinas a Lima (2). La Brucelosis es una enfermedad infecciosa producida por cocobacilos Gram negativos aerobios inmóviles del género Brucella, tres especies son las más reconocidas como patógenos (mellitensis, abortus y suis) de las siete que se conocen a la fecha. Posee gran capacidad de sobrevivir en el interior de las células fagocíticas, lo que determina su característica clínica (1). Las infecciones por Brucella están ocasionadas por la exposición directa o indirecta a los animales infectados (en zona urbana, a la ingesta de productos lácteos no pasteurizadas y, en zona rural, por contacto con animales enfermos). En el Perú se notifica anualmente más de 1000 casos de Brucellosis, la mayoría se deben a la infección El periodo de incubación varía de una a tres semanas. La enfermedad puede afectar cualquier órgano o sistema y comienza con síntomas inespecíficos y polimorfos, a veces es asintomática. Generalmente se inicia con fiebre, escalofríos, malestar general, hiporexia, cefalea y artromialgias. Entre los sistemas más afectados están el tracto gastrointestinal, hepatobiliar y el sistema esquelético; en pacientes con retraso en el diagnóstico e inicio de tratamiento puede producir complicaciones focalizadas de la enfermedad. El síndrome de Guillain Barré (SGB), es un trastorno en el que el sistema inmune lesiona en forma progresiva Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima, Perú. Wellcome Trust Centre for Clinical Tropical Medicine, Imperial College London. London, England. 4 Servicio de Microbiología. Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima, Perú. a Médico Residente en Infectología; b Médico infectólogo; c Médico epidemiólogo. 1 2 3 Recibido: 07-04-10 292 Aprobado: 02-06-10 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 292-95. la cubierta mielínica de los axones periféricos. La incidencia de compromiso neurológico por Brucelosis varía entre 1,7 a 10% (3). Dicho compromiso puede ser de tres formas: a) Polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, que tiene como característica principal la desmielinización por parte de los macrófagos de los nervios periféricos, b) Patrón axonal, que consiste en neuropatía axonal motora aguda, c) y la forma motorsensitivo axonal. Es importante identificar los casos de polirradiculopatía ascendente debido a que sin un tratamiento precoz y apoyo ventilatorio adecuado la mortalidad es cerca al 100% (4,5). La finalidad de este artículo es presentar un caso de Síndrome de Guillain Barre asociado a Brucelosis. REPORTE DE CASO Presentamos a un paciente varón de 40 años, natural y procedente de Lima, que ingresa al Hospital Nacional Dos de Mayo con historia de dos días de enfermedad, con adormecimiento y pérdida de fuerza en extremidades inferiores de característica progresiva y simétrica, con posterior imposibilidad para desplazarse; refiere, además, disnea a esfuerzos. Al examen, se evidencia postración, lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona, con ausencia de movimiento en miembros inferiores y tonicidad disminuida en extremidades superiores e inferiores, sensibilidad conservada, reflejos osteotendinosos ausentes. La prueba de fuerza muscular (escala 0 a 5) de las extremidades inferiores fue 0 con pruebas manuales, la cadera y los flexores plantares de ambos lados fue 1. No se detectó pérdida sensorial. Isocoria reactiva a la luz, sin signos meníngeos ni alteración de pares craneales, controla esfínteres. El estudio de líquido cefalorraquídeo mostró xantocromía, proteinorraquia (110 mg/dL), pleocitosis linfocítica (50 células/mL, 95% mononuclear) y glucosa 67 mg/dL. Los exámenes de sangre de rutina y los análisis de orina no revelaron ninguna enfermedad; el ELISA para VIH y anticuerpos para Campylobacter jejuni fueron negativos. Se realizó una electromiografía que mostró signos de polirradiculopatía motora pura con patrón axonal (latencia distal motora prolongada). El paciente inició de inmediato plasmaféresis, mostrando mejoría significativa después de la segunda sesión. La tomografía cerebral no evidenció lesiones. Debido a que la hermana del paciente se encontraba en tratamiento para Brucelosis, se solicitó que se realice al paciente el set para Brucellas, el cual fue tomado Síndrome de Guillain Barré asociado a Brucelosis después de la cuarta plasmaféresis, cuyos resultados son: rosa de Bengala positivo, aglutinación en placa: 1/200; 2-mercaptoetanol: 1/100; aglutinación en tubo: 1/100; prueba de flujo Lateral IgM: positivo, prueba de flujo Lateral IgG: positivo (Brucella’s Kit Biomedical Research Royal Tropical Institute - Holanda). Con estos datos se inició tratamiento antibiótico con doxiciclina 200 mg/día y rifampicina 600 mg/día, por 120 días. Después de tres meses de rehabilitación y terapia médica, el paciente fue capaz de desplazarse con un mínimo de asistencia y sin ningún tipo de dispositivos. Los músculos extensores, flexores y plantares han mejorado hasta grado 5, y el resto de los músculos de las extremidades inferiores a grado 4, en forma bilateral. DISCUSIÓN La Brucelosis es una infección sistémica que puede comprometer cualquier órgano o sistema. Los trastornos del sistema nervioso son complicaciones poco frecuentes (6), aunque se ha reportado casos de meningitis, abscesos, granulomas (7,8), y espondilitis (9) . Existen pocos casos publicados de síndrome de Guillain-Barré asociado a Brucelosis (Tabla 1). Uno de ellos es la publicada por Barzegar, en un niño de nueve años, que a los 10 días de historia y tratamiento para Brucelosis presenta compromiso neurológico ascendente, recibió cuatro sesiones de plasmaféresis, con resolución completa del cuadro 2 meses después (10) . Otro caso reportado es la de una niña de 14 años de edad con síndrome de Guillain-Barré debido a Brucella melitensis, presentó anticuerpos séricos con títulos altos y recuperación completa después de recibir terapia adecuada (11). Kochar informó 12 casos de neurobrucelosis en India, de los cuales seis presentaron la forma de polirradiculoneuropatía proximal (12). Se han argumentado que las complicaciones de la Brucelosis en el sistema nervioso pueden ser debido a efectos directos de citoquinas o endotoxinas presentes en los nervios periféricos, médula espinal, meninges y cerebro (15). En el trabajo realizado por Watanabe et al. (16) , demostró que los gangliósidos GM1, son moléculas expresadas por la Brucela melitensis. También señaló que la inmunización con B. melitensis induce la producción de anticuerpos anti-gangliósidos GM1 en ratones BALB / c. El desarrollo de este síndrome se cree que resulta del mimetismo molecular entre los gangliósidos humanos y la superficie externa bacteriana compuesto por lipooligosácaridos (17). En este sentido, los antígenos de las diferentes cepas de C. jejuni, 293 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 292-95. Montalvo R et al. Tabla 1. Casos de Brucelosis y síndrome Guillian Barré (10-15). Publicación García (13) Edad / sexo Tres casos. País / año Característica clínica Diagnóstico de laboratorio Manejo España 1989 Rifampicina y doxiclina. Paraparesia flácida progresiva y as- Prueba de Coomb. Aglutinación en Dos pacientes mejoraron después cendente, hiporeflexia, parestesia. tubo. Electromiografía. de plasmaféresis, el tercero falleció. Al-Eissa (14) Mujer, 9a Arabia Saudita 1996 Prueba de Coomb, Aglutinación en Plasmaféresis. Hipertensión, parálisis flácida proRifampicina y doxicilina. Mejora a los tubo. gresiva. 2 meses Electromiografía Akdeniz (15) Mujer, 60 a Turkia 1997 Estreptomicina (1,5 mes) mas rifamCultivo negativo. Paraparesia flácida, hipotonía, hiAglutinación en tubo, rosa de Ben- picina y doxicilina (6 meses). poreflexia. Mejora a 1 año. gala. Electromiografía. Kochar (12) Varón 32 a India 2000 Plasmaféresis. Polirradiculopatia proximal, hipoto- ELISA, aglutinación en tubo, cultivo. Estreptomicina, rifampicina y doxiclina. nia e hiporeflexia. Electromiografía Mejora a los 5 meses. Namiduru (11) Mujer, 14 a Turquía 2003 Hemocultivo: Brucella melitensis. Plasmaféresis, rifampicina y cotriParálisis flácida progresiva y simémoxazol (4 meses) Anticuerpos en LCR y suero. trica ascendente. Mejora a los 2 meses. Electromiografía. Barzegar (10). Varón, 9a Irán 2009 Paraparesia y parestesia progresi- Aglutinación en tubo 1/160, Plasmaféresis, mejora a los dos meva. Tiempo de enfermedad 10 días. 2-ME(negativo), electromiografía. ses. No tratamiento antibiótico. Montalvo Varón, 40 a Perú 2010 Pérdida de fuerza distal progresiva, Aglutinación en placa, Rosa de Plasmaféresis, mejora a los 3 meses. diagnóstico tardío de Brucellosis. Bengala positivo. Electromiografía Doxiclina y rifampicina (4 meses) 2-ME: 2 mercaptoetanol, LCR: Líquido cefalorraquídeo. Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Brucella melitensis, Epstein-Barr, y citomegalovirus, han demostrado que imitan al GM1, GM2, GD3, GD1a, GT1a y GQ1b sugiriendo así su fuerte relación con el Síndrome de Guillain Barré (14,15). Nuestro paciente mostró notable mejoría clínica después de la segunda plasmaféresis (cuatro sesiones en total), y al tratamiento antibrucellósico con rifampicina y doxiciclina por cuatro meses, el cual se inicio luego de la plasmaféresis. Así mismo, antes de iniciado el cuadro de Guillain Barré, el paciente se encontraba completamente asintomático, por lo que el cuadro se habría comportado inicialmente como una Brucelosis asintomática o subclínica. En conclusión, debe tenerse en cuenta que la polirradiculoneuropatía por Brucelosis se asemeja a una variedad de síndromes neurológicos, así mismo, en zonas endémicas como el Perú, debe considerare a la Brucelosis como causante de trastornos neurológicos. El diagnóstico etiológico de todo síndrome de Guillain Barré y del inicio terapéutico temprano con plasmaféresis, hacen que el pronóstico sea favorable. AGRADECIMIENTOS Al Dr. Raúl Jeri, médico neurólogo y psiquiatra consultor del Hospital Nacional Dos de Mayo por su apoyo en la evaluación neurológica del paciente. 294 Fuente de Financiamiento Autofinanciado. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la elaboración ni publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Bladwin CL, Goenka R. Host immune responses to the intracellular bacteria Brucella: does the bacteria instruct the host to facilitate chronic infection? Crit Rev Immunol. 2006; 26(5): 407-42. 2. Navarro AM, Bustamante J, Guillén A. Estrategias de prevención y control de la brucelosis humana en el Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2005; 22(2): 87. 3. Colmenero JD, Reguera JM, Martos F, Sánchez-DeMora D, Delgado M, Causse M, Martín-Farfán A, et al. Complications associated with BrucelIa melitensis infection: a study of 530 cases. Medicine (Baltimore). 1996; 75(4): 195-211. 4. Cokca F, Meco O, Arasil E, Unlu A. An intramedullary dermoid cyst abscess due to Brucella abortus biotype 3 at T11–L2 spinal levels. Infection. 1994; 22(5): 359-60. 5. Bingol A, Yücemen N, Meço O. Medically treated intraspinal “Brucella” granuloma. Surg Neurol. 1999; 52(6): 570-76. 6. Sánchez L, Guillén A, Arreluce M, Quispe M. Brucelosis humana: estudio clínico. En: Sociedad Peruana de Medicina Interna. Libro de Resúmenes del IV Congreso de Medicina Interna. Lima: Sociedad Peruana de Medicina Interna; 1986. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 292-95. Síndrome de Guillain Barré asociado a Brucelosis 7. Ceviker N, Baykaner K, Goksel M, Sener L. Spinal cord compression due to Brucella granuloma. Infection. 1989; 17(5): 304-5. 14. Al Eissa YA, Al-Herbish AS. Severe hypertension: an unusual presentation of Guillain-Barré syndrome in a child with brucellosis. Eur J Pediatr. 1996; 155(1): 53-55. 8. Ibero I, Vela P, Pascual E. Arthritis of shoulder and spinal cord compression due to Brucella disc infection. Br J Rheumatol. 1997; 36(3): 377-81. 15. Akdeniz H, Irmak H, Anlar O, Demiröz AP. Central nervous system brucellosis: presentation, diagnosis and treatment. J Infect. 1998; 36(3): 297-301. 9. Nas K, Gür A, Kemaloglu MS, Geyik MF, Cevik R, Büke Y, Ceviz A, et al. Management of spinal brucellosis and outcome of rehabilitation. Spinal Cord. 2001; 39(4): 22327. 16. Shakir R, Al-Din G, Araj F, Lulu A, Mousa A. Clinical categories of neurobrucellosis. A report on 19 cases. Brain. 1987; 110(Pt 1): 213-23. 10. Barzegar M, Shoaran M. Guillain Barre syndrome associated with brucellosis. Pak J Med Sci. 2009; 25(2): 329-31. 11. Namiduru M, Karaiglan I, Yilmaz M. Guillain-Barré syndrome associated with acute neurobrucellosis. Int J Clin Pract. 2003; 57(10): 919-20. 12. Kochar DK, Agarwal N, Jain N, Sharma BV, Rastogi A, Meena CB. Clinical profile of neurobrucellosis – a report on 12 cases from Bikaner (north-west India). J Assoc Physicians India. 2000; 48(4): 376-80. 13. García T, Sánchez JC, Maestre JF, Guisado F,Vilches RM, Morales B. Brucelosis y polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda. Neurologia 1989; 4(4): 145-47 17. Watanabe K, Kim S, Nishiguchi M, Suzuki H, Watarai M. Brucella melitensis infection associated with Guillain-Barré syndrome through molecular mimicry of host structures. FEMS Immunol Med Microbiol. 2005; 45(2): 121-27. 18. Moran AP, Prendergast MM. Molecular mimicry in Campylobacter jejuni lipopolysaccharides and the development of Guillain-Barré syndrome. J Infect Dis. 1998; 178(5), 1549-50. Correspondencia: Raúl Montalvo Otivo. Dirección: Servicio de Enfermedades infecciosas y Tropicales, Hospital Nacional Dos de Mayo-Perú, Av. Grau s/n, Parque de la Historia de la Medicina Peruana, Lima, Perú. Correo electrónico: [email protected] 295 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(1): 296-97. Zuño Brustein Alva destacadas personalidades de la salud pública en el Perú ARTURO VASI PÁEZ (1924-2008) Zuño Burstein Alva1 Arturo Vasi Páez La concepción actual de la Seguridad Social, la planificación, construcción y administración de hospitales modernos con el objetivo de lograr una alta calidad en la atención de salud para la población en general, tienen en la profesión médica a destacadas personalidades que dedicaron su vida a contribuir en estas diferentes áreas, con su experiencia personal, calidad humana, conducta ética intachable y vocación de servicio para la mejora de la salud pública en nuestro país. Entre estas personalidades destacamos la figura del médico Dr. Arturo Vasi Páez, nacido en Lima, el año 1924, de padre médico italiano y madre limeña; hizo su escolaridad en el Colegio Anglo Peruano y su formación profesional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Se recibió de médico-cirujano en la Facultad de Medicina de “San Fernando” de la UNMSM, en 1952, luego se especializó en Administración de Hospitales y Salud Pública; obtuvo el grado de Doctor en Medicina el año 1989 en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 1 Arturo Vasi, que gozó de todas las cualidades señaladas en el primer párrafo de esta semblanza, inició su actividad profesional médica como cirujano residente en el Hospital Obrero de Lima, al que dedicó gran parte de su vida, llegando a ser Superintendente General. Allí trabajó al lado del gran cirujano y maestro universitario Dr. Aurelio Díaz Ufano y se vinculó tempranamente con el Dr. Guillermo Almenara Irigoyen, quien fuera el promotor y gestor del sistema hospitalario de la Caja Nacional del Seguro Social, Ministro de Salud e iniciador de la Administración Hospitalaria como especialidad multiprofesional en el Perú. Igualmente, Arturo Vasi tuvo una cercana amistad con el Dr. Juan Phillips, destacado profesional a nivel nacional e internacional, en las áreas de la Seguridad Social y la Administración Hospitalaria además de ser considerado como un modelo de salubrista y administrador de hospitales. Arturo Vasi siguió los pasos y enseñanzas de estas dos personalidades de la Salud Pública y fue por esa cercanía, que tuvo a su cargo el discurso de homenaje a Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina. Director de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. Correo electrónico: [email protected] Recibido: 30-04-10 Aprobado: 12-05-10 296 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(1): 296-97. la labor y vida de Guillermo Almenara en una ceremonia que se realizó en 1996 en el Colegio Médico del Perú, que se encontraba en aquel entonces bajo el Decanato del Dr. Francisco Sánchez Moreno. A la ya amplia experiencia y conocimientos adquiridos en el Perú se sumaron estudios especializados en “Administración de Hospitales”, en Alemania; “Organización y Administración de Servicios Médicos en la Seguridad Social”, en México; “ Administración de la Atención Médico Hospitalaria” y “Salud Pública”, en la Escuela de Salud Pública en Bolivia; “Planificación en Salud”, en el Instituto Nacional de planificación de Lima, además de concurrencia y participación en seminarios, talleres, reuniones técnicas, comisiones y otras actividades en esas materias, en diferentes partes del mundo. Durante su vida, el Dr. Vasi fue Director de los hospitales obreros de Chincha, La Oroya, Cañete y Chimbote. En la Caja Nacional del Seguro Social del Perú y en el Instituto Peruano de Seguridad Social desempeñó importantes cargos administrativos, llegando a ser Superintendente General de hospitales, sucediendo en este cargo, donde permaneció 16 años consecutivos, a Guillermo Almenara. Ocupó los cargos de Superintendente y, posteriormente, Gerente General del Seguro Social del Perú. En el Ministerio de Salud se le encargaron importantes responsabilidades, llegando ser Viceministro de Salud en el periodo 2000-2001, habiendo sido antes miembro nato del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. En el sector privado fue Director de la Clínica San Borja de 1979 a 1985 y Médico Director y Gerente General de la Clínica San Felipe de 1986-1987, entre otros cargos administrativos empresariales. A nivel internacional fue Consultor de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Panamericana de la Salud y fue representante de la OMS/OPS en Bolivia. El ex Hospital Obrero de Lima, denominado ahora Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, del que Vasi fuera su creador y al que dedicó prioritaria atención, ha sido el primer gran hospital de la Caja Nacional del Seguro Social que sirvió como Hospital Central al sistema de atención coordinada por niveles de atención, con 22 establecimientos, de los cuales el de Lima fue puesto en funcionamiento el 10 de febrero de 1941, integrando exitosamente servicios no otorgados por un hospital general, como la atención domiciliaria, rural, servicio de neurocirugía, cirugía de tórax, cirugía reparadora, nefrología y psiquiatría. Se crearon Escuelas Técnicas Arturo Vasi Páez de donde egresaron técnicos en laboratorio clínico, fisioterapia, nutrición, historias clínicas, instrumentación, etc.; y una escuela de enfermeras a cargo de una congregación religiosa alemana. Se creó un banco de sangre, independiente del laboratorio clínico, se comenzó la preparación de enfermeras y médicos en anestesiología. El Hospital Obrero de Lima inició un concepto de reforma del sector salud con un evidente progreso en la administración hospitalaria y de la calidad de atención médica. Arturo Vasi tuvo una importante actividad docente en varias instituciones nacionales e extranjeras pues fue Profesor Asociado del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Profesor Principal de Medicina Preventiva y Social en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fue miembro titular, fundador y directivo de numerosas instituciones médico-científicas nacionales y extranjeras, en especialidades de proctología, gastroenterología y cirugía. Fue Presidente de la Asociación Peruana de Hospitales y Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina, donde desempeñó el cargo de Secretario Permanente. Participó en un gran número de congresos y ha sido autor de numerosas publicaciones, informes y estudios de preinversión de su especialidad y de las funciones a su cargo, siendo de su particular interés los temas de “La privatización en salud”, “Evaluación de la calidad de los servicios médicos”, “Participación de la industria farmacéutica en los sistemas actuales de seguridad social y su proyección futura ante eventuales planes de integración de servicios”. En la última etapa de su vida, que terminó el 20 de agosto de 2008, y con su salud ya resentida pero manteniendo un gran impulso vital y acompañado de su dignísima esposa, la señora María Lilia Albán de Vasi, enfermera de alto nivel profesional, colaboró activamente con el Comité de Bienestar y Asistencia Social de la Academia Nacional de Medicina en un proyecto destinado a lograr que los miembros de la Academia tuviesen un seguro médico de atención integral, con la participación de las diferentes instituciones prestadoras de salud, como: Seguro Médico Familiar del Colegio Médico del Perú (SEMEFA), EsSalud (Seguro Social) y el Ministerio de Salud (CIS), como plan piloto para ejemplarizarlo a nivel médico general. Con esta última actividad demostró el Dr. Arturo Vasi, una vez más, su vocación inquebrantable de servicio en beneficio de la comunidad y su enorme capacidad de trabajo. 297 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 298-300. gALERÍA FOTOGRÁFICA PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ [INDIGENOUS POPULATIONS FROM PERU] Oswaldo Salaverry1,2,a, Omar V. Trujillo1,b, Roberto Quispe1,c, Doris Meneses1,d, Majed Velásquez1,e Los Ashaninkas viven entre los valles de los ríos Apurímac, Ene, Tambo, Perené, Pichis y un sector del Alto Ucayali y la zona interfluvial del Gran Pajonal. La familia lingüística a la que pertenecen es la Arawak y son 88 703 Ashaninkas (Figura 1). Los Awajun pertenecen a la familia lingüística jíbaro y se ubican en los ríos Marañón, Cenepa, Chinchipe, Nieva, Mayo, Apaga, Potro, Bajo Santiago de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Además, residen en 171 comunidades nativas y son cerca de 55 366 indígenas awajun (Figura 2). Los Jaqaru, pertenecen a la familia lingüística ARU y son considerados como los únicos sobrevivientes del antiguo imperio Wari. Además, cuenta con una población de 732 habitantes ubicados principalmente en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos en la región Lima (Figura 3). El pueblo Kandozi cuenta con una población aproximada de 2 346 habitantes, distribuidos en 44 comunidades principales y 6 asentamientos poblacionales con miras a transformarse en comunidades, las cuales se ubican en las provincias del Datem del Marañon. Las comunida- Figura 1. Indígenas del pueblo Ashaninka. Figura 2. Joven Líder Awajun. des viven a la ribera del río Huitoyacu, Chapuli, Morona y Pastaza, Alto Nucuray y en el lago Rimachi y pertenecen a la familia lingüística Jíbaro (Figura 4). Los Matsigenka se ubican en los departamentos de Cuzco y Madre de Dios, donde se encuentran los más importantes yacimientos de la Amazonia peruana para la producción de gas y condensados. Su familia lingüística es la arawak y su población es alrededor de 11 279 (Figura 5). Figura 3. Trabajo comunal de mujeres Jaqaru. Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. a Médico, Doctor en Medicina; b Médico Epidemiólogo; c Economista; d Obstetriz; e Sociólogo. 1 2 Recibido: 20-04-10 Aprobado: 12-05-10 298 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 298-300. Pueblos indígenas del Perú Figura 5. Niños Matsigenka del Bajo Urubamba. Figura 4. Mujer y tres niñas indígenas Kandozi de la comunidad nativa de Nueva Yarina. Actualmente, sobre la denominación Quechua en el Perú, se agrupa una serie de culturas andinas que hablan la lengua quechua, con sus propias modificaciones y variaciones. La población quechua es de 3 360 331 y también se encuentran en los países de Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador (Figura ). Los Shawi, también conocidos como los Chayahuitas, son actualmente los únicos pueblos representantes de la familia lingüística cahuapana. El extenso territorio shawi comprende las cuencas de los ríos Paranapura, afluente del Huallaga a la altura de la actual ciudad de Yurimaguas y Cahuapanas, que vierte sus aguas al Marañón frente a San Lorenzo (Figura 7). Figura 7. Mujer Shawi con hijos. Figura 6. Mujeres quechuas dialogando. Figura 8. Hombre Yaminahua. 299 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 298-300. Salaverry O Los Yaminahua pertenecen a la familia lingüística Pano y se encuentran en los ríos Purús, Curanja, Piedras, Mapuya, Huacapishtea, Tahuamanu, Cashpajali y Sepahua, también se viven en los países de Brasil y Bolivia. Su población se vio gravemente afectado por una drástica caída demográfica como resultado de la explotación del caucho a inicios del presente siglo. Actualmente hay 600 yaminahuas en el Perú (Figura 8). Los Yine que se ubican en territorio peruano, se encuentran entre los ríos Urubamba, Cushabatay, Madre de Dios y Las Piedras y en el Brasil residen en el Río Purus, el Maloca y Caspa, bajo la denominación de Manetireni. Pertenecen a la familia lingüística Arawak y son cerca de 8 016 yines que viven en los departamentos de Cuzco, Madre de Dios, Loreto y Ucayali (Figura 9). Correspondencia: Dr. Oswaldo Salaverry García Dirección: Capac Yupanqui 1400, Lima 11, Perú. Teléfono: (511) 617-6200 Anexo: 1609 Correo electrónico: [email protected] 300 Figura 9. Lidereza del pueblo Yine. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 301-6. CARTAS AL EDITOR Esta sección esta abierta para todos los lectores de la Revista, a la que pueden enviar sus preguntas, comentarios o críticas a los artículos que hayan sido publicados en los últimos números, teniendo en cuenta la posibilidad de que los autores aludidos puedan responder. Podrá aceptarse la comunicación de investigaciones preliminares, o de intervenciones en brotes que no hayan sido publicados ni sometidos a publicación en otra revista; así como, algunos comentarios sobre problemas de salud pública, ética y educación médica. La extensión máxima aceptable es de 1000 palabras, con un máximo de seis referencias bibliográficas (incluyendo la referencia del artículo que la motivó, cuando sea el caso) y una tabla o figura. Esta puede ser enviada a [email protected]. TUBERCULOSIS EN INDÍGENAS [TUBERCULOSIS IN INDIGENOUS] Jose Neyra Ramírez1 Sr. Editor. Estimo conveniente contribuir al artículo “Tuberculosis en la población Indígena del Perú 2008”, publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública por el doctor Dante R. Culqui, acompañado por un grupo de colegas, entre los que figuran los doctores de conocida trayectoria (1) Oswaldo Salaverry y Cesar Bonilla. Considero de suma importancia este trabajo tan bien elaborado, ya que los autores han tenido la minuciosidad de escudriñar la tuberculosis en diversas culturas de nuestra población selvática. Que según mi conocimiento, creo que es el primero que se realiza en nuestra población nativa amazónica. Los autores mencionan que el total de casos que han estudiado ha sido de 702, dentro de los cuales había 417 tuberculosos de la etnia Quechua, lo cual representa el 60% de los casos estudiados. Las otras etnias que también han sido estudiadas representan menores porcentajes en tuberculosis. Entre estas etnias figuran los shipibos, campas, etc. No insisto en los porcentajes presentados, pero quisiera llamar la atención y la pregunta de, ¿si los Quechuas han alcanzado el mayor porcentaje entre los enfermos estudiados, no será debido a que los compatriotas de esta etnia visitan con más frecuencia ciudades importantes del Perú como Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, etc., en donde la cifra de tuberculosos, aún en tratamiento, es importante y hasta se presentan casos, según los autores, de multidrogorresistencia? 1 Doctor en Medicina, Profesor Emérito, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Recibido: 03-06-10 Aprobado: 09-06-10 En resumen, los casos tratados en el Ministerio de Salud han sido 702 en el 2008, en el trabajo prolijo encontramos una serie de porcentajes en que se menciona si fueron o no tratados y los porcentajes menores de tuberculosis en las otras etnias. Finalmente, hubiera preferido ver en la bibliografía presentada, artículos nacionales que presentan casos de tuberculosis en los antiguos peruanos. Ahí tenemos el trabajo del doctor José Elías García Frías que presenta el caso de una momia de Jauja (2), e igualmente el caso de tuberculosis ósea estudiada por nosotros en momias de Acarí (Arequipa) (3). Estudios que demuestran la presencia de esta enfermedad en pobladores nativos de nuestro país, que con la investigación reciente (1) se evidencia que la tuberculosis sigue presente en estas poblaciones miles de años después. La objeción que presumo, es que los casos estudiados por el doctor Culqui y colaboradores son del 2008 y los citados por García Frías y Neyra lo han sido en los antiguos peruanos. Termino felicitando a los autores que han realizado un trabajo muy importante y que debe ser continuado. Conflictos de interés El autor declara no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Culqui DR, Trujillo OV, Cueva N, Aylas R, Salaverry O, Bonilla C. Tuberculosis en población indígena del Perú 2008. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(1): 8-15. 2. Garcia JE. La tuberculosis en los antiguos peruanos. Actualidad Méd Peru. 1940; 10: 1-19. 3. Neyra J. La tuberculosis en el Perú pre-colombino. Rev Per Tub Enf Resp. 1969; 29:117-29. Correspondencia: José Neyra Ramírez. Dirección: Cuenca 126, Surco, Lima, Perú. Correo electrónico: [email protected] 301 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 301-6. TUBERCULOSIS LATENTE: COBERTURA QUIMIOPROFILÁCTICA DE CONTACTOS INTRADOMICILIARIOS EN EL PERÚ [LATENT TUBERCULOSIS: CHEMOPROPHYLACTIC COVERAGE OF HOUSEHOLD CONTACTS IN PERU] Julio Maquera-Afaray 1 Sr. Editor. Con mucho interés he leído el artículo “Reactividad de la prueba de tuberculina en contactos intradomiciliarios de pacientes con tuberculosis en Huánuco, Perú”, publicado por Dámaso et al. (1), y concuerdo con la mayoría de los puntos expuestos; no obstante, sus hallazgos me permiten comentar respecto a la vigente normativa para el control de la tuberculosis (TB) en el Perú (2), específicamente en su acápite de estudio de contactos y quimioprofilaxis. En el Perú, la indicación quimioprofiláctica en contactos sin evidencia de enfermedad activa se ha limitado a los menores de 20 años de edad e infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA) (2). Sin embargo, diversa evidencia científica ha demostrado mayor riesgo de infección y enfermedad tuberculosa, en mayores de 19 años de edad, denotando la existencia de un grupo, a considerar, de contactos con infección latente no diagnosticada ni tratada (1,3); además, debido que el mayor riesgo de infección y enfermedad de los contactos se produce durante los primeros meses, la intervención quimioprofiláctica debería hacerse lo antes posible y priorizando a los contactos intradomiciliarios (3) . Ante este contexto surge la interrogante: ¿será acaso necesario ampliar la cobertura quimioprofiláctica antituberculosa en el Perú? Según el Plan global para detener la TB 2006-2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado como objetivo y esperanza, poder contar con una prueba diagnóstica para la TB latente que identifique su riesgo de activación y permita focalizar apropiadamente la quimioprofilaxis (4). Mientras tanto, es necesario e importante desarrollar más estudios sobre el tema en el país, que nos permitan estructurar alternativas adecuadas. 1 Estudiante de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Perú. Recibido: 02-05-10 Aprobado: 12-05-10 302 Cartas al editor Finalmente, aunque la situación de TB en el Perú evidencia una tendencia decreciente, continúa reportando altas tasas de incidencia en América Latina; por eso, es incuestionable que un país de recursos limitados y con elevada carga de enfermedad priorice sus esfuerzos en el diagnóstico y tratamiento de personas con TB activa; sin embargo, para poder alcanzar estándares de control óptimos, es necesario ampliar e intensificar el marco de su estrategia, incluyendo, entre otros, a la investigación de los contactos intradomiciliarios, considerados de alta prioridad por su grado exposición a un caso de TB y cuya probabilidad de desarrollo de infección y enfermedad es mayor (4-6), constituyendo un nuevo foco de infección y concadenando el círculo de múltiples e interconectados factores que limitan mayores progresos en el control de la TB. Conflictos de interés El autor declara no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Dámaso B, Díaz R, Menacho L, Loza C. Reactividad de la prueba de tuberculina en contactos intradomiciliarios de pacientes con tuberculosis en Huánuco, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009; 26(4): 449-54. 2. Perú, Ministerio de Salud. Norma técnica de salud para el control de la tuberculosis. Lima: MINSA/DGSP; 2006. 3. Salinas C, Capelastegui A, Altube L, España PP, Díez R, Oribe M, et al. Incidencia longitudinal de la tuberculosis en una cohorte de contactos: factores asociados a la enfermedad. Arch Bronconeumol. 2007; 43(6): 317-23. 4. Stop TB Partnership, World Health Organization. Global plan to stop TB 2006 - 2015. Geneva: WHO; 2006. 5. National Tuberculosis Controllers Association; Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the investigation of contacts of persons with infectious tuberculosis. Recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and CDC. MMWR Recomm Rep. 2005; 54(RR-15): 1-47. 6. Perú, Ministerio de Salud. Plan Estratégico multisectorial de la respuesta nacional a la tuberculosis en el Perú 20092018. Lima: MINSA; 2009. Correspondencia: Julio Maquera-Afaray Dirección: Urb. Vigil, calle San Camilo N.° 560, Tacna, Perú. Correo electrónico: [email protected] La carta fue remitida a la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud, quienes elaboraron la siguiente respuesta. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 301-6. RÉPLICA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS [REPLY OF THE PERUVIAN NATIONAL HEALTH STRATEGY FOR TUBERCULOSIS PREVENTION AND CONTROL] Oswaldo Jave1,a,b, Félix Llanos-Tejada1,b Sr. Editor. Leemos con agrado la información y opinión del Sr. Julio Maquera-Afaray, estudiante de Medicina de Tacna, la que como representantes de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESNPyCTB) del Ministerio de Salud (MINSA) compartimos. Es sabido que los niños representan la población con mayor riesgo de progresar a enfermedad por tuberculosis (TB) luego de una infección, incluyendo mayor riesgo de presentar formas graves de enfermedad y complicaciones(1), por lo que en nuestro medio la quimioprofilaxis con isoniacida ha sido orientada a esta población en particular, lo que equivale a tratamiento preventivo. En los años 1980-1990 los casos de meningoencefalitis TB infantil eran frecuentes, dejando como secuelas hidrocefalia permanente y trastornos neurológicos (2). La literatura médica menciona la necesidad de proteger preventivamente también a los diabéticos y, en décadas recientes, se extendió a los casos de personas con VIH-SIDA por la alta tasa de morbi-mortalidad por TB, por lo tanto, tributario de tratamiento con quimioprofilaxis con isoniazida en el Perú y el mundo (1-4). Con el advenimiento de nuevos métodos diagnósticos de infección TB, se han venido realizando estudios recientes que buscan evaluar el impacto del tratamiento de la TB latente en población adulta, especialmente, en población en riesgo (4-6). Estos estudios han podido determinar el impacto positivo en el ámbito de la salud pública de esta actividad preventiva. Es así que coincidimos en la necesidad de ampliar la cobertura de la quimioprofilaxis a otros grupos poblacionales de alto riesgo de enfermedad TB, como son los diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, neumoconiosis, personal de salud recientemente infectado, usuarios de corticoides e inmuno-moduladores (enfermos Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, Ministerio de Salud. Lima, Perú. a Responsable de la ESNPyCT; b Médico neumólogo. Cartas al editor respiratorios crónicos, enfermos del tejido conectivo, etc.), transplantados, entre otros grupos focalizados. La norma técnica de salud para el control de la tuberculosis (2), actualmente vigente, en el subtítulo “Estudio de contactos y quimioprofilaxis” (página 97) menciona lo siguiente en indicaciones: Contactos de personas con tuberculosis pulmonar en situaciones clínicas especiales, en los que podrá emplearse quimioprofilaxis únicamente por indicación médica, cuando presenten: diabetes, silicosis, gastrectomía, enfermedades hematológicas malignas, tratamiento con inmunosupresores, insuficiencia renal terminal y transplantes renales, terapias prolongadas con corticoides y enfermedades caquectizantes. Esperamos que los usuarios de la norma de TB puedan encontrar, previa revisión, información apropiada. Conflictos de interés Los autores son miembros de la ESNPyCTB. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. World Health Organization. Treatment of tuberculosis. Guidelines. 4th ed. Geneva: WHO; 2010. 2. Perú, Ministerio de Salud. Norma técnica de salud para el control de la tuberculosis. Lima: MINSA/DGSP; 2006. 3. Gonzáles-Martín J, García-García JM, Anibarro L, Vidal R, Esteban J, Blanquer R, et al. Documento de consenso sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis. Arch Bronconeumol 2010; 46(5): 255-74. 4. Mack U, Migliori GB, Sester M, Rieder HL, Ehlers S, Goletti D, et al. Consensus Statement. LTBI: latent tuberculosis infection or lasting immune responses to M. tuberculosis? A TBNET Consensus Statement. Eur Respir J. 2009; 33(5): 956-73. 5. Cailleaux-Cezar M, de A Melo D, Xavier GM, de Salles CL, de Mello FC, Ruffino-Netto A, el al. Tuberculosis incidence among contacts of active pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2009; 13(2): 190-95. 6. Holland DP, Sanders GD, Hamilton CD, Stout JE. Costs and cost-effectiveness of four treatment regimens for latent tuberculosis infection. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 179(11): 1055-60. 1 Recibido: 23-05-10 Aprobado: 02-06-10 Correspondencia: Oswaldo Jave Castillo Dirección: Av. Salaverry cuadra 8 s/n, Lima11, Perú. Correo electrónico: [email protected] 303 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 301-6. ACERCA DE LA INTERCULTURALIDAD [ABOUT INTERCULTURALITY] Fernando Ríos-Correa1 Sr. Editor. He leído con mucho interés el artículo del Dr. Oswaldo Salaverry publicado en vuestra revista, titulado “Interculturalidad en la salud” (1), situación que me ha producido una gran satisfacción, pues se evidencia que un médico –considerando que la percepción general sobre la formación médica suele enmarcarse en los límites de lo científico– puede tener un enfoque amplio en cuanto a multiculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad, términos constantes y arduamente debatidos en el campo de las humanidades y las ciencias sociales(2). No obstante, en algunos de los párrafos del citado manuscrito puede percibirse un aire idealista en la narración de la etapa prehispánica, donde rescata la unidad de unos pueblos, y la convivencia armónica de otros en el transcurso histórico de este lado de América, inclusive mucho antes de la existencia del mundo incaico. En ese sentido, basta combinar las narraciones de Betanzos y Garcilaso, entre otros cronistas, para notar que la fusión de nuestras culturas ancestrales, no fue un tema tan poético como el que se intentó narrar entre los años de la Reconstrucción Nacional (2) –luego de la Guerra del Pacífico– y las primeras décadas del siglo XX, de la mano de Manuel González Prada y los integrantes del Primer Movimiento Indigenista. Dentro de lo expuesto por el autor el “equilibrio” es un aspecto clave, usado, sobre todo, al describir la interacción entre una cultura y otra; precisamente el carecer de equilibrio fue un tema crucial en la llegada de los españoles a un Tahuantinsuyo infestado por guerras y desangramientos internos. No obstante, mi posición cuenta con un menor fundamento bibliográfico, en comparación a todos los autores citados en la narración acerca de las comunidades indígenas. Tras advertir mi diferencia cordial, retorno al tema de salud y cultura, partiendo por una situación que si bien no es de muy alta frecuencia, puede fácilmente presentarse en cualquier institución hospitalaria: la discusión entre un médico a punto de entrar a sala de operaciones para salvar la vida de un niño y la madre de éste, Testigo de Jehová, que se niega a aceptar que a su vástago se le practique una transfusión sanguínea. Un caso que puede 1 Estudiante, Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Recibido: 03-06-10 Aprobado: 09-06-10 304 Cartas al editor contextualizar lo valioso del dónde, o cómo, se podría poner en evidencia la necesidad de políticas culturales insertas en el tema salud. La falta de un canal de diálogo entre ambos lados de un mismo grupo social, provoca una situación tensa y mediática, que en primera y última instancia, afecta únicamente al niño, ajeno a protocolos y evangelios. Esto concuerda con la ampliación de una visión de interculturalidad más allá de lo indígena, expuesta brillantemente por el profesor Salaverry. La distancia que existe entre la experiencia social y el metodismo científico de la medicina, a pesar de lo descrito líneas arriba, no es irreconciliable. Por el contrario, la historia nos ha mostrado, con todas sus contradicciones, cómo es que a lo largo de los últimos cuatro siglos, la relación entre la medicina y las ciencias sociales y humanidades, pasaron de ser apasionadamente antagónicas, a permanentes cooperantes (3). El trabajo ahora, concordando con el autor, es lograr poner en la agenda curricular de las escuelas de medicina del país lo social no como un complemento, sino como una base. Respecto al último párrafo, debo subrayar la activa participación de muchos alumnos de las Facultades de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en los movimientos estudiantiles de la década de 1980 (4) , independientemente a lo pretendido, o a la visión que del tema se tenga hoy en día, el hecho de que estudiantes tan vinculados a cuestiones empíricas se hayan visto inmersos en movilizaciones que se basaban en reivindicaciones sociales, pone en evidencia que el camino para la fusión de ambas ciencias, después de todo, no será gigantescamente complicado. Por último, debo de resaltar la disposición del Comité Editor en constituir a la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública como un canal científico con apertura a temas sociales y de humanidades, más aun cuando la salud pública requiere de éstos elementos fundamentada en su naturaleza multidisciplinaria. Conflictos de Interés El autor refiere no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Salaverry O. Interculturalidad en salud. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(1): 80-93. 2. Ghezzi I. La naturaleza de la guerra prehispánica temprana: la perspectiva desde Chankillo. Revista Andina. 2007; 44: 199-225. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 301-6. 3. Wallerstein I. Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las Ciencias Sociales. Madrid: Siglo XXI Editores; 1996. 4. Perú, Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Las organizaciones sociales: las universidades. En: Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional: Informe final. Lima: CVR; 2003. Correspondencia: Fernando Ríos Correa Dirección: Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pabellón de Ciencias Sociales. Av. Venezuela s/n, Lima 1, Perú. Correo electrónico: [email protected] ESTUDIANTES DE PREGRADO: EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN [UNDERGRADUATE STUDENTS: THE FUTURE OF RESEARCH] Jorge Osada1,3,a, Paulo Ruiz-Grosso1,3,a, Mariana Ramos1,2,3a Sr. Editor: La investigación científica y su consiguiente publicación se han visto incrementadas en los últimos años, tanto en artículos como en el número revistas científicas que los presentan (1). Este crecimiento, influenciado por la facilidad de comunicación informática, ha sido aprovechado inmensamente por diversos grupos que se han desarrollado y afianzado sus posiciones como fuentes de conocimiento y referencia científica en diversas aéreas. En la actualidad, se puede afirmar que navegar en la vasta red informática sin encontrar referencias científicas o a sus autores es algo inverosímil. A pesar de este desarrollo, y de su gran número de beneficios y beneficiarios, su potencial todavía no es aprovechado por todos los profesionales, científicos e investigadores. Esto va de la mano con la falta de información en los beneficios que la investigación trae tanto a nivel personal como en la sociedad. Existe una gran cantidad de ideas de investigación no realizadas así como investigaciones truncadas y artículos no publicados. La relación entre los artículos no publicados que por ejemplo se presentan en un congreso y aquellos que terminan en una publicación puede llegar a ser hasta de 4 a 1 (2,3). Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 2 Sociedad Científica de San Fernando, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 3 Grupo de Trabajo en Salud Mental, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. a Médico Epidemiólogo. 1 Recibido: 05-03-10 Aprobado: 27-03-10 Cartas al editor Nos encontramos en una situación similar a la que se vivió en épocas antiguas, tenemos un amplio mundo para descubrir y desarrollar, pero el temor a lo desconocido, es decir, a la investigación y su publicación, termina por atrapar a muchos. Lamentablemente, también retiene a aquellos que son los llamados a continuar o en muchos casos iniciar esta corriente de generación de conocimientos, nos referimos a los estudiantes universitarios. Muchos estudiantes universitarios son expuestos a la comunidad científica de manera obligatoria y poco atractiva, siendo muchas veces presionados para realizar proyectos incluso sin haber desarrollado las capacidades mínimas para hacerlos. Así se desarrollan individuos que sólo ven a la investigación como un paso enigmático y perverso para cumplir un objetivo académico inmediato y no como una fuente válida de adquirir conocimientos y promover el desarrollo científico. Incluso si existe evidencia que los estudiantes de medicina tienen un nivel aceptable de conocimientos en cuanto al proceso de investigación en sus instituciones (4,5) , esto no se ve plasmado en una mayor calidad o número de publicaciones. Para aquellos interesados en realizar investigación, surgen organizaciones mantenidas por los mismos alumnos como iniciativas extracurriculares que intentan suplir el serio abandono institucional en que se encuentra la formación en investigación (5). Aun peor, muchas universidades han eliminado la necesidad de hacer investigación en forma de tesis como requisito para graduarse de pregrado sustituyéndola por programas académicos que más parecen intentos por recaudar fondos. Aquellos que, en un acto de valentía y cierta cínica dignidad deciden embarcarse en la aventura de “la tesis” deben afrontar un mar de trabas burocráticas y de exagerado perfeccionismo en caso de caer en manos de revisores inadecuados. Parece que no se entiende que la elaboración de una tesis es, en muchos casos, un primer salto a la piscina de investigación, un proceso de aprendizaje. Las instituciones de investigación, en muchos casos, carecen de recursos suficientes para una adecuada interacción con los alumnos durante la formación médica, limitando el acceso de los estudiantes a los verdaderos expertos y potenciales mentores hasta una etapa muy posterior en su desarrollo. En este sentido, pensamos que mejorar la comunicación entre aquellos que realizan investigación como su principal actividad y aquellos que se encuentran en formación es un paso vital para aprovechar el conocimiento alcanzado y potenciarlo. Esto debe ir de la mano con hacer flexible la currícula en la cual se deje espacio para este tipo de crecimiento personal. 305 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 301-6. Cartas al editor Vemos la necesidad de estrechar lazos entre los alumnos en pregrado y las instituciones dedicadas a realizar investigación independiente de una manera formal y organizada. Se deben implementar nuevas políticas curriculares donde se fomente el desarrollo personal y científico de los estudiantes, exponerlos a ideas y métodos que estos puedan entender y aplicar; y trabajar conjuntamente con ellos, y no sobre ellos, enseñándoles a superar paso a paso cada etapa de un trabajo de investigación. Al eliminar las trabas y desigualdades y al poner a investigadores reconocidos al alcance de los alumnos se estimula el desarrollo humano, así como científico, disminuyendo las dudas y los miedos intrínsecos en este tema. Queremos terminar agradeciendo y reconociendo el esfuerzo puesto por las organizaciones científicas estudiantiles para mantener el espíritu de búsqueda del perfeccionamiento de la investigación, y, a título personal, los autores de esta carta queremos agradecer a nuestros maestros, que en algún momento de nuestra carrera, hicieron crecer la vocación por la investigación, con frases que cambiaron nuestra vida, como un sencillo “no es tan difícil”. Conflictos de Interés Los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Bliziotis IA, Paraschakis K, Vergidis PI, Karavasiou AI, Falagas ME. Worldwide trends in quantity and quality of published articles in the field of infectious diseases. BMC Infect Dis. 2005; 5(1): e16. 2. Jasko JJ, Wood JH, Schwartz HS. Publication rates of abstracts presented at annual musculoskeletal tumor society meetings. Clin Orthop Relat Res. 2003; (415): 98-103. 3. Montane E, Vidal X. Fate of the abstracts presented at three Spanish clinical pharmacology congresses and reasons for unpublished research. Eur J Clin Pharmacol. 2007; 63(2): 103-11. 4. Diaz C, Manrique LM, Galán E, Apolaya M. Conocimientos, actitudes y prácticas en investigación de los estudiantes de pregrado de facultades de medicina del Perú. Acta Med Peru. 2008; 25(1): 9-15. 5. Ramos-Rodriguez MI, Sotomayor R. Realizar o no una tesis: razones de estudiantes de medicina de una universidad pública y factores asociados. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(3): 322-24. Correspondencia: Jorge Osada Liy Dirección: Av. Colonial 2619 Departamento D. Lima 1. Teléfono: (511) 9988-74202. Correo electrónico: [email protected] Visite los contenidos de la revista en: www.ins.gob.pe/rpmesp 306 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS A LA REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (RPMESP) órgano oficial de difusión científica del Instituto Nacional de Salud (INS), Lima, Perú; es una publicación de periodicidad trimestral y sus artículos son arbitrados, tiene como objetivo la publicación de la producción científica en el contexto biomédico-social, especialmente los aportes prácticos, con el fin de contribuir a mejorar la situación de salud del país y de la región, además, propicia el intercambio con entidades similares en el país y en el extranjero, a fin de promover el avance y la aplicación de la investigación y la experiencia científica en salud. Primera página. Debe incluir el título en español e inglés, un título corto de hasta 60 caracteres, los nombres de los autores como desean que aparezcan en el artículo, la filiación institucional, ciudad y país, profesión y grado académico, así como el correo electrónico de todos los autores. La fuente de financiamiento y declaración de conflictos de interés. Así mismo, se debe indicar quien es el autor corresponsal, indicando su dirección, teléfono y correo electrónico. En caso el estudio haya sido presentado como resumen a un congreso o es parte de una tesis debe precisarlo con la cita correspondiente. NORMAS GENERALES Textos interiores. Deben de atenderse los siguientes aspectos: Todo artículo presentado a la RPMESP debe ser escrito en español, tratar de temas de interés en salud pública y no haber sido publicados previamente, ni enviados simultáneamente a otras revistas científicas, los cuales pueden pertenecer a una de las siguientes categorías: • • • • • • • Editorial; Artículos Originales; Originales Breves; Artículos de Revisión; Sección Especial; Simposio; Personalidades Destacadas de la Salud Pública en el Perú; • Reporte de Casos; • Galería Fotográfica; • Cartas al Editor. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. Esta información es de cumplimiento obligatorio para cualquier artículo presentado a la RPMESP, la omisión de los mismos se traducirá en un rechazado automático. Carta de Presentación. Debe ser firmada por el autor corresponsal, precisando el tipo de artículo remitido. Autorización de publicación. Debe ser firmada por todos los autores, consignando cual fue su contribución en la elaboración del artículo según la codificación propia de la RPMESP. • Escritos a doble espacio en letra arial 12, en formato A4 con márgenes de 3 cm.; • Debe incluir el título del artículo pero no debe contener datos de los autores; • Cada sección empieza en una nueva página, enumerándose de modo consecutiva; • Los textos deberán ser redactados en el programa Word para Windows XP o Vista, las figuras y tablas pueden ir insertadas al final del texto con sus respectivas leyendas; • Las tablas deben tener sólo líneas horizontales para separar el encabezado del cuerpo de la tabla, en ningún caso deben incluirse líneas verticales; • Las figuras (gráficos estadísticos) deben ser remitidos en MS-Excel o formato tif o jpg, las imágenes y mapas deben ser grabados en formato TIFF o JPG a una resolución mayor de 600 dpi o 300 pixeles, si bien pueden ser incluidos en las últimas páginas del texto del artículo, deben ser adicionalmente enviadas en el programa original; • Se consideran figuras a los dibujos, mapas, fotografías o gráficos ordenados con números arábigos; las leyendas de microfotografías deberán indicar también el aumento y el método de coloración. Los mapas también deben tener una escala. El número de tablas y figuras depende del tipo de artículo enviado. El Comité Editor de la revista se reserva el derecho de limitar el número de éstas. • Las referencias bibliográficas serán únicamente las que han sido citadas en el texto, se ordenarán correlativamente según su aparición y se redactará siguiendo las normas del Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, en su versión actualizada de octubre de 2008. Los autores deberán ser resaltados en “negrita”; en el caso de existir más de seis autores, deberá agregarse “et. al.” separado por una coma. Asimismo, el título de la referencia deberá de consignar un hipervínculo direccionado al sitio web donde se pueda tener acceso a la referencia, siempre que exista la versión electrónica correspondiente. Algunos ejemplos a tener en cuenta en la redacción de esta sección, puede encontrarse en www.ins.gob.pe/rpmesp: Artículos de revistas: Palomino M, Villaseca P, Cárdenas F, Ancca J, Pinto M. Eficacia y residualidad de dos insecticidas piretroides contra Triatoma infestans en tres tipos de vivienda. Evaluación de campo en Arequipa, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(1): 9-16. Troyes L, Fuentes L, Troyes M, Canelo L, García M, Anaya E, et al. Etiología del síndrome febril agudo en la provincia de Jaén, Perú 2004-2005. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2006; 23(1): 5-11. Libro: Acha P, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y los animales. 3a ed. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2003. Capítulo de libro: Farmer J. Enterobacteriaceae: introduction and identification. En: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH, editors. Manual of clinical microbiology. 7th ed. Washington DC: American Society for Microbiology; 1999. p. 442 -58. Tesis: Pesce H. La epidemiología de la lepra en el Perú. [Tesis Doctoral]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 1961. Página web: Brasil, Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde [página de Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. [Citado: Mayo 2009] Disponible en: http://portal.saude.gov.br/portal/se/area.cfm?id_ area=572 NORMAS ESPECÍFICAS POR TIPO DE ARTÍCULO EDITORIALES. Son a solicitud del Comité Editor de la RPMESP. ARTÍCULOS ORIGINALES. Sólo son productos de investigación, los cuales deberán estar redactados hasta en 3500 palabras (sin contar resumen, referencias, tablas y figuras), según el siguiente esquema: • Resumen: En español e inglés. No debe contener más de 250 palabras. Este resumen es estructurado, debiendo incluir de manera concisa: Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. • Palabras clave (key words): De tres hasta siete, las cuales deben basarse en descriptores en ciencias de la salud (DeCS) de BIREME y los Medical Subject Headings (MesH) de la National Library of Medicine en inglés. • Introducción: Exposición breve (menor al 25% de la extensión del artículo) de la situación actual del problema, antecedentes, justificación y objetivo del estudio. • Materiales y métodos: Se describe la metodología usada de tal forma que permita la reproducción del estudio y la evaluación de la calidad de la información por los lectores y revisores. Se debe describir el tipo y diseño de la investigación, las características de la población y forma de selección de la muestra cuando sea necesario. En algunos casos, es conveniente describir el área de estudio. Cuando se usen plantas medicinales, describir los procedimientos de recolección e identificación. Precisar la forma cómo se midieron o definieron las variables de interés. Detallar los procedimientos realizados, si han sido previamente descritos, hacer la cita correspondiente. Mencionar los procedimientos estadísticos empleados. Detallar los aspectos éticos involucrados en su realización, como la aprobación por un Comité de Ética Institucional, el uso de consentimiento informado, entre otras. • Resultados: La presentación de los hallazgos, debe ser en forma clara, sin opiniones ni interpretaciones, salvo, en las de alcance estadístico. Se pueden complementar hasta con ocho tablas o figuras, las cuales no deben repetir la información presentada en el texto. • Discusión: Se interpretan los resultados, comparándolos con los hallazgos de otros autores, exponiendo las sugerencias, postulados o conclusiones a las que llegue el autor. Debe incluirse las limitaciones y sesgos del estudio. • Agradecimientos: Cuando corresponda, debe mencionarse en forma específica a quién y por qué tipo de apoyo en la investigación se realiza el agradecimiento. DESTACADAS PERSONALIDADES DE LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ • Referencias bibliográficas: En número no mayor de 30 referencias. En esta sección se publican los homenajes a las personas que han contribuido con la salud pública en el Perú, abarcan una nota biográfica destacando las principales acciones en la vida académica, profesional y científica del personaje, resaltando su contribución en el área, así como una fotografía. No requiere resumen y puede tener o no referencias bibliográficas, su extensión es de hasta 1800 palabras. ORIGINALES BREVES SECCIÓN ESPECIAL Estos artículos son resultados de investigación, pueden incluirse también reporte de brotes o avances preliminares de investigaciones que por su importancia requieren una rápida publicación, estos deberán estar redactados hasta en 2000 palabras (sin contar resumen, referencias, tablas y figuras). El resumen en español e inglés es no estructurado y tiene un límite de 150 palabras con tres a cinco palabras clave. Contiene una introducción, posteriormente la sección denominada “El Estudio”- referido a materiales y métodos -, luego hallazgos – centrado en los resultados – pudiéndose incluir hasta cuatro tablas o figuras, discusión y no más de 15 referencias bibliográficas. Se incluirán los artículos que no se ajusten a otras secciones de la revista, los cuales incluyen ensayos, opiniones, sistematizaciones y experiencias que sean de interés para la salud pública. La estructura del artículo queda a criterio del autor, los cuales deberán estar redactados hasta en 3000 palabras, sin contar resumen, referencias, tablas y figuras), las tablas o figuras no serán más de ocho. Debe incluir un resumen en español e inglés, no estructurado, con un límite de 150 palabras, con tres a cinco palabras clave. Podrán utilizar hasta 50 referencias bibliográficas. ARTÍCULOS DE REVISIÓN Los casos presentados deben ser de enfermedades o situaciones de interés en salud pública, estos deberán estar redactados hasta en 2000 palabras (sin contar resumen, referencias, tablas y figuras). El resumen en español e inglés es no estructurado y tiene un límite de 150 palabras con tres a cinco palabras clave. Contiene una introducción, una sección denominada “reporte de caso” y una discusión en la que se resalta el aporte o enseñanza del artículo. Puede incluirse hasta cuatro tablas o figuras y no más de 15 referencias bibliográficas. • Conflictos de interés: Debe mencionarse si existe algún conflicto de interés. Puede ser a solicitud del Comité Editor o por iniciativa de los autores, quienes deben ser expertos en su área, deben incluir una exploración exhaustiva, objetiva y sistematizada de la información actual sobre un determinado tema de interés en salud pública. La estructura del artículo queda a criterio del autor, deberá estar redactados hasta en 5000 palabras (sin contar resumen, referencias, tablas y figuras), sin contar las tablas o figuras que no serán más de diez. Debe incluir un resumen en español e inglés, no estructurado, con un límite de 150 palabras, con tres a cinco palabras clave. Podrán utilizar hasta 150 referencias bibliográficas. SIMPOSIO Son escritos a solicitud del Comité Editor para un tópico en particular que será desarrollado en un número específico de la revista, pueden incluir opiniones u ensayos sobre el tema elegido. La estructura del artículo queda a criterio del autor, deberá estar redactados hasta en 4000 palabras (sin contar resumen, referencias, tablas y figuras). Debe contener un resumen en español e inglés, no estructurado, con un límite de 150 palabras, con tres a cinco palabras clave. Podrán utilizar hasta 100 referencias bibliográficas. REPORTE DE CASOS GALERÍA FOTOGRÁFICA Se puede enviar fotos de interés sobre un tema de salud en particular, acompañado de un breve comentario del tema y una explicación del origen de las ilustraciones presentadas (hasta 800 palabras). Además, las fotos deberán acompañarse de una leyenda explicativa. El Comité Editor se reserva el derecho de limitar el número de ilustraciones. CARTAS AL EDITOR Esta sección está abierta para todos los lectores de la RPMESP, a la que pueden enviar sus preguntas, comentarios o críticas a los artículos que hayan sido publicados en los últimos números, teniendo en cuenta la posibilidad de que los autores aludidos puedan responder. Podrá aceptarse la comunicación de investigaciones preliminares o de intervenciones en brotes que no hayan sido publicados ni sometidos a publicación en otra revista; así como, algunos comentarios sobre problemas de salud pública, ética y educación médica. La extensión máxima aceptable es de 1000 palabras (sin contar referencias, tablas o figuras), con un máximo de seis referencias bibliográficas (incluyendo la referencia del artículo que la motivó, (cuando sea el caso) y una tabla o figura. ENVÍO DE ARTÍCULOS La presentación de artículos puede realizarse en forma impresa remitiéndose un original y una copia de toda la documentación así como los archivos electrónicos en un CD, al Instituto Nacional de Salud sito en Cápac Yupanqui 1400, Lima 11, Perú, dirigidas al Director de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública o por correo electrónico a [email protected]. pe, los formatos electrónicos se encuentran disponibles en http://www.ins.gob.pe/rpmesp/documentos.asp. ÉTICA EN PUBLICACIÓN En caso sea detectada alguna falta contra la ética en publicación durante el proceso de revisión o después de su publicación (si es que fuera el caso); la Revista tomará las medidas que establece el Committe on Publication Ethics (www.publicationethics.org.uk), que puede incluir el rechazo o retractación del artículo, la prohibición de publicación de próximos artículos de todos los autores en la RPMESP, la notificación a otras revistas de SciELO Perú, así como, la comunicación a las autoridades respectivas (institución de origen, institución que financió el estudio, colegios profesionales, comités de ética). PROCESO DE REVISIÓN La RPMESP usa el sistema de revisión por pares para garantizar la calidad de los artículos que publica. Los artículos originales y originales breves, son evaluados por dos o más revisores, quienes son seleccionados de acuerdo a su experiencia en la temática respectiva, basados fundamentalmente en indicadores de publicación. Asimismo, en la mayoría de los casos, se cuenta con el apoyo de pares expertos en bioestadística y epidemiología que se centrarán en los aspectos metodológicos de los estudios. (Ficha de evaluación para artículos originales) El tiempo promedio de respuesta entre la recepción del artículo y la decisión del comité editor varía entre dos a seis meses, dependiendo de la celeridad de nuestros revisores y la respuesta de los autores. Nuestra tasa de rechazo anual es del 60%. Los artículos de revisión, artículos de simposio, artículos de sección especial y reportes de casos son evaluados por uno o más revisores. Las editoriales, cartas al editor, personalidades destacadas de la salud pública y artículos solicitados por la Revista (no incluyen los mencionados en los ítems previos), son evaluados sólo por el Comité Editor, salvo casos en que por acuerdo se requiera la participación de un par externo. Para conocer a los revisores de la RPMESP, puede consultarse el último número de cada volumen, donde se publica la relación de las personas que contribuyeron con nosotros en ese año. En los siguientes enlaces, tiene acceso a los revisores de los años 2008, 2007, 2006 y 2005. Se recomienda a los autores tener en cuenta los siguientes aspectos para el seguimiento de sus artículos enviados a la RPMESP: • Realizar un acuse de recibo ante cada comunicación. • El autor/a principal del artículo tiene el derecho de consultarnos en cualquier momento sobre los avances de la revisión de su artículo, para ello debe considerar los tiempos de revisión que le serán comunicados al recibir su artículo; • La respuesta de las observaciones deben darse dentro de las tres semanas del envío del archivo, en caso de requerir mayor tiempo debe comunicarlo previamente; • En caso de que no se tenga una respuesta en las ocho semanas de enviada la comunicación con las observaciones, el artículo será rechazado; • Ante cualquier duda, puede consultar con nosotros al correo electrónico [email protected] o llamando al +51 +1 617-6244 anexo 2122. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2):471-72. DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO Fecha: ............................... Titulo: DECLARACIÓN: • En caso que el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD la publicación y divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. • Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. • Garantizo que el artículo es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente, en otra revista científica, salvo en forma de resumen o tesis (en cuyo caso adjunto copia del resumen o carátula de la tesis). • No recibiré regalías ni ninguna otra compensación monetaria de parte del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD por la publicación del artículo en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. • No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario eximo de toda responsabilidad a la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD; y me declaro como el único responsable. • Me comprometo a no presentar este artículo a otra revista para su publicación, hasta recibir la decisión editorial de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública sobre su publicación. • Adjunta a mi firma, incluyo cuál fue mi participación en la elaboración del artículo que presento para publicar a la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (Según tabla de códigos de participación). (FIRMA) (FIRMA) Nombre : Nombre : Código participación: Código participación: DNI: DNI: Fecha: Fecha: NO SE OLVIDE DE COLOCAR SUS CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN 311 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): (FIRMA) (FIRMA) Nombre : Nombre : Código participación: Código participación: DNI: DNI: Fecha: Fecha: (FIRMA) (FIRMA) Nombre : Nombre : Código participación: Código participación: DNI: DNI: Fecha: Fecha: (FIRMA) (FIRMA) Nombre : Nombre : Código participación: Código participación: DNI: DNI: Fecha: Fecha: Tabla: Códigos de Participación a Concepción y diseño del trabajo. g Aporte de pacientes o material de estudio. b Recolección / obtención de resultados. h Obtención de financiamiento. c Análisis e interpretación de datos. i Asesoría estadística. d Redacción del manuscrito. j Asesoría técnica o administrativa. e Revisión crítica del manuscrito. k Otras contribuciones (definir). f Aprobación de su versión final. 312 MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 73 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS SEDE CENTRAL Cápac Yupanqui 1400, Jesús María Lima, Perú Central Telefónica: (511) 617-6296 Fax: (511) 617-6245 Defensores del Morro 2268 (ex Av. Huaylas), Chorrillos Central Telefónica: (511) 617-6200 Correo electrónico: [email protected] CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS I. BIOLÓGICOS DE USO HUMANO • Vacunas •Antígenos • Sueros hiperinmunes antiponzoñosos • Reactivos de diagnóstico y venta de animales de experimentación II. BIOLÓGICOS DE USO VETERINARIO • Vacunas •Antígenos • Bacterinas • Animales de laboratorio III. ASESORÍA EN PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS Defensores del Morro 2268 (ex Av. Huaylas), Chorrillos Central telefónica: (511) 617-6200 Directo: (511) 617-6220 Fax: (511) 617-6233 Correo electrónico: [email protected] CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Análisis físico-químico, microbiológico y toxicológico para control de calidad de: • Medicamentos • Cosméticos • Artículos médicos • Productos biológicos •Insumos para la industria farmacéutica • Material médico químico Defensores del Morro 2268 (ex Av. Huaylas), Chorrillos Central telefónica: (511) 617-6200 Fax: 617-6233 Correo electrónico: [email protected] CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA • Diagnóstico referencial e investigación en bacteriología, biología molecular, entomología, micología, parasitología, patología y virología. • Centro de Vacunación Internacional y servicios especiales Cápac Yupanqui 1400, Jesús María Central telefónica: (511) 617-6296 Fax: (511) 617-6260 Correo electrónico: [email protected] CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA SALUD • Examen ocupacional y preocupacional •Diagnóstico de enfermedades ocupacionales • Análisis clínicos en general • Evaluación de agentes químicos y biológicos en ambientes de trabajo • Identificación, evaluación, prevención y control de riesgos químicos, físicos, ergonómicos y biológicos en ambientes de trabajo. Las Amapolas 350, Lince Central telefónica: (511) 617-6200 Fax: (511) 617-6171 Correo electrónico: [email protected] CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN • Informes de ensayo y certificados físico-químicos, microbiológicos de alimentos y muestras biológicas • Informes de inspección de plantas • Muestreo • Evaluaciones biológicas de alimentación en modelo animal • Certificado de inocuidad de envases • Certificado de evaluación sensorial / panel adultos • Evaluación nutricional de canastas y menúes Tizón y Bueno 276, Jesús María Central telefónica: (511) 617-6200 Fax: (511) 617-6154 Correo electrónico: [email protected] CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL • Medicina tradicional alternativa y complementaria • Promoción y desarrollo de programas de salud • Elaboración del herbario nacional y la farmacopea de plantas medicinales y afines • Promoción de los complementos nutricionales para el desarrollo alternativo Defensores del Morro 2268 (ex Av. Huaylas), Chorrillos Central telefónica: (511) 617-6200 Fax: 617-6230 Correo electrónico: [email protected] «INVESTIGAR PARA PROTEGER LA SALUD» ISSN 1726-4634 Contenido Accidentes de tránsito (AT) AT: propuestas 157, 243, 267 AT: epidemiología 162, 170 AT: leyes 179, 255 AT: sueño 187, 237, 260 • • • • • AT: prevención 231, 248 AT: sistemas de información 273 Yodo 195 Hidatidosis 209 Antibacterianos 215 • • • • • Anticoncepción 222 Indígenas 288, 298, 301, 304 Brucelosis 298 Tuberculosis 301, 302, 303 Educación médica 305 revista peruana de medicina experimental y salud pÚblica volumen 27 nÚmero 2 abril - junio 2010 Editorial ● Traumatismos causados por el tránsito en el Perú. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?........................................................ 157 Artículos de Investigación ● Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito en el Perú, 2005-2009..................................................................................... 162 ● Autorreporte de accidentes de tránsito en una encuesta nacional en la población urbana de Perú............................................... 170 ● Cobertura real de la Ley de Atención de Emergencia y del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT)................. 179 ● Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales: estudio comparativo entre formalidad e informalidad... 187 ● Ingesta de sal yodada en hogares y estado nutricional de yodo en mujeres en edad fértil en Perú, 2008.................................... 195 ● Factores asociados a complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica realizada en un hospital de alta complejidad..................................................................................................................................................................................... 201 ● Evaluación de dos pruebas de inmunoblot con antígeno hidatídico de caprino y ovino para el diagnóstico de equinococosis humana............................................................................................................................................................................................. 209 ● Bacterias marinas productoras de compuestos antibacterianos aisladas a partir de invertebrados intermareales.................................. 215 VOLUMEN 27 NÚmero 2 abril - junio 2010 VOLUMEN 27 NÚmero 2 abril -junio 2010 • • • • • revista peruana de medicina experimental y salud pública Simposio: Accidentes de Tránsito ● Traumatismos causados por el tránsito en países en desarrollo: agenda de investigación y de acción......................................... 243 ● Reduciendo el trauma y la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito en los peatones en el Perú: intervenciones que pueden funcionar.............................................................................................................................................................................. 248 ● Supervisando la seguridad vial en el Perú....................................................................................................................................... 255 ● Monitoreo del sueño en conductores de ómnibus y camiones: factor relevante a considerar para la renovación de la licencia de conducir............................................................................................................................................................................................ 260 ● Aspectos psicosociales y accidentes en el transporte terrestre....................................................................................................... 267 Sección Especial ● Evaluación situacional, estructura, dinámica y monitoreo de los sistemas de información en accidentes de tránsito en el Perú - 2009................................................................................................................................................................................................................... 273 ● Mapa etnolingüístico del Perú.......................................................................................................................................................... 288 Reporte de Caso ● Síndrome de Guillain Barré asociado a Brucelosis.......................................................................................................................... 292 Destacadas Personalidades de la Salud Pública en el Perú ● Arturo Vasi Páez (1924-2008).......................................................................................................................................................... 296 Galería Fotográfica ● Pueblos indígenas del Perú.............................................................................................................................................................. 298 Cartas al Editor ● Tuberculosis en indígenas................................................................................................................................................................ 301 ● Tuberculosis latente: cobertura quimioprofiláctica de contactos intradomiciliarios en el Perú......................................................... 302 ● Réplica de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis................................................................ 303 ● Acerca de la interculturalidad........................................................................................................................................................... 304 ● Estudiantes de pregrado: el futuro de la investigación..................................................................................................................... 305 Revista indizada en: Instituto Nacional de Salud Calle Cápac Yupanqui 1400, Lima 11, Perú Apartado Postal 471 Telf.: (511) 617 6200 anexo 2122 - Fax: (511) 617-6244 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.ins.gob.pe/rpmesp revista peruana de medicina experimental y salud pÚblica Revisión ● Efecto del levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia en la ovulación, el endometrio y los espermatozoides........... 222 ● Medidas y estrategias para la prevención y control de los accidentes de tránsito: experiencia peruana por niveles de prevención........................................................................................................................................................................................ 231 ● Cansancio y somnolencia durante el desempeño laboral de los conductores interprovinciales: experiencia peruana y planteamiento de propuestas........................................................................................................................................................... 237 LIMA, PERÚ