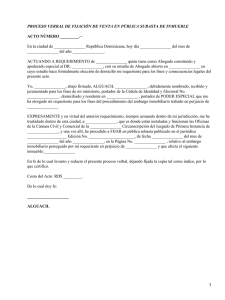banquete-macabro
Anuncio

Banquete macabro (Extraído del libro Leyendas de horror, escrito por Guillermo Murray Prisant) Hacia el 1863 el hambre era lo cotidiano en el barrio de “El Carmen”, suburbio de la colonial Puebla de los Ángeles, debido al sitio que le impuso la guerra contra los invasores franceses. De un lado, las tropas enemigas; del otro, el sitiado ejército mexicano. En medio, un pueblo que moría de inanición. Los invasores se posesionaron de los huertos, los jardines y los establos, lo que impedía a los habitantes carmelitas obtener siquiera algunos productos de granja. Incluso el cementerio quedo en terreno de nadie, lo cual nos explica que hoy existan dos panteones en el barrio de “El Carmen”. Pronto las reservas comenzaron a escasear y los embutidos, como los chorizos, los jamones ahumados, las chistorras y morcillas aderezadas con nueces, entre otros fiambres, adquirieron precios de locura. Ni hablar de las conservas de jamón del diablo, tasajo, cecina u otras viandas. Hasta el pan duro y el queso añejo o agusanado comenzaron a tener un valor de no creerse. Curiosamente, en la plazuela de la Capuchinas existía una fonda regenteada por dos guapas hermana donde no faltaba nada, ni menudencia ni carne. Con los reales que ganaban, bien podían abastecerse con guarniciones frescas, las que, según se contaba, mercaban a precio de oro a los soldados franceses que gustosos cambiaban sus raciones por doblones españoles, centenarios de veinticuatro quilates u onzas de plata pura. Así que ni verduras les faltaban. Y lo más llamativo del asunto es que cobraban precios módicos a su regular clientela; si lo comparamos con los dineros que alcanzaban a costar las viandas en esos días, hablando en plata no era mucho lo que cobraban. Llego el momento en que ya no hubo carne en ninguna casa del barrio de “El Carmen”, excepto en la fonda de la plazuela de las Capuchinas, donde a diario se ofrecía suculentos platos preparados con jugosas chuletas, sabrosos picadillos e inolvidables embutidos. Se cuenta que el jamón asado no tenía comparación. Y que el picadillo preparado por las hermanas estaba de rechupete. La fonda propagaba unos humores aromáticos, vapores de ensueño. Perfumes paradisiacos para todos aquellos carmelitas muertos de hambre, pues no había en Puebla ni un hueso que roer. Lo notable es que no habiendo carne en ningún otro lugar, en este establecimiento no faltaba. Se corrió el rumor y fueron muchos los jefes y generales de la tropa mexicana que dejaban los garbanzos rancios, que era el último alimento para la tropa en el cuartel, y se iban a la fonda de las dos hermanas para regresar orondos a sus parapetos, con el buche a reventar y chupándose los dedos. Está claro que las iras y las envidias no se hicieron esperar. La gente que manejaba otros restaurantillos comenzó a sospechar que allí había gato encerrado, aunque ya los pobres mininos hacía meses que habían ido a parar a las ollas del guisado. Entre varios se propusieron vigilar a las hermanas fonderas para averiguar los medios por los que se proporcionaban dicho alimento, pues cabía la sospecha de que ambas debían tener pacto con el demonio, solitaria explicación que permitiría comprender la forma en que estas dos damas se hacían de carnes apetitosas. Se les mando seguir y espiar, lo que ocurrió durante varios días. Pero no se descubría nada anormal. Mientras tanto, en la fonda de las Capuchinas la tropa seguía devorando platillos compuestos por sesos salpimentados, higaditos encebollados, picadillo de lengua a la vinagreta y otras delicias por el estilo, entre las que destacan los moles y guisos tan típicamente poblanos. Así como los tamales de carne adobada y pipián con costillitas. Uno de los alguaciles encargado de la averiguación, se acercó hasta la fonda de las dos hermanas y, sin darle muchas vueltas al asunto, comento: - Señoras, tenemos información de que ustedes obtienen carnes ilícitas. Las dos señoras dieron un respingo, pero de inmediato recobraron la compostura y le pidieron a alguacil, don Carlos Espinal de Rivasmercado, que tomara asiento. Mientras, ellas, le explicarían el asunto con detalle. Así lo hizo el señor. Y de inmediato una de las fonderas fue a la cocina y le trajo al buen hombre un plato de carne guisada con papas, el cual no pudo despreciar, ya que el hambre por aquellos días era mucha y fiera. - - Nada hay de sospechosos, señor Espinal en nuestro proceder. No, ¿eh? –exclamo el alguacil limpiándose los bigotes y relamiéndose. Nada. Nada de qué preocuparse. Y entonces, señoras, como podemos explicarnos la abundancia que está presente en esta mesa. Mire, señor alguacil. Ya que lo pregunta, tendremos que develarle una parte del misterio. Cuando la sepa, comprenderá porque no podemos decirle abiertamente la totalidad del secreto. Adelante –pidió aquel hombre una vez que había dado cuenta hasta del liquido que bañaba a aquel guiso tan sabroso. Tenemos un correo secreto. ¡Cómo! No podemos decirle más… sería como evidenciar el cuerpo del delito –Dijo una de las hermanas en todo de broma. Por lo tanto, ¿admiten que hay un delito? –interrogo el alguacil que era corto de entendederas y carente de sentido del humor. No alguacil, no hay ningún delito. Nuestro correo puede ir y venir a través del cerco de las tropas francesas, pero no podemos revelarle ni quien es ni que procedimientos realiza, porque eso sería delatarlo, con lo cual todos perderíamos irremediablemente. La explicación satisfizo al alguacil, quien se la comunicó a sus superiores y estos a su vez dieron difusión a la noticia. Él único que no creyó pero nada de aquel embuste fue Carlitos Espinal. Único hijo del alguacil, quien antes de la invasión gustaba de ir al mesón de la Torrecilla, que administraba una de sus tías maternas. Como juego, puso un teatro de títeres en los portales del mesón, dando funciones a los arrieros. Tenía un perro al que le llamaban Tesupo y, cuando finalizaba la presentación, le decía: “¡Ora Tesupo!”. Y el perro en un santiamén hacia pedazos a los títeres. Cosa que daba mucho gusto a Carlos, porque así podía hacer nuevos muñecos durante la semana. Su mamá le ayudaba a vestirlos. Pero desde la llegada de la hambruna, su tía estaba cada vez más triste y taciturna y ya no le dejaba montar sus obritas, alegando que nadie iría a soportar, además de la miseria, las travesuras de un muchacho. Ni que decir que Carlos estaba furioso. Y le daba una rabia tremenda ver que aquellas dos fonderas cada día estaban más gordas mientras su madre y su tía se acababan a ojos vista. Una de esas noches en que no podía dormir porque las tripas se le revolvían en un nudo de hambre, decidió ir a espiar a las dos hermanas. - Tesupo, vamos a estar en silencio. El perrito movió el rabo en señal de asentimiento y la pareja de niño y perro se dirigió hacia la casa de las señoras. En ese tiempo que separa a la noche profunda de la luz de la madrugada, cuando el mundo es más oscuro que nunca, vieron a un bulto negro deslizarse de casa de las señoras hacia el bosque. Sin hacer el menor ruido siguieron al personaje embozado, hasta que se perdió dentro de la espesura. No daban con el paradero del perseguido y lo mismo debió haberles ocurrido a los anteriores espías. Era evidente que allí debía existir una entrada secreta y un pasadizo, los cuales, debido a la penumbra nocturna, eran prácticamente invisibles. Pero a diferencia de los anteriores perseguidores, Carlos tuvo una ventaja: el olfato infalible de Tesupo. Al perro no lo confundieron las sombras ni la oscuridad, porque el rastro olfativo evidenciaba a quien seguían. Dieron, efectivamente, con el túnel, oculta su entrada por una empalizada que les servía como camuflaje. Después de entrar y caminar varios cientos de metros, se abría en un claro en medio del Bosque, a un lado del cementerio y a pocos pasos del campamento zuavo. Vieron a quien venían siguiendo, entrar a una casucha. Un bujía alumbraba tenuemente el interior de la casa. Se aproximó a ver el interior a través de una hendidura en la madera que parecía in ojo. Casi se vomita el pobre Carlitos al descubrir lo que adentro sucedía. Pero pudo más su coraje y determinación. Contuvo el aliento y volvió a su casa. Ahora conocía una parte de la historia, pero debía comprender la manera en la que se iniciaba. Millones de conjeturas, cada una de ellas más asquerosa que la anterior, venían a su cabeza. Nuevamente espero a que se hiciera de noche y llegara a la hora en que las sombras mandan. Fue directamente hacia la casucha del bosque y esta vez espero para ver quien entraba. Al poco rato llego una muchacha; era grande, fuerte, morena, del tipo de la mujer de la sierra poblana. Y casi de inmediato se entrevistó con las dos hermanas. Las oyó cuchichear, reír y ponerse de acuerdo. - Hoy serán tres –establecieron. Luego la poblana salió y se dirigió directamente hacia el campo francés. Y no había pasado ni una hora, cuando regreso con lo que a Carlos le pareció una enorme y pesada carga. Nada había de anormal en ello, pensó el Muchacho. Y aguardo, pues él había visto con sus propios ojos la procedencia de la carne. Volvió a salir la poblana. Se escuchó entonces un grito apagado y risas ahogadas, y Carlos comprendió a la perfección cuanto ocurría en el interior de la choza. Se dijo que era su oportunidad, iría a buscar a su padre, a dar aviso a la gente de “El Carmen”, para volver de inmediato y atrapar a las tres mujeres en su sangrienta obra. Corrió al lado de Tesupo hasta la casa paterna. Al principio el padre no daba crédito a lo que decía el chico. Luego le dio por vomitar. Cuando finalmente se repuso, toco una campana de alerta y con una docena de seguidores armados de trinches, palos y antorchas, corriendo en pos de Carlitos y Tesupo. Cuando abrieron la puerta de la casucha, el ánimo les falto a casi todos. Un asco mayor que el espanto les recorrió de pies a cabeza al comprobar que diariamente se habían deleitado con carne de… Francés. La poblana se dirigía al campamento de los invasores, esperaba a que uno de los hombres se alejara a orinar y en ese momento salía de su escondite como una aparición seductora. Con mimos y caricias convencía a los soldados para que la siguieran; en ocasiones los golpeaba, para llevarlos inconscientes hasta la casucha, dentro las dos hermana acuchillaban al desgraciado. Luego procedían a descuartizar, destazar y cortar en rodajas las carnes que podían guisarse. Hueso, viseras y otras menudencias inservibles o delatoras eran prontamente enterradas en el cementerio vecino. Otras veces llegaban medio borrachos. Las más de las ocasiones, sin embargo, entraban a la casucha convencidos de que iban a pasar una noche de amor con aquella mujer poblana, cuando dos arpías caían sobre sus huesos y sin decir agua va, comenzaban a destriparlos. En la madrugada iban por la carne, pues esto era el contenido de los grandes y pesados bultos que las autoridades habían visto y reconocido. Muy espantosa fue la reacción de los moradores de “EL Carmen”. Decir que los vómitos se produjeron como reacción en cadena es poco. Cataratas de repudio llovieron sobre aquellas antropófagas. Hubo mujeres que se enfermaron y que casi mueren por una anorexia nerviosa, que es el odio a los alimentos. Muchas se dedicaron a la cocina vegetariana y esta es la razón, cuentan, de que hayan proliferado los dulces regionales. Nadie en ese lugar volvió a comerse una buena chuleta asada con gusto y regocijo. Se cuenta que las dos hermana de la fonda de la Plazuela de las Capuchinas, como también la mujer poblana, de quienes no se guarda memoria de sus nombres, habían sido condenadas a muerte, pero un abogado defensor logro la libertada de las inculpadas alegando que habían dado muerte a muchísimos enemigos. El fiscal indignado, se levantó de su asiento y le recrimino al leguleyo que le ganaba el caso: - Tú también comiste carne de francés. Cierto. Ni modo, hermano. También nuestros ancestros, los valientes aztecas, comían la carne de sus prisioneros de guerra. Las tres mujeres fueron dejadas en libertada. Y cuanta la leyenda que emigraron a la ciudad de México y se establecieron muy cerquita del Panteón de Dolores, pusieron una escuela de cocina y enseñaron a muchas, muchas cocineras, la técnica que hace tan suculentas a las carnitas, la sopa de medula, el pozole rojo con trocitos de carne deshebrada, la carne en adobo, los deliciosos taquitos de moronga y las quesadillas de sesos. Sin olvidarnos, claro está, del tasajo y la cecina. Formas muy mexicanas de preparar la carne para su conserva.