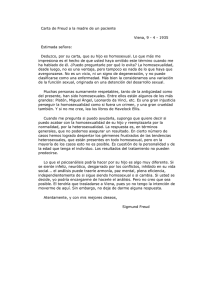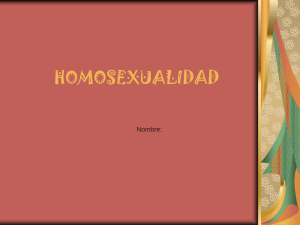ConfCicloCiencias2013 - rodin
Anuncio
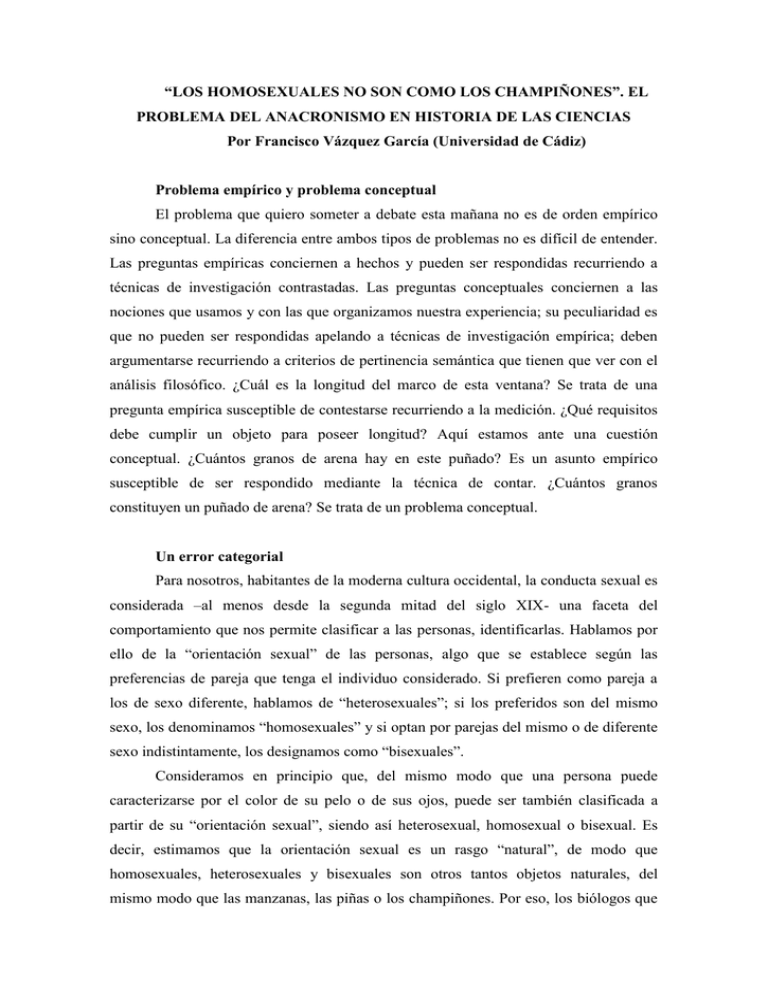
“LOS HOMOSEXUALES NO SON COMO LOS CHAMPIÑONES”. EL PROBLEMA DEL ANACRONISMO EN HISTORIA DE LAS CIENCIAS Por Francisco Vázquez García (Universidad de Cádiz) Problema empírico y problema conceptual El problema que quiero someter a debate esta mañana no es de orden empírico sino conceptual. La diferencia entre ambos tipos de problemas no es difícil de entender. Las preguntas empíricas conciernen a hechos y pueden ser respondidas recurriendo a técnicas de investigación contrastadas. Las preguntas conceptuales conciernen a las nociones que usamos y con las que organizamos nuestra experiencia; su peculiaridad es que no pueden ser respondidas apelando a técnicas de investigación empírica; deben argumentarse recurriendo a criterios de pertinencia semántica que tienen que ver con el análisis filosófico. ¿Cuál es la longitud del marco de esta ventana? Se trata de una pregunta empírica susceptible de contestarse recurriendo a la medición. ¿Qué requisitos debe cumplir un objeto para poseer longitud? Aquí estamos ante una cuestión conceptual. ¿Cuántos granos de arena hay en este puñado? Es un asunto empírico susceptible de ser respondido mediante la técnica de contar. ¿Cuántos granos constituyen un puñado de arena? Se trata de un problema conceptual. Un error categorial Para nosotros, habitantes de la moderna cultura occidental, la conducta sexual es considerada –al menos desde la segunda mitad del siglo XIX- una faceta del comportamiento que nos permite clasificar a las personas, identificarlas. Hablamos por ello de la “orientación sexual” de las personas, algo que se establece según las preferencias de pareja que tenga el individuo considerado. Si prefieren como pareja a los de sexo diferente, hablamos de “heterosexuales”; si los preferidos son del mismo sexo, los denominamos “homosexuales” y si optan por parejas del mismo o de diferente sexo indistintamente, los designamos como “bisexuales”. Consideramos en principio que, del mismo modo que una persona puede caracterizarse por el color de su pelo o de sus ojos, puede ser también clasificada a partir de su “orientación sexual”, siendo así heterosexual, homosexual o bisexual. Es decir, estimamos que la orientación sexual es un rasgo “natural”, de modo que homosexuales, heterosexuales y bisexuales son otros tantos objetos naturales, del mismo modo que las manzanas, las piñas o los champiñones. Por eso, los biólogos que estudian el comportamiento animal (etólogos) o su base neural (neurocientíficos) o molecular (genetistas), se refieren a la existencia de orangutanes o de moscas (la célebre Drosophyla) homosexuales, dado que prefieren aparearse con “partenaires” de su mismo sexo. Ahora bien, y esto es lo importante, en todos estos casos lo que hacemos es proyectar al mundo animal un modo bastante reciente de clasificar a las personas. Lo proyectamos tanto para describir la conducta de personas de otras culturas distintas –en el tiempo o en el espacio- a la nuestra como al estudio de especies animales diferentes a la nuestra. Ahora bien, esta proyección que hacemos no está justificada, y constituye un grave error conceptual, al que denominamos “anacronismo” (cuando la proyección se hace sobre culturas temporalmente alejadas de la nuestra), “etnocentrismo” (al proyectar esa categoría en culturas espacialmente distantes) o “antropomorfismo” (al proyectar la noción de “homosexualidad” sobre especies no humanas). ¿Había homosexuales en las sociedades de la Antigüedad grecorromana? Para entender porqué esta proyección incurre en un error categorial, veremos cómo se clasificaban las relaciones sexuales en una cultura relativamente alejada de la nuestra, por ejemplo, en el mundo antiguo, en la cultura grecorromana. Solemos decir, y como veremos se trata de un tópico equivocado, que griegos y romanos eran más tolerantes que nosotros ante la homosexualidad, un tipo de relación que incluso divinizaban considerándola como la forma más perfecta de erotismo. Lo cierto sin embargo es que los historiadores más avezados y documentados en materia de historia cultural, nos dicen que en el mundo griego y romano los homosexuales no existían. ¿Significa esto que no había personas que tuvieran relaciones eróticas con los de su mismo sexo? No, claro, esto no es así; claro que las había, y existen abundantes testimonios de ello, tanto literarios como procedentes de las artes plásticas. Lo que pasaba es que griegos y romanos clasificaban de otro modo las conductas. Para ellos, lo importante no era el sexo de la pareja, si era del mismo o de distinto sexo; eso en principio era irrelevante. Lo principal era quién ocupaba la posición activa o pasiva en la relación. Ellos, que vivían en una sociedad fuertemente marcada por la institución del patriarcado, estimaban que la virilidad se definía por la capacidad de ser activo en relación con los propios placeres –lo que los griegos denominaban aphrodisia, esto es, ser capaz de gobernarlos, controlarlos. El pasivo, o sea, el incapaz de dominar sus placeres y que por ello ocupaba la posición pasiva en el acto sexual, carecía de virilidad, quedando equiparado por su conducta a la posición social de las mujeres, los esclavos o los menores. Así, el sexo de la pareja era lo de menos; los griegos consideraban que lo bello (to kallon) carecía de sexo. Lo grave era que un varón libre y adulto ocupara la posición pasiva en el acto sexual o se comportara pasivamente en relación a sus placeres, es decir, dejándose arrastrar por ellos. Este varón se mostraba entonces por debajo del canon de virilidad y por tanto de ciudadanía (pues para los griegos sólo los varones podían participar en el gobierno de la polis); era considerado como “afeminado”. Esto valía no sólo para los placeres sexuales, sino para toda clase de placer, ya que los griegos metían en el mismo saco los placeres de la comida, la bebida y el sexo. Así, el varón que se dejaba arrastrar por su pasión por la bebida, la comida, los efebos o las mujeres, era clasificado como “afeminado”. Paradójicamente para nosotros, el varón mujeriego –que en nuestra cultura popular es reconocido como más “macho”- era considerado como “afeminado”. Cuando el lenguaje construye la realidad. El efecto del “cacao maravillao” Este largo rodeo por el mundo antiguo grecorromano sirve para resaltar que nuestras categorías de homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad no son la copia de objetos que, al modo de especies naturales como los champiñones o las manzanas, existen en el mundo fáctico. Indican un modo de organizar simbólica e institucionalmente –pues tiene que ver con el modo normativo de regular el matrimonio, las relaciones entre los sexos, al gobierno político- el mundo. Ese marco conceptual e institucional influye en el modo en que las personas se ven a sí mismas y a los demás, en la manera en que experimentan sus deseos, sus emociones y su identidad. Aquí el lenguaje, los conceptos utilizados, no sólo describen la realidad sino que contribuyen a producirla. A esto lo he denominado bromeando, el efecto del “cacao maravillao”. En este caso fue la marca, creada por la cadena Telecinco, la que creó la demanda en la gente y la que finalmente dio lugar al producto. Algo así sucede con conceptos como los de “homosexual”, “bisexual” o “heterosexual”. Por esta razón, las conductas que vistas desde fuera parecen similares –el acto sexual entre dos hombres representado en un fresco pompeyano o en un cómic actual- significan en realidad cosas totalmente diferentes. Las explicaciones biológicas de la homosexualidad. Más allá del biologicismo y del culturalismo Las explicaciones biológicas de la homosexualidad suelen olvidar esta complejidad y variabilidad histórica de la conducta humana. Pueden proceder, ya del campo de las neurociencias –como la famosa investigación de Simon Le Vay sobre la zona intersticial del hipotálamo en los homosexuales- o de la genética –como el trabajo de Dean Hamer sobre el gen 28ª del cromosoma X. Toman la categoría de “homosexualidad” como si se tratase de una invariante transhistórica, una especie de atributo natural (como el color del pelo o de los ojos). Naturalizan así lo que no es sin más un dato natural, sino un producto histórico (que aún no se había inventado en la cultura grecorromana), un artefacto en cuya producción intervienen decisivamente nuestros conceptos (el lenguaje) y nuestras instituciones. De hecho, los trabajos biológicos que he citado, en vez de partir de una población escogida al azar (por ejemplo una población de recién nacidos humanos cuya morfología cerebral es sometida a exploración), toman como base a personas que se autodeclaran como “homosexuales”, esto es, que se clasifican a sí mismas a partir de un marco categorial relativamente reciente. El trabajo consiste después, como en el caso de las investigaciones de Le Vay, en detectar estructuras morfológicas cerebrales peculiares más o menos ínfimas y de límites más bien difusos, interpretándolas como base causal de la homosexualidad. En esto el proceder no es muy distinto al de los sexólogos y endocrinólogos de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, que percibían la homosexualidad como una serie de atavismos o estigmas físicos regresivos (por ejemplo respecto al desarrollo hormonal) o degenerativos, localizables en el cerebro, en la fisiología del sistema nervioso o del sistema hormonal. Algunos biólogos evolucionistas recientes, como Aldo Poiani y su perspectiva “biosocial”, han criticado este tipo de jerarquización causal, donde la base orgánica actúa como determinante de la personalidad y del modo como la persona se percibe a sí misma. Estos autores, agrupados en lo que denominan “constructivismo social evolucionista”, consideran simplista semejante esquematización causal y postulan una relación mucho más compleja e interactiva entre la plasticidad, por ejemplo de la morfología cerebral y de las conexiones neurales en la especie humana, y los elementos procedentes del entorno simbólico e institucional. No se trata por tanto de rechazar los enfoques biologicistas en nombre de unos supuestos enfoques culturalistas, sino de explorar cuál es el correlato evolutivo que convierte a la sexualidad humana en algo culturalmente tan moldeable, complejo y cambiante. Conste por tanto que la crítica que hacemos de la explicación biológica de la homosexualidad, no tiene un carácter político. No se trata de descalificar estas investigaciones porque sean homofóbicas. La tesis que defiende la condición biológica de la orientación homosexual es polivalente desde el punto de vista ideológico o político. Se ha utilizado (por ejemplo en algunos ideólogos nazis) para justificar el exterminio de los homosexuales (en analogía con las cucarachas) y se ha utilizado en cambio (como sucede con el planteamiento de LeVay o de los sociobiólogos) para justificar el carácter ·normal” y “natural” de esta orientación. La crítica que planteamos tiene un carácter epistémico, conceptual, no político. Dos criterios que iluminan el problema Para aclararnos en este terreno del estatus conceptual de la “homosexualidad”, pueden servirnos también algunos criterios, como los elaborados por los filósofos analíticos John Searle y Ian Hacking. El primero nos lleva a considerar la “homosexualidad”, no como un “hecho en bruto” o “natural”, sino como un “hecho institucional”. Se trataría de un tipo de persona conformada a partir de marcos simbólicos normativos y de acción dentro de una circunstancia histórica específica. El “homosexual” sería en esto un objeto más afín a entidades como la Bolsa o la Democracia Parlamentaria que a objetos como el Everest o el electrón. Es un artefacto social, pero no por ello se trataría de una entidad ficticia como los ángeles o las brujas. Se trataría, en la terminología de Searle, de una entidad ontológicamente subjetiva (o sea, engendrada por el lenguaje y por las prácticas institucionales de los sujetos humanos, a diferencia del electrón) pero epistémicamente objetiva (pues una vez engendrada existe fuera de nuestra mente y de nuestro discurso). El canadiense Ian Hacking, en una línea próxima, ha establecido una distinción muy útil entre tres tipos de conceptos. En primer lugar estarían los conceptos “indiferentes”, cuya realidad simbólica no tiene ninguna incidencia productiva en relación con las entidades que designan (por ejemplo el Everest, las moléculas o el aparato digestivo de los saltamontes, inmunes a nuestros cambios conceptuales). En segundo lugar estarían los conceptos “interactivos”, es decir, los que actúan conformando y alterando las realidades a las que se refieren (por ejemplo, la aparición y difusión, en la psiquiatría de los siglos XIX y XX, de las categorías de “homosexual”, “heterosexual” y “bisexual” alteró el modo en que muchas personas percibían su actividad sexual e incluso su propia identidad; algo parecido sucede hoy con la categoría de “mujer maltratada”, elaborada y difundida por instituciones asistenciales, médico-psicológicas o jurídicas). Finalmente, estarían las categorías “híbridas”, que actuarían construyendo, pero sólo en parte, la realidad a la que se refieren (por ejemplo la “esquizofrenia”, que posee un demostrado correlato neurofisiológico y génico, pero en la que también inciden las prácticas sociales y los procesos de etiquetaje). El anacronismo en Historia de las Ciencias Esto que sucede con la categoría de “homosexualidad” cuando la proyectamos a sociedades y culturas muy alejadas de la nuestra, acontece también con otras categorías de tipo “interactivo”. Si el historiador de la ciencia no actúa con cautela, puede acabar insertándola en épocas en las que carecía de significado. No puedo detenerme, pero este es el caso, por ejemplo de los conceptos de “sadomasoquismo” o de “transexualidad”, aplicados respectivamente a conductas como la flagelación (ligada a la excitación sexual) o los episodios de “cambios de sexo” que nos relatan médicos y naturalistas de los siglos XVI y XVII. Antes de proyectar indiscriminadamente nuestras categorías a esos lejanos escenarios históricos, como si fuésemos “elefantes en la cacharrería de la historia”, debemos de reconstruir cómo las personas y las instituciones de esa época percibían esos comportamientos. Lo contrario nos conducirá al infierno del “anacronismo”, que es el peor pecado en el que puede incurrir el historiador.