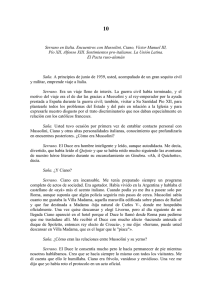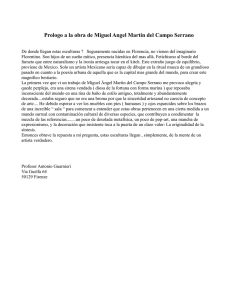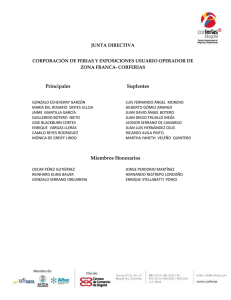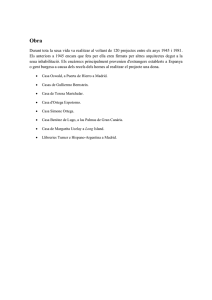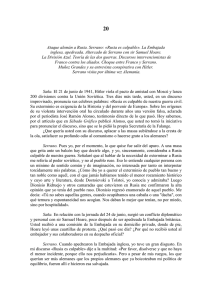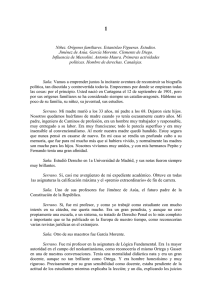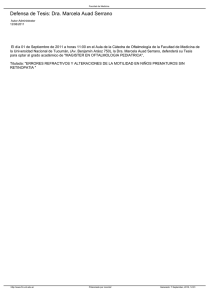La represión. Jurisdicción militar y jurisdicción civil. El papel de
Anuncio

9 La represión. Jurisdicción militar y jurisdicción civil. El papel de Martínez Fuset. Fusilamiento de Cruz Salido y Zugazagoitia. Intervención de Serrano a favor de Teodomiro Menéndez. El cuñado de Honorato de Castro. El caso Maurín. Las demandas de extradición. Muerte de Campanys y Peiró. Serrano y Laval. Lequerica. Largo Caballero y el campo de Oranienburgo. Herráiz Esteve. Solé Barberá. Saña. El capítulo más siniestro e imperdonable del régimen franquista fue la represión feroz contra el bando republicano, no sólo durante la guerra civil, sino ya terminada ésta. Usted como el político de más influencia después de Franco en los primeros años del régimen, ha sido acusado más de una vez de haber contribuido directa o indirectamente a la labor represiva, en su calidad de ministro de la Gobernación y de Asuntos Exteriores. En este contexto, Stanley Payne afirma, por ejemplo, al referirse a la integración de Orden Público a Gobernación: «Tenía demasiado fresca en su memoria la muerte de sus dos hermanos en la zona republicana; los asesinatos continuaron como antes». Sobre todo, se le hace responsable de haber solicitado la extradición de varios exiliados apresados en Francia por las autoridades de Vichy o por la Gestapo. En su libro de Memorias declina usted toda responsabilidad personal en el proceso represivo y critica el orden penal instituido por la zona nacional. Pero quedan todavía muchos interrogantes que me gustaría aclarar aquí Serrano. Yo, cansado de oír atribuciones de gente que se complace en inventar el mal en los demás, había optado casi por renunciar a defenderme de las difamaciones que corrían en torno a mí. Un día, uno de mis hijos me dijo: «Oye, papa, ¿no has leído el libro La guerra de los mil días, del hijo del general Cabanellas?». Venciendo mi resistencia interior, lo leí, y comprobé que decía cosas atroces sobre mí, viniendo prácticamente a afirmar que la represión del régimen franquista había sido cosa mía. Y eso de ninguna manera podía aceptarlo. Era absolutamente inexacto. Es una infamia. Yo le contesté en mi libro de Memorias, saliendo al paso de lo que afirmaba, y nadie me ha podido desmentir. Le ruego que relea usted el capítulo que dedico a este tema. La represión era materia exclusiva y excluyente de la jurisdicción castrense. El gobierno no conoció ni intervino en un solo caso. Porque como era función o atribución del Fuero de Guerra, los enterados sabían que el propio Franco intervenía en las sentencias de muerte no como jefe del gobierno, sino como jefe del Ejército. El hombre fuerte en esa materia era Martínez Fuset, teniente coronel jurídico y auditor del Cuartel General del Generalísimo. Cuando yo llegué de la zona republicana tuvo un gran disgusto porque comprendió que iba a desarticular algo del montaje político que él tenía preparado. Entonces se aferró a la represión, que era su fuerza, a los consejos de guerra, a la jurisdicción militar. Fuset acudía al despacho de Franco con las penas de muerte. Porque ni siquiera el general Martínez Anido, el hombre terrible de la ley de fugas, intervenía en la represión a pesar de ser ministro de Orden Público. Cuando murió Martínez Anido, ya muy avanzada la guerra, Franco me dijo: «Hay que suprimir ese Ministerio y refundirlo con el de Gobernación». El de Orden Público no tenía nada que ver con la represión por actividades revolucionarias o de la guerra. Orden Público se ocupaba de abastos, mercados, espectáculos, perseguir a alguna parejita, etcétera. Y cuando se murió Martínez Anido, Franco decidió refundir Orden Público con Gobernación. Yo rehuía tener relación con lo militar, pues Franco me había advertido y aleccionado ya de que no lo hiciera. Incluso después de decidirse la incorporación de Orden Público a Gobernación, le dije: «Estoy dispuesto a hacerme cargo de Orden Público en Gobernación, pero a condición de que no tenga que intervenir en asuntos relacionados con lo militar, pues de ninguna manera quiero enfrentarme a los generales de las zonas de contacto con la zona roja y en las recién liberadas». Ha de saber usted que los generales, entonces, como Queipo de Llano por ejemplo, se creían virreyes. Saña. ¿Esto se lo dijo a Franco? Serrano. No sólo se lo dije sino que ahí están las disposiciones legales al respecto. Y de un modo general, la postura política del gobierno fue la de no tener la menor competencia, la menor relación con la represión. Jamás se deliberó ni nunca se trató de un problema semejante en el Consejo de Ministros. Dicho esto, la objeción que yo me hago, y que comprendo se nos puede hacer, es la siguiente: «¿Por qué no intervinieron como miembros del gobierno en cosas tan graves?». Eso es un hecho. Esa es la realidad. Ahora bien, que yo sepa nadie le dijo a Franco: «Oiga, Excelencia, de eso de la represión vamos a ocuparnos todos». Además, aquello era una máquina. Señor Saña, prescinda de su sensibilidad y su ideología personal y retrotráigase al ambiente de pasión de entonces, y comprenderá que intervenir voluntariamente en esos asuntos, cuando, de otra parte nada se hubiera podido hacer, era mucho, ¿comprende usted?, era pedir una carga tremenda. Así estaba establecido desde el principio y así siguió. Mi única intervención en el proceso represivo fue la de actuar dos veces de testigo, requerido por la defensa de los inculpados. Yo no me negué. El caso más conocido y notorio fue el de Teodomiro Menéndez. Lo iban a condenar a muerte. Vino su abogado y me dijo que Teodomiro había dado, entre otros, mi nombre como de personas que podían decir algo en su favor. Sin consultar a Franco ni a nadie, le conteste: «Pues no faltaba más». Teodomiro era un hombre que en el Parlamento nos divertía, un hombre gracioso con una formación sencilla, que había estudiado el bachillerato tarde, pero como era muy listo y gracioso, cuando en sus discursos caía en algún alarde de erudición, se burlaba de sí mismo. Era campechano. Yo sabía que en la revolución del 34 había tenido una conducta generosísima salvando en Oviedo a gente perseguida. Y yo que había sido sujeto pasivo de una situación semejante en la zona roja, fui naturalmente a declarar a su favor, explicando que era un hombre de bien y que no había intervenido en crímenes políticos. Expliqué también que algo quiso hacer para salvar a mis hermanos de la detención y de su muerte. El resultado fue que no le condenaron a muerte. Saña. Cipriano Rivas Cherif, el cuñado de Azaña, confirma en su relato sobre la detención de él, Cruz Salido, Zugazagoitia, Teodomiro Menéndez y otros antifascistas escrito en el Penal del Dueso en 1944 y publicado por primera vez en la revista Tiempo de Historia, mayo de 1968-, su alegato decisivo a favor de Teodomiro Menéndez, pero no todos esos republicanos secuestrados por la Gestapo en julio de 1940 tuvieron tanta suerte. Zugazagoitia y Cruz Salido fueron fusilados concretamente en Madrid el 9 de noviembre de 1940. En el mismo relato de Rivas Cherif, se dice que condenados ya a muerte Zugazagoitia y Cruz Salido, el abogado defensor y un medico «corrieron angustiados en busca de Serrano Suñer, a quien hallaron en un banquete festejando a Himmler, huésped por entonces de Madrid». Usted era entonces ministro de la Gobernación. ¿Qué recuerda usted de esos dos crímenes? Serrano. No supe de ese triste cortejo, que el narrador, para hacer más sombría la escena, enlaza con un banquete al jefe de la Policía alemana a raíz de su paso por Madrid, en el que no recuerdo haber estado, aunque es posible que comiera con él por razones de protocolo. Lo que es absolutamente falso es que yo recibiera durante ese supuesto banquete al abogado defensor citado por Rivas Cherif. Debo añadir que el alemán vino en realidad a España a cazar, invitado en «El Castañar», la gran finca que el conde de Mayalde posee en los montes de Toledo. De lo que me acuerdo es que cuando iban a juzgar a Teodomiro Menéndez, es verdad que yo estaba cenando en la Embajada alemana, y que vino a verme allí el abogado defensor suyo, que era Dalmiro de la Válgoma, y que inmediatamente me puse en movimiento y me marché de la Embajada. Aclarado el malentendido, le confesaré que yo tenía entonces muy escasa idea de quién fuera Zugazagoitia, y ninguna de quién era Cruz Salido. Luego, leyendo a Zugazagoitia, me he podido dar cuenta de quién era por las cosas que notablemente expresó, especialmente en relación con José Antonio. ¡Ojalá que entonces hubiera sabido algo positivo de ellos en el terreno humano, como, repito, luego supe de Zugazagoitia, y que mi testimonio hubiera conducido al mismo resultado favorable que se logró en el caso del diputado socialista Teodomiro Menéndez! Yo no estaba cegado por el odio político, como parece sugerir Rivas Cherif y como afirma Payne. Uno de los disgustos más grandes que tuve en Salamanca, recién llegado, fue cuando me enteré que habían fusilado a Landrove, un diputado socialista por Valladolid, abogado del Estado. Era un chico buenísimo. Como estábamos ambos en el Cuerpo de abogados del Estado, me ocurría como con José Prat, que antes de discutir y pelearnos en las Comisiones, éramos amigos. Yo, a Prat, persona política y humanamente tan limpia, le tengo un gran afecto, y él ha hablado siempre de mí con cariño. Landrove era una criatura angelical. Y al llegar a la zona nacional me enteré con gran dolor que le habían fusilado. Yo no sólo no participé nunca en el proceso represivo, sino que fui impotente para detenerlo cuando alguna vez lo intenté. Para que comprenda mi situación le voy a contar: usted recuerda que en una de nuestras conversaciones hablamos del diputado de Izquierda Republicana Honorato de Castro, que me vino a visitar a la Clínica España durante mi cautiverio. Luego, siendo yo ministro de la Gobernación, recibí desde Bayona una carta de Honorato de Castro, en la que me decía: «Querido Serrano, sé lo difícil que está todo esto, pero usted que sabe lo que es sufrir, quiero decirle: nosotros no tenemos hijos. Mi mujer sólo tiene dos grandes cariños: el mío y el de su hermano, teniente coronel de Caballería que se halla en una situación peligrosísima como prisionero por haber sido jefe de un batallón republicano durante la guerra y porque hay cargos políticos contra él. Mi mujer está enloquecida». Yo fui corriendo a casa, y antes de almorzar le expliqué el caso a Franco. Me dijo: «Ya te he advertido que no te metas en estos asuntos. Esto es una cuestión de la jurisdicción militar, y tú sabes la oposición que tienes entre algunos militares -lo cual era verdad-; pues sólo faltaba que se dijera que tu querías intervenir en cosas de éstas, de manera que me vas a hacer el favor de no ocuparte para nada de estos asuntos». Yo insistí: «Pero, querido Paco, si yo no vengo ahora como ministro. Yo sólo soy un pobre hombre que pasé por un trance semejante y que en medio de tanto criminal y tanto malvado recibí una ayuda generosa de un hombre políticamente rival». Después de contarle la historia, le dije: «Si dependiera de mí dar la vida por salvarle, la daría». Franco repuso: «Bueno, bueno, lo comprendo. Intentaré hacer algo». A los cuatro días me dijo: «Sé que vas a tener un disgusto tremendo, pero los militares no pasan por esto, porque ese hombre fue jefe de la guardia de Azaña». De manera que esto es lo que yo podía hacer en materia de represión, a pesar de lo que sobre mí se ha dicho con tanta ligereza y tanta maldad. Saña. No todos los historiadores le han tratado mal en este aspecto. Hay por ejemplo un libro de Manuel Sánchez titulado Maurín, gran enigma de la guerra y otros recuerdos, editado por Cuadernos para el Dialogo en 1976, en el que se cuenta lo que usted hizo para salvar la vida del líder del POUM, detenido en zona nacional desde el principio de la guerra. Señalaré al mismo tiempo que su gestión a favor de Maurín es poco conocida. En su biografía sobre Maurín, publicada en 1975 por Seminarios y Ediciones, Víctor Alba no le cita para nada a usted, a pesar de que describe in extenso su encarcelamiento en la zona nacional. En los datos que el propio Maurín -ya en los Estados Unidos- y su esposa Jeanne facilitaron a Víctor Alba para escribir su biografía, tampoco figura para nada su intervención. Alba escribe: «Jeanne se puso en contacto con el primo de Maurín, teniente coronel de capellanes castrenses -después fue obispo de Seo de Urgel-; el primo pudo parar el golpe». Tampoco le cita a usted Luis Portela, correligionario de Maurín, como Alba, en un artículo publicado en Triunfo el 5 de enero de 1974 bajo el título de «La única muerte de Joaquín Maurín». Pero en sus Memorias usted no dice nada sobre el caso Maurín. Serrano. Mire usted, yo, para decir verdad, he vivido tantas cosas, que de este caso de Maurín ya no me acordaba. A mí nunca me ha gustado especular con lo poco que haya podido hacer humanamente, lo que sería del peor gusto. Me acordaba de la visita del teniente coronel castrense y de que hubo un Consejo de Guerra contra Maurín, pero no de los pormenores. Recuerdo ahora la visita que me hizo el obispo. A Joaquín Maurín el levantamiento de julio le cogió en Santiago de Compostela. Detenido en seguida en La Coruña, fue encarcelado, sin que de momento se descubriera su verdadera identidad. Precisamente cuando estábamos a punto de conocer su verdadero nombre -entonces se hallaba preso en Zaragoza-, un día se presentó en mi despacho el obispo de la Seo de Urgel. Después de confiarme que Joaquín Maurín era primo hermano suyo, me rogó que hiciera lo posible para salvar su vida. Yo creo que en aquel momento, dada la brutalidad que produjo la guerra aquí y allá, a Maurín le hubieran matado. En la zona nacional se fusilaron por razón de su significación política, a personas menos notorias, y en la zona republicana se fusilaba a cualquiera porque figuraba en una lista de la Adoración Nocturna. Porque Maurín tenía mucho nombre. Ya en mi época de juventud, recuerdo que Nin y Maurín eran dos nombres que circulaban profusamente, y el propio José Antonio me hablaba de ellos. Lo que no sé es si tuvo alguna relación con ambos, como la tuvo por ejemplo con Ángel Pestaña. Saña. No creo. Los contactos de José Antonio con Pestaña me los confirmó hace años en Barcelona Luys Santamarina, pero nunca he sabido de algo semejante con respecto a Maurín. Serrano. Yo creo que en aquella fase de la guerra, y en contra de lo que puedan decir los arregladores de la historia, Maurín corría el peligro de que lo cogiera uno de los bestias que circulaban por ahí y lo liquidaran, unos por sanguinarios y otros por dárselas de muy enterados: «Este hombre es un gran peligro, es un cerebro de la revolución, etcétera». La familia de Maurín pensó en ese peligro y un día vino a verme el obispo de la Seo de Urgel, monseñor Iglesias Navarri, resultando que era primo de Maurín. Me expuso la situación del detenido, confesándome que Maurín era el hombre detenido con nombre supuesto. Los policías que le habían interrogado no podían demostrar lo contrario, pero sabían que Maurín les había contado un cuento. Saña. ¿Era ya usted ministro de la Gobernación? Serrano. No, todavía no. Era al principio de mi llegada a la zona nacional. Me viene pues a ver el obispo -que antes había sido teniente coronel castrense y tenido un contacto indirectísimo con algún pariente mío- y me dice: «Mire usted, Maurín es una gran persona, un hombre puro. No podrá comulgar con nuestras ideas, pero merece la ayuda de toda persona cristiana y buena. Nadie podrá achacarle con ocasión de la guerra hechos de sangre». ¡Si el pobre estuvo atrapado desde el primer momento como un conejo! El obispo, con muy buen sentido y experiencia de lo que ocurría en la zona nacional -yo tenía experiencia de lo que ocurría en Madrid con los presos políticos- me dijo: «Si Maurín está en la cárcel con su nombre verdadero, es cosa de pocos días para que le fusilen». Yo le propuse entonces que se le ingresara formalmente en la cárcel con nombre supuesto, y para mayor seguridad, encargué a un policía de mi confianza que se ocupara del servicio. La cosa funcionó bien, hasta tal punto que llegó a ponérsele en libertad, momento que Maurín -lo que es lógico- aprovechó para intentar pasarse a Francia. Pero tuvo la desgracia de ser reconocido por un policía de Barcelona que conocía el defecto que tenía en un muslo a consecuencia de un atentado. Luego se logró llevarlo a la cárcel de Salamanca. Finalmente se celebró un Consejo de Guerra, siendo condenado a treinta años de Marcel, que sólo cumplió en parte. Saña. ¿Estaba enterado Franco de su intervención a favor de Maurín? Serrano. Sí, le consulté y no puso ninguna objeción. Saña. Su relación con Maurín fue indirecta, pero en otra ocasión tuvo usted contacto directo con algunos militantes del POUM. Serrano. Efectivamente. Y sobre ello se ha escrito más de una vez. Carlos Rojas, por ejemplo, recogiendo una conversación que tuvimos en Barcelona paseando, escribió un artículo sobre este episodio. Saña. Dada la acusación comunista de que el POUM colaboraba con el fascismo, sería interesante que usted aclarara en que consistieron esos contactos. Serrano. Estando yo en Burgos vinieron a visitarme unos jóvenes militantes del POUM que se habían pasado a nuestra zona huyendo del terror estaliniano contra esa organización. Pero no eran gentes acreditadas del POUM ni traían credenciales del partido. Un día me anunciaron que había un grupo de chicos evadidos de Barcelona y que les gustaría darme un informe del ambiente que reinaba allí. Yo, que recibía a cientos de personas de toda clase -civiles, militares, eclesiásticos, monjas, falangistas, etcétera- naturalmente consideré elemental recibirles y hablar con ellos. Eran unos muchachos simpáticos, aunque me parecieron poco informados y me contaron cosas bastante superficiales. Me hablaron por supuesto de la brutalidad con que los comunistas trataban a los poumistas, y aunque nosotros no lo ignorábamos, resultó conmovedor oír un testimonio directo sobre el terror del PCE y del PSUC. Publicado ya el artículo de Carlos Rojas, un señor de esos que se dedican a escribir cartas a los periódicos, se metió conmigo diciendo: no faltaba más que ahora venga Serrano Suñer a darles esta baza a los comunistas de presentar a Maurín y a los poumistas como traidores a la República. Yo contesté corrigiendo las deducciones falsas e infundadas del autor de la carta, señalando que los jóvenes a los que recibí no habían sido enviados ni por Maurín ni por el POUM. Saña. La reacción de este señor no es difícil de explicar. Teniendo en cuenta que el aparato estaliniano que estaba instalado en la zona republicana lanza el bulo de que el POUM es un partido al servicio de la quinta columna del franquismo, y que hay una complicidad entre la zona nacional y el POUM, es lógico que los poumistas sean alérgicos a todo cuanto pueda corroborar la calumnia de los agentes de Stalin en España. Todo esto lo cuento yo en mi libro sobre la Internacional Comunista. Serrano. La defensa que el autor de la carta hizo del POUM me pareció legítima y simpática, pero yo no podía aceptar que se me imputara la mala intención de querer difamar al POUM y hacer con ello el juego a los comunistas. Por lo que respecta a la propaganda comunista sobre el supuesto contacto nuestro con el POUM, es ridícula y absurda. Maurín tuvo que estar escondiéndose para que no le mataran los nacionales, y con mucha suerte logramos, el obispo y yo, mantener secreta su identidad. ¡Ése era el contacto que tenia Maurín, político integro, con el franquismo! Sin olvidar el Consejo de Guerra que se celebró contra él y la condena de treinta años de cárcel, que luego fue conmutada por una pena menor. Saña. A menudo se le hace a usted responsable de haber solicitado la extradición de algunos exiliados apresados en Francia por las autoridades de Vichy o por la Gestapo. Serrano. Las demandas de extradición eran todas procedentes de la Fiscalía Ministerio de Justicia-, en relación con la Jurisdicción Militar -Ministerio del Ejército-. Luego, los funcionarios de la sección correspondiente del Ministerio les daban trámite automático. Al margen, como ya he manifestado más de una vez, del penoso capítulo represivo, mi ocupación central, absorbente, era asegurar el suministro de víveres para que el pueblo no muriera de inanición, y la difícil política de equilibrio para evitar que España fuera invadida por uno de los beligerantes, con el inevitable contragolpe del otro, y se viera envuelta en los horrores de la guerra mundial. Saña. Hablemos del caso Companys. Se ha dicho... Serrano. No tuve ninguna intervención en el caso Companys, absolutamente ninguna. Menos que nada. Yo no lo conocía, ni sabía nada concreto de orden delictivo de su conducta en la guerra con ocasión del importante cargo que desempeño en la zona republicana. No tenía ningún motivo para quererle mal y pensaba que era un hombre idealista. Tan insistente referencia al trágico destino de ese hombre -y de otros que, políticamente destacados, cayeron en uno y otro lado- constituye ya una curiosidad enfermiza, puesto que, de manera incontestable, ha quedado explicado, y demostrado, que la materia de la represión estaba atribuida, en exclusiva, a la jurisdicción castrense, sin intervención del Gobierno. En cuanto a mí se refiere, a las personas rectas y con sentimientos normales que conocen los hechos, hubo de impresionarles el que yo, movido por la gratitud, rogué y realicé gestiones desesperadas sin que pudiera salvar la vida, cuando cayó prisionero, de quien había sido jefe de la guardia de Azaña y que era cuñado del diputado de Izquierda Republicana, Honorato de Castro, quien tan humanitariamente se había ocupado de mí en las penalidades de mi cautiverio, como ya he contado. Como es igualmente gratuita esa atribución de que yo me ocupara de quien fue presidente de la Generalitat en la única conversación que sostuve en Paris con el ministro Laval, afirmación que se hace sin el menor apoyo en la realidad, sin la menor prueba, ni siquiera indicaría, y es, por consiguiente, materia de injuria. Afortunadamente se ha ido librando la verdad de esas interesadas infamias, que han tenido un origen psicológico y político turbio. (Hubo otros muchos ministros de Franco con las mismas atribuciones y limitaciones que yo y no fueron objeto de igual propaganda por parte de tantos mandases.) Saña. Para mí, cualquier pregunta relacionada con la extradición y fusilamiento de una figura histórica como la de Companys, no es un acto de curiosidad enfermiza, sino un derecho y un deber de todo historiador. En el libro del escritor catalán Joan Llarch La trágica muerte de Companys (Plaza y Janés, 1978), se afirma que usted fue el responsable de que el presidente de la Generalitat fuera llevado a España. Dice concretamente Llarch que Pétain y Laval le preguntaron a usted que debió hacerse con Companys, entonces detenido en la Santé de París, y que usted respondió: «Que lo lleven a Madrid». En el mismo libro, sin embargo, el autor, esforzándose en ser objetivo, se pregunta a sí mismo: «Si Serrano Suñer ordeno a Laval que enviasen a Companys a Madrid, el buen sentido obliga a preguntarse quién se encontraba presente en dicha conversación para que el testimonio tenga validez». Llarch señala también que en el momento de sus supuestas conversaciones con Pétain y Laval sobre Companys (a mediados de septiembre de 1940, cuando usted se dirigía a Berlín), Companys no se encontraba ya en la Santé y se hallaba desde finales de agosto en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Llarch sugiere también que el inductor de la extradición no fue usted, sino el embajador Lequerica, al que Ansaldo llamó una vez «más alemán que los alemanes». Serrano. Obviamente, esas palabras mías, que motivan su réplica, iban destinadas a otras personas. Contestaré por partes. En relación con la pregunta que se dice me hicieron el mariscal y Laval sobre lo que tenía que hacerse con el presidente de la Generalitat, debo decir que eso es inexacto, imposible. No ocurrió nada de eso porque no hubo pregunta por parte del mariscal Pétain ni de Laval; ni hubo, ni pudo haber, por consiguiente, respuesta mía. Yo, salvo en el almuerzo de Perpiñán, de regreso de Italia, jamás estuve ni hablé con el anciano y glorioso Mariscal de Francia desde el día en que, movido por su patriotismo regresó a su país para ofrecer el sacrificio de su vida a los políticos que habían causado la desgracia de su nación. Jamás me encontré ni hablé con Pétain, ni en París, ni en la capital -Vichy- donde tenía él su sede de Jefe del Estado, donde residía y yo nunca entonces estuve allí. Por ello fue físicamente imposible que me hiciera aquella pregunta de «qué hacía con Companys» y, por consiguiente, la misma doble imposibilidad física hubo para mi respuesta, y para que existiera prueba ni siquiera indiciaria del hecho. Le honra al señor Llarch, y acredita su sentido común y su decencia dialéctica, cuando, pese a su enemistad, a su hostilidad política, en su libro -esforzándose en ser objetivo, como usted, señor Saña, bien dice- se pregunta a sí mismo que si yo había ordenado que enviasen a Companys a Madrid «el buen sentido obliga a preguntarse quién se encontraba presente en dicha conversación para que el testimonio tenga validez». Además, diré que entonces el presidente Companys ya no estaba en la cárcel de Francia -en la Santé-, sino que se encontraba ya en la Dirección General de Seguridad en Madrid, hecho este reconocido por el mismo señor Llarch. Ésta es la cuestión; no se puede escribir una historia falsificada a la medida de pasiones y conveniencias políticas; el material de la Historia son los hechos, como escribe con su gran autoridad el historiador francés Lucien Febvre. En cuanto a Laval, le vi una sola vez, que vino a saludarme a nuestra Embajada. Franco me encargó que le hablara de los problemas de Marruecos y él, interesado en esquivar el tema, me dijo con evidente insinceridad, pro domo sua: «Moi, mon cher ministre, je peux vous dire très sincerement que je ne connais pas en detailles affaires du Maroc». Recuerdo que al terminar la entrevista, dije a mi sequito de confianza: «Ese francés no es sólo listo, sino fresco», pues conocía perfectamente el tema por haber sido jefe del Gobierno y ministro varias veces. Y era, además, hombre de talento. El señor Llarch no yerra al mencionar a Lequerica como el verdadero inductor de la extradición de Companys. A mí no me gusta citar a esa persona porque es la más cínica que conocí y como ya he explicado en anteriores ocasiones, él fue el hombre de los alemanes en la Francia ocupada, lo que no resultó obstáculo para que Franco, en decisión difícil de comprender, le eligiera más tarde para aproximarse a los aliados, nombrándole nada menos que ministro de Asuntos Exteriores. Saña. Usted ajusta con él cuentas en sus Memorias, en efecto, y en esto coincide con Prieto, que le pone como chupa de dómine en las suyas. Serrano. Lequerica pasaba por todo con tal de complacer a los alemanes. Yo no conocía a nadie de la Gestapo. Lequerica comía todos los días con los representantes de la Gestapo en Francia. Saña. Usted sí conoció a alguien de la Gestapo, nada menos que a su jefe Himmler, del que acabamos de hablar. Pero sigamos con las extradiciones. Un caso parecido al de Companys es el de Peiró, destacado militante de la CNT y ministro de Economía durante la guerra civil. Serrano. La figura de Peiró sí me había interesado siempre, y yo tenía una idea bastante concreta de lo que significaba. Saña. El líder cenetista, después de haber sido detenido en Francia por funcionarios de Laval en noviembre de 1940, fue entregado a la Gestapo y llevado a Alemania. En un libro escrito por el secretario particular de Peiró, Joan Manent, y titulado Records d'un sindicalista llibertari català (Paris, 1967), se afirma que fue usted, como ministro de Asuntos Exteriores, el que hizo la demanda de extradición. Serrano. Ya le he explicado como funcionaba el mecanismo de las extradiciones. Saña. Peiró fue llevado en todo caso a Madrid. El director general de Seguridad era entonces el conde de Mayalde. Según testimonio de Joan Manent, Peiró fue maltratado durante los interrogatorios, a pesar de que no participó en ningún crimen político y salvo muchas vidas en Mataró, ciudad en la que residía al producirse el alzamiento de julio del 36. Mayalde desmentiría más tarde que Peiró fuera maltratado, afirmando, al contrario, que había conversado con él varias veces en su despacho y sacado una excelente impresión de su carácter y sus dotes intelectuales. En el mismo libro de Manent, se afirma que ya procesado y condenado a muerte Peiró, usted «mostró cierto interés en evitar el fusilamiento». Se dice también que usted se puso en comunicación telefónica con el general Álvarez Arenas -capitán general de Valencia- para que suspendiera la ejecución hasta que se resolviera la revisión de causa solicitada al Tribunal Supremo de Guerra y Marina por la defensa. El general le respondió que no podía atender su petición, y que usted, después de colgar el teléfono, dijo a los dos visitantes que habían acudido a su despacho: «Señores, es lamentable. Esto es un crimen». Serrano. Es digna de elogio la objetividad del señor Manent y en medio de tanta pasión y ligereza, no es nada desfavorable para mí. Mi intento de salvar la vida de Peiró demuestra por sí solo que yo no podía tener interés en que se le llevara a España para fusilarle. Hubiera supuesto un contrasentido. Debo añadir que yo, naturalmente, conocía la actitud caballerosa del conde de Mayalde. Saña. En sus Memorias, que él titula Mis recuerdos, Largo Caballero dice que hallándose detenido en el Palacio de Justicia de Monthouson -y ahora le cito textualmente- «me comunicaron que se había pedido por el gobierno de Franco mi extradición por el delito de propaganda del robo y el crimen». Por estas fechas -invierno de 1941- era usted ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué dice usted sobre este hecho? Serrano. No recuerdo nada. Saña. Curiosamente, la demanda de extradición del gobierno de Madrid fue rechazada por los tribunales franceses, como testimonia el propio Largo Caballero: «Cosa extraordinaria, los abogados defensores no tuvieron apenas que hablar, pues el Procurador General pronunció un discurso oponiéndose a la extradición, demostrando la falsa base jurídica de la demanda y lo inverosímil de las acusaciones». Más tarde, el 19 de febrero de 1943, cuando usted ya no pertenecía al gobierno, Largo Caballero fue secuestrado por la Gestapo y llevado a Alemania, donde se le internó en el campo de concentración de Oranienburgo. Serrano. Lo que no acabo de comprender es que los alemanes, que habían entregado a España políticos de menos relieve que Largo, se lo llevaran en cambio a Alemania. Saña. Esa contradicción hizo cavilar mucho al propio líder socialista, que llegó a la siguiente conclusión: «Afortunadamente no me condujeron a España. ¿Por qué? ¿Es que conmigo eran más humanos que con otros? No. De las reflexiones que he hecho he deducido que no me entregaron a Franco porque mi fusilamiento a estas alturas era ya un mal asunto político para él... Además, los fusilamientos de Companys y otros habían producido un escándalo internacional... ». Pero existe otra versión: que Ribbentrop dio personalmente la orden de no entregarlo a Madrid, por antipatía a usted. Serrano. Eso de que fuera por antipatía a mí no lo creo en absoluto, ¡si yo entonces ya no era ministro! Ni el uno ni el otro simpatizábamos, pero la verdad es que nosotros disimulábamos nuestra poca simpatía y tuvimos una relación correctísima. A todos esos inventores de visitas mías a Pétain y Laval, ¿por qué no se les ocurrió otra invención con Largo Caballero? Saña. ¿Entonces no tuvo usted nada que ver con la demanda de extradición que, según el propio Largo Caballero, formuló el gobierno español? Serrano. Yo no sé siquiera si hubo demanda de extradición. Saña. En el campo de concentración de Oranienburgo, donde estuvo Largo, y en otros, fueron liquidados unos 10.000 españoles. ¿Cómo aceptaban ustedes eso? ¿Habló usted con Franco de esa cuestión? ¿Conocían ustedes ese vergonzoso atropello? Al fin y al cabo, aquellas víctimas del nazismo, aunque antifascistas, eran ciudadanos españoles. Serrano. De verdad, absolutamente de verdad, no sabíamos nada de eso. Ésas son cosas de las que nos enteramos años después, cuando eran de dominio público. Y estoy seguro que Franco no sabía tampoco una palabra de eso. Saña. Volvamos a la represión dentro de España. Otro caso importante en el que se le ha culpado a usted es el de Ricardo Herraiz Esteve, director general de Seguridad en los comienzos de la República. Serrano. Esa infame calumnia lanzada contra mí -hoy documentalmente pulverizada- me atormentó durante mucho tiempo. Saña. La acusación, aireada más tarde por la prensa española, fue lanzada originariamente por Indalecio Prieto, un hombre por el que usted ha sentido siempre simpatía. Serrano. Así es. Saña. Prieto se refiere dos veces al caso Herraiz. En un artículo publicado el 30 de marzo de 1950 bajo el título de «Unas palabras del general Yagüe», escribe: «También se arrebató la vida a tres ex directores generales de Seguridad... Otro, Ricardo Herraiz, espejo de caballeros, no actuó siquiera de testigo en la guerra civil, que estalló mientras él recorría países de América en viaje de recreo. Al volver a Europa quedóse en Francia y concluida la contienda escribió al ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, diciéndole quien era, cuales sus antecedentes y cómo había estado inhibido de la lucha, tras lo cual le preguntaba si podía volver a España con absoluta seguridad para desempeñar de nuevo su cargo de cajero del Casino de Madrid, que abandonó unos meses, allá por 1931 y 1932, para ocupar primero la Jefatura Superior de Policía y seguidamente la Dirección General de Seguridad. Ante la contestación satisfactoria, colmada de garantías, Herraiz regresó a España, donde fue fusilado apenas entró». Esa mentira infame la recogió la ligereza de Prieto. Con ligeras variantes, Prieto repite esta acusación contra usted en una de sus cartas al escultor Sebastián Miranda, fechada el 23 de enero de 1960, e incluida también en sus Memorias. Serrano. Fue una gran mentira; una gran ligereza de Prieto repetir sin comprobar ese embuste que alguien le contó. Voy a explicar el caso de este dignísimo español -Herraiz- que tuvo mi especial protección y volvió a vivir feliz en su casa de Madrid en lugar de cuanto se decía en la canallesca información de que había sido fusilado. Don Ricardo Herraiz, después de haber sido director general de Seguridad desde el 19 de diciembre de 1931 hasta el 3 de marzo de 1932 -esto es, antes de la guerra civil-, presentó su dimisión por estar en desacuerdo con las pasiones políticas que prevalecían en aquel momento. Desde el 4 de diciembre de 1936 vivió exiliado voluntariamente en Francia, en compañía de su esposa. El 4 de abril de 1939 -terminada la guerra civil- el matrimonio Herráiz presentó una instancia en el Consulado de España en Niza, solicitando volver a España. No habiendo recibido respuesta, el 25 de mayo dirigieron una carta al embajador de España en Paris Lequerica-, de la que tampoco recibieron respuesta. Una tercera demanda cursada al Consulado de Marsella si que me fue trasladada a Madrid, siendo yo ministro de la Gobernación. Me impresionaron profundamente los términos de su solicitud, por lo que, en lugar de encomendar el examen del caso a funcionarios subalternos, lo asumí personalmente, estudiándolo con el mayor interés. Como resultado de la encuesta que, como digo, yo mismo abrí y conduje, saqué la conclusión de que el señor Herráiz era un persona digna y moralmente ejemplar, que merecía se resolviera favorablemente su solicitud. Todos los miembros de la Policía a quienes consulté, cualquiera que fuese su categoría, coincidieron en destacar que había ejercido su función con absoluta corrección y honestidad y que dimitió de su cargo precisamente porque vio la imposibilidad de que el Cuerpo actuara con un sentido estrictamente profesional. «Es el mejor jefe que hemos tenido», llegó a decirme un comisario de acreditada probidad. Terminada la investigación, fui directamente a proponerle a Franco la autorización solicitada. Recuerdo que Franco y las otras personas que le acompañaban, trataron de hacerme desistir de mi pretensión alegando que, por razón del cargo que había desempeñado en la República, causaría inmediato escándalo la noticia de su regreso, sobre todo entre los militares. Pero yo insistí en mis razones, considerando que se trataba del caso de un hombre de gestión que se había comportado ejemplarmente en horas difíciles, propicias a la persecución y a la injusticia, y que sería una cobardía manifiesta proceder de otra manera. Franco mostró su acuerdo y se le concedió el ansiado permiso de entrada. El 19 de julio de 1939, a través del Consulado de España en Marsella, el señor Herráiz recibió «la grata noticia -como ha escrito en notas que conserva la familia- de que el ministro de la Gobernación autorizaba su regreso a España». Yo di ordenes terminantes para que no fuera molestado por nadie en la frontera, y en efecto, sin siquiera ser interrogado, el matrimonio Herráiz llegaba el 25 de julio a Madrid, instalándose en la casa núm. 5 de la calle de Españoleto, que era condominio de su mujer y de su cuñada, madre de sus sobrinos. Cumplido lo que creí un deber de conciencia -satisfecho de haber cumplido por encima de prejuicios y pasiones-, ya no volví a saber más del caso. Pero un día, en una de las cartas que desde el destierro dirigía Indalecio Prieto a su amigo el escultor Sebastián Miranda, decía... Saña. Lo que había afirmado ya en 1950 y que yo he transcrito literalmente más arriba: que al llegar a Madrid le habían fusilado. Serrano. Esas palabras me llegaron al alma, como es de suponer. Pensé de inmediato que alguien, procediendo con ligereza o maldad, le había contado semejante falsedad a Prieto, y éste, que era un hombre inteligente pero que en determinadas circunstancias reaccionaba muy temperamentalmente y sin control, en lugar de verificar la grave información recibida, la dio por buena y sin más se hizo eco de ella. Aunque yo llevaba varios años separado del Gobierno y no tenía posibilidades oficiales para indagar y rectificar cumplidamente a Prieto, y aun sin descartar que cualquier incontrolado o resentido (llamemos así benévolamente a los asesinos), podía haber cometido el crimen, visité a Sebastián Miranda para decirle que explicara a Prieto con detalle la intervención que yo había tenido en el caso y la protección que se le dispensó mientras estuve en el Gobierno. Le añadí que me costaba trabajo creer en lo que decía Prieto, pero que le rogaba que me contara lo que supiera, o rectificara su afirmación después de verificar la falsedad vertida. Así me lo prometió, pero Miranda era hombre que procuraba eludir cualquier incomodidad y que tal vez incluso pensara que la rectificación de esa monstruosa inculpación no interesaba a muchos de sus amigos en España, pues lo cierto es que no hizo nada. Pasado cierto tiempo, preocupado yo porque no terminaba de aparecer la obligada aclaración de los hechos, me decidí a escribir personalmente al propio Prieto, ya que pesé a su vehemencia y, en ocasiones, ligereza, me constaba que era hombre noble, y siempre dispuesto a volver sobre juicios precipitados. Pero la carta que yo escribí, lamentablemente, nunca llegó a su poder; lo más probable es que nunca saliera de España. Saña. ¿No se le ocurrió pensar que su correspondencia era especialmente controlada por orden de Franco? Su carta aterrizó seguramente en El Pardo. El odio de Franco contra Prieto debía ser terrible, por lo que éste escribió en el exilio contra él. Serrano. Reconozco que abrumado por mi trabajo profesional, fui poco precavido en aquella ocasión, ya que debí de preocuparme de que fuera expedida desde otro país. Sobre el hecho de que esta carta no llegara a su destino, tengo el testimonio del diputado socialista José Prat, hombre de bien, persona inteligente y de excelente formación, de quien fui buen amigo en nuestros años de coincidencia en distintas comisiones del Parlamento de la II República. Saña. Ya me habló de él en esos términos en una conversación anterior. Serrano. Vuelto del exilio, Prat tuvo la bondad de visitarme un día, y al referirle yo la desazón que me producía no haber obtenido respuesta alguna de Prieto, me manifestó que estaba seguro que nunca la había recibido, porque lo hubiera comentado dada la relación que mantuvieron en el exilio y no habría dejado de hacer la oportuna y justa rectificación pública, dado que, por encima de su impresionabilidad, estaba la propia generosidad y rectitud de intención de Prieto. Pues bien, sintiendo yo profundamente que Prieto hubiese dejado este mundo sin que tuviera conocimiento de los hechos tal y como sucedieron, al publicarse mi libro Entre el silencio y la propaganda, un periodista español, al comentarlo en la revista Sábado Gráfico, queriendo manchar mi actuación pública, se recreó en volver de nuevo sobre aquella infamia del fusilamiento del señor Herraiz, lo que, como se probaría pronto, de modo incuestionable, nunca tuvo lugar. Saña. Pero el artículo de ese periodista, un tránsfuga de Izquierda Republicana que luego colaboró en los periódicos del Movimiento, sirvió para que se desplomara la calumnia lanzada contra usted. Serrano. Así fue. Ese periodista removía esta triste y deleznable infamia cuando yo, viejo y cansado, sumamente sensible, estaba ya de vuelta del tiempo de las ilusiones y las esperanzas. La mala fe y la peor voluntad que animaba ese artículo sumieron a mi espíritu en una inmensa tristeza al ver que treinta años después se seguía insistiendo en una falsedad que ignoraba completamente mi actitud y mis esfuerzos personales para que aquel hombre honesto pudiera regresar tranquilamente a su patria y a su casa. Mi amargura era tanto mayor por cuanto que yo no tenía a mi alcance pruebas para refutar semejante maldad. Tristeza, dolor, asco y decepción. Era preferible morir a vivir en ese ambiente de degradación moral, donde las más elementales virtudes civiles brillaban tantas veces por su ausencia. Pero Dios se apiadó de mí y de pronto surgió la ansiada prueba irrebatible: en el número siguiente de la misma revista, apareció publicada una carta firmada por don Antonio Canseco Medel, ingeniero de minas, catedrático de la Escuela Politécnica, de quien yo no tenía conocimiento ni noticia alguna. Era una carta sencilla, el testimonio de un hombre de bien, una persona independiente (había sido soldado de reemplazo en el Ejército republicano) que deseaba rectificar el error en que se incurría en el artículo aparecido en el número anterior de la revista. En ese texto, el señor Canseco puntualizaba que no era verdad la forma en que se decía había muerto el señor Herraiz, tío suyo, casado con una hermana de su madre y con quien siempre había vivido en muy estrecha relación familiar; pues el hecho cierto es que cuando se le autorizó a volver a España se instaló con su mujer en su casa de Españoleto, 5, de Madrid, donde vivió rodeado de los suyos, sin que nadie le perturbase, hasta que seis años más tarde moría abatido por un cáncer de hígado, como constaba en su certificado de defunción. Aclaradas, por testimonios y documentos irrefutables, las cosas, publiqué en ABC el 18 de enero de 1978 un artículo titulado «De los silencios en mis Memorias», para conocimiento del público en general y especialmente de los glosadores que habían venido repitiendo miserablemente tan sombría invención. A pesar de mi tajante precisión, un mes más tarde -febrero de 1978- todavía otro sujeto (cuyo nombre es más piadoso silenciar) repitió, con la mayor maldad, en una revista de Barcelona, la infamia que ya estaba definitivamente arrumbada. Como esto resultaba ya excesivo, con el único propósito de servir al principio de la «defensa social», sin animo de corresponder al mal con el mal, tratando de dominar mi capacidad de desprecio -que es grande para el que de nuevo insistía en la infamia utilizando practicas infrahumanas-, tomé la decisión que debe seguir toda persona civilizada y presenté la correspondiente querella contra el nuevo libelista, obteniendo su oportuno y justo procesamiento. Saña. Vamos a cerrar el capítulo de la represión con una última pregunta, referida a Solé Barberá, diputado del PSUC. ¿Qué intervención tuvo usted cuando estaba detenido y condenado a muerte? Serrano. Mire usted, yo nunca me he dedicado a propagar y capitalizar el bien que pude hacer aquí y allá, y había olvidado ya mi intervención a favor de ese militante comunista cuyo nombre no había quedado en mi memoria. Pero un día, amigos de Barcelona me llamaron la atención de que en unas declaraciones que hizo Solé Barberá en un periódico de la ciudad -creo que fue el Diario de Barcelona-, dijo que le habían salvado la vida unas monjas y yo, lo que le honra. Efectivamente, recuerdo que en una ocasión, unas monjas vinieron a verme para hablarme de un comunista condenado a muerte. Me dijeron lo que se dice siempre en estos casos; que aparte de sus ideas, era una buena persona. Me dijeron especialmente que su mujer era muy católica, muy piadosa. Yo insistí sobre Franco y no se le fusiló. La verdad es que yo no recordaba su nombre. Sé también que pasado algún tiempo, volvieron a hablarle a Solé Barberá de este asunto, y esta vez dijo que le habían salvado unas monjas, pero ya sin citarme a mí. No es que se lo reproche; consigno sólo un hecho.