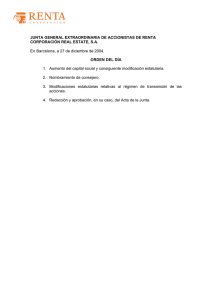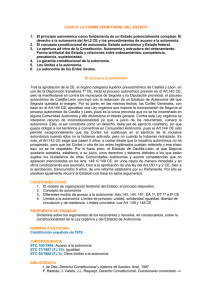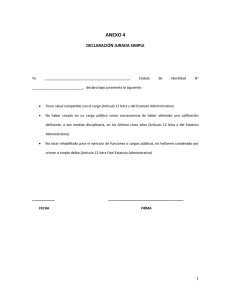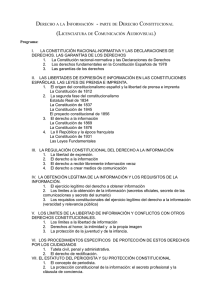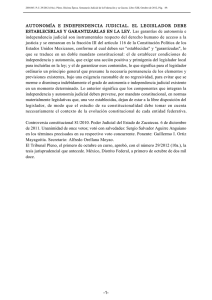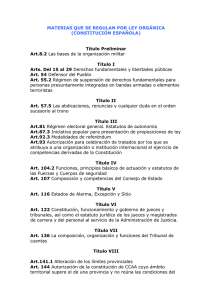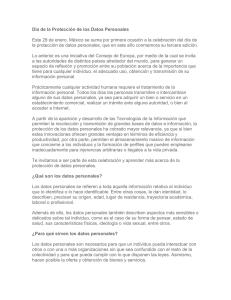sobre la reforma de los estatutos de autonomía: anotaciones de un
Anuncio

SOBRE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA: ANOTACIONES DE UN OYENTE José Luis Cascajo Castro Catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Salamanca SUMARIO I. INTRODUCCIÓN. II. LA REFORMA COMO GARANTÍA. III. UNA PROPUESTA MAS ALLÁ DEL MARCO CONSTITUCIONAL. IV. UN TIEMPO NUEVO DE LAS VIEJAS TENSIONES ENTRE HOMOGENEIDAD Y ASIMETRÍA, AUTONOMÍA E IGUALDAD. V. OTRO CAPÍTULO DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER POLÍTICO. 17 I. INTRODUCCIÓN Según datos de sobra conocidos, se ha iniciado un tiempo de reformas que pretende afectar también a los Estatutos de Autonomía y por tanto a la planta territorial del Estado. Parece como si se quisiera activar de nuevo el principio dispositivo, para que los partidos políticos formalicen nuevas demandas territoriales. A mitad del 2004 se habla ya en el Parlamento de las Islas Baleares de una Ponencia que elaborará y redactará de manera definitiva la que ha de ser la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. También en este tiempo las Cortes de Aragón dan cumplida cuenta de debates parlamentarios sobre la profundización y desarrollo del autogobierno aragonés (1). Y de manera parecida, con mayor o menor intensidad y también con distinto ritmo de trabajo, se han iniciado estos procesos en las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco —de forma un tanto abrupta—, Valencia, Canarias, Asturias, Galicia y Andalucía, y hay algún que otro movimiento significativo en Ceuta y Melilla y Castilla y León. A fecha de hoy ya conocemos el rechazo del Pleno del Congreso de los Diputados a la toma en consideración de la propuesta vasca, el comienzo de la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del Estatuto valenciano y la reciente aprobación por parte del Parlamento catalán del nuevo proyecto estatutario. No me corresponde valorar los criterios de oportunidad política que han llevado a este estado de cosas. Pero es evidente que la cuestión territorial está de nuevo en el centro de atención de la dinámica constitucional, y en este sentido no puede ser soslayada. Aunque no deja de resultar paradójico que, precisamente cuando más relevancia adquiere la subjetividad jurídica de la persona en el ordenamiento internacional y virtualmente global, reaparezcan residuos del peor organicismo estatal, que creíamos superado. Hoy se puede confundir la voz de los ciudadanos con la de los territorios que habitan, representados por partidos políticos en pretendido régimen de monopolio, que juegan en nuestro caso con una notable plusvalía política a la doble banda del centro y la periferia. 1. Cortes de Aragón, Zaragoza, 2004. 19 I José Luis Cascajo Castro En el debate político cabe contar con cualquier propuesta, por muy audaz y extravagante que pueda parecer, pero en términos jurídicos produce extrañeza contemplar un ejercicio de la competencia de reforma estatutaria, sin conciencia clara de sus límites, que somete a una difícil prueba la tarea de interpretación conforme a la constitución. Pero no conviene dejarse impresionar por el alboroto mediático que, en connivencia con los distintos intereses partidistas, se ofrece a nuestra observación. Se trata de un capítulo más, dentro del proceso abierto entre la diversidad y homogeneidad que nuestro sistema permite, o dicho en otros términos entre los principios de autonomía e igualdad, que son estructurales en nuestro sistema. II. LA REFORMA COMO GARANTÍA Una mínima responsabilidad intelectual de los constitucionalistas nos lleva a resaltar el valor de garantía que lleva consigo toda operación de reforma de un texto normativo, conforme al procedimiento de cambio previsto por él mismo (2). Se apela también, como lugar común, a la responsabilidad de las fuerzas políticas interesadas en la conservación de dicho texto. Y se recuerda la función capital de la norma estatutaria de estabilizar complejos acuerdos políticos frente a coyunturales mayorías. No parece reconocerse, sin embargo, esta doctrina de manual en el actual ambiente político. Más bien se podría decir, al contrario, que algunos representantes políticos pretenden un uso alternativo del derecho de reforma para embarcarse en una especie de huida hacia delante de difícil pronóstico. Sean cuales fueren las metas, el camino estatutario recorrido no puede ser seriamente minusvalorado. Y si ahora el dinámico proceso de descentralización política divisa otros horizontes y encara nuevas demandas, es justo recordar su punto de partida y el marco constitucional que lo ha hecho posible, cuya superioridad jurídica no puede ser cuestionada. En cualquier caso no hay posibilidad de cambio sin mutuo acuerdo entre las distintas instancias políticas. Las cautelas que el ordenamiento jurídico vigente establece para el procedimiento de reforma contribuyen a dar el grado de rigidez que todo Estatuto de Autonomía necesita, favoreciendo que la titularidad de la competencia revisora esté lo más distribuida que sea posible. En este sentido debe valorarse debidamente 2. De manera ejemplar el Presidente de la Asociación Italiana de Constitucionalistas ha dirigido a todos sus socios un «Invito al dibattito sulle riforme istituzionali», con ocasión de un proyecto de ley constitucional que modifica artículos de la parte II de la Constitución, y que suscita problemas de compatibilidad con las enseñanzas consolidadas de la doctrina del derecho constitucional y con los propios principios de aquel patrimonio constitucional que el Tribunal Europeo de Justicia primero, y los Tratados Europeos hoy, exigen del legislador: respeto y actuación. Cfr. Sergio BARTOLE, Cesare PINELLI y otros en: <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/revisione/bartole_invito.html>. 20 Sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía: anotaciones de un oyente tanto la intervención del Parlamento autonómico como el requisito que supone la aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante ley orgánica, sin olvidar la intervención de los electores a través de referéndum, entendido como elemento importante de garantía institucional del pluralismo político y además como acto de arbitraje del cuerpo electoral convocado a tal efecto. Ya va siendo hora de que las urnas hablen en materia de constitución territorial. Al ocuparme hace ya bastantes años de las dificultades parlamentarias en la tramitación de la reforma estatutaria, advertía que la vigencia de los principios dispositivo y de autonomía de la voluntad de la propia Comunidad Autónoma al abrigo de la reserva estatutaria impone fundados límites a la intervención de las Cortes Generales frente a la manifestada voluntad de los promotores de la reforma. Hoy, en un clima de distinta presencia política y mediática del nacionalismo periférico, junto al recuerdo aún vivo de un período no muy obsequioso con las señas de identidad de una España plural, los problemas de ajuste y concordancia entre las distintas instancias llamadas a intervenir en el difícil y complejo proceso de reforma pueden resultar agravados. Además, y sea cual fuere la respuesta que den las fuerzas políticas a la necesaria reforma constitucional del Senado, no cabe duda de su repercusión en los procesos de reforma estatutaria, por lo que en buena lógica debiera estar suficientemente despejado de dudas y equívocos el imprescindible marco constitucional. Puede surgir en efecto un problema de interferencias entre reformas constitucional y estatutaria que se solapan, en cuanto a contenidos e incluso respecto a una cuestión de calendarios, que requiere de la mayor clarificación posible. Como ha escrito recientemente P. CRUZ VILLALÓN, «Lo que en este momento está planteado son los términos del engarce entre Constitución y Estatutos. Hasta ahora la Constitución ha dejado demasiado campo al “principio dispositivo” a favor de las autonomías. En este sentido se plantea una tarea de reequilibrio de la actual situación a favor de la Constitución. Esto no tiene nada que ver con una negativa a profundizar en el Estado de las Autonomías. Lo único que se persigue es que dicha profundización esté en la Constitución, y no que la Constitución vaya, por así decir, a remolque de los Estatutos. Como tampoco tiene nada que ver con la uniformización del proceso. Lo que no tendría sentido es que las reformas de Estatutos vayan a su aire, al margen de lo que se pueda hacer eventualmente en la Constitución» (3). En este sentido 3. Cfr. el diario EL PAÍS del 7 de octubre de 2004. En otro sentido ya se había pronunciado J.J. SOLOZÁBAL (EL PAÍS de 24 de julio de 2004): «El carácter limitado de la reforma constitucional se manifiesta, de modo muy claro, en su incidencia sobre la ordenación territorial y, en concreto, en su relación con el proceso de reformas estatutarias. Al respecto, mi tesis, dicha por derecho, es que los procesos de modificación estatutaria y constitucional, a pesar de una evidente conexión, sobre todo en el plano político, tienen dinámicas diferentes, toda vez que la reforma constitucional se refiere exclusivamente a una reconfiguración institucional del Senado, pero sin afectar apenas a la distribución competencial autonómica, contando con la previsible anticipación temporal de las reformas estatutarias sobre la constitucional». 21 I I José Luis Cascajo Castro un conocido estudioso de los nacionalismos se ha quejado de que los Estatutos no sólo determinan los poderes de nuestras Comunidades Autónomas, sino que de forma indirecta tienden a configurar el poder mismo del Estado central (4). Aun parece oírse la crítica de ORTEGA Y GASSET al principio dispositivo en la experiencia republicana de 1931 al aludir a una división en dos Españas diferentes: una compuesta por dos o tres regiones ariscas; otra integrada por el resto, más dócil al poder central. Se trataba de ver, en palabras del especial humor de UNAMUNO, si sale el Estatuto de Cataluña a remolque de la Constitución o sale la Constitución a remolque del Estatuto. Tampoco en este punto debiera uno dejarse llevar por ese estado de la cuestión que E. AJA ha denominado la «paradoja de la distancia entre la realidad institucional y el debate político-ideológico». La constitución territorial de cualquier forma política no puede terminar siendo campo de lucha y confrontación sin salida, entre verdades opuestas que se combaten para destruirse. En nuestro caso hay autores que han detectado un déficit de instituciones integradoras, que congruentemente deberían haber sido desarrolladas de forma pormenorizada, para hacer realidad los principios y objetivos de nuestra Constitución (5). Otras voces han apuntado la desconsideración que suponen ciertas iniciativas de reformas estatutarias para la seguridad jurídica en lo que tienen de flagrante violación de cualquier pacto social (G. PECES-BARBA), e incluso de amenaza a la unidad de mercado (6). Y no falta la defensa de una actitud reformista-multilateral que se plasmaría en un modelo de federalismo plurinacional, cuyo objetivo básico es el de articular o acomodar, en términos liberales y democráticos, el pluralismo nacional existente en la sociedad española (FERRÁN REQUEJO). En este estado de cosas, parece que la apelación al más amplio consenso en el presente tiempo de reformas expresa, más que un repetido tópico, la exigencia de una obligación. Parafraseando al actual Presidente del Consejo de Estado, podríamos decir en suma que la reforma estatutaria no es respuesta a una situación patológica, sino un hecho fisiológico (7), que sólo puede propugnarse o combatirse a partir de valores muy ampliamente compartidos y en función de las consecuencias duraderas y generales que de ellos cabe esperar. 4. Cfr. A. DE BLAS, en su trabajo publicado en EL PAÍS del 25 de mayo de 2004, donde indica que el plus de racionalidad que falta en nuestro Estado autonómico viene derivado de una previsión constitucional en que las competencias de las Comunidades Autónomas no están claramente delimitadas, y cómo la remisión a los Estatutos de Autonomía para conocer su marco competencial introduce una clara contradicción con una dominante práctica federal en que la constitución de la federación determina el volumen de las competencias de los Estados miembros. 5. Cfr. M. BALLBÉ y R. MARTÍNEZ, Soberanía dual y constitución integradora, Ariel, Barcelona, 2003, p. 20. 6. Cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, en el diario ABC del 14 de junio de 2004, donde escribe: «En la mente de los nacionalistas, cuasinacionalistas e identitarios en general anidan ideas abiertamente proteccionistas en el terreno económico y no sólo en el cultural». 7. 22 Cfr. «La necesidad de la reforma constitucional», en <http://www.cepc.es/ReformaRLL.pdf>. Sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía: anotaciones de un oyente A veces uno tiene la impresión de que falta un acuerdo de fondo sobre la organización territorial del Estado, como si no se percibieran adecuadamente los impulsos vitales del principio unitario de la España constitucional y plural, es decir de la versión hispana del principio clave de todo Estado compuesto: «e pluribus unum». III. UNA PROPUESTA MÁS ALLÁ DEL MARCO CONSTITUCIONAL No hace falta ser un adicto a la tesis de los límites materiales de la reforma constitucional o estatutaria para entender que resultaría absurdo por ilógico aprovechar la vía de la reforma de un texto normativo para terminar negando su propia existencia. Estaríamos en presencia de otras figuras más cercanas al concepto de ilícitos atípicos (8), porque si el Estatuto se entiende como expresión del principio de autonomía hay que aceptarlo sin reservas como meta-regla del proceso político, prohibiendo en consecuencia su propia negación, conforme a la verdadera naturaleza de todo principio (9). Todo lo cual se traduce en la prevalencia del interés general por mantener las reglas de juego sobre el interés particular de imponer el propio interés en una decisión específica. 8. Cfr. M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO, Ilícitos atípicos, Trotta, Madrid, 2000. 9. Cfr. «La Reforma del Estatuto» en la obra colectiva Estudios sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco, tomo IV, HAEE/IVAP, Oñati, 1991, p. 1705. Ya en esa ocasión situaba mi análisis fuera de cualquier estrategia política que implicase un uso alternativo de las reglas de juego o de las instituciones, mucho antes de que se produjeran los hechos políticos que han dado en calificarse como «derivación soberanista». Significativa al respecto me parece la opinión vertida sobre el llamado Plan Ibarretxe de F. RUBIO LLORENTE indicando que va más allá del marco constitucional: «...mentiría si dijera que ese texto me parece intelectualmente respetable... imposible constitucionalmente el Plan por el procedimiento previsto para ponerlo en práctica y más aún su justificación explícita», en Cuadernos de Alzate, núm. 28, p. 142. Critica también la notable imprecisión que se maneja en el citado Plan del concepto de pueblo vasco, y su doble fundamento contradictorio y recíprocamente excluyente al invocar por un lado el derecho de autodeterminación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por otro las previsiones constitucionales y estatutarias de reforma del Estatuto y la pervivencia constitucional de los Derechos históricos. Y de forma clara afirma que la Constitución, y eventualmente su reforma, ha de ser entendida como producto de una sola voluntad, no de la concurrencia de voluntades diversas. Concluye F. Rubio Llorente: «...no me parece posible una reforma que niegue la soberanía del pueblo español sobre la totalidad del territorio nacional. Haya o no cláusulas expresas de intangibilidad, no todo en una Constitución es reformable. Hay reformas que son imposibles por contradictorias con la idea misma de Constitución, o simplemente con la lógica». A juicio de este autor las consultas propuestas en dicho Plan parten de una concepción de la relación entre los vascos y el resto de los españoles que no es la que sirve de base a la Constitución. Ya en otra ocasión he señalado —como enseña D. GRIMM— que las constituciones exoneran al proceso político de una continua y reiterada discusión de los fundamentos en que se apoya la unidad, a la vez que sirven de cierto control a los procesos de cambio social, y advertía sobre los efectos perversos que pueden ocasionar las propuestas de política constitucional que podríamos calificar como «extra ordinem», en cuanto que desbordan inequívocamente el derecho vigente, sirviéndose de él para conculcarlo materialmente. 23 I I José Luis Cascajo Castro En consecuencia no sería conforme al derecho vigente que el poder constituido de un Parlamento autonómico pretendiera transformarse en poder constituyente, fundamentado en una equívoca e interesada idea de soberanía fragmentada, de sabor confederal, que no es de recibo a tenor de lo que establece el artículo 1.2 de la constitución vigente. Hay autores que han intentado salvar este antagonismo, apelando a una interpretación y aplicación del principio de soberanía en un sentido limitado y pluralista, que no me parece convincente (10), en lo que tiene de voluntarismo doctrinal aplicado al supuesto del caso vasco, que fuerza políticamente las categorías del derecho vigente y de sus procedimientos de reforma. Sobre todo en lo que supone de quiebra de un mínimo estado de confianza en el comportamiento leal de los sujetos públicos vinculados por el cumplimiento de sus compromisos (11). En este sentido la plusvalía política conseguida por los nacionalismos periféricos desde la época de la transición ha condicionado, como elemento fáctico, las sucesivas respuestas que nuestro ordenamiento jurídico ha ido dando al problema capital de la organización territorial del Estado. Como ha indicado J.J. SOLOZÁBAL tampoco los llamados derechos históricos pueden ser utilizados contra la norma fundamental: no hay espacio para atribuir a esa institución un significado ultra-constitucional que justifique su exención del propio marco del que deriva su validez y eficacia, al margen de todo tipo de consideraciones metajurídicas (12). Según el autor citado «hay que tomarse en serio la normatividad de la Constitución, que no puede admitir elementos inconstitucionales en el ordenamiento, o no reconducibles a la Constitución, sin haber verificado previamente su reforma» (13). 10. Cfr. G. JÁUREGUI, en la obra colectiva Estudios sobre la propuesta política para la convivencia del Lehendakari Ibarretxe, IVAP, Oñate, 2003, p. 202. En la p. 450 de esta última obra M. HERRERO DE MIÑÓN sostiene que es un proyecto de reforma institucional que respeta la legalidad. Porque tiene un carácter procedimental. Porque es un proyecto abierto, como ha de corresponder a una sociedad abierta. 11. Cfr. mi trabajo «La organización territorial del Estado: aspectos críticos», en la obra colectiva Las claves de la España del siglo XX, Sociedad estatal España Nuevo Milenio, Madrid, 2001, p. 51 y ss. Para M. HERRERO DE MIÑÓN el llamado Plan Ibarretxe es un proyecto respetuoso de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, parte integrante del «bloque de constitucionalidad», en ob. cit., p. 450. 12. Cfr. del autor «Algunos problemas constitucionales del plan de Ibarretxe», en Cuadernos de Alzate, núm. 28, p. 111 y ss, donde añade que «…por eso la utilización de los derechos históricos para salir del orden político no sólo es fraudulenta con la Constitución, que no puede admitir la autorruptura… sino con la propia naturaleza de los derechos históricos, que son derechos, por definición, constitucionales, en cuanto referidos necesariamente al orden político español, sea históricamente el que sea». 13. Cfr. ob. cit., p. 113. Concluye que «los ordenamientos constitucionales de nuestros días, y manifiestamente el español, parten de la atribución de la soberanía a un solo titular, la nación o el pueblo correspondiente... que al darse su Norma suprema, decide de modo incondicionado y libre sobre su vida política». Este mismo autor insiste en un trabajo reciente, «El Estado autonómico en perspectiva», en REP, núm. 124, p. 28, sobre la necesidad de respetar en materia de reformas los requisitos procesales del orden constitucional, en atención a la condición cuasiconstitucional del propio Estatuto de Autonomía, capaz de establecer las reglas del juego político y asumir unas referencias identitarias comunes y compartidas en toda la Comunidad, además de impedir la reforma unilateral del Estatuto, que es una norma pactada cuya modificación requiere, además del consentimiento de la Comunidad, el acuerdo del Estado; por ello resulta absolutamente improcedente la celebración de consulta alguna sobre la modificación estatutaria si no es como culminación del procedimiento regular de reforma estatutaria, ratificando la aprobación del proyecto al respecto de las Cortes Generales. 24 Sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía: anotaciones de un oyente Para algunos autores que han buscado un entronque constitucional de la propuesta del Lehendakari, no hay forma de eludir la apertura de un nuevo proceso constituyente, al menos por lo que se refiere a su parte más sustancial (14). En cualquier caso se trata de una propuesta que, cualquiera que fuera su destino político, «contiene propuestas que mayoritariamente se entienden claramente incompatibles con el contenido de la Constitución» (15). IV. UN TIEMPO NUEVO DE LAS VIEJAS TENSIONES ENTRE HOMOGENEIDAD Y ASIMETRÍA, AUTONOMÍA E IGUALDAD No es posible determinar de forma general y abstracta el margen de maniobra con que cuenta cada una de las reformas estatutarias en curso. De nuevo van a surgir inevitablemente, con desigual fuerza, las tendencias asimétricas de nuestro sistema, que cuenta sin embargo con los suficientes medios jurídicos para encauzar los procesos de cambio. El patrimonio constitucional que representa la experiencia descentralizadora de los últimos veinticinco años permite afrontar con garantía este tiempo de reformas. Es deseable que se llegue a un punto de encuentro entre posiciones maximalistas de signo inverso y que las propias exigencias de los procedimientos de reforma permitan llegar al resultado más conveniente para el interés general. Tampoco debiera olvidarse el marco que supone el Derecho de la Unión Europea a la hora de encontrar el correcto acomodo de las Comunidades Autónomas dentro de un Estado miembro de la citada Unión. El artículo I.5 del Tratado Constitucional Europeo, recientemente firmado en Roma, al insistir en el criterio de la estatalidad: «La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante la Constitución, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional», representa una inexcusable referencia que diluye cualquier tipo de demanda incompatible con la integridad territorial, el orden público y la seguridad nacional de los Estados miembros de la Unión. La propia historia de las sucesivas reformas estatutarias que se han ido produciendo ya forma parte del Estado Autonómico. Baste recordar que se llevaron a cabo, con éxito, procesos de homologación competencial y orgánica entre las distintas Comunidades Autónomas, dirigidas a profundizar las cotas de autogobierno. De nuevo aquí está 14. Cfr. MARC CARRILLO en la obra colectiva cit. en la nota 7, pp. 211 y ss. 15. Cfr. Informe Comunidades Autónomas 2003, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2004, p. 20. 25 I I José Luis Cascajo Castro presente el inevitable factor heterogéneo de nuestro sistema político, sobre el que no parece inteligente dramatizar. Este tiempo de reformas es precisamente el adecuado para encontrar fórmulas que sistematicen e introduzcan coherencia de acción al modelo plural del Estado. Tampoco es un acierto mantener escasos niveles de cooperación institucionalizada o seguir esperando la anunciada segunda descentralización desde la Comunidad Autónoma hacia los entes locales. No es previsible que, al margen de los procesos de reforma estatutaria en curso, la denominada constitución territorial de España encuentre soluciones definitivas, dado que se trata de un sistema dinámico con ineliminables tensiones entre homogeneidad y asimetría, autonomía e igualdad. Pero al menos sería deseable llegar al mejor acuerdo posible sobre la constitución territorial del Estado. Es obvio, por otra parte, que un énfasis reiterado en los particularismos hace más difíciles las visiones de conjunto y también de lo común. Pero al margen de los sentimientos y las emociones que no pueden juridificarse, existen ya hoy instrumentos jurídicos aptos para organizar la convivencia política en diferentes niveles territoriales compatibles entre sí. Es la hora también de los estadistas con recursos y visiones que superen el inmediato interés partidista y electoral. En materia de reforma estatutaria el artículo 147.3 de nuestra Constitución reenvía al procedimiento establecido en los mismos con el único requisito de la exigencia de aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. No han faltado comentarios criticando lo que podemos llamar su notoria falta de densidad normativa, así como el juego que permite al principio dispositivo. Pero sin duda el contenido del precepto se explica coherentemente en relación con el carácter abierto e indeterminado de todo el título VIII de la Constitución, y no me parece muy factible una propuesta de reforma constitucional en relación con este complejo campo. Incluso se ha podido comprobar, con la experiencia de los Acuerdos Autonómicos de febrero de 1992 y la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, que este precepto está en los orígenes de la relativa funcionalidad de los procesos de reforma y cambio. En este nuevo tiempo político no es ocioso recordar unas palabras de F. TOMÁS Y VALIENTE, pronunciadas por Gumersindo TRUJILLO en la sesión académica que le dedicó la Universidad de La Laguna en 1996: «No es correcto plantearle a un ciudadano si se siente castellano o español, aragonés o español, catalán o español, y así diecisiete veces. Hay que fomentar y racionalizar la conciencia inclusiva: se es lo uno siendo lo otro; no es un problema (no debe serlo) de opción, ni siquiera de fidelidades compatibles, sino que no se puede ser ni sentirse español desligándose de la más inmediata pertenencia a cada una de las partes integrantes del todo» (16). 16. Sesión Académica a la memoria del Profesor D. Francisco TOMÁS Y VALIENTE con motivo de la entrega de la medalla de honor a título póstumo, Universidad de La Laguna, 14 de junio de 1996, p. 51. 26 Sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía: anotaciones de un oyente V. OTRO CAPÍTULO DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER POLÍTICO La crónica política de estos últimos meses ha dado cuenta, con insistencia (17), de la última fase del proceso de elaboración de un nuevo Estatuto catalán que, como mínimo, podríamos calificar de sorprendente y atípico, si de lo que se trataba era de elaborar una proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto vigente y no otra cosa. Y basta con examinar el texto articulado del nuevo Estatuto (218 artículos más 11 disposiciones adicionales, 3 transitorias y 5 finales) para confirmar esta primera calificación de tan singular operación de reforma. La manifestada sorpresa surge también por el desconocimiento del apoyo técnicojurídico que haya podido servir a la formalización normativa de las demandas políticas de los distintos grupos de la Cámara (18). Y resulta llamativo, por extraño, que un mismo partido político sea el responsable del papel integrador de las instancias centrales y a la vez protagonice una orientación centrífuga y asimétrica, que pone a prueba los principios del sistema. No se entiende bien, en términos jurídicos, cómo ha podido llegarse al resultado que materializa la propuesta articulada del nuevo proyecto de Estatuto. A los efectos de mi argumentación, no importa saber si con este texto se logra o no colmar las aspiraciones de mejora del autogobierno, porque este último es un concepto jurídico indeterminado que permite muchas lecturas. Pero lo que sí parece evidente es su apuesta por un marco jurídico que compromete decididamente y de forma abierta al derecho constitucional vigente, comprimiendo estatutariamente al futuro legislador estatal de lo básico, al legislador orgánico de los derechos fundamentales y de las llamadas leyes competenciales. Parte además de una interpretación de la reserva material estatutaria contenida en el artículo 147.1 y 2 de la CE, a todas luces forzada y fuera de los límites establecidos en el actual sistema de distribución territorial del poder. No hace falta ser un experto en conflictos de competencia entre entes territoriales, ni en la jurisprudencia constitucional a la que ha dado lugar, para adivinar el potencial perturbador que contiene la propuesta del nuevo Estatuto catalán, al que bajo el loable fin de actualizar y mejorar la calidad de la autonomía política se le va la mano a la hora de precisar el contenido material de las competencias y de las funciones que co- 17. «Algún especialista debería medir en términos cuantitativos la presencia en los medios de alcance nacional de las diferentes Comunidades Autónomas», escribe B. PENDAS en su trabajo «¿Qué es una comunidad nacional?», diario ABC del 16 de marzo de 2005, donde critica con acierto las ocurrencias nominalistas en materia de política constitucional. 18. El Informe y los Estudios sobre la Reforma del Estatuto preparados por el Institut d’Estudis Autonòmics, de 2003 y 2004, son materiales que deben ser tenidos en cuenta. 27 I I José Luis Cascajo Castro rresponden a cada una de ellas. Imbuido de un cierto posibilismo jurídico (19) que parece guiarse por el principio según el cual lo que no está prohibido está permitido, fuerza la posición y el contenido del Estatuto, una vez que ha descartado que no existe reserva a favor de ley estatal ni tampoco reserva de Constitución para delimitar las competencias. Extremo este último que no me parece en absoluto de recibo, porque llevado a sus últimas consecuencias vaciaría de contenido el principio de rigidez constitucional. El título VIII de la CE no puede ser considerado ni como una mera suma de disposiciones transitorias, ni tampoco como un decálogo inmutable de derecho natural, pero de momento es punto de referencia obligado en el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Desde una perspectiva provisional y general caben pocas dudas de que, a fecha de hoy, la adaptación de la propuesta estatutaria al marco constitucional parece una tarea proclive a un voluntarismo interpretativo, proclive al arbitrismo (20). Resulta también insólito que haya que repetir con frecuencia que los «estatutos de autonomía no son manifestación de un poder constituyente de las nacionalidades y regiones, que sólo corresponde en nuestro ordenamiento al pueblo español en su conjunto, en el que reside la soberanía» (21). Pero con textos como el contenido en el Preámbulo del nuevo Estatuto se ayuda a mantener equívocos en un campo que debiera estar suficientemente despejado con un entendimiento cabal de los artículos 1.2 y 2 de la constitución vigente. Da la impresión de que se ha dejado llevar por una cier- 19. Cfr. C. VIVER I PI-SUNYER, «Los límites constitucionales de las reformas estatutarias», en el diario EL PAÍS de 6 de mayo de 2005, donde después de sostener que los Estatutos pueden delimitar con carácter vinculante el alcance de las competencias autonómicas e indirectamente de las estatales, es consciente de los efectos que, de multiplicarse por diecisiete esta doctrina, pueden producir en el necesario grado de uniformidad que el sistema requiere, además de que «es claro que no todo lo jurídicamente posible es políticamente adecuado o simplemente factible». Resulta oportuno en este sentido recordar el «Aviso para reformadores» de S. MUÑOZ MACHADO, publicado en el mismo diario (29 de junio de 2005), donde al recoger las distintas categorías de los reformadores estatutarios, indica que todos ellos «parecen haber olvidado totalmente que las reformas estatutarias suponen, siempre y necesariamente, por definición, reformas del Estado», y se pregunta si «no merecen el Estado y sus instituciones ser tratados con un punto más de consenso y de coherencia, con algo más de delicadeza para no dañar la esencia de las instituciones principales de gobierno». No es de extrañar que dentro de este proceso reformador se haya propuesto una insólita cláusula competencial abierta y «per relationem», como la contenida en la disposición adicional segunda de la proposición de ley de reforma estatutaria de la Comunidad Valenciana, señalando que «cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana». 20. Para algunos cronistas no hay adaptación posible, porque se trata de sistemas incompatibles que parten de axiomas distintos. A. DELGADO-GAL escribe expresivamente que «asistiremos, durante unos meses, a ejercicios hermenéuticos orientados a hacer compatible la Carta Magna con el texto de Barcelona. Un ejército de expertos se dedicará a la casuística a gran escala, buscando un punto medio entre el papel recibido y lo que se acordó en el 78... La distancia entre el Estatut y cualquier documento viable es tan abismal, que no podrán por menos de preponderar las casuísticas desesperadas», en el diario ABC del 9 de octubre de 2005. 21. Cfr. J.J. SOLOZÁBAL, «Las reformas estatutarias y sus límites», en Cuadernos de Derecho Público, núm. 21, 2004, p. 111. 28 Sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía: anotaciones de un oyente ta fiebre constituyente, preocupada de expresar, sin contención verbal, los tópicos del nacionalismo catalán además de una serie de propósitos compartibles, pero que a primera vista exceden por su alcance del lugar elegido para su invocación. Por el valor interpretativo que tiene esta pieza del texto propuesto, acaso hubiera sido más pertinente darle más sobriedad y consistencia jurídica. Pero la señalización de la senda constitucional no debe haber sido tarea fácil, para los servicios jurídicos del Parlamento catalán. Los tiempos que corren no son los más adecuados para aceptar la distinción de campos que supone el aforismo según el cual «pregunta el que puede, responde el que sabe» (22). La práctica actual indica que una vez tomadas las decisiones políticas, se acude a la autoridad de los expertos para que traten de justificar, en términos jurídicos, las posiciones alcanzadas, aceptándose o no las respuestas de los órganos consultivos y los dictámenes de los supuestos expertos en función de los propios intereses políticos. Llama también la atención que el legislador estatuyente haya sentido la necesidad de definir ontológicamente a Cataluña y a España en clave nacional, sin preocuparle demasiado cuál pudiera ser el impacto de la organización propuesta para la primera en el funcionamiento de la segunda. La perspectiva adoptada respecto a la estructura general del Estado compuesto de las Autonomías parece débil, o ha sido tan oblicua la preocupación de la parte por el todo que apenas si se deja notar. Si se sabe que en presencia de posiciones contrarias sólo mediante acuerdo o pacto cabe llegar a resultados aceptables, conviene clarificar cuanto antes las respectivas posiciones. El método de elaboración del proyecto en cuestión no ha sido ejemplar, y en este sentido la responsabilidad de las fuerzas políticas resulta clamorosa. Una vez más la deferencia hacia el valor del pluralismo parece sesgada, en la medida que no se proyecta con la misma intensidad «ad intra» con los conciudadanos constituidos como tales por los derechos, deberes y libertades fijados en la Constitución, que «ad extra» con los otros pueblos de España (23). De la invitación a discutir que hacen FERRERES y RAMONEDA (24) comparto la estridencia que les resulta de la incidencia estatutaria (art. 41.5) en el tema del aborto, o en el carácter laico de las escuelas de titularidad pública (art. 21.2), o del mandato 22. Cfr. R. DOMINGO, «Álvaro D’Ors. Una aproximación a su obra», Thomson-Aranzadi, 2005, p. 36. 23. Cfr. el artículo de Joseba ARREGI «Riesgos y oportunidades», en el diario EL PAÍS del 3 de octubre de 2005. 24. Cfr. su trabajo en el diario antes citado del pasado 7 de octubre, donde recuerdan a los políticos despistados que el papel que cumple el Estatuto de Autonomía en nuestro sistema no tiene nada que ver con el que es propio de una Constitución estatal en un sistema federal. A su juicio, que comparto, el Estatuto también se excede cuando regula materias que están reservadas a las correspondientes leyes orgánicas, maniatando al futuro legislador estatal. No me extraña tampoco que les sorprenda el uso que hace el Estatuto de una técnica legislativa tan anómala como es la de diferir la eficacia de algunas de sus disposiciones hasta que el legislador estatal acepte el reenvío estatutario, modificando libremente las correspondientes leyes orgánicas. 29 I I José Luis Cascajo Castro al legislador electoral catalán (art. 56.3) sobre criterios de paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales. Como dicen los promotores de la discusión «es difícil entender en qué sentido se logra incrementar el autogobierno de Cataluña cuando se establecen normas estatutarias como éstas, que petrifican el ordenamiento jurídico e impiden que la vida democrática catalana discurra con normalidad en el futuro». Ya hay demasiados documentos que contienen declaraciones de derechos como para que creamos, como se ha dicho, que «los Estatutos pueden realizar una importante labor de puente hacia futuras reformas constitucionales» (F. BALAGUER). Y en este orden de cosas, qué sentido tiene establecer una especie de recurso de amparo «autonómico» ante un Consejo de Garantías Estatutarias, que no podrá ser el garante último de los derechos estatutarios, y más aún cuando a la vista de la experiencia transcurrida se está elaborando la reforma de la jurisdicción constitucional. Me sumo decididamente a la invitación antes propuesta cuando escriben que «los ciudadanos nos merecemos un debate más serio, centrado en las cuestiones que son propias de un Estatuto de Autonomía, sin generar falsas expectativas acerca de las transformaciones que es posible introducir a través de una reforma estatutaria. No hay que convertir un Estatuto en lo que, en buena técnica jurídica, no puede ser». No parece haber congruencia entre un propósito de reforma estatutaria en blanco y abierta incluso a campos que aunque cuenten con consenso no parecen prudentes, con otra reforma constitucional circunscrita a unos delimitados aspectos. Pero no se trata de una mera cuestión de técnica jurídica sobre la puesta en práctica de la reforma de dos textos jurídicos de distinto rango y contenido, sino de la persistente dificultad de precisar ese «idem sentire» que está en la base de nuestro silenciado principio unitario, columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. La cuestión, como es fácil advertir, debe quedar abierta por su propia naturaleza, puesto que en el fondo no es sino un proceso histórico de distribución del poder político entre fuerzas de distinto signo, donde cualquier cambio significativo requiere de acuerdo o pacto. De manera que se hace necesario buscar en cada etapa un punto de equilibrio para dar satisfacción a las pulsiones políticas de un sistema que depende también de otras variables como el sistema de partidos, la fuerza electoral de los partidos nacionalistas, las coaliciones de gobierno y no en último lugar el poder económico y financiero que quiere ser gestionado desde cada territorio. Si dejamos las anotaciones de la crónica política y nos fijamos en el trabajo académico que se está ocupando de tan palpitante asunto, la primera observación que se le ocurre a este oyente es que, a falta de un debate de ideas sobre los principios estructurales de nuestra constitución territorial, la batalla doctrinal se ciñe a una invocación maniquea de la jurisprudencia constitucional, convertida en una especie de «deus ex machina» de las soluciones propugnadas, y en sujeto a la vez que objeto de la última palabra sobre la reforma. Antes había que aprender de la legión de glosadores que comentaban las distintas lecturas hechas sobre qué era lo básico a dispo30 Sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía: anotaciones de un oyente sición del legislador estatal, y ahora habrá que familiarizarse con el modo autonómico de delimitar funcional y material ese mismo campo (25). No se trata de que no haya ningún argumento dogmático de peso que impida a los Estatutos de Autonomía realizar la función de delimitar las competencias, incluso con ventaja sobre la realizada por el legislador estatal, sino de no dar por buena la subrogación que supone colocar al legislador de una parte en la posición del legislador del todo, o sea del órgano encargado de definir el interés general. Además poco funcional resultaría una distribución de competencias fruto de diecisiete formas estatutarias de delimitación (26). Ya sabíamos antes de la propuesta catalana que el sistema admitía diferencias, y que el grado de diversidad venía limitado por el funcionamiento eficaz y solidario del Estado. Se da también por sentado que la concreción y por tanto la fijación del punto de equilibrio entre diversidad y uniformidad corresponde al proceso político. La sorpresa estriba en la magnitud jurídica de la demanda política que persigue el nuevo Estatuto, hoy por hoy claramente desorbitada. La técnica jurídica puesta al servicio de esta nueva cota de autogobierno es otra cuestión. Como ha sido dicho, está claro que no se puede incluir en la esfera o categoría de la ordenación institucional básica cualquier materia por ocurrencia o capricho del legislador estatuyente. Dada la peculiar rigidez de la norma estatutaria no cabe incluir en ella materias que supongan una limitación de las competencias constitucionales atribuidas al legislador no estatutario, sea éste estatal o autonómico (27). Es de sobra sabido que el principio dispositivo encuentra límites constitucionales en el propio principio de competencia, que obliga a respetar el campo de acción de otras fuentes del derecho. Una de las nuevas técnicas que establece el Estatuto es la interpretación, de forma negativa, de lo que debe entenderse por «bases» y «desarrollo» (28), pero parece ló- 25. V. por todos C. VIVER I PI-SUNYER, en la obra colectiva La reforma de los estatutos de autonomía, con especial referencia al caso de Cataluña. CEPC, Madrid, 2005, p. 20. 26. El propio autor citado en la nota anterior se pregunta: «¿es razonable que los 17 Estatutos definan el alcance de las competencias estatales de forma potencialmente distintas? ¿No es jurídicamente absurdo admitir que las competencias estatales tengan 17 concreciones distintas?... de la premisa de que no es inconstitucional que los Estatutos precisen el alcance material y funcional de las competencias estatales, influyendo indirectamente en el alcance de las competencias estatales, no se sigue como conclusión necesaria que el resultado sea el de 17 concreciones distintas... para mí está claro que el sistema no admite 17 concreciones distintas... de ahí tampoco se sigue que el sistema deba ser exactamente el opuesto». V. también el trabajo de F. BALAGUER en la obra colectiva citada donde, entre otras cosas, dice que «asegurar una igualdad básica es una necesidad estructural del Estado Autonómico», o más adelante que «El riesgo de la desigualdad y la dispersión competencial se acrecienta en la medida en que las propuestas que realice cada Comunidad Autónoma se basen en el mismo método que se propugna para Cataluña», pp. 44 y 45. 27. Cfr. L. LÓPEZ GUERRA, «La función constitucional y el contenido del Estatuto de Autonomía», en la obra colectiva Estudios sobre la Reforma del Estatuto, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2004, p. 35. 28. Ob. ult. cit., p. 40. 31 I I José Luis Cascajo Castro gico admitir que esta técnica hermenéutica deba estar sujeta a los propios límites que se derivan de la misma naturaleza y características formales de la norma estatutaria. Se desnaturalizaría también al Estatuto si se le considerara como una ley de transferencias a las comunidades autónomas, del tipo contemplado en el art. 150.2 de la CE, o como una ley de bases, delimitadora de qué aspectos son básicos y cuáles corresponden a la labor de desarrollo de la comunidad autónoma (LÓPEZ GUERRA) (29). Lo que en todo caso parece comúnmente admitido es que la idea de competencia descansa sobre dos elementos, a saber, el ámbito material y las funciones públicas que sobre él mismo pueden ejercerse, y que por tanto la competencia autonómica resulta de claras previsiones estatutarias y no de vagas fórmulas singularizadoras que no se manifiesten sobre ambos elementos (SÁIZ ARNÁIZ). Se postula también por parte de autorizada doctrina que uno de los objetivos de cualquier reforma estatutaria debe ser incrementar la integración, que ha llegado la hora de la participación, entiendo por tal la capacidad de influir en los ámbitos en que se adopten decisiones que nos afectan a todos (SOLOZÁBAL). Pero me temo que esta idea no pasa de ser sino la manifestación de una buena intención. No creo que los redactores del nuevo proyecto de estatuto catalán hayan pensado que «el incremento de la autonomía llega no a través de la reclamación de nuevos espacios de actuación, sino de las oportunidades de participación en lo común» (30). A lo mejor expreso un indebido juicio de intenciones, pero le hubiéramos agradecido una más inclusiva y amplia visión del conjunto del Estado Autonómico. 29. «...la determinación por el Estatuto de Autonomía de la competencia autonómica para ejercer determinadas funciones en alguna materia sobre la que la Constitución atribuye al Estado competencias de fijación de bases no podrá ser de tal naturaleza que excluya la acción del Estado en esa materia, o su capacidad para fijar una normativa uniforme. De la misma forma que constituiría un fraude constitucional que una normativa básica estatal agotara totalmente la normación sobre una materia, privando a las comunidades autónomas de sus potestades de desarrollo, también lo sería que el Estatuto de Autonomía, al asumir competencias concretas en una materia cuyas bases se reservan al Estado, viniera a vaciar la potestad de éste para establecer las bases sobre esta materia», ob. ult. cit., p. 41. 30. 32 Cfr. J.J. SOLOZÁBAL, ob. cit., p. 124.