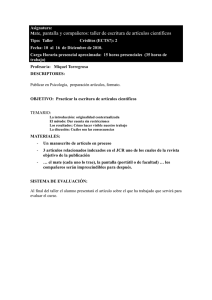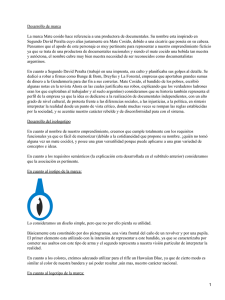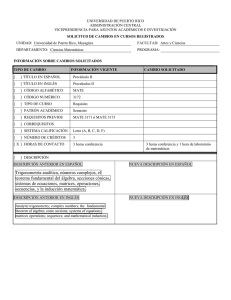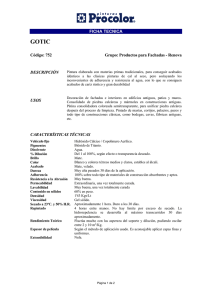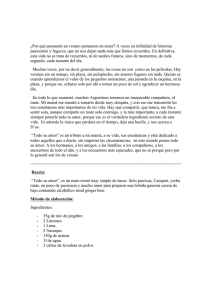Mate Cosido
Anuncio
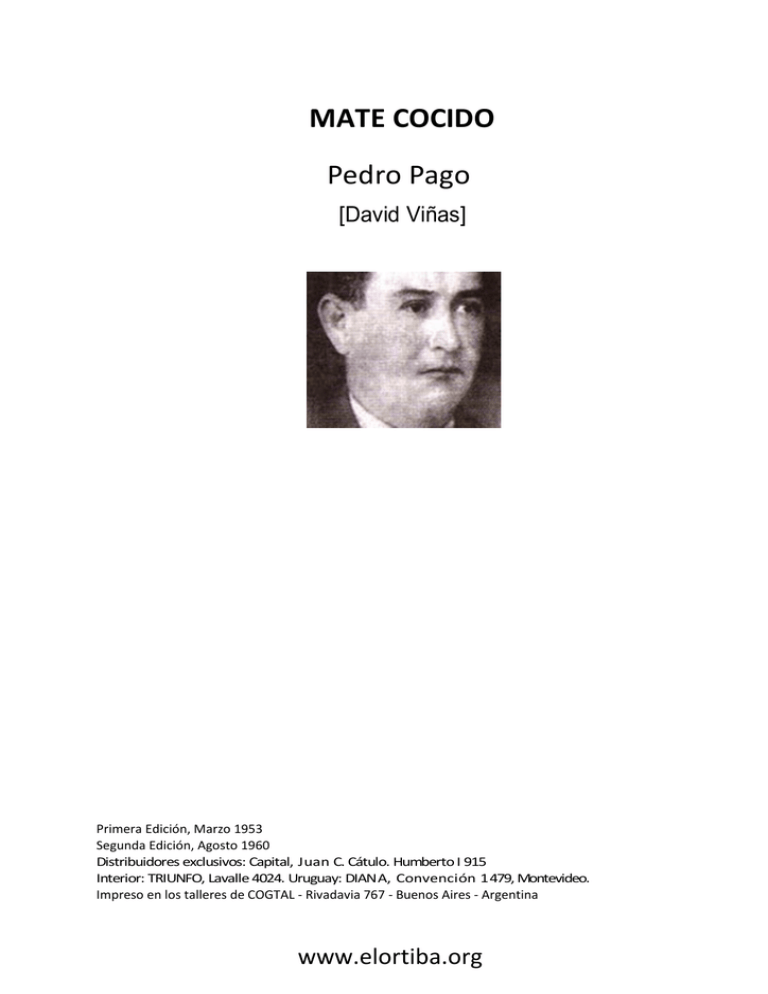
MATE COCIDO Pedro Pago [David Viñas] Primera Edición, Marzo 1953 Segunda Edición, Agosto 1960 Distribuidores exclusivos: Capital, Juan C. Cátulo. Humberto I 915 Interior: TRIUNFO, Lavalle 4024. Uruguay: DIANA, Convención 1479, Montevideo. Impreso en los talleres de COGTAL - Rivadavia 767 - Buenos Aires - Argentina www.elortiba.org Mate Cosido: un bandido entre la leyenda y el misterio ANALETTI (Clarín) Por RICARDO V. CANALETTI El tren se acercó a la estación de Villa Berthet, en el Chaco. No llevaba pasajeros comunes sino a gendarmes que estaban agazapados en los vagones, esperando, nerviosos. Mate Cosido no sabía que lo habían traicionado y que la Gendarmería le había tendido una trampa. El 22 de diciembre de 1939, su banda secuestró a Jacinto Berzón, encargado de una estancia. Le pidieron a su familia 50.000 pesos de rescate con estas instrucciones: el 7 de enero de 1940, antes de que el tren llegase a Villa Berthet, a una señal debían tirar el paquete con la plata por una ventanilla. El día fijado, Mate Cosido y "El Tata Miño", un compinche, hicieron la señal con una linterna y el tren redujo la marcha. Desde una ventanilla tiraron un paquete (tenía recortes de diarios) y ellos se acercaron. De pronto, una bengala iluminó el lugar. Mate Cosido quedó inmóvil con la 45 en la mano. Los gendarmes se incorporaron y tiraron con carabinas Mauser y pistolas Ballester Molina calibre 38 a todo lo que se movía. A la vez, descubrieron una ametralladora pesada Colt 7,65 que estaba tapada con una lona en un vagón bajo y sin techo. Un balazo dio en la mochila que llevaba el "Tata Miño" y se salvó. Pero el jefe sintió que le quemaba la cadera. Le habían dado y quedó expuesto justo enfrente de la ametralladora. Se escuchó un chasquido, y otro más, y otro más. El gendarme artillero se puso pálido. Tenía a Mate Cosido a su merced pero en el apuro se habían olvidado de quitarle el seguro a la ametralladora. Mate Cosido corrió por su vida. Gritos y más tiros. El enemigo público número uno del Chaco había escapado. Segundo David Peralta usó siete nombres falsos en su vida pero tenía un solo alias, Mate Cosido, a causa de una cicatriz oblicua sobre la frente, del lado derecho, de un centímetro. Eso dice en su prontuario de Gendarmería, que lleva el número uno. También, que medía 1,65, de pelo castaño, con una "calvicie frontal incipiente", de labios finos y orejas grandes. Los años en el monte chaqueño oscurecerían su piel, le harían perder dos dientes y lo enflaquecerían. Chaco recién sería provincia en 1951. En la década del 30 en ese territorio actuaba Gendarmería. Y lo que no dice aquella ficha es que la Gendarmería se estableció y organizó en el norte con el objetivo de atrapar a Peralta, una empresa impulsada por las firmas Bunge y Born, Dreyfus, La Forestal (el monopolio inglés del quebracho colorado) y los dueños de muchas estancias, a quienes robaba acusándolos de explotar al obrero. La Gendarmería no pudo cumplir con su misión. Aquella del tren de Villa Berthet fue la última vez que lo vieron. Hace 60 años, cuando escapó a la emboscada, Mate Cosido se convirtió en una leyenda —la del bandido benefactor— y también en un misterio —¿qué fue de él?— jamás resuelto. Peralta no era chaqueño. Nació en Monteros, Tucumán, en 1897. Tenía cinco hermanos. Al terminar la primaria trabajó en una imprenta. Es curioso que Peralta y Juan Bautista Vairoletto, el otro famoso bandido rural de aquellos años, tuvieran problemas con la autoridad por la misma causa. Peralta salía con una chica que también le interesaba a un policía. Vairoletto, en Santa Fe, cortejaba a una jovencita que le gustaba a un cabo. Los dos terminaron igual: se cuenta que les inventaron delitos para sacarlos del medio. Vairoletto mató al cabo y se dedicó al bandidaje; Mate Cosido empezó a robar de verdad. Ambos dejaron a sus familias y perdieron a sus novias. Vairoletto se fue a La Pampa y Mate Cosido al Chaco. A diferencia de Vairoletto, que asaltaba al voleo y según la ocasión, Peralta era calculador y planificaba con detalle los golpes con la información que le alcanzaban los peones, las prostitutas o algún policía corrupto. Su banda estaba formada por unos 15 hombres, entre ellos Pascual Miño, alias "El Tata Miño", Eusebio Zamacola, alias "El Vasco", Mauricio Herrera, alias "El Indio", Antonio Rosi, alias "El Calabrés", y Pedro Fitz, alias "El Alemancito". Con ellos asaltó trenes y empresas; también a viajantes, pagadores, productores. Se escondía en los montes chaqueños y en Santiago del Estero y Tucumán. En Córdoba tenía una casaquinta tipo fortaleza donde vivía su mujer, Ramona Romano, y su hijo, Ricardo Fernando. Su imagen en la prensa de Buenos Aires era la del bandido que protegía a los pobres. Incluso Peralta solía escribir a una revista porteña, Ahora, para desmentir los partes de Gendarmería y contar su versión de los asaltos. Decía que los verdaderos ladrones eran sus víctimas, que explotaban el suelo argentino y a los campesinos. El historiador Hugo Chumbita dice que Mate Cosido y Vairoletto se conocieron. Los presentaron amigos en común, anarquistas. ¿Dónde? En un prostíbulo porteño de Barracas, o en un templo masónico de la logia Hijos del Trabajo, de San Antonio 814, también de Barracas. Vairoletto estaba de paisano. Peralta, con traje negro. Dicen que simpatizaron, que acordaron operar en el Chaco contra La Forestal. Brindaron por "la anarquía y el reparto de tierras a los chacareros". El primer asalto conjunto fue en marzo de 1938. Robaron al gerente de Quebrachales Fusionados, subsidiaria de La Forestal. El siguiente golpe fue un desastre: los estaban esperando y en un tiroteo murió un civil. Vairoletto creyó que había un soplón entre los de Peralta y volvió al sur. Mate Cosido dio más golpes en 1938 y 1939 hasta que secuestró a Jacinto Berzón. Uno de sus hombres, Julio Centurión, que cuidaba al secuestrado, lo vendió. Dejó libre a Berzón y por sus informes la Gendarmería preparó la trampa del tren de Villa Berthet. La herida en la cadera que se llevó Mate Cosido en esa emboscada era muy seria. Escapó hacia Añatuya, en Santiago del Estero. Los gendarmes le siguieron la pista y hasta encontraron su bombacha de campo manchada con sangre. Durante un año vigilaron allí, en la casa de los padres en Tucumán y en la de su mujer en Córdoba. A mediados de 1940 se dijo que había muerto al infectarse la herida de la cadera; se dijo que se refugió en Córdoba; se dijo que la traición lo decidió a abandonar la delincuencia e irse a Paraguay, donde pasó el resto de su vida. Lo único cierto es que tenía 43 años y que nunca más se supo nada de él. MATE COCIDO Capítulo Uno EL ORIGEN DE UNA VIDA El 21 de octubre de 1918 Segundo David Peralta se encaminaba por la Avenida General San Martín de la ciudad de Tucumán hacia la imprenta "El Orden", donde trabajaba como obrero encuadernador. Quienes lo conocían lo sabían hombre correcto y cumplidor, entre ellos su patrón el cual le tenía confianza y simpatía. Peralta pertenecía a una familia humilde y vivía por aquella época junto con sus ancianos padres. Eran las tres de la tarde de ese caluroso 21 de octubre cuando la puerta del local se abrió para dar paso a un oficial de policía acompañado de un agente. Segundo David, desde el rincón donde se hallaba, vio que el representante de la ley conversaba con su patrón, haciendo señas hacia el lugar donde estaba la prensa, aludiéndolo evidentemente a él. –¡ Peralta! –llamó el dueño de la imprenta. –Voy, señor. El obrero dejó su labor y se dirigió hacia el escritorio sin poder disimular su nerviosidad. –¿Llamaba, señor? –Aquí el oficial viene a reclamar su presencia en la comisaría... según parece acusado de robo. El patrón era un hombre mayor y demostraba estar fuertemente impresionado. –¡No puede ser, señor, no puede ser! –fue lo único que atinó a exclamar Peralta. Entonces intervino el policía que había permanecido al margen del diálogo. –Tengo órdenes estrictas de conducirlo detenido a la seccional. Segundo David miró a uno y a otro. Parecía no comprender bien el significado de esas palabras. –¡No puede ser: yo soy totalmente inocente, señor! ¡Yo soy una persona de trabajo –repetía– totalmente inocente! –Me tiene que acompañar, Peralta –insistió el oficial– me tiene que acompañar y no ponga ningún inconveniente si quiere que las cosas vayan bien. El destino se le caía encima en una forma imprevista y trágica: sintió todo el dolor del hombre que es acusado de algo que desconoce, que lo hace sentir desligado de toda la realidad, que lo hace sentir extraño frente a los valores de bien y de mal. –Muy bien oficial –dijo Peralta cabizbajo– lo acompaño. El vigilante que había permanecido junto a la puerta de la imprenta, se le acercó y lo tomó del brazo conduciéndolo hacia la calle. Peralta caminaba arrastrando los pies, abatido ante ese terrible e inesperado golpe del destino. –Vamos, vamos –lo apremió el oficial. Pero al llegar a la puerta, inesperadamente se dio vuelta y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: –¡Soy inocente, patrón, sepa que soy inocente! El dueño de la imprenta lo vio alejarse así a Segundo David Peralta, obrero encuadernador en esa tarde tórrida del 21 de octubre de 1918 entre un oficial y un agente de policía acusado de robo. En ese entonces tenía Peralta escasamente 21 años. Era su primer encuentro con las "policías bravas" de esa época. Y a partir de ese momento se empezó a gestar en Segundo David Peralta el famoso "Mate Cocido" con que sería conocido con el andar del tiempo. 21 de octubre de 1918: era una tarde caliente de la primavera tucumana. Capítulo Dos LA PRIMERA CONDENA Mucho tiempo tuvo Segundo David Peralta para pensar en la justicia humana y en su triste destino mientras estuvo encerrado en la obscura cárcel de Tucumán: las horas se le hacían interminables y monótonas y terribles entre esas cuatro paredes; pudo contar muchas veces los siete fierros de la puerta de su celda; supo de memoria que ese cuartucho medía once pasos de largo –solamente once pasos– por ocho de ancho. Eso era lo que medía su cautiverio: once pasos de largo por ocho de ancho. Once por ocho. Once por ocho. Once por ocho. Esas dos medidas eran la medida de su vida, la medida de su tiempo que se deslizaba espantosamente igual durante todo el tiempo que estuvo ahí encerrado hasta que el Juez en lo Criminal doctor Carranza lo condenó a seis meses de cárcel acusado y convicto de robo. –¡Seis meses! –se repetía Peralta– ¡ seis meses! Ciento ochenta días con sus veinticuatro horas y sus minutos y sus segundos y sus once pasos por ocho; seis meses por un delito del que no sabía nada! –eso era lo que se repetía Peralta una y otra vez apoyado en los siete fierros de la puerta de su celda. Tuvo tiempo –sobrado tiempo– de conocer hasta el cansancio, hasta la locura, todos los detalles siempre repetidos de su celda. Solamente tenía 21 años y ya tenía que purgar una culpa que él aseguraba, y se repetía no haber cometido nunca. –¡Seis meses! ¡Seis meses! Esa fue su primera condena. La primera condena que sufrió Segundo David Peralta. Y en el fondo de su espíritu iba creciendo la sombra de "Mate Cocido" que había de reemplazar con el tiempo a Segundo David Peralta. Capítulo Tres SIGUE EL DESTINO Y los seis meses pasaron como todo pasa. Peralta fué puesto en libertad a comienzo del año 1919. Durante su prisión la Guerra Mundial número 1 había terminado en Europa. El no supo de eso. Pero sí supo que en el curso de ese año fue detenido tres veces acusado de robo. Esta vez le correspondió al doctor Sandoval condenarlo a nueve meses de prisión. ¡Nueve meses de prisión cuando recién tenía 22 años! –¡Nueve meses de prisión! –se repitió ahora hasta el cansancio Peralta y volvió a contar los once pasos por ocho de su celda. Durante nueve meses. Cuando salió en libertad, se trasladó a la ciudad de Córdoba para evitar ese terrible y duro destino que lo iba hundiendo en la desesperación. Poro las circunstancias quisieron que su vida se desarrollara de muy distinta forma: se le avisó que su anciana madre estaba enferma. Se trasladó nuevamente a Tucumán para estar junto a ella, en sus últimos momentos. Pero el destino se ensañaba con él. Su madre murió entre sus brazos y ése fue su único consuelo. Para olvidar el dolor producido por la pérdida de ese ser querido se fué nuevamente a Córdoba donde pensaba rehacer su vida ya tan maltrecha. Corría el año 1920 y Peralta se encontraba en Córdoba. Y allí fue donde marcó un verdadero "record" de detenciones: ¡12 detenciones en ese año! Y así sigue la interminable lista de detenciones y; encuentros con la policía: en Tucumán nuevamente es detenido, pero el Juez Saravia lo sobresee y sale en libertad el 26 de febrero de 1924. El tiempo va cumpliendo inexorablemente su marcha. 1925. Segundo David Peralta se encuentra en la provincia de Corrientes y es detenido el 3 de marzo. Y va a la cárcel. Ya es un veterano de esos lugares, de esos tristes lugares. Ya no se acuerda de contar los pasos que mide su celda porque ya sabe que todas son iguales, se encuentre en Tucumán, en Córdoba o en Corrientes. Y hasta el tiempo corre de una manera distinta para el ex-obrero encuadernador. Y nos encontramos en 1926. Peralta está preso desde el año anterior, pero el juez doctor Castro lo sobresee. Pero su destino trágico se impone nuevamente a las circunstancias y tres horas después de salir en libertad, nuevamente es detenido. ¡Tres horas apenas! El destino ha sido terrible y por momentos hasta tragicómico para con Segundo David Peralta; durante esos años corridos desde 1918 hasta 1926. Ocho años que han servido para convertir al humilde obrero encuadernador en el famoso "Mate Cocido" de la realidad y de la leyenda. Capítulo Cuatro MATE COCIDO EMPIEZA Gancedo. Una pequeña localidad chaqueña sobre la línea férrea que va de General Capdevila a Roversi, estación situada al NE de la provincia de Santiago del Estero. Un rancho semiderruído en las afueras de Gancedo. Tres hombres. Uno es alto, musculoso, casi atlético y está sentado debajo de un guaribay tomando unos mates. Se llama Zamacola y tiene una fama muy bien ganada de hombre guapo y pendenciero. El otro, está echado sobre un catre que hay debajo del alero, es un hombre de unos cuarenta años, de cara roja y patibularia Es famoso en toda esa región del Chaco: se le conoce con el nombre de "El calabrés" y tiene 50 entradas en la policía de tres provincias. Su verdadero nombre es Antonio Rossi y además de "El calabrés", tiene infinidad de alias. El tercero, está sentado en los ladrillos del corredor y se lo podría identificar por un ligero desviamiento de la cabeza sobre el hombro izquierdo. Allá por el año 1918 se lo conocía por el nombre de David Segundo Peralta y era obrero encuadernador. Ahora es "Mate Cocido" por el color de sus ojos. Y su futura fama se va a poner en juego esa misma tarde. –¿Así que esta noche tenemos baile de nuevo? –pregunta el que está debajo del aguaribay. –Así es. Zamacola. Así –dice el que está echado en el catre– esta noche tenemos baile y asado con cuero. –¿Y un poco de vinito, eh, Calabrés? –¡Mucho vinito, Zamacola, mucho vinito! –¿Y no habrá alguna chinita? – pregunta Zamacola dejando a un lado el mate. –¡Muchas chinitas, Zamacola, muchas chinitas! Los dos se rieron un largo rato pensando en lo que se iban a divertir esa noche en Gancedo como lo venían haciendo desde quince días atrás con la plata de "El calabrés". Esa era la vida alegre y regalada que venían haciendo sin ocuparse ni de policía ni de nada. La cosa era divertirse. Y divertirse mucho. –¡Así es lindo pasar la vida! –dijo Zamacola bostezando con los brazos muy abiertos. – ¿Así que es lindo pasarse la vida así ¿eh? –intervino el que estaba sentado en los ladrillos del corredor–, ¿así que todo el tiempo se nos va a pasar así yendo y viniendo a Gancedo y exponiéndonos a caer en manos de la policía? "El calabrés" se incorporó en su catre. Zamacola miró un largo rato al que había hablado. Por fin dijo: –¿Así que tenes miedo, Peralta? El otro habló con una voz muy lenta, muy pausada, como si pensara mucho lo que tenía que decir: – Yo no le tengo miedo a la policía –dijo– ni a nadie. ¿Oíste bien, Zamacola? Ni a nadie. Hubo un largo silencio: las moscas zumbaban baja el sol brillando como chispas verdes. – Y esta noche nos vamos, se acabaron las farras –dijo Segundo David Peralta que ya era Mate Cocido. Que ya era el jefe. El jefe indiscutido. Mate Cocido había empezado a mandar. Capítulo Cinco LA MUERTE DE "EL CALABRÉS" Tenían planeado el primer golpe en la localidad de Charata, al norte de General Capdevila. Se trataba de asaltar la casa de un matrimonio que según se había sabido tenía una suma de dinero escondida proveniente de una herencia recibida. La casa de éste matrimonio quedaba en las afueras del pueblo. Los tres: Zamacola. "El calabrés" y Mate Cocido se metieron en la espesura de un cañaveral que quedaba detrás de la casa para esperar la noche. Las sombras de la noche se iban alargando sobre el cañaveral; apenas se veía el contorno de la casa del otro lado de un tapial. –¿Es la hora ya? –preguntó Zamacola en voz muy baja. –Esperamos un rato más a que se sienten a comer –dijo Mate Cocido. El calabrés estaba arrodillado ahí nomás esperando las órdenes del que se había erigido en jefe indiscutido. Un perro ladró en el fondo del campo. Era una noche sin luna. –¿Vamos? –volvió a preguntar Zamacola. Mate Cocido los miró a sus dos compinches. Habló lentamente: –No quiero violencia. ¿Entendido? –Sí, sí –dijeron los otros dos. –Bueno, vamos: ustedes por detrás mío para cuidarme la espalda. Por la ventana vieron al matrimonio comiendo en la cocina de la casa. Los tres se dirigieron a la puerta, pero en ese preciso momento la mujer se levantó de la mesa y se dirigió a una de las habitaciones interiores. Esa circunstancia les pasó inadvertida cuando entraron a la cocina. –¡Arriba las manos! –ordenó Mate Cocido. El hombre, que era el único que en ese momento estaba en la cocina, se quedó con el tenedor a mitad de camino, con los ojos desmesurados de susto y de asombro. –No se asuste, termine de comer y mientras tanto nos dice dónde tiene guardado el dinero. –¿Y la mujer? –preguntó Zamacola dirigiéndose a su jefe. –Debe haber salido –dijo Mate Cocido–, ¿no es cierto, amigo? El hombre dijo que sí con la cabeza. Temblaba pensando en lo que iba a pasar cuando su mujer los oyera hablar en la cocina. El sabía perfectamente que su esposa era una mujer valiente y capas de tomar una decisión. También oyó los pasos de su mujer en la escalera. Solamente él los oyó. –Y ¿no nos dice dónde tiene la plata? –volvió a preguntar Mate Cocido. –Está muerto de miedo –dijo Zamacola con una sonrisa, y se acercó al pobre vecino de Charata que estaba más muerto que vivo. Le puso la mano en la espalda y lo sacudió: –¡Hable, amigo, déjese de pavadas! El Calabrés, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó al hombre que estaba sentado a la mesa frente a su inacabado plato de lentejas y chorizo y le dio una terrible cachetada. –¡Cuente, hombre, no tenemos tiempo que perder! –Tranquilo, Calabrés –ordenó Mate Cocido– ¡ya dije que no quería violencia! Y en ese preciso momento se asomó la mujer que había regresado del dormitorio. –¡Miserable! –gritó y disparó el arma. El tiro pegó contra la pared de enfrente, pero les dio tiempo a Zamacola y al jefe para salir corriendo al campo. El último en salir fue El Calabrés. Los tres se perdieron en la noche. Sonó otro disparo. Ese ¡craann! característico de los revólveres y de las armas cortas. Los tres hombres se habían metido en la obscuridad. Pero uno cayó. Cayó definitivamente después de sacudirse como si le pasara una corriente eléctrica; dos sacudones. Y quieto para siempre: era El Calabrés, cuyo verdadero nombre era Antono Rossi y cuya fama había pasado los límites de la gobernación del Chaco y de la provincia de Santiago del Estero. Zamacola y Mate Cocido se internaron en la selva que siempre habría de ser la guarida más segura en todo su famoso historial. Agitados por la corrida, se sentaron entre unos matorrales. –¡Resultó brava la mujer! –Así es, así es –comentó brevemente Mate Cocido con su tono imperturbable. –Sonó El Calabrés ¿eh? –Así es. Pero es algo que no tiene que volver a ocurrir. Que no volverá a ocurrir. –Mate Cocido pensaba en la manera de evitar encontrarse con cosas inesperadas. –¿Qué te parece si nos dedicamos a asaltar al primero que pase? –No; eso no nos conviene, Zamacola. Nosotros tenemos que ir a lo seguro y a lo grande. Nada de pichinchitas. A lo grande, Zamacola. Capítulo Seis LOS PRIMEROS TANTEOS El 12 de mayo de 1934 Zamacola y Mate Cocido resolvieron asaltar la casa de comercio de Isaías Jarats en la localidad de General Pineda. Los hechos ocurrieron así: los dos compañeros suponían que en el comercio de Jarats había una gran cantidad de dinero en depósito para pagos de compras de algodón. Esos eran los informes que tenían. Y como se verá distaban mucho de ser exactos. El comercio de Jarats quedaba en la calle principal de la localidad de General Pinedo, de ahí qué Mate Cocido dispuso toda suerte de precauciones a los efectos de no ser sorprendidos como en la oportunidad en que El Calabrés había muerto por la espalda en plena huida. Resolvieron que Mate Cocido entraría al negocio mientras Zamacola cuidaría la puerta haciendo de "campana" porque el asalto iba a efectuarse a la luz del día y ¡en la calle principal de General Pinedo! A las siete de la tarde, cuando Jarats se disponía a cerrar el negocio, apareció un personaje que se caracterizaba por tener la cabeza ladeada hacia la izquierda. Era un hombre que hablaba con lentitud: –Buenas tardes. –Buenas tardes. Mate Cocido se apoyó cómodamente en el mostrador y sacó su revólver: –Ante todo no se asuste, porque si hace lo que le mando, no le va a ocurrir absolutamente nada. Jarats miró el revólver negro que lo apuntaba y se pasó la mano por el cuello: –¿Qué... qué deseaba? –tartamudeó, –Me han informado que en la caja de hierro tiene guardada una rica cantidad de dinero –dijo el desconocido. –No... no. señor. Tengo nada más que unos pesos, –¿Unos pesos nada más? –el desconocido del revólver se sonreía con ironía. –Unos... unos seiscientos pesos. –¡Nada más que seiscientos pesos? –el revólver negro brillaba enorme sobre el borde del mostrador. –Sí... sí, señor; nada más. Es todo lo que tengo. El desconocido le ordenó que abriera la caja de hierro. Y efectivamente, en la caja sólo había seiscientos pesos atados con una gomita. Mate Cocido tomó el paquete y golpeó el mostrador: –¿Esto es todo, amigo? –Si... si quiere, puede mirar en los cajones del escritorio. –Le creo, le creo lo que me dice: pero para otra vez trate de tener algo más –dijo con una amarga sonrisa el desconocido del revólver. Se dio vuelta y se encaminó hacia la puerta. Desde allí volvió a repetir: –mis informes eran mejores, se lo aseguro; pero como usted me dice que no tiene nada más le tengo que creer. –¡Eh, jefe! ¿te crees que se puede estar ahí charlando de esa manera? –No te asustes, Zamacola, no te asustes: hay que ser correcto con la gente que es correcta –dijo Mate Cocido con una sonrisa. Se dirigió nuevamente al asustado Jarats y le aconsejó que no tratara de irritar porque si no, en la próxima oportunidad las cosas se iban a desarrollar de muy distinta manera. Zamacola y su jefe salieron caminando tranquilamente por la calle principal de la localidad de General Pinedo y en plena calle se pusieron a contar el dinero que resultó que en lugar de seiscientos eran seiscientos treinta. –Así es, Zamacola: esto es todo lo que tenía el tipo ese. Los dos se repartieron el dinero y siguieron caminando con toda tranquilidad por la calle principal. –Ese asunto de las noticias tenemos que tenerlo bien arreglado en el futuro –dijo Mate Cocido– tenemos que organizar nuestro sistema de información en una forma inobjetable. –¿Inobjetable? –preguntó Zamacola que no entendió el término. –Sí –explicó Mate Cocido– en una forma muy buena, bien organizada, para que no tengamos estas sorpresas. Con todo, y pese al deseo y a las palabras de Mate Cocido, en la siguiente intentona, fracasaron de la misma forma: por mala información. El auto venía a toda velocidad por el camino que une Charata con la localidad de Las Breñas, al sudoeste del Chaco. Era un Chevrolet, modelo 1933, pero llevaba una gran velocidad. A los costados del camino se extendía la impenetrable selva chaqueña, obscura y terrible en su silencio. –Ahí viene el auto –dijo Zamacola que estaba estirado a un costado de la banquina. –Córrete cien metros para adelante y tira un tiro cuando pase delante tuyo –le ordenó Mate Cocido. Zamacola se puso de pie y corrió a toda velocidad hacia adelante, tratando de alejarse los cien metros lo más rápidamente posible. Mate Cocido lo veía alejarse corriendo entre el alto yuyal, pero el auto corría a una velocidad mayor, y apenas Zamacola se había alejado unos treinta metros, ya lo tenía encima. –¡Salta –gritó Mate Cocido– salta y atácalo! –El también saltó al camino blandiendo su revólver negro. El auto estaba a unos metros. Era un coche rojo, brillante. –¡Alto, alto! –ordenó Zamacola, tirando un disparo al aire–. ¡Alto! El auto no frenó ni aminoró la marcha. Ya estaba encima de Mate Cocido. –¡¡Alto!! –ordenó, haciendo fuego entre las ruedas. Pero el auto se le echó encima y desde la parte de atrás le hicieron unos disparos que resonaron en la inmensidad de la selva virgen. Mate Cocido se tiró violentamente a la banquina lastimándose con unos cardos que crecían al borde del camino. Los tiros seguían resonando: ¡crann! ¡craann! –alguien disparaba con revólver. Era Zamacola que había hecho un perfecto cuerpo a tierra en medio del camino. Mate Cocido lo podía ver desde donde él estaba. Pero del auto que ya se alejaba en un recodo del camino hacia Punta del Cielo, tiraron unos tiros que sonaron de manera muy distinta. –¡Bajá del camino que están tirando con máuser! –ordenó Mate Cocido–, Zamacola seguía en medio del camino tirando inútilmente con su revólver corto: ¡craann! ¡craann! –¡Están tirando con máuser! – gritó nuevamente Mate Cocido: recién entonces vio que Zamacola se dejaba rodar de costado todo cubierto de tierra hacia la banquina del camino. Al rato, cuando el automóvil rojo desapareció definitivamente en el desierto camino hacia Punta del Cielo, Zamacola y Mate Cocido se pusieron de pie y se reunieron debajo de unos árboles que crecían en la costa del camino. Los dos estaban cubiertos de tierra y de sudor, dándoles un aspecto de terribles forajidos. –Pareces un asaltante –dijo Mate Cocido con su lenta voz y mostrando los dientes en una sonrisa amplia. –¿Todavía tenes ganas de reírte con todo lo que pasó! Mate Cocido golpeaba el suelo con una ramita que había recogido: –¿Querés que me ponga a llorar? –No –Zamacola estaba extrañado de la actitud de su jefe– pero casi nos liquidan. –Sí –admitió Mate Cocido– sobre todo a vos, Zamacola. –¿Y eso te hace tanta gracia? –No; todo lo contrario. Solamente pienso que nuestro sistema de informaciones falla terriblemente. Y, hasta que no tengamos un buen sistema de noticias, no vamos a poder hacer nada como la gente. –¿Y por qué no organizamos una banda? –sugirió Zamacola. Mate Cocido se golpeó las botas con su ramita y se echó hacia atrás como si se dispusiera a dormir una larga siesta. –Eso es lo que vengo pensando hace tiempo –dijo– desde la muerte de El calabrés. Pero ahora va a ser mejor que duerma un rato –y apoyó la cabeza en las raíces de un algarrobo–. Vos podes hacer lo mismo, Zamacola: te va a hacer bien dormir un rato después de este entrevero. Capítulo Siete SE FORMA LA BANDA El primero en integrar la banda fue un tal Bejarano, de origen correntino que tenía en su haber dos homicidios calificados y un intento de evasión de la cárcel de Resistencia, capital del Chaco. Bejarano era un tipo flaco y que siempre llevaba en un ángulo de la boca un pucho apagado. Por esa circunstancia algunos lo llamaban "Pucho", pero ese alias no era muy divulgado, porque el tal sujeto siempre que hablaba de sí mismo, decía: "–Si Bejarano hiciera tal cosa; si Bejarano hubiera hecho; si Bejarano hubiera dicho", y como se refería a sí mismo llamándose por su propio nombre, el alias de "Pucho" casi no era conocido. Otro integrante de la primitiva banda de Mate Cocido se lo conocía con el nombre de Indio Herrera: era un sujeto que se suponía había nacido en el Paraguay o en Misiones y tartamudeaba al hablar pronunciando las palabras en una forma gangosa y ¡cuando le preguntaba cómo se llamaba, decía: "–Me llamo el guindio Guerrera; el guindio Guerrera", y sacudía el lacio cabello que le caía sobre la frente. –¿ Así que te llamas el Indio Herrera ? –le preguntó Mate Cocido en la primera entrevista en que le ofreció formar parte de la banda. –Sí; el guindio Guerrera. Al tercer componente de la banda le decían el Pampita y era un muchachón que se había escapado de su casa en la localidad de Comandante Fontana en la gobernación de Formosa. Al principio lo tenían para lo que vulgarmente se llama "petizo de los mandados". "–Vení para aquí, Pampita; llévale esto al jefe, Pampita". Y el muchachón trataba por todos los medios de servir para algo. Estamos por lo tanto, en los comienzos del año 1935 y la primitiva banda de Mate Cocido está formada, por Zamacola, Bejarano, Indio Herrera y el Pampita. Era una noche, del mes de febrero de ese año cuando los cinco componentes de la banda acababan de comer un asado con cuero entre unos árboles y se habían echado a dormir mientras fumaban un cigarrillo. El cielo era muy claro, muy sereno, parecía que se podían contar las estrellas que apuntaban sobre toda la inmensidad de la selva chaqueña que se aplastaba silenciosamente sobre la tierra, como si también se hubiera dispuesto a dormir. Ya no se oían ni los ruidos de los pájaros ni la charla de los cinco hombres, Estamos a unos kilómetros de la localidad de Los Frontones, sobre la línea del ferrocarril, que une Río Muerto con Pampa del Infierno. El monte es bajo, más bien achaparrado, como si estuviera de acuerdo con los trágicos nombres de esas lejanas y solitarias localidades chaqueñas: Río Muerto, Pampa del Infierno. Siete hombres a las órdenes del oficial Villalba habían venido haciendo una batida por el monte, desde el pueblo principal de Presidente Roque Sáenz Peña hacia el oeste, siguiendo la línea del ferrocarril. Habían hecho el trecho comprendido entre Sáenz Peña y Los Frontones sin tener ninguna novedad. Los elementos policiales iban desplegados a los dos costados de la vía y el oficial iba montado en una zorra de mano que se deslizaba sobre las vías. Eran los últimos minutos de la tarde; todavía había una luz tenue sobre el campo. –¡Allá hay unos hombres, mi principal! –comunicó uno de los agentes. –¡Apaguen todas las linternas y ábranse a los costados de la vía! –ordenó el oficial. El mismo bajó dé la zorra que quedó sobre los rieles. El destacamento policial se abrió en abanico tratando de acercarse lentamente a ese claro del monte donde habían acampado esos sospechosos. Cuerpo a tierra se pudieron acercar hasta unos cincuenta metros; el oficial mantenía contacto con todos sus hombres desplegados en hilera de combate porque suponían –y con razón– que se iban a tener que enfrentar con aguerridos bandoleros, hechos a todos los vericuetos de la selva y a sus múltiples secretos y escondrijos. Desde el lugar en que se habían apostado el oficial Villalba podía distinguirse perfectamente el fuego de los cigarrillos de los hombres de Mate Cocido. Contó: eran cinco puntos rojos en la obscuridad. Hizo correr la voz de que cuando él hiciera un disparo luminoso, se debía abrir fuego. La orden fue terminante: –Recién cuando yo largue al aire una señal luminosa. Los componentes de la banda de Mate Cocido estaban muy lejos de suponer el peligro que los acechaba a unos metros escasos. Solamente pensaban en descansar fumando un cigarrillo. Después podrían dormir con toda calma a la sombra de esos árboles seculares, debajo de ese cielo tranquilo y despejado. Mate Cocido solamente era el único que oteaba el monte y la loma por donde corrían las vías del ferrocarril, como si presintiera con algo de felino el peligro que se cernía sobre sus hombres. Ahí cerca de sus pies ya roncaba Bejarano; Zamacola daba las últimas pitadas a su cigarrillo, el Indio Herrera y el Pampita dormían un poco más lejos. De pronto, sonó un disparo. No la bala luminosa, sino un disparo de revólver que se le había escapado a uno de los hombres del contingente policial. –¡Maldito sea! –dijo el oficial Villalba–, ¡maldito sea! –y ordenó rápidamente que sus hombres avanzaran disparando en círculo cerrado. –¡Metan bala!, ¡metan bala! –gritaba como desesperado por el fracaso de la primera parte de su plan–. ¡Metan bala! Lo revólveres repercutían con sus ecos en la selva silenciosa y obscura: ¡craann!, ¡ craann! Las tropas policiales cerraban su cerco en torno a las vías del tren. Era imposible que los bandoleros pudieran escapar de esa perfecta tenaza que se iba cerrando como un lento y terrible bostezo. –¡Metan bala!, ¡metan bala sin asco! –gritaba enardecido el oficial Villalba. Los hombres de Mate Cocido se iban replegando sobre la selva, medio dormidos, como asombrados de ese inesperado y furioso ataque que les caía como algo del cielo. Mate Cocido también guiaba a sus hombres. El también era un jefe. Un verdadero jefe que tenía que demostrar en esa espantosa emergencia toda su serenidad y su valor. –¡Al monte! –gritaba– ¡al monte!, ¡métanse en el monte que yo los cubro! –ordenaba mientras hacía carraspear su "recortado". Las balas silbaban con su ruidito característico de monstruosos y mortales moscardones: ¡yzuumm, yzuumm! Mate Cocido se agachaba unos minutos y disparaba su arma mientras hacía señas a sus hombres para que se internaran en el bosque, para que se perdieran en el monte en sus más obscuras e intrincadas sendas. –¡Al monte! –gritaba desesperadamente, con la misma energía que enfrente suyo ordenaba el oficial Villalba: –¡Metan bala; metan bala sin asco! Mate Cocido hacía fuego. Retrocedió unos metros zigzagueando entre unas matas. El monte estaba a unos veinte metros escasos. La parte más obscura del monte que era la que él buscaba desesperadamente. Pero mientras retrocedía, palpó con sus manos un cuerpo inerte manchado de sangre: –¡El Pampita! ¡Pobre muchacho! Y el Pampita estaba ahí tirado boca arriba, inerte, con los brazos en cruz debajo del cielo sereno de esa noche chaqueña en los comienzos del año 1935. Pero el terrible destino de esa noche –a pesar de la muerte de El Pampita favoreció a Mate Cocido, porque Zamacola, una vez que estuvo cubierto de los tiros policiales, apuntó cuidadosamente con su cuarenta y cinco al que parecía –dentro de esas sombras que se iban espesando cada vez más– comandar la tropa policial que los atacaba. Y esa sombra era la del oficial Villalba, que con tanta valentía dirigía su pequeño pelotón en su ataque contra los bandoleros chaqueños. Un ¡áy! seco y doloroso marcó la herida. Había sido un duro impacto en medio del pecho que lo tiró entre un matorral. Uno de sus subalternos se le acercó presurosamente arrastrándose como una serpiente, bien pegado a la tierra. – ¿Le pasó algo, mi principal? Apenas podía hablar el oficial Villalba: –Sí; me han herido en el pecho –dijo en medio de un estertor– creo que ha de ser una herida mortal –apretaba los dientes después de cada palabra – ordene reunión sobre las vías –respiraba dificultosamente– porque no vamos a poder perseguirlos. El subalterno sacó su silbato y dio tres largos pitidos. Los disparos se fueron espaciando primero y después desaparecieron totalmente. Se hizo un profundo silencio en medio del monte después de ese tiroteo. Era un silencio más evidente, como si se hubiera podido tocar como a una cosa espesa, sólida –¡Reunión sobre las vías! –ordenó el subalterno que se había hecho cargo del destacamento policial por ser el más antiguo. Los elementos policiales se fueron reuniendo lentamente en torno al cuerpo caído de su oficial. El oficial Villalba parecía herido de muerte, pero después de una convalecencia en Roque Sáenz Peña, se encontró en perfectas condiciones. No ocurrió lo mismo con el cuerpo de El Pampita, porque a la mañana siguiente fue enterrado por sus compinches. El Indio Herrera se encargó de cavar una tumba a la sombra de un ñandubay. El sol caía duramente sobre ese seco rectángulo de tierra que se iba abriendo para dar cabida a ese muchacho formoseño que había servido de "petizo de los mandados" de la primitiva banda de Mate Cocido. Mate Cocido, mientras hacía una rústica cruz con dos palos, pensaba en un nuevo atraso que estaba proyectando la noche anterior cuando fueron atacados de improviso por la patrulla policial. Pensaba en una noticia que había recibido de sus fuentes de información, la cual había empezado a organizar entre los paisanos que le debían favores o "gauchadas". Mate Cocido pensaba en la forma más segura de atacar al pagador de la firma Bunge & Born que en esa época compraba las cosechas de algodón en la antigua gobernación del Chaco. También pensaba en algo que creía era una necesidad fundamental y que iba a poner en práctica después de cada atraco: la dispersión de la banda a los efectos de que ninguno de sus ex componentes pudiera conocer nada más que uno o dos de los refugios que él tenía. Capítulo Ocho EL ASALTO AL PAGADOR Estamos a 18 de junio de 1935 frente a la sucursal de Bunge & Born en la localidad de Pampa del Infierno, la estación siguiente a Los Frontones. Es una casa de bajos con dos ventanas sobre la calle y la puerta de entrada. Bejarano y el indio Herrera se tenían que situar en la puerta y Mate Cocido y Zamacola iban a entrar a las oficinas donde trabajaban cinco empleados. Mate Cocido sabía por sus informes que el pagador tenía que estar listo con 8.000 pesos en una cartera portafolio a las 15 horas dispuesto a ponerse en viaje con el auto que estaría estacionado junto a la vereda. Todo ocurrió como lo había previsto: el auto estaba ahí parado; los dos hombres designados se detuvieron junto a la puerta de entrada y Mate Cocido y Zamacola se metieron como quien entra a informarse de alguna cosa. –¡Buenas tardes todo el mundo y todo el mundo manos arriba! –ordenó tranquilamente Mate Cocido. Los empleados se quedaron boquiabiertos junto al largo mostrador de madera. El pagador venía de una habitación del fondo con la cartera llena de dinero. –¡Eh! ¡ Usted, el de la cartera, venga para aquí sin hacer escándalo! –ordenó el jefe de la banda. Zamacola se había apoyado junto a una de las ventanas atento a cualquier señal que le hicieran los que se habían quedado afuera. Los otros empleados miraron hacia el fondo del local: el pagador avanzaba abriendo y cerrando rápidamente los ojos. Un súbito parpadeo de nerviosidad lo dominaba. –¡No parpadee tanto, amigo, que aquí no va a pasar nada! –dijo sonriendo Mate Cocido y se apoyó sobre el mostrador con la misma tranquilidad que hubiera pedido una copa de vino y se dispusiera a tomársela. El pagador había depositado la cartera sobre el mostrador y esperaba una nueva orden de ese sujeto de cabeza ladeada sobre el hombro izquierdo que lo apuntaba con un negro revólver. –¿Cuánto tiene ahí dentro? –Ocho mil pesos en billetes de a cien y de cincuenta –contestó el pagador cerrando y abriendo los ojos a una velocidad mayor. –Déjese de parpadear, tanto, compañero, y cuente la plata que nos vamos a llevar –dijo Mate Cocido continuando con ese tono que le era característico. El pagador empezó a contar los billetes, pero antes requirió un mojador de goma, por la fuerza de la costumbre. –¡ A ver, pronto un mojador de goma para que el pagador pueda contar los billetes! –ordenó Mate Cocido dirigiéndose a uno de los empleados. Zamacola lo miraba asombrado desde su rincón junto a la ventana. El pensaba que era mucho más eficaz y más rápido pegarle un golpe al pagador, atar a todos los empleados y salir corriendo con el dinero. Mientras tanto el pagador contaba lentamente los billetes sobre el mostrador: –Trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos... Por un momento pareció que las cosas se iban a tornar trágicas cuando un agente de policía pasó de a caballo frente a las oficinas de Bunge & Born. Los dos hombres que estaban apostados en la vereda ocultaron sus armas entre las ropas dispuestos a sacarlas no bien el vigilante diera señales de detenerse y entrar a las oficinas. Adentro, el pagador seguía contando el dinero sobre el mostrador: –Ochocientos, novecientos, mil, mil cien– mojaba el dedo en el mojador de goma y lo hacía correr sobre la pila de billetes. Junto a la ventana, Zamacola miraba con ansiedad el paso del caballo del representante del orden. En ese preciso momento estaba frente a la ventana donde él estaba apoyado. Menos mal que los empleados que estaban del otro lado del mostrador no podían ver lo que pasaba en la calle, porque si no, alguno quizá se hubiera decidido a pegar un grito de alarma. El pagador seguía contando los billetes y seguía cerrando y abriendo los ojos con la velocidad de un cartel luminoso presa de una creciente nerviosidad a pesar de las palabras de tranquilidad que había dicho Mate Cocido. Pero el vigilante pasó por delante sin dar señales de bajar de su cabalgadura. Los minutos pasaban lentamente. Mate Cocido no perdía su inalterable tranquilidad. –Parece que no sabe contar muy bien el señor pagador –dijo con su lentitud característica. El pagador terminaba de contar. –Átalos a todos los empleados –ordenó el jefe de la banda– porque me parece que en este pueblo hay demasiada vigilancia. Zamacola rápidamente ató a los empleados que estaban del otro lado del mostrador y se quedó detrás del pagador empuñando su revólver. El todavía pensaba que hubiera sido mucho mejor y más rápido dormirlo de un golpe en la nuca. –¿Le doy un mazazo? –preguntó dirigiéndose al jefe. –No, Zamacola –dijo Mate Cocido mientras tomaba la cartera con el dinero contado y ordenado– es mejor tratar bien a la gente. La gente es agradecida, ¿No es cierto, señor pagador? El hombre seguía presa de la nerviosidad, pero tuvo fuerza para contestar que sí moviendo la cabeza. – Buenas tardes, entonces, a todos, y muchas gracias –saludó Mate Cocido mientras se dirigía hacia la puerta seguido muy de cerca por Zamacola que había maniatado al pagador y lo había metido debajo del mostrador, de manera que si alguien llegaba de la calle en ese preciso momento, encontraba el local completamente vacío, solitario. Los cuatro compinches caminaron por la calle y doblaron en la primera calle lateral, hasta llegar al auto que habían conseguido precisamente en esos días y que posteriormente dejaron en una de sus andanzas por las tierras chaqueñas en el mismo lugar de donde lo habían sacado. El auto marchaba a toda velocidad por el camino que corre paralelo a la vía del tren que va hacia Concepción del Bermejo. Iba traqueteando por los baches del camino. –Ocho mil dividido cuatro da dos mil para cada uno, ¿no es cierto? Bejarano que iba al volante dijo que sí con la cabeza. –¿Estamos de acuerdo? –volvió a preguntar el jefe mirando a cada uno de los componentes bien a la cara–. ¿No hay ninguno que esté disconforme? –No, no –dijeron todos. –Muy bien, entonces: dos mil para Herrera, dos mil para Zamacola, dos mil para Bejarano y dos mil para mí – dijo mientras iba repartiendo el dinero robado entre sus hombres. Siguieron un rato sin hablar. El monte impenetrable iba quedando a los costados del auto que marchaba a toda velocidad. –Ahora se baja Herrera –ordenó Mate Cocido. –¿Por qué, jefe? –preguntó el Indio dándose vuelta en su asiento. –Ahora baja Herrera –repitió Mate Cocido con los ojos brillantes. –Muy bien jefe –dijo Herrera al notar el color de los ojos de Mate Cocido. Su pregunta había estado de más y el Indio lo había entendido muy bien. El auto se detuvo en un recodo del camino y el Indio Herrera se despidió de sus compañeros. –¡Buena suerte! –¡Buena suerte! El auto arrancó de nuevo y el indio Herrera se quedó solo en medio del camino con sus dos mil pesos bien contados. Al rato, dijo de nuevo Mate Cocido. –Ahora Zamacola va a tomar la dirección y Bejarano se baja –ordenó. Bejarano no preguntó cuál era la razón de esa medida; se limitó a decir que sí con la cabeza y a frenar el coche. –¡Buena suerte! –¡Buena suerte! Ahora quedaron solamente en el auto Mate Cocido y Zamacola que manejaba. El auto arrancó velozmente dejando atrás al lugar donde había bajado Bejarano. Durante un largo rato permanecieron en silencio. Zamacola no aguantaba más las ganas de preguntarle a su jefe cuál había sido la razón de esa medida, que aparentemente los perjudicaba, en tanto se quedaban sin elementos para actuar en un golpe grande en el que se necesitaba por lo menos cinco hombres para poder actuar con toda comodidad y eficacia. El auto seguía corriendo por ese deficiente camino chaqueño cubierto de pozos y de baches que estremecían los ejes y hacían sacudir la capota. Zamacola no aguantó más: –Dígame, jefe.– ¿cuál es la razón de abandonar a los compañeros en esa forma? Mate Cocido hizo como si no hubiera entendido: –¿Qué forma? –Dejarlos en medio del camino con dos mil pesos. –Y bueno: ya se les ha pagado ampliamente los servicios prestados. –Pero es gente a la que vamos a necesitar –dijo Zamacola mirando hacia el espejito del coche donde lo veía reflejado a Mate Cocido. –A esa gente no la vamos a necesitar más, Zamacola, porque ellos ya han hecho todo lo que sabían hacer. Ahora me molestarían en el sentido de que podrían delatar todos nuestros escondites. Ellos no conocen nada más que a uno o dos, pero nada más. Y esa fue la táctica que de ese día en adelante siempre practicó sistemáticamente Mate Cocido: utilizar a los hombres en uno o dos atracos, pero apartándolos de su banda no bien conocían más de dos de las guaridas que él tenía diseminadas en la inmensa selva chaqueña. En cuanto a Zamacola, lo conservó siempre a su lado, porque comprendía que era imprescindible tener un hombre de su valor personal que le fuera totalmente adicto y que conociera todas sus guaridas para cualquier cosa que pudiera ocurrir inesperadamente. Capítulo Nueve LA QUINTA DE CAMPO LARGO Campo Largo es un caserío que queda sobre la línea del ferrocarril que va de Aviaterai a Santiago del Estero pasando por Charata y Gancedo, lugares donde se desarrollaron los primeros capítulos de la azarosa vida de Mate Cocido. La calle principal de la localidad de Campo Largo se llama San Martín y al final, cuando ya no hay ninguna casa al borde de esta calle, nos encontramos con una quinta medio abandonada que pertenece a Mauricio Cejas, un antiguo amigo de Mate Cocido a quien conoce desde sus tristes andanzas por la provincia de Corrientes. Y en ese lugar fue donde después del atraco al pagador de Bunge & Born en Pampa del Infierno, se dedicaron a descansar y a disfrutar de los cuatro mil pesos que les habían tocado en total a Zamacola y al Jefe. Se pasaban el día comiendo y durmiendo y tomando mate. De vez en cuando se destapaba una botella de ginebra, y el licor corría sin descanso durante las largas horas muertas. Pero los acontecimientos determinaron inesperadamente que esas tardes tranquilas y de "dolce farniente" tuvieran un final trágico. Serían las nueve de la noche del 7 de setiembre de 1935 cuando se encontraban Mate Cocido y Zamacola durmiendo en una de las piezas del rancho principal de la quinta, cuando sintieron grandes gritos: –¡La policía, la policía! –gritaba el dueño de la quinta, Mauricio Cejas, mientras venía corriendo del lado de la tranquera. –¿Son muchos? –atinó a preguntar el jefe de la banda mientras metía la cabeza debajo de una canilla de agua fría para despejarse bien. Después, cuando supo que se trataba de una partida policial numerosa, requirió un par de revólveres que había dejado en la percha. –¡Vamos, Zamacola, vamos, arriba! –le ordenó a su compinche. Zamacola se levantó tan rápidamente como su jefe y empuñó su famoso revólver. –¿Por dónde vienen? –fue la pregunta de Mata Cocido en función de una posible fuga. El sabía que el único lugar por donde podían salir era por un cañadón que daba a los fondos de la quinta. –Por todos lados –fue la respuesta de Cejas–. Atacan por todos lados, jefe. En otra habitación del rancho dormían los dos hermanos Miranda que habían servido en alguna oportunidad para "trabajos" de menos cuantía. –¿Se levantaron los Miranda? –Sí, jefe –dijo Cejas–, pero ellos afirman que no hay manera de escaparse. En esos momentos sintieron una grandes voces que llegaban del lado de la tranquera: –¡Tienen un minuto para ir saliendo con los brazos en alto! Un largo silencio siguió a esa orden policial: Mate Cocido y Zamacola se miraron y ambos comprendieron que estaban dispuestos a entregar sus vidas pero a un alto precio. –¿Tenes bastantes balas? –Sí, jefe –dijo Zamacola. –¿Y usted qué hace, Cejas, se entrega? – Yo no me le animo a los tiros de la policía. –Nosotros dos tampoco peleamos –dijo uno de los Miranda que en ese momento se había asomado a la puerta del cuarto de Mate Cocido. –¿Así que se asustaron los valientes Miranda? – dijo Zamacola que tenía una vieja cuestión de hombría con los dos hermanos. –Eso habría que verlo –replicó el que estaba en la puerta. –¡Ahora no es momento de discutir pavadas! – gritó Mate Cocido–. El que quiere entregarse que se entregue, pero –ya Mate Cocido estaba tramando un plan de escapatoria– se van a entregar cuando yo les avise. –Está bien, jefe –dijo Cejas. –Está bien, jefe –admitió también Miranda. En ese momento se volvió a oír la voz que gritaba enfrente de la casa: –¡Ya ha pasado el minuto que les dimos de plazo para entregarse! Mate Cocido se asomó al corredor del rancho y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: –¡Nos entregamos! ¡Solamente estamos tratando de poner de pie a uno que está enfermo! –mientras decía eso le hacía señas a Zamacola para que fuera a buscar al otro de los Miranda–. ¡Ya nos entregamos! –volvió a gritar hacia la obscuridad. –¿Tenemos que avanzar hacia la tranquera, jefe? –Sí: vos anda avanzando con los brazos sobre la cabeza. El otro Miranda ya estaba con todo el grupo debajo del alero del rancho. –Cuando Cejas avance treinta metros, avanzas vos –ordenó Mate Cocido– y al ratito avanza tu hermano, ¿de acuerdo? –Sí, jefe –admitieron los tres hombres que no se decidían a hacer frente a las balas de la policía. –Vayan saliendo y que tengan buena suerte – dijo Mate Cocido a modo de saludo. Cuando solamente quedaron un poco atrasados él y Zamacola, éste le preguntó: –¿Y todavía les deseas que les vaya bien a esos porquerías muertos de miedo? –Sí: los cobardes siempre son buena gente, Zamacola. –¿Y los valientes? –Los valientes somos nosotros, Zamacolita viejo –dijo Mate Cocido y se metió en el cuarto seguido de su compañero. Los dos saltaron por la ventana de atrás y se metieron entre unos cañaverales que rodeaban el rancho por ese lado. Al fondo quedaba el cañadón por el que pensaban escapar. Mate Cocido sabía perfectamente que estaban rodeados, pero hasta que advirtieran su escapada y la de Zamacola, iban a tener unos preciosos minutos que serían los suficientes como para llegar hasta el cañadón. Sonó un disparo en la tranquila noche chaqueña. Un solo tiro. –¡Muy bueno! –dijo con voz baja Mate Cocido– ¡muy bueno! Ahora los que están cuidando el cañadón van a pensar que el jaleo se arma frente al rancho y van a abandonar la vigilancia. Por el lado del rancho que había quedado a sus espaldas empezaron a sonar los tiros anunciando que ellos dos se habían escapado. –¡Vamos, vamos, rápido! –ordenó Mate Cocido. Ya estaban en el borde del cañaveral. justo al comienzo del cañadón que pasaba por delante del camino en el que suponía que estaban apostados algunos representantes del orden. –¡Allí están! –señaló Mate Cocido– ¿los ves? –¿Dónde? –Zamacola no veía bien en la obscuridad. –Allá: sobre el camino. Efectivamente, sobre la loma del camino estaban apostados dos vigilantes que parecían dudar sobre lo que tenían que hacer al oír los disparos, pese a que la orden había sido que cuidaran muy especialmente esa zona del camino. Ellos no desobedecieron la consigna como era lógico, pero se adelantaron lo suficiente como para que Mate Cocido y Zamacola se pudieran meter por dentro de uno de los enormes caños por los que corría un arroyito que salía al otro lado del camino. Los dos se metieron ahí dentro y empezaron a caminar en dirección a la tenue claridad que se veía del otro lado. –¿Qué tal, Zamacolita? –preguntó Mate Cocido con la ironía que le era habitual en esos casos. –Allá deben estar desesperados –dijo como único comentario Zamacola. Sus palabras reseñaron por el eco del enorme caño de cemento. –¿Oíste? –¿Qué? El jefe se sonrió: –El eco, Zamacola. Los dos avanzaban con los pies metidos en un barro muy blando que se hundía a medida que caminaban. Ya sentían el fresco que venía del campo. –Si podemos cruzar hasta el monte, salimos bien de este entrevero. –Sí, sí; apúrate. Ya estaban de nuevo debajo del cielo sereno. Ahora los dos vigilantes habían quedado a sus espaldas. Era cuestión de correr un buen trecho. –Corramos, Zamacola. Los dos corrieron a todo lo que daban sus piernas quebrando las cañas de los matorrales que crecían al costado del camino. Por un momento pareció que los dos vigilantes iban a sentir el ruido que hacían al correr sobre las matas secas que se resquebrajaban, pero en esa oportunidad la suerte les fue favorable. Pero Mate Cocido había perdido a tres útiles elementos que se entregaron a la policía. –Son unos flojos esos tipos –comentó cuando estuvieron metidos en la espesura. Mate Cocido pareció reflexionar: –Sí, Zamacola, tenes razón, son unos flojos, pero ahora van a estar mucho más seguros que nosotros. –Sí –admitió Zamacola–, pero metido ahí dentro. –La libertad es peligrosa, Zamacolita –dijo Mate Cocido–. y éstas fueron sus últimas palabras, porque al rato se quedó dormido al pie de unos palos borrachos. Capítulo Diez EL GRAN GOLPE EN MACHAGAY Machagay es el punto más importante entre Presidente Roque Sáenz Peña y Presidente de la Plaza. Es una reducida población de unos dos mil habitantes en su mayoría gente que comercia con el algodón. Pequeñas casas, más bien pobres de aspecto, un par de calles de tierra y pedregullo, una sucursal del Banco, dos cafés y un baldío que pretende ser Plaza, componen lo más importante del ejido urbano. Mate Cocido en este asalto había tenido en cuenta los elementos que paulatinamente había ido perfeccionando desde el comienzo de su terrible carrera. Sus medios de información se habían hecho sobre todo entre gente que por una razón u otra le tenía miedo o le estaba agradecidos por favores que le hubiera hecho en alguna oportunidad. Otro factor fundamental en el planeamiento de todos sus atracos era el minucioso conocimiento del terreno: árboles, casas, caminos, bañados, ríos, disposición de las habitaciones, costumbres de los habitantes de la casa. Según es fama en la zona sud del Chaco, en una oportunidad, un desconocido que se había sentado a tomar unas copas en un bar de Haumonia, le preguntó con una lenta pronunciación al dueño del local si él tomaba mate todas las mañanas a las seis y media; y cuando el patrón del bar le contestó que sí a ese desconocido, éste le volvió a preguntar si por casualidad era con yerba Flor de Lis y el dueño del negocio tuvo que reconocer que así era en efecto, en medio de su asombro y el de las personas que escuchaban ese diálogo. Ese desconocido era Mate Cocido. Hasta tanto había llegado su conocimiento de los hombres ricos que vivían en las distintas localidades chaqueñas. Otro elemento indispensable en todos los atracos que llevó a cabo en su larga carrera delictuosa Mate Cocido era la precisión. Y la precisión fue el elemento más importante en el asalto que llevó a cabo el 6 de agosto de 1936 en las oficinas de la empresa Dreyfus en la localidad de Machagay. Mate Cocido tenía la noticia precisa de que había en caja para pagar una partida de algodón cuarenta y cinco mil pesos. Era una suma muy importante y por lo tanto había extremado los recursos para que ningún detalle fallara dentro de su minucioso plan. El problema más importante que se presentaba era la falta de hombres en ese momento. Eran ellos dos solamente. Mate Cocido y Zamacola. Y el hecho de que ellos dos solos se animaran a llevar a cabo ese asalto sabiendo perfectamente que en la oficina había diez empleados, revela bien a las claras que se trataba de dos hombres de una audacia que sobrepasaba los límites de lo común. Esos eran los elementos principales: dos asaltantes –diez empleados– cuarenta y cinco mil pesos y cinco minutos que era el tiempo máximo que debían utilizar para no tener ningún contratiempo. Los dos hombres entraron y caminaron hasta el medio del salón justo delante de la ventanilla de pagos. –¡Arriba las manos todo el mundo y nada de violencias! –¡Ese es Mate Cocido! –atinó a decir uno de los cajeros. –¡Lamento decirle que tiene razón! –dijo con su inalterable tono el jefe–. Y por lo mismo les ruego que no traten de provocar desórdenes, ¡Pongan sobre la mesa los cuarenta y cinco mil pesos que están en el tercer cajón de la caja de fierro sin chistar y aquí no va a pasar nada desagradable! El tesorero, que se veía directamente apuntado por él revólver negro de Mate Cocido y que estaba tan cerca de él que le podía sentir el aliento, obedeció rápidamente. Ya había pasado un minuto y medio desde el momento en que los dos asaltantes habían penetrado en el local de Dreyfus y Cía. El tesorero estaba colocando el dinero sobre una mesita baja. El auto los estaba esperando en la puerta con el motor en marcha, pero no había nadie al volante. Zamacola dirigió una mirada circular a todos los hombres que con sus guardapolvos blancos estaban allí con los brazos levantados. Lentamente se fue dirigiendo hacia la puerta. Eran tres minutos desde que ellos habían entrado. –¡Quieto aquel chico del fondo! –gritó con voz tonante Mate Cocido. En realidad no se había movido nadie, pero es una forma de tener dominados bajo el miedo a todos esos hombres. Después se dio vuelta y le ordenó a Zamacola que ya estaba junto a la puerta. – Deciles a los muchachos que estén tranquilos– era otra mentira perfectamente hábil y psicológica en tanto desorientaba a los empleados sobre la cantidad de gente que componían la banda. El dinero estaba listo. Mate Cocido agarró la valija y empezó a retroceder sin darse vuelta. Ya Zamacola estaba en el coche con la portezuela abierta y el pie sobre el acelerador. –¡Listo, viejo, métele! –ordenó Mate Cocido antes de haber saltado al coche. El coche se lanzó hacia adelante y él pegó un salto y después de tirar la valija con los cuarenta y cinco mil pesos al fonda del coche, se dispuso a llenar de balas toda la calle principal de la localidad de Machagay. –Apretá el acelerador. Zamacolita –ordenó– que si se dan cuenta de que no somos más que dos, va a haber jaleo. –No te preocupes, jefe, no te preocupes, que yo sé lo que es manejar – contestó Zamacola echado sobre el volante y cruzando las últimas casas del poblado como alma que lleva el diablo. Recién entonces vieron a los primeros empleados de Dreyfus que se asomaban a la calle y señalaban hacia el lugar por donde el coche había escapado dejando una estela de tierra. –Salió limpio –comentó Zamacola. –Limpio, muy limpio –comentó simplemente Mate Cocido. El auto huía a toda velocidad hacia el lado de El Aguará, una pequeña e insignificante localidad al sur de Machagay. Eran las seis y diez de la tarde del 6 de agosto dé 1936. Y Mate Cocido llevaba ea la valija cuarenta y cinco mil pesos "aportados" por la empresa Dreyfus. Capítulo Once LA ERA DE LOS SECUESTROS La era de los secuestros acontece al mismo tiempo que una circunstancia que nunca había estado dentro de los planes de Mate Cocido. Su fama se ha hecho tan grande que –cosa curiosa– ha suscitado imitadores, que traían aparejado como consecuencia, que muchos atracos y asaltos que no había cometido Mate Cocido, se los atribuían gratuitamente. Dos fueron las bandas que lo imitaron más asiduamente a Mate Cocido en su carrera de fechorías: una, la de Greco, fue la más importante y la que durante mucho tiempo "trabajó" en la misma zona del sud y centro del Chaco, en los departamentos de Tapenaga, Campo del Cielo, Naalpi y Martínez de Hoz. Y debido a esa superposición en las regiones donde desarrollaban "sus actividades", es que en muchos casos, se produjeran confusiones. Así, a comienzos de 1937, Mate Cocido se encontraba en la localidad de Charada leyendo unos diarios para enterarse de las últimas noticias, pues habían andado con Zamacola por la selva huyendo de la policía. –Zamacola –preguntó– ¿nosotros asaltamos a un tipo llamado Lavié en Enrique Urien? Zamacola se puso a pensar, pero al rato negó con la cabeza. –No, jefe; nosotros nunca anduvimos por Urien, solamente estuvimos en Villa Angela. –Es gracioso que nosotros nunca hayamos estado ahí, porque según el diario asaltamos a un tipo llamado Lavié en Urien. –Esos tipos del diario están mejor informados que nosotros –dijo Zamacola. –Puede ser un inconveniente para nuestro trabajo –reflexionó Mate Cocido– un serio inconveniente. – Mejor nos vamos más al Norte, jefe, ¿eh? – Es una idea esa, es una idea –comentó apenas Mate Cocido. Pero él tenía otra que posteriormente puso en práctica. Y no fue precisamente eliminar a las bandas que lo imitaban, sino simplemente hacerlos entrar en su propia banda y de esa manera "tranquila", de hecho se evitaba toda posible competencia. La otra banda que lo "imitaba" a Mate Cocido era la de Benigno Purailly que tuvo un largo historial en los alrededores de la capital del Chaco, en todo el departamento de Resistencia. La banda de Purailly durante mucho tiempo tuvo su cuartel principal en los alrededores de Laguna Limpia y de Laguna Brava. Esa es una región prácticamente intransitable debido a los amplios y terribles bañados que la cubren, sobre todo en las épocas en que el Río Paraná-Miní se desborda, formando charcos y lagunas en los que únicamente pueden entrar los baqueanos y las alimañas. Esta segunda banda "imitadora" fue totalmente deshecha por la policía, de manera que Mate Cocido no tuvo mayores dificultades. Después que el problema de estas dos bandas rivales fue eliminado por el año 1938, Mate Cocido y Zamacola se dispusieron a actuar en una forma distinta a la que lo habían venido haciendo. Y en lucrar de dedicarse a los asaltos a mano armada, resolvieron dedicarse a los secuestros, que según calculó el jefe, tenía que dar más resultado, de acuerdo a las noticias que él tenía sobre esos "asuntos" de la Capital Federal y de los Estados Unidos. Porque en esa misma época llegaron a su culminación las bandas de "secuestradores" que pedían grandes sumas de dinero para devolver al rehén: así tenemos los famosos casos del "baby" Lindbergh en los Estados Unidos cuyo secuestrador terminó sus días en la silla eléctrica, y en nuestro país, el famoso "caso" Ayerza, en que el rehén fue brutalmente muerto por los secuestradores. Pero esos planes violentos no estaban dentro de los planes ni del temperamento de Mate Cocido. El primer secuestro fue el que pasamos a contar a renglón seguido: El forcito de los esposos Garbarini marchaba en su característico traqueteo a la altura de la localidad de Laguna Blanca en el camino a Resistencia. El matrimonio iba sentado en el asiento delantero y la señora llevaba sobre sus rodillas a su hija de unos seis años. En realidad era la única que iba contenta y se divertía con el viaje, porque sus padres estaban preocupados con la situación de su charra. Esa era la razón por la que viajaban a la capital del antiguo territorio. –¿Falta mucho, Juan? –preguntó la señora de Garbarini. –Unas dos horas más o menos –la contestó el marido. –Porque estoy deseando llegar para bañar a la nena y meterla en la cama. No duerme bien desde ayer, Juan. –No te preocupes, Elsa. Ya llegamos. Así iba cambiando un lento y monótono diálogo el matrimonio, cuando de pronto en un recodo del camino, vieron saltar al medio de la calzada a un hombre más bien bajo que esgrimía una pistola negra calibre cuarenta y cinco. –¡Cuidado, Juan, que tiene revólver! –atinó a decir la señora de Garbarini pensando en el peligro que corría su hijita. –A éste lo aplasto – dijo su marido apretando el acelerador. –¡No, no, Juan, que puede tirar! El señor Garbarini hizo una mueca y fue frenando el auto lentamente hasta detenerlo ante ese hombre que estaba ahí parado y que todavía no había abierto la boca. –¿El señor Garbarini? –Un servidor –dijo con ironía el señor Garbarini. El hombre que lo estaba apuntando se sonreía y siguió el tono irónico que había empleado su interlocutor: –¿Tendría la gentileza de llevarme a mi y a un amigo hasta unos kilómetros antes de Resistencia sin hacer resistencia? El señor Garbarini estaba indignado con esa burla y ese juego de palabras que intensificaba su sensación de impotencia. Pero su mujer, más serena y más dueño de sí, la paso su mano sobre el brazo y habló de ella: –Si, pero ¿qué es lo que quiere de nosotros? –De eso hablaremos en el viaje –dijo tranquilamente Mate Cocido. –Muy bien. Suba. Mate Cocido le hizo una seña a Zamacola que se había quedado en el zanjón esperando cualquier tentativa de fuga por parte de Galbarini. –¿Quiénes son, mamá? –preguntaba la nena. – Unos señores que quieren que los llevemos –le contestó su madre tratando de que su hija no advirtiera el posible drama que se podía desarrollar en el auto si su marido se dejaba llevar por su temperamento arrebatado. El auto se puso en marcha y siguió rumbo a la localidad de Donovan. Ese era el lugar elegido por Mate Cocido para descender con el señor Garbarini y ordenar a la esposa que siguiera viaje hacia la capital del territorio en busca del rescate. Después de una media hora larga de traqueteo sobre la polvorienta carretera, Mate Cocido ordenó: –Aquí tiene que parar, señora. La señora de Garbarini obedeció sin chistar. El auto se detuvo junto a unos árboles. –Ahora, usted baja –volvió a ordenar Mate Cocido. Zamacola le dio un empujoncito en la espalda con su pistola a Garbarini que bajó lentamente del coche. Su mujer y su hijita habían quedado solas en el asiento delantero del auto. –¿Dónde va, papito! –A comprar unas cosas, nena. El señor Garbarini se dirigió a su mujer: –Lo único que me preocupa es la nena, Elsa. –No te hagas mala sangre: yo me encargo de todo, Juan. Mate Cocido que escuchaba desde el otro lado del auto, se dirigió a la señora de Garbarini: –Son veinte mil, señora. –Los tendrá. Pero le pido que no le hagan nada a mi marido que es muy nervioso. –Ya me di cuenta, señora. No se preocupe. Usted solamente ocúpese de conseguir el dinero. –¿Cómo hay que entregarlo? –Dentro de quince días se toma el tren en Sáenz Peña y se sienta del lado izquierdo yendo hacia Pampa del Infierno. Usted tiene que estar atenta a una línea de faroles. Cuando los vea, tire el paquete con el dinero y al día siguiente estará en compañía de su marido. –Muy bien. –Pero ¡nada de avisar a la policía! Porque si no, va a haber dificultades. –¿Entendido, señora? –Entendido, "señor". El tono de la señora de Garbarini no lo hirió a Mate Cosido. El sabía muy bien el papel que estaba jugando, así es que no esperaba ninguna clase de gentileza por parte de esa esposa dolorida y que tomaba con tanta dignidad tan terrible situación. –Ahora usted viene con nosotros –dijo Mate Cocido dirigiéndose a Garbarini cuando el forcito se perdió en una de las vueltas del camino rumbo a la capital del territorio. –¿Usted cree que su señora podrá conseguir ese dinero? –preguntó Zamacola. –Mi señora es capaz de cualquier cosa –contestó el señor Garbarini con un desafío en los ojos. Pero tuvo que deponer esa actitud de violencia ante el trato ejemplar que recibió de parte de sus secuestradores durante todo el tiempo que estuvo en su compañía en un rancho perdido en la inmensidad de la selva chaqueña. Estuvo en total apenas tres días preso, tanto fue el apuro que tuvo su mujer para juntar el dinero exigido para el rescate. El pago se cumplió tal como lo había proyectado Mate Cocido: la señora de Garbarini tomó el tren en la estación Roque Sáenz Peña con boleto hasta Pampa del Infierno. Durante todo el viaje que hizo de noche, fue mirando atentamente por la ventanilla, observando el obscuro monte y pensando en su marido de quien hacía tres días qué no sabía nada, y que pese a la opinión de sus parientes, no dio parte a la policía por temor a cualquier desmán o venganza de los secuestradores. También iba pensando en su hijita que había quedado con su familia en Resistencia y que constantemente le preguntaba por el padre ausente. Cualquier luz que aparecía la tenía alarmada y nerviosa, pero después de una larga hora de viaje y cuando ya creía no ver más esa línea de faroles, en un recodo que hacía el tren después de la estación de Concepción del Bermejo, distinguió perfectamente, a unos cien metros de las vías las luces indicadoras. Entonces abrió lentamente la ventanilla como para no llamar la atención de los pocos pasajeros que estaban dormitando en el vagón y tiró el paquete con los veinte mil pesos atado con un grueso piolín que envolvía los papeles de diarios que protegían los billetes de cien y de cincuenta. Después que tiró el paquete con el dinero, siguió mirando por la ventanilla para ver si distinguía a los hombres encargados de levantar el rescate. Y efectivamente, cuando el tren todavía no se había alejado ni cien metros del lugar, vio aparecer a dos hombres que saltaban y corrían entre los matorrales en dirección al terraplén del ferrocarril. Pero el tren siguió su marcha y las sombras esas se perdieron en la obscuridad de la noche. Solamente todavía se distinguía la línea de faroles que cortaba con una raya amarilla y brillante la negrura de las tinieblas. A los tres días, exactamente a los tres días, los esposos Garbarini se reunieron nuevamente. Lo primero que la señora le preguntó a su marido fue la manera cómo lo habían tratado. –Muy bien, Elsa –dijo Garbarini con una sonrisa– casi mejor que en casa. Su mujer lo abrazó con una amplia sonrisa: –¿Te daban muy bien de comer? –Pollo todos los días. –¿Y de dónde lo sacaban? –¡Ah! Eso sí que no lo podría decir. Esa fue la forma cordial en que se reunieron los esposos Garbarini, evidenciando que Mate Cocido, a pesar de su terrible fama, nunca tuvo que recurrir a la violencia aún en los momentos que por su características se hubiera podido esperar algo desagradable. Capítulo Doce EL SECUESTRO DE LA JOVEN El 20 de abril de 1939 la joven Gregoria Otero se dirigía a Sáenz Peña con su padre, a los efectos de liquidar un negocio en que él habría de ganar unos cincuenta mil pesos. Mate Cocido estaba al tanto de esas circunstancias y resolvió cortarles el camino en La Chiquita, estación intermedia entre Quitilipi y Sáenz Peña. El auto fue detenido, pero la sorpresa de Mate Cocido y de Zamacola fue enorme al ver la belleza de la joven chaqueña. –Usted se queda con nosotros –fue la orden de Mate Cocido. La joven los miraba en forma desafiante y trató de calmar a su padre que temblaba pensando en el destino que le podía caber a su hija en manos de esos facinerosos. –Si llegan a hacerle algo, les juro que me la pagarán –dijo el viejo Otero. –Usted no se preocupe por su hija, sino por los treinta mil pesos. Antes habían sido veinte mil, ahora eran treinta mil los que exigían los dos secuestradores. Cantidades muy elevadas si se piensa en la época de esos acontecimientos. El padre de la joven se quedó solo en el camino mientras miraba alejarse el automóvil donde iba la hija de veinte años y esos dos hombres maltrazados. Su única preocupación fue liquidar rápidamente ese negocio, a los efectos de contar con el dinero necesario para pagar el rescate exigido. La forma del pago debía hacerse de la misma manera que en el caso de los esposos Garbarini: tomar el tren y tirar el dinero donde viera la línea de faroles. Mientras tanto, en un rancho medio derruido que quedaba cerca del bañado La Dora, Zamacola y Mate Cocido establecieron su refugio. La muchacha no les dirigió la palabra durante todo el trayecto en auto y mantuvo su mutismo esa tarde y esperaba seguir imperturbablemente igual esa noche. Pero los acontecimientos se desarrollaron en muy distinta manera. La luna se había asomado sobre el rancho semidestruído del bañado La Dora. Zamacola le había llevado de comer en el único plato existente en todos esos contornos a la joven Otero. Ella había permanecido en la misma actitud agresiva y despreciativa. –¿No quiere comer nada más, señorita? Ella no lo miró; solamente dejó el plato a un costado de sus piernas. Zamacola no pudo menos de percibir el encanto y las formas de la joven que estaba sentada casi a sus pies. Dio media vuelta para retirarse de la habitación, pero la joven lo detuvo con una pregunta: –¿Aquí es donde tengo que dormir? –Sí; va a tener que dormir aquí. Yo me voy a encargar de conseguirle una manta. –¿Y los mosquitos? –Yo le voy a tapar la ventana con unos diarios. No se preocupe. Tan amable era el tono de Zamacola que la joven no pudo menos de mirarlo con cierta simpatía. El lo notó y adoptó una sonrisa como de agradecimiento. –¿Tiene mucho miedo, señorita? –No. –Es raro que no tenga miedo. –¿Y de quién voy a tener miedo, de usted? –No; de nosotros, no; pero de la soledad, de lo que le pueda pasar a su papá. –Mi padre se sabe cuidar muy bien, y por mí parte, yo he nacido en medio del monte. El diálogo pareció tomar cierto interés. –¿Así que usted es chaqueña y del medio del monte? –Así es. Zamacola quiso hacer una pequeña broma para aliviar el ambiente tenso: –Con razón es tan brava. –No sé qué me quiere decir con eso. –Sí –explicó Zamacola esbozando una sonrisa – usted es medio mala como los animalitos del monte. –¿Usted cree? El hielo evidentemente esta roto. –¿Así que tengo que dormir aquí obligatoriamente? –volvió a preguntar la joven. –Sí; el lugar es bastante malo. Pero esté segura de que nada ni nadie la va a molestar. –Se lo agradezco. Zamacola se retiró de la habitación con la sensación inefable de esa dulce presencia femenina. Pensó nuevamente en el tono de su voz, en lo que había visto de sus piernas, en el contorno de su cuerpo que se insinuaba debajo de su leve vestido. Zamacola sintió que la presencia de esa joven era una especie de oasis en su vida dura y terrible. Advirtió que más allá de sus aventuras y de las de su jefe Mate Cocido, existía todo un mundo que le era extraño, donde la presencia de una mujer podía dulcificar toda la vida. Zamacola aspiró el hondo perfume de esa noche chaqueña; después fue en busca de la manta y de los diarios que le había prometido a la joven. Cuando pasaba debajo del alero, oyó la voz de Mate Cocido que le gritaba: –¿Así que le estás preparando el nidito a la paloma? –Se trata de aliviarle su situación, jefe. –¿Y de cuándo a acá te has convertido en Hermana de Caridad? –No bromee, jefe. –Parece que algo le ha picado a Zamacola –comentó Mate Cocido como si estuviera hablando con otra persona. Zamacola le entregó la manta a la joven quien se había soltado su largo cabello que le caía suavemente sobre los hombros. Después, con unas tachuelas pegó los diarios en la ventana. –Ya está –dijo– ahora no va a tener mosquitos. –¿Y no habrá mirones? La joven lo observaba fijamente con sus ojos azules. Zamacola sintió su profunda mirada y la intención de sus palabras. –No; no habrá mirones. Se lo aseguro, señorita. –Buenas noches entonces. –Buenos noches, señorita. Mientras tanto, el padre de la joven había resuelto dar parte de las exigencias de los dos secuestradores Y toda la policía del territorio se había puesto en movimiento para dar con la pista de Zamacola y de Mate Cocido. Toda esa noche se la pasó Zamacola rondando delante de la ventana de la joven, atento a cualquier novedad que pudiera ocurrirle. Pero la primera noche se deslizó en el tiempo sin ningún contratiempo. A la mañana siguiente, no se produjo ninguna novedad entre los dos, porque Mate Cocido se había corrido hasta la localidad de Las Chuñas para informarse de algunos detalles para otro golpe que venía preparando hacía tiempo. Ese día pasó en esa situación que sigue a todo comienzo de relación entre un hombre y una mujer joven. Zamacola la miraba desde lejos, como si esperara que en cualquier momento ella le fuera a dirigir la palabra. Pero lo único que le preguntó fue si había un lugar para bañarse. Zamacola le contestó que se podía bañar en un viejo tanque australiano que quedaba a unos trescientos metros de la casa. –¿Puedo estar tranquila, Zamacola? –era la primera vez que lo llamaba por su apellido. –Sí señorita. Puede estar muy tranquila– recalcó él. Los dos fueron caminando hasta el lugar donde quedaba el viejo estanque y Zamacola después se retiró. Pero no pudo resistir a la tentación de esconderse entre unos árboles con ánimo de espiar a la joven. Ella se despojó lentamente de su ropa, cubierta a medias por unas matas. El sol chaqueño del mediodía cayó sobre sus blancos senos, sobre su espalda contorneada hasta la cintura. Su cabello también brilló como sí hubiera sido de fuego debajo del sol del mediodía. Zamacola, por un minuto, pensó acercarse a la joven llevado de sus instintos, pero algo más fuerte que él lo retuvo y se alejó hasta el rancho. Al rato, cuando él se había sentado debajo del alero, la vio llegar sonriente y con alguna ropa en la mano. –¿Estaba linda el agua? –Estaba suave como un beso. Sí. –¿Alguna vez la besaron a usted, señorita? Ella se sonrió mostrando sus blancos dientes: –¿Y a quién no lo besaron alguna vez? –Así es, así es. –Hasta a usted alguna vez lo habrán besado. –Hace mucho de eso, señorita. –¿Y no le gustaría volver a besar a alguien? –¿Quién me va a querer besar a mí, señorita?– dijo Zamacola pasándose la mano por su cara hirsuta. –¿Y si abandonara toda esta vida que lleva y se casara y llevara una vida decente? –Ya es muy tarde, señorita. Ya no se puede cambiar. –Siempre se puede cambiar, Zamacola. Ambos se miraron un largo rato como si hubieran tenido que comunicarse algún antiguo secreto compartido por ellos dos solamente. Pero en ese preciso momento, apareció Mate Cocido que regresaba de su viaje hasta la localidad de Las Chuñas. –¿Qué tal la pasó la joven cautiva? –dijo con su natural tono de ironía. –Bien, muy bien –contestó ella: ¿no es cierto, Zamacola? –Así es, así es. Mientras tanto se había hecho el día en que tenía que pagarse el rescate exigido. La policía del territorio le pasó todas las actuaciones a la Gendarmería Nacional, que en esa época había cerrado sus cuadros organizándose en una forma que actualmente es un modelo en su género. El plan que había organizado la Gendarmería Nacional era muy simple: todo se iba a desarrollar como se había convenido. El señor Otero tomaría el tren rumbo a Pampa del Infierno, pero en lugar de llevar el dinero exigido, portaría un paquete con papeles y nada más que papeles. Tiraría ese paquete como si realmente contuviera el dinero. Del resto, se encargaba la Gendarmería Nacional. Capítulo Trece EL FIN El tren largaba una interminable banda de humo que se iba perdiendo en la inmensa selva chaqueña. En medio de la noche sólo se veían las ventanillas con las luces prendidas y el rojo de la caldera que bramaba en el silencio como el pecho de un asmático. El tren avanzaba a toda velocidad rumbo a Pampa del Infierno. Trágico nombre que siempre recordaría trágicos sucesos en la historia del bandolerismo argentino. El viejo Otero apoyaba su frente llena de pensamientos contra el frío vidrio de la ventanilla. Pensaba en la suerte de su hija, en lo que le podía haber pasado a esa joven de veinte años entre los dos salvajes forajidos. Pensaba en su hija en medio de la inmensidad de la selva chaqueña. También pensaba en el peligro que ella corría por su actitud de avisar a la policía la exigencia de los secuestradores. Más atrás, a unos cien metros del tren que se hundía en la noche chaqueña avanzaba un autovía cargado de gendarmes dispuesto a dar fin a las andanzas de Mate Cocido y de Zamacola. Venían armados hasta los dientes al mando de un teniente de la Gendarmería Nacional. De pronto, después de haber pasado una larga curva, el viejo Otero distinguió la línea de faroles cortaba la obscuridad de la noche. Abrió la ventanilla haciendo una seña a un gendarme que estaba en su mismo vagón disfrazado de civil y que era el encargado de estar en contacto con los que iban en el autovía. Al ver la señal de Otero, se puso de pie y se dirigió al final del tren para hacer una señal convenida. Mientras tanto, Mate Cocido y Zamacola estaban juntó a la línea de faroles y vieron el tren que doblaba el final de la curva. –¡Ahí viene! –Sí, ya lo vi. La joven estaba sentada junto a un árbol y seguía todos los movimientos de Zamacola que parecía extremadamente nervioso como si temiera algo inesperado, y terrible. –¿Estás nervioso, Zamacolita? –No; debo de estar medio enfermo. Nada más. Todos esos días había estado recapacitando en lo que le había dicho la joven respecto de arreglar su vida y comenzar una nueva existencia honrada y tranquila. Eso era lo que le roía constantemente la conciencia. También lo ponía tenso la presencia de la joven que lo miraba insistentemente. El tren estaba justo delante de ellos. Una de las ventanillas se había abierto y había alguien que se asomaba. –¿Vamos, Zamacola? –Sí, jefe. Vamos. Zamacola la volvió a mirar a la joven como si presintiera algo. Los dos corrieron hacia el terraplén del ferrocarril. –¡¡Dense presos!! –gritó una terrible voz en medio de la obscuridad y automáticamente varios reflectores surgieron como por encanto. Mate Cocido apenas tuvo tiempo de agacharse velozmente y dejarse caer por el terraplén. Su movimiento fue tan rápido que ni el mismo Zamacola tuvo tiempo de reaccionar, pero ese mismo movimiento produjo la reacción de la Gendarmería que disparó; todas sus armas sobre Zamacola quien cayó atravesado por una verdadera cortina de plomo. No tuvo tiempo ni de decir ¡ay! –¡A buscarlo al otro; a buscarlo al otro! –ordenaba el teniente de la Gendarmería. Pero Mate Cocido ya estaba como a treinta metros del lugar. Se arrastraba como una verdadera víbora, con todo el furor y la rapidez que le imponían las circunstancias. Se apretaba rabiosamente contra la tierra. Oyó la descarga que había aniquilado a su compañero Zamacola. Todavía oía las voces de los gendarmes; y las luces de los reflectores picoteaban la obscuridad de la noche. Se detuvo unos segundos para tomar aliento. Una sola idea lo obsesionaba en ese momento: la muerte de Zamacola. Zamacola había sido su único gran compañero y ahora había quedado ahí tirado como una vieja osamenta bajo el cielo. Mañana lo comerían las alimañas. Mañana. Ahora tenía que hacer un último esfuerzo para perderse en ese monte intrincado que había sido su otro fiel compañero. Ya no se acordaba ni de la joven ni del rescate. Solamente pensaba en escapar y en hundirse para siempre en la selva. En esa selva de la que no saldría jamás. Que lo tragaría como por ensalmo y que lo cubriría para siempre. FIN de MATE COCIDO Una obra original de PEDRO PAGO [David Viñas] www.elortiba.org