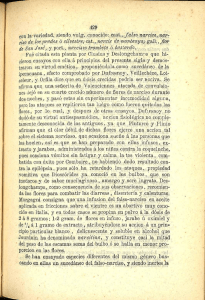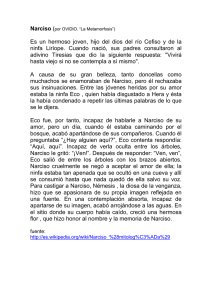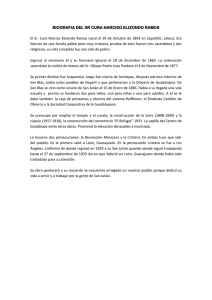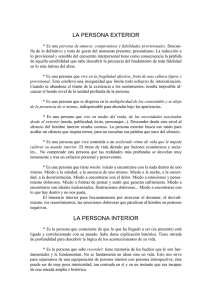Versión pdf - WordPress.com
Anuncio

El Telar de Ulises, nº 1, 2001 / Ensayo y Pensamiento ____________________________________________________________ Narciso enamorado o la imposible corporeidad del ser / Salvador Fernández Romero Alguien me mira. Alguien espera. El viento Amansa el agua del estanque. Pienso En lo que pensará de mí la imagen Que me contempla. José Hierro, Cuaderno de Nueva York. Cerrad aquella puerta que Está entreabierta en las Entrañas de este espejo. Cesar Vallejo, Trilce. Lo cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. Narciso es un niño adolescente con una herencia que nos lo dice ya todo: su padre, Cefiso, era un río; su madre, Liríope, una flor, o una mujer con apariencia de flor, o una flor con apariencia de mujer, o un nombre... Narciso, así, es hermoso como una flor silvestre, de esas que nacen junto a las fuentes. Precisamente en una de esas fuentes de agua cristalina descubre un día su reflejo. Atraído por la imagen de esa belleza contemplada comienza a amar algo que es una esperanza sin cuerpo; sin cuerpo, porque Narciso piensa que es cuerpo lo que, en realidad es agua, nada más que una sombra reflejada, pura transparencia. Queda de esta manera atrapado por estas imágenes esquivas, que comienza a amar desde el primer momento, desde la primera mirada, y, al tiempo que él busca, es, igualmente, buscado. En su ensimismamiento, el niño oye que lo llaman, unas voces resuenan en la espesura del bosque, pero, reconcentrado como se encuentra en su mirar, es incapaz de contestar. Se establece de esta forma una tensión recíproca entre Narciso y su reflejo, de tal modo que el muchacho desea apartarse de su propio cuerpo para poder así asir lo inasible. No sabe qué es lo que ve -porque es sólo reflejo, sólo ilusión-, pero se abrasa en lo que ve y la misma ilusión que lo engaña incita sus ojos. La fuerza que lo atrae es tan grande que Narciso, en el deseo contradictorio de unirse a su objeto amado y de que éste se aleje, cae en un torbellino de pulsiones que sólo puede culminar en la metamorfosis: en él se cumple el destino de sus padres, en él se unen la flor y el agua del río: a partir de ahora será esa flor azafranada de la orilla de las fuentes que rodea el centro con blancas hojas. (Pero, ¿qué es el mito? ¿Qué significa un mito? ¿Qué, éste en particular? Tal vez no podamos decir que tenga un verdadero significado, una referencia material y estable, porque aquí, más bien, estamos en el territorio de los conceptos que no podemos definir o comprender completamente. Sí podemos tratar de descifrar todo eso tan vago que el relato nos trae a la memoria, todo lo que evoca. Según Jung esto sería un símbolo, algo que representa algo más que su significado inmediato y obvio, algo que está más allá de la razón; el mito se acerca sensiblemente al territorio de los sueños. En ese caso, soñemos pues. Pero sigamos interrogándonos: ¿qué función -si es que tiene alguna- puede tener un mito? Podríamos pensar que una función religiosa o mágica, pero nuestro relato no encaja en este molde; tampoco si hablamos de una función social. Tampoco tenemos aquí un relato épico en el que, por medio del viaje del héroe, se funde un mundo: aquí no hay héroe, propiamente hablando, y, si hay viaje, es un viaje interior éste con el que nos enfrentamos -porque no hay salida de sí mismo, sino un eterno regreso de uno a sí mismo. En el mito de Narciso no hay aventura, sino una continua des-ventura de sí. Así que más bien pudiéramos pensar en una función psicológica, mediante la cual el mito intentase preservar la identidad, integrar la individualidad frente a las fuerzas de disolución -como, tal vez, la experiencia de la muerte. En ese sentido podemos también mencionar la función pedagógica que Joseph Campbell le atribuye al relato mítico, que consistiría en impulsar el desarrollo personal, la maduración psicológica del individuo, en tanto que elimina conflictos de la personalidad y armoniza el interior con el exterior. En todo caso, sea como sea, el mito se convierte -en ese impulso, en ese juego- en el precedente de cualquier gesto.) En Narciso nos encontramos con un deseo enorme de trascenderse, de extasiarse, sin que esto signifique necesariamente un impulso de negación. Narciso lo que quiere es fundirse con ese otro que intuye -que intuye otro, y por ésa razón lo desea- en el reflejo del estanque, donde se ponen en contacto los dos mundos -el de aquí y el de allí- pero donde no puede alcanzarse el contacto. Es una necesidad de ser otro, de devenir otro, de no tener que responder con el mismo yo a las mismas llamadas de los mismos de siempre llamadas que preguntan por ti y en las que siempre resuena tu propio nombre, sin que nos reconozcamos en ellas (en él). En el mirarse en el espejo de Narciso aparece la tensión de algo extraño, algo sospechoso se muestra en su superficie, en tanto que lugar de reunión. Superficie que es engañadora y engañosa porque acepta y rechaza a un tiempo, porque devuelve una apariencia -una mentira-, porque reproduce y niega al mismo tiempo. En ella nada acontece; sólo un baile de fantasmas en un fondo profundo que tampoco existe. Es una extrañeza que consiste en mirarse y no verse. El espejo del narcisista no consigue mostrar lo oculto, sino que se mueve entre aquello que lo oculto se mueve. Esto es lo que Narciso ve, y lo que le atrae y asusta. En la superficie del agua se ha abierto esa hendidura esencial, esa distancia entre el yo y el otro. Esa separación que es cotidiana y que sólo al sentirla dolorosamente: ¡Ay!, grita Narciso- permite una posible unión. Así se pone en funcionamiento el juego intersubjetivo de la vida. Y éste no es otro que el juego ritual de la seducción y del placer, en el que se despliegan las subjetividades. Al mirarse, al acicalarse, se van preparando, agudizando, desplegando los mecanismos de seducción. En efecto, uno llega a saber de sí por Otro. No exactamente porque nos refleje en su objetividad sino porque nos obliga a ponernos en juego, a desarrollar la agotadora actividad en que consiste la comunicación. Nos encontramos en el reino de la (tensa) separación que busca incesante la reunión (reunión imposible ya desde el principio porque ser significa ser separado). Por eso estamos en el reino de la reversibilidad, del movimiento, del vaivén. Este ajetreo es tan cansado -no olvidemos que el agua, el río, es lo eterno transitorio, lo que siempre fluye y nunca se detiene- que produce un vértigo profundo. Primero, porque es interminable, agotador, y segundo, porque al mirar -con Narciso estamos en el reino de la mirada- dentro de este espejo somos absorbidos a la vez que reflejados, y lo que vemos, de puro superficial, no tiene fondo. En él accedemos a un abismo que somos nosotros mismos; en la soledad del espejo nos descubrimos en nuestra insondable y terrible (pero qué atractiva, qué irresistible) realidad. Estos son la trampa y el peligro a los que sucumbe Narciso, que se autoseduce -que es seducido por otro que no es otro que sí mismo- y se vuelve ilusión, fantasma. Narciso es el nombre de un muchacho que se perdió en el mirarse a sí mismo, en el preguntarse si eso que ve existe de verdad. Aun así, esta tragedia aparente es, en cierto modo, necesaria pues, gracias a ella y al reflejo de su mirada circular, nace la conciencia que, de todas formas, también es triste, porque es conciencia de una lejanía, de una discontinuidad, de una duda de la propia persona (¿soy lo que veo?, ¿es lo que veo?, ¿soy el que ve?...). Hay algo impuro en esta mirada. Esa distancia, esa lejanía insuperable de los ojos que se buscan es, en cierto modo, perversa. La veleidad, la voluptuosidad que se manifiesta en el mirar narcisista es terrible, porque nunca existirá contacto real entre las dos personas -que son una y la misma- que se observan. La mirada no ve la mirada que la mira, el muchacho no alcanza al muchacho que le mira y que también lo desea, la conciencia se convierte en conocimiento del no-conocimiento, de la imposibilidad, en certeza de la impenetrabilidad, la incognoscibilidad del otro que está ahí, delante de nosotros. Por esto la mirada es nostálgica. Esta es la pena infinita del agua. Aún así, la superficie del agua, el espejo, sólo es engañadora en cierto modo. Gran parte del engaño proviene ya de la persona que mira, que traslada su perturbación al río y, con él, al objeto de su mirar. Porque el mirar narcisista es extremadamente complejo. Por un lado Narciso desea, por otro rechaza, por un lado oye, ve, pero -y éste es un salto cualitativo importante- no escucha ni mira. Este desajuste sensorial y emocional pasa en instantes del sadismo al masoquismo, de la exaltación a la lamentación. Al mismo tiempo lamenta y espera lo que ve, en un conflicto libidinal -porque si hay placer también hay dolor- extraordinario. El más tonto dolor de Narciso viene de su incapacidad de escapar al juego circular de las miradas y los reflejos. Al no haber trascendencia no hay verdadero acceso al ser. Narciso queda siempre del lado del no-ser, del lado de esa máscara engañosa que es la idea (la imagen). Una posible salvación de su aporía le llega de otros sentidos -el oído, el tacto, más precisamente-, pero él permanece cerrado a otro acceso a la realidad que no sean los ojos. Hay alguien que escucha muy cerca de aquí, Espera, retiene el aliento. Dice: Es mi voz la que habla. Se escucha a sí mismo en su cabeza burbujeante. Dice: no hay nadie más Aquí. Ésta tiene que ser mi voz. Espero, retengo el aliento, Escucho. Porque de hecho es otro, Siempre otro, El que habla, Y porque aquel de quien se habla Calla. Hans Magnus Ezensberger " El Hundimiento del Titanic" Por su parte, Eco da un salto al situarse en el reino de la palabra. Ella continúa en el mundo de la mediación pero, por decirlo así, la mediación que se produce entre ella y ella misma es más inmediata. En el intercambio de palabras hay un componente de materialidad -la lengua, el aire, el sonidomuy importante. Si con Narciso nos las habemos con la metafísica -por jugar sólo con fantasmas, con imágenes, con ideas-, con Eco nos acercamos al metalenguaje. Pero, con todo, la palabra sigue siendo irreal, falsa; no existe contacto verdadero entre ella y la cosa. Si Narciso quedaba prendido del reflejo en el espejo, Eco queda encerrada en la palabra, pero ninguno accede a la cosa, al abrazo verdadero e insustituible de los cuerpos: quedan limitados a un ver-oir desde lejos. Por eso la palabra es mentirosa, falaz y se extingue en la, también, eterna repetición de un balbuceo. También Eco hace patente el doloroso juego circular de estas dos meta-personas que son incapaces de salir de ellas mismas. La palabra de la ninfa, manifestación libidinosa, se convierte en precursora del soliloquio, del pensamiento que consiste en hablar con uno mismo. Eco era aquella habladora ninfa que no aprendió a callar ante el que habla ni a hablar ella misma antes -no comprendió la pureza del silencio-. Ante la visión de Narciso, ese joven tan hermoso, hijo de ninfa y río, queda prendada. Parecería que Safo pensaba en ella al decir: en cuanto te diviso un instante, no me es ya posible articular palabra, sino que mi lengua se desgaja. Tiene que consumirse en la espera. El rechazo del muchacho la deja en un estado tan cercano a la locura que queda encerrada para siempre en su sí misma de palabras inarticuladas (incomunicables), pero continuamente repetidas. La carencia del objeto amado -su distancia y su rechazo, pues Narciso es desdeñoso- se resuelve en una perpetua lejanía de sí misma (pues no puede hablar si los demás no hablan). También Eco presenta el deseo de la transgresión, de la trascendencia que, paradójicamente, busca la integración del objeto amado. Su hablar consiste en manifestar la conciencia de una falta (le falta el cuerpo del muchacho), sus palabras no son más que el deseo de llenar ese hueco, esa carencia y, así, su forma más propia de ser es la espera. En el perpetuo círculo vicioso de Eco y Narciso, el trascenderse, el salir de uno mismo, se hace necesario como búsqueda de una certeza de, primero, que la persona existe y es lo que es en apariencia y, segundo, de que el mundo está ahí y es lo que se percibe. El problema es que ambos -Narciso y Eco- quedan atrapados en el constante salir de sí (sin llegada, sin regreso), en un desequilibrio que está abocado a la destrucción. La posesión del objeto amado, nos dice Georges Bataille, no significa la muerte, antes al contrario; pero la muerte se encuentra en la búsqueda de esa posesión. El deseo, tanto de Eco como de Narciso, es un deseo de eliminar todas las barreras, todas las mediaciones, de perder esa virginidad en que consiste la distancia, pero en ambos se produce una perversión del deseo mismo, de la tensión libidinosa, pues los dos quedan prendidos en la mediación: en el caso de Eco, en el lenguaje -por muy balbuciente que sea, aunque sea sólo un murmullo-; en el caso de Narciso, en la imagen, en la mirada. Pero es necesario que así sea, porque en eso consiste su más íntimo ser (Eco es palabra, Narciso es reflejo) y es en ese volver y revolver en el que se muestran. Así, los dos, a pesar de vivir asediados por un deseo tenso, éste no termina de manifestarse, queda siempre en la sombra, en el silencio, y continúan siempre vírgenes, en una pureza insatisfecha: ella en el silencio virgen, él en el agua virgen. La única posible unión real entre el sujeto y el objeto amado consiste en el contacto físico, en el abrazo erótico de un cuerpo con otro cuerpo en sus múltiples posibilidades (y cómo se identifican en ciertas ocasiones cuerpo, palabra, imagen!). Éste es el verdadero deseo tanto de Eco como de Narciso, aunque en los dos resulta frustrado, encontrando el muchacho sólo el frío contacto de una nada de agua, la ninfa la reverberación en el aire de sus propias palabras. En el contacto físico (fuera de la metafísica, más allá del metalenguaje), lugar en el que, por cerrar el círculo de los deseos, escapamos de la irrealidad y de la fantasía para acceder al verdadero ser. Pero aun así, este encuentro sigue estando fuera del ámbito de la realidad. Finalmente, el deseo, el erotismo, nos deja, siempre y a pesar de todo, en la soledad: nos obliga al silencio. Y es que el amor, como el mito, está del lado no racional, no lingüístico -no lógico- de la vida. Por eso es imposible manifestarlo de otra forma que no sea un balbuceo, un tartamudeo o un silencio tan preñado de sentido que es incomprensible, inabarcable por la simple palabra. Y esto es así porque el deseo conduce infaliblemente a la metamorfosis, de tal forma que cuanto más nos acercamos al objeto deseado, menos somos nosotros, más distintos, más otros somos. Y, al mismo tiempo, es inevitable ese deseo, esa esperanza de unificación. Así, Eco, se queda sin cuerpo y sólo conserva su voz para devolver las palabras que ha oído; Narciso, es transformado en flor, pero ambos, en cierto modo consiguen la reunión con sus seres amados en un único ser metamorfoseado. Con este relato mítico comprendemos que si un mito funda algo -y podría decirse que siempre lo hace, aunque sólo sea en el modo de la promesa- puede fundar tanto el orden como el desorden. Éste sólo nos deja con la certeza de la distancia, de un infinito deseo, siempre irresuelto; tal vez porque sea ese deseo el lugar donde más somos.