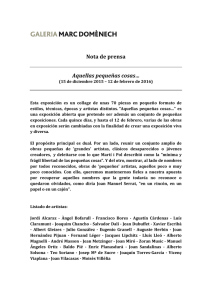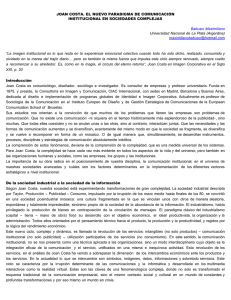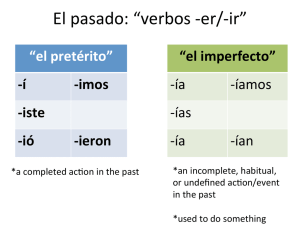Éxodo Del campo de Argelès a la maternidad de Elna Remedios
Anuncio

Éxodo Del campo de Argelès a la maternidad de Elna Remedios Oliva Berenguer Prólogo de Assumpta Montellà Obra ganadora del Premio Romà Planas i Miró De Memorias Populares 2005 VIENA. Memoria 1 ÍNDICE Prólogo Presentación, por Assumpta Montellà I. EL VIAJE A FRANCIA Badalona La salida Figueres Llançà Portbou La frontera II. ARGELÈS, SAINT-CYPRIEN Y ELNA Llegada a Argelès-sur-Mer El campo Saint-Cyprien La maternidad de Elna Argelès, de nuevo III. LA HUIDA HASTA LA ZONA LIBRE Salida de los campos Izeaux La huida La mina Fin PRESENTACIÓN La guerra civil que destrozó nuestro país entre 1936 y 1939 tuvo, como todos los conflictos bélicos, unas consecuencias más terribles todavía que la propia guerra. El exilio es una de est as consecuencias, quizá la más dolorosa. Muchos testigos recuerdan que durante la guerra “ibas haciendo”, pero que el exilio “te lo roba todo”. Fue u n éxodo de decenas de miles de catalanes que huyeron de los franquistas porque su único pecado era haber s ido fieles al gobierno legítimo de la República; y esta fidelidad, en el a ño 1939, se pagaba con la propia vida. Remedios Oliva recuerda perfectamente, a pesar de los a ños transcurridos, el día de su marcha. Fue una ma ñana fría de cielo muy 2 azul, aparentemente normal, pero que iba a ser la de su primer día de exilio. Recogí su testimonio porque estaba haciendo un trabajo de investigación histórica sobre la Maternidad de Elna y Remedios había sido una de las mujeres embarazadas que había dado a luz a su be bé en la Maternidad. Ella fue una de las madres de Elna y la Maternidad un capítulo de su exilio. Desde el primer momento su relato me emocionó, porque explicaba no sólo hechos y circunstancias sino también sentimient os, emociones y heridas del alma. Recu erdo que su dolor, explicado en primera persona, hería al escucharlo, pero a pesar de todo te enganchaba con el hilo de su histor ia particular porque percibías que era un privilegio poder compartir con ella esa etapa de su vida. Tengo que reconocer, sin e mbargo, que siempre me ha dolido pedir a mis testigos que me expliquen sus vivencias para que yo pueda hacer mi trabajo. Sé que estoy pidiendo que reabra n sus heridas y a menudo me siento culpable. Muchos han escogido la auto amnesia para olvidar, y yo les conduzco otra vez a recordar. Intento explicar –en el fondo, justificar– que la recuperación de la memoria histórica es importante para recordar nuestro pasado, porque es la única forma de combatir el silencio y el olvido. No podemos olvidar a todos aquel los que no regresaron. Recuperar los testimonios de aquellos hechos, poniendo sus vidas negro sobre blanco, aunque cueste, es perpetuar su recuerdo y garantizar que el paso del tiempo no lo borrará. Esto es lo que ha hecho Remedios con su libro de memoria s. Un relato excelente, impregnado de ternura y sensibilidad, donde puede encontrarse, escondido entre líneas, un dolor intenso pero siempre camuflado por la actitud valiente y optimista de Remedios, que quería transmitir a sus hijos que “no pasaba nada” y guardaba la tristeza infinita en el fondo de su alma. De Remedios, a quien he conocido personalmente, y a la que quiero y admiro, retengo en mi retina dos momentos muy emotivos de su vida, de los que fui testigo de primera fila. El primero, una ma ñana fría de cielo muy azul, como la de su primer día de exilio de 1939, pero esta vez del año 2005. La acompañé a Badalona, a su casa. Hacía sesenta y seis a ños que había cerrado la puerta a toda prisa, sin mirar atrás por miedo a la a ñoranza. Nunca había regre sado. 3 Ahora volvía para cerrar aquella puerta, pero esta vez con serenidad y acompañada de su hijo Rubén, ambos conscientes de estar pasando página. El segundo, justo al día siguiente. Estaba sentada ante el altar de la iglesia de Sant Sadurní de la Roca del Vallès y acaba ba de saber que había ganado el premio de la VIII edición de Memorias Populares Romà Planas i Miró. Yo estaba junto a ella y busqué su mirada para compartir con ella la felicidad del premio. Pero Remedios tenía los ojos cerrados y su mir ada, escondida bajo los párpados, se perdía en lo alto, arriba, más allá de la bóveda del altar mayor, adentrándose en el cielo. Fue sólo un instante de intimidad, aislado del resto, compartiendo aquel momento con la persona ausente, la más querida, Joan, su marido. Yo también cerré los ojos porque Remedios me hizo comprender, con su gesto, lo conmovedora que puede llegar a ser la felicidad. Desde esta presentación quiero expresar mi más sincera admiración y mi cariño por esa mujer, que ha sabido recopila r sus recuerdos y vivencias en este espléndido libro. Su valentía y su coraje deben ser no sólo un referente para la gente de su generación sino también un motivo de reflexión para las generaciones futuras. ASSUMPTA MONTELLÀ I. EL VIAJE A FRANCIA BADALONA 4 El cielo estaba despejado, brillaba el sol pero hacía frío como suele hacer en enero. Todo parecía normal y sin embargo iba a ser un día muy diferente de los demás ya que en ese día iba a empezar la aventura de nuestra vida. Se oían los cañonazos cada vez más cercanos. Los periódicos y la radio nos daban malas noticias y comprendíamos que las tropas iban llegando a Barcelona. Las alumnas de costura y mis obreras habían venido como siempre pero no trabajábamos con ganas. Más que trabajar, hablábamos y a pesar de todas las suposiciones nada se podía prever. Joan, quien pertenecía al ejército republicano, se había ido al cuartel como cada ma ñana diciéndome que trataría de volver a casa durante el día. Me había parecido muy preocupado. Ya era la tarde y todavía no había regresado. En el taller todo parecía extra ño; aunque habí an sacado su labor, las chicas no se interesaban por la costura. Lo que nos preocupaba eran los acontecimientos. La ventana del taller daba a una calle que bajaba de las colinas (vivíamos en las afueras de Barcelona) y desde principios de la tarde, de vez en cuando, veí amos bajar a unos soldados vestidos de un modo desaliñado. No hablaban y andaban muy de prisa. Decidimos salir para preguntarles y nos dimos cuenta de que e staban desorientados ; nos dijeron que las tropas franquistas iban acercándose a Barcelo na. A ellos les faltaban armas; además corría el rumor de que el enemigo iba a cortar la carretera y temían quedarse acorralados. No creo que tuvieran la intención de ab andonar la lucha, sin duda alguna esperaban reorganizarse. Desde ese momento, por primera vez, empezamos a tener tristes proyectos, pensando que quizá tuviéramos que irnos. ¿ Adónde? ¿Por las carreteras? ¿Refugiarnos en algún pueblo de la sierra? Quedarno s allí significaba sufrir los ataques de las tropas, los bombardeos … No sabíamos qué pasaría y además entraríamos en el sistema franquista , que no queríamos. Evaluamos los peligros para los que se marcharan y como una de mis alumnas tenía familia en Franc ia, nos dio su dirección; por lo menos podría servirnos para mandar noticias y volver a reunirnos. 5 Durante la tarde, llegó mi cu ñado Domingo. Tenía diecinueve a ños y había sido herido durante la batalla del Ebro, en la que había muerto otro de mis cu ñados. Las noticias que traía no nos tranquilizaron : En Barcelona, en las aceras, se veía a al gunas personas quemando papeles; seguramente, expedientes y documentos comprometedores. Todas las chicas, cada vez más inquietas, empezaron a salir antes de tiempo, si n siquiera recoger las labores que se quedaron en desorden sobre la mesa. Ya tenía poca importancia. Vivíamos con mis padres y lo comentábamos todo. Estaban preocupados y muy tristes ya que también estaba en casa mi hermano, de veintidós a ños (dos más que yo), después de una peripecia. Las tropas franquistas habían cortado Espa ña en dos partes y él se hubiera quedado en la zona sur si no hubiese tenido el valor de colarse clandestinamente en un barco. Pudo desembarcar en Barcelona donde estaba esperando la orden de ingresar en otra compañía. A eso de las nueve me sentí aliviada al llegar Joan. Traía noticias preocupantes, venía a buscar alguna ropa y tenía que volver al cuartel. Estaban esperando la orden de dejar el sitio. A Joan, no le hacía gracia que me quedara pero también le preocupaba que me fuera por las carreteras. Pensé en una tía suya, ya mayor, que vivía en Figueres, cerca de la frontera, a quien yo no conocía. Él me dio una dirección imprecisa, diciéndome que de todas formas, allí podríamos reunirnos. Tras un cuarto de hora que pasó volando, tuvimos que separarnos con mucho dolor; nos queríamos hondamente, nos necesitábamos tanto uno al otro que aquellos instantes eran verdaderamente trágicos. Poco después, fui a ver a mis cu ñadas que vivían m uy cerca de casa. Carmen era la hermana de Joan y Enriqueta, la mujer de su hermano mayor. Cada una tenía un ni ño, de cinco y seis a ños, y vivían juntas desde que sus maridos esta ban en el frente. Ellas se iban; me hubiera gustado acompa ñarlas pero no podía abandonar a mis padres, ya mayores. Tampoco podían viajar en semejantes condiciones, de modo que había que seguir esperando. Serían las once de la noche cuando llegó mi hermano. Le habían dejado un camión con el que nos propuso llevarnos lejos de Barcel ona. No tardamos en decidirnos pero, de pronto, nos enfrentamos con la realidad: había que llevarse algunas cosas pero lo menos posible ya que en el camión iríamos muchos. Entonces comprendí el cari ño que sentía por 6 todo lo que teníamos y me emocioné al pensar que no sabía lo que iba a ocurrir y que no volveríamos a encontrar nada. Traté de no seguir pensando, el momento era grave y había que darse prisa. Reunimos algo de ropa interior, unas pocas prendas, la comida que quedaba y , sobre todo, varias mantas ya que el camión iba descubierto , era de noche y estábamos en pleno mes de enero. LA SALIDA . En el camión ya había unas diez personas, entre las cuales estaban dos niños de ocho o diez años. ¡Lástima que mis cuñadas ya hubieran salido! Cargamos tod o lo que habíamos preparado deprisa y corriendo: un colchón pequeño, una maleta, dos sacos de tela y también una bombona de vino procedente de una vi ña que teníamos. Mi padre se había empeñado en llevárselo pues era un vino excelente con más de dieciocho g rados. Nos lo llevamos todo y cerramos la puerta. Aquellos instantes se me queda ron clavados en el alma para siempre. Arrancó el camión. Yo veía desfilar todas las casas, alejándose la nuestra cada vez más hasta que la perd í de vista. Entonces, me instalé en el fondo, me senté en el suelo y me tapé con una manta como los demás. Mi hermano tenía la orden de pasar por la sede del sindicato a recoger a algunas mujeres entre las cuales había una joven mamá con un ni ño de nueve meses ; el mari do estaba metido en política; luego , durante la guerra, fue deportado a los campos de Alemania y al final lo dieron por desaparecido. Nos fuimos por la carretera general, era la carretera de Francia y también la del éxodo. No se podía perder tiempo, seguía corriendo el rumor de que las tropas franquistas bajaban de las montañas para cortar el paso. En esa carretera éramos cada vez más: gente andando, muchas tropas, carros y camiones. Tener un camión era un privilegio, así que a cada momento, nos acosaban para subir los que y a no podían con el cansancio. Recogimos a un joven herido pero éramos tantos que no podíamos aguantar; además, algunos barcos enemigos disparaban cañonazos de cuando en cuando mientras íbamos por la costa. Estábamos tan angustiados que ni siquiera notábamo s que la guerra se nos echaba encima. 7 Así pasó la noche sin que pegáramos ojo. Al amanecer, nos esperaba otro problema: se agotaba la gasolina y se nec esitaban bonos especiales. En Girona, nos bajamos del camión para estirar las piernas y todavía recuerdo cómo sentí el frío y mis padres, ya mayores, lo sentirían aún más. Había gente por todas partes, entre la congoja y el desorden. Imposible tomar algo caliente para reponerse. Mientras tanto, mi hermano, con otros, intentaba obtener bonos de gasolina. Fue muy difícil, tardaron varias horas. Sobre las dos o las tres de la tarde, estábamos en Figueres. FIGUERES Al entrar en la ciudad, nos sentimos intranquilos. Las calles estaban abarrotadas ya que Figueres era la última ciudad espa ñola importante antes de la frontera francesa. Había un fuerte y tambi én almacenes de municiones. Hací a varios días que muchos intentaban refugiarse allí. Pero los aviones no paraban de bombardear la carretera del éxodo. De modo que al llegar, tuvimos que meternos en un refugio . Terminada la alerta, nos dirigieron a la sede del sindicato donde se quedaron las mujeres, los ni ños y las personas mayores mientras que los hombres fueron reagrupados en el cuartel militar. Nos refugiamos en una casona de un piso. Casi no quedaban mueb les, sólo una mesa de despacho y unas cuantas sillas. Era una hermosa casa que pertenecería a alguna familia franquista rica que huyó al estallar la guerra . Ahora, era la sede del sindicato. Pero ¡qué pesadilla! En aquella casa éramos por lo menos doscient as personas que iban, venían, salían, entraban y aquello iba a durar unos diez días. Por fin, nos dijeron que en un lugar de la ciudad daban café con leche. Y, por turno, ya que alguien tenía que quedarse con el equipaje, fuimos a hacer cola para tomar ese primer tónico que tanto necesitábamos. Anocheció. Comimos lo que nos quedaba, preguntándonos cómo sería el día siguiente. No podíamos más, llevábamos treinta y seis horas sin dormir, era imposible acomodarse. Sacando nuestro colchón y poniéndolo atrave sado, habríamos podido apoyarnos los tres hasta los riñones, pero ni pensarlo, todas las habitaciones estaban abarrotadas, con las puertas abiertas y así toda la noche. Nos sentamos en el suelo, apoyados en la pa red, en los sacos, en las maletas; cada uno se las 8 arreglaba a su manera. Mi padre se p reocupaba por mi madre y por mí , aunque él también era digno de compasión; todavía no he dicho que veía muy poco. A pesar de todo, me dormí pronto, aunque no fue con toda tranquilidad porque hubo movimiento durant e toda la noche y estaba muy angustiada. También había ni ños que lloraban; en nuestro grupo estaba el bebé de nueve meses y otro de dos. Me impresionaba ver esas situaciones tan tristes. Se podría pensar que en aquellas circunstancias, las madres hubieran podido quedarse en casa, pero sin duda alguna, no querían vivir ni que sus hijos vivieran bajo la dictadura franquista. Todos temíamos lo que iba a pasar; nos habíamos enterado por la prensa de las escenas de horror ocurridas en las ciudades por donde hab ían pasado las tropas franquistas, de las personas fusiladas por ser republicanas y también de las venganzas con denuncias a la policía. Al día siguiente, estábamos en pie muy temprano, frente a una total incertidumbre. llenos de agujetas y Tuvimos que preocuparnos por tomar algo sin que nos atendieran, cosa imposible en esa situación. Por lo tanto, hubo que salir. Pudimos tomar un café con leche; nos dijeron que para la comida se preparaba sopa gratis en unos restaurantes. Por la noche, habían llegado más refugiados y también soldados. Se comentaba que las tropas estaban a las puertas de Barcelona pero había mucha confusión. Pronto nos dimos cuenta de que nadie pensaba quedarse en la ciudad por miedo a las tropas y a la aviación. Algunos iban a refugiar se en Francia, mujeres y ni ños sobre todo. Empecé a buscar a nuestra tía pero las informaciones eran tan imprecisas que no logré dar con ella, lo que me preocupó muchísimo. Me preguntaba có mo podríamos reunirnos Joan y yo entre tanta gente, ni siquiera sa bía si había podido salir de Barcelona y llegar hasta Figueres. La ma ñana transcurrió rápidamente. Hallamos los restaurantes donde servían sopa pero había que hacer cola y como siempre, por turno. Comimos arroz hervido con bacalao y el bebé que iba con no sotros comió lo mismo. Por la tarde, seguí con mi búsqueda pero sin éxito. Empezaba a anochecer y recuerdo que hacía frío, el cielo estaba nublado y en mi mente, pese a mis veinte años, todo se complicaba. Otra 9 vez tuvimos que hacer cola para comer, luego intentamos dormir, en las mismas condiciones que la primera noche. Al otro día, nuestro grupo se separó sin saber adonde ir. Se dijo que el consulado se ocupaba de l os visa dos de pasaporte para Francia y sin pensarlo más fuimos a apuntarnos. Había muchísi ma gente. Tras dos horas de cola, sonaron las sirenas y nos metimos en un refugio. El consulado no abría más que por la ma ñana. Estábamos cada vez más desanimados porque decían que Barcelona estaba ocupada, que algunas personalidades del gobierno se habían instalado en la ciudad y esta vez, nos lo tomábamos en serio. A la ma ñana siguiente estaba lloviendo, el cielo gris y la humedad lo hacían todo más triste. Durante el día se confirmó la caída de Barcelona y supimos que las tropas avanzaban hacia Girona. Unos altavoces instalados en la plaza principal de la ciudad anunciaron que aquella tarde el president e de la Generalitat de Catalu ña, Lluí s Companys, se dirigiría al pueblo. Al anochecer , aunque no habíamos comido todos, a la hora fijada estábamos allí. L a esperanza de tener buenas noticias nos daba ánimos. Cuando empezó a hablar el presidente Companys, se hizo un gran silencio entre la muchedumbre y no cabe duda de que todos sentimos la emoción de sus palabras. Nos dijo que había que resistir, que los car gamentos de armas estaban en la frontera francesa, que esperaban el permiso para pasar y que no podíamos perder la guerra. La sangre nos hervía en las venas pero no bastaba con eso; a Franco le ayudab an los alemanes y los italianos; no carecían de material de guerra. Los republicanos teníamos que arreglárnoslas solos; prueba de ello es que las armas que estaban en la frontera no fueron desbloqueadas y mientras tanto las tropas seguían avanzando. Tras otra mala noche, con un tiempo lluvioso, mal alimentado s, bajo las alertas aéreas, el desaliento volvió a apoderarse de nosotros. Ya no se trataba de consulado. Nos dijeron que vendrían unos camiones y se llevarían a mujeres y ni ños hacia la frontera. Se formaron unas colas interminables y al llegar los camion es la gente se lanzaba sobre ellos. Estaba lloviendo y en las calles se pisoteaba la ropa abandonada. Había llegado la noche como una pesadilla; estábamos en la calle, bajo la lluvia y no olvidemos que todo ocurría a fin ales de enero. Nos anunciaron a las once de la noche que los transportes p araban hasta otro día. Entonces encontramos a mi hermano; estaba movilizado como chofer en Figueres. No s veíamos de cuando en cuando. É l sabía que 10 queríamos irnos pero al vernos nos dijo que era imposible seguir allí nos propuso llevarnos a su garaje para que intentáramos dormir. Un oficial aceptó, y mojados y tiritando, dormimos en un coche. y Al día siguiente, recuerdo que era domingo, se había anunciado la salida de los camiones a partir de las nueve; había un her moso sol que nos animó. En la gran explanada volvieron a formarse las filas de gente y en cuanto llegaban los camiones, los más espabilados se tiraban sobre ellos. Estábamos haciendo cola desde hacía largo rato cuando sonó la sirena. Vimos cómo llegaban l os aviones y cundió el pánico al no haber d ónde ampararse. Nos echamos al suelo y las bombas cayeron un poco más lejos. Salió la aviación republicana y empezó el combate por encima de nosotros y pese al enorme miedo, todavía me parece oír a los jóvenes inconscientes gritando: “¡Venga, venga!” El tiroteo alcanzó un avión que se incendió y no sé d ónde cayó. Creo que jamás tuve tanto miedo a morirme y entonces decidí que no podía perder el primer camión que llegase. Así fue como poco después, con la fuerza de mis veinte a ños, me hallé en un camión; era un camión descubierto, casi no le dio tiempo a parar cuando subió un gran número de personas. Me di cuenta de que mis padres se habían quedado en tierra. Al verse acosado, el chofer arrancó y yo, asustada al ver que me iba sola empecé a gritar: “¡Pare, pare!, ¡mis padres!” Al chofer le dio lástima, paró, y cuando bajé, pensé que no podía seguir así; mis padres y yo volvimos a la sede del sindicato. Fue una buena ocurrencia, ya que dos días después, a primera ho ra de la tarde, tuve una gran alegría cuando llegó mi cu ñada Carmen, la hermana de Joan. Se había refugiado a unos quince kilómetros de Figueres, en busca de los suyos. Fue inmensa nuestra alegría, a las dos nos daba la impresión de reunirnos tras un a ño de separación. También esperaba hallar a mis tíos de Figueres. Mi cuñada tenía más información que yo, los había conocido e incluso, de ni ña, había pasado unas vacaciones en su casa. ¡Y cuá nto nos alegramos al saber que Joan y mi cu ñado les habían visitado dejándoles su dirección! Su compa ñía militar estaba en un pueblecito a unos diez kilómetros. Tras comunicarles la buena noticia a mis padres, salimos en busca de ellos. 11 Claro que fuimos andando y era ya noche cerrada cuando llegamos al pueblo. Dimos con sus jefes pero ¡v aya desengaño! Joan se había ido a acompañar a mujeres y ni ños hasta Francia. Su hermano estaba con él , pero nos dijeron que, si no pasaba nada, iban a volver . A esas horas no podíamos regresar y el oficial nos dio la dirección de la casa donde dormían. Era en un pueblecito donde los militares habían requisado habitaciones para los soldados en casa de unos campesinos. Era una gente muy simpática, vivían en una gran masía y recuerdo que nos dieron de comer una buena sopa y que pudimos calen tarnos ante una gran chimenea. Nos sentó de maravilla, de verdad lo necesitábamos. Llevaríamos más de una semana sin poder acostarnos, dormíamos sentados en las maletas o los sacos. Estaba tan agotada que me dormí enseguida. Por la noche, cuando dormía profundamente, me despertaron unos ladridos y unos ruidos de zuecos en la escalera. Mi cuñada también se despertó, nos asustamos mucho hasta ver que era mi cu ñado Domingo quien llegaba. Al no tener la documentación necesaria cuando llegó a la frontera, había vuelto con otro camión; nos dijo que Joan no tardaría más de un día o dos. Me sentí aliviada y a la vez muy contenta. Al día siguiente, Domingo y yo, cruzando por la monta ña para no perder tiempo, acompa ñamos a Carmen hasta su refugio a unos doce kilómetros y yo pensaba que quizá cuando volviéramos ya estaría Joan. En la soledad de los bosques oímos el estruendo de los aviones enemigos. Aunque nos impresionaba mucho, allí nos sentíamos a salvo. No paramos de andar, desorientados, y sólo llegamos al pueblo a las dos de la tarde. Allí estaba mi cu ñada Enriqueta con los dos ni ños. Les extrañó vernos, se alegraron mucho pero no podíamos perder tiempo; después de comer un bocado, llegó la h ora de despedirnos sin saber cuándo volveríamos a vernos. Mis cu ñadas seguían sin noticias de sus maridos. Me fui con Domingo. En una masía donde paramos a preguntar por nuestro camino nos vendieron huevos , con lo que nos pusimos muy contentos. El camino nos parecía largo, un campesino nos ense ñó un atajo. Ya en el bosque, t uvimos que cruzar un torrente; por falta de costumbre, la aventura me impresionaba mucho pero ya no podíamos volver atrás. Domingo se quitó el calzado, se arremangó los pantalones, tragó los huevos que se habían roto, metió los otros en el calzado y llevándome a cuestas, cruzó el torrente. Al salir del bosque nos hallamos en una llanura. La tierra estaba tan empapada por las lluvias de los días anteriores que me costaba andar; 12 no llevaba calzado adecuado, me hundía hasta los tobillos, no podía sacar los pi es de l fango. No paraba de llamar a D omingo, quien me adelantaba mucho y a veces tenía que volver atrás para tirar de mí. Ya era de noche cuando llegamos por fin al pueblo de la compa ñía, sobre las ocho. Otra vez nos dieron sopa. Domingo se fue con otros soldados a acostarse mientras yo me quedaba en la habitación. Estaba tan cansada que no pude conciliar el sueño. A eso de las dos de la ma ñana oí, como la noche anterior , unos ladridos y ruido en la escalera; alguien estaba hablando… ¡Cuál fue mi emoción a l reconocer la voz de Joan! Él dio voces de alegría al saber que yo estaba allí. ¡Qué felicidad! Con la despreocupación de la juventud y la alegría de estar juntos no pensábamos en lo que nos esperaba. A l otro día, Joan alquiló una casa desocupada. Le di eron un permiso y nos marchamos a Figueres a recoger a mis padres. En cuanto llegamos a la nueva casa me puse a limpiar como si hubiese olvidado nuestra triste situación; hacía mucho que nadie vivía allí, había muchas telara ñas. Me sentí casi feliz; me p arecía que llevábamos una eternidad separados, ¡y teníamos tantas cosas que contarnos! Pero Joan tuvo que irse a arreglar su camión averiado; en realidad le venía bien, así no tendría que irse lejos. El mecánico se las arregló para que durase más la reparación, seguramente para complacer a mi marido. Domingo había salido en busca de comida por las casas de campo y trajo un pato y huevos. ¡Menuda fiesta! Al mediodía, aunque en esa casa vieja ni siquiera quedaba una mesa, disfrutamos juntos la comida, sen tados ante una gran chimenea. Joan me decía que tardarían por lo menos un día o dos en arreglar el camión; así estaríamos más tiempo juntos haciéndonos ilusiones: las tropas republicanas iban a recibir las armas bloqueadas en la frontera, podríamos parar a los franquistas y en pocos días regresar a casa. Poco duraron esos sue ños. Al atardecer vino Domingo, muy inqui eto, contando que había órdenes: teníamos que recoger las cosas porque a las ocho saldría la compa ñía. Las tropas enemig as llegaban a paso largo. Ahora Joan y el mecánico tenían que apresura rse en arreglar el camión. 13 A la hora fijada estábamos en la carretera con los soldados y sus familias. Los camiones empezaron a recoger gente. Nosotros esperábamos a Joan y Domingo; ya sólo quedábamos unos s oldados, mis padres y yo. Recuerdo que hacía mucho frío en aquellos primeros días de febrero. Llegó el comandante, le extra ñó que siguiéramos allí. Dijo que Joan, Domingo y el mecánico estaban terminando la reparación y nos obligó a subirnos en el último c amión; iba descubierto y a pesar de llevar una manta encima, estábamos helados. Íbamos por una carretera comarcal, era de noche, las filas de camiones y carros se dirigían hacia la frontera francesa. Nos desanimaba pensar que cada vez más nos alejábamos de casa. En la noche pudimos reunirnos con la compa ñía pero el camión de Joan no estaba y yo me preguntaba si habían lograd o arrancar y aun así no sabía có mo volveríamos a encontrarnos. Me parecía mentira, me angustiaba terriblemente. Se nos hacía larguísima la noche oyendo el rugido de los aviones enemigos , hasta nos dio pánico oír có mo volaban en picado. Se detuvo la caravana, todos bajamos espantados. Bajo la luz de la luna , los prados estaban cubiertos de escarcha como si hubiera nevado. Corrimos a metern os entre los matorrales. Si para mí no era fácil, peor sería para mis padres. Oímos las ametralladoras y estábamos muy asustados, pero se fueron los aviones sin alcanzarnos. Otra vez echamos a andar, atormentados por el frío, la angustia y la falta de sueño. Por fin amaneció. LLANÇÀ Al llegar al pueblo de Llançà se paró la caravana para reagruparse. El camión de Joan seguía sin venir, por lo que yo estaba muy inquieta, imaginándome mil desgracias. Desde la orilla de la carretera, veía el desfile de la gente y de los numerosos vehículos , y temía que ellos no nos vieran entre la muchedumbre. Pero algunas veces pasan cosas increíbles: hacia las nueve de la ma ñana, cansada de tanto mirar, reconocí a Domingo, de pie en un camión que conducía Joan. Intentaba localizarnos; por más que yo gritaba para llamarles no me oía n. Creí que iban a pasar de largo, sin vernos, pero de tanto gritar yo, con ademanes desesperados, me oyó Domingo y pararon el camión. Esa parada en Llançà se me qued ó clavada en la memoria. Al lí, al otro lado, estaba la estación de mercancías con muchos vagones parados, cargados algunos de abastecimiento , pero sobre todo uno de ellos 14 transportaba a unos heridos. Estaban muy mal, llevaban dos días sin que nadie les atendiera y me di cuenta de qu e incluso en nuestra situación teníamos suerte. Tuvimos un día muy agitado, estuvimos la mayor parte del tiempo metidos en un túnel, protegiéndonos de los aviones. Había tantos charcos de agua que cuando anocheció no pudim os quedarnos allí y nos metimos en el camión a pesar del peligro. Pasamos una noche horrible, estábamos en mal sitio, más al lá de la estación; desde el mar nos atacaron los barcos repetidas veces. En el camión, sentados en nuestros bultos, nos sentíamos acongojados ; pero era tan grande el cansancio que no se nos ocurría nada sino esperar. Sin duda nos apuntaban los cañones y al final, en la noche, el comandante ordenó que saliera la compa ñía y siguiéramos hasta Portbou. Recuerdo que daban las siete de la mañana cuando llegamos. PORTBOU La ciudad de Portbou presentaba el mismo aspecto que todas las ciudades por donde pasaba el éxodo. Nunca se había visto a tanta gente ni tantos vehículos. Sabíamos que íbamos hacia Francia pero la frontera no permanecía siempre abierta, dejaban pasar a un os cuantos y la volvían a cerrar. En esa carretera que serpentea desde Portbou hasta la frontera, en esas filas de gente esperando, el día se hizo largo y pesado ya que , de cuando en cuando, los aviones ametrallaban a la muchedumbre indefensa. También ocurría algo extraordinario: algunos poseían carros o coches y para seguir andando y no abandonarlos en manos de los enemigos, los tiraban al mar desde lo alto del acantilado. Era impresionante; sabíamos que aquellas personas destruían cosas a las que tenían mucho apego. Quiso la suerte que entre tanta multitud diéramos con mi hermano , al que no habíamos vuelto a ver desde Figueres; su camión iba bastante lejos por delante de nosotros. LA FRONTERA 15 Despacito, inquietos, asustados pero con paciencia, lleg amos a la frontera sobre las seis de la tarde. Entonces, todo fue de prisa. Los carabineros debían tener la orden de dejarnos pasar, casi no nos controlaban. Sólo preguntaban si llevábamos armas, acogían los fusiles pero nos dejaron los vehículos. También había caballos. La gente se agolpaba para cruzar la frontera y escapar de la pesadilla. Bueno, ya estábamos en Francia. Ya no temíamos los aviones ni los barcos. Sin embargo, recuerdo que se me encogió el corazón, me pareció que estaba abandonando la tier ra donde nací pero no me imaginaba que pasarían veintiséis a ños antes de que volviera a cruzar esa frontera, ni tampoco me figuraba la aventura que nos esperaba. Seguimos hasta Cervera , la gente de los pueblos estaba en las calles, con el frío de la noche y se notaba su emoción ante ese triste desfile. Algunos nos ofrecían comida y así hasta Argelès-sur-Mer. Había muchísima gente, la policía nos obligó a parar. II. ARGELÈS, SAINT-CYPRIEN Y ELNA LLEGADA A ARGELÈS-SUR-MER Aquella noche dormimos en el camión, muy apretados, los colchón atravesado, pero dormimos a pierna suelta. cinco en el Cuando despertamos, el sol ya estaba alto, la inmensa caravana estaba a orillas de la carretera, se veía una mul titud de gente. Había unos chalés muy bonitos c erca de un hermo so pinar; todo muy bien. Pero ¿y para hacer sus necesidades? Era un problema cotidiano. Cada uno se las arreglaba a s u manera. Yo llamé a una puerta; aunque me avergonzaba, tenía que atreverme. Dimos con gente comprensiva , pero no nos habíamos parado a pensar en aquel primer enfrentamiento con el idioma francés. 16 También nos preocupaba el hambre. La compa ñía militar de mi marido nos ofreció conservas pero no teníamos pan. Aunque llevábamos dinero español, no lo podíamos cambiar por haberse devaluado del todo. Al otro día, seguíamos en el mismo sitio sin saber lo que iba a ser de nosotros. La gente intentaba alejarse pero era imposible, los policías nos lo impedían. Comprobamos que llegaban numerosas tropas con camiones cargados de alambra das que los soldados colocaban a lo largo de la playa. Cuando corrió la voz de que iban a encerrarnos allí nos preocupamos mucho, pero claro estaba que tenían que organizar algo. Sin duda habría puertas y podríamos salir. No quedaba otro remedio que esperar. Por la mañana, dijeron que nos iban a traer pan con un camión. Nos pusimos contentos pero en vez de alegría sólo hubo tristeza porque nada se había concertado; llegó un camión militar y al ver a tanta gente, a los militares se les ocurrió tirarnos el p an. Fue un gran desconcierto, se lanzaba la gente al suelo para recoger el pan y aunque consiguiéramos un pedazo, daba pena: nos estaban tratando como animales. Con mucha prisa, las tropas continuaban colocando las alambradas. Trabajaban varios equipos, por separado, de modo que quedaban grandes espacios sin alambres. Los días siguientes, los camiones que traían el pan paraban más allá de las alambradas. Los prim eros días, íbamos a buscar el pan y volvíamos a pasar porque no había puertas. Seguíamos con la compa ñía militar de Joan; nos daban algunas conservas y por la ma ñana hacían café. También apreciábamos que cocieran pastas. Continuábamos durmiendo en el camión. Pero muchos ya habían empezado a hacer caba ñas en la arena con mantas y ni que decir tiene que no era la temporada ideal para eso. Transcurrieron cuatro o cinco días; el pan, al otro lado de la alambrada, acabó siendo el cebo de nuestra ratonera. Cada vez quedaban menos aperturas. Al cabo de unos días no quedó más qu e una, guardada por militares. Había guardias por todas partes. Nos vigilaban tropas, soldados, gendarmes, senegaleses y espahíes a caballo. Sin duda tenían la orden de requisar los vehícu los y meternos en los campos; para informarnos, se les ocurrió mandarnos a los espahíes a caballo. 17 Conservo muy mal recuerdo de aquella noche. Llegaron desenfrenados, como locos, empujándonos gritando: “¡Allez, hop! ¡Allez, hop !” Mi padre veía muy poco, se sintió perdido; mi madre decía: “¡Dejadle! No ve muy bien”; a mí me asustaban aquellos caballos azuzados por sus jinetes y fue mi marido quien nos protegió a los tres, interponiéndose. No entendíamos lo que querían, todos gritábamos, espantados. Por fin supimos que teníamos que entrar en el campo. Empezó a escasear la comida; se requisaron todos los camiones, coches y carros. Al otro lado de las alambradas, los militares habían montado una barraca de intendencia donde podíamos apuntarnos. Entonces fue disuelta la compañía y en adelante pasamos a ser prisioneros espa ñoles en aquel campo de Argelès-Sur-Mer. Mis padres y yo permaneceríamos encerrados durante quince meses. EL CAMPO Allí estábamos los cinco, detrás de las alambradas; Domingo se había quedado con nosotros. Como otros millares de personas , tuvimos que improvisar un refugio. Teníamos pocas maletas pero sí varias mantas; también necesitábamos palos para hacer una especie de tienda de campaña. Joan y Domingo recogieron unas ca ñas fuera del camp o. Aquella noche tuvimos nuestra primera chabola , como decían; digo la primera porque tuvimos que hacer lo mismo varias veces. Aquel primer refugio, estaba en alto, a orillas de un río medio seco, a unos quinientos metros del mar, en la arena. Pronto compr obamos que era demasiado pequeño para los cinco y a l otro día fuimos a recoger más ca ñas; como teníamos más mantas, hicimos una chabola de unos seis metros cuadrados en la que cabíamos de pie. Pero seguían faltando ca ñas. Domingo fue a por más y al mediodía, lo vimos regresar con un burro. Se me ha olvidado decir que los que tenían animales se vieron obligados a abandonarlos y él, con la despreocupación de sus veinte a ños, sin pensar que en el campo ni siquiera había para darle de comer, se llevó el burro, lo cargó con ca ñas, se montó en él y vino tan contento. Nos dio risa pero lo convencimos para que volviera a llevárselo, lo que prometió hacer al día siguiente. Entre las chabolas quedaba poco espacio, apenas dos o tres metros; ató el burro a nuestra cab aña y aquella noche poco dormimos por culpa del animal que se puso a roer las ca ñas y echó a perder nuestro refugio. Ni 18 qué decir tiene que por la ma ñana temprano, el burro recobró la libertad y nosotros no tuvimos más remedio que arreglar los destrozos. El campo mediría unos tres kilómetros de largo por quinientos metros de ancho y más tarde nos enteramos de que al pri ncipio éramos más de setenta y cinco mil personas, con lo que se puede imaginar lo apretados que estábamos; inclus o, los primeros días, lo s que só lo tenían una manta, cavaban un hoyo en la arena, se metían dentro y se tapaban con la manta. Otros, mientras hubo camiones, se amparaban debajo; luego, esos hombres sin familia se organizaron en grupos. En cuanto a la comida, nos apuntamos en la barraca de intendencia donde nos daban la ración diaria: al principio algunas latas de conserva y pan, luego un poco de café, azúcar y legumbres secas, a menudo bacalao salado y de vez en cuando algo de carne. Nunca daban verduras o patatas. Además, se necesitaba lumbre para guisar y costaba trabajo encontrar le ña; nos daban restos de madera de las obras de las barracas que edificaban para la policía pero no era suficiente y había que robar algunas tablas. Tampoco teníamos cacharros de cocina, nos servíamos de las latas más grandes. Encendíamos fuego, cada uno ante su chabola y se guisaban comidas sosas. Para dar sabor, sólo había sal y vegetalina. Alguna vez nos dieron una lata de salsa de tomate y esperamos a juntar bastante vegetalina para guisar bacalao en salsa. Nos parecía un festín. Mayor problema era el agua. Los primeros días nos dejaban salir del campo para ir a una fuente bastante alejada y menos mal que no habíamos tirado la bombona vacía. Pero había que lavarse, lavar ropa y resultaba imposible. Recuerdo que me metí en el mar en pleno febrero, por lo menos me daba una sensación de limpieza y muchos hacían lo mismo. Más adelante, instalaron unas bombas de agua en la playa a unos veinte metros del mar, pero el agua era malísima, no era potable. Como no teníamos permiso para salir del campo, no quedaba otro remedio que gastarla. No tardó en comprobarse el resultado, catastrófico: casi todos sufrimos trastornos intestinales graves, diarreas terribles y no había retretes. Cuando a alguien le daba cólico, echaba a correr con una manta bajo el brazo, esperando llegar cerca del mar pero a veces no daba tiempo y era un espectáculo desolador. En lo posible esperábamos que fuera de noche o al amanecer, escondiéndonos bajo una manta. Mis padres sufrieron e sa epidemia pero quien lo pasó peor fue mi marido; 19 cavamos hoyos profundos en la arena de la chabola y los tapábamos cada vez , pero ¡q ué situación tan triste! Al no haber medicinas, la enfermedad tardó mucho en desaparecer. Como ya he comentado, nuestra c abaña dominaba un río casi seco en aquellos días. Por la ma ñana, al despertar, sólo veíamos decenas de mantas bajo las cuales se escondía la gente para hacer sus necesidades. Menos mal que luego el campo se volvió más cómodo gracias a unos retretes que h icieron a lo largo de la playa , como comportas dentro de unas barracas muy pequeñas. También fue entonces cuando empezaron a venir camiones con agua potable. Aunque parezca mentira, en los días siguientes nos encontramos con mi hermano y mi cuñado entre las setenta y cinco mil personas. Pasábamos el tiempo juntos. También encontramos a varios amigos. El campo era como un hormiguero humano en el que la gente volvía a reunirse. El correo llegaba a una barraca donde fijaban carteles con los nombres; así tu vimos noticias de mis cu ñadas Carmen y Enriqueta quienes estaban refugiadas en Troyes con sus hijos. El campo era un inmenso campamento sin libertad donde reinaba una gran miseria. Hicieron una barraca que servía de enfermería. Los médicos espa ñoles no tenían medicinas, sólo nos daban aspirina o pastillas de carne para ponernos a dieta. Una parte de la barraca hacía de hospital, sobre la arena había paja y nada más. La disentería que afectó a tanta gente continuaba y algunos estaban agotados. Allí los atendían y cuando ya no podían aguantar, se los llevaban en una ambulancia al hospital de Perpi ñán; muchos ya no volvían. No sé por qué se necesitaba un cementerio especial, que se creó en Saint-Cyprien. Nos daban jabón pero no teníamos barre ño ni palangana donde lavarnos. A consecuencia, seguramente de la falta de higiene, nos afectó a todos una epidemia de sarna, en primer lugar a mi madre, luego a l resto de nosotros; fue terrible. Para remediarla conseguimos que nos dieran una palangana que nos servía par a varios usos. Era un objeto imprescindible. Para curarnos nos dieron una pomada , pero la epidemia habría de durar varios meses. En Espa ña continuaba la guerra, las pocas noticias que llegaban al campo eran confusas, sólo sabíamos que las tropas franquis tas seguían 20 ocupando la península. A ratos nos sentíamos muy tristes, preguntándonos qué iba a ser de nosotros, pasaban los días sin que nada cambiara, íbamos perdiendo la esperanza. Un día lle garon los gendarmes gritando “¡Allez, hop! ¡Allez, hop !” Comprendimos que al día siguiente, a las nueve, teníamos que irnos y volver a hacer cabañas, pero más lejos. Desmontamos las que habíamos hecho, al desarmarlas se rompieron muchas ca ñas con lo que la nueva cabaña salio peor que la primera ; tenia la forma de una pequeña tienda de campaña, de la altura de una persona y tres metros de hondo. Con mi hermano que vivía con nosotros éramos seis. La hicimos con mantas, la armadura era de ca ñas, teníamos que entrar a gatas y quedarnos sentados. Nos conformamos pensando q ue así pasaríamos menos frío; claro que no podíamos calentarnos; seguíamos durmiendo en nuestro colchón atravesado, en la arena. Unos sacos llenos de ropa hacían de almohadas. Mi hermano, el más alto de todos nosotros, dormía cerca de la entrada para poder sacar los pies. Llevábamos mucho tiempo buscando una manera de alumbrarnos y por fin conseguimos inventar algo: un a especie de lámpara de aceite. Derretimos grasa de vaca que nos dieron en la intendencia, llenamos una lata de sardinas y le hicimos una b oquilla en cada lado por donde salía un cabo de algodón; pero se cuajaba la grasa y la mecha se apagaba. Hubo que encontrar otra solución: pusimos dos latas superpuestas; la de arriba era más ancha, el calor de la de abajo mantenía la grasa líquida; estaba n sujetas por alambres y colgadas de las cañas que formaban la cima de la tienda. Estábamos muy orgullosos con nuestro invento porque gracias al sistema teníamos la luz de cuatro velas. Era extraordinario. Claro que había que conseguir la grasa , pero se ga staba poca. En adelante ya no tuvimos por qué acostarnos tan temprano, pero s e corría el peligro de p render fuego, había que tener mucho cuidado. Recuerdo un incidente que pudo ac arrear consecuencias muy graves : Domingo tenía una hermosa cabellera rizada y un día al pasar a gatas bajo la instalación el pelo tocó la llama y se le prendi ó fuego. Empezamos todos a golpearle la cabeza, el fuego se apagó enseguida y aunque el pobre recibió muchos golpes todo acabó en juerga. Algunas veces se encendía la grasa, nos dada miedo pero no llegó a pasar nada grave. Habían transcurrido varias semanas desde nuestra llegada y a pesar del frío invernal, el tiempo estaba bastante a nuestro favor, casi no había 21 llovido. Nos preguntábamos qué íbamos a hacer cuando lloviera. También nos dijeron que el viento solía soplar con mucha fuerza. Todo aquello nos preocupaba y terminó ocurriendo. Un día al atardecer el cielo se ennegreció; a lo lejos, se veían relámpagos y el miedo se apoderó del campo : la tormenta no iba a tardar. Sabíamos que en un lugar del campo había un montón de chapas pero las pedimos en vano. Ya era de noche cuando estalló la tormenta. Fue terrible: la gente, asustada, se enfureció y entre el estruendo del agua y los truenos todos gritaban “¡Que hagan barraca s! ¡Que nos den chapas!” Aquello e ra un motín, la gente se había vuelto loca, los hombres se fueron, nadie podía detenerles. Bajo la violenta lluvia pasaban hombres cargados con chapas de hojalata; claro que no había para todos, pero Domingo trajo una. L a pusieron contra la tienda, no fue una buena solución. Estábamos calados, las mantas estaban sujetas a la armazón de ca ñas en varios sitios, el agua se met ía por todos esos agujeros, todo chorreaba. Volvió a llover muchas ve ces, pero encontramos un remedi o: en cada atadura colgamos una lata de conserva que vaciábamos en cuanto se llenaba. Algunas veces, hasta nos reíamos de nuestra desgracia. Después de la lluvia, vino un largo per íodo de viento y en verdad, la tramontana en las playas de los Pirineos Or ientales, en semejantes condiciones, era lo peor. La arena se filtraba por todas partes y el viento se llevaba las tiendas. Hubo que hacerse con piedras gordas que atábamos a las tiendas con cuerdas enterr ándolas profundamente en la arena. A menudo, cambia ba la orientaci ón del viento y como no teníamos bastantes piedras Joan y Domingo ten ían que apresurarse a cambiarlas de sitio. Luego nos afectó otra plaga: los piojos. En aquellas condiciones de vida era inevitable. Yo llevaba el pelo bastante largo y s ólo nos quedaba un trozo de peine roto. A todos se nos pegaron, no s ólo en la cabeza sino también en el cuerpo. Me parece que fue lo que m ás me molest ó, me sentí muy desgraciada. Pasábamos una parte del día inclinados sobre la palangana. Yo pon ía la ropa a hervir y la tend íamos encima de la chabola. Antes de que se secara, ya se paseaban nuevos bichos. Diríase que los había tanto en el aire como en la arena, estábamos desanimados y aquello habría de durar varios meses. Se acercaba el mes de abril. Se rumor eaba en el campo que no tardar ía en terminar la guerra. Una ma ñana, los altavoces anunciaron que todo 22 había acabado. Franco sal ía ganando, ya no quedaba esperanza. Hubo que conformarse, no sabíamos qué iba a ser de nosotros. Ten íamos que esperar, seguir esperando. Mi hermano Rafael perdió la paciencia, nos dijo un día que estaba decidido a evadirse; se proponía cruzar la frontera clandestinamente, acercarse hasta Barcelona a ver qué pasaba y traernos noticias. Nos preocupamos mucho, sobre todo mis padres pero no hubo quien lo convenciera. Al poco tiempo, una noche, se march ó. Joan y Domingo le acompañaron m ás all á de las alambradas, al volver dijeron que hab ía salido sin problema pero la aventura no iba a acabar bien. A los quince días recibimos una carta de la c árcel de Collioure ; mi hermano hab ía llegado hasta los alrededores de Barcelona, pero era tan difícil que le dio miedo y regres ó. En la frontera le detuvieron y le encarce laron en el fuerte de Collioure; allí pasaba más hambre que en el campo de Argelès. Había varios campos cerca de los Pirineos, m ás adelante le encerraron en el de Agde. En los primeros días después de terminar la guerra, anunciaron por los altavoces que los que quisieran podrían regresar a Espa ña, pero todos temíamos a las represalias; la gente escribía a sus familiares o amigos y las respuestas no tardaron. Con medias palabras, nos suger ían que no volviéramos: los familiares nos propon ían ir a vivir con Fulano o Mengano, personas que sab íamos que hab ían fallecido, mucho tiempo atrás. De ese modo, supimos lo que era el r égimen franquista. Nos enteramos de la muerte de familiares y amig os, fusilados o encarcelados. Si bien algunos estaban metidos en política, para otros no había ningún motivo. Por ejemplo, yo conocía a un se ñor que era poeta; claro que no era de derechas y lo manifestaba en sus poesías. Sus hijos se hab ían refugiado en Francia y sin m ás motivo, lo fusilaron a los sesenta y cinco a ños. De modo que mientras no hubiera una verdadera amnistía, no pensábamos volver a España. A veces, algunos que ten ían familia o amigos en Francia, sal ían del campo con maletas y parecían felices. Se iban con un contrato de trabajo y les teníamos envidia. Nos enteramos de que cada d ía repartían leche para las mujeres y los niños, fuera del campo. Cada ma ñana, mujeres y ni ños acompa ñados por un gendarme iban a buscar leche a un pueblo cercano. Cuando lo supe, me pareció que nuestra situación iba a resolverse: yo podría hablar con la gente del pueblo, proponerles coser ropa o remendar; no ten ía pretensiones, sólo quería trabajar, quizá me permitiera salir del campo y 23 encontrar una solución para sacar a mi familia. Me apunt é pero , desgraciadamente, al día siguiente dejaron de repartir leche. Unas asociaciones latino americanas propusieron su a yuda y en los campos muchos se apuntaron para irse a América. Est ábamos tan hartos de nuestro cautiverio que nos apuntamos tambi én para M éxico, Venezuela u otros pa íses. Se comentaba en todo el campo, ped ían gente para trabajar la tierra. El estado dar ía t ierras v írgenes y todo el material. No sab íamos nada del trabajo del campo, éramos ciudadanos, pero a mi marido no le importaba hacerse campesino. Mi padre venía del campo y gracias a él, nos parec ía maravilloso. Nadie puede vivir sin ilusiones, hacía meses que no ten íamos ninguna. Entonces empezamos a soñar. A pesar de ser poco instruido, mi padre era muy inteligente y muy buena persona. También tenía arte para contar, nos daba la sensaci ón de vivir sumidos en sus cuentos. Durante varias noches, alumbrados por nuestra “lámpara de aceite”, hicimos planes. Mi padre nos explicaba cómo había que obrar para que todo saliera bien: primero, gracias a las máquinas que nos dieran, podríamos roturar el suelo; luego sería preciso trabajar duramente. Exclamaba: “Lástima que no vea mucho pero os daré buenos consejos; el primer año será difícil pero con el préstamo que nos otorguen, saldremos adelante.” Y los sueños nos embriagaban. Domingo ya se ve ía con caballos salvajes, Joan comprar ía un cami ón para llevar las cosechas a la ciudad, m ás adelante podr íamos exportarlas. As í iban transcurriendo las veladas. Recuerdo que una noche, llevados por el entusiasmo de nuestros proyectos, no conseguimos dormirnos antes del amanecer. Pero esos ánimos no duraron mucho, pasaba el t iempo sin que se confirmara nada. Entonces, con la esperanza de estar mejor, mis cuñados Ramón y Domingo se fueron juntos a otro campo con barracas sólo para hombres. Ya no qued ábamos más que mis padres, Joan y yo cuando unos d ías m ás tarde, anunciaron que algunos podr ían ir a un campo con barracas donde tambi én admit ían a las mujeres. Nada teníamos que perder de modo que decidimos salir los cuatro. La salida era a las dos de la tarde. Por la ma ñana empezamos a desarmar la tienda. A la hora fijada, est ábamos haciendo cola entre todos los que estaban hartos de aquellas condiciones de vida. Se rellenaban hojas de identidad. Al anochecer, cuando ya s ólo quedaban tres o cuatro personas delante de nosotros, cerraron las listas. Hubo que poner a l mal tiempo buena cara. 24 Regresamos al sitio de la tienda pero otros ya se habían llevado parte de las cañas. Estábamos a fin ales de abril, segu ía el fr ío, hubo que montar otra tienda de prisa, antes de que se hiciera de noche. Ya no éramos más que cuatro pero faltaba material, hicimos una tienda más pequeña y la reforzamos al d ía siguiente. As í, con la lluvia o el buen tiempo, iban pasando los días. Pronto íbamos a interesarnos por una gran noticia: aunque todo hiciera suponer que yo estaba embarazada, a falta de prueba m édica, teníamos que esperar. Para nosotros, a pesar de ser un momento poco adecuado, era una gran alegría; es que con la juventud las cosas se aprecian de otra forma. Empezamos a so ñar pensando que Francia no podr ía tenernos mucho tiempo encerrados en los campos. Lo único que pedíamos era trabajar. Claro que nuestro hijo no vendr ía al mundo como habíamos soñado, pero nos sentíamos felices. Nos enteramos de que las familias que habían salido del campo estaban separadas; por lo menos, nosotros estábamos juntos. Poco después, vimos que se levantaba un grupo de barracas en un extremo del campo; se rumoreaba que serían para las familias y se comprobó enseguida. Hacia fines de mayo empezó el traslado. Se trataba de una fila de barracas que constaban de una sola habitación para dos o m ás personas. Nos otorgaron una para los cuatro. Medir ía unos tres metros cincuenta de largo por otros tantos de ancho. Reposaba directamente sobre la arena y unas tablas finas servía n de tabiques; ni qué decir tiene que se oían las conversaciones de los vecinos. Si hoy d ía, de golpe, tuvi éramos que vivir en semejantes condiciones, no lo aguantar íamos. Sin embargo, despu és de pasar cuatro meses de invierno con mantas a modo de techo valoramos los nuevos tejados de hojalata. En la barraca podíamos estar de pie. Otro progreso fue una barraca para la cocina; nos daban las comidas preparadas, desgraciadamente no eran apetitosas y de no haber pasado tanta hambre no las hubiéramos podido tragar: por la ma ñana, un café malísimo, al mediodía y a la noche, lentejas, garbanzos o zanahorias, a veces con unos pedacitos de carne grasa o una lata de corned-beef. Nunca había patatas u otras verduras guisadas ni tampoco fruta; el pan, racionado, siempre duro y a veces florecido. Salvo en escasas ocasiones de fiesta, seguiría igual durante un año. 25 Lo que m ás echaban de menos Joan y mi padre era el tabaco. Algunas personas espabiladas o atrevidas lograban proporcionarse alg ún tabaco que vend ían a cambio de billetes espa ñoles sin valor pero se arriesgaban con la esperanza de un cambio en la pol ítica española, que les hubiese permitido enriquecerse con un paquete de picadura que vendían a dos mil pesetas. Antes de la guerra era una fortuna, representaba el sueldo de cuatro meses de un obrero. Joan y mi pad re eran tan infelices sin tabaco que más de una vez se gastaron es a cantidad; más tarde, nos dio igual, el dinero que nos quedaba no recobró su valor. Al llegar el calor, empeora ron nuestras condiciones de vida; se dio la orden de vacunarnos a todos y aqu el día, después de vacunarme, al volver a la barraca, me desmayé; perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaba tendida en el colch ón, en el suelo, rodeada de gente. Vino un médico del campo, quien confirm ó mi embarazo. Me encontr ó muy debilitada y me recetó medio litro de leche de la barraca de la enfermería. ¿Y luego, qué? Desde hacía unos días, venía un tendero ambulante porque algunos refugiados tenían dinero francés: unos vendían su s reloj es a precio irrisorio, otros vendían joyas, algunos espa ñoles con galones habían cobrado sueldos atrasados. Nosotros ten íamos algunas joyas que queríamos conservar aunque m ás tarde acabamos vendi éndolas como explicaré más adelante. El médico me había recomendado que bebiera leche y no teníamos el dinero para comprarla; Joan habló con un compañero que se dedicaba a hacer algún estraperlo y le compró una lata de leche pero no pude tener más. Pasaron los d ías, me hab ía repuesto y con la llegada del verano la vida no parecía tan triste. Nos bañábamos en el mar, por lo menos nos daba la sensación de lavarnos mejor y además, la invasión de piojos iba disminuyendo. En cuanto a la sarna, seguía igual o peor. Nos daban una pomada pero la higiene rigurosa que necesitábamos resultaba imposible. Incluso era dif ícil lavar la ropa: nos daban un trozo de jab ón pero no teníamos más que una palangana, el agua de la bomba y se lavaba con agua fría. No teníamos sábanas, no se pod ían lavar las mantas. Pasaba el tiempo sin que fuera posible acostumbrarse. Lo que sí se arregló poco a poco fue el correo; las barracas llevaban números y nosotros estábamos bajo control. Alguien hacía de cartero, el 26 correo que recibíamos de familiares o amigos era esencial, nos permit ía tener paciencia. Un día, nos cayó un regalo del cielo: llegó el carte ro con uno de los jefes del campo. Traía un paquete a nombre de mi padre pero la dirección no era la nuestra; no se podía leer el nombre del remitente. Después de pensarlo bien, decidieron dejarnos el paquete ya que en el campo mi padre era el único Berenguer. En el paquete ven ían galletas, pastillas de chocolate que no prob ábamos desde hac ía tres a ños. Para nosotros fue una verdadera fiesta pero no pudimos darle las gracias a nuestro bienhechor. Con las hermosas noches de verano, tuvimos el gusto de pode r oír música y canciones que emit ían unos altavoces a la entrada del campo. La m úsica nos alegraba el coraz ón, llev ábamos tanto tiempo sin oírla que nos parecía volver a ser humanos. A veces algunos incluso bailaban y nuestra miseria se volvía menos triste. Teníamos vecinos con quien hablar, por ejemplo una joven que tambi én estaba embarazada, sufría depresi ón y le daba por llorar desconsoladamente. No era la única. Algunos no aguantaban la cautividad, se volv ían locos. Uno de ellos so ñaba tanto con marcha rse que un día, medio desnudo, con una maleta, se metió en el mar diciendo que iba a salir un barco para México; lo detuvieron a tiempo. Algunos, viendo que era imposible salir por la puerta o saltando las alambradas, intentaban huir nadando pero pocas vec es lo consegu ían. Otros, m ás filósofos, creían que pronto nos liberar ían. Unos escribían poemas, otros canciones. Una de ellas se difundi ó en el campo, todos la tarareaban y cuarenta años más tarde, todavía me suena en la cabeza. A principios de julio an unciaron que nos cambiaban de campo. Nos llevarían a Saint-Cyprien , a un campo para familias que estaba casi terminado. Dijeron que saldr íamos a la semana siguiente y que all í, estaríamos mucho mejor. Acogimos la noticia con preocupaci ón: si hacían un nuevo campo no sería con el propósito de liberarnos. SAINT-CYPRIEN Pronto juntamos el equipaje y salimos hacia el 10 o el 12 de julio, a las diez de la ma ñana. Aquel día, para la comida, nos dieron pan y latas de conservas. Nos llevaron con camiones y ante s de las doce ya hacíamos cola a la puerta del nuevo campo; volvieron a controlarnos, nos dieron el número de la barraca y la calle. Hubo que hacer m ás gestiones ya que 27 habíamos pedido dos barracas y la de mis padres estaba en la otra punta del campo. Otro detalle nos preocupó todavía más: querían a toda costa quitarnos la palangana, obedeciendo unas presuntas órdenes. Era tan importante para nosotros que logramos conservarla. Allí estábamos, en nuestra nueva vivienda. Eran largas filas de barracas, la mitad de ellas daban a la calle de atr ás. Estaban divididas en habitaciones minúsculas que no llegaban a los dos metros de ancho por otro tanto de largo, en total unos tres metro s cincuenta cuadrados. Tabiques de tablas, chapas para el techo y en el suelo, nada, s ólo la arena. Había un ventanuco con una tela met álica en vez de cristal. Todo vacío y claro está, sin luz; cuando cerrábamos la puerta, se hacía de noche. En tan poco es pacio nos sent íamos asfixiados. Sin embargo, hacía tanto tiempo que viv íamos todos juntos que apreciamos el encontrarnos solos. Llevábamos más de siete meses fuera de casa. A la entrada del campo hab ía como una gran plaza. El campo constaba de cuatro man zanas peque ñas y todas las calles desembocaban en aquella plaza donde se hallaban las barracas para la cocina. Cada manzana tenía su bomba de agua, agua del mar. Pero hab ía unos grifos de agua potable muy apreciados por todos. Tambi én unos retretes muy rudimentarios. Los campos estaban instalados a lo largo de la playa; digo los campos porque eran tres: a un lado, un campo para mujeres solas o con ni ños, en el centro, el nuestro, el de las familias, y en la otra punta, el de los militares, más espacioso. Por un lado estaba el mar y al otro lado las alambradas. Aquellas alambradas nos acongojaban; había tres filas, a un metro de distancia y entre las filas, travesa ños enredados, hasta una altura de dos metros. Nos sentíamos presos. Se accedía al campo por una sola carretera; más allá, las únicas plantas que veíamos eran vi ñas que mirábamos con nostalgia y a lo lejos se divisaban los Pirineos. Al día siguiente de nuestra llegada nos anunciaron que el 14 de julio, día de fiesta nacional en Francia, nos vis itarían las autoridades francesas y que tendríamos que honorarlas; como no teníamos nada, nos dieron papel para fabricar banderolas y guirnaldas. Algunos, muy ingeniosos, hicieron cuadros de flores a la entrada del campo, como mosaicos con legumbres secas: lentejas, garbanzos, judías blancas y pintas , y arroz; 28 las autoridades les felicitaron por el resultado sorprendente, verdaderamente artístico. El 14 de julio, colocaron las guirnaldas y banderolas, las calles estaban limpias y bien regadas. Supimos que iban a darnos una buena comida, fue día de fiesta en todo el campo. Hacia las once, llegaron los visitant es precedidos por el mariscal Pé tain. Los acogieron las tropas y los gendarmes al son de la m úsica militar. Visitaron el campo, las cocinas; sin dud a se llevaron una buena impresión puesto que aquel día, hasta los refugiados parecíamos contentos. Nos hab ían animado la fiesta y la buena comida: entrantes, carne asada, patatas fritas, un postre e incluso vino. ¡Qué festín! En realidad, todo era un enga ño. Acabada la fiesta, al anochecer, otra vez est ábamos en la barraca, sin luz, sentados en el suelo, acostados sobre una manta tendida en la arena. Dir íase que era como los que acampan hoy día, pero no, no tiene nada que ver. Nosotros no ten íamos nada, habíamos dejado el colch ón a mis padres despu és de repartirnos las mantas y s ólo teníamos una maleta y un gran saco con ropa. Nada más. También tenía cada uno un plato de aluminio y una lata vacía para el café, la misma en que bebimos el vino del 14 de julio ; nos quedaba una botella. Pero por encima de todo, hab ía alambradas y aquella falta de libertad. Unos días después, se d io una orden que hacía patente nuestra condición de prisioneros: se mandó que al anochecer nadie circulara por el campo. Hacían señas luminosas con focos y en cuanto las ve íamos, todos teníamos que meternos en las barracas. Lo que m ás necesit ábamos tanto nosotros como mis padres, era alumbrarnos. No sé cómo nos enteramos de que se podía hacer luz con un botellín, gasolina, un tapón y u na mecha; un joven a quien conocíamos y que venía con un camión para trabajar nos proporcionó los botellines. Más adelante faltó la gasolina, aunque en realidad bastaba con poca. Gracias a esa estratagema, las veladas no eran tan tristes. A pesar de la in terdicción, cruzábamos la callejuela con mucho cuidado, como ladrones, y pasábamos la velada con los vecinos; las barracas de enfrente, más grandes, eran para cinco personas. Íbamos a casa de un matrimonio con un hijo de diecis éis años y dos nietas de cuat ro y cinco años. Cuando hab ían salido de su casa, estaban cuidando de las ni ñas de su hija y se las llevaron con ellos. A veces nos apenaba que tuvieran 29 tanto cargo, otras veces pensábamos en lo preocupados que estarían los jóvenes padres en Espa ña. A la a buela le gustaba contar toda clase de historias, cuentos fant ásticos, y a la luz de la peque ña llama, nos sentíamos impresionados. Otros vecinos nuestros eran más venturosos: eran campesinos, al marchar se habían llevado dos vacas y no las habían dejado en ningún momento. Antes de entrar en el campo, se las quitaron y las metieron en un cobertizo con el fin de tener leche para los militares. Cada d ía ellos salían para orde ñarlas y cuidarlas, con lo cual les daban una peque ña cantidad de dinero. Les teníamos envidia. Sin nada que hacer, los días resultaban muy monótonos. En las primeras semanas Joan decidió construir una cama. A una extremidad del campo, en una barraca de carpinter ía, hab ía un mont ón de restos de madera. Los carpinteros, al igual que nosot ros, eran refugiados; Joan les pidió pinzas y un martillo. Cortaron cuatro largueros, cuatro pies, le dieron un puñado de clavos, trozos de alambre de púas y volvió tan contento con el material. La cama ten ía que ser estrecha, apenas noventa cent ímetros de ancho, es decir la mitad de la barraca. Desenrollamos y desdoblamos el alambre para quitar las p úas, a pesar de lastimarnos las manos. Clavamos los largueros a los tabiques y con los alambres, tejimos una reja a modo de somier. Con paja que encontramos y dos mantas, hicimos un jerg ón. Aunque era estrecha, la cama representaba una mejora. El buen resultado nos animó y quisimos fabricar una mesa y un taburete; la mesa medía sesenta centímetros por cuarenta. Uno se sentaba en el taburete, el otro en la mesa ; podíamos tomar nuestra frugal comida sentados. Colgamos una manta en la puerta a modo de cortina y allí terminó la instalación; más no se podía hacer. Poco después, como muchos hicieron lo mismo, escasearon los restos de tablas. La comida segu ía tan ins ípida como de costumbre. Yo, a causa de mi embarazo, tenía el hambre siempre a punto y a Joan se le ocurri ó una idea: se apunt ó para limpiar el campo cada ma ñana de siete a diez, le pagaban con un tentempi é que constaba de un pedazo de pan, una sardina en a ceite y un vasito de vino. As í, gracias a él, cada ma ñana a las diez, yo me comía su recompensa. Como nadie hablaba de liberarnos, nos hac íamos muchas preguntas, sobre todo cuando ten íamos los ánimos por los suelos. Yo ten ía ganas de preparar el ajuar de l beb é pero no ten ía con qu é. Fue entonces cuando por primera vez hubo un reparto de ropa usada. Me las arreglé 30 para conseguir jerséis de lana fina y los deshice muy contenta; pero sin agujas ni ganchillo no podía tejer los ovillos. Joan se hizo con unos trozos de alambres de púas que desenrolló, y le dejaron un martillo y una lima. No sólo fabricó agujas de varios tamaños sino también un ganchillo que sigo guardando, de recuerdo , cuarenta y cuatro a ños después. Estuve muy atareada, tejí cosas mon ísimas, so bre todo con la lana de una bufanda blanca y de un yersey azul celeste mezclada con una especie de seda rosa. Hasta pude permitirme algunas fantasías. Un día r epartieron camisas para hombres más un paquete de tabaco; Joan y mi padre se alegraron con el t abaco y yo, con las dos camisas, me cosí un vestido ya que con mi embarazo había engordado y nada me quedaba bien. Habíamos salido de casa en invierno y ahora era verano. Tenía la ventaja de saber confeccionar ropa, me hab ía llevado lo necesario para coser y una caja de hilos. Tengo que hablar de esa caja. En Espa ña, durante la guerra, faltaba hilo pero, como modista, pude reunir unos carretes. No s é por qu é, al salir, tuve la idea de llevarme la caja. Era de hierro, no muy grande, llena de carretes de va rios colores. No puedo explicar cuánto me emocionaba mirar esos hilos; lo que sé es que a menudo, cuando sentía nostalgia, abría la caja y me quedaba contemplando los colores. Se me saltaban las lágrimas, no únicamente por acordarme de mi oficio. Para mí nuestro cautiverio carecía de colores; contemplábamos el mar azul, también el cielo, pero la arena era gris, el color de la barraca apagado, hasta lo que comíamos era insípido. Necesitábamos mirar algo verde o tantos otros matices a los que están acostumbrados los ojos. Sólo en mis hilos pod ía encontrar esos colores que tanto echaba de menos. La gente se volv ía ingeniosa. Todos hacían lo posible por escapar de esa vida monótona: algunos fabricaban juegos de ajedrez o dameros; el que fabricó Joan no fue muy logrado: la cabeza del caballo se parecía más a una cabeza de pollo. Nos reímos mucho pero eso no impidió que jugáramos partidas, sobre todo por la noche. Para que los domingos fueran d ías se ñalados, a veces organizaban bailes en la plaza, incluso sin in strumentos. Algunos improvisaban música golpeando botellas de agua que llenaban más o menos. Nos daban jabón, no faltaba el agua en las bombas, en las calles había tendederos, las mujeres lavaban y la gente iba limpia, los ataques de piojos y sarna remití an; sin embargo, otra plaga iba a afectarnos: una invasión de pulgas. 31 Por la ma ñana temprano, tend íamos las mantas en los hilos y matábamos las pulgas. Nos desesperaba compro bar que no podía remediarse a pesar de algunas mejoras; hacía calor y vivíamos demasiado apretados, en condiciones difíciles. Por ejemplo, si uno se despertaba por la noche con ganas de hacer sus necesidades, como nos prohibían salir, la gente ten ía grandes latas de conservas con un asa de alambre; por la mañana se vaciaban y para limpiarlas las restregábamos con arena en la bomba de agua . Las enjuagábamos con cuidado, pero permanecían toda la noche en la barraca y a menudo sufr íamos trastornos intestinales. Nos dimos cuenta de que en la barraca, la arena también estaba plagada de pulgas y Joan pidió en la intendencia, los polvos que echaban en los retretes para limpiarlos; le dieron una buena cantidad que mezcló con arena en nuestras dos barracas, cerramos la puerta y el resultado fue radical. En cada uno de los barrios del campo ha bía un responsable, quien con un barre ño, iba a horas fijas por el caf é de la ma ñana y la comida. Hacíamos cola con los platos a la puerta de su barraca. El reparto estaba bastante bien organizado pero la comida era poco apetitosa, siempre igual desde el p rincipio: garbanzos, lentejas, zanahorias, arroz, siempre guisados de la misma manera, mezclados con un poco de carne, de lata las m ás veces. Aparte de las zanahorias, nunca daban verduras, ni siquiera patatas o lechuga, ninguna fruta, menos el quince de agosto, día de fiesta, en el que comimos carne con patatas fritas. Empezaron a dar un vaso de leche al día a las personas mayores; me alegraba por mi madre y yo también me beneficiaba del reparto porque a mi padre no le gustaba la leche. Nos daba igual que fuera leche en polvo. De tarde en tarde, recibíamos noticias de mi hermano; no escribíamos a menudo ya que nos daban pocos sellos. La situaci ón de mis cu ñadas, refugiadas en Troyes era distinta: trabajaban, aunque el sueldo era pequeño, tenían dos niños a cargo pero gozaban de libertad, lo que nos parecía maravilloso. Un día nos dieron la buena noticia de que Emilio, el marido de Enriqueta, hermano mayor de Joan, prisionero de Franco en España, había sido liberado. Había cruzado la frontera clandestinamente y estaba en un campo de concentraci ón en Francia. Quiso la suerte que fuera en el campo de Saint-Cyprien, con Domingo. Alg ún tiempo después, nos lo confirmaron pasando una nota escrita por entre las alambradas. 32 Nos pusimos aún más contentos poco después, al verles llegar. Durante casi tres a ños de guerra en Espa ña, sólo habíamos visto a Emilio dos o tres veces. La visita fue corta, ven ían acompa ñando a unos obreros y tuvieron que volverse con ellos. Teníamos mucho que contarnos, lamentamos no poder qued arnos juntos más tiempo; sin embargo, los tres hermanos fueron felices al reencontrarse. Cuando se nos ofreci ó la oportunidad de apuntarnos para la vendimia, enseguida dijimos que s í. Joan pensaba que en mi estado no podr ía aguantar, pero yo no quer ía sab er nada. Ser ía para se ptiembre, nos empeñábamos en hacer planes: si encontrábamos trabajo podr íamos sacar a mis padres , por quienes yo ten ía tanta l ástima. Mi padre, que veía muy poco, pasaba el tiempo serrando le ña para la cocina del campo. Mientras tan to, yo preparaba el ajuar del bebé: había cortado camisas mías y me pasaba mucho tiempo cosiendo camisitas con vainicas y bordados. A ratos echaba de menos el mundo exterior. Joan no era tan pesimista como yo, dec ía que aquello no pod ía seguir as í, que encontrarían una solución y que al menos estábamos juntos. Lo que más echaba de menos era el tabaco; recogía colillas cuando se presentaba la ocasión, no muy a menudo , ya que sólo los gendarmes se permitían el lujo de tirar las colillas. Confieso que llegu é a recoger algunas aunque me avergonzara. Algunas veces seguíamos a un gendarme que estaba fumando, esperando que tirase la colilla, pero después de tirarla la aplastaba en la arena con el pie; a Joan le daba rabia. Era pleno verano, hac ía tanto calor que muchos madrugaban. Rociaban el umbral de la puerta para apisonar la arena y dar frescor. Un vecino nuestro sabía francés y de vez en cuando compraba el periódico en la tienda; se sentaba ante la barraca y traducía las noticias para los vecinos que hacían c orro a su alrededor. Era muy agradable, nos sentíamos menos aislados del exterior; nos dábamos cuenta de que la política iba muy mal y que había amenazas de guerra; estábamos muy preocupados. Hacia fines de agosto, tuvimos una grata sorpresa: lleg ó un gir o de mis cuñadas de Troyes, un giro de 15 francos. Era poca cosa, pero con esos 15 francos, como ni ños, lo hubi ésemos comprado todo. Hac ía meses que pas ábamos delante del cami ón tienda, mirando las cosas que nos apetecían. Íbamos a poder permitirnos alguno s caprichos. Me dijo Joan: “Compraremos un paquete de tabaco para tu padre y otro para mí, y con 33 lo que sobre, comprará s lo que quieras .” Yo pensaba: “Menos mal que los deseos de las embarazadas no repercuten en los ni ños, si así fuera, nuestro bebé iba a convertirse en una tienda de comestibles .” A Joan le daba mucha risa. En todo caso, yo tenía ganas de comer pan frotado con tomate, aceite y sal que suele comerse con salchichón o lo que se tenga. Joan no quiso ir a la tienda conmigo. Ante ese puesto que me hacía soñar, no lograba escoger. En 1939, con 15 francos, no podía comprar todo lo que hubiese querido, había que elegir. Compré medio litro de aceite, salchichón, tomates y melocotones; también un pan de margarina como sustitu to de la mantequilla y me guardé unas perras para sellos. Ya me iba con mis compras cuando o í que alguien me llamaba. Era Joan, quien a unos pasos del puesto había observado la escena; estaba tan emocionado que se le humedecieron los ojos; me besó, me parece que yo estaba molesta, como un ni ño a quien acaban de pillar. Me cogi ó del cuello y nos marchamos a la barraca. Hoy d ía, todo eso parece insignificante , pero estoy segura de que para mis cu ñadas, el giro represent ó un sacrificio , que supimos valorar. Todo el campo acogi ó con mu cho gusto la apertura de una barraca escuela. A muchos ni ños, además de andar desocupados, se les olvidaba lo poco que sabían; nadie tenía libros. Unos profesores españoles refugiados como nosotros, daban clases de franc és. Joan logró apuntarse con otros a dultos para aprender algunos rudimentos del idioma. Le dejaron un libro de historia espa ñola y por la noche, nos quedábamos lar gos ratos repasando lecciones. É l asist ía a todas las clases, hasta ten ía que aprender poes ías y a menudo, aprend íamos juntos. Nos anunciaron otra visita de las autoridades francesas y los ni ños prepararon una fiesta con una funci ón teatral. Recuerdo que estaban muy nerviosos. Cantaron “La Marsellesa”, a todos les encantaba cantar en franc és. El que los ni ños fueran a clase nos dab a la sensaci ón de llevar una vida más normal. En aquella época hubo inundaciones; el campo de las familias no resultó tan afectado como el de las mujeres. Una noche, cay ó un diluvio. Muy cerca del campo de las mujeres corr ía un río que solía llevar poca agua, pero con las lluvias se desbord ó y tanta agua bastaba para inundar las barracas. Espantadas, las mujeres empezaron a pedir auxilio a gritos y los gendarmes del campo dieron la voz de alerta. Est ábamos despiertos, preocupados por la tormenta, cuando s onaron las sirenas. Algunos 34 hombres ofrecieron su ayuda y , poco despu és, llegaron con mujeres y niños asustados por la noche que acababan de pasar. Los instalaron en unas barracas desocupadas, también los acogieron los que tenían más anchura; no obstante, nadie pudo ofrecerles una bebida reconfortante. Además, daba lástima ver las pocas cosas que traían. El agua que entraba por la tela metálica de la ventana también caló una parte de nuestra cama; esto no era muy grave pero bast ó para que nos diéramos cuenta de nuestra situación. El día siguiente fue muy soleado, en todo el campo se ve ía ropa tendida, mantas sobre todo. También nos sorprendió que unos peque ños cangrejos salieran de la arena por todas partes, tanto fuera como dentro de las barracas; de to das formas, aunque hubieran sido más gordos, no los hubiéramos comido por no tener donde cocerlos. Al atardecer se apaciguó el mar y al retirarse, las olas dejaron en la arena conchas y mejillones; mucha gente se deleitó comiéndoselos crudos. En cuanto a nosotros, cuando llegamos, la arena estaba cubierta de algas; sentimos mucho que no hubiera mejillones. Pasábamos largos ratos frente al mar, mirando el horizonte. De cuando en cuando, a lo lejos pasaba un barco y nosotros soñábamos, a pesar de ver las an chas alambradas que se internaban hasta muy lejos en el agua. Nos daba la sensaci ón de que aquellos brazos de alambre nos ahogaban. Ni hablar de evadirse. ¿Adónde iríamos sin dinero, sin documentación y sin hablar francés? Algunos lo intentaban, de cualqui er manera, de noche sobre todo: cortaban las alambradas pero los guardias no tardaban en detenerlos, traerlos al campo o incluso encarcelarlos. Aunque todos los d ías nos parecían iguales, los domingos eran distintos porque, al otro lado de l as alambradas , ven ía mucha gente para ver el campo. Para algunos era un paseo, a otros les animaba la curiosidad. Recuerdo un día en que estábamos sentados Joan y yo en la arena mientras nos miraban un hombre y una niña; el hombre hablaba y la niña exclamó en voz alta: “Me decías que eran diablos rojos, no tienen rabo, son como nosotros.” El hombre, apurado, le dijo que callara y enseguida se fueron. Esas palabras nos ofendieron aunque las pronunci ó una niña. Sabíamos que nos llamaban “rojos” pero no “diablos”. Éramos miles de republicanos que rechazábamos la dictadura franquista. Otras personas nos consideraban de otro modo: más de una vez, los que venían a vernos se marchaban con los ojos llenos de lágrimas. Nos miraran con curiosidad o compasión, para nosotros era i gualmente 35 molesto y difícil enfrentarnos con la realidad; echábamos de menos el contacto con el mundo exterior. Durante el mes de agosto nos enteramos de que habían detenido a unos refugiados del campo que se reun ían para hablar de pol ítica y se los habían llevado a un campo penitenciario. Claro que entre ellos, hombres y mujeres, debía de haber responsables pol íticos que intenta ban encontrar un remedio a nuestra situaci ón. Algunos estaban relacionados 1 o la JARE 2 que se con asociaciones exteriores como el SERE preocupaban por nosotros pero poco pod ían hacer. Por ejemplo , nos proporcionaron cepillos de dientes, dentífrico y gafas para mi padre (de hecho, las había roto). También es posible que estuvieran relacionados con algunos partidos políticos del exterior. Lo cierto es que a partir de entonces, les prohibieron todas las reuniones, so pena de ser encerrados en el campo penitenciario y menudo era el maldito campo: s ólo les daban bacalao salado y pan duro, muy poca agua, en pleno agosto, en la playa, castigados por el sol. A menudo se hablaba del penitenciario, a la menor ocasión se decía: “Ten cuidado o te tocará ir a pan duro y bacalao salado .” Así nombrábamos el campo. Recuerdo un triste momento. Acababan de encender los focos que anunciaban las nue ve y Joan crey ó que le dar ía tiempo para ir al váter que no quedaba muy lejos de la barraca. Yo me había acostado, pero al ver que tardaba, empec é a preocuparme. Poco después, llegó con dos gendarmes; intentó tranquilizarme diciendo que era una equivocación, que no había hecho nada. Muy asustada, rompí a llorar. Joan me decía que se lo llevaban al penitenciario y a la vez quer ía calmarme afirmando que enseguida lo soltar ían. Cogió su blusón porque sólo llevaba un pantalón corto y una camiseta; yo seguía hac iendo preguntas y llorando de modo que a uno de los gendarmes le dio lástima. Se marcharon diciendo: “Está bien, por esta vez no pasa nada .” Por lo menos así lo comprendimos. A pesar de sentirme aliviada, no paraba de llorar y Joan me cont ó lo que había pasado: el v áter estaba ocupado, él no quiso perder tiempo y se puso a orinar contra la alambrada ; oy ó c ómo alguien pitaba y vio a los gendarmes, quienes le acusaron de querer escaparse. Por m ás que intentó justificarse, no le hicieron caso. Entonces les p idió que primero lo llevaran a la barraca para avisarme. Yo me hab ía levantado y los 1 2 Servicio de Evacuación a los Republicanos Españoles. N.e. Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles. N.e. 36 gendarmes notar ían mi embarazo. No recobr é la c alma hasta muy entrada la noche; de sobra sab íamos que si lo hubieran llevado al otro campo quizá nos habrían separado para siempre. Algunos, que tendrían relaciones con políticos del exterior, pudieron salir para Am érica, entre los miles que se hab ían apuntado. Fue a primeros de septiembre. S ólo lo supimos unos d ías antes de l a salida y nos entristecimos. ¡ Cuánto les envidi ábamos! Para nosotros no exist ía otra forma de salir del campo. En realidad no quer íamos dejar Francia para irnos a Am érica. Estábamos convencidos de que Franco no aguantaría mucho tiempo; estando en Francia nos sentíamos cerca de Espa ña. Al contrario, desd e Am érica, costar ía trabajo regresar. Sin embargo, el deseo de libertad podía con nosotros. Ya llev ábamos siete meses rodeados de alambradas, vigilados por los militares, sin comodidad alguna y muy mal alimentados. Est ábamos hartos y me parece que nos ha bríamos marchado a cualquier sitio. Ya iba por el sexto mes de embarazo y h abríamos hecho lo que fuera para que nuestro hijo no naciera en el campo; nos preguntábamos cómo sería posible vivir de esa manera con un recién nacido. Empezaban a preocuparnos la s amenazas de guerra que parec ían serias. Según comentaban los que leían el periódico francés, aunque nos parecía mentira, pens ábamos que despu és de pasar una guerra, ser ía horroroso vivir otra lejos de nuestras casas. A veces ocurr ía algo bueno. Por eje mplo, instalaron una barraca con duchas, unas para las mujeres, otras para los hombres. El agua salía fría pero como hac ía buen tiempo, nos alegramos. Ya ver íamos cuando hiciera fr ío. Como ya hac ía siete meses que nos lav ábamos con agua fría en la palangana, apreciamos las duchas. Unos días después, nos alcanzó la triste noticia de la declaración de guerra; por haber vivido otra, estábamos asustados. Rodeábamos a los que tenían un periódico y escuchábamos la noticia una y otra vez; y en ese campo, acorral ados como animales, hacía mos comentarios preguntándonos: “¿Qué será de nosotros? ” Se nos enturbiaba el pensamiento. La declaraci ón de guerra repercuti ó en nuestros planes de vendimia. Pasados unos días anunciaron que ya no podían apuntarse los hombres; sólo saldrían las mujeres. Los patrones habían venido de antemano para apuntarnos, pero no s é por qu é, la lista en la que est ábamos Joan y yo , 37 se suprimió. Una vez más estuve muy desilusionada. Seguía convencida de que teniendo contactos con el exterior y trabajando, lograría sacar del campo a mi familia. Les teníamos envidia a las mujeres que tuvieron la suerte de salir para vendimiar. Me quedaba una esperanza: cada ma ñana, a las seis o las siete, venían patrones a la puerta del campo para contratar a mujeres. Le dije a Joan que yo quer ía ir, pero él no lo ve ía bien, pensaba que me cansaría demasiado a causa de mi embarazo. Con él no h abría sido lo mismo, me habría ayudado, sobre todo porque no estaba acostumbrada a ese tipo de trabajo. Iba para los siete meses de embarazo, me encontraba bien y no quería saber nada; le convencí para que él fuera todas las mañanas y volviera por mí cuando me saliera un trabajo. Cada d ía tra ía una desilusi ón. Yo era ingenua; mucho m ás tarde me confesó que cada ma ñana se iba pero sin la intenci ón de que me contrataran, sólo para que no perdiera la esperanza. Hacía por mí todo lo que pod ía, claro que la vendimia no era un trabajo para una mujer embarazada. Cuando nos marchamos de casa, mi madre se llevó algunas joyas; a mí se me olvidaron las mías entre las de mi madre. Teníamos algunas cosas, sobre to do una cadena antigua muy hermosa, muy larga y la leontina de mi padre. Eran dos hermosas piezas de oro. A veces mis padres pensaban en venderlas pero aunque nos faltaba hasta l o imprescindible, nunca lo hab ían hecho. S ólo pod íamos venderlas a los militares, sabíamos que se aprovechaban y que sacaríamos poco dinero. Los escasos peri ódicos del campo tra ían pocas noticias. Hab ía pocos sellos, los daban con cuentagotas y ni siquie ra podíamos contestar a las cartas de nuestros familiares. Por ese motivo mis padres tomaron la decisión de vender las joyas, que según decían ellos, no les servían para nada. Acompañada por una vecina que entendía un poco el francés, fui a enseñar las joyas a los guardias del campo; a uno de ellos le llamaron la atención pero me pidió que se las dejara durante dos días para enseñárselas a alguien y luego me propondría una cantidad de dinero. Aunque me pareció muy arriesgado, confié en él y se las dejé. Después de dos d ías que se hicieron muy largos, tuve un gran desengaño. Me propuso veinte francos, insisto, veinte francos o sea la mitad del sueldo diario de un peón; más adelante supimos que un 38 labrador cobraba treinta y cinco francos al día. Yo esperab a mucho más, sin embargo se lo comuniqué a mis padres y a mi marido; también les pareció muy poco pero decidieron dejar las joyas por ese precio. Era patente la estafa pero se hac ía inaguantable no tener ni una perra para comprar lo imprescindible. Volvimos al puesto de guardia; el gendarme quedaría muy satisfecho al ver que se salía con la suya. Todavía recuerdo con qué prisa cogió las joyas; me dio veintidós francos en lugar de veinte y tuvo la cara dura de decir: “Los dos francos que sobran serán para el bebé .” ¡Maldita la generosidad! As í fue como vendimos dos cadenas de oro hermosas y pesadas. Poco se podía comprar con veintid ós francos. Mi padre y Joan, privados de tabaco, pudieron comprar un paquete cada uno, tambi én pudimos comprar una lata de lec he de tarde en tarde, un pan de margarina y reservamos unos cuantos francos para sellos. Pero nos dio mucha pesadumbre quedarnos sin las joyas. En aquel entonces se present ó mi padre a la consulta del campo militar para que le revisaran la vista. Un m édico ya le hab ía aconsejado operarse y decidió ingresarle en el hospital de Perpiñán. Se marchó unos días despu és pero tuvo la mala suerte de que el d ía anterior dieran la orden de no operar más que en caso de urgencia, sin duda a causa de los primeros estra gos de la guerra. Le recetaron un tratamiento, desgraciadamente se equivocaron y casi perdi ó la vista de su ojo m ás sano. Nosotros no sab íamos nada. Recuerdo c ómo a mi madre se le hacían los días largos, sin noticias. Un mes después, regresó mi padre al campo, desilusionado. Nos dio mucha tristeza. Se qued ó casi ciego y no podíamos quejarnos con nadie. Mi padre era valiente, siguió yendo todos los días a la barraca de cocina, a cortar leña para las calderas. Como no pod ía estar sin hacer nada, de esa forma se entretenía. Por lo tanto era un hombre apreciado e incluso digno de admiración. Durante un reconocimiento en la enfermer ía del campo, me dieron una buena noticia: para diciembre se preve ía abrir una maternidad para las refugiadas espa ñolas a unos ki lómetros de Perpi ñán. Ya exist ía en el campo una barraca que hac ía de maternidad pero en muy malas condiciones. Entonces pens é: “¡Ojalá no se adelante el parto! ” Estaba previsto para la primera quincena de diciembre. Nos hacíamos muchas preguntas sobre la guerra que ocurría en Francia. Nadie nos dec ía nada. Est ábamos en el campo, aislados, nos 39 consideraban seres aparte. Pensarían quienes se ocupaban de nosotros que esa guerra no era asunto nuestro. Sin embargo, sí lo era; nuestro porvenir dependería luego de esos acontecimientos. Teníamos que conformarnos con las noticias de alg ún peri ódico que entrara en el campo. Con el mes de noviembre, empezaron el frío y el mal tiempo. Pasábamos la mayor parte del d ía encerrados en la barraca que med ía, como ya he comentado, menos de cuatro metros cuadrados. Cuando soplaba el viento, se met ían la lluvia y la arena por la mosquitera del ventanuco encima de nuestra cama. No la pod íamos tapar para no quedarnos a oscuras. Los días i ban menguando; menos mal, que nos quedaba gasolina para alimentar el botellín que servía de lámpara. El sistema no era ideal, alumbraba poco, echaba un poco de humo y desped ía un olor malsano, de modo que se encendía lo menos posible. Todo resultaba difícil, sobre todo con el mal tiempo y la tramontana; nos daba horror: la arena fina se filtraba por todas partes, hasta en la comida. Teníamos que ir con nuestros platos a la barraca del encargado de la comida; él la traía de la cocina en un barreño y luego la repartía. En caso de mal tiempo, el reparto no era cierto. Por turno lavábamos el barreño. El campo constaba de cuatro barrios designados por una letra y cada barraca llevaba un número. En cada barrio había una bomba de agua en la que freg ábamos los p latos. Eran de aluminio y les sac ábamos brillo restregándolos con arena. También tra íamos el agua para asearnos, ya no era posible ducharse con agua helada. Lo peor era lavar la ropa: no teníamos más que la palangana y aprovechábamos los días buenos para lavar delante de la barraca. Con agua fría y poco jabón era una proeza llevarlo a cabo. Tuvimos que pensar en ir abrigados porque no hab ía ning ún tipo de calefacción. Mis padres y Joan se pusieron la ropa que se habían llevado de casa el invierno anteri or, pero yo, con mi embarazo, no ten ía nada que ponerme salvo unos jers éis. Entonces, con una manta, me hice una falda cruzada. Logr é forrar unos botones que saqu é de no s é d ónde. Todavía recuerdo que esa falda era marrón. Gracias a la falda se me presen tó la oportunidad de hacer costura. Nuestros vecinos, los que ten ían las dos vacas, me pidieron que cosiera un vestido para su hija de catorce o quince a ños. Gracias a sus vacas, conocieron a unos campesinos que les hicieron un contrato de trabajo y 40 esperaban salir del campo dentro de poco. Er an privilegiados; aunque les pagaran poco por la leche, habían ahorrado algún dinero. Esa mujer ten ía un retal de tela y al ver mi falda quiso que le hiciera un conjunto a su hija. Me preocupaba tener que coserlo tod o a mano pero no lo pensé más; algo ganaría. Me dijo la mujer que no pod ía pagar mucho, me propuso catorce francos. Era una miseria pero se estaban agotando los veintid ós francos de las cadenas y no tuve más remedio que aceptar. Puse manos a la obra con mucho afán; tardé unos días en hacerle un vestido con una chaqueta forrada; la recuerdo perfectamente: la tela era verde botella. Me cost ó mucho trabajo coserlo todo a mano. Adem ás, sólo teníamos una mesa pequeña y corté la tela encima de la cama. Mientras trabajaba me preguntaba cuándo íbamos a salir de esos apuros; a la vez me daba gusto practicar mi oficio y so ñaba, imaginando que quizás algún día trabajaríamos en un mundo normal y volveríamos a ser felices. Me pasé varios días casi sin salir; tenía que darme prisa, se acercaba el mes de diciembre y nacería el bebé. Mientras cosía pensaba en mi taller y en mi casa. Tambi én mi madre se acordaba y le daba pena verme trabajar con tan poca comodidad. Acabé mi tarea, el resultado fue logrado. Mi client a trajo una plancha antigua que calentamos en una lata de conservas grande que le dieron a Joan en la cocina, en la que hizo unos agujeros y una reja. Con unos pedazos de le ña quemada hicimos carb ón. Tardé bastante en planchar el conjunto pero me quedó bie n. La clienta me dio un franco m ás en reconocimiento. Así que después de tanto trabajo, nos vimos con quince francos. De buena gana los h abríamos gastado enseguida porque carecíamos hasta de lo imprescindible. Compramos lo más necesario: una lata de leche y unos sellos para enviar noticias cuando estuviera en la maternidad. Yo estaba con un catarro que terminó en bronquitis; no era de extra ñar en aquellas condiciones de vida. Menos mal que hab ía terminado mi trabajo y estuve en la cama unos d ías. Joan y m is padres se preocupaban por m í: tos ía mucho y tem ían que se adelantara el parto. No fue as í. Joan trajo un jarabe de la enfermer ía, esa fue mi única medicina. 41 Algunas vecinas se portaron muy bien, entre ellas Carmen. Su marido y ella eran espabilados y simpáticos. Hab ían conocido a un pescador de Saint-Cyprien que vivía cerca del campo. De vez en cuando, el marido se las arreglaba para salir del campo y a yudar a ese pescador; le pagaba con comida. Al enterarse de que estaba en la cama, vino Carmen a vis itarme y me trajo pescaditos y una coliflor peque ña. Era extraordinario, llev ábamos casi un a ño sin ver algo parecido y en los últimos tiempos en Espa ña tampoco lo veíamos. Se lo agradecimos mucho, aquello no tenía precio. Teníamos el hornillo fabricado por Joan. Nos hicimos con unos pedazos de leña, otra lata grande hacía de olla. Cada uno ten ía una lata pequeña que no podía servir para cocer la coliflor. Nos pusimos a guisar. Aunque la coliflor salió un poco dura y el pescado s ólo estaba hervido, la com ida nos pareció exquisita. Hoy d ía resultaría sosa pero est ábamos hartos de comer a diario y desde hacía un año, lentejas, garbanzos y zanahorias. También recuerdo a Emilia, otra vecina que me visitó en aquellos días; ella no podía tener hijos, más de un a vez me confesó que me tenía envidia. Tenía un hornillo de alcohol y seguramente algunas perras; me trajo arroz con leche y azúcar. Además de disfrutar comiéndolo, agradecí la atención. Apenas estaba curada de mi catarro cuando nos dijeron que la maternidad estaba lista y que a la semana siguiente, a principios de diciembre, saldrían las que habrían de estrenarla. Fue un alivio saber que no daría a luz en una barraca y que nuestro bebé no viviría sus primeros días en un campo, durante un invierno riguroso. También se hablaba de un cambio de campo; se rumoreaba que nos mandarían otra vez a Argelès. ¡Cuántas complicaciones! No entendíamos nada: el campo era reciente y había que mudarse de nuevo. Segu íamos sin esperanzas, cambiar de campo no significab a recobrar la libertad. Para nosotros, era una preocupación m ás. Yo me marchar ía a la maternidad dejando a mi marido y mis padres sin saber qu é iba a ocurrir. Como de costumbre, hasta el último momento no se sabía nada en concreto. 42 La semana antes de mi salida pas ó de prisa pero con mucha preocupación. Nos pregunt ábamos si al cambiar de campo nos separarían. Nuestra felicidad de futuros padres se matizaba de ansiedad. Llegó el día de la salida. Iba a ser por la tarde y a la vez nos anunciaron el cambio de campo para la ma ñana siguiente. Nos desesperamos al saber que los hombres estar ían en un campo militar, y las mujeres y los niños en otro campo en Argelès-sur-Mer. Nos daba la impresión de ser clasificados como los corderos de un rebaño: machos, hemb ras y crías. Nos her ía que nadie nos diera explicaciones. Yo sabía que al regresar de la maternidad no estar ía con mi marido, ni si él podr ía conocer a nuestro hijo. ¿Y mis padres? Eran mayores, él casi ciego. ¿Lo separarían de mi madre? Me iba sin saber su nuevo paradero. Poco trabajo nos cost ó preparar la mudanza. Resultaba imposible llevarse lo poco que hab ía fabricado Joan con madera. Ten íamos poco equipaje, mi maleta para la maternidad estaba lista. En cambio, teníamos mucho que decirnos. Aunque no q ueríamos creerlo, nos parec ía que nuestra separación duraría mucho. Me march é hacia las cuatro de la tarde. Éramos ocho en la furgoneta que nos llev ó a Elna . Ocho futuras madres que nos despedimos de nuestras familias sin poder contener las lágrimas. Aunque Elna no est á lejos de Perpi ñán, a principios de diciembre los días son cortos y ya era de noche cuando llegamos. LA MATERNIDAD DE ELNA Nos dimos cuenta de que era una hermosa residencia, como un pequeño castillo moderno, al fondo de una gran pro piedad. Había una escalinata con una escalera a cada lado. La simpática acogida por parte del director y la directora nos lleg ó al corazón. Al entrar, quedamos embelesadas. Hab ía una entrada inmensa con cuatro grandes mesas y bancos. Pero lo que nos llam ó la atenci ón fue una gran chimenea con le ña ardiendo. Est ábamos heladas, hac ía tanto tiempo que no sentíamos el calor de un fuego que nos pareci ó una 43 cosa del otro mundo. Todavía not ábamos el fr ío del campo acordábamos de nuestros familiares que seguían allí. y nos Nos acompa ñaron a las habitaciones, en el primer piso. La casa constaba de una planta baja y dos pisos. La visitamos deprisa, nos enseñaron lo que iba a ser la sala para los beb és as í como la sala de alumbramiento. En los d ías siguientes esperaban a otras futuras mam ás que estaban en refugios de los alrededores. Enseguida pensamos que all í estar íamos bien, sobre todo a nivel humanitario. A la hora de la cena nos dieron una verdadera comida con verduras, carne, fruta y caf é con leche a volunta d. Nos parec ía estar soñando. Si al salir de nuestro campo miserable nos hubieran metido en un lugar lujoso, nos hubiéramos encontrado molestas pero no fue así; la casa era hermosa pero la habían alquilado vacía y sólo habían puesto lo imprescindible: en las habitaciones camas plegables y en el comedor cuatro mesas de pino, bancos y unas pocas sillas. La maternidad era una obra de la Cruz Roja suiza. El director, la directora y una enfermera procedían de la Suiza alem ánica. Hablaban el francés y el espa ñol, y hab ían venido expresamente para crear la maternidad. El resto de la plantilla eran refugiados espa ñoles: un médico tocólogo, una costurera y dos cocineras. Nosotras debíamos ayudar en las faenas domésticas, sólo después de dar a luz. En el sótano había una inmensa cocina con un montacargas que llegaba al oficio, al lado del comedor. Todo parecía muy cómodo. Después de cenar, pasamos un rato ante la chimenea y creo que aquella noche nos fuimos a dormir casi felices, o mejor dicho, con una luz de esperanza. Al otro d ía, al abrir la ventana, nos quedamos maravilladas frente al campo que nos rodeaba. Aunque era invierno, el lugar bien protegido estaba verde. Yo echaba tanto de menos la naturaleza que disfrutaba mirando la vegetación. 44 Para el desayuno, en lugar del habitual café aguado y el pan con sabor a moho, nos sirvieron un buen café con leche y pan tierno a voluntad. ¡Una delicia! Se me ha olvidado decir que tambi én apreciamos el poder asearnos con agua caliente en cantidad. Recuerdo aquel primer día como muy soleado; en cuanto pudimos salir a dar una vuelta, comprobamos que la propiedad era grande y hermosa , y nos encantó encontrar en un rincón del jardín tres o cuatro naranjos cargados de frutas casi maduras. Detrás del castillo, no muy lejos en l ínea recta, estaba el Canigó con la sierra de los Pirineos ya cubierta de nieve. Era magn ífico. Pero yo me preguntaba cómo en un mundo tan hermoso pueden suceder cosas tan horrorosas como la guerra que acab ábamos de vivir, los campos en los que nos habían encerrado y la nueva guerra que se preparaba. Recorriendo la propiedad llegamos a la verja de la entrada y comprendimos que no ten íamos permiso para salir. Segu íamos siendo refugiadas, nuestra vida iba a ser distinta durante un mes quiz á, pero después de dar a luz, regresar íamos con nuestros bebés a otro campo y sería más difícil todavía. Tendríamos que aguantar solas la adversidad. Al mediodía la comida fue igual de suculenta, la cocinera dijo que sería siempre así; nos parecía mentira. Ese d ía llegaron otras futuras mam ás y tambi én dos madres con ni ños de ocho d ías. Uno de ellos, aunque s ólo pes ó un kilo setecientos al nacer, logró sobrevivir sin incubadora. Después de una semana, el primero en nacer fue un ni ño muy hermoso. Recuerdo que pesaba tres kilos ochocientos, lo que me dio ánimos ya que yo también iba a salir de cuentas. Lo que m ás deseaba era tener n oticias de Joan y de mis padres; empezaba a desanimarme pensando que eran infelices. Claro que no era yo la única pero para mí no era un consuelo. El segundo parto no fue feliz: nació una ni ña que no vivió; todos estuvimos tristes. Por fin llegó una carta de Joan. Estaba en Argelès-surMer, en un campo para hombres, mis padres estaban en un campo 45 vecino, para mujeres. Era en l a playa, en el mismo lugar al que habíamos llegado después de pasar la frontera, diez meses antes. Me tranquilizaba saber que mis padres estaban juntos , pero Joan me explicaba que había hecho muchos tr ámites para que no los separasen. Mi padre no veía casi nada y no podía quedarse solo. Los campos estaban en el mismo sitio pero ahora hab ía grandes barracas, cocinas, intendencia y gendarmer ía. Los separaba el r ío que desembocaba en el mar y del que ya he hablado. Esta vez hab ía alambradas a los dos lados del r ío, era imposible pasar de un campo a otro. Joan dec ía tambi én que en Argelès se hab ía reunido con sus dos hermanos y con mi hermano. Hoy d ía, a ún me extra ña que en los campos, entre tanta gente, las personas lograran encontrarse. Hab ían concentrado a los hombres con el fin de utilizarlos en compa ñías de trabajo para la guerra. Después de contestar a Joan, les escrib í a mis padres pero no a mi hermano ni a mis cu ñados con el fin de ahorrar unos sellos. Joan se encargaría de darles noticias y ellos se las comunicarían a mis cuñadas. Cuando salí del campo, Joan me dio un sobre con se ñales especiales, en el que yo hab ía de meter la carta que le anunciara el nacimiento; así, con sólo verla, ya conocería la gran noticia. Ya había salido de cuentas, sin embargo lleg ó la Nochebuena y me encontraba estupendamente. Al levantarnos esa ma ñana supimos que íbamos a celebrar la Navidad. El d ía fue como los dem ás pero notamos que el personal estaba muy atareado. Nosotras estábamos muy excitadas, el día se nos hizo largo. Solíamos cenar a las siete y aquel d ía a las seis nos metieron en una sala de la planta baja con la orden de no salir hasta que vinieran por nosotras. Al cuarto de hora ya no pod íamos con los nervios. Éramos unas veinte, todas entre veinte y treinta a ños, y como hac ía tiempo que nadie se preocupaba por nosotras, nos emocionaba el que preparasen una fiesta. Por fin, a las siete, abrieron la puerta y nos llevaron al comedor. Exclamamos de alegr ía al entrar , pero enseguida todas callamos, co mo 46 paralizadas. Estoy segura de que ten íamos los ojos llenos de l ágrimas. Era maravilloso. La sala estaba decorada con guirnaldas de colores. Habían apagado las luces y las mesas estaban adornadas con velas encendidas. Los cubiertos estaban dispuestos en m anteles blancos, había fuentes con pollos asados y unos ramos de acebo y mu érdago. También había mandarinas con velas y ante cada plato un paquete con nuestro nombre. Lo habían preparado todo en menos de una hora. Empezamos a buscar nuestro sitio, agitad as comos ni ñas. Ante esa comida de fiesta, yo pensaba en los m íos y en los otros refugiados, acostados en sus tristes jergones, sin luz, después de una frugal comida. Pese a mi apetito se me formaba un nudo en la garganta que me impedía tragar. Tras esa exquisita comida, los postres: frutas frescas y secas, pasteles y tartas hechos en casa, todo acompañado de buen vino. Luego abrimos los paquetes. Proced ían de la obra anglo- suiza. En ellos venían un justillo para cada bebé y una prenda para cada madre. A mí me toc ó un vestido de lana , as í como chucher ías, dos pastillas de chocolate y una caja de galletas. Llev ábamos m ás de tres a ños sin probarlos ya que en Espa ña habían empezado las restricciones a principios de la guerra. No podía dejar de pensar en mi J oan tan goloso. Enseguida me propuse mandarle el chocolate y las galletas; no sabía cómo hacer pero lo cierto era que yo no me las iba a comer. Tras tantas emociones lleg ó el momento de acostarse. Yo pensaba en los míos y en tantas Navidades maravillosas en familia , pero sab ía que nunca olvidaría esa Navidad en la maternidad. Por la ma ñana escrib í una larga carta a mi marido , cont ándole detalladamente la N ochebuena. Sab ía que él se alegrar ía. Los d ías siguientes se me hicieron larguísimos. Ya íbamos por la tercera semana y el bebé, sin nacer. No le hab ía podido mandar el paquete a Joan. Repetidas veces lo deshacía y olía las galletas. A los veintiún años uno suele ser goloso y recuerdo que un d ía, como una ni ña, no resist í la tentaci ón y me com í dos. Enseguida me arrepentí pensando que a Joan le tocarían dos menos. 47 Poco después, se present ó una ocasi ón inesperada. La direcci ón de la maternidad mantenía relaciones con los jefes del campo de Argelès y algunas veces venían militares para hacer gestiones. Así fue como pudo venir el marido de una mam á de mi habitaci ón y acept ó hacerme ese favor. Me ha bría gustado compartir el paquete con mis padres pero era demasiado poco. Empezaba a entristecerme que no me llegara el turno al ver a las que ya tenían a su bebé. Para animarme, pensaba que ya no tardaría; tenía que nacer a fines del treinta y nueve, ahora lo cierto era que nacer ía en el cuarenta ya que estábamos en vísperas del nuevo año. El día de a ño nuevo no hubo fiesta, solamente una buena co mida. Nos deseamos unos a otros un feliz a ño, ech ábamos de menos a nuestras familias. El personal de direcci ón debió de notarlo y para animarnos nos propusieron sentarnos ante la chimenea para cantar canciones de nuestro país. Hicimos un gran corro. Empezamos a cantar tímidamente y luego todas fuimos participando. Nos sent ó bien pues desde que habíamos dejado nuestro país pocos tenían ganas de cantar. Uno o dos d ías despu és, tuve noticias de Joan. Hab ía recibido el paquete y se hab ía alegrado. Lo hab ía compartido con sus hermanos y el mío. Ya me figuraba que no les duraría mucho. También me decía que había pedido un permiso para venir a verme. Le hab ían contestado que cuando naciera el bebé podría ir con un camión en caso de que tuvieran algo que hacer en la maternidad. Me dio mucha alegr ía, el parto ya se hab ía retrasado quince d ías, ahora faltaba poco. ¡Ojalá pudiese venir un camión para ese momento! Otra noticia me preocupaba: contaba que desde hac ía unos d ías venían a buscar a hombres para las compa ñías de trabajo y se los l levaban lejos. Miedo me daba que le llegara el turno antes de conocer a nuestro hijo. También comentaba que mi hermano había hablado con mis padres pero de un modo muy triste: los dos campos estaban separados por un ancho río con altas alambradas a los lados. Los refugiados que ten ían familiares o amigos en el campo de enfrente se las arreglaban para mandar papeletas mediante los hombres encargados del abastecimiento o de la limpieza, citándoles tras las alambradas en cada lado de l río. Así era como los que llevaban mucho tiem po sin verse lograban hablarse. Pero, incluso gritando, no se entendían, todos voceaban a la vez y 48 estaban demasiado alejados; t enían que repetir todo varias veces, era cansado y muy emocionante. Las mujeres hablaban con sus maridos o los padres con sus hijos sin poder abrazarlos, ni verlos de cerca; esas voces, esos gritos estaban entrecortados por las lágrimas que no podían contener. Yo estaba segura de que no tardar ía mucho en dar a luz. Tuve los primeros dolores en la noche del 4 al 5 de enero. Menos mal que durante ese sufrimiento que conlleva felicidad, no me dio tiempo para pensar en las miserias que nos esperaban. Me hubiera gustado tener a Joan conmigo y anhelaba su visita. Tras algunas complicacione s, a las dos y veinte de la tarde, naci ó un hermoso ni ño de tres kilos ochocientos treinta al que le puse Rub én. Parecía mentira que hubi ésemos sufrido tantas privaciones; el m édico dijo que durante las cuatro semanas en la maternidad había estado bien alimentada y el bebé fue el primero en beneficiarse de ello. Todo iba bien para los dos, acabado el trabajo , el médico y la enfermera nos dejaron solos en la sala de alumbramiento hasta el anochecer , cuando me trasladaron a la habitaci ón de las madres mientr as que el bebé fue a la de los reci én nacidos. Toda la tarde lo tuve a mi lado chupándose el dedo; me sent ía feliz, sin embargo viv í aquellos momentos de felicidad en la tristeza de la soledad. Entraron la directora y el m édico acompañados por el capitán del campo de Argelès, qu ien hab ía venido a la maternidad a hacer tr ámites y aprovechó la ocasión para ver al hermoso bebé que acababa de nacer. Me atreví a pedirle que le llevara una carta a mi marido para anunciarle el nacimiento de nuestro hijo. Hablaba muy poco el espa ñol pero comprendí que aquella misma noche le llevarían la carta a la barraca. Me apresuré en escribir unas letras que puse en el famoso sobre y as í fue como Joan supo la noticia enseguida. Al d ía siguiente les mand é una carta a mis padres anunci ándoles el nacimiento de su primer nieto , pero supe que Joan ya hab ía podido comunicárselo. Tambi én a él le escrib í una larga carta , que sigo conservando con otras que le mand é desde la maternidad. A pesar de muchas peripecias, Joan no se separó nunca de ellas. Están escritas con lápiz y no quisiera que se borrasen. Tambi én guardo el ganchillo de alambre con el que hice el ajuar del bebé. Para mí son objetos preciosos. 49 Como había que ahorrar los sellos no pude anunciar la feliz noticia tanto como hubiese querido. En los primeros d ías tras el parto, vino una ola de frío tan fuerte que tuvieron que hacer fuego en la habitación de la madres. Afuera se habían reventado las tuberías y había chupones de hielo por todas partes. Nosotras no pas ábamos fr ío, pero en el campo ¿c ómo hac ían? Me figuraba que se quedaban acostados enroscados en las mantas del ejército, en sus tristes barracas. ¿Cu ándo acabar ía esa vida de pesadilla? ¿Y cómo? Si el in vierno siguiera tan riguroso, ¿c ómo har ía yo con el bebé en el campo? Sola, lejos de mis familiares, pensaba que aquello no era humano, lo único que pedíamos era trabajar con tranquilidad. En aquellos tiempos las mam ás guardaban cama durante ocho d ías. La tarde del s éptimo d ía, no pude contener un grito cuando se abr ió la puerta. All í estaba Joan con su hermano mayor; hab ían venido con un camión que traía abastecimiento a la maternidad. Alguien me trajo el bebé, era la hora de darle el pecho. Fueron instantes extraordinarios que no olvidar íamos nunca. Ten íamos mucho que decirnos, pero s ólo nos dejaron diez minutos. Me dijo que saldr ía del campo dentro de muy poco y me escribiría cuanto antes. También me dijo que hab ían estado varios d ías sin agua potable por culpa del fr ío. No hab ía tiempo para charlar. Joan no para ba de contemplar a su hijo, sin saber cuándo volvería a verlo. Se quedaron un cuarto de hora y nos separamos m ás emocionados que al reencontrarnos. Un cuarto de hora se pasa volando; nos separamos deprisa, los militares no pod ían esperar. Todav ía estaba mamando el bebé. Después de la gran alegr ía sentí una inmensa tristeza. ¿Qu é habíamos hecho para merecer una vida tan inhumana? El que hubiera miles de personas en nuestra situaci ón no aliviaba mi dolor. Estaba indignada, resentida contra ese puñado de hombres que tenían la culpa de todo. Rubén tenía más de dos semanas y seguía bien. Desde la visita de Joan ya no ten ía noticias. S ólo sabíamos que casi todos los hombres hab ían salido del campo y estaban en compañías de trabajadores. 50 En la maternidad to do iba bien; ya hab ía unos quince bebés cuando ocurrió algo grave: una epidemia de gripe afect ó a casi todos los niños; Rubén no se escap ó. Tuvo mucha fiebre, durante varios d ías vomitaba todo lo que tomaba. Yo veía cómo perdía peso, estaba muy preocupada, no ten ía noticias de mi familia, estaba acongojada al no poder comunicarme con ellos. Vino un pediatra que hizo lo necesario. Una vez m ás pensé en la suerte que ten íamos de estar en la maternidad. En el campo, h abría ocurrido una desgracia. Empezaba R ubén a reponerse cuando la directora, quien visitaba a menudo el campo de Argelès, me trajo noticias de mis padres: hacía una semana que mi madre estaba en el hospital de Perpi ñán con una pulmonía, mientras mi padre se había quedado en el campo con la gente de la barraca que cuidaba de él, ya que no veía casi nada. Para mí era mucho disgusto y mucha preocupaci ón. Recibí una carta de mi hermano, trabajaba en el Loir-et-Cher en una f ábrica de material de guerra. Me contaba que los hab ían movilizado a todos e n compañías de trabajo, tanto a Joan como a mis cuñados, pero estaban separados. Pasados unos días tuve por fin una carta de Joan. Estaba en el l’Yonne. Me expresaba su tristeza al no haber podido escribirme antes por no tener sellos. Contaba lo duro que era su trabajo: trabajaban doce horas de un tir ón, la f ábrica quedaba lejos de sus barracas , pero le alegraba saber que iban a cobrar un peque ño sueldo. Me promet ía mandarme dinero para que nos aliment áramos mejor cuando regresara al campo con el ni ño. Ten ía noticias de mi madre. Mejoraba pero estaba desanimada, me echaba de menos y se preocupaba por mi padre. Se lo comenté a la directora y me propuso llevarme al hospita l para verla. Aunque Elna no est á lejos de Perpi ñán, yo no habría podido ir sola, de modo que le agradec í la atenci ón. Rub én ya estaba bien y unos d ías después, una tarde, entre dos mamadas, nos marchamos en coche a Perpiñán. Yo era joven, no sab ía lo que eran los hospitales. Me impresionó la gran sala común con tantas camas que no lograba ver a mi madre. Por fin nos reunimos, estuvo extra ñada y emocionada, lo primero que hizo fue preguntarme por qu é no hab ía tra ído al ni ño. Llev ábamos más de un mes sin vernos y teníamos mucho que decirnos. Me contó el comienzo de su enfermedad, acostada en la barraca helada, sin nada para curarse. Una noche, sobre las diez, decidieron llevársela al 51 hospital. Antes de salir le pusieron una cataplasma para darle un poco de calor. Era a fines de enero , de un invierno riguroso. Al llegar al hospital los enfermeros de la ambulancia la dejaron en un pasillo donde hab ían de cuidarla, pero se pas ó la noche sin que nadie se acercara y solamente al amanecer la metieron en una cama y le quitaron la cataplasma helada. Estaba tan agotada que no había tenido fuerzas para quitársela ella misma. Me dijo que regresar ía al campo lo antes posible para cuidar de mi padre. No paraba de preguntarme por el ni ño diciendo que era su primer nieto y a ún no lo conoc ía. La conform é prometi éndole que pronto estaríamos juntos, cuando yo también volviera al campo. Al llegar al campo me hab ían reservado un sitio a su lado , pero no iba a ser f ácil porque eran setenta y cinco en la barraca y no hab ía calefacción. No pudimos hablar m ás tiempo, vinieron a buscarme y tuvimos que despedirnos. Me alegraba haber ido pero me entristec ía verla tan envejecida en tan poco tiempo. Aquel día, al cruzar Perpiñán, me extrañó ver una ciudad en la que iba y venía la gente normalmente. Hac ía exactamente un a ño que viv íamos encerrados en el campo, sin darnos c uenta de que ah í cerca, la gente estaba libre. Recuerdo que sent ía ganas de bajarme del coche para estar al menos un momento entre la gente con la ilusión de vivir libre. En la maternidad todo iba bien, los ni ños se habían repuesto de la gripe, sin embargo unos días después ocurrió una desgracia. Una ma ñana, cuando fuimos a coger a los ni ños para darles el pecho, una mamá encontró a su hijo muerto en la cesta. Ya estaba fr ío, había muerto durante la noche. Fue una horrible conmoci ón, el ambiente triste duró varios días. En aquel momento me tocaba ayudar a la mujer encargada de lavar la ropa de los niños y ya no recuerdo por qué algunas veces había que salir a aclarar la ropa en un riachuelo cerca de la propiedad. Me gustaba, recuerdo que el agua estaba fría. Era a orillas de un camino y a pesar de ser el invierno, el campo olía bien. Había árboles, pasaba gente con la que habl ábamos en catal án. El andar por una carretera sin gendarmes ni nadie que nos vigilara nos daba una sensación de libertad que nos encantaba. 52 Como ya dije, los directores de la maternidad mantenían relaciones con los encargados del campo y consiguieron una barraca para las madres que regresaran con los niños. Yo iría en el primer grupo que saliera. Mi madre estaba mejor y pronto regresaría al campo. Joan me escrib ía, estaba muy desilusionado : el sueldo que esperaban no fue m ás que un sueño, cobrarían lo mismo que los soldados, cincuenta c éntimos diarios y él se preguntaba cómo nos ayudaría. Llegó el día de la salida; Rubén tenía exactamente un mes y medio. Nos dieron las cestas de los beb és con sus jergones, las mantas y unos pañales que serv ían tambi én de s ábanas. Nos dieron también las partidas de nacimiento de los ni ños; al leerlas nos dio un sofocón; procedían del ayuntamient o de Elna y especificaban: “hijo de refugiados españoles.” No lo consider ábamos una deshonra pero significaba que nuestros hijos ni siquiera tenían domicilio. Este significativo detalle apareci ó en las partidas de nacimiento de Rubén durante años pero un buen día ya no constó. Una tarde de febrero, abandonamos con cierto pesar esa m aternidad improvisada en la que habíamos encontrado alguna comodidad y sobre todo un calor humano que nunca se me ha de olvidar. Nos llevaron en un furgón pero como íbamos con las cestas de los bebés no éramos muchas. ARGELÈS, DE NUEVO Encontrarnos a la puerta del campo con esos ni ños que nada tenían que ver con los conflictos de los hombres nos hizo sentir la gran injusticia del mundo. El fr ío de la tarde se me figur ó más crudo todav ía. De entonces en adelante quiz á mi hijo pasar ía frío como yo, o incluso hambre. É l no tenía ninguna culpa. La barraca de la maternidad constaba de dos partes, una para los beb és y otra para las madres. Las instalaciones eran sencill ísimas pero apreciamos que hubiera un entarimado. 53 Me alegré al reunirme con mi padre, solo, ya que mi madre permanec ía en el hospital. Después de dos meses le vi muy deca ído. Se mostró feliz ante su primer nieto , pero not é su emoci ón al no poder verle bien. Me anunció el regreso de mi madre para el d ía siguiente. Era una alegr ía el reunirnos, ya que, como he dicho, me guardaban un sitio a su lado. Ya conocía el campo por haber pasado all í nuestros primeros meses de encierro, pero me pareci ó distinto. Ahora se trataba de una concentración de barracas con un barrio para las cocinas, la intendencia y la gendarmer ía, parecido al de Saint-Cyprien, pero con barracas colectivas. Estaba edificado en la misma arena, a apenas cien metros del agua y cercado de alambrad as entrecruzadas de m ás de dos metros de altura. Estaba destinado a mujeres y niños. Mi padre era un caso aparte. Al otro lado del r ío que bordeaba el campo, se hallaba el de los hombres, pero ya quedaban muy pocos. La primera noche dormimos en la barr aca de la maternidad, y al otro día me dijeron qu e ya hab ía vuelto mi madre. Le dio una gran alegr ía conocer por fin a su nieto. Esa misma tarde me march é a la barraca con mi maleta, un cart ón y la cesta de Rub én. En la maternidad me sent ía protegida pero al entrar en la barraca me vi abandonada. ¿Cu ánto duraría esa situación? ¿Cuándo volvería a ver a Joan? ¿Cuándo volvería él a ver a su hijo y , por as í decir lo, conocerle? Menos mal que ten ía a mis padres pero poco podían hacer por mí. La barraca era un l ugar muy triste. Era muy larga, con apenas cinco metros de ancho; cada persona no dispon ía m ás que de tres metros cuadrados. Las camas quedaban a los dos lados de un pasillo ce ntral y constaban de cuatro cabrios, cuatro tablas atravesadas, un jerg ón y las mantas que poseíamos. No había sábanas, claro. Para el ni ño me dieron una cama peque ña con barrotes, de madera , pero sin colch ón ni ropa de cama. Hac ía demasiado fr ío para que durmiera allí un recién nacido; lo dejé en la cesta, metida en la camita. La barraca era oscura, la luz entraba por unos ventanucos rectangulares que se hallaban en los lados. Si mal no recuerdo, las ventanas medir ían unos setenta cent ímetros por treinta. No hab ía cristales sino tela met álica y uno de los ventanucos estaba encima de la cama de Rubén. 54 Mis padres hab ían pedido ese sitio para que él no estuviera en la oscuridad y tenían razón pero le daba el frío y por la noche, yo trataba de tapar la ventana. Mi padre se las arreglaba para traer unos pedazos de le ña. Con grandes latas de conservas tra íamos agua de la bomba y logr ábamos calentarla para el aseo del beb é. Aunque el sitio nuestro estaba cerca de la estufa, no bastaba con encender lumbre diez minutos para notar el calor. Aseaba al bebé y lo cambiaba encima de la cama pero en los d ías de tramontana se colaba la arena por la mosquitera. Ten ía que darme prisa y tener preparada una toalla para taparlo enseguida. Siempre tem ía que se le metiera arena en los ojos. Sin embargo, la luz de esa ventana no podía faltar. La tram ontana se hac ía muy pesada, algunos d ías soplaba con una fuerza espantosa. Ya se sabe que en esa regi ón hace mucho viento. Además era invierno y las condiciones eran increíbles. Las barracas ten ían una puerta a cada lado. Por la ma ñana, si el viento soplaba por la noche, s ólo pod íamos salir por un lado, siempre estaba una de las puertas bloqueada por cincuenta cent ímetros de arena. Tampoco teníamos luz. De vez en cuando, alguien encontraba grasa o gasolina para montar uno de los sistemas que he descrito anteriormente. Se hac ía de noche muy pronto y las veladas eran tristes. Cen ábamos hacia las siete; despu és, la mayor ía se acostaba, las lucecitas no alcanzaban a alumbrar la barraca. Siempre había quien pasaba la velada alrededor de esas luces, sentado en las camas, las maletas, los sacos o en el suelo. Las cartas que recibíamos alimentaban las conversaciones. Sab íamos muy poco de la guerra que se iba apoderando del mundo. Nadie nos informaba, a nadie le import ábamos. S ólo cont ábamos con las cartas y seg ún las noticias teníamos la moral alta o más baja. Yo, siempre tenía que acostarme más tarde, le daba el pecho a Rub én a las diez de la noche ; por la ma ñana le tocaba a las siete. Por suerte no se despertaba por la noche, sin luz habría sido complicado. A las ocho, por turno, traíamos el desayuno de la cocina con palanganas. La comida segu ía igual de mala. Todavía no habían racionado la alimentación pero sustituyeron el café por caldo de pastilla con pan. Tan 55 duro era el pan que no lograba remojarse. El c insuficiente, nos tocaba un cucharón por persona. aldo era malo e Algunos tenían la suerte de recibir un poco de dinero y de poseer un hornillo de alcohol; con una lata de leche condensada se preparaban un desayuno mejor. Yo criaba a mi hijo y ten ía siem pre buen hambre. Me ponía contenta cuando alguien me decía: “¡Remedios, tómate mi ración!” Entonces me sentaba en la cama con mi lata de conservas a modo de tazón y lograba llenarme el estómago. En el campo hubo una invasión de ratas. Cruzaban la barraca, de noche, metiéndose por debajo de las camas; a veces se subían a ellas, oíamos cómo la gente intentaba echarlas. Yo temía que se metieran en la cesta de Rubén. Por la mañana se veían las huellas en la barraca y por todo el campo. No teníamos con qué d efendernos, a alguien se le ocurrió una idea: antes de acostarnos, llenábamos las palanganas de agua hasta la mitad y las poníamos bajo las camas, hundidas en la arena a ras del suelo. Las ratas se ca ían al agua y a veces no lograban salir. O íamos c ómo forcejeaban para salvarse, nos daba asco. Pensábamos: “¡Una menos!” pero no con ciliábamos el sue ño o teníamos pesadillas y al día siguiente era un fastidio sacarlas de las palanganas y llevarlas a la basura. Casi todos habíamos acabado con la epidemia de sa rna así como con la invasión de piojos y pulgas. Hubo una gran mejora en el campo : instalaron un lavadero público con bombas de agua pero no estaba cubierto, era invierno y el agua salía muy fría. Había que espera r bastante para lograr un sitio: éramos muchas, el lavadero no era bastante grande. Yo iba a menudo, ten ía mucha ropa que lavar, en aquellos tiempos no exist ían los pa ñales de usar y tirar. Gastaba pañales finos y gruesos. Los días de buen tiempo la ropa se secaba pronto ya que ten íamos hilos par a tenderla entre las barracas. Menos mal porque yo tenía apenas lo suficiente. Recuerdo que lav é el abrigo con el que hab ía salido de Espa ña el a ño anterior. No es normal lavar un abrigo en un lavadero con agua y jab ón, por lo cual tem ía estropearlo. Per o necesitaba una buena limpieza. Lo lavé un d ía de viento, ten ía que secarse deprisa, todo sali ó bien. Por regla general, la gente se manten ía limpia, lo que nos ayud ó a acabar con los parásitos de los primeros meses. 56 Nuestro peor enemigo era el viento: cuando soplaba, la tramontana era terrible, la arena fina nos cegaba y se metía por todas partes. Los recuerdos que tengo de mis compa ñeras de cautiverio son recuerdos de personas que se negaban a bajar la cabeza y mantenían los ánimos. Casi todos los hombres habían salido de los campos para trabajar y se rumoreaba que pronto las mujeres irían a reunirse con ellos ¡Cuántos desengaños hubo más adelante! Si una parte de los hombres contratados por empresas particulares pudieron llamar a sus mujeres, los que estaban en compa ñías de trabajadores como Joan y otros muchos, tuvieron que esperar varios meses. En ese nuevo campo de Argelès, hab ían reservado una barraca s ólo para ni ños. A partir de los cinco o seis a ños los sep araban de las madres. Venían a verlas, un ratito a fines de la tarde y luego regresaban a su “pensión”. Aquella era seguramente una buena decisión, comían un poco mejor y algunos maestros les daban clases con los recursos de que disponían. Pero cuando ven ían a ver a sus madres, nos daban l ástima, se notaba que echaban de menos a sus padres y se iban de mala gana. Un mes despu és se complic ó la situaci ón. Sacaron a esos ni ños de los campos para meterlos en familias. La despedida fue muy triste ; aunque las madres pensaran que era necesario sacrificarse por el bien de los ni ños, Francia estaba en guerra y no sab ían ad ónde se los llevaban. Más adelante dieron sus direcciones; algunos estaban en Córcega, las madres estaban desesperadas, les parecía que estaban al otro lado de la tierra. Mucho m ás tarde, cuando sal í del campo, conoc í a una refugiada española a quien hab ían separado de sus hijos, dos ni ños y una ni ña. Supo que estaban en Rusia , pero cuando se reuni ó con su marido , que trabajaba en las minas, perdieron el contacto con sus hijos y llevaban un año sin noticias. Est ábamos en plena guerra y aquella pobre gente estaba desesperada. Rubén crec ía sin problemas. Segu ía d ándole el pecho (nos daban un poco de leche para los bebés, pero era leche en polvo, de poco alimento y no me la aconsejaron). Era delgadito pero vigoroso y espabilado; como era el único ni ño de la barraca, la gente se portaba muy bien con nosotros y Rubén era el muñeco de todos. 57 Yo t enía muchas ganas de comprarle un juguetito para beb é, como un sonajero. Pero ni pensarlo, no ten ía dinero ni oportunidades. Entonces, en un tubo de metal que se cerraba muy bien, met í unas piedrecillas. Instalamos un aro de alambre en la camita, at é el tubo con un bramante y esa cajita al alcance de sus man os hizo de sonajero. Estaba contenta del resultado , pero me entristec ía comprobar una vez m ás nuestra miseria. En su última carta, Joan me daba una buena noticia. La compa ñía les había pagado el sueldo de dos meses que les debía. Era poco: cincuenta céntimos al día sumaban treinta francos. Me mandaba un giro de veinticinco francos. Para cobrarlo, tuve que ir a la barraca del correo, a un kilómetro fuera del campo. Salir del campo siempre era un acontecimiento. No pude ir andando, nos llevaban en un pequ eño autob ús, con los gendarmes. En las pocas ocasiones que tenía de salir, siempre me alegraba. Unos días después, mi hermano Rafael les mand ó a mis padres un giro de dieciocho francos. Incluso en esa época era poco; un pe ón cobraba unos treinta y cinco francos al d ía. Pero me bastaba para mejorar la alimentaci ón del ni ño. Pude comprar leche condensada y pastas a estilo “galletas Mar ía”, y cada día le preparaba una papilla, siempre que mi padre trajera le ña de la cocina, claro. Criar a un niño en semejantes condiciones representaba muchos apuros, pero también me daba momentos de felicidad que no viv ían las mujeres solas. Entre un poco de esperanza y muchos d ías de desaliento, el invierno se acababa sin que nadie encontrara un modo de resolver nuestra sit uación. Lo único que nos propon ían era regresar a Espa ña. Muchas veces, por los altavoces , intentaban convencernos de que los franquistas nos acoger ían muy bien, p ero no lo pod íamos creer, todas las cartas que llegaban al campo daban a entender que de mome nto, no había que volver. De sobra sab íamos que el mero hecho de haber sido voluntario para el frente antes de su quinta merec ía un castigo muy severo, ya que no exist ía justicia. Haber salido para Francia significaba estar en contra del r égimen, éramos “los rojos ”. De modo que las llamadas por altavoces no daban resultado. 58 Al llegar la primavera, unas cincuenta mujeres supieron que iban a salir del campo. Sus maridos, obreros metalurgistas, se hab ían marchado a principios del invierno a una fábrica de material de guerra. Yo no me sentí más esperanzada porque esos hombres trabajaban para patrones particulares , mientras que Joan y otros muchos estaban en compañías de trabajadores y yo me figuraba que no podrían llamar a sus familias. Lleg ó el d ía de la sal ida para esas mujeres. Fuimos a despedirlas. Entre ellas, tres o cuatro hab ían estado conmigo en la maternidad. Ellas se iban muy felices, con sus bebés que ten ían la misma edad que Rubén. Comprendía muy bien su alegr ía, pero no logro explicar lo que sen tí cuando franquearon la puerta del campo. No puedo decir que fuera envidia, pero sí se me parti ó el corazón. Era horroroso quedarse all í, sin esperanza. No era yo la única en so ñar con la libertad. Prueba de ello: algunas intentaban evadirse. Unos días antes, una mujer de mi barraca se hab ía escapado ayudada por otras compañeras. Al anochecer logró salvar las alambradas. Poco le duró la libertad, la detuvieron en la estación cuando intentó tomar el tren. Al día siguiente, cuando la trajeron al campo, agot ada, le dio un ataque de nervios tan fuerte que vino el m édico de la enfermer ía. Esas crisis de desesperación ocurrían a menudo. Una tarde nos llevaron a la comisar ía del campo para controlarnos una vez más. Fuimos en autobús, acompañadas por los gendarmes, como de costumbre. Nos baj ábamos delante de la barraca, apuntaban los datos personales, nos tomaban las huellas dactilares y luego regres ábamos con el autobús. Cuando volv í a pisar la arena del campo, me sent í indignada una vez más. Llegué a la barraca diciéndome que tenía que hacer algo para salir de aquella situación. Mis dos cu ñadas segu ían en Troyes con los dos ni ños. Trabajaban las dos, una en un caf é, la otra en una tien da de comestibles. Por la noche se reunían con los niños en una habitación amueblada, de alquiler. Decidí escribirles para que me buscaran un trabajo de criada. Como era modista, podría encargarme de la costura de casa. Tambi én tenían que encontrar a una mujer que cuidara de mi hijo por el d ía y alquilarme una 59 habitación. Cuando me marchara con mi contrato de trabajo, pedir ía que dejaran salir a mis padres del campo. Mis cu ñadas encontraron un trabajo para m í pero me avisaron que me gastaría casi todo el sueldo en que alguien cuidara de mi hijo. Pero acepté, pensando que cosiendo por la noche en mi habitaci ón, ganar ía más y saldr ía adelante. Mi marido y mis padres estaban conformes. No quedaba otro remedio. Había que esperar. Y yo empecé a soñar. Pero enseguida sufr í un desenga ño. Unos d ías después llegó una carta anunciando que ya no admitían refugiados españoles en el Aube. Me desilusioné y a la vez me tranquilicé porque dejar a mis padres en el campo era preocupante. Al fin y al cabo , me sent í aliviada de un grave problema. En cuanto se enteró Joan, me escribió; él también pen saba que era mejor así, habría sido muy duro para mí. Él trabajaba doce horas diarias y para ir a la fábrica andaban doce kil ómetros, escoltados por gendarmes. Vivían en barracas, tan ma l alimentados que por el camino com ían hierba para enga ñar el hambre. No me lo hab ía dicho antes para no preocuparme. Me aconsej ó que lo pensara bien, quiz á fuera mejor aguantar la miseria del campo, por lo menos nadie me explotaba. Me sentí muy triste, me costaba trabajo resignarme. En varias ocasiones, hab ían pasado rep resentantes del campo por las barracas en busca de prof esionales de oficios precisos, p ero siempre eran empleos para mujeres solas. Ten ía poca suerte de que me contrataran porque éramos cuatro. En los primeros días de mayo, ocurrió algo inesperado. Eran las dos de la tarde, el ni ño estaba durmiendo. Se abrió la puert a y alguien dijo en voz alta: “Se busca a unas sesenta mujeres que sepan coser para hacer pantalones para el ej ército en una fábrica del Isère . Se admite a las mujeres con ni ños.” Dejé a Rub én con mi madre, le tocaba tomar el pecho a las cuatro y me fui sin más demora. Enseguida se llenó de mujeres la barraca donde había que apuntarse, entre ellas reconocí a varias mam ás de la maternidad. Tras una mesa estaban el jefe de los gendarmes y un se ñor muy serio: e ra el director de la f ábrica de pantalones. Hablaba perfectamente el espa ñol. Primero apunt ó a las 60 mujeres solas, luego a las que ten ían ni ños de cuatro o cinco a ños. Cuando le toc ó a la m adre de una ni ña de dos a ños y medio dijo , con tono ner vioso, que él no dirigía una maternidad sino una f ábrica. La gente se enfadó y yo decidí hablar en nombre de todas las que teníamos bebés. Con mucha determinaci ón le pregunt é si merecía la pena esperar, éramos varias en esa situación. Por mi parte, yo era modista y profesora de corte y no s ólo ten ía un bebé de apenas cuatro meses sino que también vivían conmigo mis padres de m ás de sesenta a ños. El hombre pareció sorprendido. Empezó a hablar con el gendarme en franc és. Sólo me pareci ó entender que yo era l a hija del abuelo que cortaba la le ña para la cocina, un hombre simp ático y muy valiente. El director me preguntó si mi padre podr ía cortar le ña para una caldera y mi madre cuidar de todos los bebés. Si me parec ía posible, él quer ía hablar con ellos. No estaba segura de que pudieran hacerlo; mi padre veía muy poco, le desorientaría el cambio. En cuanto a mi madre, cuidaba muy bien de Rubén, pero me preguntaba si despu és de tantas penas podr ía estar al cuidado de varios niños. No lo pensé más y fui a por mis padres. En la cocina, mi padre se mostró muy sorprendido pero contestó enseguida que se sent ía capaz de hacer el trabajo. Estaba orgulloso de ver que él tambi én desempe ñaría un papel en nuestra salida del campo. Nos apresuramos en acercarnos a nuestr a barraca. Mi madre se puso muy contenta, pero la pobre estaba inquieta pregunt ándose cómo podría ocuparse de unos ni ños tan pequeños. Una vecina se qued ó con Rubén y nos fuimos corriendo. Con tantas idas y venidas hab ía pasado una media hora. Le recomendé a mi madre que dijera que estaba de acuerdo y a mi padre que andara con paso firme, cogido a mi brazo, para que ese señor no se diera cuenta de que veía poco. En la oficina, todos estaban esperándonos; según lo que decidiera el director saldrían o no unas diez mujeres con sus niños. El director les hizo a mis padres las mismas preguntas que a m contestaron que estaban de acuerdo. íy Después de apuntarnos, el director dijo que saldríamos al día siguiente por la tarde; nos darían todas las instrucciones por la mañana. 61 Estábamos muy nerviosos. Ese d ía Rub én no mam ó en su tiempo debido pero hab ían ocurrido tantas cosas que no me preocup é mucho. Empezamos a preparar la salida. Todo lo nuestro cabía en dos maletas y unos sacos, menos algunas prendas que colgábamos a unos clavos, con perchas de alambre, para que se arrugaran menos. Pensé escribirle a Joan aquella misma tarde pero al final resolv í hacerlo cuando lleg áramos a nuestro destino. Hab ía esperado tanto, que mientras no pas áramos la puerta del camp o no quería cre érmelo. Mis padres opinaban lo mismo y deseábamos llegar al día siguiente. Aquella noche, me cost ó trabajo dormirme. Íbamos a ser “libres”. No imaginaba c ómo ser ía pero esperaba que no hubiera alambradas. No sabía cu ánto cobrar ía por mi tr abajo pero conform ándonos con poco, tendríamos lo suficiente para comer los cuatro. También me preguntaba cu ántos kil ómetros separaban el Is ère del l’Yonne, imaginaba que quizá Joan y yo pudiéramos vernos. Tenía ganas de ver un mapa de Francia. Pero la a ngustia pod ía conmigo, pensaba que algo impediría que se realizara el sueño. Por la mañana temprano, supimos que no saldríamos ese día. Había que vacunar a los beb és contra la viruela. La salida ser ía otro d ía a las seis de la tarde. Me preocupaba vacun ar a mi hijo en esas condiciones , pero todo sali ó bien y tuvimos más tiempo para prepararnos. El d ía de la salida, nos dijeron que la comida ser ía a las cuatro de la tarde, no habría cena y nos darían latas de corned-beef para el viaje. Así pues, tuvimos que esperar hasta las cuatro de la tarde sin otra comida que el pan rem ojado en caldo de la ma ñana. E sa comida que esperamos tanto tiempo fue un estofado de patatas que no com íamos desde hacía meses. Aún no se me ha olvidado. Las compa ñeras de barraca que no se marchaban con nosotros no lograban ocultar su tristeza. Nos ayudaron a llevar el equipaje hasta la puerta del campo. Adem ás de las dos maletas, estaban el colch ón de lana de mis padres, las mantas, la cesta de Rub én, unos sacos y claro está, la palangana. Además, nuestros tres platos de aluminio y las tres latas de conservas que hacían de tazones. 62 A la puerta del campo hab ía gente para controlar la salida. Hubo alegr ía y tambi én mucha tristeza en el rostro de las mujeres que ven ían a despedirnos. En esos largos meses de encierro, los lazos de amistad eran m ás fuertes que en una vida normal, nos sent íamos iguales y unidos. No sab íamos si volver íamos a vernos. M ás tarde, conocimos a muchos refugiados españoles pero no hemos vuelto a ver a nadie de los campos. III. LA HUIDA HASTA LA ZONA LIBRE SALIDA DE LOS CAMPOS Nos llevaron a la estaci ón con camiones. Por fin hab íamos salido. Pisábamos tierra firme. Nos í bamos, nos sent íamos libres fuera de las alambradas. Eran las seis de la tarde. Hac ía buen tiempo, brillaba el sol, era primavera. Delante de la estaci ón hab ía árboles y p ájaros que manifestaban su alegría cantando. Rub én no conoc ía nada de eso, me emocion ó verle levantar la cabeza para mirar la vegetaci ón, las hojas de los árboles que se movían. A los cuatro meses s ólo conocía el gris de la barraca, de la arena y un poco las olas del mar. Ve ía gente, le hablaban mucho pero nunca hab ía o ído m úsica ni cantos de p ájaros. No sab ía lo que nos esperaba, pero de todas formas me sent ía feliz fuera del campo, sobre todo por mi bebé. Teníamos un vag ón para nosotros. Éramos muchos, nos chocaba que hubieran enganchado el vag ón a un tren de mercanc ías. Instalamos la cesta de Rubén en la banqueta. Ahora s ólo había que dejarse llevar por el tren por las tier ras de Francia. El viaje iba a durar unas veinticuatro horas. Arranc ó el tren. Era extra ño avanzar sin saber ad ónde íbamos. Más tarde comimos un poco, ya que el pan y el comistrajo que llevábamos ten ían que durar todo el viaje. Conforme fue entrando la noche, el sueño apaciguó a la gente. Todo iba bien para Rubén: le había cambiado, había mamado y dormía en la cesta sin que le molestara el traqueteo del tren. Yo tambi én dormitaba pero poco me duraba el sue ño. Me despertaba sobresaltada, angustiada de estar en ese tren sin que nadie lo supiera. A mis veintiún años, me sent ía responsable de lo que nos ocurriera a los cuatro. 63 Por fin el cansancio de los dos d ías anteriores pudo conmigo y acab é durmiéndome del todo. Me despertaron los cuchicheos de mis compañeras de viaje. Rub én también empezaba a moverse ya que eran las seis de la mañana y se acercaba la hora de mamar. Se despertó muy contento despu és de dormir toda la noche de un tir ón. Lo mismo pas ó con los otros niños. Por la ventanilla se ve ía un hermoso cielo azul y el sol empezaba a iluminar el paisaje. Era a primeros de mayo, los árboles que ve íamos desfilar eran poco frondosos. Una brisa matutina mov ía una infinidad de hojas pequeñas entre las cuales se filtraba el sol. Cuarenta y seis a ños más tarde recuerdo la cara de Rub én cuando lo acerqué a la ventana. Movía la cabeza hacia todos los lados . Miraba hasta la cima de los árboles extrañado. Para él, todo era nuevo. Poco después de las nueve, el tren paró en la estación de Nimes. No me había fijado en ninguna otra estación durante la noche. Recuerdo esa estación a causa de un cruasán que nos ofreci ó mi padre a mi madre y a m í. Del giro de mi hermano s ólo le quedaba alguna calderilla que guardaba par a sellos. No pudo resistir la tentaci ón de darnos e se gusto. Llev ábamos cuatro a ños sin probar ninguno , ni siquiera verlo. Al mismo tiempo, nos permit ía guardar la comida. ¡Aquel cruasán! Mi padre consintió en probarlo, creo que esa compra le confortó en su papel de jefe de familia. Nos pareci ó larguísimo el viaje porque a causa de los vagones de mercancías el tren paraba mucho tiempo en las estaciones. Hacia las siete de la tarde anunciaron que íbamos a llegar y al anochecer, entrábamos en la estación de Rives, a siete kilómetros de la fábrica. IZEAUX Nos esperaban unos camiones descubiertos y por fin llegamos a nuestro destino: era una gran fábrica fuera de servicio; tuvimos que dejar las cosas en un viejo edificio en el que de momento dormiríamos. De ahí pasamos a otro edificio amueblado con largas mesas y bancos que iba a ser la cantina. Nos dieron café con leche con buen pan y aunque no habían preparado comida, a todos nos pareció bien. 64 Enseguida nos dirigimos al edificio reservado para nosotros y nos dimos cuenta de que no nos tenían nada prepara do. El edificio estaba vacío, sólo había unos pilares que sostenían un techo muy alto con tejas y cristales, todo muy viejo. Sin embargo había electricidad. Cada uno tuvo que buscarse un rincón donde extender las mantas en el suelo para acostarse. Mis pad res tenían el peque ño colchón de lana de una plaza, quisieron ponerlo atravesado para que yo también pudiera apoyarme en él; Rubén, al igual que todos los bebés de la maternidad tenía una cesta. Pero en el Isére, y en semejantes condiciones, pasamos mucho frío. Un cartel anunciaba que veríamos al director a las dos de la tarde, después de comer a las doce en la cantina. Empezaba a tener problemas con la ropa del ni ño: se amontonaban los pañales. En el patio de la fábrica había una fuente, pero era necesar io tener el permiso para lavar y secar la ropa. No era yo la única, sin duda se encontraría una solución. No me sentía completamente feliz, pero todo me parecía menos triste y menos complicado. Después de cuidar al bebé, salí a visitar el pueblo con tres o cuatro compa ñeras de la maternidad mientras mis padres se quedaban con Rubén. Tenía muchas ganas de comprarle algo. A sus cuatro me ses todavía no le había comprado nada, tan sólo la papilla que le preparaba. Me quedaban siete francos del dinero que me había mandado Joan. Primero tenía que comprar sellos, pero no necesitábamos nada más: yo iba a trabajar, me pagarían algo, aunque todavía no sabía cuánto iba a cobrar. Decidí comprarle un juguetito. El pueblo estaba muy cerquita. No era grande, pero estaba n todos los comercios principales: farmacia, carnicería, panadería, tienda de comestibles y bazar. Desde el pueblo, se veían unos caseríos y más lejos, las monta ñas. Descubrir ese paisaje tan hermoso, sin alambradas, parecía un sue ño. Ya proyectábamos dar paseos. Entramos en un estanco para comprar sellos y allí nos enfrentamos por primera vez con el idioma francés. Pensaba encontrar un sonajero en el bazar, no había ninguno a la vista; acabamos entendiéndonos con ademanes y a todos nos hizo gracia. 65 Cuando regresé, mis padres me dieron una grata sorpresa: mientras yo estaba fuera, Rubén había dicho «papá». A pesar de mi alegría, no terminaba de creérmelo ya que el ni ño sólo tenía cuatro meses y tres días. A mi parecer, estaban tan orgullosos mis padres de su nieto que exageraban. Pero no, yo también lo oí y me dispuse a escribírselo a Joan ese mismo día. La carta estaría llena de grandes noticias. Al día siguiente empezamos a trabajar. Íbamos a coser pantalones para el ejército, nos l os pagarían por unida des, cada quince días. Nos daban de comer en la cantina, pero hubo que pedir una peque ña cantidad de dinero a cuenta para los biberones. Acostumbrados a los campos, nos conformábamos con las comidas que nos daban. Eran sencillas pero suficientes. Dormimos unos días en el mismo cobertizo, pero podíamos irnos si encontrábamos habitaciones particulares en el pueblo. Las mujeres trataban de compartir vivienda para que les saliera más barato, y siempre era en viejas casas desocupadas desde hacía tiempo. Para la s que tenían bebés, el director encontró sitio en una granja a tres kilómetros del pueblo. Compró camas individuales, de hierro; teníamos que pagarlas poco a poco, cada quince días. La casa constaba de cuatro estancias: con el ba ño, una cocina y una habitación peque ña; en el primer piso, dos habitaciones más. Todo estaba en muy malas condiciones, había una mesa vieja, dos bancos de madera y una chimenea. No había que ser exigente, aquello era mejor que el campo. Allí nos alojamos diez personas mayores y sus bebés. En realidad, la granja era también el café de la aldea, a tres kilómetros de Izeaux. No tardamos mucho en instalarnos, pero surgieron muchos problemas. A partir de entonces, dejamos de comer en la cantina; quedab a demasiado lejos para mi madre y yo tenía que darle el pecho a Rubén. Al mediodía, disponía de dos horas para andar los kilómetros de ida y vuelta y darle de mamar al ni ño mientras comía frugalmente. Por suerte, la granjera nos dio a cuenta, hasta los quince días, patatas, verduras y leche para el bebé. No me acuerdo de cuánto cobrábamos por pantalón, lo que sí recuerdo es que cosía cinco pantalones en las nueve horas de trabajo diarias y esperaba la paga con impaciencia. 66 También le pagarían a mi padre por cortar la le cansancio, yo hacía planes. ña y, a pesar de mi Llegó el día de la paga, y con ella, las desilusiones. Nos dieron cincuenta francos a cuenta, prometiéndonos la nómina para fines de mes. Entonces un peón ganaba entre cuarenta y cincuenta francos diarios, o sea que por dos semanas de trabajo habíamos cobrado el equivalente de un día. Teníamos que esperar otros quince días. Después de pagarle a la granjera , nos quedó dinero para el pan d e dos semanas y el jabón. Luego sufrimos otra desilusión: despidieron a mi padre. Había t rabajado con tanto empe ño que bastaba con la le ña cortada para un largo período. Aunque había trabajado tres semanas, le pagaron una cantidad irrisoria: algo así como cinco días de trabajo. Pudimos comprar comida con las cartillas de racionamiento. Teníamo s que andar con mucho cuidado, en adelante sólo contaríamos con mi sueldo para comer los cuatro. Sin embargo, no teníamos problemas de salud. Estábamos a fines de mayo. Me ponía contenta cuando , al regresar de la fábrica , hallaba a Rubén en el patio sentado en una manta por el suelo, o en su cesta. A veces, en lugar de mamar, me acogía con sonrisas y balbuceos; me entristecía no poder quedarme más tiempo con él, tenía los minutos contados. Mi madre sólo tenía que cuidar de Rubén; las otras madres se quedaban en casa por turno, haciéndose cargo de todos los niños. Teníamos pocas oportunidades para hablar con franceses. En la fábrica sólo trabajaban refugiados espa ñoles. Lográbamos comprender por los periódicos que lo s alemanes iban ganando terreno y nos pr eocupaba mucho. Joan y mi hermano escribían a menudo, pero no teníamos la esperanza de volver a verlos. Nuestros planes de paseo se vinieron abajo cuando el director dijo que no podíamos salir del término municipal. De todas formas, el único día de descanso era el domingo y yo estaba cansadísima con los kilómetros que andaba y los pantalones que cosía. Escasas veces dimos algún paseo por las verdes colinas. Al cabo de un mes, llegó el día de cobrar el sueldo. ¡Vaya desilusión! En mi sobre sólo venían cinc uenta francos y una nómina incomprensible. Debía un mes de cantina por mi madre y por mí. Sólo habíamos comido allí una semana. Con esas cuentas y la cama de hierro, había trabajado un mes y seguía debiendo más de doscientos cincuenta francos. A todas 67 nos pasaba lo mismo. Cincuenta francos y deudas. Pedimos explicaciones, costó trabajo hablar con el director. Contestó que teníamos que pagar el mes entero de cantina, y que a mi padre ya se lo habían descontado cuando le habían pagado. Quise protestar, pero comprendí que el director tenía el poder y nos trataría a su antojo. Él sabía muy bien que esa libertad enga ñosa era mejor que el campo de concentración. El patrón poseía en el mismo pueblo una fábrica de zapatos en la que trabajaban hombres refugiados. C obraban muy poco, pero con ellos llevaba más cuidado. En nuestra fábrica también trabajaban unos cuantos hombres, cortando y cosiendo pantalones. Hubo un cambio en el trabajo. Trabajábamos las nueve horas seguidas, en dos turnos. Las compañeras con las que vivíamos no hacían lo mismo que yo: yo era modista especializada. A partir de entonces ya no tuvimos el mismo horario. Yo empezaba a las cinco de la ma ñana, tenía que hacer el camino sola y levantarme mucho antes de las cuatro de la ma ñana para que mamar a Rubén y poder tomar un desayuno que me permitiera aguantar hasta las tres de la tarde. Menos mal que Rubén ya empezaba a comer sopa. Lo peor era que no teníamos despertador y el reloj de pulsera, regalo de cumpleaños de Joan, ya no funcionaba. Me figura ba que estaba lleno de arena y no tenía dinero para que lo limpiaran. Se me ocurrió preguntarles a los granjeros si tenían un despertador que prestarme. Sólo tenían uno y lo necesitaban. Después lo pensaron unos minutos y fueron muy amables; más adelante pude comprobar otra vez su generosidad. Nuestra vivienda era medianera con la granja y en mi habitación había una puerta que daba a la casa. La se ñora propuso poner el despertador para las tres y media de la ma ñana; cada día ella vendría a llamarme. Logramos entendemos por se ñas. Me preocupaba tener que irme sola tan temprano, por lo que mi padre dijo que me acompa ñaría. Recuerdo aquellos madrugones como pesadillas. Todavía me parece ver a la buena granjera, con un amplio camisón blanco, con una antorcha e n la mano sacudiéndome diciendo que ya era hora. No había que encender la luz ni hacer ruido para no despertar a las otras dos compa ñeras y sus bebés. 68 Mientras Rubén mamab a, yo desayunaba y me preparaba; a veces me daban las cinco antes de llegar a la fáb rica. Yo lloraba, sabiendo que fichábamos al entrar. Todo por un sueldo irrisorio. A la quincena siguiente, al encontrar en los sobres los cincuenta francos y la nómina con deudas, algunos hombres y mujeres pidieron explicaciones en nombre de todos los ob reros. Estábamos esperando a la puerta de la oficina. Oíamos cómo subía el tono y los insultos del director. Él quiso salir, pero alguien cerró la puerta con llave. Empezaron a tirar las sillas por el aire. Nos asustamos mucho, la discusión acalorada duraba desde hacía una hora cuando por fin salieron nuestros compañeros. Uno de ellos llevaba un corte en la ceja. No podíamos denunciar el asunto, no nos habrían hecho caso y el patrón tampoco denunció nada, de sobra sabía que no llevaba razón. De todas formas, una vez más nos vimos obligados a vivir otra quincena con los cincuenta francos. Empeoraba la guerra. Los alemanes ocupaban cada vez más ciudades y sabíamos que intensificaban los bombardeos en el norte de Francia. También bombardearon a unos kilómetros de Izeaux, se dirigían hacia el Isére. En aquel mes de julio se precipitaron los acontecimientos y la situación empeoró. Joan me lo decía en sus cartas y yo estaba muy inquieta. No tardarían en llegar los alemanes. Una tarde de primeros de julio, entraron en el pueblo sin encontrar resistencia. En cuanto se conoció la noticia, dejamos de trabajar y nos mandaron a casa. Al salir de la fábrica nos sobrecogió ver a tantos soldados con uniforme alemán. Tanques y camiones invadían el pueblo. Los soldados hab laban muy fuerte; aunque no entendíamos nada, sabíamos que se sentían los dueños de todo. Nosotros andábamos en silencio como si no pasara nada, pero creo que todos pensábamos lo mismo. Estábamos asustados, preguntándonos de qué nos había servido perderlo todo p ara estar en la misma situación año y medio más tarde. Dejé a mis compa ñeras y emprendí sola el camino que me llevaba a casa. Me pasaban mil ideas por la mente; tan deprisa andaba que me hallé en la puerta de la casa antes de darme cuenta. A nadie le extrañó verme, ya que por la mañana ya se sabía que la situación era grave. 69 Nuestros vecinos los campesinos dijeron que los alema nes estaban haciendo pesquisas en el pueblo. Nos preocupó muchísimo. Si vinieran a casa, aquella sería la primera vez que los veríamos de frente. Y eso nos espantaba. Ya que habían ayudado a Franco, éramos sus enemigos y nadie podía prever su reacción. Yo pensé en esconder las cartas de Joan; aunque no ha política, reflejaban nuestra indignación. blaban de Lo mismo opinaba n mis compa ñeras y, de común acuer do, resolvimos quemar la correspondencia. Eran muchas las car tas, decidimos quemarlas en las colinas, no muy lejos. Me costó trabajo echar las cartas al fuego. Conforme las consu mían las llamas, me daba la sensación de que se estaba muriendo algo. Pensé que ya no podría leerlas como solía hacerlo. Deseaba guarda rlo todo en la memoria, pero ya no iba a ser igual. Me dieron ideas de guardar algunas, pero era tan grande el pánico que las quemamos todas. También quemé las ca rtas de mi hermano y de toda la familia. Mucho más tarde supe que a Joan se le presentó el mis mo problema pero fue más valiente que yo, guardó algunas cartas que le había mandado desde la maternidad, entre ellas aquella en la que le anunciaba el nacimien to de Rubén. Conservo esas cartas y más adelante se las daré. También guardo el ganchillo de alambre con el que adorné el ajuar del bebé. En los días siguientes no ocurrió nada notable en el pueblo. Había alemanes por todas partes, pero no hicieron indaga ciones en nuestra aldea. Claro que era mejor, pero y o sentía haber quemado todas mis cartas. Fueron días de mucha tristeza, el correo no funcionaba, todos nos preguntábamos dónde estarían los refugiados espa ñoles que trabajaban para la guerra. Desde el día de la ocupación del pueblo, la fábrica estaba parada. Ya se habían acabado los cincuenta francos de la última quincena y era de suponer que el patrón no nos pagaría sin trabajar. Menos mal que los granjeros seguían dándonos la leche a cuenta y por una vez tuvimos que agradecerles algo a los alemanes. Dieron un kilo de macarrones y medio kilo de azúcar por persona. Hicieron un control con las cartillas de racionamiento. 70 En aquella época, para los que podían comprar comida, todavía no resultaba muy difíci l, pero a los que no tenía mos nada ese reparto nos salvó la vida. No podíamos pe dirles comida a nuestros vecinos campesinos porque no podríamos devolvérsela. Una semana después se reanudó el trabajo y, claro está, no hubo paga. En la nómina, el patrón seguía apuntando nuestra deuda de comida y de una cama de hierro. Lo peor era no tener noticias de Joan ni del resto de la familia. No sabía dónde se encontraban ni lo que había o currido. Estaba muy preocupada y mis padres, para tranquilizarme , me decían: “Ya verás c ómo el día menos pensado aparecerán .” Todas estábamos en la misma situación, pero una de mis compa ñeras tuvo la su erte de que su marido viniera por ella, claro está, clandestinamente. También recuerdo que un domingo por la mañana, en casa de los granjeros, hubo mucha efervescencia: uno de sus hijos, prisionero, había sido liberado unos días antes. Era una familia numerosa, con varios hijos casados, y se reunieron para celebrar el acontecimiento. Viéndoles a todos tan felices, me parecía aún más triste nuestra situación. El tiempo era estupendo, los bebés estaban fuera en el patio. Era un encanto verlos: a pesar de nuestra miseria, iban siempre muy aseados y, en una situación distinta , esos bebés en sus cestas, a la sombra de los tilos, habrían formado un hermoso cuadro. Las hijas y nueras de nuestros vecinos vinieron a sal udarnos y se maravillaron al ver a los ni ños. No entendíamos muy bien lo que decían, pero como sabían cuál era nuestra situación no pudieron contener las lágrimas y se marcharon sin decir nada más. Al mediodía, siempre me daba prisa para volver a casa con la esperanza de tener noticias. A pesar de mi preocu pación, algunas veces so ñaba despierta durante el trayecto. ¡Y es que la naturaleza estaba en su plenitud! Recuerdo que una leve brisa rizaba las espigas doradas de los trigales. Entonces pensaba que en la vida no siempre ocurren cosas feas y tenía la esperanza de que todo acabar ía arre glándose. Me figuraba que Joan había llegado y estaba es perándome en la próxima curva. ¡Nunca ocurrió! Recibí su primera carta después de cinco o seis sema nas. Primero, tuvimos una de mi hermano, estaba en los Hautes-Alpes, mientras que Joan estaba en el Gard. Al salir del l’Yonne pensó en abandonar la compañía y se diri gió a la estación con el fin de ll egar al Isère. Pero resultó que estábamos en una zona ocupada. Estuvo muy preocu pado, 71 no le quedaba otro remedio que seguir hacia el sur. Después de muchos trabajos, fue a parar al Gard, precisamente en Alès. Allí, unos refugiados espa ñoles le dijeron q ue a menos de veinte kilómetros, en las minas de carbón, contrataban gente. Le dejaron una bicicleta y en cuanto se presentó en la oficina de la mina de la GrandCombe le contrataron. ¡Desgraciadamente! En la carta me decía que muchos re fugiados se habían apuntado con él. Empezaban al día siguiente. No sabían lo que era una mina: más adelante me contaría sus impresiones. Lo importante para él era tener noticias nuestras. Yo me alegré; tampoco sabía lo que era el trabajo en la mina pero pensé que quizá po dríamos reunimos. Él espe raba noticias, pero hasta que cobráramos no teníamos ni una perra; mis compa ñeras no podían ayudarme, no tenía sellos. Por la tarde, fui a por la leche a casa de nuestros vecinos. Estaban al corriente de que había recibido noticia s y me preguntaron si había contestado. Por se ñas les dije la verdad. La señora se emocionó, me dio patatas y verdura y dos francos para comprar sellos. Se lo agradecí a pesar de mi confusión, diciéndole que le devolvería el dinero en cuanto cobrara. Los sellos no cos taban más que unos céntimos, de modo que también podía contestar a mi hermano y darles noticias a mis cu ñadas. De verdad, esos campesinos eran buena gente. Unos días después, tuve la respuesta de Joan. En una larga carta, contaba su primer c ontacto con la mina. No se quejaba, pero por la letra comprendí que era angustioso hallarse en las entrañas de la tierra, sobre todo por primera vez. Pero ga naría cincuenta francos diarios, ya que había escogido el pozo mejor pagado. ¡Sin duda el más peligroso! Había depositado una solicitud para llevamos allí cuando lo aceptaran en la “prefectura”. También apreciaba vi vir libre aunque sólo fuera en el municipio. Estaba loca de alegría. Llevábamos ocho meses separa dos, me parecía que iban a abrirse las puertas de una vida normal. No me lo podía creer, pero empecé a hacer planes. Me parecía mentira que pudiéramos vivir juntos con nuestro hijo, al que él casi no conocía. También mis padres se alegraron mucho. Los días siguientes, me iba a trabajar sin problema. No me pesaba el trabajo, creo que ni siquiera oía el ruido de las máquinas. Mientras cosía, 72 soñaba en otro lugar, era una gran felicidad. Cuatro o cinco días después de recibir esa carta, se vinieron abajo nuestros proyectos. La guerra seguía c ada vez peor; después de firmar el ar alemanes se organizaban. misticio, los Serían las cuatro de la tarde, un día de fines de julio. Estaba trabajando, inmersa en mis sue ños, cuando se hizo un gran silencio en la fábrica. Acababan d e cortar la co rriente. Primero pensamos que se trataba de una alerta, pero vino un empleado de la oficina, mandado por el patrón, y pidió que le escucháramos. Leyó un p apel que llevaba en las manos: “A consecuen cia de los acontecimientos, les comunico que los contratos de t rabajo serán cancelados. Todas las obreras serán despe didas y volverán a los campos, menos unas cuantas que terminarán el trabajo ya preparado. En primer lugar, sal drán las mujeres con ni ños. Mañana, toda la plantil la trabajará como de costumbre.” Algunos intentaron protestar, pero nos manda ron ca llar. El hombre añadió: “Sobre todo no intenten amotinar se.” Mirando su reloj, dijo: “Son las cuatro, desde las tres de la tarde el pueblo está cercado por la policía, de modo que cualquier evasión resulta imposible.” Para mí fue como el fin del mundo. Veía a la gente agitándose, oía gritos, pero yo estaba paralizada. Al comprender que todos nuestros sue ños se venían abajo, rompí a llorar. Algunas mujeres se levantaron gri tando que cada cual era libre de hacer lo que quisiera y que por lo tanto ellas dejaban de trabajar. Todos hicimos lo mismo y abandonamos la fábrica. Estábamos aterrados y airados. Primero habíamos su frido la invasión de los alemanes, y ahora la de la policía francesa. Habían venido autobuses llenos de policías. Sólo en el camino de casa contamos cinco y había otros muchos en los alrededores del pueblo. Mis compañeras no querían marcharse, pretendían es conderse, hacer lo que fuera para no volver a los campos; yo me daba cuenta de que c on los bebés y sin dinero era imposible. Mis padres y yo nos figurábamos que saldríamos de los primeros. Ni que decir tiene que aquella noche no dormí, pensando en Rubén; ahora 73 estaba acostumbrado a comer sopas de verduras, tomar leche de vaca y otras cositas; no lograría acostumbrarse a la comida de los campos. Además, Joan había hecho l os trámites para sacarnos de allí; con la nueva situación tendría que empezar de nuevo. Otra vez iban a encerrarnos tras las alambradas; yo no me sentía cap az de aguantar la separación. iCuántos desengaños en tan pocas horas! El cansancio pudo conmigo, pero me despertó una pesa dilla, de madrugada, y ya no pude conciliar el sue ño. A las siete tenía que estar en la fábrica. No quedaba otro remedio que presentarse en la f ábrica para que nos dieran las órdenes. Lo único que sabíamos era que iban a llevarnos a los campos. La policía recorría las calles del pueblo. Nos daba la impresión de que nos consideraban malhechores. Al llegar a la puerta de la fábrica vimos que ya había mucha gente. Salían mujeres de la fábrica, unas con despecho, otras llorando, diciendo que la salida sería a las nueve. Una de mis compa ñeras me dijo: “Remedios, tú estás e n la lista de las que se quedan .” Me parecía mentira, quería comprobarlo con mi s propios ojos. El vestíbulo del taller estaba abarrotado. Había dos lis tas: la de los que se iban y la de los que se quedaban, en la cual estaba mi nombre. El jefe del taller controlaba los nombres y tuvimos que entrar deprisa. Me hallé ante mi máquina sin darme cuenta de lo que pasaba. Me sentía oprimida, me parecía que todo era un mal sue ño, comprendí que ni siquiera podría despedir a mis compañeras. Me dolió mucho y pensé que dentro de dos a tres semanas me llegaría el turno. Empezamos a trabajar en silencio, sin saber qué pasaba fuera. Sentía mucha pena, no nos trataban como a seres humanos; trabajaba como un autómata, llorando. Estaba tan cansada y tan dolida que no me cundió el trabajo. Quedábamos una tercera parte de la plantilla, únicamente mujeres solas. Más adelante supe que se había n quedado conmigo por ser del oficio. Daba mucho de mí por una mi seria de sueldo. Pero cualquier cosa era mejor que volver a los campos. 74 Al mediodía, cuando pararon las máquinas, nos apresu ramos en salir; la calle estaba muy distinta, ya no había policías, el pueblo había recobrado la calma. Volví a casa, casi corriendo, impaciente por saber qué había pasado; mis padres estaban en la puerta, esperándome. Hacía unas dos horas que la gente se había ido, la casa vacía resultaba muy triste. Mis padres ya habían empezado a recoger las cosas cuando llegaron mis compañeras diciendo que nos quedába mos. Fue una buena noticia para ellos, que me contaron lo duro que había sido ver cómo se iban esas pobres mujeres con su s niños. Algunas se negaban a subirse a la furgoneta, amenazando a quienes hicieran da ño a sus hijos. Rubén manifestaba su alegría de verme, como de costumbre, y yo sentía una gran tristeza pensando en lo ocurrido. Entonces decidí que, ya que nos quedaban unos días antes de salir para los campos, era hora de buscar todas las soluciones para no volver allí. Esa misma tarde escribí a Joan para que se enterase de todo e hiciera lo imposible por acelerar nuestra salida. Su contestación llegó enseguida. Se l e notaba muy pre ocupado. También opinaba que no podíamos volver a los campos, pero no era posible acelerar el proceso de nuestra salida. Nos aconsejaba que intentáramos escapar sin papeles, él pediría dinero a cuenta para nuestro viaje en tren. Si nos co gían, lo único que podía pasar era que nos llevaran a los campos. Se notaba claramente su preocupación. Cuando se lo conté a nuestros vecinos granjeros, nos dieron ánimos. Yo trabajaba de las cinco de la ma ñana has ta las dos de la tarde, aquella misma tarde fui a la estación a informarme sobre el precio del billete. No era muy fácil: la estación quedaba a siete kilómetros y yo no sabía hablar francés. Irene, la hija menor, de doce a ños, me acompa ñó a Rives. Apuntó en el papel el precio del viaje, los hor arios, los cambios, la hora de la llegada a la Grand-Combe (hacia las dos de la mañana). 75 Al día siguiente, le comuniqué la información a Joan; me mandó un giro de cuatrocientos francos y me anunció que tenía una barraca alquilada en el caserío de los mineros. Estábamos a primeros de agosto, el trabajo iba menguando, se acercaba la fecha del despido. Ya no recuerdo cuánto costaba el viaje para tres personas. También había que sacar la comida para un mes con la cartilla de racionamiento. Además, tenía que pagarles la leche y la s verduras a mis vecinos y no po día esperar hasta el día 15 para cobrar mi sueldo. Era demasiado arriesgado. Eché cuentas, no basta ba con cuatrocientos francos. Y además, cuando llegáramos a la Grand-Combe tendría mos que comer los cinco hasta la próxima paga de Joan. Cuando fui por la leche, los campesinos me pregunta ron por mis proyectos. Aunque hablaba mal el francés, por la cara que puse adivinaron mi desesperación. Ya he hablado de su generosidad, una vez más me la de mostraron. Me dijeron que no desistiera. Después de hablar entre ellos la se ñora me preguntó: “¿Cuánto quiere que le prestemos?” Lo entendí perfectamente, pero estaba tan sorprendida que no contesté. Me dijo que podían prestarme trescientos o cuatrocientos franc os, que les devolve ríamos cuando fuera posible. Primero me pareció mucho, no sabía cuándo podríamos devolvérselo. Me contestaron que se fiaban de mí. De repente pensé en lo arriesgado que era marcha rnos sin documentación; podrían detenernos y en lugar de llevarnos a los campos de concentración franceses, mandar nos a Alemania, y entonces... Recuerdo que se miraron el uno al otro y dijo la se ñora: “Es igual, no pasa nada, confiamos en ustedes.” Volví a sentirme esperanzada, nuestro sue ño se cum pliría. Mientras hablaban, yo me preguntaba cómo iríamos a la estación, a siete kilómetros. Aquella buena gente encontró la solución: su hijo nos llevaría con el carro. Todo se hablaba, medio en francés, medio en espa ñol, haciendo ademanes. Escribí a Joan dicién dole que dentro de una semana po dríamos estar juntos. Él se preocupaba por los riesgos del viaje. Al día siguiente, en 76 otra carta, me aconsejaba que pi marido con mi familia. diera un permiso para ir a ver a mi Lo pensé, lo hablé con los campesinos. Resu lta que el suegro de su hija estaba de secretario en el Ayuntamiento de Izeaux. A pesar de los riesgos, ya que no teníamos car né de identidad, nos hizo un salvoconducto ilegal. Me aconsejó que le pidiera un documento de despido al patrón de la fábrica. Pe ro no merecía la pena pedirle nada al patrón, ya sabía qué me contestaría. Estábamos a 6 de agos to, decidimos salir el domingo 12. ¡Vaya semanita! Mis diez horas diarias de trabajo en la fábrica, el camino cuatro veces al día, preparar en secreto la sal ida. Ni siquiera podía contárselo a mis compa ñeras, por prudencia. Me parecía que se podían leer mis pensamientos, a veces tenía miedo. Además, me preguntaba si Joan recibiría mi carta con tiempo y estaría en la estación de la GrandCombe a las dos de la mañana. A principios del verano, a cambio de un trabajo de cos tura, una compañera de trabajo me había dado un retal con el que le hice un pantalón y una camiseta a Rubén. Re cuerdo que la tela era azul claro estampada con dibujitos infantiles. Quise term inar el trabajo antes del viaje. En el pueblo también había una fábrica de calzado en la que trabajaban refugiados como nosotros, y me dieron restos de cuero rojo con los que hice unas sandalias de tiras, cosidas a mano, muy graciosas. Quería que fuéramo s todos vestidos correctamente para no llamar la atención. Mis padres me ayudaron en lo posible. Pese al cansancio y a la falta de sueño, estuve trabajando hasta el sábado por la tarde, aunque la salida era el domingo a las seis de la ma ñana. En la fábric a no lo sabía nadie. Había comprado la comida con las cartillas de raciona miento, junté todo en un saco con lo que nos habían dado los alemanes. Ese saco era precioso. De equipaje llevábamos dos grandes sacos de tela, una maleta pequeña y la cesta del niño, en la que metimos las mantas. No quisimos dejar la cama de hierro y el colchón de crines que nos había vendido el patrón, y que seguíamos de biendo a pesar del dinero que se quedaba cada quincena; íbamos muy cargados. 77 Cocimos unos huevos que nos di eron los campesinos con un pedazo de queso y un litro de leche para los bibe rones. Yo dormí muy poco. A las cinco de la mañana llamó a la puerta la granjera: era la hora de salir. LA HUIDA Desperté a mis padres, quienes también habían dormido poco. El hijo de los campesinos nos estaba esperando con el carro y el caballo. Le di de mamar al ni ño, aunque todavía no le tocaba, y le preparé. Mientras tanto el muchacho cargó el carro. Al final salimos a las seis de la mañana. No recuerdo muy bien la desped ida. Ni me acuerdo de por dónde salimos de la granja. A pesar de la calma propia de un domingo por la mañana temía que alguien nos sorprendiera. Nos fuimos atravesando las colinas por un sendero bordeado de avellanos. El carro daba tumbos por ese cami no pedregoso, teníamos que agachar la cabeza, nos arañaban las ramas y las hojas. Me habría gustado viajar en esa soledad hasta la Grand Combe, tranquilizada por los ruidos del caballo y el carro. Nadie hablaba, Rubén estaba quieto. Conforme nos acercáb amos a la estación, crecía mi in quietud frente a los peligros del viaje. En la estación nos quedamos con los sacos y la maleta; mientras, la cama, el colchón y la cesta tenían que viajar aparte. El campesino sacó los billetes, ya que yo no habla ba bien el francés y quería pasar desapercibida. El chico debía de ser un poco ingenuo; después de ocuparse de t odo, le preguntó al empleado: “¿Dónde colocamos a los españoles?” Me quedé asustada. E l empleado se encogió de hom bros y señaló el andén. En cuanto s e fue nuestro bienhechor, me di cuenta de que ahora me tocaba a mí hacerme cargo de todo. Mientras esperábamos el tren, me parecía que alguien iba a descubrir nuestra huida y nos iban a detener. 78 Por fin estábamos en el tren. Me sentí aliviada cuando arr ancó, nada en nuestro aspecto podía llamar la atención. Pero, ¡si por casualidad viajara el director de la fábrica en este tren...! No, no conocía a nadie y nadie nos conocía. Rubén estaba muy quieto, tan lindo con su conjunto azul y sus s andalias rojas. Mis padres y yo íbamos vesti dos con la ropa que habíamos guardado con cuidado para cuando saliéramos de los campos. Todo parecía normal, pero la inquietud no me dejaba saborear esos instantes. Dentro de unas horas, nos reuni ríamos con Joan; él no había visto a Rubén más que una vez en la maternidad. Ya había cumplido siete meses, era muy espabilado, ya decía muchas palabras. Tenía motivos para preocuparme: íbamos sin documen tación, había que cambiar de tren cuatro veces. Me ha bían apuntado el itinerar io en un papel, pero estaba intranquila. Teníamos que comer en Valence, entre las doce y las dos. No llevábamos reloj, había que mirar la hora en las estaciones. El bebé se había tomado un biberón en el tren, pero ese día no comería como de costumbre. En la estación de Valence le daría un biberón de leche espesada con harina. Nunca se me ha olvidado: el litro de leche se había corta do; estábamos a 12 de agosto y hacía un calor tremendo. Tuve que darle el pecho. Estaba tan cansada que tenía poca leche, pero se conformaría hasta el día siguiente. Los a ños transcurridos no han logrado borrar del todo los detalles de ese viaje tan difícil. Hasta entonces, en los trenes abarrotados nadie nos ha bía pedido la documentación. Anocheció, comprendí que nos acer cábamos a nuestro destino. Por fin, empezaba a creer que pronto estaríamos todos juntos. Me dormí con Rubén en los brazos. Un joven matrimonio que viajaba con nosotros prometió llamarme con tiempo. Me desperté sobresaltada cuando Rubén se puso a llo rar; no se encontraba a gusto en brazos de otra persona, no conseguía calmarlo. Nos habíamos levantado a las cinco de la ma ñana y ya eran más de las doce de la noche. Yo temía que molestara a los otros viajeros, pero no podía remediar lo. Dejó de llorar cuand o paró el tren. Era la una de la mañana, estábamos en Alès. 79 Me latía el corazón con fuerza, sabía que la Grand-Combe estaba a unos veinte kilómetros. A partir de allí, Rubén no lloró y permaneció despierto como en pleno día. (Casualidades de la vida, él reside con su familia y trabaja en Alès desde los 29 años.) LA MINA Llegamos a la Grand-Combe. La estación estaba mal alum brada, me pareció que no había nadie en el andén. Sólo nos bajábamos nosotros y en ese momento vi a Joan que venía corriendo. A pesar de la emoción, no había que perder tiempo, el tren iba a arrancar enseguida. Después de ayuda rnos a bajar las cosas tomó a Rubén en brazos y yo, al mirar el equipaje, di un grito: con las pri sas y la oscuridad, se nos había olvidado el saco con la comida del mes. La alegría del reencuentro pudo con la contrariedad, enseguida olvidamos el disgusto. Joan estaba muy emocionado con su hijo en brazos por primera vez. Dentro de la estación, cerca d e la taquilla alumbrada pudo verle bien y dijo: “¡Qué guapo es! ¡Qué ojos tan hermosos!” Teníamos poco tiempo, Joan reanudaba el trabajo a las cinco y la casa estaba a dos kilómetros. La compa ñía de la mina vendía a cuenta lo imprescindible. Joan había instalado camas, con colchones de crines y malas sábana s, pero yo no las había tenido desde de la maternidad. Antes de irse a la mina, Joan me explicó cómo ir al pue blo cercano, donde había unos comercios. No podíamos contar con nadie y no había nada para comer. A eso de las nueve, me desperté sobresaltada ; una veci na llamaba a la puerta, me traía una lata de leche conden sada. Por la noche había oído llorar al bebé. Me propuso ir al pueblo conmigo para hacer las compras. Nos entendimos por señas. Estaba aliviada. Sola, me habría costado trabajo hablar c comerciantes, apuntarme para las cartillas de racionamiento. 80 on los Quise pagar las compras y comprendí que esa se ñora pedía que me apuntaran en una libreta para pagar a los quince días. Se lo agradecí, pero ya teníamos demasiadas deudas. Se quedaron muy extrañados. Más tarde comprendí que los mineros eran muy pobres y solían pagar cuando cobraban el sueldo; después les que daba poco dinero. Aunque fue difícil al principio, no queríamos utilizar ese sistema. Durante el trayecto, la vecina me explicó co sas que en tendí a medias. Vivíamos en el Camp des Nonnes. Recuerdo muy bien la carretera: a un lado, colinas con casta ñares; al otro, más abajo, un caserío minero, y más allá un extra ño monte de piedras negras. La mujer me dio a entender que era una escombrera con los residuos de la mina. Aquel día se me quedó grabado en la memoria. Esperaba a Joan con impaciencia. Aún recuerdo cómo cogió a su hijo, todos estábamos alegres y emocionados. Le vi muy delgado. Al llegar, le sentó mal la comida de la cantina y tardó en recuperarse ya que seguía comién dola por necesidad: no quería que se le escapara ese trabajo de esclavo. Me tranq uilizó. Teníamos tanto que decirn os que todo se mezclaba. Hablábamos sobre todo de Rubén. Él no entendía nada, estaba quieto y contento. A Joan le parecía mentira. Conservo un feliz recuerdo de uno de los primeros do mingos. Nuestros vecinos, muy amables, nos dijeron que podíamos dar un paseo a orillas del río y nos dejaron el cochecito de sus nietos . Nos fuimos con una frugal me rienda; Rubén iba por primera vez en un cochecito. Nos encantó el paseo; cogimos exquisitas zarzamoras que co mimos a voluntad. Llevábamos más de un a ño y medio fuera de Espa ña. Nuestra vida había sido tan dura que, pudiendo trabajar, no había motivos para no salir adelante. Por fin estábamos reunidos. FIN 81 Vivimos más de tres a ños en esa barraca, con una sola habitación para los cinco, sin agua, sin retrete, con el polvo del carbón. El oficio de minero era muy duro; Joan enfer mó de una grave silicosis. Sólo muchos años más tarde reconocieron los médicos la enfermedad. La silicosis se lo llevó a los 62 años. Podría contar nuestra lucha para ganarn os la vida, el aprendizaje del francés, nuestra integración en este país en el que estudiaron y ahora trabajan nuestros tres hijos, nuestros cuatro nietos. Al principio nos costó mucho trabajo obtener los carnés de identidad. Los refugiados trabajaban para la guerra o en las minas, pero nadie les reconocía ningún derecho. Bastó con un comisario de policía colaboracionista y odioso para frenar los trámites. Los gendarmes venían a menudo a ver si teníamos los carnés. Verles era una pesadilla. Una tarde, dijeron que si no teníamos la documentación al otro día, a las nueve, nos llevarían en el acto a un campo. Esos momentos no se pueden olvidar. Estábamos desesperados. Nuestros vecinos franceses nos acompa ñaron enseguida a la gendarmería. Insistieron en que no teníamos la culpa de nada, éramos gente trabajadora y nos trataban con injusticia. Los gendarmes hicieron otra solicitud sin dirigirse a ese comisario aborrecido por todos. Dos meses más tarde, llegaron los carnés. Afortunadamente, siempre hubo quien nos ayudara como aquellos campesinos de Izeux a quienes les devolvimos el dinero unos meses más tarde. Pero la generosidad no tiene precio. También podría contar ese viaje de agosto de 1943 hasta Troyes, para visitar a nuestra familia, y nuestro regreso pasando por París. Habíam os atravesado la Francia ocupada por interpretar equivocadamente un artículo de periód ico mal redactado. Claro que no se podía viajar más que por la zona libre. Menos mal que ante nuestra buena fe, los oficiales alemanes que nos controlaron en el tren renunciaron a detenernos, pero nos avisaron que, a la vuelta, necesitaríamos un salvocondu cto para cruzar la línea de demarcación. Las autoridades de Troyes, a pesar de admitir nuestra buena fe, no pudieron darnos ese salvoconducto. 82 Estábamos preocupados por mis padres, que se había n quedado en la Grand-Combe con nuestros vecinos; era preciso que no nos detuvieran. Salimos de París en tren, por la noche. Al llegar a la línea de demarcación, los viajeros sacaron su documentación. Estábamos sumamente acongojados. Joan se levantó, cogió el equipaje, yo cogí a Rubén y nos bajamos del tren. No sabí amos qué hacer. En el vagón vecino iban soldados alemanes. Sin pensarlo más, saltamos a la plataforma y arrancó el tren. Los soldados me ofrecieron un asiento, Joan se quedó en la plataforma y, en la estación s iguiente, pasamos a otro vagón. Ya estábamos en la zona libre. Llegamos a la Grand-Combe a las dos de la tarde. Joan reanudaba su trabajo en la mina a las siete de la tarde. Gracias a ese viaje comprendimos que podía encontrar un trabajo menos peligroso que el de minero. Salimos para Nimes en noviembre de 1943. Aquellos años de campos de concentración y nuestra primera situación de refugiados han permanecido en nuestra memoria como una pesadilla. Y lo cierto es que esos años de nuestra juventud nos han faltado como si nos los hubieran robado. Más de sesenta a ños después, lamento no haber escrito un diario cotidiano. Pero no nos imaginábamos que nuestro exilio sería tan largo y difícil. Además, ni siquiera teníamos papel para escribir. Lo único que siento ahora es que Joan no pueda leer este testim onio. Mientras lo estaba escribiendo, me parecía que se lo dedicaba a él. 83