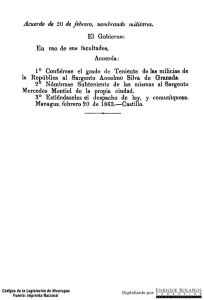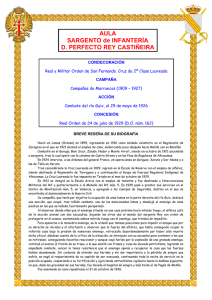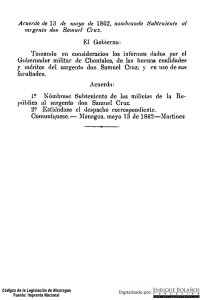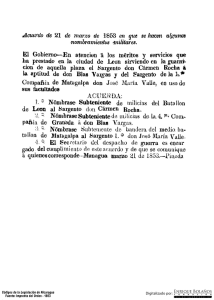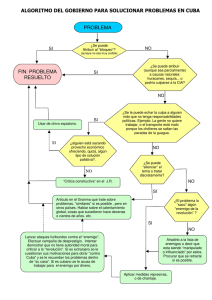“españa ensangrentada” y “¿paz o guerra
Anuncio
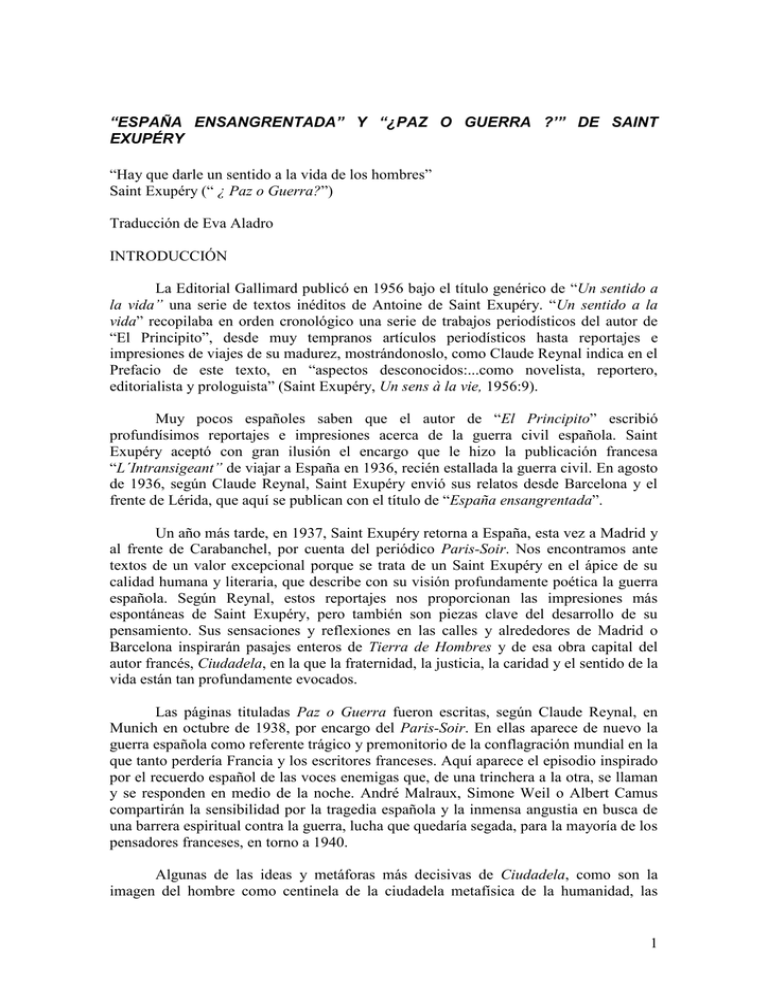
“ESPAÑA ENSANGRENTADA” Y “¿PAZ O GUERRA ?’” DE SAINT EXUPÉRY “Hay que darle un sentido a la vida de los hombres” Saint Exupéry (“ ¿ Paz o Guerra?”) Traducción de Eva Aladro INTRODUCCIÓN La Editorial Gallimard publicó en 1956 bajo el título genérico de “Un sentido a la vida” una serie de textos inéditos de Antoine de Saint Exupéry. “Un sentido a la vida” recopilaba en orden cronológico una serie de trabajos periodísticos del autor de “El Principito”, desde muy tempranos artículos periodísticos hasta reportajes e impresiones de viajes de su madurez, mostrándonoslo, como Claude Reynal indica en el Prefacio de este texto, en “aspectos desconocidos:...como novelista, reportero, editorialista y prologuista” (Saint Exupéry, Un sens à la vie, 1956:9). Muy pocos españoles saben que el autor de “El Principito” escribió profundísimos reportajes e impresiones acerca de la guerra civil española. Saint Exupéry aceptó con gran ilusión el encargo que le hizo la publicación francesa “L´Intransigeant” de viajar a España en 1936, recién estallada la guerra civil. En agosto de 1936, según Claude Reynal, Saint Exupéry envió sus relatos desde Barcelona y el frente de Lérida, que aquí se publican con el título de “España ensangrentada”. Un año más tarde, en 1937, Saint Exupéry retorna a España, esta vez a Madrid y al frente de Carabanchel, por cuenta del periódico Paris-Soir. Nos encontramos ante textos de un valor excepcional porque se trata de un Saint Exupéry en el ápice de su calidad humana y literaria, que describe con su visión profundamente poética la guerra española. Según Reynal, estos reportajes nos proporcionan las impresiones más espontáneas de Saint Exupéry, pero también son piezas clave del desarrollo de su pensamiento. Sus sensaciones y reflexiones en las calles y alrededores de Madrid o Barcelona inspirarán pasajes enteros de Tierra de Hombres y de esa obra capital del autor francés, Ciudadela, en la que la fraternidad, la justicia, la caridad y el sentido de la vida están tan profundamente evocados. Las páginas tituladas Paz o Guerra fueron escritas, según Claude Reynal, en Munich en octubre de 1938, por encargo del Paris-Soir. En ellas aparece de nuevo la guerra española como referente trágico y premonitorio de la conflagración mundial en la que tanto perdería Francia y los escritores franceses. Aquí aparece el episodio inspirado por el recuerdo español de las voces enemigas que, de una trinchera a la otra, se llaman y se responden en medio de la noche. André Malraux, Simone Weil o Albert Camus compartirán la sensibilidad por la tragedia española y la inmensa angustia en busca de una barrera espiritual contra la guerra, lucha que quedaría segada, para la mayoría de los pensadores franceses, en torno a 1940. Algunas de las ideas y metáforas más decisivas de Ciudadela, como son la imagen del hombre como centinela de la ciudadela metafísica de la humanidad, las 1 bellísimas imágenes de las migraciones de los patos salvajes o la cría de gacelas, junto a las reflexiones sobre el significado de la vida en la raíz de la acción humana, provienen directamente, y vienen a cobrar pleno sentido, a raíz de la observación de la guerra en España. Saint Exupéry nos da la posibilidad de conocer aquella situación a través de los mejores ojos y oídos de la época. 2 ESPAÑA ENSANGRENTADA (Saint Exupéry acababa de regresar de Egipto colmado de preocupaciones tras su trágica travesía aérea Paris-Saigón, que se había saldado con penosos resultados. Cuando estalla la guerra civil española, el periódico L´Intransigeant le pide que viaje a España. Saint Exupéry acepta, parte en avión hacia Barcelona a principios del mes de agosto de 1936 y posteriormente escribe su reportaje desde el frente de Lérida, del cual volvió conmocionado). (Esta serie de reportajes se publica en L´Intransigeant los días 12, 13, 14, 16 y 19 de agosto de 1936.) EN BARCELONA LA FRONTERA INVISIBLE DE LA GUERRA CIVIL Pasado Lyon, he virado a la izquierda hacia España y los Pirineos. Sobrevuelo ahora nubes muy límpidas, nubes de verano, nubes de capricho, entre las que se abren grandes agujeros como tragaluces. Discierno así Perpiñán al fondo de uno de esos pozos. Estoy solo a bordo, y evoco mis recuerdos inclinándome hacia Perpiñán. Viví allí algunos meses. Mi tarea era probar hidroaviones en Saint-Laurent de la Salanque. Cuando terminaba mi jornada, retornaba al corazón de esa ciudad pequeña eternamente dominical. Una plaza grande, un café musical y el oporto del anochecer. Yo asistía desde mi sillón de mimbre a la vida de provincias. Me parecía ésta un juego tan inofensivo como pasar revista a soldaditos de plomo. Esas muchachas tan bien pintaditas, esos paseantes ociosos, ese cielo puro... Aquí están los Pirineos. He dejado tras de mí la última ciudad feliz. He aquí España y Figueras. Aquí la gente se está matando. ¡Ah! Lo más sorprendente no es descubrir incendios, ruinas y las señales del infortunio humano, sino que no ve uno nada que indique tal cosa. Esta ciudad es como la otra. Me inclino atentamente: nada ha marcado a este ligero montoncito de gravilla blanca; la iglesia, que sé que han quemado, brilla al sol. No distingo sus irreparables heridas. Ya se ha disipado la humareda blanca que ha acabado con sus dorados, que ha fundido en el azul del cielo sus artesonados, sus libros de oraciones y sus tesoros sacerdotales. Ni una sola línea se ve alterada. Sí, esta ciudad se parece a la otra, asentada en el corazón de sus caminos abiertos en abanico, como el insecto en el centro de su sedosa trampa. Como 3 las otras ciudades, ésta se alimenta de los frutos de la llanura, que hasta ella llegan a lo largo de los caminos blancos. Y no descubro otra cosa sino la imagen de esa lenta digestión que, con el curso de los siglos, ha ido señalando el suelo, ahuyentando a los bosques, dividiendo los campos, extendiendo esos canales nutricios. Ese rostro no cambiará ya nada. Es ya viejo. Y me digo a mí mismo que una colonia de abejas, una vez construida su colmena, en el seno de una hectárea de flores, conocería la paz. Pero la paz no fue concedida a las colonias de hombres. El drama, empero, hay que buscarlo para encontrarlo. Pues el drama tiene lugar muy frecuentemente no en el mundo visible, sino en la consciencia de los hombres. En Perpiñán mismo, ciudad feliz, un enfermo de cáncer, tras la ventana del hospital, se revuelve de un lado al otro intentando en vano escapar a su dolor como a un inexorable buitre. Y la paz de la ciudad se altera con él. Es sin duda el milagro de la especie humana, que no hay dolor ni pasión que no irradie y no cobre una importancia universal. Un hombre, en su granero, si alimenta un deseo lo bastante fuerte, comunica desde su granero el fuego al mundo. Aquí está por fin Gerona, y después Barcelona, y yo desciendo lentamente de lo alto de mi observatorio. Y no observo aquí tampoco nada más que las avenidas desiertas. También aquí las iglesias, que han sido devastadas, me parecen intactas. Adivino en alguna zona una humareda apenas visible. ¿Es ésta una de las señales que yo buscaba?. ¿El testimonio de esa cólera que tan pocos desperfectos ha causado, y tan poco ruido ha hecho, y que quizás, sin embargo, lo ha arrasado todo? Porque una civilización se sostiene toda ella en ese leve dorado que desaparece con un soplo. Y tienen buena fe los que dicen :¿ dónde está el terror en Barcelona? Aparte de veinte edificios quemados, ¿dónde está esa ciudad reducida a cenizas? Aparte de algunos centenares de muertos entre un millón doscientos mil habitantes, ¿dónde están esas hecatombes?...¿dónde está esa frontera sangrante, más allá de la cual se dispara?...” Y, en efecto, yo he visto a las multitudes tranquilas que circulaban por la Rambla, y si alguna vez me he topado con barricadas de milicianos armados, ha bastado casi siempre con sonreírles para poder franquearlas. La frontera no se encuentra ni mucho menos a primera vista. La frontera, en la guerra civil, es invisible y pasa por el corazón del hombre... Y sin embargo, ya la primera noche yo la toqué... Me había sentado en la terraza de un café entre bebedores bonachones, cuando bruscamente cuatro hombres armados se detuvieron frente a nosotros y viendo a mi vecino, sin mediar palabra dirigieron los cañones de sus armas a su vientre. El hombre, con el rostro repentinamente chorreando sudor, se levantó entonces y lentamente empezó a subir los brazos, unos brazos de plomo. Uno de los milicianos, tras registrarlo, recorrió con la mirada algunos papeles, y después le hizo seña de marchar. Y el hombre dejó su vaso a mitad lleno, el último vaso de su vida, y se puso en camino. Y sus dos manos levantadas por encima de la cabeza parecían las de un hombre que se está ahogando. “Fascista”, murmuró una mujer entre los dientes, detrás mía, y ésa fue la única testigo que osó indicar que le había llamado la atención. Y el vaso del hombre se 4 quedó allí, testimonio de una insensata confianza en el azar, en la indulgencia, en la vida... Y yo veía alejarse, cernidos los riñones por carabinas, a aquél por el que, a dos pasos de mí, cinco minutos antes, pasaba la invisible frontera. COSTUMBRES DE LOS ANARQUISTAS Y ESCENAS CALLEJERAS EN BARCELONA Un amigo acaba de contarme esta escena: paseaba ayer tarde por una calle vacía cuando un miliciano le interpela: “¡Camine por la calzada!” Y mi amigo, distraído, no obedece. Entonces el miliciano apunta su fusil, tira y no acierta. Pero la bala hace un agujero en el sombrero. Y el paseante, avisado de la presencia del arma, sale de la acera y camina por la calzada... El miliciano, que acaba de cargar su segunda bala, duda, y después, bajando su fusil, grita con un tosco tono: “¿Está usted sordo?” Y ese tono de reproche me parece aquí asombroso... Porque poseen la ciudad, los anarquistas. Unidos en grupos de cinco a seis en las esquinas de las calles, en guardia delante de los hoteles, o lanzados a través de la ciudad a cien por hora en los Hispanos requisados. Desde la primera mañana del alzamiento militar ellos, solos, cargaron a cuchillo sobre los artilleros apoyados por las ametralladoras. Se hicieron con los cañones. Una vez conseguida la victoria, requisaron en los cuarteles las existencias de armas y municiones, y después, con toda naturalidad, transformaron la ciudad en un fortín. Disponen del agua, del gas, de la electricidad, de los transportes. Y yo los veo, mientras doy mi paseo matinal, cómo perfeccionan sus barricadas. Se ven tanto humildes muros de adoquines como barricadas modélicas con doble cercado. Echo un vistazo por encima del muro. Ahí están. Han desmantelado la casa de al lado y se preparan para la guerra civil hundidos en los rojos sillones de consejo de administración...Los de mi hotel están todos ocupados. Suben y bajan las escaleras. Y yo busco información: “¿Qué pasa?” - Estamos estudiando la estrategia de las zonas... ¿Por qué? 5 Vamos a instalar una ametralladora en el tejado... ¿Por qué?” Se encogen de hombros. Un cierto rumor ha recorrido esta mañana la ciudad: el gobierno estaría, según dicen, intentando desarmar a los anarquistas... Yo creo que tendrá que renunciar a sus proyectos. Ayer he tomado algunas fotografías de nuestra guarnición –cada hotel alberga la suya- y ahora busco a un muchacho moreno para hacerle entrega de su imagen. “Tengo una foto suya, ¿dónde está?” Me miran, se rascan la frente, y después me confían con pesar: “Hemos tenido que fusilarle...Había denunciado a un hombre por fascista...Nosotros fusilamos al fascista...Y esta mañana hemos sabido que no era un fascista, sino un rival suyo...” Tienen sentido de la justicia. Es la una de la madrugada y en la Rambla me gritan: “¡Alto!”. Veo surgir de entre las sombras las carabinas. “Prohibido pasar. ¿Por qué?” Examinan mis papeles al resplandor de un farol, y después me los devuelven: “Puede usted pasar, pero tenga cuidado, quizá vaya a haber tiroteo por aquí. ¿Qué pasa?” No me responden. Un convoy de cañones rueda lentamente sobre el adoquinado. “¿A dónde van? - Es una columna que va para el frente”. Me gustaría asistir al embarco nocturno en el ferrocarril. Intento seducir a los anarquistas: “La estación está lejos y está lloviendo, si pudieran prestarme un coche...” 6 Uno de ellos, con un gesto, se aleja. Vuelve al volante de un Delage requisado. “Nosotros le llevamos...” Y ahora me dirijo lentamente hacia la estación bajo la protección de tres carabinas. Curiosa raza de hombres. Todavía no los he comprendido. Mañana les haré hablar e iré a ver a su gran tribuno, García Olivier. UNA GUERRA CIVIL NO ES UNA GUERRA, SINO UNA ENFERMEDAD Mis guías anarquistas me acompañaron pues. Llegamos a la estación donde se embarcan las tropas. Hemos de reunirnos con ellas más allá, lejos de los andenes construidos para los tiernos adioses, en un desierto de agujas y de señales. Y titubeamos, bajo la lluvia, en el laberinto de las vías muertas. Recorremos trenes olvidados de vagones negros, cuyos departamentos, color de hollín, albergan formas rígidas. Me siento impresionado por ese escenario que ha perdido toda calidad humana. Los escenarios de hierro son inhóspitos. Un navío parece vivo si el hombre, con sus pinceles y sus óleos, no cesa de enjalbegarlo de falsa luz. Pero, tras quince días de abandono, el navío, la fábrica, la vía férrea se apagan y adquieren un rostro de muerte. Las piedras de un templo, tras seis mil años, aún fulguran por el paso del hombre, y sin embargo un poco de herrumbre, una noche de lluvia bastan para convertir ese paisaje de estación en algo completamente ajado. He aquí a nuestros hombres. Cargan sus cañones y ametralladoras sobre las plataformas. Empujan con sus lomos, emitiendo unos “¡han!” sordos, contra esos insectos monstruosos, esos insectos sin carne, esos bultos inmensos de caparazones y de vértebras. Y me asombra el silencio. Ni un cántico, ni un grito. Apenas si a veces, cuando cae un cañón, suena hueco el tabique de acero. No oigo ni una voz humana. No llevan uniformes. Estos hombres se harán matar con su ropa de trabajo. Ropa negra, almidonada de barro. La columna, enfrascada en su chatarra, parece un grupo de un asilo nocturno. Y siento un malestar que creo haber sentido antes, en Dakar, hace diez años, cuando la fiebre amarilla nos sitiaba... El jefe del destacamento me habla en voz muy baja, rematando: “Y subimos hacia Zaragoza...” 7 ¿Por qué me habla tan bajo? Reina aquí una atmósfera de hospital. Sí, claro que lo he sentido antes...Una guerra civil no es una guerra, sino una enfermedad... Esos hombres no van al asalto con la ebriedad de la conquista, sino que luchan sordamente contra un contagio. Y en el campo contrario, sin duda es igual. En esta lucha no se trata de ahuyentar a un enemigo fuera del territorio, sino de curar un mal. Una fe nueva es como la peste. Ataca desde el interior. Se propaga en lo invisible. Y los de un bando, por la calle, se sienten rodeados de apestados a los que no saben cómo reconocer. Por eso éstos parten en silencio, con sus instrumentos de asfixia. No se parecen en nada a esos regimientos de las guerras nacionales, dispuestos sobre un damero de praderas y maniobrados por estrategas. En una ciudad en desorden, se han juntado mal que bien. Barcelona, Zaragoza, más o menos, están compuestas por la misma mezcla: comunistas, anarquistas, fascistas... Y éstos mismos que se aglutinan difieren quizás más unos de otros que respecto a sus adversarios. En guerra civil, el enemigo es interior, y uno lucha casi contra uno mismo. Y es por eso, sin duda, que esta guerra toma una forma tan terrible: se fusila más que se combate. La muerte, aquí, es la leprosería de aislamiento. Se purgan de los portadores de gérmenes. Los anarquistas hacen visitas domiciliarias y cargan a los contagiados en sus carretas. Y al otro lado de la frontera, Franco ha podido pronunciar las atroces palabras: “¡Aquí ya no hay más comunistas!”. La purga la hace un consejo de revisión, o un general... Un hombre, que creía tener un papel social, se ha presentado con su fe, con su fiebre en los ojos... “¡Exento de servicio definitivo!” Bajo la cal, o bajo el petróleo, queman a los muertos en campos de deporte. Ningún respeto por el hombre. En cada lado han acosado, como a una enfermedad, a los movimientos de su conciencia. ¿Por qué iban a respetar su urna de carne? Y ese cuerpo que habitaba una audacia juvenil, ese cuerpo que sabía amar, y sonreír, y sacrificarse, no se piensa siquiera en amortajarlo. Y yo recuerdo nuestro respeto a la muerte. Evoco el sanatorio blanco, donde la muchacha se apaga dulcemente rodeada de los suyos, que recogen, como un tesoro inestimable, sus últimas sonrisas, sus últimas palabras. Y así es, ese logro individual jamás volverá a cobrar forma. Jamás volverá a oírse exactamente ni esa forma de echarse a reír, ni esa inflexión de la voz, ni esa calidad de réplica. Cada individuo es un milagro. Y, durante veinte años, seguimos hablando de los muertos... Aquí, al hombre lo ponen frente a un muro simplemente a echar sus entrañas sobre las piedras. Te hemos cogido. Te fusilamos. Tú no pensabas como nosotros.. ¡Ah! Esta partida nocturna bajo la lluvia es lo único que responde a la verdad de esta guerra. Esos hombres me rodean y me miran, y yo leo en sus ojos no sé qué gravedad un poco triste. Saben qué suerte les espera si los cogen. Y tengo frío. Y noto de repente que no han admitido a ninguna mujer en esta marcha. Y esta ausencia 8 también me parece razonable. Qué tienen ellas que hacer aquí, esas madres que no saben, cuando dan a luz, qué imagen de la verdad inflamará más tarde a su hijo, ni qué partisanos lo fusilarán, según su justicia, cuando tenga veinte años. EN BUSCA DE LA GUERRA He aterrizado ayer en Lérida, donde he pernoctado, a veinte kilómetros del frente, antes de volver a partir hacia el mismo. Esta ciudad, cercana a la línea de fuego, me ha parecido más tranquila que Barcelona. Los coches circulan prudentemente, y sin fusiles apuntando a través de las portezuelas. En Barcelona hay veinte mil índices, noche y día, apostados sobre veinte mil gatillos. Y como esos bólidos erizados de armas circulan incansablemente entre la multitud, se puede decir que una ciudad entera es enfilada por un arma sin descanso. Pero como la multitud, que directamente es apuntada en el corazón, no se percata ya, se dedica a sus ocupaciones. Ningún peatón se pasea aquí balanceando un revólver en la mano. No hay aquí esos accesorios un poco pretenciosos, y que sorprende ver llevar con negligencia, como si llevaran un guante o una flor. En Lérida, ciudad del frente, hay seriedad: no es necesario ya jugar a la muerte. Y sin embargo... “Cierren bien las contraventanas. Un miliciano, en frente del hotel, tiene la misión de apagar las luces visibles en las ventanas a disparos de fusil.” Circulamos en coche ahora en la zona de guerra. Las barricadas se multiplican y, de aquí en adelante, parlamentaremos en cada ocasión con los comités revolucionarios. Los salvoconductos no valen más que de una población a otra. “¿Quiere usted avanzar más lejos? -Sí” El presidente del Comité consulta en el muro un mapa a gran escala. “No pasará usted. Los rebeldes ocupan la carretera a seis kilómetros de aquí...Puede dar la vuelta por aquí...Esto debe estar libre...A no ser que...Esta mañana se decía que había caballería.” La lectura del frente es muy complicada. Pueblos amigos, pueblos rebeldes, pueblos inciertos que cambian de la mañana a la noche. Ese entreverarse de las zonas sumisas o insumisas me produce la impresión de la blandura de una ola. Esa línea de trincheras que separa nítidamente a los adversarios con la precisión de un cuchillo no existe aquí. Tengo la impresión de estar hundiéndome en un pantanal. En un lado la tierra es sólida bajo mis pisadas. En el otro lado cede... Y volvemos a partir entre esa imprecisión. ¡Cuánto espacio, cuánto aire entre los movimientos!...Esas operaciones militares carecen extrañamente de densidad... 9 A la salida de un pueblo se oye roncar una trilladora. En una aureola de oro, están trabajando para sacar el pan de los hombres, y los obreros nos echan una gran sonrisa. ¡Qué poco esperaba yo esta imagen de paz!...Pero aquí la muerte apenas molesta a la vida. Recuerdo una expresión de geógrafo: un asesino por kilómetro cuadrado...y, entre dos asesinos, no se sabe bien quién es el dueño de la tierra, esta tierra de cosechas y viñas. Y oigo mucho rato cómo ronca la trilladora, infatigable como un corazón. Aquí estamos otra vez más al extremo de nuestro avance. Un muro de adoquines domina la carretera y seis fusiles nos apuntan. Cuatro hombres y dos mujeres están apostados tras ese muro. Noto además que las mujeres no saben sostener un fusil. “No pueden seguir más adelante. -¿Por qué? -Los rebeldes...” Desde ese pueblo nos señalan, a ochocientos metros, otro pueblo, réplica fiel de éste. Allí, sin duda, una barricada, fiel reflejo de la nuestra. Y quizás también una trilladora, que prepara la sangre rebelde. Nos hemos sentado en la hierba, junto a los milicianos. Éstos dejan el fusil y se cortan rebanadas de pan fresco. “¿Son ustedes de aquí? -No, catalanes, de Barcelona, partido comunista...” Una de las muchachas se estira y se sienta, con los cabellos al viento, sobre la barricada. Está un poco gruesa, pero es fresca y bella. Nos sonríe, radiante: “Después de la guerra, me quedaré en este pueblo...Se vive mucho más feliz en el campo que en la ciudad...!Yo no lo sabía¡” Y mira en torno suyo, con amor, tocada como por una revelación. Ella sólo conocía las barriadas grises, las marchas matinales hacia la fábrica y la recompensa de los cafés tristes. Todos los gestos que se llevan a cabo alrededor suyo aquí, le parecen gestos de fiesta. Ahí está saltando sobre sus pies y corriendo a la fuente. Sin duda le parece estar bebiendo del seno mismo de la tierra. “¿Habéis entrado en combate aquí? -No; a veces hay movimientos entre los rebeldes...Vemos un camión por aquí u hombres...Creemos que van a avanzar por la carretera...Pero después de quince días nunca ha pasado nada”. 10 Esperan a su primer enemigo. En el pueblo de enfrente, seis milicianos parecidos esperan sin duda también al suyo. Son doce guerreros solos en el mundo... Tras dos días pasados en el frente tanteando a lo largo de los caminos, no he oído un solo disparo. Nada he observado, salvo carreteras familiares que no abocaban a ninguna parte. Parecían proseguir su camino a través de nuevas cosechas y nuevas viñas, pero allí ya se trataba de otro universo. Se nos volvían prohibidas como las carreteras de los terrenos inundados, que se hunden en dulce pendiente bajo las aguas. En los mojones kilométricos leíamos claramente: “Zaragoza, 15 km....” Pero Zaragoza, como la ciudad de Ys, dormía, inaccesible, debajo del mar. Evidentemente, con más suerte, hubiéramos podido llegar a puntos cruciales donde la artillería retumba y donde los jefes mandan. Pero hay tan pocas tropas, tan pocos jefes, tan poca artillería. Evidentemente hubiéramos podido alcanzar a las masas en marcha; hay en el frente nudos de rutas en los que se combate y se muere. Pero queda este espacio entre ellos. Por todas partes donde la observé, la frontera semejaba una gran puerta abierta. Y, a pesar de que hay estrategas y cañones en los convoyes de hombres, me parece que la verdadera guerra no se desarrolla aquí. Todo el mundo espera que nazca algo en lo invisible. Los rebeldes esperan a que, los indiferentes de Madrid, se declaren partisanos...Barcelona espera a que Zaragoza, tras un sueño inspirado, se revele socialista y caiga. Es el pensamiento lo que está en marcha, el pensamiento, más que el soldado, es quien sitia...Él es la gran esperanza y el gran enemigo. Me parece que las pocas bombas de avión y los pocos obuses y los pocos milicianos en armas no tienen el poder, por sí mismos, de vencer. Cada defensor parapetado es más fuerte que cien asaltantes. Pero quizás el pensamiento avanza... De vez en cuando se ataca. De vez en cuando, se sacude el árbol...Y no para desarraigarlo, sino para saber si el fruto está maduro. Entonces cae un pueblo... AQUÍ SE FUSILA COMO SE TALA... Y LOS HOMBRES NO SE RESPETAN YA LOS UNOS A LOS OTROS Unos amigos, a mi retorno del frente, me han permitido unirme a sus misteriosas expediciones. Estamos en el corazón de la montaña, en uno de esos pueblos que conocen a la vez la paz y el terror. “Sí, hemos fusilado a diecisiete...” Han fusilado a diecisiete “fascistas”. El cura, la criada del cura, el sacristán y catorce prohombres del pueblo. Porque todo es relativo. Cuando leen en sus periódicos el retrato de Basil Sajarov, dueño del mundo, ellos lo trasponen a su lenguaje. En él reconocen ellos al del vivero o al farmacéutico. Y, cuando fusilan al farmacéutico, es Basil Sajarov quien muere un poco. El único que no comprende nada es el farmacéutico. Ahora vivimos con los nuestros, hay tranquilidad. Más o menos tranquilidad. A uno que todavía atribula las conciencias de por aquí lo he visto ahora mismo en el café 11 del pueblo, complaciente, sonriente, ¡tan deseoso de vivir!. Ha venido para hacernos reconocer que, a pesar de sus cuantas hectáreas de viñas, forma parte de la especie humana, sufre como ella de reumatismo, se enjuga como ella con su pañuelo azul, y juega humildemente al billar. ¿Se fusila a un hombre que juega al billar?. Jugaba mal por otra parte, con sus gordas manos temblando: estaba agitado, sin saber bien si era fascista o no. Y yo recordé a esos pobres monos que bailan delante de la boa para enternecerla. Pero nosotros no podemos hacer nada por él. De momento, sentados sobre una mesa, en la sede del comité revolucionario, nos disponemos a solucionar otro problema. Mientras Pepín saca de su bolsillo unos papeles sucios, voy observando a estos terroristas. Extraña condición. Son campesinos bonachones de ojos claros. Esos mismos rostros atentos los encontraremos por todas partes. Aunque nosotros sólo somos unos extranjeros sin poder, se nos recibirá siempre con la misma cortesía grave. Pepín habla: “Sí...vamos a ver...Se llama Laporte. ¿Lo conocen?” El papel circula de mano en mano y los miembros del Comité mueven la cabeza: “Laporte...Laporte...” Yo quiero explicarles algo, pero Pepín me hace callar: “No dicen nada, pero saben...” Pepín alinea sus referencias, descuidadamente: “Yo soy socialista francés. Éste es mi carné de miembro del partido...” El carné pasa de mano en mano. El presidente levanta los ojos sobre nosotros: “Laporte...No sé... -!Sí, hombre¡ Un religioso francés...sin duda disfrazado...Ustedes lo han capturado ayer en el bosque...Laporte...Nuestro consulado lo reclama...” Yo balanceo mis piernas desde lo alto de la mesa. ¡Qué extraña sesión! . Estamos exactamente situados en la boca del lobo, al fondo de un pueblo de montaña, a cien kilómetros del primer francés, y reclamando a un comité revolucionario, que fusila hasta a las criadas de los curas, que nos devuelva indemne a un religioso. Y sin embargo yo me siento seguro. Su cortesía no es falsa. ¿Por qué además iban a engañarnos? ¿Acaso pesamos más en sus manos que el Padre Laporte, aquí donde nada nos protege? Pepín me da un codazo: “Tengo la impresión de que hemos llegado demasiado tarde...” 12 El jefe, después de toser, se decide: “Nosotros hemos descubierto a un muerto esta mañana, en la carretera, a la entrada del pueblo...Todavía debe estar allí...” Y hace como que envía a verificar sus papeles. “Ya lo han fusilado, me confía Pepín, y es una pena porque nos lo hubieran confiado seguramente: son buena gente...” Yo miro a los ojos a esta extraña “buena gente”. Y, en efecto, no descubro nada que me atormente. No temo ver esos rostros cerrarse y volverse lisos como muros. Lisos con ese aire vago de hastío. Ese aire terrible. Me pregunto qué impide que les resultemos sospechosos a pesar de nuestra misión tan insólita. Qué diferencia establecen entre nosotros y el “fascista” del café de al lado que baila su danza de la muerte, frente a ese enemigo inapelable que constituyen sus jueces. Me viene una idea rara, pero que me impone todo mi instinto con fuerza: si uno de estos hombres bostezara, yo tendría miedo. Sentiría rotas las comunicaciones humanas... Hemos vuelto a partir; pregunto a Pepín: “Es el tercer pueblo en el que llevamos a cabo esta misión, y todavía no he podido saber si es o no peligrosa...” Pepín se ríe. Él mismo lo ignora. Sin embargo, ha salvado ya a decenas de hombres: “Ayer de todas formas hubo, me confía, malos momentos. Les había quitado a un cartujo de justo delante del paredón de ejecución...Con el olor de la sangre...se pusieron a gruñir...” Conozco el fin de la historia. Pepín, socialista y anticlerical notorio, habiéndose jugado la piel por su cartujo, una vez en el coche, se volvió hacia él y le lanzó, por compensación, la más oronda blasfemia de su repertorio: “¡Hostias con el...monje!” Pepín triunfaba. Pero el monje no lo oía. Se le había echado al cuello y lo besaba llorando de felicidad... En este otro pueblo nos han devuelto a un hombre. Cuatro milicianos, entre gran misterio, lo han exhumado de un sótano. Es un religioso alerta, con los ojos vivarachos, y de quien he olvidado el nombre. Está disfrazado de campesino y lleva un gran bastón nudoso, estriado de muescas. 13 “Señalaba los días...Tres semanas en el bosque, es mucho tiempo...Con los champiñones no podía alimentarme apenas y al acercarme a los pueblos me han cogido...” El alcalde, a quien debemos este regalo de una vida, nos informa con orgullo: “Le disparamos de lo lindo, y creíamos haberle dado...” Excusa su torpeza: “Hay que decir que era de noche...” El religioso ríe: “No tuve miedo...” Y, cuando vamos a partir, empiezan los apretones de manos interminables con esos famosos terroristas. Particurlarmente sacuden las del libertado. Le felicitan por estar vivo. Y el religioso responde a todos esos buenos deseos con una alegría que no encubre resquemor alguno. En cuanto a mí, me gustaría entender a los hombres. Consultamos nuestras listas. Nos han marcado, en Sitges, a un hombre en peligro de ser asesinado. Estamos ya en su casa. Entramos con toda naturalidad. En el piso indicado un joven delgado nos recibe. “Parece ser que está usted en peligro. Vamos a llevarle a Barcelona y le embarcaremos en el Duquesne”. El joven reflexiona largo rato: “Esto es cosa de mi hermana... -¿Qué? -Mi hermana vive en Barcelona. No paga nunca la pensión del niño, y soy yo quien... -Eso a nosotros no nos importa...¿Está usted o no en peligro, sí o no? -No lo sé...Mi hermana... -¿Quiere usted huir o no? -Yo no lo sé, de verdad, ¿qué creen ustedes? Mi hermana está en Barcelona...” Éste continúa en medio de la revolución con su pequeño drama de familia. Se quedará aquí para desafiar a esa hermana misteriosa. “Como usted quiera...” 14 Y le hemos dejado. Hacemos un alto y bajamos del coche. Hemos oído el fuerte estallido de un fusilamiento en el campo. La carretera domina un bosquecillo de árboles, desde los cuales, a quinientos metros, emergen dos chimeneas de fábrica. Los milicianos hacen a su vez un alto, arman sus fusiles y nos interrogan: “¿Qué pasa?” Analizan la situación y señalan a las chimeneas: “Viene de la fábrica...” El tiroteo se ha apagado y ha vuelto la calma. Las chimeneas humean con lentitud. Una racha de viento acaricia la hierba, nada ha cambiado... Y nosotros no sentimos nada. Sin embargo, en ese bosquecillo acaba de morir alguien. El silencio que reina es más expresivo que el tiroteo: si éste cesa, es que ya no tiene objeto. Un hombre, una familia quizás, acaban de pasar de un mundo al otro. Ya están bajo la hierba. Pero este viento del atardecer...Esta vegetación...Esa leve fumata...Todo continúa alrededor de los muertos. Yo sé bien que la muerte no es trágica por sí misma. Ante tanto verdor fresco, me acuerdo de un pueblo de la Provenza que antaño viera en un desvío del camino. Apretado contra su campanario, destacaba sobre el crepúsculo. Yo estaba tumbado en la hierba y gustaba su paz, cuando el viento me trajo el doblar a muerto de la campana. Ésta anunciaba al mundo que una anciana, mañana, iría a parar bajo tierra, toda reseca y marchita, después de haber cumplido con su parte de trabajo. Y esa música lenta, mezclada con el viento, me parecía cargada no de desesperación, sino de una alegría discreta y tierna. Aquella campana, que celebraba con la misma voz los bautismos y los muertos, anunciaba el paso de una generación a la otra, la historia de la especie humana. Sobre unos restos mortales seguía celebrabando la vida. No sentí sino una gran dulzura al oír sonar las nupcias de la pobre vieja con la tierra. Mañana ella dormiría, por primera vez, bajo un mantel suntuoso, cosido de flores y de cigarras cantoras. Nos cuentan que una joven ha sido asesinada por sus hermanos, pero se trata de rumores inciertos. ¡Qué atroz simplicidad!. Nuestra paz no ha sido turbada por unos golpes secos al fondo de un estanque de verdor. Por esa breve caza de perdices. Ese ángelus civil que ha sonado entre el follaje nos deja calmos, sin pesar... 15 Los sucesos humanos tienen sin duda dos caras. Una cara de drama y una cara de indiferencia. Todo cambia según se trate del individuo o de la especie. En sus migraciones, en sus movimientos imperiosos, la especie olvida a sus muertos. Es quizá la explicación para los rostros graves de esos campesinos de los que uno siente con claridad que no tienen en absoluto gusto por el horror, pero que sin embargo pronto retornarán hasta nosotros, terminada la batida, satisfechos de haber ejercido su justicia, indiferentes a esa muchacha que tropezó contra la raíz de la muerte, capturada, como con arpón, en su huida, y que descansa en los bosques, con la boca llena de sangre. Aquí he dado con la contradicción que no sabría cómo resolver. Pues la grandeza del hombre no está hecha del destino sólo de la especie: cada individuo es un imperio. Cuando la mina se derrumba y se cierra encima de un solo minero, la vida de la ciudad se suspende. Los compañeros, los niños, las mujeres, se quedan en el sitio, en plena angustia, mientras los equipos de rescate, bajo sus pies, rebuscan con sus picos en las entrañas de la tierra. ¿Se trata de salvar a una unidad entre la masa? ¿Se trata de liberar a un ser humano, como se liberaría a un caballo, tras sopesar los servicios que todavía puede prestar? Diez camaradas perecerán quizás en su empresa de rescate, qué mal cálculo de beneficios...Pero no se trata de salvar a una termita entre las termitas de la termitera, sino a una consciencia, a un imperio cuya importancia jamás se mide. Bajo el cráneo estrecho de ese minero al que han atrapado los maderos, reposa un mundo. Parientes, amigos, un hogar, la sopa caliente de la cena, las canciones de los días de fiesta, las ternuras y las cóleras, y quizás incluso un impulso social, un gran amor universal. ¿Cómo medir al hombre?. El ancestro de éste dibujó una vez un reno en la pared de una caverna, y su gesto, doscientos mil años más tarde, todavía resplandece. Nos conmueve. Se prolonga todavía en nosotros. Un gesto de hombre es una fuente eterna. Aunque tengamos que perecer, subiremos de ese pozo de mina a ese minero universal aunque solitario. Pero de vuelta en Barcelona, esa tarde, me asomo, desde la ventana de un amigo, sobre un pequeño claustro asolado. Los techos se han derrumbado, los muros están atravesados por grandes brechas, y la mirada rebusca los más humildes secretos. Y a mi pesar recuerdo esas termiteras de Paraguay que yo destripaba con un golpe de piqueta para penetrar en su misterio. Y sin duda, para los vencedores que han destripado este pequeño templo, no se trataba más que de una termitera. Esas monjitas, a las que una simple pisotón de soldado ha devuelto bruscamente al mundo exterior, se pusieron a correr para todos lados, a lo largo de los muros, y la masa no sintió el drama. Pero nosotros no somos termitas. Nosotros somos hombres. Para nosotros no valen ya las leyes del número ni del espacio. El físico en su buhardilla, en la cumbre de 16 sus cálculos, sopesa la importancia de la ciudad. El canceroso, despierto en la noche, es un hogar del dolor humano. Un solo minero merece quizás que mil hombres mueran. Yo no sé ya, cuando se trata de hombres, aplicar esa horripilante aritmética. Si me dicen: “¿Qué son unas docenas de víctimas frente a una población entera? ¿Qué son unos cuantos templos quemados, frente a una ciudad que continúa su vida?...¿Dónde está el terror en Barcelona?”, yo rechazo esas mediciones. El imperio de los hombres no se calcula. El que se enclaustra en su convento, en su laboratorio, en su amor, a dos pasos de mí en apariencia, emerge verdaderamente en una soledad tibetana, en una lejanía a la que ningún viaje me hará llegar jamás. Si yo derrumbo esos pobres muros, ignoro qué civilización acaba de derrumbarse para siempre, como la Atlántida, bajo los mares. Caza de perdices bajo los bosques. Muchacha herida por sus hermanos. No, no es la muerte lo que me horroriza. La muerte me parece casi dulce cuando se une a la vida; me gusta imaginar que, en ese claustro, un día de muerte era incluso un día de vida...Pero ese olvido repentinamente monstruoso de la calidad misma del hombre, esas justificaciones algebraicas, eso es lo que yo rechazo. Los hombres no se respetan ya los unos a los otros. Ujieres sin alma, dispersan al viento un mobiliario sin saber que aniquilan un reino...Aquí hay comités que se arrogan el derecho a depurar, en nombre de criterios que, si cambian dos o tres veces, no dejan tras ellos más que muertos. Aquí hay un general, a la cabeza de sus marroquíes, que condena a masas enteras, con su conciencia en paz, como un profeta que aplasta un cisma. Aquí se fusila como si se talara... En España, hay masas en movimiento, pero el individuo, ese universo, al fondo de su pozo minero, pide en vano socorro. 17 MADRID (En junio de 1937 Saint Exupéry está en Madrid como enviado especial del Paris-Soir. Estas páginas fueron escritas en Madrid, en el frente de Carabanchel. Inspiraron más tarde el pasaje de Tierra de Hombres titulado: el despertar del sargento español. Cf. Paris-Soir, días 27, 28 de junio y 3 de julio de 1937.) Las balas restallaban por encima de nuestras cabezas, contra el muro bañado de luna que íbamos flanqueando. Un terraplén, a la izquierda del camino, detenía las que volaban bajo. Así, a pesar de los secos estallidos, a mil metros de una batalla que se desarrollaba en forma de herradura frente a nosotros y nuestros flancos, el teniente que me acompañaba y yo experimentábamos, sobre ese blanco camino de campo, el sentimiento de una gran paz. Podíamos cantar, podíamos reír, podíamos encender cerillas, nadie nos prestaba atención. Éramos como dos campesinos que van al mercado vecino. Mil metros más allá, la dura necesidad nos pondría oficialmente sobre el damero negro de la guerra, pero aquí, fuera de juego, olvidados, hacíamos nuestros novillos. Las balas también. Balas perdidas, escoria de los lejanos combates. Las que silbaban aquí allí habían fallado su diana. En lugar de estrellarse contra los parapetos o de reventar los pechos de los hombres, algunas, disparadas demasiado alto, sobre el horizonte, se habían escapado. Ellas llenaban la noche con sus absurdas parábolas, con sus tres segundos de libertad, muertas el mismo instante en que nacían. Unas chasqueaban contra la piedra, y las que iban muy altas hacían llegar sus latigazos a las estrellas, y sólo las que rebotaban zumbaban de un modo raro, como allí mismo, esbozando una vida de abejas, peligrosas durante un abrir y cerrar de ojos, venenosas pero efímeras. A la izquierda el talud ahora se aplanaba, y mi compañero me preguntó: “Podríamos tomar el camino de la zapa, pero es de noche, ¿no vamos mejor por la carretera?” Yo adivinaba, de reojo, su sonrisa burlona. Ya que yo quería conocer la guerra, él era el encargado de hacérmela sentir. Esas balas que, al rebotar, chisporroteaban por un segundo, como insectos en el instante mismo en que se posan, desde luego provocaban mi respeto. Yo inventaba una intención en su música. Mi carne me parecía 18 imantada, como si el destino de las balas fuera el de buscarla. Pero, al mismo tiempo, tenía confianza en mi camarada: “Quiere impresionarme, pero le tendrá aprecio a la vida. Si me propone esta ruta a pesar de esta lluvia encantada, será que el paseo ofrece pocos riesgos. Está mejor informado que yo”. “Por la carretera, por supuesto...¡hace tan bueno!” Yo hubiera preferido seguir por la zapa, evidentemente, pero me guardé mi opinión para mí. Ya conocía el truco. Mucho antes que él, yo había jugado ya a este jueguecito, en Cap July, cuando la zona de peligro se abría a veinte metros del fuerte. Si desembarcaba un inspector un poco estirado, y poco familiarizado con el desierto, mientras le contaba los asuntillos del aeropuerto, me lo llevaba de paseo derecho hacia las arenas. Y esperaba la tímida observación que me resarcía de antemano de todas las sanciones administrativas: “Eeeh...es tarde...¿y si volvemos?”. A partir de entonces yo tendría plenos poderes, y mi hombre quedaba sólidamente encadenado. La distancia era suficiente como para que no osara volver solo. Yo llevaba pues, tras mis talones, durante una hora, y con paso vivo, bajo los más fútiles pretextos, al esclavo atado a mi andar. Y cuando éste evidentemente empezaba a quejarse de cansancio, yo le aconsejaba suavemente que se sentara allí y me esperara, que volvería a por él a la vuelta. Él fingía dudar, midiendo con la mirada las arenas socarronas, y después, con aire atrevido, decía: “Después de todo, me gusta mucho caminar...”Entonces yo podía ir cómodamente de espaldas al refugio, a grandes pasos, contándole las costumbres crueles de las tribus moras. Esta noche yo era aquel inspector al que se pasea en esclavitud, pero prefería, una vez por segundo, encoger la cabeza bajo los hombros, antes que aventurar reflexiones vagas, aunque luminosas, sobre lo pintoresco de los carriles de zapa. Pero nos metimos al final en la falla de tierra sin ganar ninguno de los dos la apuesta. Los acontecimientos acababan de tomar un cariz grave, y nuestro juego nos pareció de repente pueril, no porque nos barriera una ráfaga de metralleta, ni porque un proyector nos descubriera, sino simplemente por causa de una onda de explosión, una especie de gorgoteo celeste y que no nos afectaba en absoluto: “Eso va para Madrid”, dijo el teniente. La zapa coronaba la cresta de una colina un poco antes de Carabanchel. En dirección a Madrid, el talud de tierra había sido abatido , y la ciudad se nos apareció, en la escotadura, blanca, asombrosamente blanca, bajo la luna llena. Apenas dos kilómetros nos separaban de esos altos edificios dominados por la “Telefónica”. Madrid duerme, o más bien Madrid finge dormir. Ni un punto luminoso, ni un ruido. El ruido fúnebre que oímos desde ese instante repercutir de diez minutos en diez minutos se ahoga cada vez en un silencio de muerte. No despertará en la ciudad ni rumor ni trajín alguno. Será tragado a cada ocasión como una piedra por las aguas. Bruscamente se me aparece en el lugar de Madrid un rostro. Un rostro blanco, con los ojos cerrados. Un rostro duro de virgen obstinada que recibe los golpes uno por uno, sin responder. Otra vez suena sobre nuestras cabezas, en las estrellas, ese gorgoteo de botella descorchada...Un segundo, dos segundos, cinco segundos...Sin querer 19 retrocedo, me parece que voy a recibir el golpe y !han¡, ¡es como si la ciudad entera se derrumbara!. Pero Madrid emerge siempre. Nada se ha derrumbado, nadie ha pestañeado, nada ha cambiado: el rostro de piedra sigue puro. “Para Madrid...” Repite esto maquinalmente, mi compañero. Me enseña a discernirlos, esos estremecimientos en las estrellas, a seguir a esos escualos que se deslizan hacia su presa: “No...eso es una batería nuestra que responde...Ésos son ellos, pero disparando a otro lado...Eso...eso va para Madrid.” Cuando una explosión tarda, la espera se hace interminable. Cuántos sucesos alberga esa tardanza. Una presión enorme sube, sube...¡que salte de una vez esa caldera! ¡Ah! están los que acaban de morir, pero también están los que acaban de nacer. Ochocientos mil habitantes, menos una docena de víctimas, reciben su prórroga. Entre el gorgoteo y la explosión, había ochocientos mil en peligro de muerte. Cada obús en marcha amenaza a toda la ciudad. Yo la siento allí, apretada, compacta, solidaria. Adivino a esos hombres, esos niños, esas mujeres, toda esa humilde población que abriga bajo su manto de piedra una virgen inmóvil. Oigo todavía el innoble ruido y sigo conmocionado, aterrorizado por el descenso del torpedo, ya no sé lo que digo: “Están...están torpedeando Madrid...” Y el otro hace eco, contando las bombas: “Para Madrid...dieciséis.” He salido de la zapa. Cuerpo a tierra sobre el talud, miro. Una nueva imagen borra la anterior. Madrid, con sus chimeneas, sus torretas, sus ventanillas, Madrid parece un navío en alta mar. Madrid, blanca sobre las negras aguas de la noche. Una ciudad dura más que los hombres: Madrid está cargada de emigrantes, a los que pasa de una costa a la otra de la vida. Lleva a una generación. Navega lentamente, a través de los siglos. Hombres, mujeres, niños llenan el navío, de sus cubiertas a sus bodegas. Ellos esperan, resignados o tiritando de miedo, encerrados en su bajel de piedra. Están torpedeando un navío cargado de mujeres y niños. Quieren hundir Madrid como un navío. Yo, ahora, me río de las reglas de juego de la guerra. Y de las justificaciones y los motivos. Yo escucho. He aprendido a distinguirla de las otras, esa tos sorda de las baterías que escupen sobre Madrid. He aprendido a leer el camino de ese gorgoteo en las estrellas: pasa cerca de la constelación del Sagitario. He aprendido a contar lentamente cinco segundos. Entonces escucho. No sé qué árbol cede al rayo, no sé qué catedral se estremece, no sé qué niño pobre acaba de morir. He asistido, desde la ciudad misma, este mediodía, al bombardeo. Había tenido que caer ese trueno en la Gran Vía para desarraigar una vida humana, una sola. Los 20 paseantes se quitaban de encima el yeso, otros corrían, una humareda ligera se disipaba, pero el novio, salvado milagrosamente de todo daño, rencontraba a sus pies a la novia 1, cuyo brazo dorado sólo un segundo antes apretaba él, y que ahora es un amasijo de sangre, convertida en un montón de carne y ropa blanca. Arrodillándose sin comprender todavía, movía lentamente la cabeza, como diciendo: “¡qué extraño es!”. Él no reconocía a la que fuera su amada en aquella maravilla así esparcida. La desesperación no ahogaba en él su mar de fondo, sino con una atroz lentitud. Todavía por un segundo, sorprendido sobre todo por el escamoteo, buscaba con la mirada a su alrededor la forma leve, como si ella, al menos, hubiera debido subsistir. Pero allí sólo quedaba un montón de barro. ¡Desvanecido, el débil dorado que hace la cualidad humana! Mientras se preparaba en la garganta del hombre el grito que no sé qué detenía, él tenía ocasión de comprender a fondo que no había amado esos labios, sino la mueca, la sonrisa de esos labios. No los ojos, sino su mirada. No aquel pecho, sino un dulce movimiento marino. Tenía oportunidad de descubrir al fin la causa de la angustia que el amor quizás le producía. ¿No perseguía él lo inalcanzable? No se trataba de estrechar un cuerpo, sino plumón, sino una luz, sino el ángel sin peso que lo vestía... Yo me río con ganas, ahora, de las reglas del juego de la guerra y de la ley de las represalias. ¿Quién empezó? A una respuesta siempre se encuentra otra, y el primer muerto de todos se pierde en la noche de los tiempos. Más que nunca desconfío de la lógica. Si el maestro de escuela me demuestra que el fuego no quema la carne, yo extiendo la mano sobre el hogar y conozco, sin lógica, que su razonamiento falla por algún lado. Yo he visto a una muchacha desvestida de su vestido de luz: ¿cómo voy a creer yo en la virtud de la represalia? En cuanto al interés militar de un bombardeo como éste, no he sabido descubrirlo. He visto a mujeres de su casa destripadas; he visto los niños desfigurados, he visto a esa vieja vendedora ambulante limpiar con una bayeta los restos de ese cerebro que habían salpicado sus tesoros; he visto a la portera salir de su portería y purificar con un cubo de agua la acera, y sigo sin comprender qué papel juegan, en una guerra, estos humildes accidentes de limpieza municipal. ¿Un papel moral? ¡Pero si un bombardeo se vuelve contra su objetivo! Con cada golpe de cañón algo se refuerza en Madrid. La indiferencia, que oscilaba, se determina. Pesa mucho un niño muerto cuando es tuyo. Un bombardeo, me ha parecido, no dispersa nada: unifica. El horror hace apretar los puños, y todos nos reunimos en el mismo horror. El teniente y yo trepamos sobre el talud. Rostro o navío, ahí está Madrid recibiendo los golpes sin responderlos. Pero así son los hombres: sus pruebas reafirman lentamente sus virtudes. Por eso mi compañero se exalta; piensa en esa voluntad que se endurece Ahí está, respirando fuerte, en jarras. No lamenta las mujeres ni los niños muertos... “Ésta hace la sesenta...” 1 N.T.:en español en el original. 21 El golpe resuena sobre el yunque: un herrero gigante forja Madrid. Hemos reemprendido nuestra marcha hacia la primera línea de Carabanchel. En semicírculo, en torno a nosotros, el frente se ve animado por unas ráfagas lejanas, incoherentes, universales, parecidas a los desvanecimientos y retornos de los cantos rodados que el mar trae y lleva. A veces el contagio del disparo se alarga, como una llama de grisú, sobre veinte kilómetros de línea, y después todo se serena, todo se calla, todo vuelve en sí. Y son instantes de tan perfecto silencio que siente uno en ellos morir la guerra. Hay pues remisiones de todos los odios a la vez. Tras treinta segundos de una calma así, el rostro del mundo ya ha cambiado. Ya no hay golpes que devolver, ni respuestas que esperar, no hay ya en ningún lado provocación que contestar. ¡Qué ocasión patética para no volver a fusilar! ¡Quien de ahora en adelante dispare el primero cargará con el peso de la guerra!. Basta, para salvar la paz, con percibir ese silencio. Hélo aquí, tierno como un pastor. Está deseando que le escuchen... Pero en alguna parte, antes de que cada uno lo haya reconocido, un tiro de fusil resuena demasiado pronto. En alguna parte la flama resurge de las aún ardientes cenizas. En alguna parte resucita la guerra, por el gesto de un solo asesino que no es responsable en absoluto. Y yo evoco el silencio que, todavía una vez más, se instala, cuando, sea mina o torpedo, algo explota. Nos envuelve un polvo de yeso. Yo me sobresalto, pero por el andar campechano del teniente que me precede, entiendo que él se resiste a interesarse por esas erupciones. ¿Costumbre, desprecio de la muerte, resignación? Aprenderé poco a poco que uno se va haciendo un coraje de guerra a la manera de un caparazón. Uno fuerza a la imaginación a reposar. Todo lo que ocurre a más de diez metros, es rechazado a otro universo. Pero yo aún vuelvo la cabeza en la dirección del trueno, e intento descifrar los rumores. En primera línea, el mundo que estaba vacío se ha repoblado. De vez en cuando luce el resplandor de un fumador o el fogonazo de una lámpara de bolsillo. Ahora atravesamos a tientas las casitas de Carabanchel por las trincheras excavadas en el camino. Vamos flanqueando, sin percibirlo, la estrecha calleja que es lo único que nos separa del enemigo. Hay pasillos que se hunden hacia los sótanos. Allí se duerme, se vela, y se dispara por los tragaluces. Y allí abajo nos mezclamos con la extraña vida submarina. Rozo, sin conocerla, a esta población tragada por la tierra. De vez en cuando, con suavidad, mi guía aparta con la mano a una sombra muda y me empuja al lugar del centinela. Entonces me inclino adelante. La tronera está obstruida por un trapo. Lo retiro y echo un vistazo. No veo nada, más que un muro, en frente, y esa extraña luz lunar que parece fulgurar bajo las aguas. Cuando vuelvo a poner con lentitud el trapo, me parece estar enjuagando la colada de luna. Circula una noticia que rápidamente conozco: debemos atacar antes del amanecer. Hay que tomar treinta posiciones de Carabanchel. Treinta fortalezas de 22 cemento, entre cien mil. Se trata, a falta de artillería, de tirar los muros a base de bombas y ocupar una por una de las celdas destripadas. Recuerdo esos peces que se pescan con un anzuelo de hierro, hurgando en los agujeros. Experimento un vago malestar, miro a esos hombres que en seguida sorberán un gran tazón de aire, se lanzarán de golpe a la noche azul, y, si llegan al muro de en frente, conocerán, acorralados, mortales agresiones. ¿Cuántos, antes de esos quince pasos, rodarán ya por los suelos, ahogados en el claro de luna? Pero nada cambiará en sus rostros. Ellos esperaban entrar en servicio. Todos voluntarios, habiendo renunciado a sus esperanzas o a sus libertades particulares, se habían reunido en el gran reclutamiento . Este asalto estaba previsto. Se saca de una provisión de hombres. Se saca de un granero lleno de grano. Se echa un puñado de grano para la siembra. El miedo empezó con una agitación ligera. El tiro irracional se intensificó. Se temía al enemigo como si, enterado del ataque, debiera estar preparando Dios sabe qué desesperado golpe. Como que lo buscaban en la sombra. Temían a la víctima, temían esa serenidad cruel de las víctimas a las que se toca en la nuca. He visto a pequeñas fieras tapiadas en sus agujeros, cómo se volvían ebrias de angustia. Y te saltaban al cuello. Buscaban al enemigo mudo, ese loco suelto en la montaña que prepara crímenes, y tiraban de antemano contra el silencio. Así creían oírle responder claramente; se teme a los fantasmas, no a los hombres. Pero era un fantasma quien respondía. Y ahora, aquí, en el fondo de esta bodega, oíamos cómo se deshacía nuestro navío. Algo se desmembraba lentamente. La luna entra por las fisuras. Nos oponíamos a esta invasión de lo impalpable. De la luna, de la noche, del mar. De vez en cuando, la tempestad rompe y sus golpes de ariete nos estremecen. Las balas hacen ahí fuera el aire irrespirable y nos sentimos simplemente encerrados por ellas, pero las minas, y los morteros que ahora se multiplican, nos agobian a cada momento como un atentado, como el cuchillo de un desconocido puesto sobre nuestro corazón. Alguien murmura: “Apuesto a que van a atacar ellos los primeros”. Hemos recibido la onda de ese desmoronamiento en plena carne. Los hombres se estremecían, pero nadie se ha movido. Yo desearía comprender mejor lo que los imanta así, lo que los retiene. Mañana preguntaré al sargento vecino, si es que vuelve vivo de su asalto. Le diré: “¿Sargento, tú por qué aceptas morir?” No se mueven pero, bajo los hachazos, se estremecen. Al hombre se lo acomete lentamente, como al árbol. Está tieso, pero cada golpe se añade a los otros. Y así yo siento, en la noche, cómo todos esos ramajes se sobresaltan. Ahora las metralletas dejan ríos de chispas. Los disparos de fusil se exasperan. Ya no son el fruto de decisiones individuales. Algo se derrumba a lo largo de las trincheras. Veo cómo oscila la ametralladora más próxima. A treinta centímetros por debajo de la tierra negra, pasa su guadaña. A treinta centímetros bajo la tierra negra, nada respira. Y sin embargo algo está en marcha. ¡Ahora es cuando nos encarnizamos contra un fantasma, sin lograr ahuyentarlo! 23 ¿Están atacando ellos? ¡Todo esto parece un maleficio! A través de aquella tronera nada vi, seguro, nada más que una estrella. Y ahora el ametrallador suelta unas ráfagas. Y, cuando dispara, la estrella parece temblar en el agua. La noche compone sortilegios, luchamos contra las estrellas y ese centinela que, lentamente, levanta el brazo, anuncia, anuncia... Y bruscamente todo parece explotar de una sola vez. Mis pensamientos se aceleran. Pienso. Pienso como los otros. No quiero, no quiero... No quiero que la noche me ponga sobre la espalda, tras ese salto a la trinchera, el peso del destripador. No quiero oír a dos pasos de mí un grito de bestia. No quiero ganarme esta noche los grandes mausoleos de piedra. ¡Ah, si tuviera un fusil! ¡Atención! ¡Doy hachazos a ciegas!. ¡Atención! ¡Heriré al que avance! Me incorporo a esa ametralladora, revoloteo mi disparo junto al suyo, como el molinete de un sable, ¡en guardia!. Yo no quiero matar hombres, pero la noche, la guerra, el horror, el fantasma pálido que, fuera de la pesadilla, avanza con un paso... ¡Eh, todo aquello no era sino pánico! Estamos en el despacho del capitán. El sargento informa. Se trataba de una falsa alarma, pero el enemigo parece estar al corriente. ¿Mantenemos el ataque? El capitán se encoge de hombros. Él tampoco hace más que ejecutar las órdenes. Y nos tiende dos vasos de coñac. “Tú sales el primero, conmigo, le dice al sargento. Bebe y vete a dormir.” El sargento se ha ido a dormir. Me han hecho sitio en torno a esa mesa donde una decena de personas vela. En esa habitación bien encalada, y de la que ninguna luz se filtra, la claridad es tanta que tengo que guiñar los ojos. Bebo ese coñac vagamente azucarado, un poco empalagoso; tiene un gusto triste a amanecer. Comprendo mal cuanto me rodea, bebo y cierro los ojos. Tengo en la mirada esas casas glaúcas de Carabanchel. A mi derecha están contando de prisa un chiste del cual no capto más que una palabra de cada tres. A mi izquierda, juegan una partida de ajedrez. ¿Dónde estoy? Un hombre medio borracho hace su entrada: se bambolea lentamente en ese mundo ya irreal. Acaricia su hirsuta barba y desliza sobre nosotros unos ojos tiernos. Su mirada topa con el coñac, se desvía, vuelve al coñac, y vira suplicante hacia el capitán. El capitán ríe por lo bajo. El hombre, tocado por la esperanza, se ríe también. Una risa ligera se apodera de los espectadores. El capitán retira lentamente la botella. La mirada del hombre juega a la desesperación, y así se entabla un juego pueril, una especie de ballet silencioso que, a través de la espesa humareda de los cigarrillos, el cansancio de la noche, la imagen del ataque próximo, proviene del sueño. Y yo me asombro de esta atmósfera de fin de vigilia, leyendo la hora en las caras que se afilan, mientras que fuera redoblan los golpes del mar. Estos hombres se limpiarán en seguida el sudor, el alcohol, la mugre de la espera, en las aguas regias de la noche de guerra. Yo siento lo cerca que están de purificarse. Pero aún bailan, mientras puedan seguir bailando, el baile del borracho y de 24 la botella. Prosiguen mientras sea posible hacerlo esa partida de ajedrez. Hacen que la vida dure mientras puedan. Un viejo despertador, sin embargo, atruena sobre una repisa. Lo han puesto para que les avise. Yo soy el único que lo mira de hurtadillas. ¿Cómo es que nadie lo oye? ¡Hace un ruido ensordecedor! Pero ese instrumento seguirá sonando. Entonces los hombres se levantarán estirándose. Es un gesto al que se renuncia raramente cada vez que se trata de sobrevivir. Se estirarán y se abrocharán el cinturón. El capitán, entonces, cargará su revólver. El borracho, entonces, tornará a estar sobrio. Entonces todos tomarán prestado, sin apresurarse demasiado, ese corredor hasta el rectángulo de luz pálida al cual aboca y que es el cielo, dirán alguna cosa simple, como “ bonito claro de luna” o “hace bueno”. Y se lanzarán a las estrellas. Apenas llegó contraorden telefónica para el ataque en el que todos, o casi todos, iban a morir en el asalto del muro de cemento, apenas se sienten seguros, seguros de pisotear durante todo el día, con sus zapatones, su buen planeta, apenas están en paz, empiezan todos a lamentarse. Son mil quejas. “¿Nos toman por mujeres?” “¿Estamos en guerra o no?”. Mil comentarios ácidos sobre un estado mayor que renuncia a su cabezonada, pero que, declaran, se muestra partidario del bombardeo de Madrid, y del tributo de los niños entregados diariamente al cañón, ya que impone la inactividad justo cuando se estaba intentando hacer retroceder a esas baterías, por debajo del lomo de la montaña, dos veces más lejos de lo que hubiera sido necesario para salvar a la inocencia condenada. Yo no puedo sin embargo olvidar que se trataba de hacer que un puñado de treinta hombres tomaran treinta fortalezas de cemento, dotadas de troneras y de ametralladoras, y así, en caso de milagro, avanzar como mucho ochenta metros, lo que obviamente no hubiera salvado, de entre los niños de Madrid, más que sólo a los que tuvieran costumbre, por hacer novillos, de instalarse en las afueras de la ciudad, en los últimos ochenta metros accesibles al disparo. Así me parece, y según la propia confesión de mis compañeros, que ninguno de ellos hubiera retornado tras arrojarse al claro de luna, y que debieran estar satisfechos de poder todavía vociferar tan fuerte, despabilados por esos nuevos vasos de un coñac que beben para consolarse, pero con alegría, y que, después de la llamada de teléfono, ha cambiado curiosamente de sabor. Pero no veo nada en esa vehemencia que pueda parecerme fanfarrón o ridículo, sabiendo que todos ellos estaban preparados para morir esa noche con simplicidad y sabiendo también algo que desearía que ustedes comprendieran.. Por otro lado, reconozco al fondo de mí mismo una contradicción parecida a la suya y que sin embargo no me molesta en absoluto. Desde luego, más que ellos mismos sin duda, no teniendo, como simple espectador que soy, las mismas razones que ellos para asumir esos riesgos, yo deseaba, al fondo de mi noche, que el naufragio en el que estaba embarcado se desconvocara. Pero, ahora que se ofrecen una larga jornada y las jubilaciones prometidas, ahora que no tengo nada que temer, echo de menos también un algo oscuro que acompañaba al naufragio. 25 El día luce. Me aseo con el agua helada de la fuente, el café humea en los tazones, a cuarenta metros del enemigo, bajo un cenador destripado por las bombas de medianoche, pero que respetará la tregua del alba, y donde los escapados se reúnen una vez aseados, para comulgar en la vida y compartir el pan blanco, los cigarrillos y las sonrisas. Helos aquí instalándose, uno a uno, el capitán, el sargento R..., el teniente, plantando sus codos en la mesa, frente a las riquezas que han despreciado, sabiamente, a la hora de darlas, pero que retoman todo su valor. Ya resuenan los “¡Salud, Amigo!”2 y las grandes palmadas en la espalda. Yo disfruto de ese viento helado que me acaricia y de ese sol que nos tiempla bajo el cristal. Disfruto de ese clima de alta montaña en el que me parece ser feliz. Disfruto de la alegría de esos hombres que, en mangas de camisa, toman fuerzas con su comida y se preparan, una vez en pie, a dar forma al mundo. Una vaina madura explota en algún sitio. De vez en cuando, absurda, una bala chasquea así contra la piedra. Es la muerte que vaga, sin duda, pero desocupada, sin mala intención. Todavía no ha sonado su hora. Bajo el cenador, estamos ocupados en festejar la vida. El capitán comparte el pan y aunque yo he sentido en otras ocasiones su urgencia, es la primera vez que descubro tanta dignidad en la alimentación. Yo he visto descargar camiones de víveres para niños hambrientos, y aquello era patético, pero jamás había sospechado esta gravedad de la comida. El equipo completo ha vuelto de las tinieblas y el capitán rompe el pan blanco, ese pan de España, tan prieto, tan nutrido de trigo, para que cada uno de sus camaradas, con la mano tendida, reciba un pedazo embalsamado, gordo como un puño, que se va a cambiar en vida. Porque todos han vuelto del fondo de las tinieblas. Y yo miro a esos hombres que comienzan así una nueva vida. Miro sobre todo al sargento R..., quien debía salir el primero y que se fue a dormir antes del ataque. He asistido a su despertar, que fue el de un condenado a muerte. El sargento R... sabía que desembocaría el primero frente a un nido de ametralladoras, y bailaría en el claro de luna esa danza de quince pasos en la que se muere. Las trincheras de Carabanchel serpentean a través de casitas obreras cuyo mobiliario ha quedado intacto, y así, a unos pasos del enemigo, el sargento R..., vestido completamente, dormía estirado en una cama de hierro. Cuando encendimos una vela y la fijamos en el cuello de una botella, cuando sacamos de la sombra aquella cama fúnebre, no vimos al principio más que dos borceguíes. Borceguíes enormes, claveteados, reforzados con hierro, borceguíes de ferroviario o de pocero, toda la miseria del mundo estaba allí, pues no se trataba, con los zapatones aquellos en los pies, de dar pasos felices en la vida, sino de abordarla como un cargador, para quien la vida es un navío que descargar. Aquel hombre estaba calzado con instrumentos de trabajo y todo, sobre su cuerpo, eran instrumentos. Cartucheras, revólver, correas de cuero, cinturón. Llevaba la albarda o el arnés, todos los arreos del caballo de labor. En Marruecos se ven al fondo de cuevas molinos tirados por caballos ciegos. Aquí en el fulgor tembloroso y rojizo de la vela, despertábamos también a un caballo ciego para que tirara de su almiar. 2 NT: en español en el original 26 “¡Eh! ¡Sargento!” Él lanzó un suspiro, pesado como una ola, y se volvió lentamente, de una vez, hacia nosotros, mostrándonos un rostro dormido, pero doloroso. Sus ojos estaban cerrados y sus labios, que dejaban salir la vaharada del suspiro, permanecían entreabiertos como los de un ahogado. Nos sentamos sobre su cama, asistiendo sin decir palabra a ese despertar laborioso, pues el hombre estaba atrapado en las profundidades submarinas, y retenido por sus puños, que abría y cerraba, a no sé qué algas negras. Por fin, suspirando de nuevo, se volvió otra vez, escapando a nuestra mirada, con el rostro vuelto hacia el muro, con esa obstinación de un animal que no quiere, no quiere morir, y que, testarudo, vuelve la espalda al matadero. “¡Eh! ¡Sargento!” De nuevo llamado al fondo de los mares, volvió a nosotros, y su rostro emergió de nuevo en el resplandor de la vela. Pero esta vez hemos esposado al durmiente: ya no se nos escapará. Sus párpados se cerraban, su boca se removió, se pasó una mano por la frente, hizo un esfuerzo por volver a entrar en sus sueños felices, para rechazar nuestro universo de dinamita, de fatiga y de noche helada, pero era demasiado tarde. Se imponía algo que venía de fuera. Así la campana del colegio despierta lentamente al apenado niño. Éste había olvidado el pupitre, la pizarra negra y el castigo. Soñaba con ese día de fiesta y disfrutaba, como los otros, del paseo y las risas...Intenta salvar esa dicha el máximo de tiempo posible, intenta enrollarse de nuevo en las olas de ese sueño en el que tiene derecho a creerse feliz, pero la campana suena siempre y le devuelve, inexorable, a la injusticia de los hombres. Similar a él, el sargento retomaba el control de ese cuerpo ajado por la fatiga, ese cuerpo que no quería y que, en el frío del despertar, conocería en breve esos tristes dolores en las articulaciones, después el peso de los arreos del equipo, después esa carrera pesada de la muerte, la suciedad de la sangre en la que sumergimos las manos para volver a ponernos en pie, lo pegajoso de ese sirope que se coagula. No tanto la muerte como el calvario del niño castigado. Y, uno a uno, estiraba sus miembros, poniendo en su sitio el codo, estirando la pierna, trabada por sus últimas brazadas en el sueño entre las correas, el revólver, las cartucheras, las tres granadas colgadas de su cintura y contra las cuales había dormido. Finalmente, abrió lentamente los ojos, se sentó en la cama, nos vio: “¡Ah, sí!...Es la hora” Había alargado con sencillez su brazo sobre el fusil. “No, hay contraorden, no hay ataque” Sargento R., yo atestiguo que te estábamos haciendo don de la vida. Simplemente. Tan plenamente como al pie de una silla eléctrica. Y Dios sabe si se hace demagogia sobre el patetismo de un recurso de gracia cuando se está al pie de la silla eléctrica. Además, nosotros te llevábamos el recurso de gracia in extremis, pues no 27 había ante tu imaginación, entre la muerte y tú, más que el espesor de un tabique. En ese momento, perdona mi curiosidad: yo te estuve mirando. Y jamás olvidaré tu rostro. Un rostro conmovedor y feo, con esa nariz demasiado grande, abollada, esos pómulos salientes, y esos quevedos de intelectual. ¿Cómo se recibe el don de la vida? Voy a decirlo. Se queda uno sentado, se saca el tabaco del bolsillo, y se baja lentamente la cabeza mirando al suelo. Después se pronuncia: “Me gusta tanto” Baja de nuevo la cabeza y añade: “Si nos hubieran enviado dos o tres brigadas de refuerzo, para que este ataque hubiera tenido sentido, entonces habrías visto aquí el entusiasmo...” Sargento, sargento,... ¿qué haces tú, del don de la vida? Ahora mojas tu pan en el café, sargento pacífico, y enrollas cigarrillos, y eres como el niño al que le han levantado el castigo. Y sin embargo, como tus camaradas, estás listo para recomenzar esta misma noche esos pocos pasos tras los cuales sólo queda el arrodillarse. Y yo doy vueltas y vueltas en mi cabeza a la pregunta que desde ayer quiero hacerte: “Sargento, ¿por qué aceptaste morir?”. Pero esta pregunta es imposible formularla, lo sé bien. Ella heriría un pudor que se ignora a sí mismo pero que no perdonaría. ¿Cómo responderías tú, con grandes palabras?. Te parecerían falsas y lo son. ¿De qué lenguaje dispondrías tú para expresarte, tú, pudoroso? Pero estoy decidido a saberlo y sortearé la dificultad. Te plantearé preguntas pequeñas que parezcan naderías... “En el fondo, ¿por qué viniste?” En el fondo, sargento, si he comprendido bien tu respuesta, tú mismo lo ignoras. Contable en algún lugar en Barcelona, ajeno a la política, tu ordenabas cifras sin preocuparte mucho de la lucha contra los rebeldes. Pero un compañero se enroló, después un segundo, y con sorpresa sufriste una extraña transformación: tus ocupaciones, poco a poco, te fueron pareciendo fútiles. Tus placeres, tu trabajo, tus sueños, todo aquello era de otra edad. Allí no estaba lo importante. Al final llegó la noticia de la muerte de uno de ellos en el frente de Málaga. No era un amigo al que desearas vengar, y sin embargo la noticia pasó sobre vosotros, sobre vuestros estrechos destinos, como un golpe de viento marino. Un compañero te miró aquella mañana: “¿Vamos nosotros? –Vamos nosotros”. Y vosotros “vinisteis”. Tú no te extrañas siquiera de esa llamada imperiosa, que te obligaba a partir. Aceptas una verdad que no has sabido traducir en palabras, pero cuya evidencia te ha dominado. Y, mientras escucho esta sencilla historia, me viene una idea que me guardo para mí. Me viene una imagen. Cuando pasan los patos o las ocas salvajes en la época de las migraciones, se levanta una extraña marea en los terrenos que van dominando. Los patos domésticos, como imantados por el gran vuelo triangular, intentan un vuelo inhábil y que a pocos 28 pasos fracasa. La llamada salvaje ha tocado en ellos, con el rigor de un arpón, no sé qué vestigio salvaje. Y así los patos de las granjas se cambian por un minuto en patos migratorios. Así en esa pequeña cabeza dura, en la que circulaban humildes imágenes de charca, de gusanos, de gallinero, se desarrollan las extensiones continentales, el gusto por los vientos de alta mar y la geografía de los mares. Y el pato titubea de izquierda a derecha en el encierro de su valla, dominado por esa pasión repentina que no sabe a dónde le empuja y por ese vasto amor del que siempre ignorará el objeto. Así, el hombre al que una evidencia desconocida apresa, descubre la vanidad de sus ocupaciones de contable, como la de las dulzuras de la vida doméstica. Pero no sabe dar un nombre a esa verdad soberana. Para explicar esas vocaciones, se nos habla del deseo de evasión o del gusto por el riesgo, como si no fuera precisamente ese gusto por el riesgo o esa necesidad de evasión lo que hay que explicar primero. Se invoca también la voz del deber, pero, ¿cómo es posible que ésta sea tan imperiosa?. ¿Qué comprendiste, sargento, cuando fuiste turbado en tu paz? Esa llamada, que te conmovió, atormenta sin duda a todos los hombres. Llámese sacrificio, poesía o aventura, la voz es siempre la misma. Pero la seguridad doméstica ha ahogado muy bien en nosotros la parte que podría oírla. Suspiramos apenas, damos dos o tres aletazos y volvemos a caer en nuestro patio. Somos razonables. Tememos perder nuestras pequeñas ganancias por una gran sombra. Pero tú, sargento, tú has descubierto la racanería de esas actividades de tendero, esos pequeños placeres, esas pequeñas necesidades. Ahí no viven hombres. Y aceptas obedecer a la gran llamada sin comprenderla. Ha llegado la hora, debes mudar, debes encarnar tu envergadura. El pato doméstico ignoraba que su pequeña cabeza fuese lo suficientemente grande para contener océanos, continentes, cielos, pero ahí está batiendo sus alas, despreciando el grano, despreciando los gusanos, y queriendo ser pato salvaje. Cuando llega el día en que las anguilas deben llegar al mar de los Sargazos, no hay quien las retenga. Desprecian su comodidad y su paz o las aguas tibias. Emprenden su camino en el criadero, desgarrándose contra las vallas, deshollándose contra las piedras. Buscan el río, que conduce al abismo. Así tú te sientes transportado en esa migración interior de la que nadie te ha hablado jamás. Preparado para unas nupcias de las que ignoras todo, pero a las que es necesario que respondas: “¿Vamos nosotros? Vamos”. Y te fuiste. Partiste en dirección a un frente de guerra del que no sabías nada. Te pusiste en camino, necesariamente, igual que ese pueblo de plata que reluce, a través de los campos, en marcha hacia el mar, o como en el cielo, ese triángulo negro. ¿Qué buscabas tú?. Esta misma noche estabas casi al final. ¿Qué has descubierto en ti, que estaba casi al borde de aparecer?. Tus compañeros, al amanecer, se quejaban: ¿qué frustración tenían?. ¿Qué descubrieron en sí mismos, que iba a mostrarse, y que ahora lloran?. No me interesa saber si esa noche han tenido o no miedo. Qué me importa saber si deseaban o no que se suspendiera ese naufragio. Ni si incluso estaban dispuestos a 29 huir. Pues no huyeron. Pues aceptan, que esta próxima noche, todo vuelva a empezar. Hay viajes de los pájaros migratorios que se emprenden con viento contrario sobre el océano. Y el océano se hace demasiado largo para su vuelo, no saben ya si llegarán o no a la otra ribera. Pero en sus pequeñas cabezas están las imágenes del sol y de la cálida arena, sosteniendo ese vuelo. ¿Qué imágenes son ésas, sargento, que gobiernan así tu destino, que valen para ti arriesgar tu cuerpo en la aventura? Tu cuerpo, tu única riqueza. Hay que vivir mucho para convertirse en hombre. Se va trenzando lentamente la red de las amistades y de las ternuras. Se aprende lentamente. Lentamente se compone la obra. Y si uno muere demasiado pronto se ve uno como frustrado en su plan. Hay que vivir mucho tiempo para consumarse. Pero tú has descubierto bruscamente, con el favor de la prueba nocturna que te ha despojado de todo accesorio, un personaje que viene de ti y que no conocías en absoluto. Lo descubres grande y no sabrías olvidarlo ya. Y eres tú mismo. Tienes el sentimiento repentino de que tú te realizas en ese instante mismo y que el porvenir no te es ya necesario para acumular riquezas. Quien ya no está ligado a los bienes perecederos, quien acepta morir por todos los hombres, quien vuelve a un no sé qué universal, ése ha abierto sus alas. Un gran soplo pasa por él. He aquí que se ha liberado de su ganga, el señor dormido que abrigabas dentro: el hombre. Eres igual que un músico que compone, que un físico que hace progresar el conocimiento, que todos aquellos que construyen las rutas que nos liberan. Ahora bien puedes correr el riesgo de morir. ¿Qué vas a perder? Si fuiste feliz en Barcelona, no estropearás ahora tu felicidad. Has llegado a esa altitud en la que todos los amores sólo tienen una común medida. Si sufrías, si estabas solo, si ese cuerpo no tenía donde refugiarse, ahora te recibe el amor. 30 ¿PAZ O GUERRA? (Cf. Paris-Soir, días 2, 3 y 4 de octubre de 1938) HOMBRE DE GUERRA, ¿QUIÉN ERES? Para curar un malestar, es necesario aclararlo. Y, ciertamente, nosotros vivimos en el malestar. Hemos elegido salvar la Paz. Pero, al salvar la paz, hemos mutilado a los amigos. Y, sin duda, muchos entre nosotros estaban dispuestos a arriesgar la vida por los deberes de la amistad. Éstos sienten ahora una especie de vergüenza. Pero si hubieran sacrificado la paz, sentirían la misma vergüenza. Porque en ese caso estarían sacrificando al hombre: estarían aceptando el derrumbamiento irreparable de las bibliotecas, las catedrales, los laboratorios de Europa. Estarían aceptando arruinar sus tradiciones, habrían aceptado cambiar el mundo en nube de cenizas. Y por eso hemos oscilado de una opinión a la otra. Cuando la Paz nos parecía amenazada, descubríamos la vergüenza de la guerra. Cuando la guerra nos parecía evitada, sentíamos la vergüenza de la Paz. No hay que dejarse ir en ese asco por nosotros mismos: ninguna decisión lo podría haber evitado. Es necesario que nos repongamos y busquemos el significado de ese asco. Cuando el hombre choca con una contradicción tan profunda, es que ha planteado mal el problema. Cuando el físico descubre que la tierra con su movimiento arrastra al éter donde la luz se mueve, y cuando, al mismo tiempo, descubre que ese éter permanece inmóvil, no por ello renuncia a la ciencia, sino que cambia el lenguaje y renuncia al éter. Para descubrir dónde reside ese malestar, es preciso sin duda dominar los acontecimientos. Es necesario, durante unas horas, olvidar a los Sudetes 3.Si miramos demasiado de cerca, estaremos ciegos. Nos es preciso reflexionar un poco sobre la guerra, ya que, a la vez, la rechazamos y la aceptamos. Sé que se me dirigirán ciertos reproches. Los lectores de un periódico reclaman reportajes concretos, no reflexiones. Las reflexiones están bien en las revistas o en los libros. Pero sobre esto yo tengo una opinión diferente. Tengo siempre ante mis ojos la imagen de mi primera noche de vuelo en Argentina. Una noche de tinta. Pero, en aquella nada, vagamente luminosas como estrellas, las luces de la humanidad en la llanura. Cada estrella significaba que en plena noche, allí abajo, alguien estaba pensando, alguien leía, alguien buscaba las confidencias. Cada estrella, como un fanal, señalaba la presencia de una consciencia humana. En una, quizás alguien meditaba sobre la felicidad de los hombres, sobre la justicia, sobre la paz. Perdida en aquel rebaño de 3 población alemana de Bohemia. 31 estrellas, era la estrella del pastor. Allá en otra, quizás alguien entraba en comunicación con los astros, ocupándose en cálculos sobre la nebulosa de Andrómeda. Allá al otro lado alguien amaba. Por todas partes ardían esos fuegos en el campo, reclamando su alimento, hasta los más humildes. El del poeta, el del profesor, el del carpintero. Pero, entre aquellas estrellas ardientes, cuántas ventanas cerradas, cuántas estrellas apagadas, cuántos hombres dormidos, cuántos fuegos que ya no daban luz, por no haber sido alimentados. Poco importa que el periodista se equivoque en sus reflexiones, nadie es infalible. Aunque no penetre en todas las moradas, poco importa, son las moradas donde hay alguien despierto las que crean el significado de un territorio. El periodista ignora cuáles son las que comunicarán con él, pero poco importa, él espera, cuando echa los sarmientos al viento, mantener alguno de esos fuegos que de trecho en trecho arden en el campo. Fueron trabajosas las jornadas que vivimos ante los altavoces. Era como la espera de contrataciones ante el portón de hierro de una fábrica. Los hombres, amontonados para oír hablar a Hitler, ya se veían hacinados en los vagones de mercancías, después repartidos detrás de los instrumentos de acero, al servicio de esa fábrica en la que la guerra se ha convertido. Ya enrolados en una gigantesca tropa de faena, el investigador renunciaba a los cálculos que le ponían en comunicación con el universo, el padre renunciaba a las sopas de la anochecida que embalsamaban la casa y el corazón, el jardinero, que había vivido para una rosa nueva, aceptaba no embellecer ya la tierra. Todos nosotros estábamos ya desarraigados, confundidos y arrojados a montón bajo la piedra de molino. No por espíritu de sacrificio, sino por abandono al absurdo. Ahogados en las contradicciones que no sabemos ya resolver, desanimados por la incoherencia de los acontecimientos que ningún lenguaje aclara ya, admitíamos oscuramente el drama sangrante que por fin nos había impuesto deberes sencillos. Nosotros sabíamos sin embargo que toda guerra, desde que se dirime con el torpedo y la yperita4, sólo puede abocar al derrumbamiento de Europa. Pero somos poco sensibles, mucho menos de lo que imaginamos, a la descripción de un cataclismo. Asistimos cada semana, hundidos en nuestras butacas de cine, a los bombardeos de España o de China. Sin sentirnos destrozados nosotros mismos, podemos oír las bombas que hieren las profundidades mismas de las ciudades. Admiramos los tirabuzones de seda y de cenizas que esas tierras volcánicas lentamente propalan en el cielo. Y ¡sin embargo! es el grano de los graneros, son los tesoros familiares, la herencia de las generaciones, la carne de los niños quemados la que, dilapidada en fumatas, engorda lentamente esa negra nube. Yo he recorrido en Madrid las calles de Argüelles5, donde las ventanas, como ojos reventados, no encerraban ya más que blanco cielo. Sólo los muros habían resistido, y tras las fachadas fantasmales, el contenido de los seis pisos quedaba reducido a cinco o seis metros de escombros. Del techo a la base, los tablones de roble macizo sobre cuyos cimientos habían vivido generaciones su larga historia familiar, 4 cierto gas empleado en guerra. Saint Exupéry escribe “l´Arguelez”, transcribiendo al francés fonético el nombre de este barrio madrileño. 5 32 donde la sirvienta, en el instante mismo del trueno, ponía quizás los blancos manteles para servir la cena y el amor, donde las madres, quizás, ponían unas manos frágiles en las frentes ardorosas de niños enfermos, donde el padre meditaba la invención del día siguiente, esos cimientos que todos pudieron creer eternos, de un solo golpe, en la noche, se habían tambaleado como canastas, vertiendo su carga al hoyo. Pero el horror no pasa la batería y, ante nuestros ojos, con la indiferencia del espectador, los torpedos del avión caen sin ruido, en vertical, como sondas, sobre esas moradas vivientes a las que vaciarán sus entrañas. No lo digo con indignación, aquí nos falta la clave de un lenguaje. Somos los mismos hombres que aceptarían arriesgarse a morir por un solo minero atrapado o por un solo niño desesperado. El horror nada demuestra. Yo no creo que esas reacciones animales tengan eficacia alguna. El cirujano entra en el hospital y no experimenta ese encogimiento de corazón que el espectáculo del sufrimiento desencadena en las niñas. Su piedad, de otra manera más elevada, pasa por encima de esa úlcera que va a curar. Él palpa y no escucha las quejas. Así, a la hora del alumbramiento, cuando los gemidos comienzan, un gran fervor sacude la casa. Hay pasos precipitados en el vestíbulo, preparativos, llamadas, y nadie se asusta de esos gritos que la joven madre misma olvidará, que se enquistarán en la memoria, que no cuentan. Y sin embargo ella se retuerce y sangra. Y unos brazos nudosos la sostienen, brazos de verdugo, que ayudan a la expulsión del fruto, que arrancan la carne de su carne. Pero se trabaja; y se sonríe. Y se cuchichea: “Todo va bien”. Se prepara una cuna; se prepara un baño tibio; hay carreras bruscas a la puerta; se oye un enorme portazo, y alguien grita: “¡Gracias al cielo, es un niño!”. Si sólo disponemos de descripciones del horror, no tendremos razón alguna contra la guerra, pero tampoco tendremos ninguna razón si nos contentamos con exaltar la dulzura de la vida y la crueldad de los duelos inútiles. Hace ya algunos millares de años que hablamos de las lágrimas de las madres. Hay que admitir ya que ese lenguaje no impide en absoluto que los hijos mueran. No es desde luego en los razonamientos donde encontraremos la salvación. Más o menos numerosos, los muertos... ¿a partir de qué número son aceptables?. No fundaremos la paz sobre esa miserable aritmética. Diremos: “Sacrificio necesario...La grandeza y la tragedia de la guerra...” O, más bien, no diremos nada. No poseemos en absoluto un lenguaje que nos permita expresar sin razonamientos complicados la diferencia de las muertes. Y nuestro instinto y nuestra experiencia nos hacen desconfiar de los razonamientos: todo puede demostrarse. Una verdad no es aquello que se demuestra: es lo que simplifica al mundo. Nuestro tormento es un tormento viejo como la especie humana. Ha presidido los progresos del hombre. Una Sociedad evoluciona y sigue intentando captar, mediante el instrumento de un lenguaje caduco, las realidades presentes. Válido o no, somos prisioneros de un lenguaje y de las imágenes que éste acarrea. Es ese lenguaje insuficiente el que se hace, poco a poco, contradictorio: nunca lo son las realidades. Solamente cuando el hombre forja un concepto nuevo, entonces se libera. La operación que hace progresar no es en absoluto la que consiste en imaginar un mundo futuro: ¿cómo sabríamos tener en cuenta las contradicciones inesperadas que nacerán mañana 33 de nuestras premisas, y que, imponiendo la necesidad de síntesis nuevas, cambiarán la marcha de la historia?. El mundo futuro escapa al análisis. El hombre progresa forjando un lenguaje para pensar el mundo de su tiempo. Newton no preparó el descubrimiento de los rayos X previendo los rayos X. Newton creó un lenguaje simple para describir los fenómenos que conoció. Y los rayos X, de creación a creación, surgieron de él. Toda otra acción es utopía. No busquéis más qué medidas salvarían al hombre de la guerra. Deciros: “¿Por qué hacemos guerras si al mismo tiempo sabemos que son absurdas y monstruosas?. ¿Dónde está la contradicción?. ¿Dónde reside la verdad de la guerra, una verdad tan imperiosa que domina el horror y la muerte?”. Si lo conseguimos, entonces no nos abandonaremos ya, como a algo más fuerte que nosotros, a la ciega fatalidad. Solamente entonces nos salvaremos de la guerra. Ciertamente, podéis responderme que el riesgo de la guerra reside en la locura humana. Pero con ello estaréis renunciando a vuestro poder de comprensión. Podríais igualmente afirmar: la tierra gira en torno al sol porque ésa fue la voluntad de Dios. Puede ser. Pero ¿qué ecuaciones pueden traducir esa voluntad? ¿En qué lenguaje claro podemos traducir esa locura, para así liberarnos de ella?. Así, me parece que los instintos salvajes, la rapacidad o el gusto por la sangre siguen siendo claves insuficientes. Suponen dejar de lado lo que quizás es esencial. Es olvidar todo el ascetismo que rodea a los valores de la guerra. Olvidar el sacrificio de la vida. Olvidar la disciplina. Olvidar la fraternidad en el peligro. Olvidar, a fin de cuentas, todo cuanto nos impresiona de los hombres de la guerra, de todos los hombres que en las guerras han aceptado las privaciones y la muerte. El año pasado, visitaba el frente de Madrid y me parecía que el contacto con las realidades de la guerra era más fértil que los libros. Me parecía que, sólo del hombre de la guerra, era posible sacar enseñanzas sobre la guerra. Pero para encontrar lo que hay en él de universal, es preciso olvidar que hay bandos y no discutir en absoluto las ideologías. Los lenguajes acarrean contradicciones tan inextricables que hacen desesperar de la salvación del hombre. Franco bombardea Barcelona porque, dice, Barcelona ha masacrado a los religiosos. Franco protege pues los valores cristianos. Pero el cristiano asiste, en nombre de los valores cristianos, en Barcelona bombardeada, a la carnicería de mujeres y niños. Y ya no comprende más. Son, me dirán ustedes, las tristes necesidades de la guerra...La guerra es absurda. No obstante hay que elegir un bando. Pero me parece que primero es absurdo un lenguaje que obliga a los hombres a contradecirse. No objetéis tampoco la evidencia de vuestras verdades, pues tenéis razón. Todos tenéis razón. Tiene razón incluso el que achaca la desgracia del mundo a los jorobados. Si declaramos la guerra a los jorobados, si lanzamos una imagen de una raza de jorobados, aprenderemos rápidamente a exaltarnos. Todas las villanías, todos los crímenes, todas las prevaricaciones de los jorobados, se las reprocharemos. Y así habrá justicia. Y cuando ahoguemos en su sangre a un pobre jorobado inocente, nos encogeremos de hombros tristemente: “Son los horrores de la guerra...Éste paga por otros...Paga por los crímenes de los jorobados...” Pues, ciertamente, los jorobados también cometen crímenes. 34 Olvidad pues esas divisiones que, una vez admitidas, conllevan todo un Corán de verdades inquebrantables y el fanatismo asociado a ellas. Podemos clasificar a los hombres en de derechas y de izquierdas, en jorobados y no jorobados, en fascistas y demócratas, y esas distinciones son inatacables; pero la verdad, ya lo sabéis, es aquello que simplifica el mundo, y no aquello que crea el caos. ¿Y si preguntáramos al hombre de guerra, sea quien sea, no escuchándole justificarse con su lenguaje insuficiente, sino viéndole vivir, cuál es el sentido de sus aspiraciones profundas?. DE NOCHE, LAS VOCES ENEMIGAS SE LLAMAN Y SE RESPONDEN DE UNA TRINCERA A LA OTRA Al fondo del refugio subterráneo, los hombres, un teniente, un sargento, tres soldados, se atavían para realizar una patrulla. Uno de ellos, que viste un jersey de lana, - hace mucho frío- aparece en la oscuridad, con la cabeza oculta todavía, los brazos descolocados, moviéndose lentamente con una pesadez de oso. Juramentos ahogados, caras de las tres de la madrugada, explosiones lejanas...Todo esto compone una extraña mezcla de sueño, de ensoñación y de muerte. Lenta preparación de vagabundos que van a retomar su pesado bastón y su viaje. Apresados en la tierra, pintados por la tierra, mostrando unas manos de jardineros, estos hombres no han sido modelados para el placer. La mujeres los repelerían. Pero, lentamente, van deshaciéndose de su barro y emergerán en las estrellas. El pensamiento se despierta bajo tierra, en esos bloques de arcilla endurecida, y yo imagino que allí abajo, en frente, a la misma hora, otros hombres se atavían igualmente y se forran con los mismos jerseys de lana, embebidos de la misma tierra, para emerger de la misma tierra de la que están hechos. Allí abajo, en frente, la misma tierra despierta también a la consciencia, a través del hombre. Así, frente a ti, se alza lentamente, teniente, para morir por tu mano, tu propia imagen. Habiendo renunciado a todo, para servir como tú, a su fe. Su fe es la tuya. ¿Quién aceptaría morir, si no fuera por la verdad, la justicia y el amor de los hombres?. “Iban engañados, o bien iban engañados los de enfrente”, me dirán ustedes. Pero yo me río aquí de los políticos, de los logreros y de los teóricos de salón de uno u otro bando. Lanzan sus anzuelos, sueltan grandes palabras y creen conducir a los hombres. Creen en el infantilismo de los hombres. Pero si las grandes palabras agarran como semillas lanzadas al viento, es porque había, en la extensión de los vientos, tierras 35 espesas, formadas para el peso de las cosechas. Qué importa el cínico que se imagina que siembra con arena: son las tierras las que saben reconocer el trigo. La patrulla se ha formado, y avanzamos a través de los campos. Una hierba rasa cruje bajo nuestros pasos, y tropezamos cada cierto tiempo, en la noche, con las piedras. Yo acompaño hasta el límite de ese mundo a quienes han recibido la misión de bajar al fondo de un estrecho valle que nos separa aquí del adversario. Tiene una extensión de ochocientos metros. Atrapado bajo el fuego de las dos artillerías, en vertical, los paisanos que allí vivían lo evacuaron. Está vacío, ahogado bajo las aguas de la guerra, donde duerme el pueblo tragado por ellas. Ya sólo lo habitan los fantasmas, pues sólo han quedado los perros, que, sin duda, durante el día cazan sus penosas viandas y de noche, famélicos, se aterrorizan. Sobre las cuatro de la madrugada, es un pueblo entero que aúlla a la muerte hacia la luna que sube, blanca como un hueso. “Descenderán ustedes, ha ordenado el comandante, para saber si el enemigo está ahí disimulado”. Sin duda en el enemigo se ha planteado la misma pregunta, y la misma patrulla está ya en marcha. Nos acompaña el comisario cuyo nombre he olvidado, pero cuyo rostro no olvidaré jamás: “Los vas a oír, me dice. Cuando estemos en primera línea, preguntaremos al enemigo que está al otro lado del valle...A veces hablan...” Vuelvo a verlo, un poco reumático, apoyado en su bastón nudoso, ese hombre con rostro de viejo obrero concienzudo. Éste, puedo jurarlo, está por encima ya de la política y los partidos. Éste se ha levantado ya por encima de las rivalidades confesionales. “Es una pena que, en las circunstancias presentes, no podamos ya exponer nuestro punto de vista al adversario...” Y allí va, cargado con su doctrina, como un evangelista. Y, en frente, yo lo sé, como ustedes, hay otro evangelista, algún creyente, alumbrado también por su doctrina, que desembaraza sus botas del mismo barro, en marcha también hacia esa cita que ignora. Vamos pues en ruta hacia ese borde de tierra que domina el valle, hacia el promontorio más avanzado, hacia la última terraza, hacia ese grito de interrogación que lanzaremos al enemigo, como uno se interroga a sí mismo. ¡Una noche levantada como una catedral, y qué silencio!. ¡Ni un disparo de fusil! ¿Una tregua?. ¡Oh, no!. Pero hay algo que recuerda al sentimiento de una presencia. Entre los dos adversarios se escucha la misma voz. ¿Confraternización? No, por supuesto, si entendemos por ella ese cansancio que, un día, desagrega a los hombres y los inclina a compartir los cigarrillos, y a confundirse en el sentimiento de una misma decadencia. Prueben a dar un paso hacia el enemigo aquí...Puede que haya confraternización, pero a tal altura que no implica del espíritu más que una parte todavía inexpresable, y aquí, abajo, no nos salvará de la matanza. Porque, lo que nos une, todavía no tenemos un lenguaje para decírnoslo. Ese comisario que nos acompaña, creo comprenderle bien. ¿De dónde viene, con ese rostro que mira derecho, que lleva mucho tiempo sosteniendo el eje de su carreta? Él ha contemplado, junto a los campesinos del lugar donde proviene, cómo vive la tierra. Después se fue a la fábrica y vio vivir a los hombres. “Metalúrgico...he sido veinte años 36 obrero metalúrgico...”.Nunca jamás he oído confidencias más elevadas que las confidencias de aquel hombre. “Yo...un hombre rudo...me ha costado una barbaridad formarme...Las herramientas...sabe...yo sabía manejarlas bien, sabía hablar de ellas, sabía acertar con ellas...Pero cuando quería explicar las cosas, las ideas, la vida, decirlas a los otros...Ustedes están acostumbrados a pensar...Les han enseñado de muy pequeños a moverse en las contradicciones verbales, y no se imagina lo duro que es aprender eso: ¡pensar!. Pero yo trabajé y trabajé...Siento que poco a poco voy dejando de estar anquilosado...¡Oh! no crea que no sé juzgarme a mí mismo...Todavía soy un garrulo, no he aprendido siquiera la cortesía, y la cortesía, ya sabe, es la que mide al hombre...” Al oírle yo veía de nuevo esa escuela del frente instalada al abrigo de algunas piedras, como un poblado primitivo. Allí un cabo enseñaba botánica. Desmontando con sus manos los pétalos de una amapola, familiarizaba a sus barbudos discípulos con los dulces misterios naturales. Pero los soldados mostraban una angustia infantil: !hacían enormes esfuerzos por entender, tan viejos ya, tan endurecidos por la vida!. Les habían dicho: “Sois unos brutos, acabáis de salir de vuestras cavernas, tenéis que alcanzar a la humanidad...” Y ellos se apresuraban, con sus grandes pasos pesados, para alcanzarla. Así, yo había asistido a esa ascensión de la consciencia que era como la subida de la savia, que nacida de la arcilla, en la noche de la prehistoria, poco a poco se había elevado hasta Descartes, Bach o Pascal, esas altas cimas. Qué patético era, descrito por aquel comisario, ese esfuerzo por pensar. Esa necesidad de crecer. Así es como crece un árbol. Y ahí está el misterio de la vida. Sólo la vida saca sus materiales del suelo, y, contra la gravedad, los eleva. ¡Qué recuerdo! esa noche de catedral...El alma del hombre, que se muestra con sus ojivas y sus flechas...El enemigo al que nos disponemos a interrogar. Y nosotros mismos, caravana de peregrinos, que caminamos sobre una tierra crujiente y negra, sembrada de estrellas. Sin saberlo, vamos en busca de un evangelio que supere nuestros evangelios provisionales. Éstos hacen correr demasiada sangre de los hombres. Vamos en marcha hacia un Sinaí tormentoso. Hemos llegado, y topado con un centinela entumecido, que dormita al abrigo de un murillo de piedra: “Sí, aquí hay veces que responden...Otras veces son ellos los que nos llaman...Otras veces no responden. Depende de cómo estén de humor...” ...Así son los dioses. Las trincheras de primera línea serpentean a cien metros detrás de nosotros. Esos muros bajos, que protegen al hombre, hasta el pecho, son puestos de vigía, abandonados durante el día, y que dominan directamente el abismo. Así, nos parece estar acodados, como en un parapeto o barandilla, ante el vacío y lo desconocido. Acabo de encender un cigarrillo y súbitamente unas manos poderosas me obligan a agacharme. Todos, en torno mío, se tumban también. En ese mismo instante, oigo silbar cinco o seis balas, que pasan por lo demás demasiado altas, y que no van seguidas por ninguna otra salva. No 37 es más que un recordatorio de la corrección: no se enciende un cigarro frente al enemigo. Tres o cuatro hombres arropados por sus abrigos, que velaban en los alrededores, resguardados en fortines como el nuestro, se nos unen: “Están bien despiertos los de enfrente... -Sí, pero ¿hablan? Quisiéramos oírlos... -Hay uno de ellos...Antonio...A veces habla. -Hazle hablar”. El hombre se levanta e hincha el pecho, y después, con las manos juntas formando un altavoz, grita con potencia y lentitud: “¡An...to...nio...o!” El grito se infla, se despliega, repercute en el valle... “Agáchate, me dice mi vecino, a veces, al llamarlos, empiezan a disparar...” Nos hemos resguardado, con la espalda pegada a la piedra, y escuchamos. No hay disparos. En cuanto a una respuesta...No podríamos jurar que no se oye nada, porque la noche entera canta, como una concha. “¡Eh! ¡Antonio...o!...¿Estás....” Y retoma el aliento, el hombretón que ¡se ha quedado sin aire! “¿Estás...durmiendo?...” Durmiendo... repite el eco de la otra orilla...Durmiendo... repite el valle...Durmiendo, repite la noche toda entera. Llena todo. Y seguimos en pie con una confianza extraordinaria: ¡no han disparado! Y los imagino allí abajo escuchando, oyendo, recibiendo esa voz humana. Y esa voz no los solivianta, porque no aprietan sus gatillos. Ciertamente, están callados, pero qué atención, qué escucha expresa ese silencio, si una simple cerilla desencadena el tiroteo. No sé qué semillas invisibles, que nuestra voz lleva, caen a lo largo de las negras tierras . Tienen sed de nuestras palabras como nosotros tenemos sed de las suyas. Pero nosotros nada sabemos de nuestra sed, salvo que se expresa, evidente, en esa escucha misma. Sin embargo ellos tienen su dedo en el gatillo, y yo recuerdo a aquellos animalillos que intentábamos alimentar en el desierto. Nos miraban. Nos escuchaban. Esperaban que les diéramos su comida. Y sin embargo, al menor gesto, nos saltaban al cuello. Nos resguardamos bien, y, con las manos levantadas por encima del muro, encendemos una cerilla. Tres balas cruzan en dirección a la breve estrella. 38 ¡Ah! esa cerilla imantada...Y eso quiere decir: “Estamos en guerra, ¡no lo olvidéis! Pero os oímos. Este rigor no molesta al amor...” Uno empuja al hombretón. “Tú no sabes hacerle hablar, déjame a mí...” El campesino corpulento apoya su fusil contra la piedra, toma aliento y grita: “Soy yo, León...¡Antonio...o!” Y el grito se va, desmesurado. Jamás había oído yo la voz sonar tan fuerte. En el abismo negro que nos separa, es como la botadura de un navío. Ochocientos metros de aquí a la otra orilla, y otro tanto para la vuelta: mil seiscientos. Si nos responden, pasarán cerca de cinco segundos entre nuestras preguntas y las respuestas. Pasarán cada vez cinco segundos de un silencio en el que toda vida estará suspendida. Cada vez será como una embajada en viaje. Así, incluso si nos responden, no experimentaremos el sentimiento de estar reunidos los unos con los otros. Entre ellos y nosotros se interpondrá la inercia de un mundo invisible que está en marcha. La voz es gritada, transportada, llega a la otra orilla...Un segundo...Dos segundos...Somos como náufragos que han lanzado su botella al mar...Tres segundos...Cuatro segundos...Somos como náufragos que ignoran si sus salvadores responderán...Cinco segundos... “...¡Oh!” Una voz lejana viene a morir en nuestra orilla. La frase se ha perdido por el camino, y sólo subsiste un mensaje indescifrable. Pero yo lo recibo como un golpe. Estamos perdidos en una oscuridad primero impenetrable pero repentinamente esclarecida por un “ohé” de barquero. Nos sacude un estúpido fervor. Descubrimos una evidencia. ¡Delante de nosotros, hay hombres! ¿Cómo lo explicaría?. Me parece que acaba de abrirse una fisura invisible. Imagínense una casa de noche, con todas las puertas cerradas. Y he aquí que, en la oscuridad, uno siente el roce de un soplo de aire frío. Uno sólo. ¡Qué presencia!. ¿Alguna vez se han asomado a un abismo? Yo me acuerdo de la falla de Chérezy, una hendidura negra perdida en medio de un bosque, de una anchura de un metro o dos, de treinta metros de largo. Poca cosa. Uno se acuesta boca abajo sobre las agujas de pino, y, con la mano, en esa fisura sin relieve, se deja caer una piedra. Nada responde. Pasa un segundo, dos segundos, tres segundos, y tras esa eternidad por fin se percibe un débil fragor, tanto más asombroso cuanto más tardío, más débil, allí bajo el vientre. ¡Qué abismo!. Así, esa noche, un eco retardado acaba de construir un mundo. El enemigo, nosotros, la vida, la muerte, la guerra, somos expresados por unos pocos segundos de silencio. 39 De nuevo, una vez desencadenada esa señal, una vez a flote ese navío, una vez enviada esa caravana a través del desierto, esperamos. Y sin duda, en frente como aquí, se preparan a recibir esa voz que lleva como una bala al corazón. Y aquí está el eco de retorno: “...hora...hora de dormir!” Nos llega mutilado, desgarrado como un mensaje urgentísimo, pero salado, lavado, gastado por el mar. Qué maternal consejo han lanzado los mismos que disparan al vuelo a nuestros cigarrillos, a pleno pulmón: “Calláos...Acostáos... es hora de dormir.” Nos agita un estremecimiento ligero. Y ustedes sin duda creerían estar jugando. Y sin duda ellos creían estar jugando, aquellos hombres simples. Es lo que, en su pudor, os hubieran explicado. Pero el juego oculta siempre un sentido profundo, ¿de dónde provendría si no, la angustia y el placer y el poder del juego?. El juego que quizá pensábamos jugar respondía muy bien a esa noche de catedral, a esa marcha hacia el Sinaí, y nos hacía latir demasiado fuerte el corazón como para no responder a algún deseo no formulado. Aquella comunicación al fin restablecida nos exaltaba. Así se estremece el físico cuando el experimento crucial está en marcha y va a pesar la molécula. Va a anotar una constante entre cien mil, parece que no añade más que un grano de arena al edificio de la ciencia, y sin embargo el corazón le late fuerte, pues no se trata en absoluto de un grano de arena. Él sostiene un hilo. Sostiene el hilo por el cual se recupera, al tirar de él, el conocimiento del universo, pues todo está ligado. Así se estremecen los salvadores cuando han lanzado un cabo una vez, veinte veces... y cuando notan, por un tirón casi imperceptible, que por fin lo han cogido los náufragos. Allí abajo había un pequeño grupo de hombres, perdidos en la bruma, en los arrecifes, y aislados del mundo. Y por la magia de un cable de acero, ya están ligados a todos los hombres y mujeres de todos los puertos. Aquí, nosotros lanzamos en la noche, hacia lo desconocido, una pasarela ligera, y ya ésta reúne una con la otra las dos orillas del mundo. Así, desposamos a nuestro enemigo antes de morir. Pero tan ligera, tan frágil, ¿qué podríamos confiarle? Una pregunta o una respuesta demasiado pesadas harían que nuestra pasarela zozobrara. La urgencia exige no trasmitir más que lo esencial, la verdad de las verdades. Creo oírle todavía, al que puso en marcha la maniobra y que bajo su responsabilidad nos agrupa, como el timonel; que se ha convertido en nuestro embajador por haber sabido hacer hablar a Antonio. Le veo cómo, levantando todo su torso por encima del muro, con las pesadas manos muy abiertas, sobre las piedras, grita a pleno pulmón la pregunta fundamental: “¡Antonio! ¿Por qué ideal luchas?” No duden que todavía en su pudor excusarían la pregunta diciendo: “Es una pregunta irónica...” Más tarde lo creerán, si se emplean en traducir, a su pobre lenguaje, movimientos para los que no hay lenguaje que los traduzca. Los movimientos de un hombre que está en nosotros, y a punto de despertarse...Pero hace falta que un esfuerzo lo libere. 40 Ese soldado que espera el rechazo, creo, yo he visto su mirada, cómo se abre a la respuesta con toda su alma, como uno se abre al agua del pozo en el desierto. Y aquí llega ese mensaje troceado, esa confidencia roída por cinco segundos de viaje, como una inscripción roída por los siglos: “... por España!” Después oigo: “...tú.” Supongo que pregunta a su vez al de aquí arriba. Le responden. Oigo gritar esta gran respuesta: “...Por el pan de nuestros hermanos!” Y después lo asombroso: “...¡Buenas noches, amigo!”6 Aquél responde, desde el otro lado de la tierra: “...¡Buenas noches, amigo!” Y todo vuelve al silencio. Sin duda, en frente, no han captado, como nosotros, más que palabras sueltas. La conversación entablada, el fruto de una hora de marcha, de peligros y esfuerzos, aquí está...No falta nada. Aquí está, tal y como ha sido bamboleado por los ecos bajo las estrellas: “Ideal...España...Pan de nuestros hermanos...” Entonces, llegada la hora, la patrulla reemprendería la marcha. Se lanzaban hacia el pueblo del encuentro. Pues, en frente, la misma patrulla, gobernada por las mismas necesidades, se hundía en el mismo abismo. Bajo la apariencia de palabras diversas, aquellos dos equipos habían gritado las mismas verdades...Pero una comunión tan alta no excluye el morir juntos. 6 “amigo” en español, en el original francés. 41 HAY QUE DARLE UN SENTIDO A LA VIDA DE LOS HOMBRES Todos nosotros, bajo palabras contradictorias, expresamos los mismos impulsos. Dignidad de hombres, pan de nuestros hermanos. Nos dividimos por los métodos que son fruto de nuestros razonamientos, no por nuestras metas. Y vamos a la guerra los unos contra los otros en dirección a las mismas tierras prometidas. Para reconocerlo, basta con observarnos desde cierta lejanía. Entonces se nos descubre en guerra contra nosotros mismos. Entonces, nuestras divisiones, nuestras luchas, nuestras injurias son las de un solo cuerpo que se contrae en sí mismo y se desgarra en la sangre del alumbramiento. Algo nacerá, que sobrepasará esas imágenes diversas, pero apresurémonos a forjar la síntesis. Hay que ayudar al nacimiento, no sea que acabe en muerte. No olvidéis que hoy en día la guerra se dirime con la bomba y la yperita. El cuidado de la guerra no se confía ya a una delegación de la nación, que recoja los laureles sobre las fronteras y, a un precio más o menos oneroso, enriquezca, quiero admitirlo, el patrimonio espiritual de un pueblo. La guerra no es ya más que una cirugía de insecto que inflige sus picaduras en los ganglios del adversario. Desde la declaración de una guerra, explotarán nuestras estaciones, nuestros puentes, nuestras fábricas. Nuestras ciudades asfixiadas esparcirán su población por el campo. Y, desde el primer instante, Europa, un organismo de doscientos millones de hombres, habrá perdido su sistema nervioso, como quemado por un ácido, sus centros de control, sus glándulas reguladoras, sus canales quilíferos, y sólo constituirá un enorme cáncer y comenzará a pudrirse allí mismo. ¿Cómo alimentarían ustedes a esos doscientos millones de hombres? Nunca desenterrarán las suficientes raíces. Cuando la contradicción se hace tan urgente, hay que darse prisa para superarla. Pues nada puede vencer a una necesidad que busca su expresión. Si a falta de otra cosa, encuentra dicha expresión en la ideología que conduce a la guerra, no dudemos que haremos la guerra. Podemos responder mejor a las necesidades que atormentan al hombre que a través de la guerra, pero es estéril que las neguemos. Pueden ustedes gritar sus razones para odiar la guerra a ese oficial del sur de Marruecos que conocí, p ero cuyo nombre no oso decir, no fuera a molestarlo. Si no se convence, no lo traten como a un bárbaro. Escuchen primero este recuerdo. Él estaba al mando, en la guerra del Rif, de un pequeño puesto situado entre dos montañas disidentes. Una tarde recibió a parlamentarios provenientes del macizo del Oeste. Y estaban bebiendo té, como es debido, cuando estalló el tiroteo. Las tribus del macizo Este atacaban el puesto. Cuando el capitán expulsaba a los parlamentarios enemigos para entrar en combate, éstos respondieron: “Hoy somos tus huéspedes, Dios no permite que te abandonemos...”. Se unieron pues a sus hombres, salvaron el puesto y volvieron a su territorio disidente. Pero la víspera del día en que, a su vez, se preparaban para atacar al capitán, volvieron: “La otra noche, te ayudamos...” -Es verdad -Por ti disparamos trescientos cartuchos... 42 -Es verdad. -Sería justo que nos los devolvieras”. Y el capitán, gran señor, no puede aprovechar una ventaja que obtendría a costa de su nobleza. Les devuelve los cartuchos por los que quizá él va a morir... La verdad, para el hombre, es lo que hace de él un hombre. Cuando aquél, que había visto esa altura de las relaciones, esa lealtad en el juego, ese don mutuo de una estima que compromete a la vida, compara esa expansión, que le fue permitida, con la mediocre calidad del demagogo que hubiera expresado su fraternidad a los mismos árabes con grandes palmetadas en la espalda, que hubiera halagado, quizá, al individuo, pero humillado al hombre a través suya, aquél no sentirá ante vuestra mirada, si le culpáis, más que una piedad un poco despreciativa. Y tendrá razón. No intentéis explicarle a un Mermoz que se lanza sobre la vertiente chilena de los Andes, con su victoria en el corazón, que se ha equivocado, que una carta, de comerciante probablemente, no merecía arriesgar la vida. Mermoz se reirá de vosotros. La verdad es el hombre que ha nacido en él cuando atravesaba los Andes. Y si el alemán, hoy en día, está dispuesto a derramar su sangre por Hitler, comprendan pues que es inútil discutir sobre Hitler. Es porque Alemania encuentra en Hitler la ocasión para entusiasmarse y ofrecer su vida lo que hace que para ese alemán todo sea grande. ¿No comprenden que la potencia de un movimiento reposa sobre el hombre que éste libera?. ¿No comprendéis que el don de sí, el riesgo, la fidelidad hasta la muerte, son ejercicios que han contribuido enormemente a fundar la nobleza del hombre?. Cuando buscáis un modelo, lo descubrís en el piloto que se sacrifica por su correo, en el médico que sucumbe en la lucha contra las epidemias, o en el meharista que, a la cabeza de su pelotón moro, se hunde en la indigencia y la soledad. Algunos mueren cada año. Si incluso su sacrificio es en apariencia inútil, ¿creéis que no ha servido para nada? Ellos han tallado en la pasta virgen que somos originariamente una bella imagen, han sembrado en la misma consciencia del niño pequeño, acunado por los cuentos nacidos de sus gestos. Nada se pierde y el mismo monasterio cerrado de clausura resplandece. ¿No comprendéis que en algún momento, nos hemos desviado de nuestra ruta?. La termitera humana es más rica que antes, disponemos de más bienes y de más placeres, y, sin embargo, algo esencial nos falta que no sabemos definir bien. Nos sentimos menos hombres, hemos perdido en algún lado misteriosas prerrogativas. Yo he criado gacelas en Juby. Todos criábamos allí gacelas. Las encerrábamos en un cercado, al aire libre, pues las gacelas necesitan el agua corriente de los vientos, y nada es más frágil que ellas. Capturadas jóvenes, viven sin embargo y pastan en tu mano. Se dejan acariciar y ponen su húmedo hocico en el hueco de la palma de la mano. Y uno cree que están domesticadas. Uno cree haberlas resguardado de la tristeza desconocida que sin hacer ruido extingue a las gacelas, y les da la más tierna muerte...Pero llega el día en que la encontráis, haciendo fuerza con sus pequeños cuernos contra el cercado, en dirección al desierto. Están imantadas. Ellas no saben que 43 os huyen; la leche que les dais, van a beberla, todavía se dejan acariciar, más tiernamente aún hunden el hocico en vuestra palma...Pero apenas las dejáis, descubrís que tras algo parecido a un galope feliz, de nuevo vuelven contra el cercado. Y si no intervenís más, allí se quedan, sin intentar siquiera luchar contra la barrera, sino pesando simplemente contra ella, con la nuca baja, y sus pequeños cuernos, hasta morir. ¿Es la estación del amor, o la sencilla necesidad de un galope hasta perder el aliento?. No lo saben. Sus ojos no se habían abierto aún cuando las capturásteis. Ellas ignoran todo de la libertad en las arenas, como del olor del macho. Pero vosotros sois más inteligentes que ellas. Lo que ellas buscan, lo sabéis, es la extensión que las realizará. Quieren ser gacelas y bailar su danza. A ciento treinta kilómetros por hora, quieren conocer la fuga rectilínea, cortada por bruscos saltos, como si, aquí y allá, las llamas escaparan de la arena. ¡Poco importan los chacales, si la verdad de las gacelas es sentir el miedo que, único, las obliga a sobrepasarse, y saca de ellas las más altas acrobacias!. Qué importa el león si la verdad de las gacelas es quedar abiertas de un golpe de garra bajo el sol. Las miráis y pensáis: están ahítas de nostalgia...La nostalgia es el deseo de no se sabe qué. Existe, el objeto del deseo, pero no hay palabras para decirlo. Y a nosotros, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son los espacios que nosotros pedimos que nos abran?. Buscamos liberarnos de los muros de una prisión que se espesa en torno nuestro. Han creído que, para hacernos crecer, bastaba con vestirnos, alimentarnos, responder a nuestras necesidades. Y poco a poco se ha fundado en nosotros un pequeño burgués de Courteline, el político de pueblo, el técnico cerrado a toda vida interior. "Se nos educa, me responderán ustedes, se nos ilustra, se nos enriquece más que antes, con las conquistas de nuestra razón”. Pero se hace una flaca idea de la cultura del espíritu quien crea que ésta reposa en el conocimiento de fórmulas, en la memoria de resultados adquiridos. El mediocre que ha terminado el último la carrera politécnica sabe más sobre la naturaleza y sus leyes que Descartes, Pascal y Newton. Sin embargo, sigue siendo incapaz de una sola de las hazañas espirituales de las que fueron capaces Descartes, Pascal y Newton. A éstos se los cultivó en primer lugar. Pascal, ante todo, es un estilo. Newton, ante todo, es un hombre. Éste se hizo espejo del universo. La manzana madura que cae en un prado, las estrellas de las noches de julio, las oyó hablar el mismo lenguaje. La ciencia, para él, era la vida. Y hete aquí que descubrimos con sorpresa que hay condiciones misteriosas que nos fertilizan. Ligados a los otros por un fin común, y que se sitúa fuera de nosotros, solamente entonces respiramos. Nosotros, los hijos de la era del confort, sentimos un inexplicable bienestar compartiendo nuestros últimos víveres en el desierto. A todos los que entre nosotros han conocido la gran alegría de los rescates saharianos, todo otro placer les parecerá fútil. Por todo ello, no os asombréis. Aquél que no sospechaba siquiera el desconocido que dormía dentro de él mismo, pero que lo ha sentido despertarse, una vez, en una trinchera anarquista, en Barcelona, a causa del sacrificio de la vida, de la cooperación, de una imagen rígida de la justicia, ése no conocerá más que una verdad: la verdad de los anarquistas. Y el que una vez haya hecho guardia para proteger a un grupo de monjitas arrodilladas, aterrorizadas, en los monasterios españoles, ése morirá por la iglesia de España. 44 Queremos ser liberados. El que da un golpe de piqueta quiere conocer un sentido para su golpe de piqueta. Y el golpe de piqueta del presidiario no es igual ni mucho menos que el golpe de piqueta del explorador, que engrandece al que lo da. La prisión no reside allí donde los golpes de piqueta se propinan. No hay un horror material. La prisión está ahí donde se dan golpes de piqueta sin sentido, que no ligan al que los da con la comunidad de los hombres. Y nosotros queremos evadirnos de la prisión. Hay doscientos millones de hombres en Europa que no conocen el sentido de sí mismos y que querrían nacer. La industria los ha arrancado del lenguaje de los linajes campesinos y los ha encerrado en esos ghettos enormes que parecen cocheras, llenas de trenes de vagones negros. En el fondo de las ciudades obreras, ellos querrían despertar. Hay otros, aprisionados en el engranaje de todos los oficios, a los cuales les están prohibidas las alegrías de un Mermoz, las alegrías religiosas, las alegrías del sabio, y que también querrían nacer. Podemos, ciertamente, animarles vistiéndoles de uniforme. Entonces cantarán sus cánticos de guerra y partirán su pan entre camaradas. Habrán reencontrado lo que buscan, el sabor de lo universal. Pero, por el pan que se les ofrece, morirán. Se pueden desenterrar los ídolos de madera y resucitar los viejos lenguajes que, mal que bien, han servido, podemos resucitar las místicas del pangermanismo, o del imperio romano. Se puede embriagar a los alemanes de ser alemanes y compatriotas de Beethoven. Podemos hincharlos hasta el sombrero. Desde luego es más fácil que sacar del sombrero un Beethoven. Pero esos ídolos demagógicos son ídolos carnívoros. El que muere por el progreso del conocimiento o la curación de las enfermedades, ése sirve a la vida, al mismo tiempo que muere. Es bello morir por la expansión de Alemania, de Italia o de Japón, pero el adversario no es ya entonces esa ecuación que se resiste a ser integrada, ni el cáncer que se resiste al suero, el enemigo es aquí el hombre de al lado. Hay que enfrentarse con él, pero ya no se trata, hoy, de vencerlo. Cada uno se instala al abrigo de un muro de cemento. Cada uno, a falta de otra cosa, lanza, noche tras noche, escuadrillas que bombardeen al otro en sus entrañas. La victoria es para el que se pudra el último, como en España, y los dos adversarios se pudren juntos. ¿Qué necesitaríamos para nacer a la vida?. Darnos. Hemos sentido oscuramente que el hombre no puede comunicarse con el hombre más que a través de una misma imagen. Los pilotos se reencuentran si luchan por el mismo correo. Los hitlerianos si se sacrifican por el mismo Hitler. El equipo de escaladores, si tienden hacia la misma cima. Los hombres no se reúnen cuando se abordan directamente unos a otros, sino cuando se confunden en el mismo dios. Tenemos sed, en un mundo convertido en desierto, de reencontrar a camaradas: el gusto del pan partido entre camaradas nos ha hecho aceptar los valores de la guerra. Pero no necesitamos la guerra para hallar el calor de los hombros vecinos en una carrera hacia la misma meta. La guerra nos engaña. El odio no ayuda nada a la exaltación de la carrera. Dado que basta, para liberarnos, con ayudarnos a tomar consciencia de un objetivo que nos une los unos a los otros, es mejor buscarlo en lo universal. El cirujano que pasa consulta no escucha en absoluto las quejas de aquél a quien ausculta: a través 45 de él, es al hombre al que quiere sanar. El cirujano habla un lenguaje universal. Con su pulso fuerte, el piloto de línea aplasta las turbulencias, y es un trabajo de forzudo. Pero luchando así, sirve a las relaciones humanas. La potencia de ese pulso acerca unos a otros a quienes se aman y desean reunirse: ese piloto también ingresa en lo universal. Y el simple pastor mismo que vela a sus ovejas bajo las estrellas, si es consciente de su papel, se descubre más que un pastor. Es un centinela. Y cada centinela es responsable de todo el Imperio. De qué sirve engañar al marinero echándole, en nombre de Beethoven, contra el hombre de al lado. Qué estupidez cuando, en un mismo territorio, se encarcela a Bethoven en un campo de concentración, si no piensa como el marinero. La meta para éste debe ser crecer y hablar un día, como Beethoven, un lenguaje universal. Si nosotros tendemos hacia esa conciencia de lo Universal, retornaremos al destino mismo del hombre. Sólo lo ignoran los tenderos que se han instalado en paz a la orilla, y no ven correr el río. Pero el mundo evoluciona. De una lava en fusión, de una pasta de estrellas, nace la vida. Poco a poco, nos hemos levantado hasta escribir cantatas o pesar las nebulosas. Y el comisario, bajo los obuses, sabe que la génesis no está acabada y que debe proseguir su elevación. La vida marcha hacia la consciencia. La pasta de estrellas alimenta y compone lentamente su más alta flor. Pero ya es grande ese pastor que se descubre centinela. Cuando marchemos en la buena dirección, la que hemos tomado desde el origen, despertándonos de entre la arcilla, entonces solamente seremos felices. Sólo entonces podremos vivir en paz, porque lo que da sentido a la vida da sentido a la muerte. Es tan dulce a la sombra del cementerio provincial, cuando el viejo campesino, al final de su reinado, ha devuelto en depósito a sus hijos su lote de cabras y de olivos, para que ellos lo transmitan, a su vez, a los hijos de sus hijos. No se muere más que a medias en un linaje campesino. Cada existencia se quiebra a su vez como una vaina y libera sus granos. Yo he visto de cerca una vez a tres campesinos, frente al lecho de muerte de su madre. Y ciertamente, era doloroso. Por segunda vez se rompía el cordón umbilical. Por segunda vez se deshacía un nudo; el que liga una generación a la otra. Esos tres hijos se descubrían solos, teniendo que aprenderlo todo, privados de una mesa familiar donde reunirse los días de fiesta, privados del polo en el que todos se reencontraban. Pero yo descubrí también, en aquella ruptura, cómo la vida se daba por segunda vez. Esos hijos, ellos también, a su vez, se harían cabezas de familia, puntos de reunión y patriarcas hasta la hora en que, a su vez, pasarían el mando a esa camada de pequeños que jugaban en el patio. Yo miraba a la madre, aquella vieja campesina de rostro tranquilo y duro, con los labios apretados, ese rostro cambiado en máscara de piedra. Y reconocía en él el rostro de los hijos. Esa máscara había servido para imprimir el de ellos. Ese cuerpo había servido para imprimir esos cuerpos, esos bellos ejemplares de hombres que se tenían derechos como árboles. Y ahora ella descansaba rota, pero como una rica cáscara de la que se ha retirado el fruto. A su vez, hijos e hijas, con su carne, imprimirían 46 hombres en los pequeños. Nada moría en la granja. ¡La madre ha muerto, viva la madre!. Dolorosa, sí, pero tan sumamente simple aquella imagen del linaje, abandonando uno por uno, en su camino, sus bellos despojos de blancos cabellos, marchando hacia no sé qué verdad, a través de sus metamorfosis. 47