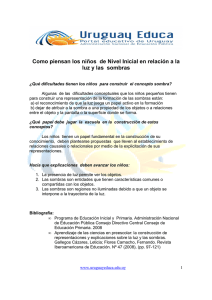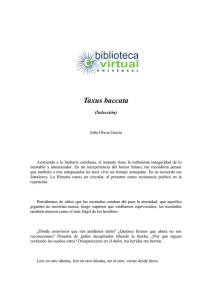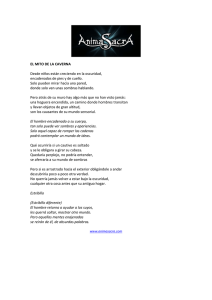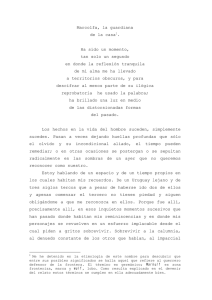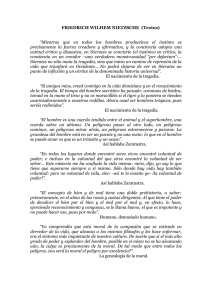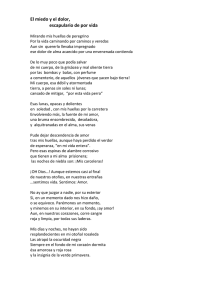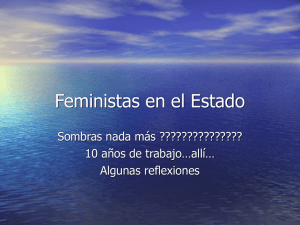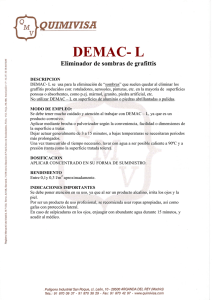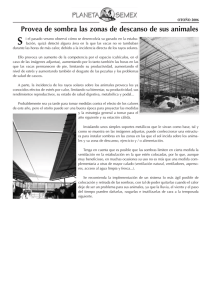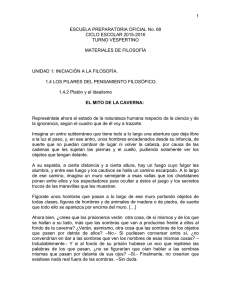ANDRÉ MALRAUX: L`ESPOIR.
Anuncio

ANDRÉ MALRAUX: L'ESPOIR. 6 Una delgada silueta encorvada subía, sola, en medio de la escalera inmensa: Guernico iba a buscar ayuda para el servicio de ambulancia que se esforzaba en transformar. El que había organizado en tiempos de Toledo se había vuelto ínfimo desde que la guerra se acercaba a Madrid. En la planta baja ya casi oscura del Ministerio, había armaduras; y el escritor católico, alto, de pelo rubio pálido como tantos retratos de Velázquez, solo en medio de esos grandes peldaños blancos, parecía salir de una de esas armaduras históricas y estar destinado a entrar en ella cuando amaneciera. García no lo había visto desde hacía tres semanas. Decía de él que era el único de sus amigos en quien la inteligencia hubiera tomado la forma de la caridad, y, a pesar de todo lo que los separaba, quizá Guernico fuera el único hombre que García quisiera verdaderamente. Ambos fueron juntos a la Plaza Mayor. En las paredes y en los escaparates con las puertas metálicas bajadas, las sombras avanzaban inclinadas hacia delante; arriba, grandes humaredas rojizas provenientes de los alrededores daban vueltas pesadamente. El éxodo, pensaba García. Pues no: ninguno de esos transeúntes llevaba fardos. Todos caminaban muy ligero, en el mismo sentido. —La ciudad está nerviosa —dijo. Un ciego tocaba la Internacional, con el platillo delante. En sus casas a oscuras, los fascistas aguardaban el día siguiente, al acecho de cien mil hombres. —No se oye nada —dijo Guernico. Solamente los pasos. La calle se estremecía como una vena. Los moros estaban en las puertas del Sur y del Oeste, pero el viento venía de la ciudad. Ni siquiera un tiro de fusil, ni siquiera el cañón. El rasguido de la multitud corría en silencio como el de los roedores bajo tierra. Y el acordeón. Caminaban hacia las puertas del sur, en el sentido de las humaredas rojizas a la deriva en el cielo, en el sentido del río invisible que llevaba inútilmente a los hombres hacia la plaza, como si allí se levantaran las barricadas de Carabanchel. —Si los detenemos aquí... Una mujer tomó el brazo de Guernico y dijo en francés: —¿Crees que hay que irse? —Es una camarada alemana — dijo Guernico a García sin contestar a la mujer. —Él dice que debo irme —continuó ella—. Dice que no puede pelear bien si yo estoy aquí. —Es seguro que tiene razón — dijo García. —Pero yo no puedo vivir si sé que él pelea aquí... si no sé ni siquiera lo que pasa... La Internacional de un segundo acordeón acompañaba las palabras en sordina; otro ciego, con el platillo delante, continuaba la música allí donde el primero la había dejado. Siempre las mismas, pensó García. Si se va, lo soportará con mucha agitación, pero lo soportará; y si se queda, lo matarán. No le veía la cara: ella, mucho más pequeña que él, estaba hundida en la sombra de los transeúntes. —¿Por qué quieres quedarte? — le preguntó amistosamente Guernico. —Me es igual morir... lo malo es que tengo que alimentarme bien, y que aquí ya no se puede; estoy encinta... García no oyó la respuesta de Guernico. La mujer se unió a otra corriente de sombras. —¿Qué se puede hacer?... —preguntó Guernico. Milicianos en monos los pasaron. A través de la calle llena de baches, las sombras construían una barricada. —¿A qué hora partes? —preguntó García. —No parto. Guernico sería uno de los primeros fusilados cuando los fascistas entrarían en Madrid. Aunque García no miraba a su amigo, lo veía caminar a su lado, con su bigotito rubio, su pelo en desorden y sus brazos largos y delgados; y ese cuerpo sin defensa lo conmovía como lo conmovían los niños porque excluía toda idea de combate; Guernico no combatiría: lo matarían. Ni uno ni otro hablaban de las ambulancias de Madrid , persuadidos ambos de que no existirían. —Mientras se pueda ayudar la revolución, hay que ayudarla. Pero hacerse matar no sirve para nada, mi querido amigo. La República no es un problema geográfico y no se resuelve con la toma de una ciudad. —Yo estaba en la Puerta del Sol el día de la Montaña, cuando tiraron sobre la multitud de todas las ventanas. Los que estaban en la calle se tumbaron: la plaza entera quedó cubierta de personas por el suelo, sobre las que tiraban los otros. Al día siguiente, estaba en el Ministerio. Ante la puerta, había una larga cola: mujeres que iban a ofrecer su sangre para transfusiones. Dos veces he visto al pueblo de España. Esta guerra es su guerra, suceda lo que sucediere; y estaré con él donde él esté... Hay aquí doscientos mil obreros que no tienen auto para ir a Valencia... La vida de la mujer y de los hijos de Guernico debieron pesar en su decisión con su peso mayor que todo lo que García pudiera decir; y éste no podía imaginar sin pena, si es que debían no verse más, que su última conversación fuera una especie de discusión. Guernico hizo un ademán hacia delante con su mano larga y fina: —Quizá me vaya a último momento —dijo. Pero García estaba persuadido de que mentía. Un ruido confuso de pasos subía de la calle como si hubiera sido precedido por una tropa que atravesó la luz. «Los excavadores», dijo García. Subían hacia los últimos terrenos antes de Carabanchel, para las trincheras o para las minas. Delante de García y de Guernico, otras sombras, dominadas por la niebla, construían una barricada. —Ellos se quedan —dijo Guernico. —Podrán replegarse por el camino de Guadalajara. Pero tu apartamento y la oficina de la Asociación son ratoneras. Guernico volvió a hacer el mismo ademán de fatalidad confusa. Un ciego más, siempre la Internacional; ahora los ciegos no tocaban otra cosa. En cada calle, sombras diferentes construían las mismas barricadas. —Nosotros, escritores cristianos, tenemos quizá más deberes que los demás — continuó Guernico. Pasaban delante de la iglesia de Alcalá. Guernico la señaló vagamente con la mano; por el sonido de su voz, García comprendió que sonreía amargamente. —Después de un sermón de un sacerdote fascista, en la Cataluña francesa (tema: Señor, no nos unzáis al mismo yugo que los infieles), he visto al padre Sarazola acercarse al predicador: el predicador se fue. Sarazola me dijo: «Haber conocido a Cristo siempre deja en nosotros algo: entre todos los que he visto aquí, este hombre es el primero que ha tenido vergüenza...» Pasó un camión, cargado de un montón confuso de milicianos en cuclillas, sobrepasados por los caños de viejas ametralladoras. Guernico continuó, en tono más bajo: —Sólo que frente a lo que ellos hacen, comprendes, soy yo el que tiene vergüenza. Un miliciano pequeño con cara de comadreja detuvo a García que iba a contestarle. —¡Mañana estarán aquí! —¿Quién es ése? —preguntó Guernico a media voz. —Un antiguo secretario de la escuadrilla de Magnin. —No hay caso con este Gobierno —decía la comadreja—. Hace más de diez días que les he dado todas las indicaciones para la producción masiva de la fiebre de Malta. Quince años de investigaciones, y no he pedido un centavo: ¡por el antifascismo! No han hecho nada. Lo mismo ha pasado con mi bomba. Los otros estarán aquí mañana. —¡Cierra el pico! —dijo García. Camuccini había entrado ya en la multitud nocturna como por una puerta, y su aparición y su hundimiento en ella estaban acompañados por el acordeón que tocaba la Internacional. —¿Magnin tenía a muchos como éste? —preguntó Guernico. —Al principio... Los primeros voluntarios eran todos un poco locos o un poco héroes. A veces las dos cosas... La atmósfera de las tardes históricas llenaba la calle de Alcalá como llenaba las calles estrechas: nunca cañones, siempre acordeones. Súbitamente, un tiroteo de ametralladoras: un miliciano tiraba contra fantasmas. Y siempre las barricadas en construcción. García no creía sino moderadamente en la eficacia de las barricadas; pero éstas parecían atrincheramientos. Siempre, en la niebla, se agitaban sombras; y siempre una sombra inmóvil, abandonando por un momento su inmovilidad, volvía a quedarse inmóvil, organizaba. En esa niebla irreal, que se hacía más densa de minuto en minuto, hombres y mujeres transportaban materiales; los obreros de todos Jos sindicatos de la construcción organizaban el trabajo que dirigían jefes técnicos, formados en dos días por los especialistas del 5.° cuerpo. En esa fantasmagoría silenciosa en que moría el viejo Madrid, por primera vez, por debajo de los dramas particulares, de las locuras y de los sueños, por debajo de esas sombras lanzadas a través de las calles con su angustia o su esperanza, una voluntad a la escala de la ciudad entera se alzaba en la niebla de la ciudad casi sitiada. Las luces de la avenida se disolvían en nebulosas, vagas y miserables bajo las sombras prehistóricas de los rascacielos rodeados. García pensaba en la frase de su amigo: «Nosotros, los escritores cristianos, tenemos quizá más deberes que los demás...» —¿Qué diablos puedes ahora esperar de ésos? —preguntó, señalando con la pipa una segunda iglesia. Pasaban bajo un farol eléctrico. Guernico sonrió, con esa sonrisa melancólica que le daba a menudo un aspecto de niño enfermo: —No te olvides de que yo creo en la eternidad... Tomó a García por el brazo. —Espero más para mi Iglesia de lo que está pasando aquí, y hasta de los santuarios quemados en Cataluña, García, que de los cien últimos años de la católica España. Hace veinte años que veo a los sacerdotes ejercer su ministerio, aquí y en Andalucía; y bien, en esos años, nunca he visto a la España católica. He visto ritos y, en el alma como en la campiña, un desierto... Todas las puertas del Ministerio de Estado, en la Puerta del Sol, estaban abiertas. Antes del levantamiento, en el hall hubo una exposición de esculturas. Y las estatuas de toda clase, grupos, desnudos, animales, esperaban a los moros en la gran sala vacía donde se perdía el ruido de una lejana máquina de escribir: el Ministerio no estaba completamente abandonado... Pero en todas las calles que surgían en torno a la plaza, fieles como la niebla, las mismas sombras trabajaban en las mismas barricadas. —¿Es verdad que Caballero te ha consultado a propósito de la reapertura de las iglesias? —Sí. —¿Qué le has contestado? —No, por supuesto. —¿Que no había que reabrirlas? —Evidentemente. Eso te asombra, pero no asombra a los católicos. Si mañana me fusilan, temeré mucho por mí mismo, como todo hombre, pero en modo alguno por eso. No soy ni un protestante, ni un herético: soy un católico español. Si fueras teólogo, te diría que recurro al alma de la Iglesia contra el cuerpo de la Iglesia, pero dejemos eso. ¡La fe, pero no es la falta de amor! La esperanza, pero no es un mundo que encontrará su razón de ser en hacer adorar de nuevo como un fetiche ese crucifijo de Sevilla que han llamado el Cristo de los ricos (nuestra Iglesia no es herética; es simoníaca); no se trata de poner el sentido del mundo en un imperio español, en un orden en donde ya nada se oye porque aquellos que sufren se esconden para llorar. Hay orden en un presidio también... No hay una sola esperanza de los mejores entre los fascistas que no se base en el orgullo; así sea, ¿pero qué tiene que ver Cristo con todo eso? García se llevó por delante un gran perro y estuvo a punto de caer. Madrid estaba lleno de perros magníficos, abandonados por sus dueños que habían huido. Tomaban posesión de la ciudad con los ciegos, entre los republicanos y los moros. —La caridad, pero no son los sacerdotes navarros que dejan que se fusile en honor de la Virgen; son los sacerdotes vascos que, hasta que sean muertos por los fascistas, han bendecido en los sótanos de Irún a los anarquistas que habían quemado las iglesias. A mí no me inquieta, García. No me inquieta la Iglesia de España, pero contra ella estoy apoyado en toda mi fe... Estoy contra ella en nombre de las tres virtudes teologales, estoy contra ella en la Fe, la Esperanza y la Caridad. —¿Dónde encontrarás la Iglesia de tu fe? Guernico se pasó la mano por el pelo que le caía sobre la frente. La multitud casi silenciosa se deslizaba entre las arcadas y las empalizadas que obstruían casi por completo la Plaza Mayor. Los trabajos de los excavadores habían abandonado por todas partes adoquines y bloques de piedra, y la multitud de sombras parecía saltar por encima en un trágico ballet nocturno, bajo las campanadas austeras semejantes a las del Escorial, como si Madrid se hubiera cubierto de tantas barricadas que no se pudiera encontrar una sola plaza intacta. —Mira: en esas casas pobres, o bien en esos hospitales, en este preciso instante —dijo Guernico— hay sacerdotes sin alzacuello, con chalecos de mozos de café parisienses, que confiesan, dan la extremaunción, quizá bautizan. Te he dicho que desde hace veinte años no he oído en España la palabra de Cristo. A ésos, se los oye. A ésos se los oye, y nunca oirán a los que saldrán mañana con sotana para bendecir a Franco. ¿Cuántos sacerdotes ejercen en estos momentos su ministerio? Cincuenta, quizá cien... Napoleón ha pasado bajo estas arcadas; desde esa época en que la Iglesia en España ha defendido su rebaño, creo que no ha habido una sola noche, hasta estas últimas, en que haya cobrado vida, en verdad, la palabra de Cristo. Pero a estas horas es una palabra viva. Tropezó con un adoquín de la plaza llena de baches; el pelo le cayó sobre los ojos. —Está viva —continuó—. No hay muchos lugares en este mundo en que pueda decirse que esta Palabra haya estado presente; pero muy pronto se sabrá que aquí, en Madrid, en noches como ésta, se la ha escuchado. Algo comienza en este país para mi Iglesia, algo que es quizá el renacimiento de la Iglesia. Ayer he visto administrar los sacramentos a un miliciano belga, en San Carlos. ¿Tú lo conoces? —He visto allí heridos en la época del tren blindado... García pensaba en las grandes salas enmohecidas, con las ventanas bajas invadidas por las plantas. Como todo eso parecía lejos... —Era una sala de heridos en los brazos. Cuando el sacerdote dijo Réquiem aeternam dona ei Domine, las voces dijeron el responso: Et lux perpetua lucea... Cuatro o cinco voces que salían detrás de mí... —¿Te acuerdas del Tantum ergo de Manuel? Varios amigos de García, Manuel y Guernico entre ellos, habían pasado con él la noche de la partida, cinco meses antes, y, al amanecer, lo habían llevado hasta las colinas que dominan Madrid. Mientras los monumentos como de tiza malva se desprendían al mismo tiempo de la noche y de las masas sombrías del bosque del Escorial, Manuel había cantado los cantos de Asturias que acababan de oír, y después había dicho: «Para Guernico, voy a cantar el Tantum ergo.-» Y todos, educados por los sacerdotes, lo habían terminado a coro, en latín. Como sus amigos habían encontrado ese latín amistosamente irónico, los heridos revolucionarios, con sus brazos curvados por el yeso sobre los cuales parecían prepararse para tocar el violín, encontraban el latín de la muerte... —El sacerdote —continuó Guernico— me ha dicho: «Cuando llegué, todos se sacaron el sombrero porque yo traía el consuelo de la última hora...» ¡Pero no! Se sacaron el sombrero porque ese sacerdote que entraba pudo ser un enemigo. Tropezó en otra piedra; la plaza estaba cubierta de adoquines como por un bombardeo. Su voz cambió: —Bien sé que nuestros católicos serios piensan que hay que poner todo a punto. El Hijo de Dios ha venido a tierra con el único fin de hablar para no decir nada. El sufrimiento le ha hecho perder un poco la razón; desde el tiempo que está en la cruz, verdad...«Dios sólo conoce las pruebas que impondrá al sacerdocio; pero creo que es necesario que el sacerdocio se haga difícil...» Y después de un segundo: —Como quizá la vida de cada cristiano... García miraba sus sombras combadas que avanzaban sobre las cortinas metálicas de las tiendas, y pensaba en las doce bombas del 30 de octubre. —Lo más difícil —continuó Guernico a media voz— es esta cuestión de la mujer y de los niños... Y todavía más bajo: —Yo tengo por lo menos una ventaja: no están aquí... García miraba el rostro de su amigo, pero sin distinguirlo. Ningún ruido de combate, y sin embargo el siempre creciente ejército fascista estaba en torno de la ciudad, como una presencia en la oscuridad de un cuarto cerrado. García recordó su última conversación con Caballero. En esa conversación se había hablado de «hijo mayor». García no ignoraba que el hijo de Caballero estaba prisionero de los fascistas en Segovia, y que sería fusilado. Era en septiembre. Estaban cada cual de un lado de la mesa, Caballero en ropa de fagina y García de mono; una langosta había entrado por la ventana abierta del fin de verano. Caída entre ellos sobre la mesa, medio muerta, trataba de no moverse, y García miraba sus patas estremecerse, en tanto que los dos callaban.