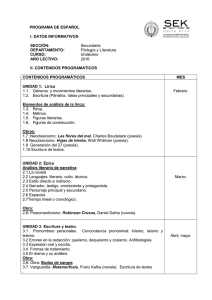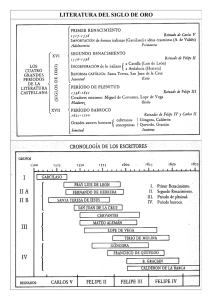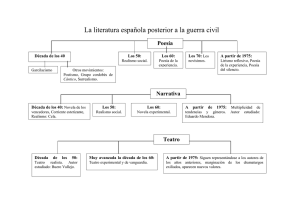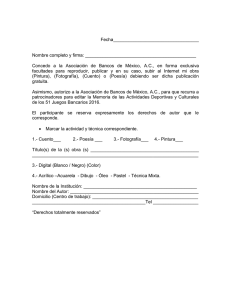Que piensan - Que dicen - Oscar Colchado Lucio
Anuncio

¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Título: ¿QUÉ PIENSAN? ¿QUÉ DICEN? Entrevistas a escritores de Ancash / Antología 1.a edición: © Óscar Colchado Lucio Edición a cargo de Arthur Zeballos Herrera Fotografía de autor: Nadia Cruz Porras Diseño editorial y diagramación: Giancarlo Salinas Naiza Reservados todos los derechos de esta edición para Ciudad Editorial S.A.C. El Mirador H-7, La Tomilla, Cayma. [email protected] Teléfonos: (054) 235489 - 971509571 ISBN: Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional N°: Impreso en Arequipa Índice Nota del autor........................................................9 Prólogo...................................................................11 Juan Ojeda....................................................................... 13 Juan Ojeda: Nueva generación poética del Perú: Una positividad y un peligro.................................. 15 Adiós, Juan Ojeda.................................................19 Poesía......................................................................24 La isla (Relato inédito)..........................................35 Antonio Salinas.............................................................. 37 El viaje sin regreso de Antonio Salinas..............39 Puente Gálvez........................................................43 Los ataúdes de mi padre......................................50 El camal, el cojo Talara….....................................65 Julio Ortega..................................................................... 69 Julio Ortega y el mar.............................................71 Los muertos...........................................................76 Jerónimo, bandolero.............................................81 Puerta Sechín (Textos escogidos)........................82 Poesía......................................................................85 Enrique Cam Urquiaga................................................. 95 No nos olvidemos de Enrique Cam...................97 Poesía......................................................................102 Román Obregón Figueroa............................................ 109 En las comarcas de Román Obregón Figueroa.... 111 Poesía......................................................................119 El día que llovió.....................................................122 Marcos Yauri Montero.................................................. 125 Marcos Yauri Montero, en la cúspide después de mil años.............................................................127 El cóndor que trajo de regreso al sol..................135 En otoño, después de mil años (Fragmento).....136 Poesía......................................................................141 Carlos Eduardo Zavaleta.............................................. 145 Conversación con Carlos Eduardo Zavaleta.....147 Eclipse de una muchacha Carlos Eduardo Zavaleta..................................................................162 Baile de sobrevivientes.........................................166 La batalla................................................................170 Rosa Cerna Guardia....................................................... 181 Una flor de retama para Rosa Cerna Guardia..... 183 Poesía......................................................................193 Los días de carbón (Fragmento).........................197 Un niño y la estrella de mar................................203 Addenda.......................................................................... 207 Óscar Colchado Lucio habla sobre del mar a la ciudad..............................................................209 Óscar Colchado: un escritor de lo real maravilloso andino...............................................216 Poesía......................................................................219 El primer pescador................................................223 Viejo puñalero.......................................................226 Bibliografía de los textos creativos seleccionados..... 229 Noticia sobre los escritores entrevistados.................. 235 Nota del autor Las entrevistas que entregamos en este libro fueron publicadas en diferentes números de la revista Alborada/Creación y análisis y en Alborada Internacional. Las conversaciones con Zavaleta se difundieron en la revista Ars Verba, de Huaraz. Van acompañadas de unas muestras de la producción de cada autor dispuestas de lo más simple a lo más elaborado considerando su posible uso en los colegios no solo de Ancash, sino del país, por el gran prestigio del que gozan los autores seleccionados. 9 Prólogo El patrimonio inmaterial de la humanidad se hace de la suma de la cultura de las naciones. En ese sentido, la contribución de nuestra región al patrimonio peruano es invaluable. Ancash ha visto nacer a varios de los principales representantes de la literatura nacional. Es por eso que Óscar Colchado Lucio, quien es uno de ellos, ha reunido y seleccionado en ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Entrevistas a escritores de Ancash / Antología a los más importantes escritores ancashinos en un esfuerzo por preservar la identidad regional y la memoria universal. En este libro del laureado poeta, cuentista y novelista natural de Huallanca (que llegó cuando niño a nuestra provincia y luego se instaló en nuestro distrito), resuenan la costa y la sierra: el Callejón de Huaylas, el Río Santa, la Isla Blanca; su música, comida, tradiciones; sus tragedias, triunfos e ilusiones. Los autores entrevistados: Juan Ojeda, Antonio Salinas, Julio Ortega, Enrique Cam Urquiaga, Román Obregón Figueroa, Marcos Yauri Montero, Carlos Eduardo Zavaleta y Rosa Cerna Guardia nos han legado sus impresiones que condensan el espíritu regional del siglo XX. Además, el autor ha coronado las entrevistas con un texto de cada escritor, el cual servirá para cartografiar los procesos históricos, sociales, políticos y culturales de Ancash. Es por eso un honor y un orgullo para la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que en mi calidad de alcalde represento, que nuestro emblemático escritor ancashino, 11 Óscar Colchado Lucio, le haya confiado al Fondo Editorial Municipal la publicación de este libro que contribuirá trascendentalmente a seguir forjando una ciudadanía solidaria, crítica, inclusiva y participativa que mejore la calidad de vida de todos los ancashinos. Agradezco asimismo a La Travesía Editora, al equipo técnico del Fondo Editorial Municipal y a todos quienes hicieron posible este proyecto que nos permitirá conocer nuestra región a través de la literatura y acercar la costa y la sierra gracias a los sólidos puentes que solo pueden tender las palabras. Dedicamos este libro a la juventud ancashina, patrimonio cultural vivo de la región. Dr. Juan Francisco Gasco Barreto Alcalde de Nuevo Chimbote 12 Juan Ojeda Juan Ojeda: Nueva generación poética del Perú: Una positividad y un peligro ¿Cuál es su concepción sobre la poesía? ¿Qué opina de la nueva generación poética del Perú? Yo pienso que la poesía, más allá de la simple articulación literaria que la funda como género, impone una forma de vida sobre la cual se alza la gravedad de la palabra. Es decir, existiría un comportamiento humano cuya riqueza vital testimonia ese enclave de la expresión, esa rumorosa convocación del lenguaje como fiesta y como figura, lo cual entraña un deshojarse de formas hasta acceder a un conocimiento esencial del mundo y los valores humanos. De la nueva generación poética del Perú podría decir que ha iniciado una apertura valiosa, un retorno a niveles inmediatos de la palabra, lo que significaría ciertamente una positividad y a la vez un peligro. Voy a explicarme: ese tratamiento del lenguaje como expresividad inmediata (lo que definiría a casi todos los jóvenes que publicaron en Estos trece) se aproxima a un espontaneísmo que reduce la poesía a una oralidad redundante. Julio Ortega se ha referido inteligentemente a este peligro, y ha visto que los jóvenes poetas peruanos están corriendo el riesgo de hacer una poesía intrascendente que se refugiaría en un habla vernácula. ¿Cuándo surgió en usted la vocación de escritor? Recuerdo que empecé a escribir cuando era estudiante en el colegio, tendría catorce años. Era un soneto a Cervantes que presenté como trabajo en el curso de literatura. 15 En el colegio había dos poetas de mayor edad que se disputaban el prestigio de creadores, y esto me resultaba calurosamente simpático por la ingenuidad provinciana que manifestaban. Eran tiempos legendarios. Yo era amigo de estos dos poetas que más de una vez llegaron a liarse a golpes al salir del colegio. No diré sus nombres pues sería faltar a la leyenda. Algunos estudiantes de esa época tal vez los recuerden con más nitidez. Pero el caso es que llegábamos a vagabundear, ebrios de sueño y pensamientos, por las playas chimbotanas, y mirando fijamente las aguas inmóviles que rodeaban a las islas blancas nos dedicábamos a escribir poemas sobre lo que estábamos viendo. No recuerdo qué suerte correrían aquellos escritores, pero lo cierto es que debimos crear con ardor cientos de poemas marítimos, llenos de sol y misterio. Todavía me conmueve esa vida mitológica del puerto. ¿Qué opinión le merece la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo de Arguedas en su visión de Chimbote? Pienso que al margen de las implicaciones dramáticas y personales de esta novela, pues todos conocemos que fue escrita al borde de una experiencia dolorosa de la condición humana, la imagen de Chimbote resulta poco menos que irrebasable, en el sentido de haber percibido con notable fidelidad el rosto problemático del puerto. No creo que exista otra obra que haya sondeado con tanta pasión y sentido la intrincada realidad humana que surge como resultado de la alienante industria pesquera, por lo menos tal como aconteció en Chimbote, puerto que llegó a convertirse en un gran ámbito contradictorio y lacerante. El relieve se acentúa si pensamos que la narrativa peruana adolece de una gran laguna: concretamente no existe una narrativa de la costa, si es que exceptuamos esos textos que lindan con el costumbrismo, como El daño de Camino Calderón, o los excelentes relatos de Diez Canseco. Es decir, la novela peruana crece como árbol frondoso en la obra de Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeyro, Oswaldo Reynoso, Urteaga Cabrera, etc.; quienes hacen una narrativa propiamente urbana en contraposición a la tradición de la novela rural que ejerció el indigenismo de un Ciro Alegría, de un López Al16 bújar o un Vargas Vicuña. Pero es precisamente don José María Arguedas, que en realidad no cabe situarlo como indigenista como lo ha visto muy bien William Rowe al analizar la ideología mítica en Los ríos profundos, quien echó las bases de la narrativa de la costa, despojada ya de las limitaciones folklóricas o costumbristas que impedían llegar a una novelística madura y exigente. Pero si decimos irrebasable, entenderemos que no hay que perder de vista las implicaciones existenciales de esta novela, lo que de algún modo la situaría como caso único. Esto nos permite ver abrirse el panorama para una gran novela sobre Chimbote, que tiene ya algunos atisbos en los intentos formidables de Julio Ortega, quien ha escrito un hermoso texto: Mediodía, pero que se resiente de no haber sido más ambicioso. De todos modos el camino está abriéndose fabulosamente y debemos agradecer a esa dolorosa y genial novela de don José María Arguedas. ¿Ha participado alguna vez en algún concurso literario nacional o internacional? Participé en el año 1965 en el Concurso El Poeta Joven del Perú, convocado por los Cuadernos Trimestrales de Poesía. Al trabajo que presenté le otorgaron la primera mención honrosa. Se trataba de un poema más o menos extenso, «Elogio de los navegantes», escrito entre los diecinueve y veintiún años. Después he pensado en el sentido de que los concursos solo tienen una función difusora, pero que no necesariamente implica una valoración, lo que me parece importante en el Perú donde es tan difícil publicar libros, sobre todo si se trata de poesía. Un concurso, pues, permitiría esencialmente la difusión de la praxis literaria. ¿Qué consejos le daría a un escritor que recién se inicia? A un escritor que se inicia le diría que no existe regla de oro para entrar a la ciudadela del arte, es decir, el trabajo literario implica una inmersión cotidiana en lo que Vargas Llosa llama los demonios. Uno tiene que tomar la literatura como un absoluto, si no es posible esta opción fundante de la palabra, la creación deviene en simple hobby. 17 ¿Qué libros ha publicado? He sido muy parco en publicaciones: dos libros de poesía, Ardiente sombra (1963) y Elogio de los navegantes (1966) que en total no sobrepasan las treinta páginas. Y en las revistas literarias he publicado también muy poco. Más bien, es posible que aparezca este año un libro bastante extenso, donde reúno la producción poética desde el año 1963 hasta el año 1973. Prácticamente la mayoría de mi obra es inédita. ¿Dentro de qué escuela se sitúa usted literariamente? Es difícil hablar de escuelas literarias, pues en el estado actual de la praxis poética no existen escuelas sino concepciones individuales, articulaciones expresivas que no admiten el encasillamiento y el rótulo de una escuela. Más bien hablaría de perspectiva ideológica, y, en este sentido, me adhiero fundamentalmente a la estética marxista-leninista, lo cual tampoco significa la admisión de los criterios del social realismo. Lo que busco es configurar la palabra como nexo histórico y existencial. En: Alborada. Revista literaria. Año VI. N° 5. Chimbote. Junio, 1974. 18 Adiós, Juan Ojeda Hacía poco que habíamos cimentado nuestra amistad. Éramos del mismo puerto (él de nacimiento, yo por adopción), y amábamos la poesía. La vez que fui a buscarlo a Lima para entrevistarlo para Alborada, lo encontré en uno de los pasillos de San Marcos, nervioso y apurado. Lo noté bastante acabado. No parecía ser el recio pescador de antaño. Vestía terno marrón y usaba gruesos lentes de miope. Desde hacía algunas horas yo lo había estado esperando en compañía del poeta chileno Leopoldo Escárate. En el diario Expreso había salido una nota en el que nuestro poeta anunciaba un recital con dos vates más, que se realizaría en el teatrín Bertolt Brecht. Recuerdo el temblor de su voz, el estrujar nervioso de sus manos cuando se vio rodeado por los que lo esperábamos y otros curiosos. Juan Ojeda era un hombre en la plenitud de la vida y su corazón era tierno como el de un niño. Cuando le dije que quería hablar con él ampliamente en un ambiente de más tranquilidad y en otro momento, intuitivamente preguntó, antes de responder: —Esteee… ¿no asistirá hoy al recital? Con gran pena le dije que no, que me era imposible, ya que tenía en esos instantes un compromiso ineludible. —Será entonces para otra vez —dijo, y apuntó en un papel la dirección de su casa. Con la humildad de un pro19 vinciano me estrechó la mano. Y lo vi alejarse, preocupado, por el pasillo bañado en penumbra. Parecía que se iba en busca de la noche, él que era todo luz. Si yo lo hubiese interceptado en esos instantes, tal vez lo hubiese sorprendido recitando entre dientes —como suelen hacerlo muchos poetas— algunos versos suyos. Quizá estos: ¿Qué atroz misterio deambula en los pasos resecos de la noche? Arrojado fatigosamente sobre la tierra árida te habrías contentado con nutrir el ardor en el vetusto invierno, y ya nada sobrevive de tanta enconada miseria, ni las abluciones del corazón. Recuerdos gratos y nefastos Sentado en una banca de la Plaza 28 de Julio, en este puerto donde nació Juan Ojeda, me acabo de enterar de su repentina muerte. Sin querer he vuelto la mirada hacia el viejo local del Sindicato de Choferes donde antes funcionaba la Escuela Normal «Indoamérica». Allí fue donde lo vi por primera vez. Estaba algo achispado. Era una noche de invierno y él contemplaba el mar. Quizá ahora mismo esté allí envuelto en la lenta brisa que, galopando sobre las olas, viene de la Isla Blanca, como una vaharada misteriosa. Ha de estar susurrando sus versos a los navegantes que partieron esta madrugada a contraluz de nuevas esperanzas. O, quién sabe, persiguiendo a las gaviotas por las blandas arenas de la playa, así como correteó cuando niño, retozando bajo la noble égida del sol marino. Cuando una vez le preguntamos en Lima qué recuerdos gratos y nefastos guardaba de Chimbote, él diría: —Los recuerdos más hermosos se recogen en torno a ese espacio mítico de la infancia, paseos interminables en las playas de Chimbote, descubrimiento de una realidad mágica que algún día tendrá que estructurarse en una obra mayor. Entonces debo anotar aquí una memoria nefasta que oscurece mi imagen feérica del puerto: la masacre del año 1961, en el puente José Gálvez. Todavía pienso que esas víctimas están esperando se señale a las bestias que hicieron posible el atropello. Los verdugos se 20 desplazan con una tranquilidad conmovedora, es necesario pues describirlos despiadadamente, que la brutalidad no permanezca impune. Eso pienso. Juan ha ido ahora en busca de esas víctimas convertidas en flor de sueño. Ellas, que supieron de la sinceridad de sus palabras, de su ira santa, habrán tendido desde el cielo una alfombra hermosa, de rosas, por donde, indudablemente, camina el poeta entre canciones de luz, entre aromas de eterna felicidad. De la galaxia Gutenberg a la galaxia Faraday Era joven y ya se sentía hastiado de la vida. Le mortificaba esta sociedad de consumo y la creciente pérdida de los valores humanos. Con gran pena vislumbraba la lenta muerte de la poesía. Al menos eso fue lo que dijo para una entrevista que le hiciera Vilma Ritter de El PanamáAmérica en 1972: —… ¿Hoy cuántos se interesan por la poesía? La cómoda diversión que prometen los espacios audiovisuales seguirá ganando más adeptos, y la poesía escrita se convertirá (casi) en un fósil cultural. Es usual que a estas alturas los profetas de la sociedad de consumo hablen de la muerte no solo de la poesía, sino de la totalidad de lo práctico-inerte (utilizando la terminología sartriana) mediada en el «libro» como espacio semántico. Según Marshall Mc Luhan asistimos a la transición de la galaxia Gutenberg a la galaxia Faraday. Esto se comprueba con un modesto empirismo: menos gente se interna en el universo visuallineal de los libros, la sensibilidad humana está siendo masajeada diariamente con un bombardeo de imágenes desde la televisión y el cine ayudados por la perforación auditiva de la radiofonía. Poesía y vida Alguien ha dicho que la muerte es la más cruda forma del anonimato. Para Juan, que a los catorce años se enamoró de la poesía y desde entonces la convirtió en su inseparable compañera, no rige esto. Él nos sobrevivirá oculto entre sus versos y el tiempo agigantará su estatura de aedo, su palabra de aurora, su canto de ruiseñor silen21 ciado. Por ahora escuchémosle hablar de poesía, que fue la gran pasión de su vida, la única razón de su existencia: —…, decidí trabajar en la perspectiva de una descripción del hombre contemporáneo, guiándome en un procedimiento que ya había sido empleado por Robert Browning, y recogido luego por Ezra Pound y el mismo Eliot, el llamado monólogo interior, y que adapté a mis necesidades de mostrar a través de figuras históricas empapadas de una fuerte significación en la cultura de occidente, ciertos rasgos personales míos, como esa profunda crisis interior que me llevó a refugiarme en el estudio de la filosofía. Sobre esta base intervenía la mostración del proceso de enajenación, cosificación, que caracteriza a nuestra época. Escribí pues «Crónica de Boecio», «Swedenborg» y otros poemas. Pero es a partir del año 1969 que inicié lo que Ernesto Sábato llama la exploración del secreto central de nuestra vida, no quizá iniciar sino más bien intensificar. Ahí están el «Elogio de la destrucción», «La noche» y varios otros poemas que vengo trabajando, en donde trato de presentar el desgaste y agrietamiento de la vida humana, en un espacio lingüístico que incluye su propia destrucción. Detecto las constelaciones de sentido que se ocultan en la contaminación y los desperdicios de la cotidianidad. Intento mostrar al hombre esa máscara interior en pleno deterioro. O más bien, como dije en una ocasión en el Perú, mediante un trabajo de demolición ubico el lugar que nos permitiría sorprendernos vivir en el interior del mito del hombre. Mi idea es que la gente tome conciencia de la espantosa alienación a que está siendo sometida, si es posible que alcance un núcleo de terror y desgarramiento que libere cantidades de agresividad suficientes para aplastar de una buena vez al sistema burgués, e iniciar el verdadero mundo humano. Pienso que nuestra época, brutal y deshumanizada, exige una poesía subversiva sin concesiones. La noche Como una ironía del destino, uno de esos productos de la era tecnológica que él tanto despreciaba: el carro, pondría fin a su vida en la madrugada del lunes 11 de noviembre. Fue en la avenida Arequipa, sin más testigos que los 22 somnolientos árboles y los postes de neón que rumiaban su luz taciturna. Con increíble clarividencia, Juan había intuido su desenlace. En casi todos sus poemas aparece obstinadamente la imagen de la muerte. Pero en ninguno con tanta exactitud como en su poema «La Noche», donde nos describe con lujo de detalles la hora trágica: Y bajamos por la seca avenida hacia la noche cerrada y luego caminamos a ciegas, sin movernos, y fue allí cuando estalló el sordo lamento. Ahora que se ha ido de vuelta a los dominios del tiempo, qué decirle a mis párpados para evitar una lágrima. Cómo consolar mi corazón ante el gemido que quema por escapar de mi pecho. Ya las olas, agitadas, están reclamando su presencia. Juan Ojeda, viajero por excelencia, navegante de mares sin puerto, ha apuntado su proa por los misteriosos caminos de lo insondable. ¡Buen viaje, poeta hermano! En: Alborada. Revista literaria. Año VI. N° 6. Chimbote. Diciembre, 1974. 23 Poesía II La tarde entre los niños conversa de una campana de plata y una flauta color crepúsculo. La tarde entre los niños conversa de juguetes inocentes. Está ahora tan suave tan fresca 24 como una azucena durmiendo en el corazón de los niños. Está la tarde hecha un niño de algodón con carita infantil y conversa de una campana de plata y una flauta color crepúsculo (De Álamo, libro inédito) 13 El amanecer se sube en el techo del ómnibus y desde allí sacude el plateado polvo de su vestimenta y luego se aleja hacia el cenit colgado de los dedos del sol. 25 Dando brincos entre las sementeras se alejan los minutos. El cielo se ha escondido detrás de un azul matutino y de rato en rato se sumerge en el infinito. La brisa del lago cae a mis pies como óxido de alegría. Entre amarillentas alfombras de ichu el alba ha abandonado sus redes antiguas Suave color de las piedras en las orillas de los riachuelos. Dormita el paisaje en el perfil de un korakenke invisible. (De El viaje, libro inédito) 26 Elogio de la infancia A Julio Nelson Porque será la tierra en sus dones primeros: herbajes fecundos, el ruido del tordo en los riscos, y agua sonando, sonando. Vivimos esperando un objeto de presagios, la razón de una edad nueva, el tiempo de las vides tiernas, no tierra árida, no oscuros promontorios, ¿Quiénes murmuran allí, en esos huesos blancos? Hendimos las raíces en un desierto de osamentas, mansiones recamadas de ámbar, pedrería en las escalinatas, dorado acanto sobre los capiteles. Oh ciudades, estas son las ruinas. Construiremos, niño, la nave fuerte y desde allí, descendiendo a las breñas: las ramas plateadas sobre la fuente, el musgo en luminosa profusión, la escarcha brillando en cada hoja violeta, el polen rosado. Pero mira: comerciantes obesos, cabritilla y vestimenta olorosa a espliego, la charla a mediodía bajo los pórticos tallados, devaneo y miseria. Nosotros esperamos otra tierra. ¿Qué presente o pasado nos conduce a nutrir el tiempo futuro? La delectación en la carne, el café a medianoche después de una agotadora lectura. ¡Conocimientos! ¡Conocimientos! La sonrisa aparente. Noche (como si el tiempo fuera la noche), adónde caminamos? «Por aquí permanecemos durante el verano, de día 27 comemos langostas y en la tarde hacemos el amor. Estas son las ruinas, hijo mío; no andes con prevaricadores, recibe consejo y prudencia que serán caminos en la noche. Mira estas manos, bésalas y participa en el reino de la muerte, hijo mío. No bebas agua impura; nuestros antepasados bebían en vajilla de plata, nosotros erramos con el candelabro quebrado, las manos quebradas, la impostura útil. ¿Ves estos vestidos? La orla está gastada, el resplandor de otros tiempos gastado y nuestros cráneos vacíos». ¡Oh infancia de futuros siglos, ya se escucha la humana muchedumbre, se insinúan los tiempos de un orden nuevo! Porque la tierra, niño, te cobijará en sus dones eternos, porque ya se avecina la edad de una historia fecunda: mira, mira estas ruinas. Luego caminemos hacia los montes fértiles. Elogio de los navegantes (fragmento) ¿Declinará el aire invernizo en los cuartos recién deshabitados? ¿Habrá tiempo para regocijarse, compartiendo alimentos sin mediar En la bondad que pueda importunarnos? Estos son los meses razonables, El fecundo elemento que la extraña sapiencia no logrará arrebatarnos. Aquí están los armarios, el escaparate cariado y los oscuros aposentos; 28 Más allá, sobre las piedras pardas, el río con sus dedos terrosos. Sin embargo, no hay agua, solo ese anciano longevo; las cosechas Fueron arrasadas por funestos ventarrones. Aquí la tierra es seca. Hacia el Cerro Colorado guiaban mis pasos un interés desconocido. Crece allí la hierba del salitre y tierras aceitosas, el paciente Griterío de los cuervos del mar. Enfermos estuvimos esperando En los muelles, caminando hasta la Plaza de Pescadores, pequeñas Cosas solícitas. Habían cargado los navíos y tú querías preguntar, Árboles diseminados en campos amarillos, el tiempo perdido Entre la salvación y la gloria. Vayamos pues, y poseamos Cosecha para los meses de escasez, holganza en los tributos. (En la blanca cornisa dormitó el gorrión, y fueron mis cantos Que escuchaba ya distantes). ¿Y quiénes regresamos a poseer la dignidad Que no acontece, satisfechos de nuestra pobre muchedumbre de miserias Siempre recordadas? El fervor que una elección distiende En su templanza interna, precarios con lícita necesidad de orden, El fervor, unas veces enunciado en ese movimiento tierno De un rostro conmovido: ¿desdice acaso el bien que podría obtenerse 29 Aún en la propia negación de los actos reales? Vayamos pues, Y oprimamos el silencio en los áridos confines, el canto del gorrión Ya cerca del parapeto antiguo, donde veníamos a contemplar Gesticulaciones inútiles de aburridos náufragos que la marea Recubre con unas algas negras. Reino de la prevaricación Y el desmedro: escucha, escucha el trote de las ratas En la tierra estéril; mira la nave y laméntate, obcécate en obligaciones Groseramente sostenidas. Reino de la acritud, desfallece Y te mostraré las ganancias y las pérdidas. Luego prosigamos Conversando con ambigüedad: «No deseaba hacer esto. Mire Ud. mis manos, La sangre está seca». Alimenta tus responsabilidades, arruga el Universo Y laméntate apacible hasta que haya tiempo para matar y tiempo Para regocijarse. ¿Qué dicen los aedas en laudables murmurios, de esta humana materia vinculada a la promiscuidad y el dolor? Ciudades llenas de comerciantes prósperos he visto, los escaparates Sutilmente adornados con luminosos estuches que mostraban 30 Un gusto refinado por las piedras antiguas, doradas sortijas y ojos Con incrustaciones de platino y rubí. «para entender sabiduría y doctrina; Para conocer las razones prudentes»: He aquí la tierra estéril. Para recibir consejo de prudencia, Justicia, y juicio y equidad: He aquí la tierra estéril. «Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura»: He aquí la tierra estéril. He aquí los presagios; y apresúrate que el viento corre hacia el mediodía. Ven y caminemos hasta esos promontorios eriazos donde solo la corneja Grita, asustadiza y con augurios de muerte; alisa Tus dulces cabellos húmedos de mar, atiza los muslos blancos de la mañana Que se tiende como una virgen terrible. Y tú, que remueves el polvo Buscando la llave: apártate, de estos que son muertos. ¡Reino de la maceración y el vestigio! Veo las uñas del día podrido, El viento podrido, la nave podrida Y nosotros esperando. (1963 – 1965) 31 Stultifera navis La Maladie et la Mort font des cendres De tout le feu qui pour nous flamboya. Baudelaire Les yeux se rallumerent De cellule vitrée en cellule vitrée Le ciel se peupla d’une apocalypse Guillaume Apollinaire Sordas ya las segures de la época, brillo labrado En el más hondo lucro de las sombras. Con música muerta He de hurtar un tiempo que se desmorona Y duros candelabros bajo el agua quebrada Y tristes muros rotos donde agua o arena Relumbran sin orilla. Oh hartura de sitio Para fajar el mundo pétreo, para huronear con prisa. Hemos navegado sobre el fuego incesante de los días Y ocultos frecuentamos un rumor que destella con su inútil certeza Y nada reúne el mundo sino una fábula, Sientes rodar la luz en un pozo podrido Áridas prisiones que el polvo eleva como carne quieta Y desordenamos las tierras, y dormimos hasta tarde Mientras nos crece agua bajo rodillas y ropa que se quiebra. Brilla sin sentido la vida Pasa el mundo y observamos Cómo el camino arde, rostro o ceniza. Tan seguros de sus pequeñas riquezas Que a veces dudamos que la muerte existiera 32 Es tan densa la fantasmagoría Aquí hasta los muros orean Un poderoso sueño enroscando sueños y sombras yermas Pasa el mundo y la vida horadada por fiestas. Y el que remueve las ribas Solo entiende cómo las naves se ahuecan. Permaneceré un tiempo tascando los bordes de esta prisión, Explorando ese hilo de luz que rueda en la noche Oh abandonar el pavoroso refugio, la fuente seca Quizás fuera mañana un mundo más dulce Que la dolorosa ribera. Pero en este broquel de sueños inmóviles y agua muerta Observo cómo lo real se ahueca. Mar órfico Thought flies out from the scars of the sea As if to land. Flocks that are longings Come in to shake over the deep water. Robert Duncan ¿Qué consagra el ardor de muerte por la vida, Y este asir de vida en la muerte? Otro es el fuego Que ordena la oculta tierra, ebria aridez de tiempo detenido Y rostro ardiendo en inerte fábula. Fuego de cadáveres ahora lava el mundo. El que contempla, estremecido, el oro de la oscuridad: Retorna a su corona vacía y estrecha el día con sigilo, Temeroso del tesoro pútrido Que abandona el aire inmóvil sobre el mar. Lentas son las voces 33 De los pescadores en las quietas orillas, Ni un leve rumor aquí retiene el espíritu Solo franjas de luz petrificada parpadean en la niebla hueca, Y el brillo de los garfios húndese en las aguas. Entre las rocas apenas blanqueadas, fucos resecos Y hastío insistente de aves, ojos De dioses abatidos en las heces del tiempo. ¿Quién oprime el aire de las muertas esferas? ¿Quién remueve Con torpes manos las cenizas del mundo? Solo un gemir contenido de plata deforme bate el mar, Y el aire se oscurece como hálito sordo de ojos yermos Y debemos soportar esta fijeza, caminar aterrados De hurgar un espacio agostado, cuerpos Que fatigadas olas renuncian a arrastrar. Muerte de la vida Vida de la muerte. Desde las piedras enfermas de la orilla contener el mundo Y soportar, cóncavos, la inmovilidad de lo real. 34 La isla (Relato inédito) I’m naked to the bone Theodore Roethke Encorvado en el broquel de piedra —la playa, bruñida en luz malva leonada— no encuentra maneras para hurtarse del miedo, fatigado por el sentimiento de estar muerto. Cerca al muro, la calle desierta; el silencio y el aire, estancados. Desespera, como si comprimieran su mente. No sabe por qué está allí, reseco y agarrotado. El frágil viento de la tarde disipa la pestilencia que aflora de las viejas casas de madera. Ahora la cabeza se mueve con gran lentitud. Abajo, el acantilado rojizo y mudo; solo el vaho salado del mar asciende confundido en la neblina. Lleva un espejo diminuto y ridículo; en una brusca sacudida se desprende un destello débil. Lo sigo desde aquí, ceñudo y casi con malicia. Desconoce el recinto secreto donde estoy observando. Una tensión muy intensa desgarra sus gestos, acomoda en pacientes pliegues los párpados avejentados. Continúa tumbado en la tapia, mirando fijamente el océano de un morado sucio, persiguiendo el graznido diáfano de los albatros que se dejan ir en el aire inmóvil y seco. Hubiera deseado olvidar la trabajada sombra que proyecta el cuerpo, soltándose en trozos desiguales, al inscribirse en el pretil, falsificando una estatua de niebla cortada en la base por el color nítido de la escollera. El parapeto comunica con un lugar cerrado, algunos ladrillos y montículos de cemento o argamasa, sugieren labores de edificación. La distancia entre las barracas y el cordón de la calzada, siendo exigua, simula en la fatiga una lejanía laboriosa. Despojado de la memoria, 35 el fervor que dilacera un terror más arduo que la sensación del tiempo, oprime la perspectiva en una ilusión detenida. Es probable que el comienzo de pared, cuyo flanco derecho, a medio construir, soporta unas calaminas inundadas en halos violetas, sea el nudo de sus percepciones. Flotando como en un sueño, la isla está incomunicada. La conjunción de las casuchas, pequeñas al fondo, y la bóveda quieta que rebrilla, forman una trenza compacta con el costillar de ladrillos de la construcción nueva. Más allá, aguas interminables. La isla es un espacio deshabitado. Se percibe como un rumor o un estallido de la memoria que se deteriora. El presente inmoviliza ese turbio vértice que ahora es de una ansiedad intolerable. Al agitarse, conjeturo que el mundo exterior yace en la certeza que posee el cuerpo. Impresión de que alguien —no descubro más indicios que estas imprudentes presunciones— está urdido dentro de él. Pasa chillando una gaviota como un demonio. No puede salir de esa semioscuridad de la mente. Todavía aplica una atención poderosa, pero sucede como si estuviera separado de la realidad por una gran campana de vidrio. Ahora se aparta del muro. La inmensa ausencia ha castigado la agilidad de sus movimientos. En el cuello le cuelga una cicatriz muy brillante, tal vez una llaga viva. Está muriendo. Va hasta el promontorio que mira al acantilado, sus pasos tienen algo de mecánico y perverso. Se incorpora, y veo el rostro vacío. Una máscara de plástico recocida. Entonces entiendo: es ciego. Empastado sobre sí mismo —como los muertos— inaccesible al sueño fraudulento de los seres humanos. Ahí el tiempo hiede en un ardor vertiginoso. Ya no podrá regresar. Sospecho el espejo fragmentado en pedazos, y mientras me alejo del acantilado, trepando a tientas el promontorio, recojo la mano áspera sobre mi cuello. La llaga se está cerrando. Quizá es de noche, porque no escucho sino el graznido de los albatros en alguna parte de la isla. *** El hombre, protegido por la oscuridad cárdena, desapareció como renqueando entre los cobertizos arrojados, mustios y solos, en la calle. Olor de cenizas y salmuera. El aire vinoso era más fresco; en el fondo del acantilado, el agua yacía desgarrada en las estrías de los arrecifes. Una dócil mano de mar arrastraba los guijarros de la playa en un ocio diligente y fino. 36 Antonio Salinas El viaje sin regreso de Antonio Salinas Pepe, estoy batallando para empezar estas líneas. Aún me parece imposible que tú, el siempre jovial amigo, el escritor a prueba de todo, hayas sucumbido. Tú no puedes haberte ido así por así. Tú debes estar paseando por los Montes Elíseos, por la Torre Eiffel, por el Sena, por Grecia, por Madrid, por donde sea; pero tú no te has ido, Pepe. Sin embargo, algo me dice que ya no volveré a ver tu amable sonrisa, tu figura espigada de muchacho, tu gorrita parisina. Ya no más llegarás a mi casa con tu pequeño maletín al hombro donde solo cabía una ropa de muda, tu cepillo de dientes y algún infaltable libro. Gracias a ti pude conocer, leer o releer obras que, según tú, eran necesarias para reforzar lo que en ese momento me hallaba escribiendo. «Un escritor tiene que leer bastante, Óscar», me decías. «La lectura es el alimento del escritor». Hablabas con mucha pasión de Henry Miller, de Pavese, de Jack Kerouac, Orwell, Tolkien, Camus, Faulkner y tantos otros escritores que habían dejado huella en ti. Últimamente leías filosofía, mucha filosofía, «para inyectar en los relatos o las crónicas reflexiones profundas», manifestabas. Y algo de eso pude percibir en tu crónica sobre Kasparov, el gran ajedrecista ruso, porque por esos azares de la vida te tocó alguna vez jugar una partida simultánea con él. Cierto, debía haber algo en el destino de ambos para que habiendo nacido en regiones tan en las antípodas coincidieran en un momento de sus vidas y se 39 tocaran, ¿por azar?, ¿por destino? Eso era lo que tratabas de explicarte. Sé que últimamente enviaste desde París una crónica sobre el Cojo Talara, el matarife del camal viejo de Chimbote, a quien yo también conocí como tú, de niño. Terrible él, se batía no solo con los temibles astados a los que tumbaba de una sola estocada, sino también en duelo a cuchillazos con los pescadores. Aún no he leído tu crónica, pero he escuchado elogiosos comentarios al respecto. «Las cosas que nos parecen fútiles, sin importancia, tienen su grandeza, Óscar», me decías. Te has ido, maestro. Y yo me he quedado desamparado, desconcertado, como si de pronto en el mundo me hubiese quedado completamente solo. Estoy seguro que ya no volveré a encontrar un amigo como tú. Éramos casi de la misma edad, tú un poquito mayor que yo. Habíamos vivido de niños, sin conocernos, a solo unas cuadras, en un barrio de migrantes serranos en el puerto de Chimbote. Tú no eras serrano, por supuesto. Tú habías nacido en el mismo Chimbote. Tu padre era de Piura y ella, tu vieja, como solías decir, sí que era andina. Cuánto me hubiera gustado ser tu amigo desde niño. Pero debo haberte visto algunas veces. Me imagino que eras un muchachito blancón, espigado, de tirantes, que andaba haciendo travesuras dentro de una pequeña pandilla que casi siempre paraba por el cementerio viejo, cerca del puente Gálvez. En tu cuento «Los ataúdes de mi padre» relatas algunos pasajes de tu infancia. En el momento que se produjo la balacera en el puente Gálvez, donde cayeron muertos varios trabajadores siderúrgicos a manos de la policía durante la mentada huelga del 60, tú estabas viéndolo todo, trepado a un nicho del cementerio. En ese mismo momento, yo estuve solo a algunas cuadras (en el colegio «Niño Dios», donde estudiaba) oyendo asustado también las balas. Conocimos a la misma gente, como el famoso GaraGara, un muchachito trigueño, trinchudo, de facciones nobles, algo espigado, quien dirigía una banda de adolescentes y tenía aterrados a los comerciantes del puerto con los permanentes asaltos a las tiendas comerciales. 40 El Combo, un famoso delincuente que vivía también en nuestro barrio y murió, recuerdo, en una reyerta con pescadores en el entonces muy conocido bar Trujillo. Pero tú, una vez terminada la primaria, me contaste, te viniste a Lima. Aquí alternabas tus estudios de la secundaria en la sección nocturna con el teatro, y luego te metiste a fondo en la literatura. Hiciste amistad con escritores de fines de los años sesenta que frecuentaban las librerías de La Colmena. Muy poco ibas por el Palermo u otros bares que artistas y gente de letras frecuentaban. Si bien no eras abstemio, siempre creíste que el escritor debía estar enteramente lúcido para escribir. Por esos tiempos pensabas ya seriamente hacerte escritor. Y París te llamaba. El Sena corría bullicioso en tus pensamientos. Desde entonces decidiste ahorrar de sol en sol para tener lo mínimo que te hiciera emprender el viaje al país soñado. Al cabo de algunos años, luego de trabajar obstinadamente en lo que fuera —fuiste chofer, cargador de bultos, vendedor de libros, entre otras ocupaciones—, por fin partiste. Viajando por el Amazonas llegaste al Brasil (tuviste un fugaz encuentro con Juan Ojeda en la selva peruana, a quien ya no volverías a ver más tampoco). En Recife, puerto brasileño, se te acabó el poco dinero que llevabas. Y tuviste que quedarte a trabajar tres meses en un astillero hasta reunir la plata suficiente que te permitiese tomar un barco a Europa. Así pudiste arribar por fin a esa ciudad tan soñada por artistas y escritores, donde padeciste mucho al principio por tu condición de ilegal. Una vez establecido, te lanzaste a saciar tu sed de cultura. Muy poco frecuentabas el Barrio Latino. Solo esporádicamente tomabas contacto con escritores peruanos. Preferías vivir aislado, ganando lo necesario para vivir y el resto del tiempo leyendo, escribiendo, asistiendo al teatro o al cine. Fue así como, poco a poco, la Ciudad Luz te fue absorbiendo, haciéndote suya; tanto así que después no podrías vivir mucho tiempo fuera de ella. Eran inicios de los setentas. Y de pronto la nostalgia por el puerto, tus amigos, la familia, el cebiche. Y ávido de patria, apenas reuniendo lo justo para los gastos, emprendías el retorno: a respirar la brisa, el aire salino de tu Chimbote. 41 Venías a llenar tus ojos de crepúsculos; tu alma, de lanchas y aves marinas. Luego de hartarte de tu ciudad, te hacías contratar de camionero y recorrías la costa, la sierra y la selva buscando materiales para tus cuentos, tus novelas. De vuelta a París (generalmente no lo hacías directamente a la Ciudad Luz, antes recorrías gran parte de América) visitabas las favelas de Río de Janeiro, las villas miseria de Chile, los barrios pobres de Argentina o de México. Querías penetrarte de realidad latinoamericana. Cuando no podías venir al Perú —casi siempre lo hacías cada dos años— viajabas por Europa, Asia o África. Pasabas algunas temporadas en Madrid o en Grecia. En este último lugar proyectabas pasar los últimos años de tu vida si no te decidías regresar al puerto de tus amores a dirigir talleres de teatro, cuento y poesía, según me confiaste alguna vez. «Quiero contribuir con mi pueblo», fueron tus últimas palabras, «fomentando en los jóvenes el amor por el arte». No pudiste cumplir ni lo uno ni lo otro. Tu deceso ocurrió en esa ciudad que acogió también hasta su muerte a nuestro gran César Vallejo. Allí quedan ahora Claudia, tu compañera, y tus dos herederos que han de guardar tu memoria y tus libros. Buen viaje, hermano, por los insondables caminos por donde hoy transitas. Infinitas gracias por todo cuanto te debo. Sé que una parte de mí se va contigo. ¡Adiós! Lima, octubre de 1997. 42 Puente Gálvez Escena 1 Tres actores como mínimo, pero pueden ser muchos más. Los actores bailan. Música: Huayno, marinera, vals o guaracha. Escena 2 Stop música. Los tres actores avanzan hacia la corbata. Actor 1: Yo seré el padre, el hermano mayor o, simplemente, un hombre cualquiera. En este caso, tal vez pescador, zapatero o trabajador de la Sider. Bueno, no les digo más; espero que ustedes comprendan la historia o las historias. A veces son complicadas; pero en otras ocasiones, muy fáciles. Sobre todo cuando hay balas. ¡Tatatatatata! Los dos actores en coro: ¡Tatatatatata! Los tres actores: ¡Tatatatatata! Se calman, se caen; trabajo corporal, danza, suavidad. 43 Actor 1: (Continúa su discurso) Y cuando son solo los cachacos que matan a los desarmados. Ustedes saben, ustedes comprenden, siempre son los verdes los que tienen los fusiles, desgraciadamente. Escena 3 Música: La música debe comenzar a entrar cuando el actor 1 dice la última palabra. Los tres actores bailan, bailan con todo ese ritmo de fiesta. De repente, la música para y ellos avanzan hacia la corbata. Actor 2: Y yo seré el hijo, el hermano menor o el novio. En esta historia todo es verdadero, aunque claro, ustedes saben, muchos dirán que es mentira; pero ustedes no, ustedes todavía lo tienen en el recuerdo. Los lugares donde pasan las historias o la historia son muy conocidos. Tal vez, digo tal vez porque es muy posible, uno nunca sabe, tal vez ustedes no nos verán mañana. Ustedes saben, en este puerto tan hermoso la vida a veces se vuelve una porquería, ¡una porquería! Los dos actores: ¡Cállate! ¡Cállate! Escena 4 La música empieza a entrar cuando el actor 2 dice la última palabra, pero se tiene que escuchar muy nítidamente a los dos en coro con ¡cállate!, y después la música a todo volumen. Y vuelven a bailar. Ahora es otro baile. Después la música se detiene. Los actores pueden tomar otras posiciones. Y es la actriz que avanza. Actriz: Y yo seré la madre, la hermana o la novia. En la vida real, quiero decir, cuando voy al mercado o camino por la avenida José Gálvez soy una simple muchacha, una mujer 44 que me gustaría ver este puerto diferente. Sí, diferente, sin tanto duelo, sin tanta tristeza, sin tanta injusticia, porque cuando camino entre la gente, o cuando voy al malecón Grau, veo las aguas de la bahía que ahora son negras, y mi madre me cuenta que allá por los años cincuenta las playas del Chimú dicen que era de agua clara y que la gente iba en el verano. Tal vez en la sala hay alguien que esto recuerda. Los dos actores: No les cuentes tu vida, Elisa (debe ser en voz baja la primera vez y en voz alta la segunda). ¡No les cuentes tu vida, Elisa! Actriz: Sí que quiero contarles mi vida. Yo nací en Chimbote, yo vi… Los dos actores: ¡No, Elisa, esa no es la historia! Actriz: ¿No es mi vida la historia de Chimbote? ¿No es acaso la historia de Chimbote la vida de todos los que acá viven? ¿No es acaso la historia de Chimbote todos los muertos en Gálvez y Pardo, todos los asesinados? (No termina de decir la última palabra y black out). Música: Yaraví, música triste, pasillo también. Escena 5 Los dos actores son zapateros. Están trabajando con los zapatos. Se oye el ruido de la calle, de carros y motos sobre todo. Pero la música sigue. Puede ser tal vez la radio. Actor 1: Pajuelito, ¿sabes que hoy día hay huelga en el puerto? Actor 2: Sí, papá. 45 Actor 1: ¿Sabes lo que es una huelga, hijo? Actor 2: Sí, papá. Luces. Black out para los dos y proyector para la actriz. Actriz: Una huelga es una forma de protestar pacíficamente contra los abusos de una empresa; ya sea esta privada o del estado. El trabajador, según el artículo… del código del…, tiene el derecho a la huelga. Todo país democrático, como el nuestro, se rige por sus leyes. Luces, black out. Escena 6 Actor 1 sigue trabajando, y de afuera los ruidos ahora se mezclan a los de los carros. Se oye las voces como de una marcha que se entona y alguna música, tal vez guaracha, que se mezcla con la «Internacional» o un tango. Actor 2: (Entra corriendo) ¡Papá, papá, papá! Han llegado dos camiones del ejército llenos de soldados, papá. Se han parado bajo el puente. No hay nadie en la avenida Gálvez, papá. Lo he visto desde el muro. Me he subido a la pared del vecino para ver de dónde venía la bulla. ¿Para qué han venido los cachacos, papá? Actor 1: Hay huelga, Pajuelito, y dicen que habrá una marcha. Vendrán los trabajadores de la Sider, comenzarán a entrar en el puente, pero los cachacos los estarán esperando. Así como los esperaron hace años. Así como siempre los esperan agazapados, así como ha pasado en Ayacucho o en Trujillo. Los guardias no los dejarán pasar. Los niños estarán trepados en las paredes del cementerio o en los nichos 46 más altos. Mirarán a los huelguistas con sus carteles, a los policías con sus fusiles automáticos. ¡Black out! y luz para la actriz. Actriz: Sí, en ese entonces había un cementerio allí en el puente, ustedes deben recordar, y dicen que ese día los niños se subieron a los nichos para curiosear el gran alboroto. Dicen que los huelguistas venían cantando (silencio, y se oye in crescendo una música y gritos, pero una música alegre del bella cia o solo una caja, o solo la música de la «Yerba de los caminos», o un coro; pero solo la música), venían gritando, enlazados del brazo (se pueden hacer imágenes de desfiles con muchos extras, con pasos de danza) porque ellos creían en el artículo… del código…; mejor dicho, ellos creían en la huelga. Escena 7 Vuelve a entrar el actor 2. Actor 2: ¡Papá!, ¡papá!, dicen que vienen en gran número los trabajadores de la Sider y la Corporación y los pescadores. De afuera, de allá, sobre el muro, se pueden oír los cantos, papá (música, cantos, coros, gritos); escucha, papá, ¿los oyes? Pero la policía ha tomado posiciones en el puente, papá. Papá, ¿tú crees que los trabajadores podrán pasar? Actor 1: No, hijo, los trabajadores no pasarán el puente. Los trabajadores están desarmados, y los soldados tirarán sobre ellos. Mataron a unos cuantos solo por escarmiento. Siéntate, hijo, terminemos estos zapatos. (Los ruidos se siguen escuchando. Debe ser un subir y bajar de música, mezclada con gritos). Actor 2: ¡No, papá! ¡No! Yo voy a ir a decirles. Voy a ir a hablarles que no avancen, y que tú has dicho que ellos tirarán. 47 Actor 1: ¡Siéntate, hijo, no seas loco! No debes salir, enciérrate, no es tu huelga, hijo. Nosotros no tenemos sindicato. Nosotros trabajamos por nuestra cuenta. Nosotros somos los zapateros del barrio. ¡No salgas, hijo! Actor 2: No, papá. Yo voy a ir. Yo voy a decirles que no vengan, que no avancen. (Sale corriendo, su voz se escucha, lo oye el padre). Voy a decirles que no vengan, que no avancen. Actor 1: (Se ha levantado, ha corrido hasta la puerta o hasta la ventana. Lo ve irse y le grita) ¡Pajuelito! ¡Pajuelito! ¡No vayas, Pajuelito! Escena 8 Música de cajas, tambores, los actores con telas negras bailan con los tacos, con carracas, matracas, y actores con la boca: «¡Tatatatatata!». Voz clara: «Maten a unos diez y después verán cómo corren los maricones». Sigue la música, los tacones y con la boca: «¡Tatatatata!». Voz clara: «¡Maten a diez conchesumadres y después verán cómo corren los maricones!». Gritos, carracas, tambores y después un solo grito, largo: «¡Ayyy, ayyyyy, ayyyyyyy!». Black out. Salen los actores. Actor 1 de rodillas sobre actor 2, que está tendido sobre una tarima, destrozado, muerto. Actor 2: Te lo dije, Pajuelito. No salgas, hijo. Te lo dije, Pajuelito. Ellos tiraron. La policía tenía órdenes, Pajuelito. Ellos siempre tiran. Ellos siempre matan. Ayyyyy, ayyyyy, ayyyyy. (Música triste, de yaraví). ¿Por qué fuiste, Pajuelito? No vayas, hijo, no vayas. ¡La policía siempre tira a matar, hijo! Te lo dije, Pajuelito. Ahora me quedaré solo. Perdí a tu madre cuando eras niño y ahora te perdí a ti, Pajuelito. ¡Ayyy, ayyyy, ayyyyyyyy! ¡Asesinos!, ¡Asesinos!, ¡Asesinos! ¡Me mataron a mi hijo! ¡Ayyy, ayyyyyy!... 48 Black out. Luego proyector sobre actriz. Actriz: Y ese día en el puente de la avenida José Gálvez mataron a Pajuelito, a Lucho y a Pedro. Mataron a Roberto, a Juan, a Lorenzo y a Hugo. Mataron a Rosa, a Julia, a Fernando, a Víctor y a Emilio. Mataron a Isabel, a Gloria, a Pancho, a César, a Virginia y a Miguel. La huelga es un derecho que tiene el trabajador de protestar de una manera pacífica contra los abusos de la empresa privada o del estado. La huelga de 1960 fue reprimida con balas. (Entra un coro, solo las voces porque la luz se va apagando: «¡La huelga fue reprimida con balas, con balas, con balas, con balas!». Y entra música de huapango, ahí donde hay un grito de ayyyyyy y después un huayno fuerte). 49 Los ataúdes de mi padre Yo no sé por qué mierda nos vinimos a este puerto. Los cachacos acaban de tirarse a más de siete en el puente, acabo de verlos allí, desde el nicho más alto del cementerio. Apenas recuerdo la sierra, pero yo no soy serrano, conchesumadre, al que me dice serrano le saco la mierda. Pero esos cachacos se tiraron a siete, yo lo he visto y mi madre está en su cocina atizando su fogón con las cruces viejas que le traje ayer, ella no se da cuenta que estoy aquí, mirándola, ojalá no me mande ahora a traer agua, ella no sabe que los cachacos se han tirado a siete, ella solo sabe contarme de la sierra, de la vieja Justina. Mi madre dice que doña Justina conoció a su abuela. Ña Justina era la comadrona del caserío, ella había asistido a mi bisabuela y escuchado el primer berrido de ña Clotilde, madre de mi madre. Mamá dice que cuando yo empecé a ir a la escuela, ña Justina debía de andar por los noventaitantos años, de eso sí me acuerdo un poquito. Creo que en mi caserío la gente se moría cuando quería, la gente de antes se moría muy vieja y no como en este puerto, hoy lo he visto, por la puta madre, hoy lo he visto, ellos no eran muy viejos. Los cachacos dispararon y ellos cayeron como pajaritos, igual que el año pasado, siempre los tombos andan matando a la gente, a la pobre Laurita le agujerearon la barriga con bayonetas. Doña Justina tenía dos hijos, Eustaquio y Eduardo, a quienes en el caserío los conocían —esto cuenta mi madre, yo no recuerdo nada— por los «verracos», naturalmen50 te ellos no lo sabían. Sus apodos eran de lo más contradictorios ya que ninguno de los dos era padre y se dudó mucho si algún día llegaron a engendrar. Los «verracos» eran conocidos a muchas leguas a la redonda, bastaba que alguien preguntara por ellos para que los vecinos del lugar informaran con todo lujo de detalles el lugar donde moraban. Los dos fieles hijos de ña Justina habían pasado toda su vida pegados a las faldas de la madre y en muy raras ocasiones se habían apartado de ella por algunos días. Nunca salieron los dos juntos, cuando uno salía el otro quedaba en casa. Cuando llegaban las fiestas del patroncito en el pueblo vecino, los tres, con sus mejores vestidos de fiesta, emprendían viaje. La madre sentada en una pollina y los dos mocetones a pie, uno a cada lado, con sus sombreros blancos y sus llanquis nuevos de llanta de tractor. Eran fervientes devotos del patroncito Santo Toribio, quien había hecho brotar agua de una de las rocas hacía muchísimos años cuando el pueblo se empezaba a diezmar por la sed. Los tres con sus cirios gruesos y coloridos se quedaban en la gruta velando el santo y celebrando la fiesta. Dicen que durante todo el tiempo que permanecían en la gruta se la pasaban tomando aguardiente, mascando coca, orando, cantando y bailando. Los dos «verracos» bailaban con la viejita que era infatigable, caían al suelo borrachos, volvían a levantarse, abrazados cantaban, lloraban, bebían y volvían a seguir bailando, así durante tres noches y tres días consecutivos, hasta que la coca, los cirios y el aguardiente se les acababa. Cuando regresaban, venían contentos haciendo las predicciones para el nuevo año y los vecinos escuchaban a los tres: «Este año tendremos buena lluvia, no habrá helada, y la cosecha será mejor que la del año pasado». Las contadas ocasiones en que Eduardo o Eustaquio estuvieron fuera de casa ocurrieron cuando tu padre los llevó a conocer el mar —cuando algunos días papá recuerda a los «verracos» él siempre dice: «Me jodían tanto con sus preguntas por el mar que tuve que traerlos y hacerles probar el agua salada»—, el puerto de Chimbote. Los «verracos» nunca pensaron abandonar su caserío y si algunas veces hablaban de su gran experiencia, de su visita al 51 puerto, siempre lo hacían sin entusiasmo, decían que en el puerto había mucha gente, que habían grandes camiones que atropellaban a las personas —en una ocasión Eduardo había visto a un camión pasar sobre dos borrachos y dejarlos destripados sobre la tierra—, que los habitantes del puerto no conversaban y tenían la cara de estúpidos, pero eso no impedía de que fueran unos perfectos ladrones y que por eso habían visto tanto cachaco, para llevar presos, para matar a los ladrones. Vivir en el puerto, francamente, no valía la pena porque seguro que en medio de tanto ratero uno se volvía igual. Quienes los escuchaban y que nunca habían venido a la costa terminaban por creerles, pero siempre les quedaba ese leve deseo escondido de querer ir a visitar el mar y comprobar si verdaderamente el agua era salada. Mi padre no es serrano, él nació en los arenales de la costa y dice que caminó con las patas calatas hasta los veinte años y que a esta edad aprendió a trabajar con el gualtaco y el algarrobo. Cuando conoció a mamá y nací yo se fueron a vivir a la sierra. Allá viví hasta los ocho años y lo que recuerdo de mi padre es que siempre fue él quien hizo los ataúdes en el caserío y también recuerdo que era un mal borracho, porque cuando se tiraba sus tragos le daba los diablos azules, y se ponía a gritar: «¡Serranos de mierda, ni siquiera conocen la mar». Los vecinos sólo de lejitos murmuraban: «El forastero no aguanta nuestra chicha, para qué pues toma tanto si después va a estarse loqueando». Tu padre viajaba con frecuencia a la costa, una vez cada dos meses se iba al puerto a comprar los víveres y materiales para su carpintería. Él llevaba a vender las frutas de nuestra huerta y algunas gallinas o patos y a veces hasta algún pavo. Sus eternos ayudantes eran Eustaquio o Eduardo, quienes lo acompañaban hasta la estación del tren. Tu padre decía, que como arrieros no había otros, él tenía confianza en los dos hermanos. Los días que tu papá tenía que partir, las cargas quedaban listas por la tarde. Yo me despertaba de madrugada con la voz estentórea de: «¡Arrea burro!». Solían salir a las cinco de la mañana, era un evento en casa, mamá despedía a papá y nosotros —éramos tres hermanos, Juana, Rodomiro y yo— lo abra52 zábamos haciéndole nuestros encargos. Los asnos desfilaban cargados con sus chipas de chirimoyas, paltas, limas, granadillas, y algún ave sobre las cargas. Emprendían el camino despacio, mientras el arriero hacía reventar su fuete y gritaba: «¡Arrea burro!». Después de seis horas de marcha lenta llegaban a la estación del tren donde tu padre se embarcaba con toda su carga. A eso de las seis de la tarde, a la misma hora en que posiblemente tu padre llegaba al puerto, el arriero entraba con sus burros en el caserío. Cuando papá regresaba, lo cual generalmente hacía después de seis o siete días, era la fiesta. Él traía las novedades de la costa y cada vez nos contaba con mucho entusiasmo que la vida allá era mucho más interesante que en nuestro pueblito, allá había una bahía inmensa, muchos arenales para huaquear y pescado en abundancia. Mi madre se quedaba callada, como si se sintiese culpable de algo que yo no podía comprender, y solo lo interrumpía para preguntarle si le compró esta u otra cosa. Luego ella se ponía a preparar unas taleguitas con víveres y golosinas, era el regalito que mamá mandaba para ña Justina. La principal ocupación de mi padre era la carpintería —oficio que lo hizo conocido en el caserío y aún más lejos— ya que era él quien se encargaba de hacer los ataúdes cada vez que alguien se moría. Con el hacha en el hombro él y uno de los «verracos» escogían el árbol, lo tiraban abajo y se pasaban días enteros preparando los cuartones y tablas. En toda la casa se escuchaba las fuertes voces de papá y su ayudante, los golpes con la azuela, los rasgueos de la sierra cortando la madera. De vez en cuando ña Justina venía a visitarnos, esos días mamá preparaba cachangas al tiesto o humitas. Se pasaban horas y horas conversando. Mamá dice que era una viejita que sabía la historia de todo el vecindario y que cuando ella se ponía a contarla lo hacía con tanta gracia que uno no se cansaba de escucharla —yo nada de esto recuerdo—. Pero sí me acuerdo de aquella noche en que me despertaron y sin saber dónde, me llevaron con ellos. Pronto estuvimos en una pampa blanca, la arena era suave y tibia, la noche clara como el día y en el cielo la luna redonda. 53 Había mucha gente que murmuraba y oí que le dijeron a mi padre: «Tú no estás en el comité de invasión y no has dado tu cuota, así es que acomódate por ahí». Y papá y mamá escogieron el sitio. Papá con sus grandes pasos midió y marcó el terreno con los palos y dijo: «En el lugar de cada palo hay que hacer un hueco». Y los tres nos pusimos a excavar con las manos. Plantamos los palos de pájaro bobo y empezamos a amarrar con alambre las esteras de totora. A mí me parecía verlos serios pero contentos, yo estaba alegre viendo cómo se iba formando la casa. No sé a qué hora me quedé dormido en la arena, aquí, en mi casa. Sí, yo los he visto, conchesumadre, los cachacos disparaban sin asco, ¡tatatata! ¡Al suelo! ¡Tírense al suelo! ¡tatatata! A la mañana siguiente teníamos un rancho de esteras de totora. A la barriada le pusieron de nombre «El Progreso» y papá decía que del cementerio al rancho había medido treinta metros, era la distancia reglamentaria para que los vivos no se confundieran con los muertos. Nos habíamos venido de nuestro caserío, allá donde la noche era bulliciosa y colorida por el croar de los sapos, el cantar de los grillos y las lucecitas de las luciérnagas. Abandonamos nuestra antigua casa de adobes y techo de tejas, nuestros árboles frutales, nuestros caminitos. Sí, lo dejamos todo por venirnos a la costa, acá, a vivir con los muertos, para respirar al lado de ellos, para sentirlos cerca por las noches, para conocerlos y hacernos amigos. Muchas noches he entrado al cementerio, cuando la luna está redonda y todo es claro, he visto caminar a los muertos, caminan despacio, casi como si no pisaran el suelo, ellos no me han asustado, los muertos no me asustan. Las cruces y a veces alguna caja vieja desenterrada por algún perro, yo las recojo por la tarde, ya casi cuando el sol se va poniendo, así a mamá nunca le falta leña. Hasta ahora no he podido comprender bien por qué nos mudamos, pero hay algunas noches cuando me siento a la puerta de mi rancho, en la arena, parece que me pusiera triste pensando en el caserío, me parece escuchar el ruido del agua, el ruido de las chicharras. 54 Ya hace varios años que invadimos la huaca del cementerio, que papá empezó a trabajar en la funeraria, que mamá nos cuenta la historia del «ataúd». Mamá dice que fue un día sábado por la tarde. Ña Justina se acercó al banco donde trabajaba tranquilamente tu padre y con su voz pastosa empezó a hablarle. —Don Faustino, quisiera que me haga un ataúd. —¿Qué pasa doña Justina? —tu padre casi sonriendo—. ¿Alguien de la familia falleció? —No, nada de eso don Fausto —la viejita abreviaba el nombre como signo de familiaridad, a sus hijos los llamaba Eusta y Edua—, yo quiero que me haga una caja para mí, y ahora mismo me tomará las medidas y me hará el presupuesto de cuánto puede costarme —y se quedó parada esperando y mirándolo a los ojos. —Pero doña Justina, ¿cómo está pensando en eso? La señora tiene todavía muchos años por delante —tu papá parece que se asustó y se puso a reír. Pero la viejita insistió aún más autoritaria. —Escuche don Faustino —y lo miraba con sus ojitos brillosos—, yo quiero que me haga un ataúd y no me interesa lo que pueda pensar el señor. ¡Me entendió! Tu padre no respondió, se miraron en silencio unos segundos, luego sacó el metro y comenzó a desdoblarlo lentamente. Hizo que ña Justina se alargara sobre la única banca que teníamos en el comedor y le tomó las medidas de largo, ancho y alto, siempre aumentando unos centímetros porque la gente cuando muere se alarga. Calculó el presupuesto en unos minutos y antes de hablarle del precio, antes de exigirle el cincuenta por ciento de adelanto como tenía la costumbre de hacerlo con todos los clientes, le habló de la madera que emplearía, del trabajo y le explicó cómo sería la obra. —El ataúd se lo voy a hacer de nogal, doña Justina. 55 —Está bien, don Fausto, usted verá de hacérmelo bonito y macizo. —La obra le costará trescientos soles. —¡Trescientos soles! —doña Justina levantando sus manitas cuarteadas y secas—. Yo no podré pagarle esa cantidad don Fausto. La discusión duró más de una hora. Tu padre cuando decía el valor de su trabajo, jamás hacía rebaja alguna, él siempre cobraba el precio justo —mi padre estoy seguro que cambió en la costa, por nosotros y sobre todo por Rodomiro…—, todos sabían que con Faustino no había ninguna posibilidad de conseguir rebaja, todas las súplicas caían en el vacío, él se cerraba y repetía: «Esto es el precio justo, no puedo hacerlo por menos». Los clientes siempre terminaban por aceptar, tal vez porque no había otro carpintero en el vecindario o porque en verdad se convencían que Faustino era un hombre legal. Cada vez que debía empezar una obra nueva, Faustino ponía todo su empeño en dar lo mejor de él, se pasaba el día entero silbando canciones de la costa mientras el serrucho, el cepillo, la garlopa, se dejaban oír en toda la casa. A él no le interesaba el tiempo, trabajaba despacio, lentamente, y cada vez se esforzaba por hacer algo mejor. Conocía cuándo debía ser cortado un árbol, en luna llena o en luna nueva, al atardecer o de mañanita, en qué sentido encontrar la hebra, cómo combatir los ojos, a éstos, él les tenía miedo y hasta ahora dice: «¡El peor enemigo del carpintero son los ojos, los ojos del roble y el pino, del eucalipto y del nogal!». El contrato quedó cerrado. Doña Justina entregó a tu padre ciento cincuenta soles y él inició el trabajo de buscar el árbol. Quince días después ya tenía las tablas secando al sol. Doña Justina no volvería a visitarnos hasta que su obra quedara lista. Tu padre seguía su rutina, trabajando despacio, muy despacio. Sí, papá empezó en la funeraria «La Hormiga» gracias a su amigo el «maestrito». Le pagaban por ataúd, pero a él se le había pegado la costumbre del caserío, se había acos56 tumbrado a trabajar lento. Ocho años en el valle serrano lo habían cambiado totalmente. En el caserío no era serrano y en el puerto no era costeño. Fue por eso, por su lerdera —él lo dice: «Qué cojudo era en ese entonces»—, que cuando llegó el invierno no tuvo plata para comprarnos ropa contra el frío. El invierno nos castigó. Nuestra casa de esteras dejaba que la lluvia atravesara el techo, que el viento frío cortara las paredes. Nos enfermamos los tres hermanos y mi madre se lamentaba, diciendo: «Estamos de malas». Tosíamos como perros, nos quedábamos privados con la boca abierta babeando, revolcándonos en la arena húmeda. Mamá nos preparaba infusiones, nos daba de tomar algún jarabe de sabor extraño, nos frotaba el cuerpo con hierbas y nos amarraba periódicos viejos en todo el pecho. No sé cuánto tiempo estuve tosiendo, pero sí recuerdo que yo fui el primero en ponerme sano, después mi hermana, pero Rodomiro seguía empeorando con su tos de perro que lo hacía vomitar. Él se puso más flaco y sus ojos grandazos. Pasó el invierno y mi padre vendió sus herramientas para llevarlo al médico, para comprarle medicinas, pero Rodomiro cada vez peor, su cara se puso huesuda y sus manos largas, él no pudo jugar más con nosotros, se quedaba sentado durante horas mirándonos corretear en la arena. Mi padre pidió adelanto por su trabajo, Rodomiro tomaba las medicinas, pidió dinero prestado, Rodomiro vomitaba los remedios, y después no supo de dónde sacar más soles, y mi hermano empeoraba, ya no se levantaba de la cama. A veces yo sorprendía a mi madre, sentada a la cabecera de Rodomiro, con un pañuelo rojo que se limpiaba los ojos, mi hermana me decía: «Mamá está llorando». Nosotros la mirábamos sin que ella nos viera, Rodomiro abría sus ojos y le decía: «No llores, mamá, no llores». Desde entonces yo he visto muchas veces llorar a mi madre. Sí, ahora recuerdo, es como si fuera ayer. Mamá estaba llorando ese día en que trajeron a Laurita envuelta en la manta, la habían destripado los conchesumadres de los cachacos; ellos no tienen la culpa, decían los vecinos, ellos reciben órdenes de los grandes, pero Laurita no pudo hacernos más los vestidos, ella era la costurera del barrio. Dicen que Laurita tiraba piedras a los cachacos, dicen que 57 se acercó gritando, insultando, queriendo arañarles la cara y fue allí cuando la agujerearon, más de diez cojudos le clavaron las bayonetas y sus tripas se mezclaron con la arena. Yo lo vi, yo me acuerdo como si fuera ayer, la trajeron en una manta de bayeta y papá fue quien trabajó toda la noche para hacerle su ataúd. Pasados los veinte días la viejita mandó a llamar a tu padre. Cuando él entró al cuarto, ella estaba tendida en su tarima. —¿Cómo va mi obrita, don Fausto? —Ya he empezado a pulir las tablas, en unos cuantos días estará terminada. ¿Qué pasa con la señora, está enferma? —No, don Faustino, solo un poquito cansada, hoy día no me levanté, pero ya mañana estaré bien. Don Faustino, quería pedirle un favor —tu padre la miraba curioso, sentado frente a la cama—. Quería recomendarle que me haga el ataúd de buena madera, con una madera dura, que sea un ataúd macizo donde no puedan entrar los gusanos, porque una vez que los muertos son enterrados los gusanos vienen desde lejos y agujerean las cajas que han sido hechas de madera blanda. Anoche soñé que estaba dentro de mi ataúd, muy cómoda, cuando de pronto sentí un ligero barullo, igualito como cuando los cuyes comen. Pero luego se fue volviendo más y más claro, oía el roer de millones de gusanos y se reían a carcajadas, traspasaban la caja, me trepaban, caminaban por todo mi cuerpo, yo no podía moverme ni abrir mis ojos, ni gritar, pero los sentía, millones de cuerpos húmedos, babosos, que me envolvían en un zumbido y oía unas carcajadas lejanas y al mismo tiempo los gusanos se me entraban por las narices, por las orejas, por la boca, me mordían todo el cuerpo y los gritos acompañados de carcajadas lejanas: «Tu ataúd fue hecho de madera mala, Faustino te engañó!». Y no sé cómo desperté, don Fausto, pero en mis oídos quedó esa carcajada lejana y esos gritos. Por eso lo hice llamar, don Fausto, para recomendarle que no vaya a engañarme, hágame mi 58 cajoncito de madera dura, para que ellos no puedan reírse, don Fausto, para que ellos no puedan entrar, don Fausto. Tu papá regresó triste y esa noche no cenó. En los días que siguieron trabajaba mucho más lento, la mayor parte del día se la pasaba en la huerta entre los melocotoneros, nísperos y naranjos. Otras veces nos llevaba a los pacaes, donde lo veíamos trepar como un mono a la búsqueda del fruto más grande que casi siempre se balanceaba en las ramas más altas y más peligrosas. A menudo por las tardes nos sentábamos al borde del pozo donde pasábamos horas quebrando los frutos del nogal sobre el batán grande de mis abuelos. Hasta llegó a viajar a la costa antes de lo previsto dando una serie de disculpas. Y todo con el único fin de demorar su obra, parece que presentía algo pero nunca lo dijo. Doña Justina volvió a llamarlo. Ese día tu papá encontró a la viejita en la melga segando alfalfa para sus cuyes, se quedó admirado de verla de tan buen humor y con tanta vitalidad. —¿Cómo va mi obrita, don Fausto? Me parece que se está demorando mucho, dígame, cuándo me la va a terminar. —No se preocupe, doña Justina, dentro de unos días estará lista. Le garantizo que la señora quedará contenta con el trabajo. —Gracias, don Fausto, le voy a quedar muy agradecida si usted lo está haciendo con buena madera, ya sabe que lo quiero muy macizo. Cuando papá regresó, dijo que doña Justina todavía tenía para rato y que no había que preocuparse. Él continuaba su trabajo y el ataúd iba tomando forma. Fue un miércoles de ceniza —lo recuerdo perfectamente, dice mamá—, tu padre no pudo disimular más. El ataúd quedó terminado. Lo había charolado de color caoba, estaba sobre dos caballetes, reluciente, desafiante. El trabajo había sido cumplido y papá parece que no estaba muy entusiasmado en ir a darle la buena noticia. Pero al mismo 59 tiempo, en casa se necesitaban esos ciento cincuenta soles restantes, y fue por eso que Faustino fue a verla. La viejita lo recibió muy efusiva. No le hizo muchas preguntas sino que le canceló y le dijo: «Muchas gracias, don Fausto. Mañana iré a verlo cómo quedó». Al día siguiente ña Justina estuvo en la casa, miró y remiró su ataúd, le pasó la mano por los seis costados, se alejaba unos pasos, lo observaba, volvía a acercarse, volvía a tocarlo y le daba pequeños golpecitos con lo nudillos, diciendo: «¿Es madera dura, verdad don Fausto?». Tu padre solo afirmaba con la cabeza. Después de una larga y minuciosa revisión, doña Justina quedó satisfecha con su ataúd. Esa tarde tomamos café juntos, comimos cachangas al tiesto y escuchamos las historias que contaba la viejita —como ya les he dicho, yo no recuerdo ninguna de estas historias—. Pasaron seis días y fue otra vez el mismo miércoles. Eustaquio llegó llorando con la noticia de que su madre había muerto en los brazos de Eduardo. No le habían notado nada extraño en los dos últimos días, la viejita siempre activa no les había mostrado ningún signo, pero esta mañana cuando Eduardo iba a amarrar las borregas al pasto, vio a su madre tendida con la lliclla sobre las espaldas. La encontró todavía con vida y dice que le dijo, no llores, hijo, ya me voy, ya estoy cansada, muy cansada, no se preocupen por mi ataúd, ya está listo y pagado en la casa de don Faustino. Tu padre aperó el mulo, cargó la obra y los dos, Eustaquio al lado izquierdo, tu padre al lado derecho, se fueron con sus palabras ahogadas —y ahora sí recuerdo—. Mi madre se encerró en la cocina y Juana, Rodomiro y yo nos pusimos a jugar con los tacos. Después del entierro de doña Justina, los dos «verracos» quedaron abandonados. De mañana o cerca de la hora del almuerzo a menudo se aparecía Eustaquio, mientras que Eduardo se quedaba todo el día en su casa. En casa, algo cambió, no sé decir qué, pero había algo extraño en las actitudes, algo así como un malestar o una tristeza en el ambiente. Por las tardes, cuando sobre el batán nos poníamos a mondar el café, mi padre de vez en 60 cuando le decía a mamá: «Hace tiempo que no comemos cachangas al tiesto, ¿cuándo vas a prepararnos?». Mamá no contestaba, se quedaba en silencio dibujando apenas una leve sonrisa. Años después, ya en el puerto, cuando ella nos contaba la historia del ataúd yo comprobaría que doña Justina había sido su segunda madre. Y después fue nuestro viaje, nos vinimos a la costa. Eustaquio vino con nosotros y se fue a vivir en una choza a la orilla del mar donde siempre lo veo de calador, es el que me regala los machetes y las lornas cada vez que voy a la playa a buscar pescado. Eduardo, dicen que se fue a vivir con la viuda María que llegó de la capital. La viuda llegó al caserío con sus tres hijos, Lucho, Jorge y Julia. Dicen que su marido, chofer de un ómnibus de la línea 25, murió a causa de las heridas sufridas cuando su vehículo explosionó misteriosamente en una de las grandes avenidas de la capital. Fue una madrugada, claro que me acuerdo, fue una madrugada que mi padre llegó borracho, se puso a llorar fuerte que nos despertó a todos, estaba sentado al borde de nuestra cama cuando Rodomiro lo llamó, mi padre se acercó gimiendo. —Quiero toser, papá, levántame un poquito. —¡Aguanta, hijito, no hagas fuerza! Te hace mal —mi padre le puso la mano sobre la nuca, le levantó un poquito la cabeza para que Rodomiro pudiera toser sin ahogarse—. ¡Aguanta, hijito! Pero Rodomiro no pudo resistir la presión de sus pulmones, le vinieron las convulsiones, vomitó en la mano callosa de papá, la mano se llenó de sangre. Mi padre lo abrazó fuerte y el borracho se puso a llorar a gritos y nosotros lloramos de miedo de la sangre y del borracho. Cuando mi madre se acercó a la tarima, mi hermano había muerto, estaba tibio en los brazos de mi padre, sus ojos fueron cerrados con las yemas de los dedos y, con el mismo pañuelo rojo que mamá se limpiaba los ojos, le limpiaron la boca. A las cuatro de la tarde papá había terminado el ataúd. Yo lo miré trabajar todo el día, lo hizo con maderas de 61 cajones de embalaje, no dijo una palabra ni probó bocado hasta que no lo hubo pintado de blanco. Él decía que Rodomiro se iría al cielo con los angelitos, porque Rodomiro era un angelito. Para enterrarlo apenas caminamos cincuenta metros, abrieron un hoyo y dejaron caer la caja blanca, todos los que nos acompañaban echaron un puñado de arena. Le pusieron una cruz blanca con su nombre y una corona de flores silvestres, con flores frescas. Desde entonces yo voy todos los primeros de noviembre a pintarle su cruz de blanco, porque Rodomiro era un angelito. A los pocos días después del entierro de Rodomiro, yo y mi hermana lo habíamos olvidado, nos acostumbramos a jugar los dos. A papá y mamá yo los veía cambiados, ya no sonreían a la hora del almuerzo, conversaban menos, las pocas veces que los sorprendí habla-ban de cómo pagar las deudas, fue en una de esas ocasiones que papá le dijo a mama: —La única solución es que tú vendas la huerta del caserío. Con ese dinero pagaremos lo que debemos, levantamos la casa de adobes y si nos sobra algo aprovecharé para comprar algunas herramientas. No podemos seguir en este rancho de mierda, porque si no van a terminar muriéndose los otros dos. El frío aquí es desgraciado. Yo comprendí que papá estaba pidiendo que mamá vendiera la casa y la pequeña huerta que habíamos dejado en la sierra. Tuve ganas de decirles que no, que nosotros no nos moriríamos como Rodomiro, pero me quedé callado. —Yo también estuve pensando en eso, Faustino —mi madre estaba triste—, pero no sé, me da pena deshacerme de algo que significa tanto para mí, tú sabes que es lo único que me queda de mis padres, mi único recuerdo de infancia. Si vendo la huerta no me quedarán sino sólo recuerdos de mi tierra. —Pero yo estaré siempre a tu lado, me tendrás a mí y a tus hijos. Tenemos que levantar la casa, ahora sobre todo que esperamos otro. La vida va a cambiar, ya verás, la vida va a cambiar —mi padre le hablaba en voz baja como con miedo y desconfianza en lo que decía. 62 Y la huerta fue vendida. Levantaron tres cuartos de adobe, y recuerdo que cuando hacían las zanjas para colocar las bases de adobes de cabeza, encontraron varias calaveras, huesos y huacos colorados. Mi padre siguió trabajando en la funeraria, se hizo un especialista en ataúdes. Su amigo, el «maestrito», le enseñó a trabajar estilo costa, a ser rápido y poner cualquier madera. Mi padre aprendió todos los secretos del oficio y la funeraria donde trabajaba ahora tiene un aviso luminoso: «Funeraria La Hormiga», y seguro que mañana papá va a trabajar sobretiempo porque ha habido un montón de muertos, habrán más ataúdes para hacer a la carrera, conchesumadre, yo lo he visto, estaba sobre el nicho más alto, ahí, cerquita de la cruz del calvario. Los hombres venían formando grupos, encadenados por los brazos y cantando muy fuerte, veía los grandes cartelones con letras rojas: «¡Viva la huelga!». Y al otro lado del puente llegaron esos camiones verdes, grandazos, y bajaron un montón de cachacos, pero los hombres avanzaban cantando, gritando, toda la gallada del barrio había subido sobre los nichos a ver por qué tanta gritería. Vi a los trabajadores que levantaban los puños gritando, de entre ellos un grupo con sus brazos enlazados avanzaba más decididamente a cruzar el puente, los más valientes me dije, cuando de repente, ¡tatatata! ¡tatatata! ¡tatatata! ¡al suelo! ¡al suelo! Y yo me quedé duro, como hipnotizado, agarrado a la cruz, y los vi caer como palomitas, fueron siete y ¡tatatata! ¡tatatata! ¡tatatata! y después la humareda y empezaron a arderme los ojos y ¡tatatata! ¡tatatata! y me tiré al suelo y la gente por el cementerio pasaba corriendo, atropellándose y yo los seguí, se dispersaron por toda la ciudad y pasamos con la gallada por el mercado y un cerro de naranjas desapareció y después las vitrinas tronaban, los vidrios saltaban a pedradas y la gente entraba en las tiendas y las bodegas y a lo lejos ¡tatatata! ¡tatatata! y la gente con mucha cólera entraba en las fábricas de conservas de pescado ¡las conservas son para el pueblo! gritaban y yo atrapé algunas y me las metí dentro de la camisa y me perdí de la gallada, sudando, agitado, y escuchaba a lo lejos, ¡tatatata! ¡tatatata! Puta, qué pelea, qué mierda de pelea y mi mamá no sabe nada, ella está en su cocina, 63 moviéndose, atizando su fogón con las cruces viejas que le traje ayer. Mamá no se ha dado cuenta que he llegado, sino ya me hubiera preguntado: «Emiliano, ¿dónde estuviste?». Ella sigue moviéndose de un lado para otro en su cocina, ojalá no me mande a traer agua, ya está anocheciendo y los cachacos están en la calle, no, yo no quisiera que me metan en un ataúd y que después vengan los gusanos, así como ella cuenta de doña Justina. Y ahora se ha puesto a cantar, y ya me vio, viene, me está mirando como si buscara alguna señal en mi cara. —¿Dónde estuviste, Emiliano? —Trabajando mamá, mira, traje estas conservas. —¿Y tus hermanos? —No sé, no los he visto. —Anda llámalos, deben de estar jugando en el cementerio. He salido a la puerta, me he sentado sobre la arena y veo venir a mi padre, camina despacio, como si estuviera cansado, desde aquí me parece verlo más canoso. Tengo que llamar a mis hermanos pero no me muevo, me gusta verlo regresar a estas horas a casa, recordarlo como hace años en el caserío, ahora ya somos cinco hermanos, la casa es de adobe y mi mamá y papá están más viejos, ya no volveremos, aquí nos quedaremos para siempre, papá se viene acercando, ya no es el mismo, ahora es otro, me mira, me sonríe, mierda, sí, yo estaba en el nicho más alto y desde allí los vi, cayeron como palomitas, papá tendrá trabajo extra mañana. De El bagre partido, Lluvia Editores, Lima, 1985 64 El camal, el cojo Talara… El Cojo Talara, Ray Echeandía o el Loco Moncada hacen parte de esos personajes de novela, patrimonio chimbotano que a partir de los años cincuenta aparecen en medio de la más grande y caótica revolución industrial y comercial del puerto, la misma que nos llevaría en un momento dado a considerarnos como «el puerto pesquero más grande del mundo». Triste y desgarradora resulta la expresión «un mendigo sentado en un banco de oro». Frase que a mis trece años no me daba la respuesta necesaria a las innumerables preguntas que por la avenida Gálvez me hacía, hasta llegar al camal y quedarme perplejo ante esa especie de altar expiatorio, donde el Cojo Talara se desplazaba cual saltimbanqui de la Edad Media en el centro de un charco sanguinolento. Ahí lo contemplaba, rodeado de semidesnudos sacrificantes que descuartizaban reses. El camal estaba en la esquina de Olaya y Gálvez, ahí donde ahora pelan cuyes, conejos y gatos. Aquí se cumplía el rito diario del sacrificio de las bestias para el alimento de una población que crecía y crecía. El camal era el templo de mugidos y bramidos donde el cojo Talara oficiaba de sacerdote jefe azteca que arrancaba la vida a cientos de animales con una destreza y regocijo que jamás he visto. En estos años que he pasado recorriendo el mundo ningún camal me ha impresionado tanto como el de Chimbote. El camal de Londres es frío y secreto. El de París es un enorme recinto blanco lleno de 65 pasajes, botones de luces de colores intermitentes y ruido de poleas y engranajes. Por la terrosa avenida Gálvez, en una polvareda de gritos reverberantes, tres hombres traían por segunda vez al lustroso toro negro que se había escapado en la mañana. El animal había huido siguiendo la línea férrea que iba hacia Cambio Puente. Por la campiña, a unos cinco kilómetros del camal, lograron rodearlo, enlazarlo y mancornarlo. Recuerdo exactamente, era la tarde del viernes cuando en el cine Chavín pasaban «Viva Zapata» con Marlon Brando. Me quedé absorto mirando cómo el Cojo Talara aguzaba el cachetero con una sonrisa tenebrosa que me hacía verlo como a un sacerdote azteca. Tenía el pelo ensortijado y un reluciente diente de oro —esto del diente de oro no sé qué habrá pasado, porque hace unos días, cuando después de casi cuarenta años lo he visto otra vez, con la puntilla en la mano y la sonrisa ya cansada, no le vi nada en la dentadura, ¿habrá vendido el diente por un partido de fútbol, por una borrachera o por curarse alguna enfermedad? En medio del piso mojado, con el pie derecho pegado al suelo y el pie izquierdo casi en el aire, al acecho, con una camiseta blanca manchada de sangre, con el pantalón corto y su silueta que oscila, mira entrar al toro con los belfos llenos de espuma. Ahí están: el toro mancorneado y el Cojo Talara, cuatro ojos que se comunican quién sabe qué cosas, hay un silencio profundo entre los dos mientras los oficiantes semidesnudos gritan, jalan, empujan a la bestia hasta ponerla a un palmo del que le quitará el cansancio. Es un gesto instantáneo acompañado de un grito y un salto. El Cojo Talara introdujo y retiró el cachetero con tal destreza que el toro apenas sintió que el mundo se le resbalaba y, delicadamente, se inclinó de costado esperando el puñal que terminaría por desangrarlo. Esa fue, tal vez, la última ocasión que vi al Cojo Talara. Hace unos días, cuando caminaba por el jirón Olaya, recordé los partidos de fútbol con vejiga de toro que los muchachos del camal disputaban en la terrosa calle, allá por los años cincuenta. Y entonces, con todo el peso de los años pasados, me vi otra vez contemplando esa figura 66 mítica de mi infancia, y antes de perderla en la nebulosa de este puerto donde todo lo borran y destruyen, donde la corrosión va comiéndose todo nuestro pasado, hago esfuerzos, ayudado de la palabra, en dejar por escrito un personaje que se hizo parte del puerto y que la literatura tratará, al menos por unos años, de mantenerlo vivo. El camal, el Cojo Talara, la terrosa avenida Gálvez. Subo hacia el puente, lo cruzo, busco la estela, la piedra, la placa conmemorativa de los caídos. Ya no hay nada, una tarde luminosa y triste, borraron el cementerio, borraron a los caídos en el puente Gálvez. La literatura, me digo, la literatura, la poesía, me repito, la memoria del puerto de Chimbote no podrán tumbarla, ni el humo corrosivo de siniestros leviatanes logrará asfixiarla. Ahí estará, con su sonrisa irónica y la puntilla en la mano, el Cojo Talara, sacrificando bestias para esta inmensa muchedumbre que clama por más sangre, por más carne ¡Vamos, matarife! ¡Vamos, Cojo Talara! ¡No desmayes! Nuestro hombre ancestral te eligió a ti para que cumplieras el rito siniestro y desgarrador de quitarles la vida a los toros. A ti te dieron el rol que te correspondía en estas páginas de nuestra historia de Chimbote. De la Esperanza Baja, donde ahora se encuentra el nuevo camal, me voy caminando hacia el centro del puerto después de haber vuelto a ver en la sala de matanzas al Cojo Talara aguzando la puntilla, tal vez —me digo— la misma puntilla de hace cuarenta años. La tarde es luminosa y triste al enterrar mis pasos entre la basura y la tierra de la avenida Buenos Aires este jueves de enero de 1997. 67 Julio Ortega Julio Ortega y el mar En la siguiente entrevista, el escritor casmeño (poeta, narrador y crítico literario) Julio Ortega, responde a un cuestionario que le propone nuestra revista. En ella, Ortega suelta las amarras de los recuerdos y zarpa del presente para internarse mar adentro en la memoria. Ortega nos confiesa que todas las playas del mundo que ha visitado, le recuerdan la playa del viejo y agotado puerto de Chimbote. Y nos revela que la intensidad de haber vivido la violencia social en el Chimbote de los 50, cuando fue cronista de un diario, lo convirtió en el escritor que es ahora. ¿Qué recuerdos guardas del paisaje marino de Chimbote de los años 60? Yo nací en 1942 en Casma y al año mis padres se mudaron a Chimbote, de modo que todos mis recuerdos de infancia y adolescencia son del puerto. En 1961, cuando me mudé a Lima para estudiar en la Católica, empezaba el puerto a transformarse en un boom town, o sea en la versión peruana de la modernización. Lo que yo más recuerdo de Chimbote es la playa, que fue parte de nuestra vida de muchachos hasta su rápida destrucción. No nos dimos cabal cuenta del costo del progreso hasta cuando fue demasiado tarde. Lo ha retratado mejor que nadie José María Arguedas en Los Zorros. 71 ¿Qué puedes decirnos de la huelga de pescadores de esos mismos años? Desde muy joven yo colaboraba en el diario El Santa y a fines de los años 50 se vivía una efervescencia social, que sumaba invasiones de terrenos baldíos, huelgas y marchas callejeras. Un día fui a cubrir una protesta en el Barrio del Acero y de pronto me vi rodeado por un grupo de madres enardecidas que me pedían contar lo que había visto y denunciar el abuso de la policía. Su demanda, su furor, me conmovieron mucho, fue mi bautizo político. Después, la huelga de pescadores y la represión policial, a consecuencia de las cuales murieron varias personas, yo creo que cambió la vida del puerto. Recuerdo estar caminando a prisa el día de la matanza, en el centro de la ciudad, atravesado por gente que corría. El aire mismo parecía calcinado, la tierra ardía, la ciudad vacía. De pronto me crucé con un grupo apiñado de trabajadores que protestaba, avanzando y retrocediendo frente a la policía. No llegué al puente Gálvez, pero vi la cara de horror de la gente que huía. Al día siguiente el pueblo se volcó a las calles en la marcha fúnebre que acompañó los ataúdes al cementerio. Escribí una crónica, un relato, un poema, pero no pude contar mi propio asombro deambulando entre el polvo y el humo. Y, sin embargo, creo que esa vivencia me hizo escritor. Cuando salió Las islas blancas, los del grupo Narración hicieron un comentario en su revista. ¿Fue injusta esa crítica? Te confieso que no la recuerdo. Incluso dudo haberla leído. Nunca me sentí en conflicto con el grupo Narración. Yo escribía en la página literaria del diario La Tribuna desde el año 61 hasta que creo en el 63 cuando pasé al suplemento 7 Días de La Prensa. José María Arguedas, a quien no conocía aún, me escribió una simpática carta a mano felicitándome por una crónica que escribí sobre Nicanor Parra, que había visitado Lima. Curiosamente también Juan José Arreola me escribió una carta desde México por una nota que hice sobre su prosa. La Tribuna por entonces apoyaba la Revolución Cubana, y no es extraño que 72 algunos amigos, como Javier Heraud y Toño Cisneros, me acompañaran a la oficina que tenía yo en el segundo piso del diario. Pero si ese librito de cuentos tuvo una mala reseña en Narración, me parece que debió haber sido justa. Yo había logrado borrarlo de mi bibliografía. Hasta que Jaime Guzmán me amenazó con publicarlo tal cual sino le enviaba una copia corregida, lo que de inmediato hice, aunque más que corregida fue abreviada. Sabemos que vuelves de cuando en cuando al puerto, ¿cómo lo ves ahora? Mi familia vivía en una casa alquilada en el jirón Bolognesi, a cien metros del mar. La última vez que visité Chimbote no la pude identificar, creo que la derruyeron para construir otra. Después vivimos en una casa que se vino abajo cuando ocurrió el terremoto, y mis padres vendieron el terreno cuando se mudaron a Lima. También he perdido el malecón, que en mi recuerdo fue magnífico. Y el hotel Chimú, donde una vez encontré a José María Arguedas cuando escribía Los Zorros, también se ha deteriorado. Me quedan, eso sí, muchos amigos. O, mejor dicho, el recuerdo de nuestra amistad. ¿Qué referentes narrativos del mar peruano consideras importantes? Yo he llegado a creer que no extraño el mar porque lo llevo dentro. Durante toda mi infancia recuerdo haber dormido escuchando su soplo profundo, como dice Valdelomar. Quien lo ha oído de noche no lo puede olvidar. Es curioso, por eso, que todas las playas me parecen la playa de Chimbote. Cuando vivía en Barcelona, la medialuna de una playa catalana era la de mi infancia. Y aquí, en Providence, la playa de Narraganset es idéntica a la bahía de Chimbote. También por esa experiencia primera, yo me aburro en las playas solitarias, prefiero las pobladas, a distancia caminable, donde uno siempre encuentra el diario del domingo. 73 ¿Conociste a Juan Ojeda? Sí, lo conocí junto a otros escritores de su misma edad, un poco más jóvenes que yo, en el Colegio San Pedro. Hablamos de hacer una revista literaria con él y ese grupo, pero al final no se pudo concretar y, más bien, yo hice una revista, Orbe, que no creo que durara más de dos números, y estuvo inspirada por la protesta y el luto luego del asesinato de los pescadores en el puente Gálvez que fue un hecho que entiendo conmovió y despertó a nuestra generación. ¿Qué apreciaciones tienes de su poesía? Juan tuvo siempre la rara capacidad persuasiva de hablar directamente en poesía. Fue, desde el comienzo, excepcional ese dominio suyo del verso largo, el poema salmódico, que arde por dentro con furias antiguas y apetito de descifrar el mundo que nos había tocado en suerte. ¿Qué autores te dieron el impulso inicial en tu formación literaria? La poesía de César Vallejo y la lectura de El Quijote de Cervantes. No he dejado de leerlos y de escribir sobre Vallejo y alrededor de El Quijote. El primero seguramente demostraba la posibilidad de hacer con el lenguaje más de lo que las palabras dicen. Y el segundo la capacidad de imaginar otro mundo, que se sostiene en lo más quijotesco reescribirlo todo de nuevo. Si te dieran a escoger uno de todos los géneros literarios que dominas, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? Cada uno es parte de la misma exploración, y solo difieren en su turno de habla. La poesía es más íntima, gratuita y casual; el relato, una necesidad imperiosa de contar algo que no se puede eludir; el teatro propicia el juego de las formas, una realidad alternativa y especular. Y la crítica es una reflexión sobre todo ello, la necesidad de explorar la pasión literaria. 74 Tu microrrelato Jerónimo Bandolero publicado en 1959 en el diario La Prensa, ¿estaba inspirado en Luis Pardo? ¿Qué sabes de este personaje? No lo había pensado, pero podría ser. Luis Pardo fue antes que un héroe popular o una figura romántica de la regionalidad, un burlador del sistema. Se hablaba no de él sino de su leyenda. Seguramente yo lo veía como una suerte de Zorro andino, capaz de burlarse de la autoridad y el poder. En: Alborada Internacional. Revista de arte y cultura. Año 1. N° 1. Lima. Julio, 2009. 75 Los muertos —Hay que ver lo de la huelga —dijo Cáceres, rutinariamente, mientras desaparecía hacia talleres con la prueba de la página editorial. —Ajá —musitó Pedro, sin mirarlo. En el otro escritorio de La Voz, Ernesto recortaba, sin dejar de hablar, una fotografía de la Bardot. La mostró, grandilocuente, y la pegó en la pared ya harto empapelada. —¿Alguna novedad? —interrogó Pedro. Los dirigentes de la huelga aparecían un tanto hinchados: rojos, con las camisas abiertas en los primeros botones, sudaban. —Estamos en control —respondió Ugarte, jefe del Sindicato. Pedro se sentó en un extremo de la mesa, sacó una libreta, alistó su lapicero y miró a los dirigentes: —Dicen que el Ministerio tomará el asunto... ¿Hay alguna comisión, ustedes...? —Ese cuento está acabado —interrumpió alguien. Ugarte estaba llamando a uno de los disciplinarios que montaba guardia en la puerta: un moreno alto y fornido, con ojos apasionados, como si estuviera decidiendo la vida en su puesto: —Llévate este telegrama —le dijo. 76 Había grupos conversando en los extremos. Gente que entraba y salía. Alguien le daba a Ugarte una noticia al oído. Pedro, abrumado, no sabía qué preguntar. Dos disciplinarios, con cinta roja al brazo, irrumpieron: —¡Compañeros... hay choferes que siguen trabajando!... —¿Cómo? —gritó Ugarte. Los otros se pusieron de pie, y Pedro se sintió arrebatado de su silla cuando, todos, sin decir más, salieron a la calle. Afuera, bullían grupos con la misma noticia. Se escuchaban gritos: «Vamos a pararlos», «miserables». Uno cogió a Pedro por el hombro: —Oiga, ¡ponga en su periódico que son unos cobardes! Pronto Ugarte y los suyos cruzaban hacia Bolognesi. Cien o más pescadores los seguían murmurando. —Parecen decididos a cualquier cosa —dijo Pedro. —El problema es grave —sentenció Ramírez, abogado del Sindicato—, la huelga es general, no contábamos con esto. En una esquina, los dirigentes se habían detenido. La gente los rodeaba, ahora en silencio. Se dividieron con un orden preciso y marcharon en distintas direcciones. Mostraban una determinación lineal: como si quebraran la espera inútil de una semana de huelga. —Necesito al fotógrafo, la cosa se pone seria. —Vamos todos —respondió Cáceres. —Voy al puente Gálvez —dijo Pedro. Salieron. La guardia de asalto formaba grupos en las esquinas. Con sus bombas de gases y metralletas, esos rostros mestizos parecían ajenos a su labor. Levantando polvo, frenó al lado de Pedro el jeep del teniente Robles: 77 —Sube, viejo, se está armando un lío en el puente Gálvez. Han quemado un ómnibus... —¿Qué órdenes hay, teniente? —Estos mierdas... Los vamos a parar, ya sabes, los vamos a parar. Una muchedumbre gritaba y corría en medio del polvo. Algo parecía reventar en el movimiento vertiginoso de la gente. —¡Han quemado otro ómnibus, mi teniente! —informó un sargento, con el rostro enrojecido. —¡Métanles bala, estos mierdas!... Pedro bajó y se metió entre la gente apiñada en las dos veredas de Gálvez. Todas las puertas estaban cerradas. El humo de los gases lacrimógenos hería el aire. Algunos muchachos cruzan la calle, corriendo. Los grupos crecen: gente de todas partes, protestando, sale a la calle. De pronto, un camión con guardias de asalto irrumpe hacia el puente. Una lluvia de piedras cae sobre el camión, rompiendo sus lunas. Las metralletas se dejan oír: secas y terribles. La gente corre. Desde lo alto del puente, la guardia de asalto está disparando al aire. —¡Dónde hay dinamita, dónde hay dinamita! —grita un hombre, con los ojos enormes. —¡Vamos a volarlos! —grita otro. Las piedras sonaban sobre el puente. El humo de los gases se esparcía, denso. La guardia dispara ahora hacia tierra. Se oye la bocina de la ambulancia. La calle hervía. —¡El teniente Robles, ese maldito, ha matado a tres por la espalda! —dice un pescador con la cara bañada en lágrimas. 78 El griterío parecía querer apagar el tableteo de las metralletas. De pronto, la calle se vació. Cesaron los gritos y pesaba una falsa calma. Los gases se despejaron y Pedro sintió un golpe sobre el pecho. La muchedumbre se había reagrupado, cerradamente, a corta distancia del puente. Enlazados, formaban filas estrechas, murmurantes. Arriba, la guardia de asalto se arrodilla; apunta de frente. Los oficiales se han quedado mudos, inmóviles. Una multitud de piedras, casquetes de bala y manchas de sangre, se hace visible entre la gente y la policía. Los hombres, en filas que cubrían la calle, empezaron a avanzar, lentamente. «Cuatro muertos y veinte heridos dejaron ayer los lamentables sucesos del Puente Gálvez. En el choque con la policía...». Pedro arrancó el papel de la máquina y lo arrojó. Prendió otro cigarrillo. La palabra muertos y la palabra ayer le pesaban como una mentira. Tenía que hacer la crónica de los hechos, relatarlos desde afuera, lamentar el incidente... Le pareció que la palabra ayer no fuera a llegar nunca. «Estamos aún al medio de los hechos», se dijo. Pero lo suyo debería empezar con un: «Ayer a las once del día...». «Después del choque, después de los saqueos y las lunas rotas del Hotel de Turistas, las calles han quedado vacías... La policía en su cuartel, la gente en sus casas, los muertos en sus cajones... nada». La palabra ayer, pesaba, entonces, fría e inmóvil. Imaginó la soledad de los cementerios como la silenciosa sombra que proyectaba el Perú. Al día siguiente, los ataúdes, negros y brillantes, salieron del Sindicato. Una temblorosa y callada muchedumbre marchaba lentamente. Con dura gravedad, los pescadores 79 cargaban a sus muertos. Hombres y mujeres llenaron las calles, camino al cementerio. Nadie protestaba, nadie gritaba nada. Se iba, paso a paso. La ciudad se había volcado en una larga respuesta. La enorme muchedumbre se dejaba ver, al lado de sus muertos. Estaba presente. De: Las islas Blancas 80 Jerónimo, bandolero Jerónimo era el bandido más temido de la región. Asaltaba bancos, tiendas y ferrocarriles a mano armada; los soldados lo perseguían y él se refugiaba en lo intrincado de las sierras. Un día, Jerónimo, por no tener nada qué hacer y por no perder la costumbre, decidió asaltar el banco del pueblo cercano. ¡Arriba las manos!, gritó dando un portazo y apuntando con sus dos revólveres. En el acto los empleados se arrimaron, temblorosos, a las paredes alzando los brazos; Jerónimo, con rapidez y angurria, vaciaba la casa de caudales. De pronto el gerente irrumpió pistola en mano; apuntó a Jerónimo y él se había quedado helado, apuntó también nerviosamente. El silencio se llenó de suspenso, una mosca pasó zumbando. El gerente, sudoroso, apretó el gatillo y al mismo tiempo lo hizo Jerónimo. Y todos vieron sorprendidos cómo el bandido se tambaleaba, herido, mientras que de sus pistolas salían débiles chorros de agua. 81 Puerta Sechín (Textos escogidos) Sechín Este relato empieza en Sechín ante uno de los muros de piedra de la cultura precolombina de Chavín. En ese muro cubierto por la maleza clara del valle interandino, el tiempo ha borrado al jaguar y la serpiente dejando solo sus fauces rotas. En la piedra horadada, el relieve rojizo se perfila a trazos y es un signo ahora ilegible, casi una lava balbuceante. Las fauces del jaguar se deducen de las líneas circulares y los dientes aspados cuyo relieve brilla, óseo y bermejo. La boca de la serpiente, en cambio, se abre en la cabeza escamada de ojo fijo. Sus cuerpos parecen rotar, generados por su negra danza. Esa fuerza debe haber sido el inicio de una transformación, y quizá el felino se volvía serpiente. Pero lo que nos queda por adivinar es poco: la línea se ha borrado, y los animales tutelares se hunden en la piedra. Sin embargo, la fuerza del enigma nos interroga. ¿Por qué estas dos fauces perpetúan su abertura? ¿Y por qué este muro se levanta como un espejo frente al sol que lo desnuda? ¿Qué mensaje nos dejaron los hombres de Chavín con su mudez? No conocemos su lenguaje y sabemos muy poco de sus hábitos. Pero cada uno de sus objetos —ceramios, joyas, templos— quieren decir mucho pero apenas comprendemos: son fragmentos inconexos de un idioma que hemos perdido. Ese silencio aparece cuajado en piedra abstracta 82 y arcilla cocida. Pocas culturas habían logrado trabajar en forma tan laboriosa con la materia más callada. Es un grito enmudecido, el fondo del cosmos mismo, se diría, previo a la noción de habla. Hasta los ceramios, negros y leves, parecen fabricados para contener no agua sino silencio. Nos dan de beber ese silencio, ese polvo del camino extraviado. En ninguna parte como en Chavín el hombre eligió acallar el mundo, alabarlo como sonado. Chimbote De muchacho, a fines de los años 50, cuando terminaba la secundaria y empezaba a escribir en un diario de Chimbote, asistí a mi propio nacimiento adulto: vi a la policía cargar contra una multitud y matar a cuatro hombres. Esta mayoría de edad adquirida en la calle, lo descubrí después, me confirmaba, sin saber bien cómo, en mi decisión de escribir. Era un mes de junio, cálido y polvoroso, y esos días de la huelga y esas calles de la matanza y el entierro consiguiente, se me aparecen todavía como un tiempo presente irresuelto, henchido y populoso, abierto al porvenir. Yo deambulaba entre los grupos de huelguistas la mañana del crimen, en las esquinas humeantes, fascinado por la revuelta, sin saber qué hacer, con miedo y solo. Los huelguistas habían llevado piedras y rocas para bloquear las calles al tráfico; la policía guardaba las esquinas y protegía a los camiones de paso. Pronto los enfrentamientos cundieron y empezaron las bombas lacrimógenas, las piedras, correrías y arrestos. En el puente Gálvez, donde los huelguistas interrumpieron el tráfico, la policía disparó a la multitud. ¿Cómo decirlo? Yo escribí la crónica para mi periódico, un recuento para una revista, una elegía, un relato sobre los hechos, pero cada versión me es todavía incompleta: no hay modo, creí saber, de representar la violencia por83 que desgarra también al lenguaje. Era difícil dar la medida de la cólera, su poder, su nobleza; y más aún describir la majestad arcaica de la multitud que lleva sus muertos al cementerio, esos días se abren como dos puertas al vacío: en el primero los cuerpos ligeros desbordan el espacio, feroces, indignados, poseídos por el vértigo de su protesta; en el segundo, la multitud se aprieta, oscura, absorta, y su presencia material es una denuncia perpetua. Para mí era como si el tiempo se hubiese detenido y el mundo tuviese que ser otro. Me faltaban las palabras, y corría de un sillón para otro, con un nudo en la garganta y una cólera nueva. Estos mis primeros muertos públicos eran también los primeros habitantes de otro país, sin violencia y justo. Yo me iniciaba en las fundaciones peruanas: la justicia del luto. La historia de estas violencias bastaría para documentar nuestras pérdidas; pero en verdad, la historia de una muerte sería suficiente. Una nota necrológica es ya una enciclopedia del país perdido, esa memoria borrada, página por página, del idioma común. Por eso a la orilla de la violencia, al ver caer a los que caen con sus ojos simples, echándose a morir puntualmente, uno no está en paz con el lenguaje. Puerta Sechín, Río Santa Editores, Chimbote, 2005. 84 Poesía La islas blancas Son nombre y piedra, rayadas de luz y filo se mecen mudas, estos cuerpos ciñeron como copas del dulce fuego del día. Rocas, pájaros, sales y huesos, islas, islas blancas, altas y vastas, suave lomo del mar, esténse quietas sin mayor cambio de arena que el tiempo bajo los pies revienta como días amarillos de espeso vino. Tiempo y piedras y el mar cantando. Islas nuestras, fieles, tercas: no en vano nos mirarán vivos. Puerto 1 Un pequeño pueblo blanco reluce junto al mar camino de esta fiebre. 85 Caen todas las luces. El agua me recobra. 2 Mírame en el torrente acechante de los nombres. Retengo para ti esta noche. Nada más quiero añadir a tu estación ligera. 3 Ahora es cuando naces en el exceso de la tierra como la única cosa clara. Joven lugar, brava marea. 4 Verano me entrega su cabeza borrascosa y cándida Su júbilo ignorante reconoce mi mano. 5 Tu mudanza da fe de mi origen. En la plaza de arena hay otra fiesta roja: la arena del sueño que recorro. 6 Yo rodeo tu deleite, más tiempo que tú vigilo el agua huidiza que te pierde. 86 7 Nombres de mi país rocas blanquecinas y asoladas vibrando inmóviles. Del idioma que celebran les debo el agua y el fuego. 8 He de volver a tus ojos, tierra he de volver a tus labios de pánico callado, en tu huerto y desierto el tiempo me exaltará de nuevo. 9 Un animal es el tiempo que muerde cada palabra. En el extremo de su borrasca la iluminación decrece. Sonora cúpula de hojas ¿Quién rompe sobre mis yerbas su sol y prende fuego azul en el viento? Serás tú, mía, ordenando leños en mi sueño. Aquella mañana en la colina verde volviendo la cara nos ocultaban los árboles. ¿Había nubes bajo el follaje? ¿O se detuvo el viento en sonora cúpula de hojas? Liberé tu pecho, tus cabellos, separándote y reuniéndote: brillo y gemido disputaban tus poros, la colina se doblaba 87 en nuestro rojo ariete. Abajo venía el río, sin prisa. Amarrada arborescencia tupía las orillas dejándonos libres en el golpe del agua. Un cuchillo nos dirigía en su filo amado. Oh palomita! Mi yegua blanca— corríamos por la ladera saltábamos en la amarilla paja cayendo y temblando, el sol rodaba persiguiéndonos, ea, vamos, como día erguido quedó mi sombra! Y he estado en silencio. Hablo solo de mi sangre, del paisaje en tus ojos que el río cambiaba en suave estallido. De mi sangre y su río en tus ojos a través del paisaje y su verde apiñado. Tumbados en el corazón de la colina en la rayada sombra, volaba con el agua alargando mis manos, sobre mi boca. Tus senos llenan sobre mí un vértigo salado, blanca miel que gira tomé tu cuerpo bajo el sol en el follaje jugoso. Buscábamos entre árboles el nido de raíces que lava el río con limpia piedra. El río y sus recodos vírgenes, blancos pájaros que saltan del agua y mueren. En el limo envolvería tu carne, en el morado lecho con joyas de arena, a través del agua emergiendo y cortando, en el cuello de la tierra. 88 Y de pie, ya de pronto el mediodía, blancos y exhalando azules huellas, en el barro puro, a las hojas enormes volveríamos; coge para mí el filo último del tierno pino, toma flores de granadilla, recupera en tus ropas el rápido jadeo que declina. ¿Dormimos en el fruto de la colina? ¿Pasó el sol sobre nuestras cabezas su velo hinchado de plumas sudorosas? Hemos despertado abriendo la puerta en la casa. Este extremo de tu cuerpo limpia ahora en el espejo pajillas en tus cabellos. Este extremo de tu cuerpo encierra ahora mis ojos en el jarro de la noche. ¿Quién extiende en mi río sus brazos y piernas? será el sueño, tu flanco rendido que va entrando a otro lado del corazón a lo largo de la noche. Tú, mía, sol que se pone en el horizonte de mi brazo. Memoria de polvo y luz Se abre el sol: un día de junio. Baja el tiempo en el filudo brillo de sus aguas que ceden, un día de junio, un tiempo de junio, Chimbote abre sus manos, un golpe de dados: casas que emergen en manchas blancas y verdosas, hojas que Lima el viento. Temprano avanzaba el polvo, temprano mugía, avivando sus brasas, sus hierros, un tiempo de junio 89 en el ancho abrazo del sol, charcas humeando en los grupos, pescadores arracimados, el viento los remueve en polvoroso temblor, voces del mar, en las esquinas llamea secamente el día. Temprano abrí la puerta. «La huelga estalla». Se abrieron las calles como limpia raja. Grupos abultando el polvo, se cierra el puerto en sus rostros acechantes, un día de junio cae del árbol. «La huelga nos consume». Escuché el gemido del viento atrapado por rápidas voces, y el péndulo que descorre golpes y pausas sobre la carne. En el puente Gálvez —gira el viento— pescadores y policías, fibra a fibra se retienen. En el puente Gálvez, en el alto reducto del polvo, vi el mar verde limón, las suaves islas pardas meciéndose en el agua. Vi palabras como plumas balanceándose, y el peso del sol, el áspero peso de la luz de estos rostros. Grupos apiñados en la ancha avenida, las negras cabelleras oscilan en las voces, saltan y giran, la tierra espejea, cuerpos apiñados, negras cabelleras, y las altas manos luchando sobre el agua oscura un día de junio. Oscilan sus rostros en el vaho de la luz, son aquí el hombre que he visto en su entraña: avanzan, sobre el puente, arriba. Cerrando el puente, la policía, cerrándolo, adentro de sus armas ¿quién habita? Los verdes uniformes y sus metralletas, 90 tallando el sol, verde máscara, en Chimbote, sobre el mar, un día de junio. Ah muchachos de mi pueblo he mirado un rostro y su sedosa sangre, su pequeño mar vertiéndose, su saliva, y sus manos vacías, todo un río trunco, un día de junio. Avanzaban. Hacia el puente. Arriba. Entre dos orillas, ceñidos por afilada luz, avanzaban. Hacia el puente, arriba. Sus gritos en mi cabeza como brilloso aceite, en mi lámpara sus gritos, coces henchidas en el vaho, una especie de rosada pasta, sus voces, el arenoso lecho en mis manos, un día de junio. Oh muchachos de mi pueblo, un cuerpo ha entrado a mis costillas, el golpe de un rostro sobre el polvo, y la tierra que cede suavemente al sudor que la enjoya: corrió en mis venas, abrió sus manos, y en el polvo incendiado proseguía mi carne, en el revuelto polvo respiraba dos tiempos, un día de junio. Cuatro veces esta rojiza nube cayó abatida: sedimentaba su luz en cuatro rostros, vientres, nucas, en charcos de sangre se apagaba la espesa mancha de sus voces. Se hace la noche en el agua. Una rama de botes mece la fría oscuridad. Viene el bajo murmullo de mar adentro y con leve peso suma 91 la última ola. Vi entonces el denso eco del viento, entre las casas manchando los espejos con aliento tibio, cernía a las mujeres en su ácido amarillo, en el fuego de los hogares demorábase dejando su suave polen. Toda la noche fueron velados: ni héroes ni dioses, en el sencillo recinto, rodeados por el lento batir de la sangre y el dulce respirar, en sus negros hogares no sentirían frío, ni héroes ni dioses, cuatro pescadores muertos, se apagaban como sombra de árboles en un río temeroso. Y no sentían frío. Y a la mañana viajaban todavía en el temblor del agua, en brazos de jóvenes morenos, flotaban en la pálida muchedumbre, frente a casas abiertas, en el poder del silencio hendían un preñado río, sobre el polvo teñido de fuego viajaban. Oh espeso corazón, ¿qué silencio derrama para ti la lenta muchedumbre? Oh pueblo de mis huesos, golpe de dados blanquecinos, casas lavadas por el limo del viento, aquí tus cuerpos morenos se cierran suavemente como cerrada mancha de vino: camina la muerte que se entrega a la vida, las dos orillas del agua desaparecen en un solo filo. Este cuerpo llenó mi carne de espumoso eco, en el derramado sol, un día de junio. 92 Mi padre Cuando inclina su cabeza, el mundo en mi pecho reposa. Oigo la voz del mar, llamándome, el dedo del tiempo haciéndome nacer, otra vez dibujándome. Fuma inmóvil y duerme de tanta vida. El mundo se mece en su entresueño: por él yo despierto. Y cuando acabe su cigarro el humo que arrojó seguirá dibujándolo ante mis ojos con un licor dorado que se embriaga de silencio. 93 Enrique Cam Urquiaga No nos olvidemos de Enrique Cam —¿Cree usted en Dios? —le preguntaron en cierta oportunidad a Enrique Cam. —¿Y usted cree? —le retrucó el poeta a su interlocutor. —Yo sí. —Si usted cree en Dios se aleja más de él, pues dialécticamente es el opuesto quien está más cerca del perfeccionamiento en su forma de ennoblecer las cosas, ya que son los antagónicos quienes forman la unidad. Así le respondió Cam. Y el joven aquel no supo si estaba ante un filósofo o un sofista, un asceta o un ateo. Fue en el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Trujillo, uno de esos viernes consuetudinarios en que los intelectuales de la hermana ciudad suelen reunirse a dialogar con el pueblo. Por entonces, Cam, que recientemente había publicado Pasadizo, manojo de versos de hondura filosófica que lo distinguiera con el Premio Carabela de Bronce en un concurso internacional promovido en España, asistió merced a una invitación especial que aquellos le hicieron. Claro que Cam, ahora que lo he vuelto a ver, no posee la misma lucidez de entonces —tiene quebrantada la salud—; sin embargo, cuando se le habla de poesía, sus ojillos, ligeramente rasgados, cobran un inusitado vigor. Da gusto verlo con qué entusiasmo recita sus versos, interpreta sus metáforas, habla de sus libros. «El último —me confía—, Nueva era, circula en la China». 97 De padre oriental y madre peruana, Enrique Cam ha asimilado el pensamiento filosófico del pueblo chino. Empedernido lector de filosofía. Se dedicó a la poesía en 1964, a los cincuenta y dos años. Antes, ejerció diversas actividades comerciales e industriales. Una circunstancia amorosa lo haría poeta años después. Función del escritor —¿Cuál cree que es la función del escritor dentro de la sociedad? La función del escritor es que ya no estamos para ser simplemente juglares o cantores de la belleza, sino que debemos ser el brazo derecho del sentir del pueblo. El poeta de hoy es y será el artífice para llevar el estandarte de la liberación espiritual de toda una sociedad. —¿Y qué opina de los puristas? Todo ese grupo intelectual tiene una mentalidad muy circunscrita dentro de esa elite aburguesada, que se va alejando de esos lectores que lo apreciaban mucho más en otra época. Tarjeta de L.A.S. El incesante trepidar de los motores de su fábrica de hielo, nos llega muy quedamente desde el cuarto de máquinas. El poeta descansa cómodamente en un sillón mientras sus dedos maquinalmente tamborilean sus rodillas. Y en tanto me conversa, yo me fijo en un cuadrito adosado a la pared. «Es una tarjeta de felicitación de Luis Alberto Sánchez», me aclara al notar que hago esfuerzos por leerla desde mi asiento. —¿Cuándo se la envió? —le pregunto. —Cuando publiqué Pasadizo. Poema bueno —¿Qué requisitos debe reunir un poema para ser considerado como bueno? —La poesía es como un ser que debe tener cuerpo y alma. Bueno es cuando reúne las dos cosas. Y si es sola98 mente cuerpo es una poesía insípida, puesto que no tiene esa alma que atrae. —¿Qué satisfacciones le ha deparado la poesía? —El de ser guía y portaestandarte del pueblo en la lucha por su liberación. —¿Cree, en efecto, haber llegado al pueblo? —En parte; esto, debido a esa estrechez de divulgación que existe y quizás también se deba a que no he estado vinculado con los grupos intelectuales que se destacan actualmente, no obstante en el año 1967 se defendió los colores patrios en el concurso internacional donde participaron más de veinte países en la cuna de la civilización: España. —¿Posee algún título académico? —Ninguno. —¿Cuál considera su mejor obra y por qué? —Pasadizo, por su incursión en el campo de la filosofía. Pasadizo: libro difícil —Hace unos instantes usted manifestaba que el arte debe llegar al pueblo, ¿cree que el lector corriente comprendería una línea de este su libro primigenio? —Si hubiera podido escribir en un lenguaje sencillo, sí; pero, lamentablemente, está escrito en términos filosóficos. —Entonces, ¿para quién está escrito? —Para esos intelectuales que tengan una elevada comprensión estética. —Es decir, para una minoría ¿verdad? Entonces, ¿no cree usted que tampoco se salva de ser una obra burguesa? —Podría ser burguesa en el sentido político, pero es más filosófica por el interrogante ante el destino y muerte del hombre en este mundo. 99 Sus otros libros Enrique Cam, aparte de Pasadizo, ha publicado también Nueva era, libro este que está casi en las antípodas del primero. Su temática es muy diferente, incursiona en el campo de la política y su lenguaje es más asequible al lector medio. Tiene inéditos: Volcán en primavera que, al decir de su autor, incursiona en el mundo objetivo, y Huellas ascendentes de mensaje revolucionario. —¿Ha leído Pasadizo, aparte de Luis Alberto Sánchez, algún crítico capitalino? —No lo sé. Quizás lo hayan leído muchos, pero no se han pronunciado; no obstante que está aceptado en la Biblioteca Nacional y en la de Arequipa. —En Nueva era usted se descubre como político. —Sí, por la liberación de la opresión de todos los hermanos del mundo. Vallejo y Breton —¿Podría citar a los poetas que han influido en su creación? —He leído a muchos poetas, pero someramente. No creo tener influencia marcada de ninguno. —¿Qué autores ha leído más? —A Vallejo y André Breton en poesía. Más he leído libros de filosofía. Universidad para Chimbote —Apartándonos del tema, dígame ¿qué desearía usted para Chimbote? —Como todo ciudadano, verlo grande en toda su magnitud tanto económica como moral. 100 —Pero en forma especial. —La extensión cultural, más colegios y universidad para regenerar a esta juventud que tiende más al hippismo que a la cultura. Nuevamente Dios —Dígame, finalmente, ¿cree usted en Dios? Me mira sorprendido. Cree que le estoy gastando una broma. —No, señor Cam —le digo—, no es una chanza. Como quiera que al empezar este reportaje yo hiciera mención a la pregunta que le formularan en la Universidad de Trujillo y como en verdad usted no la contestara específicamente, hoy se la hago para que los lectores no se queden en la duda, ni yo tampoco. Recobra la confianza. Sonríe. —Se puede contestar dialécticamente en negar y confirmar, porque todo en este mundo es dualizante. Así como se dice no hay día sin noche, risa sin llanto, redención sin pecado, ni amor sin tu querer. Porque si se cree, se niega; y si no se cree, se confirma. Nos despedimos. Es noche. Una garúa de calabobos baña tenuemente la calzada solitaria. Yo aún me voy rumiando lo que dijera Cam: «Si se cree, se niega; y si no se cree, se confirma». Al fin me formulo una pregunta cuya respuesta muere en mí: «De acuerdo con Cam, ¿es el ateo quien está más cerca de Dios que el asceta?». Algún día se lo preguntaré y ojalá no me dispare sus respuestas cargadas de misterio. En: Alborada. Revista literaria. Año V. N° 4. Chimbote. Abril, 1974. 101 Poesía Chimbote ¡Chimbote querido! Día a día vas cambiando de vestimenta como el adiós que se aleja. Eres el Fénix, ave mistificada. Sales de las cenizas del sismo para convertirte en nuevo Chimbote. ¡Acuérdate! Cuando traías agua dulce en tu trencito parecía chocolate espeso, bebíamos todo el día. Tu mercadito como jaula de canarios. Las totoras jugaban las olas. Tu isla blanca era negra de tantas aves guaneras. El muelle viejo bostezaba en las tardes tranquilas. La causa picante de tollo tierno, la chicha de doña Huanchaquita que te brindó su frescura en su noche inolvidable. Todos se fueron 102 sin previo aviso. Hoy tienes un corazón de hierro con alma de acero. Pronto en el Mercado Andino verán tus primicias de brazo con tus cinco Hermanas por un mundo ungido de humanismo. El humo de tus fábricas se convierte en divisas. Una sonrisa por la grandeza de nuestra Patria. ¡Adiós, Chimbote! El minero Esa es mi casa No sé si se burla de mi llegada. La puerta está maltrecha será capricho de las bisagras. El piso agujereado por las ratas rebeldes que también protestan de su miseria. Los amos extranjeros han velado en concentrar nuestra casita en una sola pieza: sala comedor cocina dormitorio. Cuando por casualidad las visitas 103 no desmientan su sincera sentencia. Los cholitos estamos amodorrados de tanto chacchar esta amargura. Estamos pendientes de la nueva ley de reivindicación ¡No queremos vetas vacías cuando se vayan! Hacerles ver: que el sol peruano brilla igual que el dólar para una sonrisa de esta bendita tierra. El saludo humillante Buenas tardes señorcito del Norte. Disculpe que no pueda levantar la cerviz porque la tenemos demasiado pesada. Aquí le traigo a estos mugrientos como regalo del Sur. De paso los auscultes: No es zoncitis lo que tienen sino anemia de jornalero. Él no sabe adónde refugiarse con su fardo de topes. 104 Le cierran sus socavones le arrasan sus algodonales le devuelven el azúcar y los minerales se oxidan. Él vuelve a su patria con la llama resentida de su pueblo. ¡Basta! de tu limosna de huesos de tus engaños de tus escamoteos. ¡Devuélvele su pan! antes que te devoren los osos del Este. Pasadizo Qué sorpresa nos espera Ir tan lejos para decirnos un silencio Envolver el sueño querido en celofán cerrado Sentarse en esta mesa que nunca se llena Ser otro que espera sin saber cuándo llega el abrazo del hijo del padre del hermano de la amada en una explosión de vela a la sorprendida del velo negro Es un jergón a tu medida donde puedes estirar los huesos Tanto tiempo encogidos 105 Ahí los zapatos no molestan no interesan ni las fieras del circo que mordieron el humo de las sanguijuelas Ni los ojos que enroscaron víboras ni el puñal que afilaba en su pecho ni las tripas rotas de cajón del jardinero Sí… fue pesadilla Ahora todo es bueno ya deshuesado sin carnicero no sé si se acuerdan Parece que es el refugio de las tormentas El final del viaje donde dejas el pasadizo cojo Pensar…! Cuántos placeres murmurados en su retoque de sangre sacrificada Cuántas angustias regadas en los objetos de entonces Cuántos buzos fueron al fondo Cuántos asaltos a la fortaleza destilaron nervios guerreros Cuántas cadenas fondearon con ella Cuántas manos diste al salino rojo ¿Qué hora tienes? No te envidio Siempre lo mismo Se vuelve auténtica la vida cuando acecha la angustia Ansiedad nunca en olvido 106 No hay amor de más ternura que la esperanza ande de bruces por el camino con la flor del vacío la sonrisa del usurero para vender mejor los sufrimientos Hubiera querido esconder los míos Mercancía Que todos quieren vender el suyo Se les ve generoso con el hambre distraído del pan que se alimenta muriendo No queda otro hueso Que ver Quién se va primero La puerta se desvanece al paso del corazón que se ahoga Se queda el beso de cuerpo inmolación terrestre controversia de este mundo Bellas palabras van en busca del nuevo día el descorrer de cortinas encapotadas una lágrima imposible encuentra las huellas de su herida Mundo feliz mundo de quimeras Por ahí pasa un verano se remonta por encima de tu memoria 107 Román Obregón Figueroa En las comarcas de Román Obregón Figueroa Tú no tienes la antigüedad del árbol, Román. No eres tampoco un roble milenario. Ni siquiera un homo sapiens cabalgando sobre el rugoso lomo del tiempo. Pero un día venciste a la tierra, ¿recuerdas?, entonando solo himnos. Y desde entonces el Huascarán atisba oscuro, derretido por la descalza luz de tus palabras. —¿Quién es usted? Lo había estado observando desde que lo viera aparecer cuesta abajo moviéndose pausadamente en dirección a donde yo estaba. Debió fijarse en mi melena larga y en mis ropas maltratadas por el viaje, pero qué se iba a imaginar que lo estaba esperando. Un abrazo fraterno acompañado de algunas palabras, y sus ojos se abrieron enormes detrás de los espejuelos blancos de sus lentes. Una sonrisa benévola relampaguearía después en sus labios. —A mí también me da mucho gusto conocerte —hablaría—. En verdad me has dado una agradable sorpresa. Era mayo, y en mayo las flores son melodías para los ojos. Son conciertos visuales que nos ofrece el campo. Pero en Caraz no vi flores ni visité el campo. El sol era una flor enorme con todos los poros abiertos. Esa mañana de la que hablo, había fiesta en el colegio «Dos de Mayo». Los hombres vestían ternos y las mujeres, conjuntos. Eran padres de familia, autoridades o maestros. 111 Y había también curiosos, como yo, a quienes los jóvenes estudiantes nos miraban con aburrimiento. Caraz, ciudad de pirotécnicos De haber sabido que Román Obregón Figueroa fue barredor en el cine «Lido» y peón de construcción civil cuando estudiante en San Marcos, tal vez hubiese sido fácil reconocerlo, acaso por el garbo cansado de su andar o esa su manera de llevar los libros como ladrillos. Pero yo no sabía nada, aparte de su labor como docente y de su prestigio como poeta. Más bien bajo que mediano, más bien trigueño que blanco, más bien grueso que gordo; Román Obregón Figueroa es el adalid de una empresa poética en esa ciudad amada por el sol y por la lluvia, donde a despecho de las manzanas que proliferan en los huertos, sus mujeres son siempre las más agradables frutas. Caraz es la ciudad de los pirotécnicos. Ciudad paradójica. Quien enciende pólvora, cosecha rosas. Es también morada de poetas. Aunque, claro, en esto no hay mucha diferencia, porque estos como aquellos hacen también pirotecnia, pero a su modo, con la palabra. Y sus castillos que siempre se deshacen en rosas de palabras son Comarcas que dirige nuestro reporteado, y Hatun rumi, editada por Carlos Donayre, Hernán Osorio, Berenice López, Carlos Tarazona y Pedro Cueva. El fin de la poesía —En tu concepto, ¿cuál es el fin de la poesía? —La poesía tiene dos finalidades específicas: el mensaje de un contenido social y la belleza. El poeta que no manifieste, no diga lo que piensa de la época que se vive y a la cual estamos sujetos y comprometidos, no es poeta. —¿Pero la poesía puede servir como un arma de liberación? —Honestamente te diré que en tanto vivamos una situación como la que estamos viviendo, donde no existe un 112 apoyo a los poetas y tengamos dificultades de difusión, lo veo bastante difícil. A no ser que se utilicen medios distintos a los de los libros, como audiciones radiales, programas culturales, recitales en los sindicatos, o se salga a las calles como los antiguos juglares, si no cómo se entera el pueblo. Y en tanto no sea así, la poesía, lamentablemente, seguirá siendo un tanto elitista. Recuerdo la primera vez que tuve contacto con Román. Fue mediante una misiva que me envió a Chimbote conjuntamente con su hermoso libro Testimonio del hombre y del árbol. «Inicialmente —decía aquella— un saludo gigante y una amistad sin formalismos inocuos. ¿Es posible? «Por las notas publicadas en los periódicos —continuaba—, me enteré de la publicación de una nueva entrega de Alborada. Mis felicitaciones. Y aún más, la inclusión de un poema mío. ¿Cuál? Jorge Espinoza estuvo en Caraz y me habló de ello; pero, lamentablemente, no ha sido posible obtener el ejemplar. ¿Es posible lograrlo? «Ojala —decía al finalizar la nota—, ahora se establezca un permanente intercambio de ideas y creaciones, que tanta falta hace a nuestro Perú indiferente y paradójico…». Dos años desde entonces. Cartas van, cartas vienen. Un viaje mío de por medio. Solo dos horas en Caraz, conversando entre el tráfago de la actuación donde Roman tenía que hablar, y no lo hizo. Y sus palabras, que debieron resonar en los altoparlantes del colegio, fueron tragadas por el pequeño micrófono de mi grabadora. Cabel ha evolucionado —¿Qué poetas actuales te entusiasman a nivel nacional e internacional? Hay muchísimos. Por ejemplo entre los extranjeros, aunque ya es algo mayor, me entusiasma sobremanera Nicolás Guillén, el cubano. Después hay dos brasileños que igualmente me entusiasman. Uno de ellos es Vinicius de Moraes. Entre los mexicanos no puedo olvidarme de José Emilio Pacheco. 113 —¿Y a nivel nacional? —A nivel nacional, desde luego, el que me gusta muchísimo desde antes por la fluidez, la simplicidad de su poesía, es Mario Florián, también Alejandro Romualdo y, en algunos poemas, Gonzalo Rose, aunque últimamente no lo leo… no sé. —Y de los poetas jóvenes, ¿quiénes te entusiasman? —Son contados. Y es tal vez porque con ellos tengo poca vinculación. Manuel Morales es un poeta que fluye, no es de esos que tienden a hacer artificios como otros tantos que conozco. Y, bueno… Gustavo Armijos tiene buenos poemas, aunque en algunos de ellos se enmaraña demasiado, se interna en una selva de donde le es difícil salir. De otro lado, Jesús Cabel es un poeta que ha evolucionado, aunque esta evolución es más que nada de tipo formal, ya que su anterior poesía tenía más sentimientos que la de ahora. Nació en Caraz, dos años después que Mario Vargas Llosa. Y como este, recusa la bohemia. «Es por eso — dice— que cuando voy a Lima muy poco frecuento a los que allá escriben». Román Obregón Figueroa tiene un anhelo: morir en su tierra. Al menos así lo confirma uno de sus poemas. Oigámoslo: Identificado en el aire y la nube país de lluvias me moriré en mi tierra: creceré como un árbol frondoso y a pesar de los terremotos, la furia de aluviones persistirá mi raíz y 114 Volveré a crecer para amar el aire y la nube. Es la ocasión para preguntarle: —¿Y cómo elaboras un poema? —Mira, muchas veces he escuchado que hay algunos que hacen un trabajo de laboratorio. En cambio en mi caso no sucede eso. Es una cosa inusitada, surge una idea y en seguida la vuelco al papel. A veces en poco tiempo; aunque hay otras en que me quedo en unos cinco o seis versos, y de ahí no paso. Si no paso es mejor que no continúe. Y si fluye voy buscando que la forma se vaya vinculando al contenido, de modo que ambas cosas se unifiquen. —O sea que tú el tema no lo piensas de antemano. No dices, por ejemplo, «voy a escribir un poema al árbol»... —No, no. Eso nunca me ha pasado, sino que es una especie de luz que brota en mí. Y surge el tema. Es decir, basta que surja una idea y esta jalará a las demás. —Y los trabajos que no te satisfacen ¿los destruyes? —Sí, los destruyo. Los quemo. Pues pienso que aquello que gusta a uno es posible que guste a otros. En cambio, una cosa que desde un inicio note que le falta fluidez, que le falta imágenes, la destruyo por no ser de mi satisfacción. Calvo, un tipo demasiado acicalado La universidad, años duros para el poeta. Sin ayuda de ninguna especie, había que trabajar en lo que fuere para pagarse la comida, la ropa, la casa y los libros. Su sueldo en ese entonces: quince soles cincuenta, con descuento de ley. 115 Canto a mi pueblo y Lloque vieron la luz a pesar de todo. El primero, un homenaje evocativo de la tierra amada; el segundo, una erupción del alma ante las injusticias del sistema. Por esa época conoció a uno de los Corcuera y a Calvo. Eran condiscípulos. «Pero ellos —dice— estaban en otra esfera. Sobre todo Calvo, a quien yo veía como un tipo demasiado acicalado. Mis ropas humildes contrastaban con las de ellos». El poeta volvió a su pueblo con un título en la mano a costa de sacrificios mil. Pero su oficio más hondo, el que venía de la sangre y las venas, la poesía, se resistía a morir. Y de nuevo a seguir escribiendo. Pero ahora sí con la seriedad de quien asume valientemente su destino. Porque «… la maestría en cualquier arte —ha dicho Pound—, es obra de toda una vida». Y la poesía es un arte y no un pasatiempo. Y Román lo sabe. Los libros publicados —Entre los libros que he publicado, aparte de Canto a mi pueblo y Lloque, puedo citar los que ya tú conoces: Cuaderno del damnificado, editado en un momento de suma tensión y cuando era difícil producir poesía. También Testimonio del hombre y del árbol y otros anteriores, como Andes mágicos y Tono de júbilo. —¿Qué preparas actualmente? —Actualmente preparo dos poemarios. Uno de ellos es La luz descalza y el otro todavía no tiene nombre. Son poemas pequeños. Además vengo trabajando la prosa, que muy poco se conoce dentro de mi producción. Tengo algunos cuentos que ojalá alguna vez se hagan de conocimiento público. De Román Obregón Figueroa solo hemos leído un relato: «El día que llovió». Si los demás trabajos guardan la misma fuerza expresiva de este y tienen esa raigambre telúrica, no dudamos que muy pronto estaremos celebrando la aparición de un valioso narrador de la talla de Vargas Vicuña, porque sus trabajos, al menos el que hemos leído, están burilados con eso que los críticos llaman «la di116 fícil facilidad» y del que está dotado el vigoroso escritor cerreño. Hatun rumi —¿Cuál es tu horario de trabajo intelectualmente? —Mi trabajo intelectual es constante, muy especialmente de noche, que es cuando más dispongo de tiempo y hay más calma en mi hogar, ya que tengo familia. Hijos que de día me hacen una poesía muy espantosa. Al decir esto último, el poeta rompe en risillas, pero unos niños que miran por la ventana lo han hecho enrojecerse un poco. Saca su pañuelo y se seca el sudor que inunda su rostro trigueño. Ahora habla, sus manos quietas escuchan sus palabras que influyen armoniosas, sonando agradables al oído, como voz de locutor de radio. Sus ojos están llenos de luz. Y es que no puede ocultar su entusiasmo respecto a la nueva generación de poetas caracinos, sobre todo de los que se agrupan alrededor de la revista Hatun rumi. Tiene palabras de elogio para Berenice López, a quien considera con mucho talento y le augura un gran porvenir en las letras. Se desalienta cuando le preguntamos sobre la actividad cultural en la capital del departamento: Huaraz. Desde que se fue Yauri Montero a Lima, dice, ha decaído notablemente. No hay valores. Yo muchas veces he viajado a buscar contactos. Pero en la actualidad es un medio estéril para la poesía. Me pregunta que qué tal es Chimbote. Le respondo que es igual que en Huaraz, cuando menos hasta hace poco, ya que últimamente la fundación del Grupo «Isla Blanca» promete sacudir el puerto de su tradicional modorra cultural. La desventaja de vivir en provincias Le pregunto qué le parece el verso proyectivo, el imaginismo, etc. Con sinceridad me dice que sabe muy poco, que no está preparado para dar un juicio cabal al respecto. Lamenta que una de las desventajas de vivir en provincias 117 sea la de estar desactualizados. «No por desidia —arguye—, sino por falta de medios de comunicación». Le doy la razón. Yo bien sé que Román Obregón Figueroa, al tanto o no de las modas literarias, es un verdadero poeta, un auténtico poeta. Sus trabajos así lo confirman. Y si nos ponemos a definir su poesía diremos que es un poeta romántico, no en el sentido de escuela literaria, sino por el aliento tenuemente lirico, sutilmente melancólico, que insufla a sus versos de límpidas metáforas y fluidas imágenes, donde las ideas se concatenan formando un todo coherente, para eclosionar en una voz que testimonia su tiempo histórico y espacio vivencial. Hablando de él, Cabel en Ancash-31, dice: «Su verbo logra erigirse sobre lo vacuo y solo rescata lo valioso, transforma lo útil, denuncia las plagas de nuestro sistema. Poeta de quilates que merece mayor audiencia de público». «Caraz Dulzura» ha quedado atrás. Se entró por Huallanca, se saldrá por Casma. El carro ha coronado Punta Callán. Dentro de poco iniciaremos la bajada pero seguidos por la lluvia torrencial que se avecina. Ya no hay tiempo de volver la mirada y tragarse con los ojos el Callejón de Huaylas. Estamos en la montaña mágica de Thomas Mann y, como este, vamos a despedirnos de nuestro personaje. Hasta la vista, Román Obregón Figueroa. Tu historia hemos terminado de contarla. Hasta pronto poeta recolector de sueños y de cantos. En: Alborada. Revista literaria. Año IX. N° 8. Chimbote. Junio, 1977. 118 Poesía La flor Mejilla de mujer enamorada, susurro vegetal, adolescencia prendida al tallo. Cuánto más hermosa muriendo de amor frente a los crepúsculos. El río Río, río cancionero licuado, diccionario de espumas. Río, río trueno encadenado, gacela húmeda. Panderetas tocan las piedras en su seno. Con manos verdes le aplauden los valles. 119 La piedra Cómo te ríes puño inexorable de nuestra endeble piel. Verruga de los siglos. Estrella que dejó de arder? Caradura impertérrita o corazón que sueña blanda y morena tierra que cobija a la mies? Tercer poema Cuando sientas amor a tus manos enseña la ternura del agua que cae de las nubes. Cuando quieras amar en el viento derrama un velero pañuelo: ¡Nacerá una paloma! Aparto este polvo inusitado Aparto este polvo inusitado, dóime de pecho y después de reconocer antiguas letras, caminos desvelados y orillas definitivamente distantes reconózcome nube de mi tierra. Es hermoso crecer como un árbol, proyectarse río tumultuoso, rama confidente de los ojos 120 de los brazos, admitir el furor súbito de las piedras el agua nido de espejos el agua cordero canasto de arco iris el agua grito puma licuado, abrir un agujero en la noche sacar puñados de auroras hasta que el corazón estalle de luz. En Caraz olorosa a guayabas, canción en tu mirada, perfumado cordel de viento con tijeras azules corto paisajes cromos gorriones y repito soy árbol o lluvia de mi tierra. Pienso escribo sueño tomo a mi sangre, a mi humilde sueldo de profesor peruano; escucho los periódicos: mueren los niños la risa en Biafra Palestina crucificada las páginas sociales reformas los pobres pobres la tristeza como pájaros encima de tejados follajes bolsillos pero el día crece renovándose y la espiga madura en los ojos. Ávido de cielo, río mi sangre por amor a mis ríos la nieve en mis brazos, la raíz nace del pecho y en definitiva soy río rumoroso de mi tierra. 121 El día que llovió Gritando. Blandiendo descomunales cuchillos, la lluvia venía de Yungay a Caraz. El cielo totalmente embozado, y una calma tensa empinada en el viento, detenida en las ramas de los árboles. —¡Pura boca! —decían algunos. —¡Va a llover con ganas! —afirmaban otros. La verdad es que las nubes se volcaron como cántaros llenos de agua: los maizales verdearían hermosos y hasta la hierba crecería en las faldas de los cerros. Alegría. Verde risa en la frente de los hombres y en las hojas de las plantas. Por el centro de las calles corrían riachuelos cantarines y los zorzales se regocijaban en las húmedas frondas. El único a quien no le importaba la lluvia era Llicu. Reclinado sobre su silencio hosco, parecía interesarle únicamente que la chicha inundara sus pensamientos, su realidad entera. Lo demás, tonterías. Antes no fue así. Era otro. Decíase que la causante fue su mujer que un día se cansó de él y se marchó sin rumbo. —¡Él fue malo! —¡Mentira! —¡Ella fue la mala! —¡Mentira! 122 Lo cierto es que se quedó solo. Como un palo seco. Aprendió la tristeza. Para olvidar, o tal vez para avivar los recuerdos, se puso a beber y descubrió que la chicha era buena, que le llenaba el alma, la voluntad y las horas. La gente criticaba: ¡Sonso! ¡Por una mujer! ¡Qué sonso! Los días fueron pasando siempre igual o peor. Tiempo de sequía, tiempo de lluvia, la chicha se volvió su mujer. Lo conocimos serio y trabajador; ambicioso en la medida del que se empeña en prosperar. Sin embargo, no pudo tener hijos y su mujer se marchó. Se volvió otro. Ya no era él, era otro que recién se mostraba, primero cautelosamente y después con la mayor naturalidad. Reconozco que fuimos malos con Llicu. Lo dejamos abandonado igual que dejamos que el viento se lleve un pedazo de papel que ya no nos sirve. Hablábamos de él: creo que nos regocijaba criticarlo. Aquel día de lluvia también estaba borracho. De pronto se puso a llorar como los machos, en silencio. Cuando quisimos brindar con él, no aceptó. Tampoco quiso hablar. —Está derramando chicha por los ojos —comentó alguien. Llicu no nos hizo caso. Se levantó, marchó calladamente. La lluvia seguía cayendo. Mojaría sus espaldas, pero a un tronco seco, arrancado de la tierra, ya no le importa el agua. Al día siguiente el cielo estaba esplendoroso. Los maizales más verdes que nunca, pero a Llicu no le vimos más. Dijeron que se había arrojado al río Santa, o más bien que cayó como un tronco seco. Él y su otro yo. 123 Marcos Yauri Montero Marcos Yauri Montero, en la cúspide después de mil años Ahora que de nuevo estoy en Chimbote, cerca del mar, lejos de la horrible y soberbia Lima, pienso en Marcos Yauri Montero, en su diáfana sencillez, en su amistad desbordante y ancha como la de un torrente cristalino. Y me lo imagino caminando presuroso por la calles y avenidas, con sus libros de maestro secundario bajo el brazo, agobiado por el peso de la metrópoli, luchando contra el tiempo, mientras un arsenal de ideas y palabras que debían integrar un nuevo libro como el que acaba de ganar en Cuba el Premio Casa de las Américas, debe estar rebullendo incómodo en su cerebro en este invierno crudo y demencial que se aproxima. —¿Quién es Marcos Yauri Montero? —Una persona con poca trayectoria en su vida. Sin nada importante. Sin nada que pueda mover a especulación. Nada novelesco. Tal vez lo único que me caracterice es ser un hombre que ama profundamente a su tierra: Huaraz, y de llevar la imagen de su pueblo. Te diré que hace muchos años yo empecé a escribir. Tuve algunos logros. El año 53 obtuve el «Botón de Oro» en los Juegos Florales con un poema titulado «Canto a la Primavera». Luego otro galardón que se me otorgó fue el año 69. No a mí, sino a mi novela La sal amarga de la tierra que obtiene el Premio de Fomento a la Cultura Ricardo Palma, compartido con Batalla de Felipe en la casa de palomas de González Viaña. Y este último galardón, Premio de la Casa de las Américas, que acaba de conferirse a mi novela En otoño después de mil años en 127 La Habana, Cuba, que es el más alto galardón en el mundo hispanoamericano y cuyo prestigio es ya indiscutible en el campo de las letras a nivel internacional. Es todo lo que te podría decir de esa persona de cuya vida quieres saber un poco, amigo Colchado. (Marcos, debieras saber que antes del terremoto del 70, muchas veces estuve a punto de ir a visitarte a Huaraz, pero por esos avatares que tiene la vida no me fue posible hacerlo. Y tuve que contentarme tan solo con leer tus libros y comulgar mis ideas contigo a través de tus escritos. Por eso la noche que te conocí en el Instituto Nacional de Cultura te sentí como un hermano, porque eres de mi tierra: Ancash, y porque yo también como tú, Marcos, soy profundamente triste. Y los aplausos que te brindó la sala en lleno, mezclados con los del gran Mario Benedetti que deben ser los que más te alegraron, palabra que los tomé como si fueran míos). En el Perú no hay editores —¿Vive para escribir o escribe para vivir? —Para mí escribir es algo así como la necesidad de respirar, de beber agua o de comer algún alimento. Es una fuente de vida. No puedo pasarme el día sin haber escrito. Tengo que escribir por hábito, costumbre, defecto, vicio o virtud, pero la cosa es que siempre escribo. Claro que en muchos momentos he sentido grandes desalientos, porque cuando me ponía a la máquina para escribir, me preguntaba: ¿quién me va a leer? Naturalmente que tiene que leerle a uno el pueblo, el público, pero para eso el libro tiene que salir, tiene que ser un instrumento de comunicación y para esto tiene que ser publicado y para ello, lógicamente, se necesita dinero. Aquí en el Perú, como en cualquier país del Tercer Mundo, tú sabes, no hay editores. Nadie le quiere editar a uno. Entonces, uno a veces se convierte en su propio editor, en su propio distribuidor, en su propio agente de publicidad, en su propio comentarista, en su propio crítico, en su propio promocionador; total: una Vía Crucis. Y todavía hay muchas incomprensiones. Muchos creen que así como los autores de textos obtienen a veces me parece unas sumas muy regulares, creen que los escritores literarios también obtenemos grandes ganancias y creen muchos 128 inclusive que hacemos dinero con esa difícil labor, cuando en realidad lo que hacemos es ponernos en los hombros un peso muy grande, muy grave, del cual no podemos ya liberarnos, y morimos a veces aplastados por ese peso. Lo que quiero decir es que cuando uno es su propio editor, no se venden los libros y uno pierde su propia inversión. Entonces, eso hace que un escritor se desanime, se desaliente y al sentirse desalentado, naturalmente que recorta alas a su creación. Su creación sufre las consecuencias y, por lo tanto, lo que escribe no lleva, pues, toda la carga del poder creador del autor; pero, sin embargo, tú sabes, todo brujo —llamémosle así al escritor— siempre sueña con la brujería, con la magia y nuevamente el que escribe ya no puedo salir de ese vicio, siempre queda atrapado dentro de esa necesidad de escribir. Y sigue escribiendo y seguirá escribiendo aun cuando sepa y sabe que nadie le va a editar, ni nadie le va a leer; es una cosa que ya queda para uno mismo. (Naciste en Huaraz, en 1930. Tu infancia la recuerdas nítidamente: eras un poco del blanco vellón, un poco de la fuente y contemplabas el mundo desde el albo caballo de tus juegos. Y tenías frío. Y estabas lleno de helada. Hasta que un día humeó el potro de la nostalgia y caíste sobre espinas. Era el suelo seco, resquebrajado de dolor. Te esforzaste por asirte a sus manitas. Pero te ahogaste en un pantano y como un tronco flotaste después). Me puse a saltar como un chiquillo —¿Cuál fue su primera reacción al saberse ganador del Premio de Novela «Casa de las Américas»? —La reacción mía fue sinceramente, en primer término, la de una alegría inmensa. Cuando escuché la noticia a través de Radio Habana, a las siete y minutos, me vi embargado por una alegría ilimitada que no cabía en mí. Sinceramente, quería salir de casa, correr por las calles, abrazar a todo el mundo… y me puse a saltar y gritar junto con mis hijos, así como si yo fuera también otro chiquillo. Y no podía ser de otro modo, naturalmente porque me he dado cuenta que un premio de «Casa de las Américas» es en realidad una cosa inmensamente grande. Primero: porque es un premio que viene de una institución de prestigio in129 discutible en el mundo literario de Hispanoamérica, tanto como la seriedad y calidad de los jurados, así como la participación de todos los escritores y todas las tendencias, y todos ellos logrados, que envían sus obras a estos certámenes que ya vienen realizándose desde hace quince años. Por otro lado, estos premios ayudan mucho a los escritores a romper toda clase de bloqueos, bloqueos de todo matiz dije alguna vez. Creo que podría indicar algunos de esos tipos de bloqueos; por ejemplo, el imperialismo norteamericano trata de tender cortinas de humo para alentar un tipo de creación que en lugar de afinar el conocimiento, de afinar la crítica de realidad del pueblo, trata de restarle fuerza a la apreciación de los escritores en torno a la problemática de la realidad que confronta cada país, cada región. Esa forma de penetración cultural imperialista está alentada a través de las editoriales que promueven a escritores que utilizan un alto nivel de las formas más exquisitas de la expresión; vale decir, a los que cultivan el esteticismo, el academismo, quienes abusan del formalismo, de la inventiva, de la ingeniería de la novela. Esos premios nos ayudan a ponernos en guardia contra esta maniobra. Y el hecho de que la novela o el arte literario en general tenga que estar de acuerdo, tenga que asumir un papel para develar, estudiar la problemática de una comunidad o un pueblo, no significa que el escritor caiga en una posición maniqueísta porque eso sería matar el arte. Al contrario, ser un buen novelista o un buen poeta no significa que uno tenga que adoptar una posición meramente verista, meramente documental, meramente caudillesca, no; sino que esa penetración de la realidad debe realizarse de tal forma desde adentro hacia afuera, para que así la obra no pierda su calidad artística. De lo contrario caeríamos en el panfleto, y nada más peligroso que el panfleto en la poesía y en la novela. Estos, me parece, son los cercos que uno vence cuando observa que se promociona un arte que, sin dejar de ser arte, tampoco deje de ser un arte que esté para develar la realidad de un país o de un pueblo. (Has publicado varios libros, sobre todo de poesía. Te acuerdas borrosa, nebulosamente, de los versos de «Breviario de Vía Crucis». No sabrías recitarlos. Pero, en cam130 bio, de El mar, la lluvia y ella hasta podrías citar aquellos que refieren tu amor campesino. De su llegada, descalzo, a las puertas de la amada, después que la estuviste esperando un siglo de angustia. De La poesía es sencilla como el amor y Un rostro en el polvo, solo sabes que caminan por un camino blanco muerto en tus zapatos. Todo ha de ser seguramente porque tu pluma se yergue sobre un género distinto: la novela). La novela de los mil años —Yéndonos al aspecto argumental de su novela, ¿podría decirnos qué temas cuestiona ella? —En realidad te diría que la novela es muy amplia. Enormemente compleja. Pese a que yo soy el culpable de la existencia de esta novela, no podría narrarte en forma cabal y, sobre todo, en un tiempo muy corto todo lo que es la novela. Te diré por eso, a grandes rasgos, que la novela arranca desde una ciudad imaginaria, una ciudad inventada, como ciudad que evoluciona desde los tiempos más antiguos hasta el presente, hasta el siglo XX. Aparece siendo una comunidad donde trabajan hermosas mujeres que producen hermosas telas. A esta ciudad, a este pueblo pequeño, llega un conquistador español que se extravía del grueso de la expedición y es salvado de morir de hambre en una colina donde se desmaya. Al recuperar la salud, este conquistador español, se prenda de la hija del cacique y llega a casarse con ella. Y el español funda una ciudad. Desde ese momento empieza a evolucionar la ciudad. Y su evolución abarca mil años. Durante ese lapso la ciudad va atravesando una serie de etapas, suceden diversos hechos, diversas secuencias; aparecen diversos personajes y diversas situaciones, cada uno tipificando a su ambiente, su época. Llega a convertirse esta ciudad, en una ciudad supercivilizada. Una ciudad más civilizada, más hermosa, más bella, que Lima. En esta ciudad, acaecen, asimismo, cosas fantásticas, cosas de carácter fabuloso, mágico. Acaece, por ejemplo, un viaje a un planeta; claro, se entiende, a través del sueño. Acaece también un congreso de hippies en Boston. Hay también manifestaciones de protesta, situaciones de violencia, represiones rudas... 131 Otro de los acontecimientos que atraviesa en la historia de Rupaní es la famosa redada de 1963, durante Pérez Godoy. Durante esa redada, tú sabes, fueron encerrados en las prisiones más de tres mil ciudadanos acusados de que iban a dar un golpe el cinco de enero. Se trajo a la gente antes de que inclusive se hubiera puesto ropa. Y eso aparece también en la novela. Tú mismo has escuchado en la Mesa Redonda del viernes, de la misma apreciación que arranca del gran escritor uruguayo Mario Benedetti, que ha sido miembro del jurado del Premio Casa de las Américas en el género de novela. Él dijo que era una novela bastante compleja y muy rica en imaginación; efectivamente, así es la novela. —En lo que concierne a las técnicas que emplea en la novela, ¿qué podría decirnos? —La novela tiene un ritmo ondulante, maneja muchos tiempos, muchos planos: planos espaciales, planos temporales y a veces las secuencias se narran en tercera persona tiempo pasado, a veces en tercera persona tiempo presente y a veces se narran los hechos en segunda persona tiempo pasado o a veces también en segunda persona tiempo presente. Esto, adecuado al ritmo de la novela, a como se van desenvolviendo los acontecimientos y de acuerdo también al tiempo en que acaecen esas circunstancias. Yo te diría que, haciendo un esquema de la novela, es como si el narrador estuviera en una playa. Desde allí observa que en el horizonte marino aparece un barco. Ese barco es el otoño, o sea la novela En otoño después de mil años. Esa es la novela. Ese barco viene, sigue viniendo... Cuando el narrador avista esa embarcación, la ve de lejos, quiere decir que el tiempo está alejado hace mil años. Entonces la técnica es de la distancia, tercera persona, tiempo pasado. A medida que el barco va avanzando hacia el puerto, va haciéndose grande, grande, grande... hasta que por último su silueta ensombrece el mismo horizonte y solamente es el barco que es avistado por el narrador, entonces quiere decir que la historia está presente, junto a uno, inmediata. Luego, la historia se mueve en segunda persona, tiempo presente o segunda persona, tiempo pasado porque está bastante cer132 cano. Pero como es indetenible el tiempo, la historia tampoco se detiene. Sigue su curso el barco, sigue alejándose y nuevamente llega a ser un punto invisible, se pierde el horizonte; entonces nuevamente se utiliza la tercera persona, tiempo pasado. El narrador utiliza, pues, como ves, diversos tiempos, diversas distancias, diversos grados de acuerdo a la distancia. Es como un camarógrafo de televisión que va graduando su cámara de acuerdo a la distancia. —¿Qué tiempo le demoro estructurar la novela? —Bueno… estructurarla… estructurarla… no podría decirte exactamente en qué tiempo. Lo que puedo decirte sí es que exactamente en escribirla emplee en realidad cuatro años. Una sola página, como te digo, ha sido escrita más de veinte veces o sea una barbaridad de papel que he invertido, una barbaridad de tiempo, una barbaridad de paciencia. He sido algo así como una hormiga que ha trabajado lentamente. Había momentos en que tenía muchas ganas de abandonar el trabajo y abandonar las páginas. Pero después, como me llamaban las páginas volver a ellas, volvía a ellas y allí dale y dale hasta que creí que había llegado el último momento en que estaba terminada la novela. —Y cuando estuvo lista ¿qué circunstancias determinaron para que la envíe a dos concursos simultáneamente? —Bien, al principio te había dicho —cuando me preguntaste si yo escribía para vivir o vivía para escribir— que en mí había la necesidad de escribir pero también te había dicho que yo como todo escritor de todo país poco desarrollado, en este caso culturalmente, te dije que nosotros mismos éramos nuestros editores, nuestros promocionadores, nuestros vendedores... Yo realmente estaba cansado de esta labor muy agobiante. En primer término, no cuento con un dinero que me habría capacitado la edición de esta novela que es muy voluminosa y que me hubiese costado mucho dinero. Entonces lo que yo trataba era de buscar la forma de cómo debía publicarse. Y, bueno, vi que los concursos son una buena forma de comunicación, de que el libro salga al público y sea leída la obra. Entonces eso me hizo hacer una copia para la Editorial Universo y otra para el concurso 133 Casa de las Américas. O sea el hecho de que yo haya participado en los dos concursos es la consecuencia de la realidad que afrontamos todos los escritores de los países del Tercer Mundo: el deseo de comunicarnos con nuestros semejantes. (Ahora estás en el Parque Ramón Castilla de la Urbanización Aurora, a pocas cuadras de tu casa. Hay guardias apostados por todas partes. Sabes que cuidan a tu vecino: el Presidente de la República. Jardines por doquier. Concierto de aves. Estás sentado bajo la sombra de un árbol frondoso. Niños en bicicleta pasan y vuelven por tu delante. Se pierden o se acercan por las veredas acariciadas de follaje. Luces una camisa amarillo-naranja; pantalón plomo, a rayas; gruesos zapatos marrones. En tus ojos miopes se posan unas lunas verdes apretando tus patillas largas. Lacio tu pelo. Recta tu nariz. Tu frente no muy amplia. Y en tu mirada parece que se duermen los ensueños). El gran Arguedas —Entre los autores nacionales, ¿a quienes prefieres? —Entre los autores nacionales quien me llega mucho al corazón es José María Arguedas. Sus obras me hacen llorar y me hacen gozar bastante. Quisiera por eso conocer el mundo indígena del sur. Quisiera saber por qué es tan fino, tan ingenuo, tan dulce, tan lírico, tan poético, donde el agua, las piedras, la nieve, se transfiguran y parecen trabajos de filigrana brotados de las manos de un joyero. Porque cuando yo veo en mi tierra —Huaraz— su valle, sus montañas gigantes y fabulosas, y veo a sus campesinos, no he encontrado yo en estos esa sumisión, esa dulzura. He encontrado siempre pujanza, optimismo, alegría, jolgorio, violencia. Por eso pienso que en este aspecto el sur y el norte son muy distintos. —Y para terminar con este ya largo reportaje, ¿algún mensaje para Ancash? —Sí. Que todo Ancashino no deje de amar nunca su tierra y esté donde esté piense en hacer algo a favor de ella. En: Alborada. Revista literaria. Año VI. N° 5. Chimbote. Junio, 1974. 134 El cóndor que trajo de regreso al sol En Uchuhuayta (flor de ají), hermoso pueblo de Conchucos, en un gran eclipse total murió el sol. Pero antes, cuando el sol entró en agonía, los ancianos, con el alcalde a la cabeza, reunieron al pueblo en la plaza. Cuando murió el sol, el mundo entero se oscureció; la naturaleza se quedó paralizada; de susto no cantaron los pajaritos, se quedaron quietos en las ramas. Entonces, el alcalde que era el anciano mayor, ordenó que el niño más blanco y rubio fuese bañado en un recipiente colmado de agua mezclada con zumo de la hierbasanta. Mientras las mujeres bañaban al niño más blanco y rubio del pueblo, el anciano alcalde, con poderosa y solemne voz gritó en quechua: «¡Kuntur, tayta Intita cutichimuy!», es decir: —¡Gran anciano, señor cóndor, tráenos de regreso a nuestro padre Sol! El alcalde gritó varias veces acompañado por el pueblo. En un relámpago de tiempo, el cóndor sagrado, el anciano grande, dios y rey de las alturas celestes, trajo de regreso al sol resucitado, cargado sobre sus poderosas espaldas. Y el mundo recuperó la preciosa luz. Recuperó el aliento y la alegría. 135 En otoño, después de mil años (Fragmento) Al abrir las ventanas viste que la nieve había crecido. En ese momento no nevaba, la ciudad era bella. Grupitos de muchachos pasaban tirando nieve a las ventanas y postigos arracimados de curiosos. «Los cerros son montones de algodón», pensaste, y los árboles inmóviles te parecieron grandes huesos luminosos. «Desde el Conquistador, que yo sepa, jamás ha nevado en Rupaní», te había dicho Lolita, y tú sabías que hasta los tres mil metros nunca nieva. Solo el río se movía un poco entre orillas de leche coagulada. Quedaste deslumbrado y dejaste que el sueño te envolviera: Estabas de pie en un salón neoclásico y tras un cortinado vaporoso una mujer bella tocaba en el piano una melodía en sordina; «¿Saint-Saëns? ¿Mozart? ¿Quién?», te preguntaste y por los cristales de las ventanas difuminadas percibiste la lluvia que caía sobre las hojas… Pero el sueño se te fue y entonces recordaste un hecho real: La lluvia caía en Chavín de Huántar encharcando las calles. En el destartalado restorán los universitarios escuchaban discos, bailaste con una preciosidad enteramente de negro y con botas de charol. Ahí te fue a buscar un amigo, a decirte que solo había un camión minero. «No importa, le dijiste, lo que precisa es que yo salga cuanto antes de aquí». Cuando te despediste la viejita del hotelucho lloriqueó diciéndote: «Ay, hijo, ¿qué te harán?». La consolaste diciéndole que no te pasaría nada, que pronto estarías lejos, que eso de que ya te andaban buscando los sabuesos del Subprefecto era una habladuría. La lluvia no tenía cuándo acabar. En la plaza barrosa el día anterior hablaste ante 136 los campesinos, en el mitin convocado por los obreros, y el Subprefecto, el Alcalde, los hacendados y los guardias disfrazados de civiles habían estado husmeando desde los balcones, anotando en sus mugrosas libretas lo que decías para telegrafiar al Prefecto de Huarás, que un estudiante subversivo estaba agitando al pueblo. El chofer del camión minero solo quería beber y beber, y en las tenduchas de la carretera nada de comer. «¡Tienes suerte de ver esta belleza!», te dijo refiriéndose a la nieve que extrañamente había caído durante dos días, desde donde terminaba el valle hasta las infinitas alturas. «Nunca ha nevado, sobre todo en agosto, es un milagro o una desgracia». Resultó muy hablador el hombre; te contaba de sus aventuras, de sus viajes, de mujeres y negocios. «¿Te han gustado las ruinas?», y tu inventaste una mentira, porque en realidad las viste de prisa, a tu llegada, cuando ya oscurecía y caía una lluvia torrencial y te mordía la preocupación de que si el amigo te podría encontrar. «Nosotros no envidiamos la fama de Machu Pijchu, con nuestro templo nos sentimos felices», te siguió hablando. «En Huarás te presentaré a mis hermanas, son profesoras, las ayudé en sus estudios, ¡buenas chicas!». Temía encontrarse con su jefe: «Es prohibido llevar pasajeros; si nos topamos le diré que eres mi cuñado». El hambre te mordía. «No fumes, te dijo, sóbate los ojos con nieve, así, varias veces, sino puedes quedarte ciego, ¡pobres tus ojos!». El paisaje era blanco y solitario, ni un caserío ni nada. Peñas de azúcar, árboles de nieve, islillas en los arroyos. El túnel de Cahuish: gotas, helechos y estalactitas. Junto a las chozas ocasionales, niños con sus perritos peludos ofreciendo sartales de truchas. «Al fin salimos de la nieve», dijo después de la laguna de Querococha; compró truchas en una choza, y tú sentiste pena al decirle adiós a la blanca belleza pascual que se quedaba a tus espaldas. En Cátac, cuando en un cafetín esperaban el café, entró un ebrio abrazado de un hombre con casaca de cuero y botas, «¡Es el ingeniero!», exclamó. Comprendiste y no hiciste más que largarte. Cerraste la ventana y en ese instante te pareció oír un taladrante mugido que venía de la inmaculada distancia, de un lejano mundo de cristales estremecidos. Bajaste apresurado, atravesaste el patio imprimiendo tus huellas 137 en la brillante nieve, y preguntaste por Lolita. Entraste en la galería donde ella luchaba en el polvo y el orín. Por un momento vacilaste en avanzar viéndola afanada en asegurar el cordón de un cuadro, mientras Roberto pulía como un niño hacendoso un marco desconchado. Te quedaste en la puerta y ahí te diste cuenta que no tenías motivos para interrumpirles, que tu presencia allí era pura casualidad. De todos modos entraste: el olor de la podredumbre y de las polillas y ratones te abofeteó. Te mostraron a tus antepasados. Los miraste sin interés, simulando entusiasmo por no insultarlos. Te imaginaste que habitaron un mundo neblinoso, de polvo y destrucción. Cada rostro que mirabas te empujaba a un paisaje de lluvia y barro, y así de repente estuviste caminando por una noche pavorosa, por caserones deshabitados, entre árboles y densas hierbas, en busca de la luz y la luz deslumbraba lejos, al término de un largo túnel tenebroso. Fatigabas, pero una raíz te guiaba, era gruesa y larga y sabías que te conduciría hasta la luz de la que tenías sed. Cuando Lolita, entre muchas palabras que no atendiste, te mostró el último retrato, el de un señor con no sé qué títulos, sabías que habías viajado siglos para brotar a la hermosa luz que brotaba a cascadas desde los capulíes escarchados que ardían en el patio. Al día siguiente llegó Cayo de Chacamayo, cuando estaban desayunando. Dijo que la planta eléctrica estaba bien, pero que si seguía nevando los canales quedarían atorados y entonces las máquinas no funcionarían. Se quejó del tiempo; no se puede salir, para llegar he tenido que pasarme más de una hora dando rodeos, no podemos dormir, las noches no son noche: son como el día, y cuando hace sol no se puede mirar, no tengo gafas negras, si querrían prestármelas, el frío muerde y en Chacamayo peor. Un criado les anunció que unos campesinos estaban a la puerta y querían hablarles. Los encontraron sentados en los poyos del vestíbulo, embufandados, con ponchos marrones y sus llanques y zapatos destilando lodo. El más anciano, poniéndose de pie, habló: estaban yendo de casa en casa, pidiendo limosnas: querían una misa para conjurar al Toro Mágico, que según voz general de los campesinos había salido de Huakaj Jirca: La montaña que llora, atravesaba las chacras: destructor como el viento, recorría los 138 pastizales y las punas devorando becerros; por eso caía la nieve: era su llanto, y ese llanto quemaba la hierba porque tenía sal, molía las sementeras: las cosechas estaban perdidas, aunque se podían salvar los plantíos tiernos porque retoñarían. Por eso querían la limosna. Cayo le dijo que estaba bien, que darían la limosna, y dirigiéndose a ti y sus hermanos corroboró todo lo que contó el anciano. —¡Supersticiosos! —les increpó Lolita. Solamente Dios tiene poderes. El anciano retrucó que no: es un peligro para los animales útiles y las vidas humanas: su mugido enloquece a las muchachas casaderas sobre todo en luna llena o cuando en cuarto creciente sus cuernos se inclinan al norte. Recordaste el mugido que te pareció oír cuando abriste la ventana la mañana anterior. Dijiste: «Debe ser un toro salvaje». Otra vez el anciano replicó que no era ningún cerrero: a esos no les tenemos miedo si no es el Toro Mágico de plata, sus astas hieren y desportillan a las mismas rocas que echan chispas al partirse… Sus mugidos entristecen el mundo: los árboles se doblan, el viento llora, se hielan animales y niños. Roberto hurgó en su billetera y le dio diez soles. El viejo agradeció, siguió diciendo que era peligroso para la ciudad, ante su reto podía salir el Puka Toro, totalmente de oro que vivía en el corazón del Pokok Jirka, la Montaña que Frutece, comiendo manzanas y naranjas; si salía sería como un huracán candente, y si se trenzan, de las lagunas de las cordilleras vendría un aluvión que borraría para siempre a Rupaní y sus campiñas. Lolita les convidó pan y vino, y mientras los consumían se acercó a la urna que reposaba en el poyo, le prendió una vela misionera al Niño Jesús que dormía entre rosas blancas, abrigado con un paño de terciopelo con lentejuelas; besó su sandalia minúscula de plata que colgaba del frontis tallado de la caja, depositó en la alcancía tres monedas de plata de nueve décimos que olía fuertemente a óxido. Cuando se fueron, tú y Lolita se asomaron a la puerta: la calle estaba llena de gentes, en sus rostros se leía el espanto. Por los altibajos espumosos subían y bajaban chi139 llando, gesticulando y sus ropas de colores eran pinceladas que rompían la alba extensión. A dos cuadras, un viejito, bisbiseando contaba al grupo que le hacía ruedo que hacía un siglo había aparecido el Toro Mágico entre una tormenta de nieve que arrasó sementeras, hizo morir a la gente pobre, pero el párroco de entonces, un santo varón, se fue en su busca desafiando el peligro, encomendándose a San Santiago, señor de la lluvia buena; hallándolo lo conjuró, ordenándole a regresar a su antro, y que la fiera se amansó y obediente como un perro retornó a sus laberintos oscuros por un ojo de agua; y allá pasta entre árboles con frutos de oro: manzanos en flor, capulíes cristalinos, papales y maizales, en el corazón de la Montaña que Llora. La comitiva de campesinos encabezada por el anciano alcalde de barba blanca y ojos de paloma, fue de puerta en puerta pidiendo las limosnas, hasta desaparecer por una esquina donde el sol se rompía en añicos. Ustedes los vieron perderse, y aún permanecieron un rato escuchando trozos de comentarios, hasta que una ráfaga de nueva nieve empezó a descender, como si diez millones de palomas blancas se hubieran sacudido de sus plumillas. 140 Poesía Mis sueños, mi pelo, mis zapatos 1 Mis sueños, mi pelo, mis zapatos. Vengo arrastrando un cometa de ríos verdes. (Cristalinos, rojos, tibios como naranjas) Mis brazos. Echo de menos mi rostro. Mis anteojos. (En la radio una música de esquilas abre un paisaje con rebaños y casitas blancas) El espejo se carcajea, sin que yo lo advierta, al reconocerme. Mi corbata, mi ropa, el desayuno… (la radio ha borrado, entretanto, el paisaje y dispara noticias) 2 Los libros. En la puerta presiento el polvo, los escamosos ómnibus, me arreglo la corbata. Mis manos húmedas. En un bolsillo mi memorándum de sueños, en otro mi agenda: teléfonos, puertas, recuerdos, fechas, el plano de la ciudad para encontrarte 141 amor mío… Siento que llega mi abuela raíz sedienta reptando por deshechas ciudades de barro con puertas rotas, abandonadas hace siglos, donde ahora los cabritos no retozan. 3 Las calles me ven pasar. Golpeo sus piedras luchando por zafarme del mar de goma que empoza la rutina. Los muros costrosos, los posters, los semáforos y el desasosiego. La tos, el humo, Los días suspendidos como lianas, el relámpago de los carros, el neón de las noches, la utilería… Me dejan pasar, o simplemente me miran, igual a un labrador que contempla la sementera, (su follaje, sus yemas, sus flores…) Y sabe que no tiene más que esperar la siega. 4 Este dolor por lo que no ha podido ser bien hecho como en el sueño, porque este gusano que a veces son nuestros semejantes o nosotros mismos, reclamó su sangre… La lluvia estéril que pace en la tarde a la hora 142 en que la gente sale de las oficinas. Las raíces desesperadas que horadan el pavimento. La ferocidad de las veredas rotas. La mugre que embadurna las calles. Las carretillas destripadas de los vendedores ambulantes. Ah, este paisaje que se derrumba, es una nueva tristeza, que a pocas nos va sepultando, como si de repente, o como si de antiguo nos hubiéramos convertido en escombros. Casa pequeña Esa casa, pequeña como un suspiro, entre pajaritos, en el recuerdo es infinita. Sucede que esto es un sueño. El río camina entre piedras. Blanquea un puente. Las ramas ondulan sobre las aguas y es un día cualquiera. Ahora, todo es un lacerante silencio. El silencio late, deja oír el rumor de la tierra que gira en el universo de la hoja que se suelta (como un niño de la mano de su madre) y se pone a rodar sobre el llameante polvo. ¿Mi corazón es esa hoja seca que rueda? ¿El río que tose, peinado, horadando las dos orillas? ¿Esos durazneros que sombrean humedales negros por el sol que los abrasa? Recuerdo el hielo quemante, las heridas de los rastrojos. Los aguaceros de mediodía cuando el Sol aún estampaba su ardor 143 en nuestra sed. Estoy lejos, y sin embargo deambulo por sus habitaciones cerradas. A mi paso se inclinan, haciendo el gesto de alguien que del suelo, bajo la puerta de calle, recoge una carta. Me dan a oler los muebles que se sueltan de sus clavos, las ropas de quienes, ahora, nadie sabe nada. 144 Carlos Eduardo Zavaleta Conversación con Carlos Eduardo Zavaleta —¿Desde cuándo no vas a la tierra? —me dice Carlos Eduardo Zavaleta mirando por la ventanilla del bus en el viaje que ambos hacemos desde Lima a Huaraz a un encuentro de escritores. —La verdad es que desde hace mucho tiempo —le digo. —Yo voy siempre —me responde—, mirándome con sus ojillos vivos y escrutadores— Para escribir —continúa— me hace falta el aire puro, el rumor de la lluvia y la blancura nívea del Huandoy que hasta en el día alumbra e ilumina los tejados de Caraz, mi ciudad, y también las aguas del río Santa. El río Santa, repito entre mí dejando de oírlo, y pienso en ese caudaloso río en una de cuyas orillas yo nací. Sus aguas dulces se llevaron mi corazón hacia el salado mar del puerto de Chimbote, donde viví parte de mi infancia, adolescencia y juventud. Luego vendría una conversación donde C.E.Z. hizo gala de su gran erudición y una memoria envidiable. A continuación van algunos puntos de los que tratamos. Colchado: Cuando usted escribió Los Ingar era muy joven. ¿Reconocería usted alguna influencia lejana de Faulkner, acaso en El Villorrio o en algún otro libro? Zavaleta: Yo empecé a leer a Faulkner el año 47. Antes, el 44, leí Dublineses, de Joyce. El 45 leí Ulises e inmediatamente, creo que el 46 ó 47, a Faulkner. Los dos me impre147 sionaron enormemente. Yo creo, y lo he declarado varias veces, que en Los Ingar hay influencia de los dos. Hay un monólogo interior, que es un monólogo puntuado, de frases cortas; pero hay también una tensión, una tensión de los sentimientos, de las emociones, de las descripciones del paisaje y luego de las descripciones plásticas de los mismos personajes; sobre todo de Alberto que es tan móvil; el cuerpo de Alberto es absolutamente plástico, se mueve por todas partes y pelea como un símbolo de la lucha por la vida que hay en todas partes; de tal manera que sí, la influencia de los dos está ahí. Y para decirlo todo completo, las influencias de Faulkner también están, por ejemplo, en «Una figurilla» del 48 y en «Discordante» del 51. «Discordante» con esa especie de un niño costeño que llega a la sierra y se espanta por una mangada terrible y por la caída de puentes y por la huida de toda su familia durante la noche y por una pendiente, sin saber si el río lo van a vadear abajo o arriba. Todo eso es una utilización, es una asimilación propia de este lenguaje emotivo, tempestuoso, fluvial, de Faulkner. Y en tercer lugar, hay un cuento que no ha sido leído con propiedad hasta el día de hoy. Han pasado cincuenta años: «El peregrino». «El peregrino» es la desgracia de un muchacho que se cree culpable de haber matado a su hermano en los charcos de mosquitos de Chimbote. Y entonces al ser trasladado e internado en Guadalupe, ahí se acuerda de todo esto. Aparece estudiando por las calles, por el Paseo de la Reserva, por la calle Petit Thouars; luego va hacia el centro de Lima y es una especie de agonía, porque él va hacia el centro de educación, a su colegio, a Guadalupe; pero va con esta tristeza de haber cometido de alguna forma un crimen que parece ser nada más que una culpa, porque él lo invitó a ir a los charquitos y tal vez se quedaron demasiado tiempo para ser picados por los mosquitos; pero luego en las noches turbulentas que él pasa en el internado, en que los demás son muchachos más jóvenes que él, cuerpos que están ahí semidesnudos dentro de las camas que no consiguen dormir y que están pensando en mujeres, mujeres de toda clase, desde vírgenes hasta prostitutas; entonces ahí también hay un influjo tremendo, hay cierta somnolencia, hay ciertos pensamientos oníricos y hay una especie de trage148 dia, tragedia del adolescente sin mujer. No hay ninguna edad más grave que pasar la adolescencia sin una mujer. Col.: Y pasando a Los aprendices, esta novela transcurre en dos espacios geográficos: Lima y Sihuas. ¿Qué aspectos biográficos suyos existen en esa novela? Zav.: Es un contrapunto, un contraste de algunos capítulos dedicados a la sierra, especialmente Sihuas y luego del viaje obligatorio en busca de la educación y en busca de un porvenir, que muchas veces no se consigue durante el régimen de Bustamante y Rivero. Entonces hay unos capítulos que se entremezclan con otros, unos dedicados al personaje, este muchacho cuya evolución tanto biológica como intelectual y espiritual se va señalando y, al mismo tiempo, la otra parte que es la parte limeña, ¿no? Pero comienza todo esto un poco al revés. Comienza con pequeños capítulos de su novia que es limeña y viene con él de Lima. O sea, que él está invitando a una forastera a que conozca su región, que conozca su terruño. Entonces desde el comienzo hay una mezcla, se hilvanan los dos mundos, el mundo serrano y el mundo limeño. Y así como él va enseñando cómo es su pueblo a su novia que se llama Matilde, así también él va progresando en el sentido de que quiere algo nuevo que es justamente la educación, Guadalupe, San Marcos, entender la vida política de las calles de Lima. Y ese experimento desgraciadamente frustrado se inició magníficamente el año 45 en mayo con las elecciones, las grandes manifestaciones políticas, la alegría de la Segunda Guerra Mundial concluida y que pareció que nosotros también hubiéramos sufrido una guerra feroz con las dictaduras recientes de Sánchez Cerro, Benavides y el señor Prado; de tal manera que hay una esperanza de liberación, y esa liberación significa también, por otro lado, las consumaciones de los amores de Matilde con su novio. Pero desgraciadamente nada de eso dura, es muy fugaz; dura, pues, tres años en la vida real, pero en los sentimientos de ellos parece que hubiera primero una esperanza también corta y después un desengaño corto, después del cual ella tiene que volver a la clínica, porque ya esas aventuras de ella fuera de la clínica después del tremendo accidente le han hecho mal. Entonces ella queda postrada y él se tiene que escapar de la policía de Odría. Pero en las últimas lí149 neas de la novela, ahí dice toda la postura y ya no necesita continuar más. No es como dijo un señor, Edmundo Bendezú, que estaba muy bien como primera obra, pero que faltaba lo que sigue. No, ahí está bien claro, que dice que él se va por ahora por necesidad, por huir, pero que él volverá por razones que no son las del APRA, por razones que no son las del Partido Comunista, sino por un nuevo camino que él intuye y que tratará de organizar, y volverá para luchar a favor de la libertad y en contra de la dictadura. Col.: ¿Usted se siente más cuentista o novelista, o cuál considera que es su aliento? De repente tiene más predisposición para el cuento o quizá para la novela corta o para la novela extensa. Por ejemplo, en Los aprendices me parece que utiliza más los recursos del cuentista, porque por el tema esa novela pudo ser más vasta. Zav.: Bueno, todas las cosas pueden ser o no pueden ser, hay que juzgar lo que son. Esa es mi primera novela larga, hay que entender eso: mi primera novela larga. Entonces ahí tiene que notarse el esfuerzo por prolongar las cosas. Evidentemente, donde se agota un tema hay que agotar la novela; de tal manera que eso está pensado como novela desde la primera página. En seguida, yo nací como novelista; no sé, la gente se olvida, yo nací como novelista, como novelista de novela corta. El cínico tenía más de cien páginas, me dio mucho trabajo escribirla, pero yo antes casi no había escrito sino un cuento, creo, un cuento, y lo tenía inédito; de tal manera que mi carrera se inicia como novelista de novela corta. En seguida, por la dictadura de Odría se cerraron las universidades y se cerró bajo llave este libro mío, que quedó encerrado en la hemeroteca. Yo lo compré en los ambulantes dos años después. Entonces tuve una decepción enorme, trabajar tanto para que ni siquiera mi libro fuera libre. No estoy hablando de personas, no estoy hablando de jóvenes ni adultos que fueron encarcelados y hasta muertos en esa dictadura, sino del libro mismo, un libro físico, independiente del autor; no lo dejaron circular. Eso me marcó para toda mi vida. Entonces me di cuenta que vivía en un mundo difícil para publicar novelas y entonces me cambié a mí mismo. Entonces dije, no se puede publicar novelas; pues no hay que perder más el tiempo, publicaré cuentos. Era más fácil publicar en los suplementos dominicales de El Comercio, de La Crónica 150 y de Cultura Peruana. Y ya con el tiempo yo fundé dos revistas más: Centauro y Letras Peruanas. Entonces ahí podía publicar fácilmente cuentos, luego de ciertos años reunirlos; y cada cuatro o cinco años pensaba publicar un libro de cuentos. Sin embargo, en todo cuentista hay un reto que es el de convertirse en novelista. ¿Podrás o no ser tú, que te dicen que eres muy buen cuentista, cambiar de giro, cambiar de marca y de firma? Entonces el reto. Y cuando uno es novelista viene el otro reto: ¿Podrás tú que dices manejar escenarios grandes, estructuras mayores; podrás tú manejar estructuras breves, espléndidas, poéticas, símbolos, cortos, sintéticos, que duren tanto como una novela?, pues ese es el reto constante. Pues yo durante estos cincuenta años de escritor considero que este reto está vivo. Y ahora mismo yo soy un cuentista novelista o un novelista cuentista. Ahora y en estos momentos tengo lista una novela. La estoy dejando madurar. Pero al mismo tiempo estoy trabajando en varios cuentos. Col.: Un tema recurrente en algunos de sus cuentos, también de sus novelas, por ejemplo en Caín y Abel, de Niebla cerrada, en su novela Pálido pero sereno, etc. es la rivalidad entre dos hermanos o entre miembros de una familia. Usted me manifestó que tiene una base real este tema, pero que utiliza como técnica, no sé si la hipérbole u otro nombre puede darse, de exagerarlo y para hacerlo más interesante en la ficción. Hablemos de esto y de repente de algunos otros secretos para trabajar un cuento o una novela. Zav.: Bien, una cosa importantísima: un cuento o una novela es la interacción de los personajes. Si no hay una interacción entre ellos, entonces la dinámica del cuento o la novela, el motor de la narración, no funciona bien. Los personajes por lo general pueden conocerse antes, que es mejor, y qué mejor situación que la de ser parientes y la de ser hermanos, que se supone que se conocen desde niños. Pues bien, hay una historia enorme, bíblica, interminable, que es la de Caín y Abel. Y entonces esa es muy fácil para considerarla como exageración en unos casos o como gran símbolo en otros. Sí, yo tenía dos hermanos mayores que de cuando en cuando peleaban, es verdad. Pero de ahí a convertirlos en Caín y Abel, por supuesto que yo exageré, pero exageré adrede. Primero le puse el título, Caín y Abel; después puse algunos rasgos verdaderamente difíciles de entender, por 151 qué si siendo hermanos que parecía que se querían tanto y estando protegidos por igual por el padre y por la madre, que igualmente los quieren muchísimo, entonces por qué se pelean. Yo creo que eso pertenece a un desarrollo natural. A una época del desarrollo natural que es de la adolescencia. Si uno visita cualquier hogar de adolescentes, se dará cuenta que hay peleas entre hermanos o peleas entre un hermano y una hermana. Ojalá no más que no encuentren peleas entre padres e hijos, que es ya mucho peor. Pero este es un desarrollo natural. Cuando las personas están encerradas en un medio más o menos breve, como por ejemplo una casa, una habitación; cuando no hay espacios abiertos, gran casa, grandes establos, grandes campos agrícolas; cuando no hay eso y están reducidos a una pequeña casa, un solo patio, etc., etc., etc., entonces, es natural que se rocen una con otra, cientos de veces diariamente. Entonces de ahí nace una fricción. Y la fricción entre estos dos hermanos que cuento es bastante dura, fuerte, al extremo de que uno de ellos es el pendenciero —el segundo de la casa— cuando se enferma el primero a quien él provoca. El primero es muy bueno, no le gusta pelear; pero tiene que pelear, además tiene que saber pelear porque eso es ser adolescente. Y entonces el segundo cuando ya ve que a su otro hermano le ha dado verruga, está enfermo, entonces llega a decirle a su hermano menor, oye, tú tienes que prepararte para pelear conmigo, ya es tiempo, no puedo yo continuar así. O sea que hay una vida especial de muchacho pendenciero. Eso existe, no lo he inventado yo. Lo que sí a veces he creado es un conflicto entre hermano y hermana, que me parece aún más trágico y me ha hecho recordar personajes de Shakespeare y también cuando hay sobre todo los más grandes choques que son los choques entre padres e hijos. En Pálido pero sereno he creado una atmósfera, que Washington Delgado dice que es shakesperiana y que es muy magnética y que es muy importante en los choques entre madre e hijo, que me parecen los más espectaculares y al mismo tiempo los más dramáticos. Col.: Y en cuanto a la estructura de cuento y novela, ¿qué me puede decir? Zav.: En cuanto a la estructura de cuento y novela, yo me reconozco a mí mismo como autor que le gusta mucho que los argumentos no se dilaten. Por tanto, si voy a escribir 152 novela tienen que haber ahí varios argumentos, tienen que haber varios personajes que interactúen entre sí, se interrelacionen entre sí; eso para mí es fundamental. A los personajes no hay que dejarlos como visitantes cada uno en su cuarto, en una pensión, no. Hay que ponerlos cerca y mejor físicamente cerca y entonces se ven las reacciones inmediatamente de atracción o de rechazo. Y cuando he escrito, por ejemplo, Pálido pero sereno he tenido que trabajar con varios argumentos, con varios escenarios y, por tanto, dar lugar a diversos símbolos. Yo aspiro a símbolos, no aspiro solamente a personajes tal cual, aspiro a símbolos. Y entonces, también al correr del tiempo se ve la transformación en ello. Eso es algo hermoso en las largas novelas. Ver la evolución y la transformación de los personajes a través del tiempo. Unos cambian, otros cambian poco. Unos llegan a viejos, otros son destruidos o aniquilados por sus acciones, por accidentes o por lo que sea. Mira, hay que tener un concepto bastante extenso de la vida humana, porque un novelista es un enorme observador de la vida humana especialmente. Y entonces cuando uno trata eso hay que tratar también de multitud de personajes; pero hay que saberlos dividir por grupos y que cada uno de ellos represente algún símbolo; de lo contrario no es más que una acumulación. Col.: ¿Ha trabajado cuentos con finales ambiguos o siempre lo ha hecho con narraciones cerradas y/o decididamente abiertas? Zav.: Final ambiguo es «Vestido de luto», por ejemplo. Sin embargo, José Miguel Oviedo dijo que el cuento era magnífico, de categoría latinoamericana, hasta antes de las dos últimas páginas y que las últimas dos páginas le quitaban todo. Cuando yo creo que la ambigüedad es la solución correcta en ese relato. Col.: ¿Qué obras, qué autores de cuentos y novelas lee? Zav.: Ahora ya no leo mucho. En mi juventud he leído bastante cuento, esa es la verdad. Novelas grandes también. Dostoievski, Tolstoi… La regenta… ¿Quién lee La regenta? Ochocientas páginas. Es una novela magistral de Clarín. He leído cuentos ingleses, franceses, norteamericanos e italianos. Por ejemplo, cuentos de Camus. Poca gente lee cuentos de Camus. Tiene cuentos ambientados en Argel y en el 153 desierto. ¡Qué cuentos para maravillosos! Esa sensación de desierto, ausencia y orfandad se convierte en algo al revés. Hay un viejo que tiene una casa, con todas las dificultades de las distancias perdidas. Pero ahí está la casa. Cuando todos creen que con las ventiscas, las dificultades para comprar las cosas, para acudir a un sitio dónde conseguir comida y se piensa que todo eso lo van a destruir, sucede que, al contrario, le van dando más fuerzas. La figura del viejo caminando por la nieve, con esa inmensidad, sintiéndose todavía fuerte, ese es el hombre y el héroe. Col.: El minimalismo, esa manera de narrar hechos cotidianos, el culto de lo pequeño, es una corriente norteamericana que ha calado muy bien en las generaciones últimas en el Perú, sobre todo en narradores de la metrópoli, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿No le parece que trasladar de Norteamérica ese tipo de literatura a nuestro contexto resulta muy traído de los cabellos si tenemos en cuenta que aquí en Perú y, por ende, en Latinoamérica, tenemos temas urgentes que expresar en una realidad que no permite el encierro en mundillos exclusivos? Zav.: Tengo la misma impresión. Me parece ridículo, me parece algo totalmente miope, diría yo una ceguera, al considerar eso como gran argumento. Parece un error profundo, una desviación de la literatura. La literatura nació como leyenda, como aventura, como un hecho singular dentro de la rutina. En cambio esto gira con la rutina misma que ya la tenemos suficiente con los días que vivimos. Porque de mil días que vivimos, habrá diez que son distintos, el resto es casi igual. Col.: Puesto que de narrativa de ciudades se trata, ¿qué le parece la estructura de Manhattan Transfer, de John Doss Pasos? ¿Es caótica? ¿Hay un orden dentro de ese desorden? ¿No cree que aproximando Lima a ese Nueva York de muchas décadas atrás retratada por John Doss Pasos, podría tomarse a nuestra ciudad capital como sujeto de una novela en la que se refleje sus diferentes sectores, problemáticas y acaso situaciones caóticas como aquella? Zav.: Hay dos caminos para hacer eso. O una novela grande con estos fragmentos o varias novelas sobre distintos aspectos de la ciudad. Por ejemplo, el gran contraste es 154 la ciudad más o menos hispánica o con costumbres españolas, mejor diré mestizas, y el otro es el cinturón de las barriadas que es casi casi gente primitiva que va entrando en la civilización. Al poner a los dos en una misma novela, tienes que darle proporciones iguales o saberlos intercalar, un capítulo para uno, un capítulo para otro. Hay una frase que significa muy bien lo que es esto: Por la puerta falsa, título también de una novela de Sánchez León. Él título es muy bueno, la novela no. Entonces por la puerta falsa es como se comunican los personajes del relato. Por ahí van, buscan a la sirvienta, o por ahí salen cuando no quieren ser vistos salir del dormitorio de ellas. Bueno, tú tienes que encontrar los vasos comunicantes que unen a los dos, y el principal vaso comunicante es el dinero. Yo pienso hacer lo siguiente: una novela sobre Lima que en primer lugar esté representado por su clima. El clima es una cosa importantísima a la que los novelistas no le dan importancia. Yo bosquejaría un argumento que o tome bien un barrio o tome un representante de la Lima antigua, del centro. De la Lima moderna, digamos pues San Borja. Cosas así, bien enfocadas. Pero también los escapes de Lima, no hay que olvidarse. Todo el mundo está tratando de escapar. Col.: Bocaccio en El Decamerón hace también una especie de radiografía de Florencia y de lugares fuera de esa ciudad. ¿No cree que a manera de cuentos se podría reflejar también la Lima de estos tiempos? Zav.: Mucho más fácil que una novela. Una novela fragmentaria tiene el peligro de que la consideren caótica. En cambio cuentos pormenorizados con pequeños temas pueden hacer un gran mosaico. Col.: A mí me gusta mucho El gran Gatsby, esa novela de Scott Fitzgerald, sobre todo por su aliento poético y su brevedad. Zav.: Y que además deja en suspenso muchas cosas. Deja algo para la reflexión del lector y se basa mucho en la ambigüedad. Col.: Ribeyro también hablaba de la ambigüedad. Él se lamentaba que ningún crítico ni lector hubiera resaltado los elementos implícitos de su mundo narrativo. Así, 155 refiriéndose a Crónica de San Gabriel, dice, por ejemplo, «¿quién preñó a Leticia?». Cabría preguntarse entonces: si fue el tío, el novio o el chico que narra la historia. Zav.: Yo diría que el chico no. De ninguna manera. El chico no se atrevía a... Col.: Bueno, eso de manejar la sugerencia es interesante. Hay, sin embargo, lectores a quienes les gusta que les den el cuento redondo. Zav.: Pero eso ya es demasiado. Mucho detalle también molesta. Col.: Claro, pero trabajar la ambigüedad puede resultar asimismo una salida fácil para el autor si es que este no tiene bien definido el final. Zav.: El final de Crónica de San Gabriel es pálido, muy artificioso y hay como un cansancio del escritor, que no quiere continuar. Daba para más. Sobre todo el gran tema es la dicotomía costa-sierra. Y de eso no se ocupa ya. Él considera que el único mundo es el mundo que está ahí. Pero después vemos la liberación, la felicidad, la sonrisa de él, la ansiedad con que viaja de vuelta. Ahí está su vida, no allá en los Andes. Le ha resultado muy dura su experiencia en la sierra. Además, no la entiende. Col.: Sí, pero la novela tiene muchas lecturas. Es bien rica. Tiene, por ejemplo, un relato policial donde matan a un ingeniero (a propósito, ¿quién lo mata? Hay dudas al respecto). Existe el tema social (los mineros se rebelan)... Zav.: No continúa. Da pedazos... Col.: Da pedazos. Después da unos relatos de terror, donde habla de aparecidos, de condenados. Habla de un terremoto, el tema amoroso que es el más extenso, etc. Zav.: Yo creo que lo más rescatable de ese libro es la prosa. Col.: Eso es. La parte estética, artística... Zav.: Está en las descripciones, en los diálogos, en los cambios de estado de ánimo del muchacho que va creciendo, que va entrando en la vida. Después, esa reunión con Leticia. Hay un estanque o una laguna, no me acuerdo qué 156 es, ahí cuando se bañan juntos. Hay una plasticidad extraordinaria en esa página. Yo siempre la pongo de ejemplo. Hay páginas muy hermosas. Col.: O cuando describe a ese músico medio loco, ¿recuerda? Zav.: Claro. Col.: O la viejita que vive sola encerrada en un cuarto. Entonces parece que el tratamiento... Zav.: Todo eso merecía, pues, un tratamiento mayor, ideológico. No solamente tenía que ser biológico. Al comienzo se va a tener la alegría del costeño que va a conocer la sierra. Hay toda una ilusión. La ilusión del costeño que no está feliz en la costa. La idea de aventura. La aventura de los costeños está en la sierra. Ésa es la idea, pero resulta que vuelve con las manos vacías, corriendo y asustado. Col.: Bien, y ya que hace un momento tocamos a Fitzgerald, miembro de la Generación Perdida, el otro día usted se refirió a Hemingway y citó un libro donde alterna cuentos con viñetas narrativas, ¿qué libro es? Zav.: Se llama Hombres sin mujeres, de 1927. Tiene una estructura que en el Perú ha sido aplicado por... Col.: Niño de Guzmán. Zav.: Sí, Niño de Guzmán. Todas las viñetas en el caso de Hemingway, se refieren a la guerra europea. Las de Guillermo, en Una mujer no hace un verano, se refieren a Sendero Luminoso y Ayacucho. Col.: Sí. Pero el asunto es que parece que en ese tipo de estructura no se trata solo de intercalar cuentos con viñetas para... Zav.: Para darle relieve. Las viñetas líricas o dramáticas tienen que dar relieve y tono a los otros temas, porque si no resultan dos cosas distintas. Col.: Claro. O quizá para quitarle un poco la monotonía a los cuentos; por ejemplo, en el libro de Niño de Guzmán casi todos los relatos están teñidos de soledad, tristeza, frustración. Entonces para animar un poco ese mundo 157 sombrío, pesimista, coloca las viñetas que por su brevedad y dinamismo cumplen muy bien esa función. Zav.: Él quería decir que la vida en Lima o en el Perú también era así; pero también hay otra vida, otra vida secreta. Por eso pone las viñetas. La maldad, el asesinato, la lucha entre la policía y los senderistas. Col.: O sea, podrían ser varias razones, pero en este caso las viñetas no son un complemento de los cuentos. Zav.: Las viñetas se relacionan entre sí por el tema dramático, pero los cuentos no se relacionan necesariamente entre sí. Col.: Podría darse el caso también de un libro de tono pesimista como el de Niño de Guzmán donde en vez de viñetas dramáticas, se alternen los cuentos con breves leyendas; con el fin de imprimirle una atmósfera mágica, pero sobre todo para... Zav.: Para que alivie el tono pesimista de los cuentos... Col.: Sí, para que alivie. Un poco como hace Salazar Bondy en Pobre gente de París, aunque allí se trata de una novela con relatos intercalados, no legendarios por cierto, que complementan el tema del padecimiento de los latinoamericanos en París. Zav.: Sí, dos tipos de argumentos. Dos tipos de letra para comprender mejor la lectura. Una redonda y otra cursiva. Col.: ¿Usted cree que sea necesario utilizar dos tipos de letra?, por ejemplo en Conversación en La Catedral, en los diálogos telescópicos hay una yuxtaposición de los mismos sin necesidad de... Zav.: Bueno, pero esta es lectura de los años 70, ahora ya no se necesita. El lector ya está entrenado. Col.: Pero Niño de Guzmán... Zav.: En los cuentos, me parece hay influjo de Hemingway. En «La breve vida feliz de Francis Macomber», ahí también hay dos tipos de letra o en «Las nieves del Kilimanjaro». Dos tipos de letra. De ahí ha tomado asimismo Sebastián... ¿Tú te imaginaste cuando yo hablé de Hemin158 gway que había una influencia directa de este en un cuento de Sebastián? ¿Tú imaginabas eso? Col.: No. Zav.: «La navaja automática». El cuento revela gran influjo del argumento de «La capital del mundo». Col.: Ajá. Habrá que revisar... Dígame, ¿usted ha leído el último libro de relatos de Gregorio Martínez, La biblia de guarango? Zav.: No. Todavía no lo he leído. Col.: Digamos que se sale del cuento tradicional. Incorpora, además de estos, viñetas, inventarios, poemas narrativos, glosas... es decir, diferentes formas de manejar el relato, apuntando todos a enriquecer la cosmovisión de ese pequeño poblado al que vuelve siempre. Zav.: Bueno, cuando tú quieres proceder como sociólogo o quedarte inmerso en la socioliteratura, tú puedes hacer todo eso: dibujo, leyenda, todo lo demás, fragmentos de ensayo, fragmentos de libros de aquí y de allá, todo para confluir en lo que deseas mostrar. Lo haces más popular. Popular en el mejor sentido. Col.: Claro. El asunto es que eso artísticamente esté logrado. Que al lector lo cautive. Zav.: A mí no me gustan las viñetas, sino cuentos brevísimos con argumento cabal. Col.: Hablemos ahora de su obra, por ejemplo de su cuento «El Cristo Villenas» ambientado en Sihuas. Yo viví en mi infancia muy cerca de este pueblo, en Huayllabamba, de donde eran originarios mis padres. Y escuché a mi madre y a gente del pueblo hablar sobre un hacendado apellidado Villegas, no Villenas, que se quemó con chicha. Y bueno, díganos cómo fue que a ese hecho real usted le dio dimensión de cuento épico. Zav.: Bien. Antes te diré que «El Cristo Villenas» se publica el año 55 en una separata dedicada a José Carlos Mariátegui. Yo lo dedico a él porque hay un contrapunto entre los dos capítulos. Uno, que hace pensar que quien lo ha escrito o quien lo lee es un creyente, y el otro, el segundo ca159 pítulo, es sobre un hombre que no es creyente. Entonces yo, deliberadamente, lo he hecho así porque es un experimento literario que para mí resultó logrado. Hay experimentos que no salen, pero este sí creo que salió bien; porque no se rompe la unidad del tema. Se puede romper la unidad de acción, lo cual es un poco peligroso. Pero se suele hacer. Cuando yo lo he trabajado, lo he hecho sintiendo que hay un peligro, pero evidentemente la unidad de tema se mantiene. Y eso es lo que une a los dos capítulos. Ribeyro me parece que cometió un error al leer este cuento. En una de sus cartas a Juan Antonio elogia la primera parte en una forma desmedida. Dice que es espléndida, excelente, y que evidentemente lo que él hubiera querido es que la primera parte continuara más o menos exactamente, en forma épica, en la segunda. Yo creo que no. Las formas épicas o la narración épica en torno a la muerte del Cristo Villenas, no podía demorar mucho, porque iba a ser un poco forzada. Tenía que estar llena de poesía, pero al mismo tiempo llena de brevedad, de concisión; y tenía que concluir en su muerte, en la ceremonia fúnebre, que, además, en la sierra, los funerales son grandiosos, magníficos, aunque muy tristes. Bien, entonces ahí terminaba la primera parte, como tenía que ser, y luego venía el comentario sobre la historia, y qué mejor que la comenten los niños, que son los depositarios tarde o temprano de la historia. Entonces hay niños que creen, otros que no, para unos es una historia muy antigua, para otros muy reciente y otros la ignoran. Y por fin, hay un forastero que sabe todas las historias, la antigua y la moderna, pero que quiere ser libre y no quiere estar influido por ninguna de las dos. De tal manera que esa fue basada en un hecho real. Este señor —Villegas— se quemó y sufrió tres días y tres noches, y la única frase que yo oí fue: «El pobre parece un Cristo». Y que se quemó en un perol de chicha hirviendo, en Ayaviña. Eso es todo lo que yo oí y lo que supe. En torno a eso inventé todo lo demás. Col.: Miguel Gutiérrez, en su libro La generación del 50, habla sobre «El Cristo Villenas» y dice ¿por qué Zavaleta tuvo que explicar al final valiéndose de un forastero un tanto pedante que se jacta de saber mucho cuando bien pudo rematar el cuento de otra manera? 160 Zav.: He oído ese comentario. Me parece que Miguel no penetra. Si él entrara en el espíritu de la primera parte se daría cuenta de que es una leyenda redonda, que ha calado hondo y que hay poco que agregar en el sentido de la misma vida de Villegas. Lo que viene después es qué significa todo esto. Y eso lo tienen que saber todos los niños, y los mayores, aunque sea deformando la historia y lo tiene que saber uno, que no es ningún pedante. Me extraña mucho que Gutiérrez crea que no hay en la sierra del Perú hombres libres, hombres agnósticos, hombres que tengan cierto respeto por las religiones, pero que no creen en ellas, y sobre todo en una figura como Cristo que es evidentemente muy bien recibida, admirada, incluso adorada en todo el país, pero que también hay algunos agnósticos en la sierra que no creen en esta religión. Creen en símbolos, creen en figuras, pero no en símbolos y figuras exactas de una institución como la iglesia. De tal manera que uno de esos signos de libertad es estar fuera de eso. El ser libre no quiere decir de ninguna manera ser pedante. Yo pediría, ahora, en el 2004, a Miguel Gutiérrez, que lea por fin mis libros, seriamente. Le falta leer «La batalla», de nuevo; leer Los Íngar, de nuevo; leer «El Cristo Villenas» y otros. En una conferencia yo le escuché decir que él había oído comentar a otros críticos que Los Íngar era parte de una novela. Lo que ocurrió fue que mi original de Los Íngar estaba en El fuego y la ceniza, de 1952, cuando saqué el primer premio nacional. Y entonces yo revisé ese primer original y se convirtió en este que es el definitivo. El primero ha desaparecido. Y entonces yo bromeando le dije a Manuel Baquerizo cuando me lo preguntó: Sí, sí, le dije, yo lo pensé como para ser una novela, pero ha resultado mucho mejor en una novela corta. Es decir, si no les gusta la concisión, la minuciosa concisión, la economía de palabras, la búsqueda de símbolos estéticos que hay en cada uno de los cuatro pequeños capítulos, entonces, por favor, lo siento mucho, pero no han entendido el libro. En: Ars Verba, revista literaria. Nos. III, IV, V. Huaraz, 2005, 2006, 2007. 161 Eclipse de una muchacha Carlos Eduardo Zavaleta Cada vez, al oír decir que uno busca una sola mujer a través de otras mujeres, vuelvo a Yungay, a mis nueve o diez años, cuando conocí a Olga Ángeles en un día memorable del que ya se hablaba desde antes de llegar. Fue el día del eclipse de sol para el que todos nos preparábamos en la escuela; habría excursión, clases en el campo e inclusive llevaríamos todos anteojos oscuros. La única tienda que los vendía estaba junto a Los Lirios, el mejor café del pueblo, con mesillas de manteles coloreados y luces opacas sobre las mesillas. Cuando entré ya habían vendido las únicas cinco gafas que esperaban a los clientes desde hacía años. Un viaje a Carhuaz era inútil (pueblo más chico que Yungay) y entonces debimos encargar a los choferes de camiones y góndolas que nos compraran los anteojos en Huaraz, previa una comisión para ellos, por supuesto. Así obtuve las gafas por ser de los primeros en encargarlas y así quedé listo para el día memorable. El maestro había dicho que el eclipse se produciría por la tarde, a las dos, pero nos citó a las nueve de la mañana porque deberíamos trepar el cerro de Pan de Azúcar, donde Gamarra y Castilla habían librado una fiera batalla contra Santa Cruz, cien años antes. Y para todo eso llevábamos cuadernos, fruta y fiambre. A las nueve y media ya estábamos formando en la calle y vimos pasar por delante al otro colegio del pueblo, el de muchachas. En medio de tantos uniformes de faldas azules y blusas blancas, entreví a alguien de ojos claros, increíblemente dormidos, y la 162 sonrisa que era toda una luz. Pero la visión se perdió entre el desfile de mejillas con lindas chapetas y de piernas tersas como suaves mejillas. Tras ellas marchamos hasta más allá del panteón, del primer recodo y del primer puente. Ahí acabaron las columnas, el orden y el silencio; muchachas y muchachos empezamos a trepar a las ganadas hasta la cima del cerro. Fue una ilusión, claro, porque a cada tramo debíamos descansar y no había cuándo llegáramos a la cúspide, por encima de la cual surgió todavía la otra montaña, Punyán, como burlándose de nuestras fuerzas. A media ascensión, creo, a las once de la mañana soleada y azul, volví a ver esos ojos claros aunque dormidos, el destello de la sonrisa, la cabellera negra recortada a la garcon, y también unas piernas rosadas y largas, y un cuerpo de muchacha todavía brotando, corno el mío entre los hombres. Su sonrisa fue definitiva: me animó a ayudarla a trepar, a inventar el diálogo sobre las asperezas del terreno, las gafas oscuras y eso, mientras ella decía que llevaba apenas un vidrio ahumado con velas, porque las gafas costaban mucho. Jadeando y descansando, con los pelos agitados por el viento, a mediodía llegamos juntos a la cumbre. Solo podíamos mirarnos y sonreír, imposible hablar por la fatiga. Al sentarnos en las piedras nos convidamos la kola caracina y las butifarras que habíamos llevado. Pronto estuvimos rodeados de condiscípulos y el maestro empezó a dictar su clase de historia al aire libre, ante esa vasta maravilla que ofrecía todo el Callejón de Huaylas, donde la luz se rompía en el cristal de los nevados y el clima benigno impedía el frío. A la una creímos ya haber visto fascinados la batalla de Pan de Azúcar, que acabó con la huida de Santa Cruz en una famosa mula zaina, en la cual atravesó cien leguas en cuatro días para llegar hasta Lima, anunciar ahí su propia derrota y echarse a llorar perdidamente en el palacio de Riva-Agüero. El otro hecho memorable sucedió en el mismo campo de batalla, una vez consumada la victoria, cuando, en el bando de los vencedores, Gamarra concedió al chileno Bulnes el título de Gran Mariscal de Ancash, título que ningún muchacho había soñado que existiera, 163 y desde entonces a los mejores alumnos les llamábamos Gran Mariscal de Yungay e inclusive a Olga le tocó ese claro nombre. A la una y media nos ordenaron ver cómo eran el cerro y sus accidentes, recoger restos de balas o fusiles, oxidados, mudos, y clasificar piedras y plantas silvestres, y formar grupos para observar el inminente eclipse. A las dos supe que se llamaba Olga Ángeles Vinatea, y ella se había puesto mis gafas y yo me pintaba los dedos con el vidrio ahumado. Empecé a ver el prodigio del sol invadido por la luna, una bola negra hinchándose sobre la esfera que ya no lucía dorada ni brillante, junto al otro prodigio de Olga cercana y su piel fragante, sus cabellos volando libres, su naricilla tan graciosa que parecía de broma, sus labios rosados cuyas diminutas e increíbles líneas, poros y rayas podían contarse. Pero nada era igual a su mirada adormecida: su sonrisa lo alzaba a uno del suelo, en una pausa del escudriñar al sol lánguido, y otra vez me afanaba en vano por olvidarme de ella para observar únicamente el eclipse. Ya la tarde no era tarde, el sol era apenas un halo en torno a la luna negra que lo había invadido, y el mundo de abajo, de quebradas, caseríos, el río Santa y las palmeras de la plaza de Yungay se había transfigurado en una noche nueva, de las que no podían existir, una noche soñada o perdida, y yo vivía como dentro de una muchacha cuyos dedos ya había rozado. Y ahora yo le quitaba las gafas y rozaba su frente, sus cabellos, mientras Olga tomaba el turno del vidrio ahumado, hasta que ambos acabarnos con la nariz tiznada y pudimos reír, pero no reímos, porque la noche súbita ya creaba nervios, gritos, aplausos, canciones, cualquier cosa, una noche provisional y tímida, lánguida, mortecina, y ahora los pocos alumnos que tenían relojes tomaban el tiempo del prodigio. Cuando la luna siniestra acabó de rodar y reapareció el sol amarillo, primero débil y legañoso, y luego otra vez firme, radiante, un vasto grito de júbilo llenó el cerro de Pan de Azúcar, así como el ejército de Castilla y Gamarra habría vivado victorioso. 164 Bajamos con las narices pintadas, de payaso, y yo cargando la bolsa de muestras de piedras para Olga, las semillas que escogió, las flores silvestres que llevé acompañándola hasta su casa, no lejos de las grandes palmeras que habíamos visto desde arriba. Desde entonces iba a verla por las tardes, cuando el sol moría y jugábamos en la galería haciendo figuras con una rueda de hilo que enganchábamos en los dedos, y así nuestra piel se besaba, sus ojos verdosos y dormidos iban desapareciendo poco a poco, al anochecer, y su risa fresca y de dientes llenos impedían despedirme, así supiera yo que papá iba a cruzarme de latigazos si llegaba tarde a comer. Ahora la miro únicamente, sin tocarla. Está como dentro de mi mujer, de Lucía, eclipsándola por ratos, pero luego Lucía vence y recobra su dominio. Tiene mucho de Lucía, su mirada de medio sueño, su sonrisa libre, su aire ingenuo y lánguido. Ahora entiendo que yo he vivido entre eclipses de Lucía para que brillara Olga y eclipses de Olga para que volviera a mí Lucía. Pero no supe que ella se pareciera tanto a mi mujer sino cuando, al leer los diarios sobre uno de los muchos aluviones de Ancash, me di con esta noticia: «Entre las últimas víctimas, en Yungay, se recuerda a la familia Ángeles Vinatea, compuesta por tres miembros que al parecer habían logrado salvarse la primera noche. Amanecieron cerca de los nichos del panteón, rodeados por la avalancha de hielo, roca y lodo que había borrado a Yungay del mapa. Quedaron en medio del fango, pero vivos, de pie, gritando y pidiendo auxilio, mientras el fango aumentaba sin cesar. Cuando tuvieron conciencia de que nadie podría salvarlos, primero se arrojó al aluvión la madre, después se suicidó igualmente el padre, pero la hija, Olga Ángeles Vinatea, que en su colegio ganó el título de Gran Mariscala de Yungay, no se arrojó nunca y más bien desapareció lentamente, poco a poco, luchando a brazo levantado hasta el final. Y todo eso lo vio un testigo desde el cerro». Cuando dejé de leer estaba llorando, pero creo que lloré muy poco y muy avergonzado, mucho menos sin duda, y por una causa no menos grande, de la que había llorado Santa Cruz en todo el trayecto de cien leguas desde el cerro de Pan de Azúcar hasta el palacio limeño de Riva-Agüero. 165 Baile de sobrevivientes Félix salió de su casa a las seis en punto, la hora del crepúsculo, y cruzó hacia el polvoriento Malecón. Cielo eufórico antes de la muerte roja y amarilla, pensó. En el morro del Faro de la Marina vio recortada la silueta de una pareja de ancianos vigorosos paseando a trancos atléticos, y una sombra tímida, un hombre solitario, sentado en uno de los troncos, al borde del precipicio. Pero Ada no había llegado. El horizonte era una sola pared de niebla, de humo vago y sucio donde ya caería el globo del sol amarillo; el cielo empezaba a limpiarse de grandes nubes horizontales y el globo amarillo se hinchaba visiblemente, dibujando un camino que brillaba sobre el mar de acero. Dio una vuelta en torno al Faro y se sintió aún más impaciente. Y luego aleteó una sombra, también amarilla, por el suelo. Alzó los ojos alarmado, pero feliz. Oh, eres tú, dijo, cambiando súbitamente de ánimo. ¿Y quién creías?, dijo Pedro, grueso, blanco, de pesados y bovinos movimientos, y de bajeza muy grande para su talla. Ella no vendrá, Félix, es de más que esperes. ¿Y cómo lo sabes, bicho de mal agüero?, le dio un empujón. ¿Sigues con la cantilena del temblor? Ya el sol era un globo rojísimo, chinesco, hundiéndose en la pared de niebla, pero tiñendo el cielo entero en una despedida furiosa aunque lánguida, en un incendio benigno. El camino luminoso en el mar parecía llamarlos. 166 Es que tú no lo sentiste el domingo, estabas nadando a esa hora, dijo Pedro; pero lee los periódicos y verás que ha sido un terremoto. Miles de muertos. Solo los viejos leen periódicos, dijo Félix. Miles de muertos, dijo Pedro sin un gesto, como si no dijera nada. Y ella es de Yungay. No me importa que sea serrana. No la insultes. Solo digo que es de Yungay y ha ido a ver a su familia. Se fue el lunes y hoy es viernes. Sin duda no ha podido pasar, así dicen los perió… ¿Al diablo con eso!, gritó. Yo la cité y aquí debiera estar. Ella misma aceptó. ¡Y era la primera vez, razón de más para ser cumplida…! Ha ido a ver a sus parientes, repitió Pedro, sin sacar las manos de los bolsillos y aún sin mirar el cielo cambiante. Soy su vecino y mi mamá habla con su mamá. No había, pues, nada que hacer. Aún el cielo cerraba su mirada en medio de nubes rojas que deshilachaban el mundo. Alguien partía; quizá muchas cosas habían concluido. Pero al día siguiente, sábado, también acudió a la misma hora. Su amigo lo estaba esperando. Ada volvería el lunes, por fin ella había telefoneado a su madre; nadie podía pasar de Huaraz, miles de muertos, la carretera cortada, los aviones llenos, los helicópteros solo para heridos graves… Y todo por un temblorcito del carajo, dijo él. Por un terremoto, insistió Pedro, aunque alejándose de sus puños. El lunes salió al Malecón como a celebrar una fiesta. Tenía dinero para invitarla al cine o a bailar, si bien quizá ella no tuviera ánimos para eso. Y le había pedido a Pedro que no lo acompañara: debía declararse y esas cosas se hacían a solas. Me parece bien, dijo Pedro, ya después me contarás; no te olvides ¿ah?... Pero no hubo nada que contar. Ada tampoco llegó, y así, sin importarle esta vez el crepúsculo que mataba lánguidamente el sol a sus espaldas, tuvo que pasar por la 167 humillación de tocarle la puerta a Pedro. Mala suerte, dijo este, ha llegado a Lima, pero no ha salido a la calle. Parece que le afectó el viaje y las desgracias que ha visto. Así hay gente sensible; aunque puede que ella vaya a esto, y le entregó un curioso y rústico boleto. ¿Cómo, dijo Félix, una tómbola para sobrevivientes…? El nombre no interesa, dijo Pedro. Creo que es una kermesse, o tómbola, o baile de beneficio, tampoco lo sé bien. Pero los fondos servirán para las víctimas del… Sí, sí. Ya lo sé, dijo Félix, súbitamente generoso; dame dos boletos. El local de la kermesse, o tómbola o lo que fuera, estaba a un paso de la Diagonal; era una vieja escuela de primaria, incapaz de cotejarse con los modernos y elegantes colegios privados. De antemano, esa discriminación le disgustó. Adentro, en lo que parecía un enorme cobertizo, la música y los anuncios de rifas y de encendidos llamados regionalistas a dar óbolos por Ancash llenaban los oídos. Parecía, en efecto, un baile de beneficio, pero nadie se atrevía a bailar. Había como un pesado y comprensible silencio en medio del barullo. Vio a las mujeres, muchachas y niñas sentadas en la interminable sucesión de sillas pegadas a las paredes; algunas incluso lloraban, rodeadas por grupos de muchachos. ¿Y tú has vuelto de allá también?, oyó decir a sus espaldas. ¿Pudiste pasar? Claro, pero a pie. Huaraz casi no existe. Yungay es una sopa de barro. Cincuenta o sesenta mil muertos. ¿Y tu mamá bien, hijo? ¿Murió…? ¡Santo Dios…! ¿Y tu hermana? ¿Y tu tía? ¿Todos, los seis…? Pero ¿cómo es posible, Dios mío? Julián, oye esto, tú conocías a la familia de doña… El que había perdido a toda su familia quedó al centro de un ruedo, su cara de papel, la mirada en una sola ojera. Félix pensó en quedarse solo unos minutos, quizá comprar boletos de las rifas y luego marcharse. No conocía a nadie, no podía darles siquiera el pésame. El altoparlante pasaba de los aires serranos a un vals criollo. Y entonces la vio, sí, Ada entraba en medio de un grupo… Oh, al fin, cogió su mano. ¿Tú aquí…?, dijo ella, extrañada, seria, quizá únicamente asustada por lo que había visto. Y el vals era triste, pero tenía buen ritmo y ella iba a retirar su mano. 168 ¿Qué hacer? ¿Bailamos…?, dijo sin pensarlo más, y Ada se quedó quieta, dudó, miró a todos lados, oyó el vals y aceptó a medias. Todos los miraban, hasta que luego de una pausa otros jóvenes se animaron también a bailar, y así, metiéndose en el anonimato de la sala, Félix pudo oh al fin mirarla de cerca, y oh profundamente en los ojos… 1982. 169 La batalla Para José María, vivo El toque de la primera corneta del colegio Santa Inés de Yungay hizo olvidar el pueblo de Tingo. Llegó a Caraz desde el infinito solar de San Miguel, y aun desde ahí, ganando el paso a los tambores, a la soberbia de las demás cornetas, y al grueso de los muchachos uniformados (que ya subían a pie, bajando de sus camiones), el vecindario avanzó y festejó la llegada de los cordiales enemigos, en contra de quienes jugaría el colegio Dos de Mayo. El forastero no dejó de mirar la plazuela caracina, sombreada de ficus, pero dándose a las nieves o metales del Huandoy, demasiado vivo junto al sol. De codos en un antepecho, se bañó en la nueva luz de las cornetas, en la marcha y los aplausos. Vio cuando el primer santainesino subía por las callejuelas empedradas, y sin saber más, desvió los ojos del estandarte y aun de las muchachas que desfilaban por delante de los varones. Había venido a otra cosa. A olvidar a los mozos de su edad y que en su pueblo había gozado también de un uniforme, había defendido a su colegio con la pelota o los puños. Según él, venía a desviar fríamente los ojos. Con desgano bajó del hotel y avanzó el último tras el bullicio y los curiosos que cerraban el desfile; y tal fue la columna del gentío que ganaba como una culebra la cuesta, que cuando llegó al mercado se dijo que ya la primera corneta estaría en el colegio Dos de Mayo. Subía por el resalto de 170 pedrezuelas. Mirando el sol quedó sin saco, y diez minutos más tarde, desoyendo el menudeo de hurras y aplausos, dejó atrás el colegio prendido de una falda. Luego, pensó, vendrían los discursos y las competencias deportivas, pero él subía para Tingo, esa vieja aldea sepultada el día de su fiesta por el vibrar de unas cornetas y el vocerío de unos muchachos. Nadie supo cuándo rebasó el colegio. Los puñados de familias avanzaban en dirección al Dos de Mayo sin imaginar que un joven se evadía. A menos que fuera un borracho o un indio, o un hombre rico y enfermo por las apuestas, nadie haría tal cosa. Si alguien lo vio y le preguntó quién era, debió de hacerlo sin mucho interés; pero de hallarse Berta, hija del señor Alba, en el chalet de su padre (un vigía sobre el puente vecino al matadero), quizá lo hubiera visto subir, entrar en la tiendecita del puente y tomarse una tibia kola caracina, de la fábrica de gaseosas del señor Jesús Romero. Hasta lo hubieran seguido sus ojos por el repecho escaso de matas. Pero también ella gritaba en el colegio, y ahí en el matadero (un cobertizo bajo la sombra de solitarios eucaliptos), los indios lavaban el piso de sangre y ninguno de ellos miró el puente. El forastero llegó media legua arriba, donde la cuesta se volvía otra calleja y lumbreaban los tejados como frutas bajo el sol. Y eso ya era Tingo, y los lugareños sabían que todo hombre en mangas de camisa y toda mujer sin tacones altos, sin ánimo de echar la prosa, fuesen o no envueltos por los aires de una banda pueblerina, subían por una misma razón. Por la fiesta del cóndor-rachi. Así, uno de ellos respondió lo debido a este mozo que venía sin corbata, sonriendo con el saco entre las manos. Le dijo que torciera a un canchón, al pie de un morro donde, según decían los más viejos, se soterraba un edificio incaico. En Tingo no era un secreto que este año la celebración se debía, además de la costumbre, al desafío entre el capitán Mendoza, jefe provincial, y el señor Chueca, dueño del Ingenio —unos sembradíos colgados por el puente de Calicanto, en el tajo donde moría Caraz y repechaba el camino al distrito de Pueblo Libre. Todos lo sabían y sin duda también el muchacho. 171 Esa mañana, después de cocinar muy temprano, las mujeres habían dejado sus viandas al rescoldo y se habían ido al canchón que ya negreaba de tan lleno. Si bien no sonreían como sus maridos, cumplían una obligación. Sin gustarles la fiesta del cóndor hecho pedazos, habían madrugado para hacer las compras, volver a tiempo a la cocina y aun planchar vestidos y camisas. Tanto trabajo les había matado la sonrisa. Pero a sus hombres se les veía ufanos: habían fabricado un largo mostrador para la venta de chicha y butifarras, y ya llegaban columnas de camiones y automóviles desde Yungay y Huaraz. Y las hijas igualaban en dicha a los hombres. Desoyendo a sus madres, rodeaban a los jinetes que harían frente al cóndor, a los cholos que tocarían el contrabajo, el bombo y los platillos; o si no, temerosas, escudriñaban en lo alto, en viaje rumbo al sol, al pájaro prendido de un travesaño por sogas y correas, hablaban con asombro del tamaño de las alas extendidas e iban a convencerse si efectivamente las puntas del travesaño estaban amarradas a las cimas de dos postes. Sí, ellas no cesaban de mirarlo… El extraño animal no movía las plumas ni las patas, hundido en una salvaje y formidable esclavitud. Sus ojos eran gotas de agua negra que devolvían el sol. Blandiendo la lengua, el pico rocalloso jadeaba en la espera y tenía encima dos fosas, dos ascuas reposadas. Y todo el plumaje negro, una noche herida por el plumón del cuello blanco, se había desmelenado, ofrecido al sol como una seda, y en el bulto del cuerpo, en la quilla del pecho, se adivinaba un palpitar oscuro y aterrado. Merodeando de aquí a allá, las muchachas descubrieron al mozo forastero. También sus ojos envolvían al cóndor de patas de raíces, de alas abiertas que dejaban una sombra, un manto pequeño y amoroso en el canchón. Vivaz como era, preguntó detalles sobre la fiesta y aun se puso a cortejarlas. Mas al fondo remolineaban las bestias, chapeados en plata sus arneses. Había jinetes de polainas relucientes, pero también de zapatones y aperos desvaídos. El ansia no los dejaba. Hasta que una marinera envolvió a todos, por entre los gritos de Chueca y el capitán 172 Mendoza, y por entre las pullas amigas que desde la enramada le dirigían los notables. Oliendo los cabellos y la piel de hojas de tabaco de las muchachas, el forastero renovó sus preguntas. Bajo risas y dengues ellas le dijeron que mirara bien. La columna de jinetes se puso a cien pasos del travesaño en que negreaba el crucificado, el murciélago vanidoso de sus alas, quizá la tronchada copa de un árbol, la araña gigantesca y fantasmal que dormía en el centro de sus hilos. Acabada la música, un jinete bebió el primer poto de chicha y carcajeó feliz; y como a una señal, el cholo gallardeó ufano, casi bailó con su bestia y allá se fue a tentar el ánimo del cóndor y revelar sus mañas a los patrones. Pasó como una centella debajo de la sombra, del murciélago, de la tarántula: las jovencitas debieron decirle al mozo que el cholo había golpeado al animal y que este, libre apenas cuello arriba, había fallado el picotazo, a tiempo que el jinete huía como una exhalación. ¡Bien nacido el tingueño! Y cuando ellas le advirtieron de nuevo que mirara, el pico graznaba aún y llameaba la lengua rojiza. Y después, en vano el pájaro aleteó con fuerza. Las muchachas no podían olvidar que ya llevaba dos días de hambre y sed. Cuando el segundo cholo cruzó bajo la sombra y apenas tuvo entrañas para dibujar el saludo, el forastero se pegó a uno de los postes. Ahora todo lo vería sin engaños y el pájaro le ocultaría el sol. Sin duda, lo confundió con una rama, con una fresca nube, o con la luna que suele alzarse entre la tierra y el sol oscureciendo el día. Las muchachas seguían todas sus reacciones. Así, al galopar Mendoza, volvió los ojos para descubrir el impacto y dijo que lo había visto llegar; pero fue saludado por la risa de sus amigas que no vieron choque alguno: el puñetazo había fallado como el golpe de un hacha arrepentida. O quizá, pensaron, el extraño tenía ojos de buen criollo y les había jugado una broma; quién sabe volvería a su lado, testigo de la ira del cóndor, del fulgor del sol y de la dulce música de un huayno que añoraba la vida soterrada. Pero él echó su saco y corbata al suelo y remiró al señor Chueca. Un príncipe en el mejor caballo de la región, oreados los vellos del pecho y remangada la camisa, Chueca era todo mañas. De lejos medía a su enemigo y lo desafia173 ba apenas. Después levantó el galope, de pie en los estribos y sin tocar la montura; y cuando llegó a verse con el pájaro, blandió con furia el puño derecho. Pescuezo y pico se le abalanzaron con la prontitud de la lengua de una víbora, pero Chueca recogió su mano y abatió la otra en formidable puñetazo al pecho. Enfurecido, el cóndor atiesó y remeció las cuerdas. Todo fue en vano. En un santiamén, hombres y aun mozalbetes cruzaron por lo bajo, los unos acertándole golpes y los más de ellos rozando tímidos sus patas, viendo apenas la mancha, la sombra. Y cada vez que un jinete se escurría debajo del animal, tenía que describir un semicírculo, volver al grueso de la caballada y esperar el nuevo turno; y mientras el turno le llegara, como una obligación, se iba al mostrador y brindaba con chicha sentado en su caballo. Para la segunda vuelta, el forastero llegó a la chichería, habiendo oído ya la apuesta entre el señor Chueca y el capitán Mendoza. Ganaría cincuenta libras el macho que a pasos iguales colocara más golpes debajo del pico. Resentidas a medias, las muchachas veían que los labios del forastero no se despegaban del poto de chicha: aun dentro de ellas, el desafío era toda una llama. Partió el capitán Mendoza. La distancia que lo separaba del cóndor fue una sola polvareda; salió de ella y manoteó al fin con violencia, y Chueca, que lo seguía, envió al animal un golpazo y llegó a sacudirlo tanto que se oyó un graznido, una queja, como si le cortaran el resuello. Y sin embargo, cuando les llegó el turno a los demás jinetes, uno de ellos fue desmontado y casi levantado por el pico saturnino. Cuando lo alzaron, sangraba y tenía deshecha la manga. El gentío se descompuso. Los notables entraron en la polvareda, una vieja la emprendió a voces contra la fiesta y unos cuerdos se llevaron herido al pobre cholo. Así, cuando en vano las muchachas fueron reprendidas por sus madres, y la calma, ya nerviosa, se rehízo, ellas vieron al forastero subiendo al caballo sin jinete y acercándose al señor Chueca. —A sus órdenes —le oyeron decir—. Vengo de Lima. Jamás había visto cosa igual. 174 —¡Oh, mucho gusto! —dijo el mayor hacendado de Caraz. —Me han hablado de una carrera de cintas, es un juego de niñas comparado con esto. Chueca soltó la risa. —Por supuesto. ¡Con cintas! Se las cuelga de un travesaño y los jinetes tienen una varita en las manos; hay que ensartar los anillos que las cintas tienen en las puntas. Depende del ojo, ¿sabe? —Y en el sur cuelgan un gallo —intervino alguien. Todavía las muchachas vieron más. El señor Chueca brindaba con el mozo la dulce chicha caracina y este gallardeaba de jinete y le decía al capitán: —Muy buenos días. ¿El capitán Mendoza..? —El mismo. —Usted tiene un primo, David… —Ah, sí —sonrió el militar—. Hace tiempo que no sé de él ni de su familia. Vivían en Chimbote. ¿Los conoce usted..? Sin añadir más se hizo ver de todos. Y sin olvidar a las muchachas que, en medio de cosquillas, fingían no verlo, mandó a la chola de las butifarras que las sirvieran a voluntad; y en ese contrapunto, ganadas por la fineza, ellas le aconsejaron salir del cóndor-rachi y él dijo que no se le había ocurrido dárselas de valiente. Vino la tercera vuelta. La banda tocó un vals criollo, zumbón y malicioso. ¡Fue de verse la pandilla de holgazanes que llegó de Caraz oliendo a chicha, cajoneando unas guitarras después de huir de alguna fonda! A media mañana, el lenguaje de las guitarras evocaba el dulce picoteo de las palomas. Ya para entonces los de a pie habían formado una calle en el canchón: araña y postes se veían desnudos, guardianes del polvo inmaculado. Ya se festejaba con gritos el paso de Mendoza y de Chueca, y sus golpes en un sitio de la sombra. Vecino al cóndor, el sol parecía moverse. 175 Una vez realineados los jinetes, el señor Chueca apartó la chicha y dijo: —No llegará a las diez vueltas. —¿Cree usted? —dudó Mendoza—. No es tan chico… —Ya le vamos a romper las costillas. —Oh, sí. ¡Pero de ahí a matarlo..! De nuevo le llegó el turno al zurdo Chueca. Iba lo más a la derecha que pudiera y esgrimía los puños entre los hombres. No cogía las riendas, ni se sentaba en la montura, ni pantalleaba sus ojos heridos por el sol. Ya se ladearía bruscamente debajo del animal. Pero esta vez su golpe no hizo mella. Mientras Chueca se alejaba, el pájaro volcó más el pescuezo y cubrió mitad del pecho. Sus ojos rociaron el campo de un odio que podría ensañarse con todos. El animal se hinchó en el aire y dejó caer unas plumas; quizá hervía como el agua. Tan salvaje se le vio que Mendoza decidió perder una vuelta; entonces, como a una señal, los jinetes se le apiñaron en torno. —¿Qué pasa, don? ¿Qué le ha visto, don? —¡Vaya con el desgraciado! —rugió Mendoza. También el nuevo jinete pasó en blanco. Rasgando el aire, los demás golpearon el mismo corazón y el último molió el pescuezo de lo que parecía una pequeña nube. El cóndor batió alas y patas en ademanes de agonía, el sol rodó un trecho por el cielo y un grupo de indios que bebía las sobras rodeó a sus patrones. —Atrasito, taita… —mendigó el primero hacia Chueca. —Allá ustedes —dijo este—. Pasen, si quieren. Después no digan que yo les mandé. Terciando los ponchos, ellos montaron sus flacas cabalgaduras. Las bestias lucían aparejos de borricos, estribos de madera, feas cabezadas; pero todas marcharon al compás del contrabajo y los platillos. En eso, Chueca hizo brotar el nuevo grito. Avanzó por la derecha, se ladeó a la izquierda, dio un puñetazo en el ala, y una vez fuera de peligro, se dobló con maestría e 176 hizo chasquear las plumas del pájaro acezante. Los jinetes se indignaron y una voz llamó a Chueca un mal nacido; pero no duró mucho el arrebato, pues él, que no se cogía de la montura o las riendas, salió despedido y cayó delante de su caballo, que relinchó por encima de su cabeza. La banda rompió sus platillos y aun esos músicos de dos por medio corrieron a levantarlo. —¡Déjenme! —Chueca se alzó polvoriento—. ¡Mi mujer no está aquí y nadie debe agarrarme..! El cóndor graznaba y se revolvía. El hombre partió por chicha. —¡Antuco! —rugió. —La cincha, don Pedro —dijo el indio—. Sia roto. —¡Pues cámbiala! Y usted ¿qué hay? —voceó en son de guerra hacia el capitán, que seguía de jinete. —No debió golpearlo atrás —dijo Mendoza. —¡Que no? Tiene el pescuezo descolgado y lo mueve por todas partes. Le di atrás después de darle por adelante. —¡Aunque sea! —¿Ah, sí? —se le enfrentó Chueca—. ¿Tanto le hace hablar el miedo? —¡Cincuenta libras más, si quiere..! —desafió Mendoza. En vano las muchachas temieron una gresca. El forastero les llevaba sonriente dos potos de chicha. No se hicieron atrás: se los bebieron achacándose mutuamente el estar ya enamoradas. Después volvió a aparecer con más chicha. Ellas reían ya. Lejos de sus madres, bebían esa tentación, esa miel que olía a hombre, y no evadían los ojos negros del muchacho. A un mismo tiempo, flotaban y reían en pie. Así, no supieron cuándo partió el capitán; el rumor de cascos apagó la música del huayno, y al volverse a reír más, vieron con asombro que algo se detenía en el aire, que el capitán, su caballo y el cóndor eran una misma cosa, y que el pico no soltaba una mano un ojo de la víctima. Todas chillaron. Y a sus voces se unieron las de una mujer, vestida de azul, que se abalanzó de entre los 177 notables a fin de apartar al jinete del destrozo del pico y de las garras. El gentío no esperó más. Una parte huyó del canchón y la otra se encaramó en tapias y bardillas. Pareció que el animal se hubiera zafado de las cuerdas. Pero no, no sucedía eso. En medio del estrépito del hombre, caído y pisoteado por la fuga, se vio al mismo jinete perseguido por la mujer de traje azul; y cuando esta dominó sus tacones de limeña, demasiado delicados para el piso, se oyeron los gritos del capitán, que escondía una mano, escupía sangre y se defendía a puntapiés para que no lo desmontaran. Voceaba echando ajos y rancio olor a chicha, pero en cuanto pisó tierra y recibió un manotazo de Chueca, se demudó de golpe. Entonces vino lo imprevisto. La mujer de traje azul se le fue encima a Chueca y mordió con furia sus manos. Obraba como si el capitán fuera su esposo. En un santiamén, los tres quedaron en medio de un ruedo: la gente se movía en torno a ellos como un animal en pos de su cola herida. De pronto la lucha cambió de sesgo. El capitán se puso a golpear a esa mujer que lo hacía indigno; y Chueca la golpeó también, puesto que por ella no podía acercarse a Mendoza y partirle los labios de un puñetazo. Y todo sobrevino cuando ya en lo alto jadeaba ese terrible manojo de pencas y caían al suelo las primeras gotas de aquella otra sangre. En fin, ambos rivales se miraron. Unos señalaron el pañuelo amarrado a una mano el capitán y hasta dijeron que había sido picoteado en la cabeza. Se le imaginó sufrido, mudo, acezante. Nada de eso. Engallado, apartó de sí a su mujer e insultó a Chueca, que no hizo movimiento alguno y lo dejó en paz con su suerte. Chueca silbó a su caballo y se alejó. No pensó que, en un descuido, el capitán y la mujer lo tenderían por el suelo. Pero Chueca tenía ganada su fama. Apenas se puso en pie y evadió las botas del capitán, los golpeó varias veces, en una impresionante seguidilla, y fue preciso que lo contuvieran para que no rematara a la pareja. En medio de la batalla, el forastero volvió a guardar silencio. Veía el pájaro y lo confundía con el sol. Ahora 178 nadie estaba con él. Las muchachas se habían esfumado en busca de medicinas y las que habían vuelto solo veían la mano y la cabeza del herido; pero los jinetes no interrumpían sus viajes ni las dejaban moverse libremente. La fiesta seguía como antes. Desdeñando al capitán. Chueca hundía el puño en el pájaro y le sacaba ruidos de charcos; y tras él, los jinetes se envolvían las manos en pañuelos, en retazos de ponchos y camisas. Quizá los huesos de cóndor ya estaban hechos pedazos y en vez de carne había una masa líquida; pero todavía el animal rompió una soga, blandió el follaje de una pata, desgarró camisas y sembró los brazos de hilos rojos. En su pico llameaba el botín y sus ojos no se apagaban. Los notables no pudieron más. Dejaron a los jinetes que solo bebían chicha y seguían al demonio de Chueca, tan ufano de la fiesta y de los músicos borrachos; a una señal subieron a sus automóviles o descendieron a pie rumbo a Caraz. Con su ausencia el sol pareció crecer, achicando al pájaro. Ya mitad de los jinetes estaban ebrios. Las muchachas le dijeron a su amigo que todavía el cóndor duraría, destrozaría dedos y manos, y que tal vez, si zafaba sus alas, desmayaría a los intrusos; pero que llegando la noche moriría. En el suelo había un charco de sangre y ya los perros lo lamían y enloquecían a su modo, apenas conscientes del paso de los jinetes. Ellas dijeron que solamente los indios verían el final. Pero se arrepintieron de decírselo, porque en un descuido, y sin despedirse de nadie, el forastero devolvió el caballo ajeno y se esfumó, y ni siquiera supo que, media hora después, aun los borrachos se habían espantado de que Chueca tomara una rienda y flagelara salvajemente al cóndor, de que se detuviera debajo de la sombra que lo protegía del sol y la castigara en medio del chisporroteo de sangre. Y tampoco supo el muchacho que una hora después el cóndor no había muerto aún. Ahí estaban sus garras libres, su pico rojo —un coágulo o una flor de sangre. Y debajo, Chueca no se tenía ya en paz. Bebía chicha y flagelaba más y mejor, y en un instante aferró desde su caballo una pata del animal y se la fue tirando a pocos, enloquecido por la fuerza de los huesos, de los insospechados metales de la carne. Sin aliento, los indios se hicieron a un lado y las guitarras se 179 acallaron. Y ahí se estuvo Chueca, borracho, cayéndose de la montura, insultando y echando espumarajos. Hasta que de nuevo se colgó de las patas, de las plumas, y hombre y animal se hundieron, rotas las ligaduras. Pero tampoco fue ese el final. El hombre hundió sus botas en el pecho, erró un puntapié y cayó junto al animal que lo miraba y le lanzaba su jadeo, sus dignos y débiles graznidos. Ya ni las alas se movían entonces: apenas los garfios de las patas se abrían y cerraban con los golpes, en tanto el verdugo seguía hablándoles, borracho, a la tierra y a las plumas, pisoteando al pájaro aún vivo, golpeando a los indios que buscaban dejarlo en dos pies. No, el forastero no vio eso; se esfumó apenas devolvió el caballo y cuando el grupo de muchachas de Tingo salió a buscarlo, se iba ya por el puente, bajando la cuesta con su saco al brazo y con una actitud que no se sabía si admiraba o compadecía a los hijos de la aldea. 1954. 180 Rosa Cerna Guardia Una flor de retama para Rosa Cerna Guardia He venido con Carbón, Rosita. Lo encontré tiritando en una de las riberas de la Vía Láctea. ¿Qué estrellas mirabas entonces si no nos viste caminar por los prados del cielo? Vamos, Carbón, ládrale, no ha de reconocerte, hoy que en tus ojos ácueos hay candelas. —No, Rosita. No es cierto lo que he dicho. Estaba soñando. ¿Sabe?, yo también como usted tuve un gracioso perrito que correteó por los polvorientos caminos de mi infancia, y como Carbón, el personaje de su hermoso libro, un día murió trágicamente, pero, vamos, cuénteme, ¿Carbón existió? —Claro, sí. Existió. Pero con otro nombre. —Y por qué le puso Carbón —Le puse su nombre de Carbón porque para mí era carbón, pero su nombre real era diferente, yo lloré mucho por ese perro. En el libro aparece tal como fue: un perrito negro que llega una noche de lluvia y alborota el mundo de los niños. Pero en el texto no pongo a mis hermanos. Hago una cosa más serena: pongo a la niña acompañada de un hermanito. Utilizo allí un poquito de geografía para dar a conocer el ambiente en que se mueve; es decir, la serranía de Ancash. En realidad me salió así sin habérmelo propuesto, porque Los días de Carbón no ha nacido con un orden cronológico ni lógico. Lo escribí cuando estaba en cama, con una gripe intensa. Cuando leí en el periódico que había un concurso no lo tenía listo aún. Pero así lo mandé. Y cuando me avisaron que había ganado, les dije 183 que me faltaban unas páginas y si aceptarían que les dé. Aceptaron. Con eso ya adquirió cierta coherencia. Premio Juan Volatín Con Los días de Carbón, Rosa Cerna Guardia obtuvo en 1966 el Primer Premio del Concurso de Literatura Infantil «Juan Volatín». A partir de entonces ha acumulado tantos premios, nacionales e internacionales, que hasta ha perdido la cuenta. El mismo libro Los días de Carbón ganó el Premio Lazarillo en España. También La niña de las trenzas azules se hizo de los mil dólares en Chile. Y así muchos otros, como el premio sobre Tradiciones Orales en España, y el Juan Volatín de nuevo con «Una rosa blanca», hermosísimo cuento que narra las experiencias de una niña de diez años en el amor. —Rosita, ¿y a quién le pasó eso? —A mí. —¿Sí? No le creo… —Sí, me paso a mí. Es una historia muy personal. Claro que la he matizado un poquito para que no sea un trozo de vida. Pero todo como ocurre, ocurrió. Todos los personajes que aparecen en el relato son reales. —¿Qué fue lo que ocurrió? —Pues que una niña, Rosa, y un niño, Miguel, empiezan a sentir a esa edad los primeros brotes del amor. Es un cuento sicológico. Termina en una tragedia porque el muchacho del pueblo muere en un accidente. Iba en un camión sobre una ruma de sacos de harina. Al pasar por una avenida, unas ramas lo aventaron del camión al camino. Y murió. —¿Y la rosa blanca? –Ah, fue una rosa que él, arriesgando su vida, la rescató de un lugar peligroso donde crecía, y me la ofreció por intermedio de una amiga. Era una muestra muy simpática de su afecto hacia mí. 184 Rosa Cerna relata en su cuento que la rosa blanca que le obsequió Miguel, luego de haber sido desgajada por la maestra para una clase de historia natural, renació en aquella otra que, luego de la tragedia, le ofreciera Ana, su condiscípula, y que la poeta a su vez se la ofreció a la Virgen, porque se la «resucitó para siempre». Yo más pienso —y ojalá a Rosita no le incomode mi descubrimiento— que lo que le obsequió Miguel, aquel muchacho desgreñado de alma noble, no fue una rosa ni blanca ni roja, sino una flor de retama como las que viven y mueren diariamente en el florero de su mesa. Yo indagué por esa planta silvestre, propia de los lugares frígidos de nuestra patria. Y ella me confesó que la mandaba traer especialmente de Huaraz, y que nunca se ausentaba de su florero. Muerta o viva, allí estaba. Pienso que el alma pura y noble de Miguel está ahí siempre aromando de ensueños el mundo poético de esta sencilla y admirable escritora Ancashina. Poeta antes que nada Pero antes que cuentista, Rosa Cerna es poeta. De allí que sus relatos tengan una carga enorme de poesía y es paradójico en verdad que casi todos los premios obtenidos correspondan a narración y no al género que constituye su ser y su esencia. Edgardo Pérez Luna, refiriéndose a la aparición de su inicial poemario, Imágenes en el agua, diría de ella: «La voz de Rosa Cerna Guardia se ofrece fresca y transparente, porque ningún artilugio empaña la cristalina limpieza de su lenguaje... su verso brota de la belleza sencilla y profunda de las palabras cotidianas y de la amorosa actitud de entender el mundo como la poesía transfigurada…». En efecto, nuestra poetisa no gusta hacer alardes metafóricos, ni se empecina por mostrar las complicaciones del mundo y de las cosas. Para ella, la poesía brota con la simplicidad del agua derramándose por los cauces que la vida le ofrece. Y ella lo reconoce así, y si no escuchémosla en la cordial dedicatoria que nos hiciera en su libro Desde el alba: «Óscar, el camino de la poesía es largo, hermoso y único si somos sinceros en recorrerlo; si ponemos de nuestra parte en decir libremente lo que sentimos…». 185 Rosa Cerna, pues, prefiere simplemente vivir, dejarse llevar con la sencillez de los dictados del sentimiento y el corazón. Aparte de los libros mencionados ha publicado otros, como: El mar y las montañas y Figuras en el tiempo. —¿Tiene poemas inéditos? —Montones. Saca sus poemas y recita algunos, como este: Cuando salgas deja la puerta abierta para que entren las palomas. Nos ha sobrado migajas de pan del Padrenuestro. (De: Poemas escritos en la casa pobre). Y otro: En el ojo del ave duerme la noche un sueño sin recuerdos, por eso el alba amanece limpia en sus pupilas y el nuevo día está lleno de luz y poesía. Desordenada —¿Cómo realiza su trabajo de escribir poesía? —Escribo en cualquier momento, cualquier ratito. Yo no pienso. Y corrijo muy poco. Un poema me sale directo de principio a fin. Pero, eso sí, soy muy desordenada. Fíjese cómo este poema de 1972 ha aparecido escrito aquí. Escribo en papelitos que a veces, a la hora de mandar mi ropa a la lavandería, los encuentro, y entonces empiezo 186 por pegar. Antes, cuando había tranvía, como este era lento y el viaje largo, solía ir escribiendo durante el trayecto, y al llegar a casa tenía ya tres o cuatro poemas que los dejaba por cualquier sitio. Soy desordenada, muy desordenada. No fue difícil dar con ella. Hacía algún tiempo ya que el poeta Jesús Cabel me había proporcionado su dirección y número telefónico. Al venir a Lima no hice más que buscar su nombre en mi libreta, y allí estaba. La telefoneé y tuve suerte. Me contestó ella misma. Concertamos la cita. Y ahora me tienen aquí, en su casa de Barranco observándola, viéndola cómo a ratos se desplaza a uno u otro cuarto trayéndome sus libros, buscando inéditos o atendiendo a los requerimientos de su madre enferma. La luz de la amplia sala ha exorcizado a las tinieblas, y la noche, herida, ronda allí afuera sobre la mar cercana. Le he dado el micrófono de la grabadora, pero mientras habla se entusiasma tanto que se olvida de él. Temo que sus palabras no salgan registradas con la nitidez que yo quiero, entonces le observo que debe tenerlo cerca. «Ay, disculpe», dice, flexionando el brazo. Habla un rato con el aparato cerca, pero vuelve a olvidarse, y ya no le digo nada. Empieza a gustarme la fluidez con que se expresa y la espontaneidad de sus palabras. Poesía triangular —¿Cree correcto el término de «Nueva poesía»? —Bueno hay corrientes muy modernas que tal vez encajen dentro de esa acepción. He leído en algunas revistas ciertas formas poéticas denominadas poesía triangular, poesía cuadrada, geométrica, etc. Entonces yo pienso que tal vez son avances, pero que en sí nos llevan al mismo fin. El otro día leí un avance mucho más simpático, pero que se alejaba un poco de la poesía porque eran luces e imágenes nada más, y eso era poesía. No se decía absolutamente nada. La transparencia de un color con otro generaba una imagen, y eso era poesía. Pero debajo no había nada. Claro, es poesía, pero sin la palabra dicha, sin la expresión. 187 El agua en movimiento me fascina —La estrella es uno de sus símbolos preferidos, ¿verdad? —Sí, y el agua; pero el agua en movimiento. Tengo mi primer libro que se llama Imágenes en el agua. El agua en movimiento me fascina. Por eso será que Rosita Cerna se ha venido a vivir junto al mar y de tanto tenerlo cerca lo lleva ahora en la mirada. Por eso cuando se decida ir a Huaraz, su tierra, a donde tiene «tremendas ganas de volver», ha de repetir estos versos tan suyos y tan llenos de amor telúrico: Cuando vaya a verte, tierra, te llevaré el mar en la mirada y una bandada de gaviotas en los labios para crearte playas de amor interminables. Te llevaré canciones aprendidas en la risa cristalina de los niños costeños, un poco de la luz que llena de colores la noche y carruseles de fiesta para el sueño y tus domingos. Y tú, echarás al vuelo tus viejas campanas, tus molinos de piedra y tus palomas, abrirás la puerta de todos tus corrales y aventaremos a la aurora juntas tanto grito encerrado en nuestras almas. Nada la ata ya a la tierra que la vio nacer, pero su nostalgia por ella es cada vez más inconmensurable. Cuando estaba en Huaraz soñaba con el mar, ahora que está cerca del mar piensa siempre en volver a ver la Cordillera Blanca rielando al sol todas las mañanas. —En este último libro que debe salir los próximos meses, hablo de lo que ocurre dentro de mí misma, entre el 188 mar y las montañas. De esa distancia que hay del terruño al mar, al mar que lo tengo tan cerca. Desde el colegio Empezó a escribir poesía desde cuando estudiaba en el colegio. Una vez tuvo una agradable sorpresa cuando su profesora, luego de leer las composiciones que les había pedido en el examen, dijo que la de ella era copia, que seguramente la había traído escrita en algún papel. Y no quiso creer que la había hecho. Después fue publicando poemas en revistas, hasta que vio a luz su primer libro, Imágenes en el agua. Dedicada a la enseñanza, ha incursionado también en el periodismo. Trabajó un tiempo en Caretas y, después, en Expreso. Pero el recargado trabajo no le permitía dedicarse a la creación, optó por ejercer solo el magisterio. Año de la mujer peruana —¿Qué significado tiene para usted este año de la mujer peruana? A mí me parece que este año tiene un hondo significado, porque estamos tomando conciencia del verdadero valor que tiene la mujer peruana en todos los aspectos, sobre todo en el artístico. Siempre la mujer ha estado marginada y se creía que lo que las mujeres hacían no valía, sobre todo en el término despectivo que me incumbe un poco: el de poetisa. Parece que es una cosa demasiado triste... De pelo corto, mirada serena, voz apacible y sonrisa triste, Rosa Cerna asegura sentirse feliz entre los niños. «De ellos —dice con entusiasmo— cada día aprendo más». Como la Mistral, Rosita es la maestra amiga de los niños. Nadie como ella ha hurgado tanto en el corazón de los pequeños. Por eso Carlota Carvallo de Núñez, en el prólogo a El hombre de paja, ganador del premio Juan Volatín 1972: dice: «La autora se siente deslumbrada ante la frescura e inocencia del niño y experimenta hacia él una inmensa ternura. Recurre a las vivencias de su propia in189 fancia para lograr tal sencillez y la maestría necesaria para hablar a los niños en su propio lenguaje». No pudo leer Los zorros de Arguedas Ahora hablamos de Chimbote, de esa ciudad tan controvertida, verdadero laboratorio para sociólogos, fuente de temas inagotables para escritores, donde pueden darse todos los conflictos de clase del Perú entero. Sí, de esa misma ciudad que yo, cuando estoy dentro de sus límites, detesto; y cuando estoy fuera, la defiendo y la añoro. Esta vez es Rosa Cerna quien voltea el pastel y pregunta: —¿Usted ha leído El zorro de arriba y el zorro de abajo de Arguedas? Ante mi afirmación, comenta: —Yo no pude leerla nunca. Es la historia tan cruda, ¿verdad? Me la regalaron para mi cumpleaños, pero no pude continuar más allá de las primeras páginas. —Quizás Arguedas exageró un poco —le digo—. Sobre todo en el lenguaje empleado por los pescadores. Pero ahí está Chimbote muy bien retratado. Me mira, atenta. Hay un pequeño silencio. Lo rompe: —¿Y es cierto que allí se gastan millones cada noche? —Se gastaba. Ahora no. La industria pesquera está controlada por el Estado. Además hay una merma considerable de la anchoveta. Antes las fábricas estaban a manos de particulares y la extracción era sin límites. Una forma de sustraerles a los pescadores el dinero pagado en la jornada de pesca era poniendo otros negocios como bares, casas de diversión, etc. Y no se hacía nada por el adelanto de la ciudad. Hasta ahora no hay ni universidad, a pesar de la tremenda población que tiene Chimbote. Se queda pensativa unos instantes. Sus labios delgados juguetean ahora con las palabras: 190 —Yo no puede leer el libro. Me quedé en las dos primeras páginas. Y me resentí de la amiga que me había regalado el libro, porque yo no pude ni dormir esa noche… Y remata su expresión con una risilla. —Pero, usted ha leído los otros libros de Arguedas ¿verdad? —Por supuesto. Me encanta Arguedas. —Ese cuento «Orovilca», ¿qué, hermosísimo, no? —Sí, también hay otro igual de hermoso. —¿Serán los cuentos de Agua?... —No, otro: «La agonía de Rasu Ñiti». A estas alturas de la conversación tengo que cortar. Ya es muy tarde, y yo debo volver a Lima. Ella parece haberle tomado gusto a la conversación. —¿Un café? Me disculpo. Volvería otro día. Tal vez no le traeré para entonces una flor de retama ni quizá una rosa blanca, pero sí algunas cosas que hago y las de mis amigos de Ancash y de otros puntos del país que suelen escribirme. —Ustedes los poetas jóvenes estarán en continuo contacto ¿verdad? —Así es. —Qué bien. En cambio nosotros, los mayores, ni siquiera nos vemos. Y si no dejamos de escribir es por ese hábito que nos hemos hecho y como un remanso a nuestras actividades cotidianas. Ahora parece triste. Y debe ser así. En una casa amplia, cerca del mar, sin más ocupantes que ella y su madre enferma, la soledad debe filtrarse muy dentro del alma. Pero qué se va hacer. Al fin y al cabo Rosita es poeta, y habrá aprendido a amar la soledad. Y seguramente en este momento en que está abriendo la puerta para despedirme, se 191 estará diciendo: «La soledad es muy bella para quienes no nos sentimos nunca solos». En: Alborada. Revista literaria. Año VII. N° 7. Chimbote. Octubre, 1975. 192 Poesía El agua En mi tierra andina cae el agua de la luz más alta, de la luz que en los nevados arde su llamarada viva. Pero es profunda y fría y hay que beberla silenciosamente acomodando su amplitud en nuestro abismo. Pero si viene en lluvia, si cae desmenuzada por relámpagos y rayos, hay que recogerla 193 con el alma abierta como desocupada, nos bastará su fuego para todos los inviernos de la ausencia. También de la tempestad que ruge queda su barro constreñido salpicando estrellas, y el charco luminoso tiembla por lo que atesora. Yo que he bebido casi arrodillada a todos los torrentes, que he recibido salpicaduras vivas, que he dejado mi sombra en sus orillas, oscurezco cuando bebo el agua que no es el agua que bebí de niña. Estaciones del corazón Escribo en el invierno para no morirme de tristeza y escondo en el verano el eco que los campanarios guardan para sus horas de silencio. Siempre en el otoño cuento las hojas desprendidas y en primavera repongo todo lo robado. Pero hoy día que no es otoño, ni es verano ni es invierno y que dista mucho por llegar la primavera; hoy, desde esta banca olvidada del parque echo a correr tu voz. 194 Tú has de calmar la fuerza del invierno y acelerar la primavera; tú has de ayudarme con las hojas desprendidas, y para no morirme de tristeza has de recoger el eco que los campanarios guardan para mis horas de silencio Poema del recuerdo A veces río olvidándome que no debo reír, por soñar que allá en mi pueblo los trigales ya maduros están por cosechar y los niños van danzando su alegría en pos de la mostaza para sus canarios y jilgueros o simplemente para sus gorriones. Así lo hacíamos nosotros: Esperábamos que se volviera rubio el trigo; y la mostaza perdiera sus flores amarillas y sus hojas, entonces, íbamos al campo a llenarnos los bolsillos con la diminuta redondez de la mostaza, para que todas las aves de la tierra trinasen a un tiempo. Pero cuando recuerdo que tantos niños se fueron antes de la última cosecha, un canario muy triste como si estuviera ciego trina dentro de mí y yo siento que mi alma se arrodilla y llora junto al árbol de mostaza que está por cosechar. 195 Siempre la poesía Cómo dejarte, poesía, si tú creces cuando yo te olvido. has hecho de mi sangre tu vertedero de fuego y tiemblas como el agua estremecida en mis entrañas. Si te niego, te aferras a mi vida como un niño, quiebras en mis ojos tu llanto o tu alegría y agotas por costumbre todas mis palabras. Pero a veces, llegas en mal momento y no tengo cómo recibirte dignamente; soy tan frágil que te siento caer en el vacío como una piedrecilla luminosa que no alcanzo a detener. Me quedo oscura como deben quedarse las madres cuando pierden un niño y un rescoldo de canciones de cuna me quema los labios desde el fondo del alma. Pero tú que no admites esta ruina este desaliento, esta quiebra moral, insistes, golpeas, llamas, pides, y al final, victoriosa de mi ser y mi ternura como si esparcieras nueva luz sobre las cosas, me obligas a un nuevo nacimiento. 196 Los días de carbón (Fragmento) Ayer mi padre bajó a la ciudad, distante como unos cuarenta kilómetros, en su caballo blanco Palomo. No lo sentimos regresar. Pero al despertar, en la mañana muy temprano, sentimos un cascabeleo en la puerta. Era Carbón, feliz de lucir un lindo collar de cuero con estrellitas de plata y un diminuto candado rojo y blanco. —He matriculado al muchacho —dijo sonriendo mi padre, al tiempo que aventaba al aire la llavecita que Pedro y yo nos disputamos. —Es de ambos el perro, ¿no es cierto? —gritó mi padre. Asentimos. —Entonces, la llave es de ambos; pero Pedro, por ser hombre y más chico, la tendrá, ¿entendido? —Entendido. Pedro fue a colocarse en las rodillas de mi padre, y acariciándole la barba, dijo: —¿Dónde has matriculado a Carbón, papá? —Ahora tiene nombre y partida en el puesto de la Guardia Civil. —¿Qué nombre le has puesto? —dije. —El mismo que tú le diste, Carbón, y mi apellido. ¿Estás contenta? 197 —¡Feliz! —corrí a los brazos de mi padre y le di un beso en las mejillas partidas por el frío. —No podrá perderse nunca —continuó—. Tampoco le harán daño ni le darán veneno. Hoy mismo han de vacunarlo. La música que lleva ahora Carbón consigo es una música muy hermosa. Cuando se rasca las pocas pulgas que tiene produce un tintineo que me recuerda la campanita de la escuela oída desde lejos. Han de cambiar la cerca que da al molino y han traído un montón de piedras partidas. —El corral de este lado está inseguro y nos pueden robar las cosas —dijo mi madre, explicándoselo al camionero. Pero este debió robarnos a Carbón. Mi padre bajó a la ciudad llevando a Pedro que lloraba. Denunció el robo. Puso en movimiento a la gente y a dos guardias del puesto. Encontramos al hombre, pero no a Carbón. Carbón había desaparecido. Todos lloramos. Mi madre, mirando el plato de Carbón vacío. Nosotros, mirándole los ojos a ella, y mi padre, tratando de consolarla, le acariciaba los cabellos. —Pensar que ese «muchacho» nos ha acostumbrado y ahora nos hace falta —dijo mi padre. La comida se quedó servida. La noche pareció más larga, más oscura y más fría. En cama comprendí las palabras de mi madre, que aun en medio de este dolor tan grande éramos felices. Llorar juntos por algo que se ama es también parte de la felicidad. Pedro soñó con Carbón. Al despertar se puso a llorar desesperadamente. Justino y Venancio, Teodoro y Valentín buscaron a Carbón de huerto en huerto, de granja en granja. En las cuatro esquinas de la plaza, mi padre mandó colocar este aviso: «Si encuentran un perro negro, que 198 responde al nombre de Carbón, dejarlo en el puesto. Doy buena gratificación». Pasaron los días en silencio. Pedro enfermó. Compraron un chite, o corderito blanco, para alegrarlo. El contraste no le gustó en absoluto. Mi padre prometió pagar muy alto el rescate de Carbón. Desde el boticario hasta el santo cura, todos los chicos de la escuela: Andrés, Ernesto, el Molinerito, Martín y Octavio se movilizaron, no por el valor del rescate sino porque Pedro empeoraba. El muro había sido terminado. La casa estaba más segura. Una cerca de piedras blancas se extendía al borde del molino, pero Pedro se negaba a recibir consuelo alguno. Hoy, domingo, el señor cura después de la misa dijo a todos desde el altar: «Un niño se muere porque le han robado a su perrito. Los niños son así, cuando se encariñan con algo o con alguien sufren mucho cuando no lo tienen. Todos hemos sido niños, y en recuerdo a aquella edad feliz tan querida, ayuden a encontrarlo. Piensen en sus hijos, en sus hermanitos, en Pedrito, sí, piensen en él». Mi padre parecía estar clavado en tierra con los brazos cruzados y la mirada baja. Mi madre lloraba de rodillas al pie del púlpito, y yo entre ambos, mirando a uno y a otro. Al llegar a casa, nos esperaba Antonio, el hijo de la lechera; había escuchado el sermón del padre y llevaba a su perrito chusco Chocolate para prestárselo a Pedro. Dijo: —Se los presto hasta que el niñito se mejore. Mi madre le hizo esta reflexión: —Muchacho, tienes un buen corazón. Te lo agradezco. Pero estamos ahondando un problema. Si nos prestas tu perro tal vez lo pierdas para siempre porque, ya sabes cómo es Pedro, se encariña, y tu perro te pertenece porque tú también lo quieres y lo estás cuidando, ¿no es cierto?... No quiero que sufras por causa nuestra. Si el perro se acostumbra con nosotros y no quiere volver contigo, sufrirás el doble. Vete con él, te agradezco muchísimo. Además, 199 Pedro quiere a su perro negro; ya hemos ensayado con otros perros; nos ha dicho: «Yo quiero a Carbón». Cuando Antonio salió con su perro en brazos, mi madre escondió algo en sus bolsillos al mismo tiempo que, acariciando su cabeza pelada, le dijo: —Que Dios te bendiga, Antonio. El padrino de Pedro vino en la mañana muy temprano. Cargaba preocupación. Le trajo a Pedro un silbato negro con la cara del diablo con dos cuernecillos en la frente, y acercándose al niño, le dijo con cariño: —Esto es para ti, Pedrín. A ver si con tus silbidos puedes hacer regresar a Carbón. Pedro dio un soplido y un silbido sonoro estalló en el cuarto, que seguramente salió corriendo como una bala hasta llegar a los oídos de Carbón, estuviera donde estuviera. ¡Fue tan lindo aquel momento, Carbón, tan lindo!, que mamá apretujó las manitas de Pedro y se las terminó a besos diciendo: «Mi hijo está mejorando, gracias a Dios». Pedro examinó el silbato. —El diablo tiene la cara sonriente y dos cachitos en la frente —dijo, y silbó varias veces más. —Papá, ¿qué dice aquí? Papá leyó: «Japón». Al poco rato, el padrino volvió a buscar algo más en sus bolsillos y sacó un muñeco bailarín de cuerda con la cara de un payaso, que saludaba al público agachándose varias veces con una mano en el pecho y la otra en el sombrero. —Y para ti, que puedes comer de todo, te traje un poco de caramelos. ¿Un poco? Un puñado de la mano gigante del padrino llena de caramelos no contuvo mis dos manos juntas, algunos caramelos cayeron. 200 —¡A crecer! ¡A crecer! Y a ponerse contentos —dijo, mientras llevaba a papá fuera de la habitación. Tú me ves, Virgencita, ¿no es cierto? ¿Y me oyes y sabes quién soy y a qué he venido? Tal vez crees que he venido otra vez con intención de robarte al Niño que llevas contigo, como era mi deseo cuando estaba chica. No, no me tengas miedo. No he venido por el Niño. Ya lo oíste al señor cura esta mañana. Pedrito, mi hermano chico, se muere. Te pido por él y por Carbón. ¡Que regrese Carbón! Lo conoces. Es el perro negro que un día, en abril, echó por tierra tus velas y floreros. Es él quien se ha perdido y él es el culpable del dolor que no cabe más en mis palabras. No es tan fácil tener un hermanito como Pedro, de su tamaño, de sus gracias, de su carita, de su alegría. Tampoco es bueno que los papás estén tristes, desolados. De repente todo se nos vuelve desconocido. De repente yo sola… No, no quiero ni pensarlo. Te prometo quererte mucho más de lo que te quiero ahora. Si vuelve Carbón y sana Pedro, renunciaré a la compañía de carbón. Me cuesta tanto este desprendimiento voluntario, pero estoy segura de que lo cumpliré. Haz que carbón encuentre el camino de regreso a la casa y que Pedro mejore. Es un secreto entre nosotras, Madre mía, solo tú lo sabes, ¿prometido? ¡No se lo diré a nadie! Una noche en que flaqueaba la esperanza por la vida de Pedro, y habiéndose regresado al pueblo el doctor Pineda, a pesar del ofrecimiento de mi padre de quedarse en casa por la lluvia cargada de truenos y de rayos y el peligro que ofrecía el camino a oscuras, vimos un bulto negro que se movía a la puerta del gallinero, lejos de nosotros, y oímos un ladrido familiar. Nos echamos a buscar, protegidos por los costales de yute. Parecía Carbón. Claro que lo era, pero estaba demasiado flaco y astroso; el agua de lluvia le había mojado el pelaje y parecía un 201 arco su pobre columna vertebral. Lo llamamos, nos reconoció. Era él; se deslizó por entre nuestros pies como un reptil en cuyos ojos brillaba la dicha de haber encontrado su casa. —¿Es Carbón! —dijo mi padre, abriendo la puerta. Venancio, que llevaba el bulto en brazos, lo descargó junto a la cama de Pedro. El animal estaba extenuado, flaco, con los huesos en alto, el rabo batiente y los dientes, no dejaba de saltar. Pedro lo recibió en brazos y, aunque estaba sucio, mis padres lo dejaron con él. Ambos se quedaron dormidos. Pedro amaneció sin fiebre, pudo tomar la leche del desayuno. Nada supimos de la ausencia de Carbón, de su fuga misteriosa, de su retorno; pero qué importaba, si no era tiempo de preguntar sino de agradecer. Carbón estaba con nosotros y Pedro mejoraba poco a poco. 202 Un niño y la estrella de mar Esta es la historia de un niño pescador que tenía un raro tesoro. Lo encontró mientras pescaba adherido a una de las rocas del mar. Era una linda estrella de mar. Dicen que las estrellas guían el destino de los hombres desde arriba; pero esta no estaba tan alta y sabía hablar: —Valentín —le dijo al muchachito— llévame contigo. Soy tu estrella. El pequeño, que todo lo raro le fascinaba, cogió la estrella temblorosa entre las manos y le dijo: —¡Oh, qué bella eres! ¡Qué linda! Y ambos se pusieron a jugar sobre la crespa arena que las manos del viento habían decorado a manera de gigantescas conchas de abanico. La travesuela se alzaba en los aires y danzaba sobre la cabeza de Valentín; luego corría a ras del suelo, veloz como una avecilla perseguida; por fin, se colocaba detrás del muchachito y lo mantenía dando vueltas como un trompo de colores. El niño caía rendido en la arena. La estrella con el rabillo del ojo custodiaba su tesoro, desde lejos. Luego le tocaba a Valentín el turno de esconderse. Lo hacía entre las rocas. La estrella lo seguía por aire, tierra y mar hasta alcanzarlo. ¡Ah, qué día feliz del encuentro! 203 Cuando cayó la tarde, el niño cogió la estrella y se la prendió en el pecho y fue danzando su alegría por entre la ribera para encontrar más pronto el camino de su casa. Ninguna estrella había tenido hasta entonces la suerte de quedarse dormida en el pecho de un niño; de ninguna se cuenta una historia tan hermosa. Es cierto que hubo una muy grande y muy bella, que alumbró el pesebre donde nació el Niño Dios; pero solo de lejos. No se atrevió a tocarlo. Esa venía desde arriba, en cambio esta mojadita, traviesa y habladora, había salido del mar. Los latidos del corazón del niño le gustaban más que el vaivén de las olas golpeando las orillas. Los niños son tan fugaces que todo lo olvidan fácilmente. Cuando Valentín llegó a su casa, su madre asustada le arrancó del pecho tamaño prendedor y lo puso entre el montón de cosas que juntaba el chico, en la única ventana de su casa: conchitas marinas, piedrecillas azules, algas extrañas, caparazones de púas, etcétera. La estrella asombrada quedó allí. ¡Qué pobre era la casa de su amigo! ¡Qué lecho! ¡Qué mesa! ¡Qué cocina! Sin embargo, había vida y alegría, y eso era suficiente. Pero el hecho de que no la tuviera en cuenta le hizo sentirse infeliz y empezó a clamar: Tin, tin, Valentín, Duermes tú. No duermo yo. Tin, tin, el pequeñín Qué ingrato. Me olvidó. Una noche, mientras el niño volvía a su casa con una sarta de pescados frescos, pudo darse cuenta de que la luz que veía a través de la ventana no había estado antes. Cuando entró tuvo una sorpresa mayor. La luz había desaparecido. —¿Y la lámpara, mamá? —preguntó ansioso, acercándose a su madre, que en un rincón de la habitación movía una olla de sopa. —¿Lámpara? ¿De qué lámpara me estás hablando, hijo mío? —preguntó la mujer—. Me has tenido preocupada. ¿Dónde has estado hasta este rato? 204 Valentín no oyó el reproche de su madre. Miró la lámpara de aceite que junto a la ventana ardía una llama lenta e insegura. Quedó desconsolado. Su casa como todas las noches estaba a oscuras. Cómo no iba a estarlo si quedaba en lo bajo de un barranco, cerca de la playa. Si no hubiera sido por esa ventana que se llenaba de sol en el verano y que tenía que cerrarse por fuerza en el invierno, habría parecido una cueva fría y tenebrosa. Pero él había visto allí, desde lejos, una luz serena y clara que no parpadeaba como la del lamparín. Sí, había visto la ventana abierta y dentro un claro resplandor. —Habrás visto visiones —le decía su madre para consolarlo. ¿Qué puede brillar aquí para nosotros que no somos viajeros ni comerciantes? Solo ellos tienen el privilegio de usar lámparas de fuerza. Valentín se quedó dormido pensando en el misterio que guardaba su casa una y otra noche; pero la estrella se había propuesto romper ese secreto: —Yo soy, Valentín, mírame. Soy yo, créeme. Mírame y créeme; serás feliz. Entre sueños, se acercó el chico a la ventana y pudo ver que la estrella coralina que cogió del mar era una estrella legítima, luminosa, que hablaba y brillaba solo para él. Se sentía el niño más feliz del mundo. ¿Y quién no? Le había dicho: —Soy tu estrella. Y ser poseedor de una estrella es la máxima ambición del corazón. Valentín la colocó debajo de una almohada. Ya no se separaría de ella nunca. De pronto la mamá descubrió que su hijo no conocía la mentira. Allí estaba la luz: alta, serena y viva; allí estaba el milagro que ardía en los ojos de su niño y en su alma. Iba a estallar de gozo. Tenía que confiar a alguien el secreto de su hallazgo; pero la gente que miraba la casa de Valentín siempre a oscuras, se fue pasando la voz; todos movían la cabeza y se reían de ella. 205 En cambio, los niños con sus ojos puros, comprendieron el mensaje de la estrella. Valentín había rescatado para ellos un ascua milagrosa, traviesa y juguetona, que salía en las tardes a sembrar de ilusiones el alma de los chicos. Las calles se vestían de colores y ella danzaba fulgurante en torno de los niños, los acariciaba, besaba sus manitas; y después de armar un revuelo de risas y de cantos, cuando todos estaban cansados, se instalaba en el pecho de su amigo y se quedaba dormida. Un día de agosto, sopló un fuerte viento que levantó en vilo a la estrella. La estrella era tan frágil, tan liviana, tan pura, que el viento la siguió empujando, empujando hacia arriba. Los ojos de los chicos se llenaron de llanto por la estrella de sus juegos. Era lógico. La estrella guiaba el alma de los niños hacia el mágico país del encanto y la alegría. Los papás para consolarlos hicieron estrellas de papel pintado y las lanzaron al aire sujetas a las manos de sus hijos por medio de cuerdas resistentes. Solo Valentín que era valiente no lloró. Sabía que su estrella estaba en alguna parte y que volvería por él tarde o temprano. Desde entonces, la costumbre de hacer volar cometas reemplazó el juego de los niños que tuvieron el privilegio de contar con una estrella legítima, serena y ágil que brillaba en secreto solo para ellos. 206 Addenda Óscar Colchado Lucio habla sobre del mar a la ciudad Antonio Salinas Uno viene entonces corriendo, después de leer uno de esos raros libros de cuentos; se tiene ganas de saltar, de darle un abrazo a aquel que lo ha escrito, y resulta que es alguien a quien uno conoce aunque sea de vista. Me recibe con cierta timidez y dice, «Te presento a mi esposa». Yo le digo «Necesito una grabadora, quiero conversar contigo». Y aquí estamos. El libro lo tengo a mi derecha. La carátula, de Marco Leclère, un viejo y un guanay que flamea. ¿Por qué Del mar a la ciudad? Porque el libro revela fundamentalmente temas de la costa. Hay cuentos ambientados en el mar como también en la ciudad. Es decir, el título resume el contenido o, mejor aún, el ambiente donde se mueven los personajes. ¿Cuál es tu relación con Chimbote? ¿Quién es Óscar Colchado y qué es Chimbote para Óscar Colchado? Aunque no nací en Chimbote, vivo en esta ciudad desde mi infancia. Sus arenas, su sol ardiente, su mar, sus gaviotas, se metieron en mi sangre desde los cinco o seis años, no recuerdo exactamente. Desde entonces hasta los ocho alterné con esporádicas idas y venidas con el mundo mágico de los Andes. Hasta que murió mi padre, justamente en la sierra. A partir de ese momento nos largamos 209 a Chimbote con la viejita. Claro que ya para entonces habíamos vivido también una temporada en Huarmey. Disculpa, hombre, hay algo que me jode en los pies. Y el ríe a carcajadas, y me dice: «Son los zancudos, los crío y…». Y yo: No jodas, Óscar y tráete un trapo. Y claro, me dedico a matar zancudos que me han comido las piernas; con un trapo viejo, azul, color del mar de Óscar. Y ahora sí, sigue, hombre, sigue. Así, pues, como te decía, en mí confluyen el mundo de arriba y el mundo de abajo, como diría Arguedas. Soy esa mixtura de hombre serrano y hombre costeño; porque todo lo que observé y asimilé en mi primera infancia, ha calado tan hondamente en mí que cuando escribo sobre el mundo campesino siento que estoy rescatando algo que vibra en mis raíces. ¿Y de tu relación con Chimbote, qué más me puedes decir? De Chimbote, como alguna vez manifesté, puedo decirte que es una ciudad a la que odio y amo al mismo tiempo. Aquí he amado y sufrido intensamente. Aquí me he hecho hombre. Los terremotos, la represión, las huelgas, han avivado en mí, paradójicamente, el deseo de vivir; sí, de vivir para testimoniar estos años difíciles. Un día me preguntaron por qué escribes. No pude contestar. ¿Podrías tú contestar a esta pregunta? Para mí escribir es una necesidad vital, algo así como comer, dormir, hacer el amor. Por virtud, defecto, vicio, qué se yo, la escritura es una inmolación de todos los días que, religiosamente, debo cumplir. A veces pienso que es también por purgarme de tantas cosas que llevo aquí dentro y que no me dejan en paz. Han de ser mis «demonios», aunque el término le haga rabiar a Ángel Rama. Siempre me has hablado de Pedro Páramo. He visto en ti una especie de devoción por esa tierra árida, y a Comala 210 la tienes a flor de labios. ¿Dónde estaría Comala en el Perú? ¿Cuál sería para ti el Pedro Páramo peruano? Yo diría que toda la sierra peruana, hasta antes de la Reforma Agraria, ha sido ese Comala de la novela de Juan Rulfo; ya que la situación histórica que se dio en México, antes de la revolución, se ha dado también en el Perú; y Pedro Páramo podrían ser todos los latifundistas que, valiéndose de artimañas, arrebataron la tierra a los indios, empujándolos a las punas y las mesetas andinas. Ahora bien, Rulfo lo que quiere mostrarnos en su novela es la decadencia y el desmoronamiento total de la sociedad feudal en América. Tomando esta alegoría lo que yo hago es mostrar en uno de mis cuentos el derrumbamiento y la extinción del capitalismo. Entonces, partiendo de esto, Comala en el Perú estaría en Chimbote y el Pedro Páramo peruano serían los armadores pesqueros, los oligopolios que depredan nuestro mar dejando sumida a esta tierra en un desierto tan árido y fantasmal como Comala después de la muerte de Pedro Páramo. «Del mar a la ciudad», un excelente cuento. Dentro de mi interés por las cosas extrañas, una buena novela como un buen cuento son una cosa extraña. Mi curiosidad me lleva entonces a preguntarte cómo nació este cuento. Cuando se producían las vedas en Chimbote, yo había observado durante muchos años el padecimiento de las aves marinas en la ciudad. Me deprimía tremendamente verlas cruzar desprevenidamente las pistas, expuestas al peligro de los carros, al maltrato de los vagos y al acoso de los perros. Las veía alimentarse en los basurales, quitándose los desperdicios con los niños pobres de las barriadas. Eran aves que ya no volaban, caminaban, con el plumaje sucio y grasoso. Eran animales muertos en vida. Centenares de ellos yacían tirados a un lado de las pistas o al borde de la playa. Todo ello, repito, me remeció. Y ahí surgió la idea de escribir algo sobre los pelícanos. El argumento me salió de golpe, y de un tirón lo escribí. 211 Pico Largo es un Caballero Carmelo. ¿Qué dices a propósito de esto? Bueno, Pico Largo es un ave que sobrevive a costa de luchar contra todos los obstáculos que le impone la ciudad. Si comparamos la dura batalla pelícano-ciudad con el duelo Caballero Carmelo-Ajiseco, podríamos decir, en efecto, que estamos manejando los mismos símbolos; además el ambiente donde suceden los hechos, la ternura con que ambos cuentos están escritos, ayudaría a emparentarlos más; aun cuando la época y las circunstancias ya no sean las mismas. La represión, las huelgas, las víctimas, ¿cómo ha vivido Chimbote en estos últimos años? Yo diría que Chimbote en estos últimos años no ha vivido, ha sobrevivido. Ha sido tal la ofensiva de la represión que hemos tenido numerosos muertos, cuánta gente en la pobreza, niños pidiendo limosna por las calles, hombres y mujeres sin trabajo. Todo esto ha calado tan hondamente en mí que pienso narrarlo en una novela de la que por supuesto ya tengo el «magma». Del mar a la ciudad son solo atisbos de esa novela que estoy trabajando, donde aparecerán todas esas vicisitudes que ha sufrido no solo Chimbote sino el país en general durante la época de la dictadura. Y como dije en una oportunidad, al reflejar esto pienso que estoy testimoniando lo que acontece también en América Latina y en todos los países del Tercer Mundo. Una ligera pausa para vender un libro a un joven que ha venido a preguntar si el novelista tiene Del mar a la ciudad. Por la ventanita se lo ha alcanzado y ahora nos disponemos a continuar con la entrevista: En el Perú siempre se está hablando de generaciones en literatura, ¿tú como ves esto? Se suele agrupar a las generaciones por décadas; esto, para conocer mejor el proceso de nuestra literatura en razones de edad biológica no está del todo mal; pero ya viéndolo desde otra perspectiva la cosa no funciona así. Creo que una generación se renueva en respuesta o adecuación a los cambios sociales que se operan en la historia o también a la 212 urgencia de crear nuevas formas literarias. Así, por ejemplo, la generación que aparece por los años 30, epígonos de Alegría y Arguedas, no se acabará con el advenimiento de la nueva década. Tendrá que operarse todavía un fenómeno social como el de la emigración del campo a la metrópoli para dar lugar a una nueva generación de narradores como Congrains, Ribeyro, Zavaleta, etc. aquí los temas preferentemente serán la adaptación del campesino a su nueva situación de proletario. Luego la narrativa se ira asentando en la ciudad. Lo anterior a nivel social. Después surgirá una nueva generación que siempre tendrá como tema la ciudad, solo que, tocada por el boom latinoamericano, renovará las técnicas del tratamiento narrativo, surgirá el prurito de afinar la herramienta, de experimentar con el lenguaje, y así surgirán Vargas Llosa, Urteaga Cabrera, Gutiérrez, etc. Conozco todos tus libros, digamos que te he seguido muy de cerca; tienes una novela —creo la primera— La tarde de toros; cuando yo la leí la encontré deficiente. Tú, después de estos años, ¿qué piensas de ella? Cierto, La tarde de toros aunque destila mucha sinceridad tiene serias deficiencias técnicas de las que soy consciente. Por entonces todavía —quiero decir por los años en que la publiqué— me interesaba más el argumento que el tratamiento narrativo. Como toda primera novela, salió muy apresuradamente, con toda esa premura del escritor novel que desespera por ver su primer trabajo en letras de molde. Aun así, mi novela me gusta por su candor, por esa especie de inocencia que exhalan sus páginas. Pienso rehacerla, me siento ya en condiciones de superar sus debilidades. Quizá para entonces tenga ya otro título, pues el que lleva lo noto un poco exótico, sin la sugerencia andina que se respira en sus páginas y que es justamente lo que me interesa destacar. Ya se escucha hablar en estos últimos años del grupo literario Isla Blanca. Tú, como miembro de este grupo, ¿qué puedes agregar? Pienso que Isla Blanca es un grupo que va a dar mucho que hablar en estos años que se avecinan. Ojalá no me equivoque. Es un grupo que empieza con fuerza, con un potencial 213 de escritores y artistas cuajados como Antonio Salinas, Víctor Hugo Romero, Jaime Guzmán Aranda, etc., y otros que si bien es cierto recién se inician ya apuntan como verdaderas promesas. Nuestras aspiraciones son las de convertir a Isla Blanca en algo así como el grupo Norte de Trujillo o el grupo Orkopata de Puno que, en su debido momento, desplegaron un serio trabajo literario con hondas huellas registradas en el quehacer literario nacional. Chimbote es un potencial que en estos momentos pugna por inscribirse en el mapa cultural del Perú. Es una ciudad pujante, joven, cuyos valores empiezan a perfilarse no solo en el campo de las letras sino también en las ciencias, en la música, en la pintura… Del mar a la ciudad será, yo creo, uno de los mejores libros de cuentos publicados este año. ¿Cómo recibes esto? En realidad me estimulan bastante tus palabras. Ojalá no te equivoques. Esto me hace pensar que al fin ya estoy pisando sobre terreno firme y que ya no debo detenerme ante esta urgencia de revelar todo lo que late, lo que bulle, en mí. Todo escritor habla, siempre se ha dicho, que tiene reglas (secretos), sus normas principales para poder escribir. ¿Y tú? Para mí cada cuento tiene su propia técnica. Es decir, el contenido elige la forma. De allí que en mi libro, por ejemplo, aparezcan relatos con diferente tratamiento. Así, mi cuento intitulado «Isla Blanca» no hubiera podido escribirlo en tercera persona, porque le hubiera quitado ese aliento lírico que yo pensaba insuflarle. Del mismo modo, «Una cabeza de mujer» no hubiera podido ser escrito desde un solo punto de vista de narrador. Era urgente utilizar monólogos y desde la óptica de varios narradores. ¿Qué planes de aquí para adelante? ¿Cuáles son tus proyectos? Tengo varias cosas por reajustar y otras en proyecto de escribir. No me gusta adelantar lo que voy a publicar, pero te diré que este año debe salir otro libro aparte de Del mar a la ciudad. 214 Ahora nos despedimos, quedamos en vernos otro día. Enrumbo por la calle solitaria a esta hora del mediodía. Llego al paradero, dudo entre pararme o continuar caminando. Finalmente opto por lo primero. Abajo el pulmón desértico, y luego el mar del que habla Óscar, ganas de ir a verlo, de seguir el vuelo cansado de los pelícanos. Pero ya el micro se detuvo. El ayudante me invita a subir. Un pie en el estribo y hasta la próxima. Chimbote, mayo de 1981 215 Óscar Colchado: un escritor de lo real maravilloso andino Óscar Colchado Lucio (Huallanca, Ancash) nos acaba de entregar un hermoso libro: Cordillera Negra (Lluvia Editores), que es una selección de siete cuentos que se desarrollan en la sierra peruana, como pudieron haberse desarrollado en Humahuaca, en la Guajira venezolana o en Sierra Morena. Colchado es uno de esos escritores latinoamericanos que buscan su identidad en lo grande y majestuoso de nuestras antiguas culturas. Y con él sostuvimos esta conversación. Antonio Salinas Empezaste escribiendo poesía para desembocar en narrativa, ¿por qué? OC.- Es cierto. Empecé escribiendo una suerte de poesía amoroso-social, que luego reuniría en el poemario Aurora tenaz y que fuera publicado en la segunda década del 70. Pero había cosas que rebasaban el espacio reducido de la poesía y tenía que decirlo con más amplitud. Opté por la narrativa. ¿Qué significó en esta búsqueda tu primera novela La tarde de toros? OC.- Simplemente fue mi novela de aprendizaje. Con ella aprendí a padecer este duro oficio. Y también a quererlo. 216 Después de estos dos libros, ¿qué pasa? OC.- Emprendo una novela para niños, Tras las huellas de Lucero, donde experimenté con el lenguaje y con los símbolos. Trato de crear un español quechuizado, incorporando a la vez las técnicas de la narrativa moderna, para ser asimilados por los niños, a fin de que se acostumbren a leer obras complejas posteriormente, digamos La casa verde, Rayuela, etc. Paralelamente a esta novela reúno mis cuentos en el volumen titulado Del mar a la ciudad, todos ambientados en la urbe costeña y con cierto aire mágico, que es la tendencia que me empezará a caracterizar. ¿Qué niveles de propuestas incorporas en tu reciente libro Cordillera Negra? OC.- Me interesa fundamentalmente revelar lo mítico y mágico que subyace actualmente en la mentalidad del hombre de esta América, como producto de esa síncresis de la cultura occidental con la aborigen. Es necesario, pues, conocernos profundamente para propiciar la afirmación de nuestra identidad. A nivel de lenguaje procuro que el castellano quechuizado que utilizo trascienda hacia una suerte de lenguaje peruano-americano, sin recurrir a esos «desordenamientos sutiles» de los que habla Arguedas en su dura pelea por crear una especie de quechuañol. Trato, en la medida de mis posibilidades, que el ritmo del lenguaje sea el mismo de las pulsaciones de mi sangre, ya que el habla mestiza que oí en mi niñez aún sigue sonando en mis oídos y mi tarea es, pues, hacerlo funcionar como lengua escrita. González Vigil ha calificado a tu cuento «Cordillera Negra» como uno de los mejores escritos en Hispanoamérica últimamente, ¿qué temas abordas? OC.- Agradezco esas expresiones. Este cuento trata de las correrías de Uchcu Pedro, lugarteniente de Atusparia, quien comandó una rebelión campesina en Ancash, en el año 1885. Precisamente este año se celebra el centenario de dicha revolución. 217 Siendo un tipo costeño, ¿cómo es que escribes desde el ambiente andino? ¿No te sientes un intruso? OC.- No. Cuando afronto un relato andino me siento plenamente realizado. Debe ser porque mis raíces están profundamente inmersas en los roquedales de la cordillera y en el canto de las cascadas. La sierra me jala sin que yo pueda evitarlo; excita mi fantasía. Quizás la lejanía que he establecido con esa región me permite tener más perspectiva y una mayor asimilación. Eres escritor en un país sumido en la miseria. OC.- Sí, es por ello que asumo la literatura como un sacerdocio. He dejado de realizar todo tipo de actividades que, más allá de mis horas de profesor secundario, me puedan quitar tiempo. Mi dedicación es por ello íntegra. La seriedad en el trabajo artístico es mi compromiso con el pueblo. En: El Diario de Marka. Lima, 28-29 de mayo de 1985. 218 Poesía Colegiala Era de ver cómo me gustaba escribir tu nombre en mis cuadernos, Cristina, en la tapa de mis libros, en las húmedas arenas de la playa. Yo amaba tus rodillas pálidas de sencilla y noble colegiala en ese barrio polvoriento de callecitas tristes como tu olvido. Un día se murió de pena mi tristeza de blancura / mi ternura, y tu vieja puerta clausurada para siempre dejó mi adolescencia muerta en la vereda. Suele venir todos los sábados Suele venir todos los sábados cortando la tarde 219 por las duras veredas del malecón. Yo hasta ahora casi siempre solo besos y caricias le he dado. No se puede más. Porque entonces ella es una isla y yo una ola estrellándose. A veces quisiera ser el viento explorando sus secretos. Me gusta ese aire misterioso que arriba de las rodillas esconde su celosa falda y donde mis manos apenas llegan. Solo cuando mis ojos despiden fuego ella se reclina y una sinfonía audaz invade nuestros sexos. Vuelvo hacia ti vuelvo hacia ti con todas las luces encendidas de mi cuerpo agua trémula y victoriosa soberbia fruta nacida para amar con todas las fuerzas de los siglos aquí estoy 220 a 21 kilómetros al sur este de tus ojos color vino en una avenida sin nombre sin fósforos sin una gaseosa helada con qué aplacar la sed vuelvo hacia ti seguro de mis derrotas y mis victorias de la raya que aparta mis cabellos buscando solo buscando tus dedos para ahogarme en la suave claridad de tu ternura Madre madre para mirarme en tus ojos me hice hombre yo que descubrí claveles marchitos en tu sombra y algún pliegue extraño en tu sonrisa sé por qué luces llorosa ahora frente al viento luego que deshojaste auroras a un cielo que no era limpio tanta dulzura muerta en tus labios cuántas ansias rotas en mis manos no pude levantar la alegría hasta tus párpados me faltó el tiempo que demora madurar el trigo y el mismo viento que hace doblar los sauces ahora que te veo en las tarde opalinas lloviendo azul sobre la tierra ya puedo decirte madre que estoy apto para la cosecha de nuevos días que ya sé entonar el himno que reclama nuestro pueblo que ya puedo ponerle primaveras a tus labios 221 La chica del barrio Miramar conocí a una chica del barrio Miramar que amaba la música de los pasteles verdes y las tardes de fútbol en el vivero forestal conocí sus sueños y sus cantos pero jamás su corazón cuando una tarde murió en cajamarca víctima de las balas de la represión supe que su alma vivió largamente en el verano en el verano de una ilusión yo que de niño aprendí en el puente Gálvez que por un pliego de reclamos también se muere yo que vi caer al compañero espinola minchola y al estudiante miranda estrada no tuve una rosa para quitarle los pétalos y quedarme con la espina ni un arma con qué apuntarme el pecho de rabia también se muere cuando hay ganas de romper los cielos y el puño es corto en la sonrisa del otoño / pero aún no se han perdido los caminos que mis ojos inventaron diariamente amanecen en mis párpados distantes pero cercanos agradables pero amargos como la chica color canela del barrio miramar 222 El primer pescador No es ningún río de luceros lo que ves a la distancia son las luces de neón de un puerto que de vez en cuando existe Yo soy el viejo muelle inclinado sobre las tardes, el que ama cierta sombra y cierta luz del tiempo bueno y claro. Yo que no tengo la edad de las arenas ni la pena antigua del mar, sé tanto de crepúsculos como la brisa, llena de días y amaneceres. Cada ola que cimbra mis parantes, por ser la misma y distinta al mismo tiempo, algún recuerdo aviva en la flébil cavidad de mis astillas. ¿No fue un verano como este, por ejemplo, que los pescadores lograron atrapar entre la red, a aquella muchacha de cola de pez y larga cabellera? ¿No fue ahí que rescaté para mis sueños el latido vivo de la esperanza? Aunque el acaecer se desdibuje en mi memoria y el mar sea una presencia cotidiana que lo sumerge todo, aún hay una rosa de agua que hace florecer mañanas en mis ojos… Recuerdo cómo coleteaba sobre mis tablas cuando la desembarcaron aquella vez, los desesperados chillidos que daba tirándose de los cabellos, los ágiles esguinces de su cuerpo para no ser tocada. Yo rechinaba en mi armatoste, impotente sin poder hacer nada para rescatarla. Estaba desmayada cuando la llevaron a un estanque con agua de 223 mar. Circunstancia que aprovecharon los hombres para mirarla a su regalado gusto. Muriéndose de amor la contemplaban, amando sus largas pestañas donde refulgían prisioneras dos gotitas cristalinas de rocío puro. Las mujeres del pueblo cuando la vieron se alborotaron. Pidieron a sus maridos que de inmediato la devolvieran al mar. No fuera que vaya a traer más desgracias de las que estaban ocurriendo. Ya tenían bastante con las lluvias torrenciales que se desataban en todo el litoral. Pueblos enteros habían quedado inundados, arrasadas las sementeras, las vías interrumpidas. Que con esto, seguramente, se acababa el mundo, tal como lo anunciaban a voz en cuello las diferentes sectas religiosas asentadas en la población. Pero los hombres, obstinados y tercos, se negaron a hacer cuanto les decían, aduciendo que todo ello no era más que supersticiones. Y se lanzaron más bien a construir una poza gigante manifestando su deseo de proporcionar a la hermosa sirena un ambiente mejor. Pasada una luna, oí que la habían trasladado, y después las tantas historias que sobre mis maltratadas tablas referían los pescadores a la hora que echaban sus cordeles al agua: que el sastre Díaz había intentado raptarla de noche; que comía solo pan y algunas algas, que las mujeres sentían celos y habían intentado por dos veces envenenarla sin que el veneno surtiera efecto, que de pronto la sirena estaba perdiendo sus encantos, que ahora tenía un diente que se le estaba cariando, pero que no permitía que el dentista se acercara; que alguien había echado un bagre y ella lo quería como a un hermanito. Y así, hasta que un día un viejo pescador alarmó a todos diciendo que la sirena había hablado, que había anunciado que el mar se saldría, justo en esos días en que se hablaba de un niño monstruo nacido en una ciudad del norte, que le había dicho lo mismo a una enfermera. Fue ahí que las mujeres encararon a los hombres. Asustados estos, trajeron de inmediato al cura para que exorcizara a la muchacha por si estuviera poseída por el demonio, como afirmaban los de las sectas religiosas. Y antes de que el cura hiciera nada, la sirena, ante todo el pueblo reunido, habló. Reiteró, en efecto, que se saldría el mar si no la devolvían a sus aguas, pues ella le pertenecía y él la reclamaba, ¿acaso no habían oído las olas embra224 vecidas? Pero los hombres, maravillados de verla hablar y embriagados de su voz, sin atenderla, le pedían ahora que por favor les cantara algo o cuando menos siguiera hablando, que se morirían si dejaba de hacerlo. Ofendida, la vieron sumergirse al fondo de la poza. Las mujeres empezaron a tironear de las ropas a sus maridos o a sollozar pidiéndoles que se alejaran, que evitaran el hechizo. Pero ellos, sin importarles nada, haciéndose soltar, volvían a la poza llevando guitarras y otros instrumentos para darle serenatas. No faltaban los poetas que improvisaban inspirados versos, mientras el licor circulaba de mano en mano. En eso estaban, hasta que de veras se vino el mar, arrasándolo todo, no dejando ni una persona viva… Desde entonces el pueblo no existe o, en todo caso, solo a veces, cuando la neblina aparece tras los cerros. Primero se oye venir del mar un hermoso canto y luego es cuando aparece el pueblo. Las luces se encienden y los pescadores arrastran sobre mis tablas sus blandos zapatones, los mozos empujan botes desde la arena y claramente las voces vuelven llamándose de una embarcación a otra. La música de cumbias y huaynos chilla en los transistores. Pero cuando el canto cesa, todo desaparece. La playa queda desierta, solo las huellas del trajín son visibles en la arena. Desde hace muchísimos años nadie viene por estas playas y yo siento que uno de estos días voy a desplomarme. Es lo que más deseo. Solo así tal vez pueda llegar sobre las olas hasta quien emite ese canto que me agobia tan dulcemente, y poderla tocar al fin como aquella vez en que fui el primer pescador que puso sus manos en su talle, antes, mucho antes de que el mar la convirtiera en sirena y a mí en este viejo muelle. 225 Viejo puñalero Faltando poco para que alguien muera, su alma vaga recogiendo sus pasos, vestido igualito como en vida, con poncho, con sombrero, con llanques… «La Tomasa tiene su casero, don Pedro», le habían dado cuento. Entonces el viejo se emborrachó, montó en su mula, se arremangó el sombrero y se aseguró que su cuchillo no faltara en su alforja. Esa noche la luna salió blanquita, y él vio que la Virgen hilaba. Pero ni eso le conmovió. «Ni el ángel de su guarda la va a salvar, carajo». El viejo estaba herido en lo más profundo. La rabia le quemaba. Fea, pedregosa, era esa cuesta. Pero ya había pasado la quebrada. A esa hora en que todo era silencio. Allá lejitos sobre el cerro estaba la choza, a un costado del camino. Altos los eucaliptos parecían contemplarle recelosos toda esa travesía. A poca distancia de la choza, el viejo decidió esconder la bestia y avanzar sigiloso a pie. El reflejo de un cuchillo avanzó como una luciérnaga entre el monte. 226 Los perros aullaron con voz filuda en el momento en que el viejo vio salir de la casa la silueta de un hombre. Gramputa, ahora vería. Dos candelitas sus ojos. Como si nada, el jijuna bajaba por el camino itacado su poncho. No tardaría en pasar por su lado. Al fin lo vio de cuerpo entero. No pudo distinguir su rostro. El ala del sombrero oscurecía su cara. Los eucaliptos se agitaron con una súbita ráfaga. Ni para pedir perdón le daría tiempo. Como un puma saltó cogiéndole del cuello con un brazo y con el otro le metió por la espalda dos, tres, varias puñaladas… De un empellón lo arrojó de bruces sobre el camino. Soberbio, con los brazos en jarras, el viejo lo contemplaba ahora, tratando de reconocerlo a la luz de la luna. Esperaba que el otro, en el estertor de la agonía, levantara el rostro para saber por quién y por qué moría. Y ahí nomás, cuando ya estaba por lanzar una grosería, se quedó mudo, tembloroso, al reconocer en el otro su propia sombra agonizante, mientras sentía en la espalda un dolor de cuchilladas y que la muerte se atracaba en su garganta… 227 Bibliografía de los textos creativos seleccionados ENRIQUE CAM URQUIAGA CAM, Enrique. «Chimbote». En: Alborada. Revista literaria. Año III. N° 3. Chimbote. Diciembre, 1971. CAM, Enrique. «El minero», «El saludo humillante». En: Alborada. Revista literaria. Año IV. N° 5. Chimbote. Abril, 1973. CAM, Enrique. «Pasadizo», «Siempre lo mismo». En: Pasadizo. Casa de la Cultura. Chimbote, 1968. ROSA CERNA GUARDIA CERNA GUARDIA, Rosa. «El agua», «Estaciones del corazón», «Poema del recuerdo», «Siempre la poesía». En: Alborada. Revista literaria. Año VII. N° 7. Chimbote. Octubre, 1975. CERNA GUARDIA, Rosa. Los días de Carbón. SantillanaAlfaguara. Lima, 2004. CERNA GUARDIA, Rosa. «Un niño y la estrella de mar». En: El hombre de paja. Santillana-Alfaguara. Lima, 2008. CARLOS EDUARDO ZAVALETA ZAVALETA, C. E. Cuentos completos. Tomos 1 y 2. Ricardo Angulo Basombrío Editor. Lima, 1997. MARCOS YAURI MONTERO YAURI MONTERO, Marcos. «El cóndor que trajo de regreso al Sol». En: Reina del viento (leyendas). Ediciones Azalea.Lima, 1998. 231 YAURI MONTERO, Marcos. En otoño después de mil años. La Habana, Casa de las Américas, 1974. YAURI MONTERO, Marcos. «Mis sueños, mi pelo, mis zapatos». En: Territorio de la esperanza. Nueva poesía Ancashina. Jesús Cabel y Yehudi Collas, antologadores. Runakay. Guadalupe, Lima., Ica, 1989. YAURI MONTERO, Marcos. «Casa pequeña». En Arte de olvidar. Casa donde nací. Lerma Gómez. Lima, 2006. ROMÁN OBREGÓN FIGUEROA OBREGÓN FIGUEROA, Román. «La flor», «El río», «La piedra». En: Alborada. Revista literaria. Año IX. N° 8. Chimbote. Junio, 1977. OBREGÓN FIGUEROA, Román. «Tercer poema». En: Un río que no cesa. Poesía amorosa de Ancash (1960-2000). Antonio Cáceres Ramírez, antologador. Altazor. Lima, 2005. OBREGÓN FIGUEROA, Román. «Aparto este polvo inusitado». En: Territorio de la esperanza. Nueva poesía Ancashina. Jesús Cabel y Yehudi Collas, antologadores. Runakay. Guadalupe, Lima., Ica, 1989. OBREGÓN FIGUEROA, Román. «El día que llovió». En: Alborada. Revista literaria. Año VI. N° 6. Chimbote. Diciembre, 1974. JULIO ORTEGA ORTEGA, Julio. «Los muertos», «Las islas blancas». En: Las islas blancas. Río Santa. Chimbote, 1994. ORTEGA, Julio. «Jerónimo, el bandolero». En: La Prensa, Lima, 7 de febrero de 1959. Sección: Colaboraciones del sábado. ORTEGA, Julio. «Sechín», «Chimbote». En: Puerta Sechín. Río Santa. Chimbote, 2005. ORTEGA, Julio. «Puerto». En: Rituales. Mosca azul. Lima, 1996. ORTEGA, Julio. «Sonora cúpula de hojas», «Memoria de polvo y luz». En: Tiempo en dos. Ciempiés. Lima, 1966. 232 ORTEGA, julio. «Mi padre». En: De este reino. La Rama Florida. Lima, 1964. JUAN OJEDA OJEDA, Juan. «La isla». En: Alborada. Revista literaria. Año VI. N° 6. Chimbote. Diciembre, 1974. OJEDA, Juan. «II», «13». En: Alborada. Revista literaria. Año VI. N° 6. Chimbote. Diciembre, 1974. OJEDA, Juan. «Elogio de la infancia». En: Alborada. Revista literaria. Año VI. N° 6. Chimbote. Diciembre, 1974. OJEDA, Juan. «Elogio de los navegantes», «Stultifera navis», «Mar órfico». En: Arte de navegar. Río Santa. Chimbote, 2006. ANTONIO SALINAS SALINAS, Antonio. «Puente Gálvez». En: Alborada. Creación y análisis. Año X. N° 9. Chimbote. Marzo, 1978. SALINAS, Antonio. «Los ataúdes de mi padre». En: El bagre partido. Lluvia Editores. Lima, 1985. SALINAS, Antonio. «El camal, el Cojo Talara». En: Embarcarse en la nostalgia. Ardiente sombra. Lima, 1999. ADDENDA COLCHADO LUCIO, Óscar. «Colegiala», «Suele venir todos los sábados», «Vuelvo hacia ti», «Madre», «La chica del barrio Miramar». En: Sinfonía azul para tus labios. Altazor. Lima, 2005. COLCHADO LUCIO, Óscar. «El primer pescador». En: Tiempo de pesca. Antología narrativa de Isla Blanca. Altazor. Lima, 2005. COLCHADO LUCIO, Óscar. «Viejo puñalero». En: Cordillera Negra. Punto de Lectura. Santillana S.A. Lima, 2012. 233 Noticia sobre los escritores entrevistados Juan Ojeda (Chimbote, 1944 – Lima, 1974). A los 18 años viajó a Lima e ingresó en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde integró el grupo que editó la revista Piélago. En vida publicó las plaquettes de poesía Ardiente sombra (1963), Elogio de los navegantes (1966), que obtuvo una mención honrosa en el Concurso «El Poeta Joven del Perú» y Eleusis (1972). Póstumamente se publicó su poemario Arte de navegar y el poema Epístola dialéctica. El 30 de noviembre de 1974, su cuerpo inerte fue encontrado tirado junto a la berma en la cuadra 23 de la avenida Arequipa. Antonio Salinas (Lima, 1944 – París, 1997). Incansable viajero. Conoció casi todo el mundo y en 1974 se estableció en París. Perteneció al Grupo de Literatura Isla Blanca de Chimbote. En vida, publicó el libro de cuentos El bagre partido (1985). Póstumamente aparecieron sus crónicas de viaje con el título de Embarcarse en la nostalgia (1999) y su libro de cuentos Verdenegro alucinado moscón (2000). En 1984, el Premio Copé de Cuento declaró finalista su cuento «Noche de brujos». Sus restos fueron incinerados en París y sus cenizas trasladadas a la casa paterna (Chimbote). Julio Ortega (Casma, 1942). Poeta, crítico, narrador y dramaturgo. En poesía ha publicado De este reino (1964), Tiempo en dos (1966), Las viñas de Moro (1968), Rituales (1976), Canto del hablar materno (1991), La vida emotiva (1996), entre otros libros. En narrativa, destacan Las islas 237 blancas (1966), Mediodía (1970), Adiós Ayacucho/ El oro de Moscú (1986) y Habanera (2001). En crítica literaria: La contemplación y la fiesta (1969), Figuración de la persona (1971) y Arte de innovar (1994), entre muchas otras obras. Como dramaturgo ha editado en un volumen diez piezas en un acyto bajo el título de Teatro (1965). En el Perú ha obtenido importantes premios como los Juegos Florales de la Facultad de Letras de la Universidad Católica (1963 y 1964), el Premio Copé de Cuento (1981) y el Premio Nacional de Teatro para obras de corto reparto (1971), convocado poe el Teatro Universitario de San Marcos. Actualmente es profesor de Lengua Hispánica en la Universidad de Brown, Providence, EEUU, donde reside. Enrique Cam Urquiaga (Moro, 1912 – Chimbote, 1977). Durante su niñez fue enviado a estudiar a China, de donde su padre era oriundo. Luego de aprender Contabilidad Mercantil en Lima, retornó a Chimbote donde se dedicó al comercio, la industria y la música. En poesía, obtuvo el premio internacional «Carabela de Bronce», convocado en España, por su libro Pasadizo (1967), texto con un alto contenido filosófico. En 1972 publicó Nueva era, poemario de evidente orientación política y social, en el que revela su admiración por el líder chino Mao Tse Tung. Dejó inéditos los poemarios Volcán en primavera y Huellas ascendentes. Román Obregón Figueroa (Caraz, 1936). Estudió en la Universidad de San Marcos, donde, en 1965, obtuvo el Primer Premio en los Juegos Florales de Poesía convocados por la Facultad de Educación. Dedicado principalmente a la actividad poética, ha publicado libros como: Tono de júbilo (1969), Andes mágicos (1969), Cuaderno del damnificado (1970), Caraz amor (1975) y Crónica rauda de Huarás, ciudad amanecida, con el que en 1997 obtuvo el Primer Premio en los Juegos Florales de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Algunos de sus libros de cuentos son: Un cuento la vida (1997), Bazar de miniaturas (2005) y Taller de bagatelas (2005), entre otros. Marco Yauri Montero (Huaraz, 1930). Es narrador, poeta y ensayista. Profesor de la Universidad Ricardo Palma y profesor honorario de la Universidad Nacional San238 tiago Antúnez de Mayolo. Autor de numerosas novelas y trabajos de etnohistoria. Compilador y analista de la tradición oral quechua. Ha obtenido diversos premios: Premio Nacional de Novela (INC, 1968), de Fomento a la Cultura Peruana Ricardo Palma por su novela La sal amarga de la tierra (1969), Casa de las Américas por su libro En otoño después de mil años (1975), José Gálvez Barrenechea de Poesía (1977) y Premio Extraordinario Gaviota Roja por Así que pasen los años (1983). Otros libros suyos son las novelas: No preguntes quién ha muerto, María Colón, Eurídice, el amor, El séptimo sello, El regreso del paraíso, entre otras. Uno de sus trabajos de recopilación de mayor éxito es el libro Leyendas Ancashinas. Carlos Eduardo Zavaleta (Caraz, 1928 – Lima 2011). Sus principales libros de cuentos son: La batalla (1954), El Cristo Villenas (1955), Vestido de luto (1961), Muchas caras del amor (1966), Un día en muchas partes del mundo (1979), La marea del tiempo (1982), Unas cuantas ilusiones (1986), Contraste de figuras (1998) y Cuentos brevísimos (2007). Su obra novelística se compone de los libros: El cínico (1948), Los Íngar (1955), Los aprendices (1974), Retratos turbios (1982), Un joven, una sombra (1993), Pálido, pero sereno (1997), Abismo sin jardines (1999), Viaje hacia una flor (2000), Invisible carne herida (2002), entre otras. Fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Obtuvo los premios de Fomento a la Cultura Ricardo Palma (1952 y 1961); de Ensayo, Manuel González Prada (1959); de Cuento del diario La Prensa (1953) y de la revista Cuadernos por la Libertad de la Cultura (París, 1965); de Novela, Municipalidad de Lima (1983) y Universidad Federico Villarreal (2000). Rosa Cerna Guardia (Huaraz, 1926). Estudió Educación y Periodismo. Su producción literaria se compone de libros de poesía y narrativa, como: Imágenes en el agua (1957), Figuras del tiempo (1958), El mar y las montañas (1959), La niña de las trenzas azules (1968), Los días de carbón. EI Hombre de paja (1973), Escrito en Barranco (1987), Tataramundo (1989), Al alcance de los niños (1990), Fablillas en el pesebre (1993), Poemas del recuerdo (1996) y La alforja del jorobado (1999). Ha obtenido diversos reconocimientos: Premio Nacional de Literatura Juan Volatín (1965), 239 I Premio en el Concurso Internacional de Literatura Infantil (Chile, 1968), II Premio de Poesía Nisei del Perú (1968), II Premio Nacional Ricardo Palma (1972), Premio Nacional de Educación Horacio (1993) y Mención de Honor en el Premio Mundial de Literatura ]osé Martí (Costa Rica,1995). 240