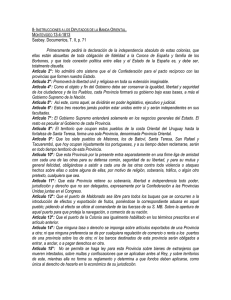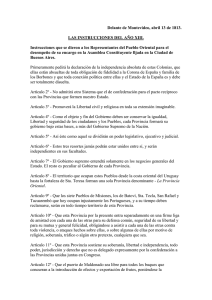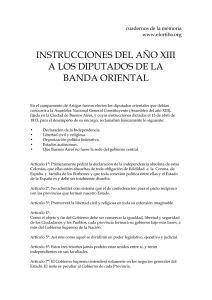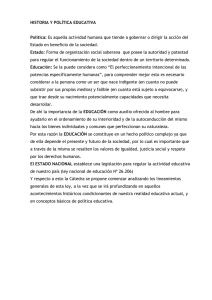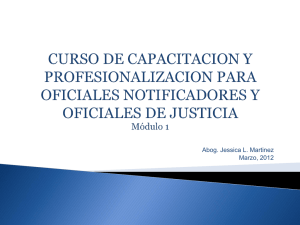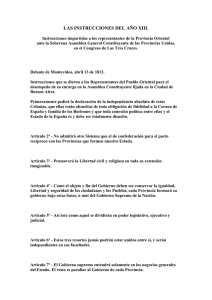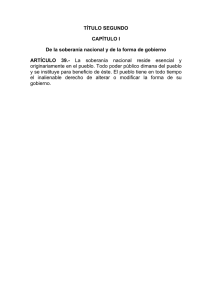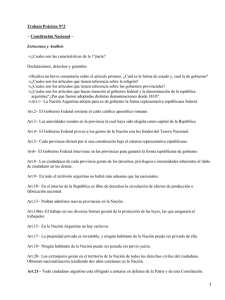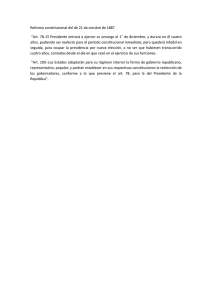Virreinato del Rio de la Plata
Anuncio
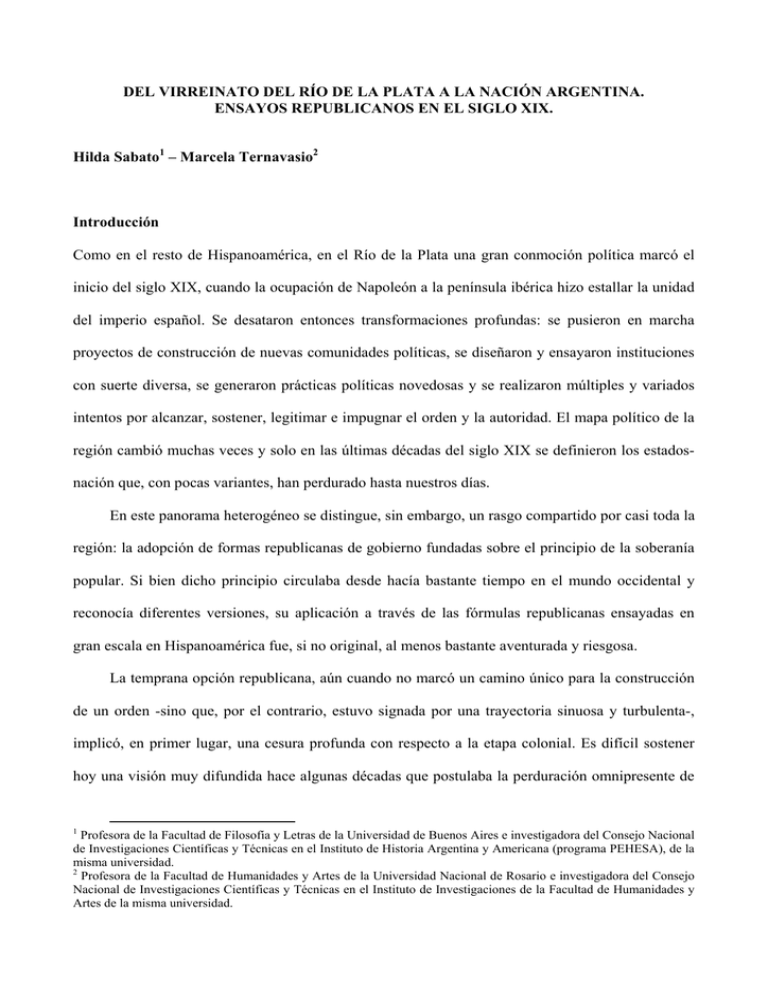
DEL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA A LA NACIÓN ARGENTINA. ENSAYOS REPUBLICANOS EN EL SIGLO XIX. Hilda Sabato1 – Marcela Ternavasio2 Introducción Como en el resto de Hispanoamérica, en el Río de la Plata una gran conmoción política marcó el inicio del siglo XIX, cuando la ocupación de Napoleón a la península ibérica hizo estallar la unidad del imperio español. Se desataron entonces transformaciones profundas: se pusieron en marcha proyectos de construcción de nuevas comunidades políticas, se diseñaron y ensayaron instituciones con suerte diversa, se generaron prácticas políticas novedosas y se realizaron múltiples y variados intentos por alcanzar, sostener, legitimar e impugnar el orden y la autoridad. El mapa político de la región cambió muchas veces y solo en las últimas décadas del siglo XIX se definieron los estadosnación que, con pocas variantes, han perdurado hasta nuestros días. En este panorama heterogéneo se distingue, sin embargo, un rasgo compartido por casi toda la región: la adopción de formas republicanas de gobierno fundadas sobre el principio de la soberanía popular. Si bien dicho principio circulaba desde hacía bastante tiempo en el mundo occidental y reconocía diferentes versiones, su aplicación a través de las fórmulas republicanas ensayadas en gran escala en Hispanoamérica fue, si no original, al menos bastante aventurada y riesgosa. La temprana opción republicana, aún cuando no marcó un camino único para la construcción de un orden -sino que, por el contrario, estuvo signada por una trayectoria sinuosa y turbulenta-, implicó, en primer lugar, una cesura profunda con respecto a la etapa colonial. Es difícil sostener hoy una visión muy difundida hace algunas décadas que postulaba la perduración omnipresente de 1 Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Historia Argentina y Americana (programa PEHESA), de la misma universidad. 2 Profesora de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Artes de la misma universidad. 2 una herencia colonial determinante. El cambio que se introdujo luego de las revoluciones de independencia en los fundamentos mismos del poder político indujo y hasta obligó a las dirigencias y a quienes aspiraban a integrarlas a proponer nuevas normativas e instituciones, a la vez que las viejas caducaban o adquirían nuevas valencias. La necesidad de redefinir el principio de autoridad y la autoridad misma en un contexto de conflictos y guerras cruzadas y de una movilización inédita de sectores amplios de la población, dio intensidad y hasta virulencia a los procesos de construcción de comunidades políticas fundadas sobre criterios y jerarquías diferentes a las que habían caracterizado el orden político-social previo. Ese orden demostraría una resiliencia en algunos casos notable, pero aún así, debía funcionar superpuesto a las nuevas categorías y jerarquías creadas por la oleada republicana. En segundo lugar, las dificultades para encuadrar estos cambios en un orden estable muy pronto fueron evidentes, incluso para quienes habían estado a la vanguardia de esa transformación. La búsqueda de soluciones no desembocó, sin embargo, en un retorno a las formas y los mecanismos de Antiguo Régimen sino en la reformulación de los propios de la república. De ahí las grandes variaciones entre gobiernos que se decían, todos, fervientes defensores de la soberanía popular, desde las juntas revolucionarias y las gobernaciones confederadas hasta, en el caso argentino, la presidencia de Julio A. Roca inaugurada en 1880. En tercer lugar, cabe subrayar que la instauración de formas republicanas de gobierno fue anterior a la consolidación de la nación argentina. Las comunidades políticas rioplatenses que funcionaron antes de que la nación comenzara a definirse como tal en la segunda mitad del siglo XIX tuvieron formato republicano y las disputas en cuanto a su diseño y conformación no pusieron en cuestión dicho formato. Así, los debates y las luchas en torno del centralismo/confederacionismo/federalismo, de la división o no de poderes, de la legitimidad de los poderes extraordinarios y hasta de la dictadura, del presidencialismo y el parlamentarismo, o de los alcances y límites de la ciudadanía, estuvieron en el centro de la problemática republicana. Por décadas, sin embargo, nación fue sinónimo de república, 2 3 aunque los significados de una y otra fueran múltiples y materia de profundas, a veces sangrientas, disputas que atravesaron buena parte de todo el siglo.1 El objeto de este ensayo es hacer un recorrido por las diferentes modulaciones que fue adoptando la república en el Río de la Plata durante el siglo XIX. Las mismas pueden periodizarse en el interior de la cesura producida a mediados de ese tormentoso siglo, cuando se sancionó la Constitución Nacional de 1853. Juan Bautista Alberdi, en su célebre obra titulada Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, publicada en Valparaíso en 1852, preanunció esa cesura al afirmar que ya no había lugar para una discusión sobre la forma de gobierno, puesto que el republicanismo se había impuesto en los hechos.2 Ese republicanismo de hecho, que no había alcanzado status constitucional durante la primera mitad del siglo XIX, pese a los tres ensayos constituyentes desplegados en las dos décadas posteriores a la revolución, debía traducirse –según el autor y todos sus compañeros de ruta de la joven generación romántica- en un republicanismo de derecho. La cuestión constitucional cobraba a partir de ese momento una valencia fundamental porque en gran parte debía funcionar como cimiento de la nueva nación argentina. Pero, ¿cuáles fueron los avatares de aquellos ensayos republicanos ocurridos antes y después de ese momento de inflexión? Las siguientes páginas se ocupan de tales avatares y se ordenan según coyunturas clave dentro del período. La primera se corresponde con las convulsiones ocasionadas por las invasiones inglesas (1806-1807) y la crisis de la monarquía (1808-1810) en el virreinato del Río de la Plata. La segunda abarca el agitado período post revolucionario (1810-1829) en el que se sucedieron y coexistieron ensayos de tipo republicano a escala local, provincial y del gobierno central. Estos ensayos, además de exhibir las cambiantes fronteras de las nuevas comunidades políticas, demostraron las dificultades existentes para consensuar en un sujeto único de imputación soberana y en un orden constitucional a nivel nacional. La tercera coyuntura (1829-1852) está signada por el despliegue y consolidación de un experimento político que, dominado por la figura de Juan Manuel de Rosas, 3 4 dotó a las provincias rioplatenses de un orden republicano y federal bastante peculiar. Con la caída del rosismo y la sanción de la Constitución de 1853 se abre la cuarta etapa, marcada por el intento de plasmar constitucionalmente la unidad tanto de la república como de la nación. Pero dicha unidad se alcanzó solo en 1861, cuando tras una década de disputas entre la Confederación Argentina y Buenos Aires, se inició un controvertido proceso de construcción estatal. Bajo el subtítulo “nación unificada, estado en disputa” se desarrolla el período que va de 1862 a 1880, cerrándose este recorrido con las transformaciones producidas luego de la federalizacióin de Buenos Aires en 1880. La coyuntura del cambio de siglo es, entonces, el punto de llegada de este ensayo y el punto de partida de un proceso histórico que si bien reconoce raíces en el convulsionado siglo XIX exhibe, a su vez, profundas transformaciones. De la “revolución de virrey” a la acefalía del rey. El 21 de enero de 1809, la Audiencia de Buenos Aires elevó una carta a la Junta Central de la península en la que exponía los acontecimientos de “naturaleza extraordinaria” que habían afectado a la jurisdicción rioplatense desde mediados de 1806 hasta la fecha.3 El cuadro que presentaba el informe, si bien exageraba algunas de las amenazas que pendían sobre el virreinato, ofrecía un muy ajustado diagnóstico de la situación. A diferencia de otras regiones del imperio, Buenos Aires había recibido las noticias de las abdicaciones de Bayona en un contexto de crisis política e institucional que, iniciada con las invasiones inglesas en 1806, se había profundizado luego de los acontecimientos de 1808. Esta precedencia le otorgaba al flamante virreinato instalado en 1776 un carácter de excepción, según destacaban los propios oidores de la Audiencia en la carta citada. Tal condición de excepcionalidad, refrendada luego por los protagonistas del proceso revolucionario, fue recuperada por la historiografía posterior en muy diversos sentidos. El más conocido fue el que sentó las bases de la historia nacional, cuando Bartolomé Mitre en su Historia de Belgrano, al cerrar los capítulos dedicados al período 1806-1810 afirmaba: “Los sucesos que 4 5 hemos narrado y los trabajos perseverantes de los patriotas en el sentido de la independencia y de la libertad, prueban que era un hecho que venía preparándose fatalmente, como la marea que sube impulsada por una fuerza invisible y misteriosa, obedeciendo a las eternas leyes de la atracción”.4 Mil ochocientos diez estaba, pues, inscripto en 1806 y 1808 y constituía, en esa serie, un momento más del despliegue inexorable del espíritu independentista rioplatense. Las críticas realizadas a las perspectivas derivadas de este presupuesto, que vieron a la emancipación como un plan madurado de antemano y acelerado en el contexto abierto por las invasiones inglesas, son ya muy conocidas y se inscriben en la tendencia más general de la historiografía hispanoamericana que reconoce que los procesos de independencia no fueron causa sino efecto de la crisis monárquica de 1808.5 Si la supuesta excepcionalidad rioplatense no debe, por lo tanto, tomarse como punto de partida para una reinterpretación del proceso revolucionario (y menos aún en el sentido que abonó las construcciones míticas sobre el pasado de la nación), resulta en cambio oportuno regresar sobre los hechos de “naturaleza extraordinaria” expuestos por los altos magistrados en 1809 para exhibir la primera situación republicana de hecho ya mencionada en la introducción. Si se tiene en cuenta que el concepto de república en el período tardo colonial se identificó tanto con la jurisdicción de una ciudad y su cabildo como con estados que no tenían reyes, al considerar los efectos más sobresalientes de lo acontecido entre 1806 y 1810 se puede afirmar que el Río de la Plata atravesó entonces por una peculiar situación republicana pues enfrentó una doble acefalía de la autoridad real y experimentó una autonomía por parte de las principales autoridades y corporaciones coloniales entre las que se destacaron los cabildos.6 ¿En qué consistió esa doble acefalía? En el conflictivo clima creado por las invasiones inglesas, el virrey Rafael de Sobremonte fue destituido de su cargo a comienzos de 1807 por un cabildo abierto que actuó bajo la presión de la “aclamación popular”. Tal deposición dejó al virreinato huérfano del máximo representante de la autoridad real e hizo visible la emergencia de un nuevo actor en el espacio político. El “pueblo” invocado en los documentos de aquellos días estuvo 5 6 básicamente constituido por los vecinos en armas que habían conformado las milicias urbanas encargadas de defender y reconquistar la ciudad capital frente a los embates británicos. Su papel en la destitución del virrey, a quien acusaban de no haber defendido la plaza, fue crucial para redefinir las relaciones de fuerza de allí en más. Si bien la apelación al pueblo presente entre 1806 y 1807 no implicó el principio de soberanía popular ni el propósito de cuestionar la soberanía del monarca, el dato de que era posible deponer a un virrey por aclamación popular a través del conducto del cabildo de la capital no dejó de constituir, como informaba la Audiencia, un “ejemplo pernicioso que si no acabó con la autoridad real la paralizó en términos que han de pasar muchos años antes que convalezca”.7 Dicha paralización se hizo aún más contundente cuando los Borbones abdicaron de manera ilegítima e inesperada a la Corona. La autonomía de los cuerpos coloniales frente a la vorágine de acontecimientos sucedidos en la península se vio reforzada en el bienio 1808-1810 y se tradujo en disputas de poder entre la autoridad virreinal, las Audiencias –de Buenos Aires y de Charcas-, los cabildos –especialmente el de la capital virreinal y el de Montevideo-, las nuevas milicias formadas durante las invasiones inglesas y los primeros movimientos juntistas surgidos dentro del perímetro virreinal.8 La juntas formadas en Montevideo en septiembre de 1808, en Chuquisaca en mayo de 1809, en la La Paz en julio, y el intento juntista del cabildo de Buenos Aires del 1° de enero de 1809, no reclamaron para legitimarse el principio de retroversión de la soberanía a los pueblos.9 Según dicho principio -que remitía a la antigua doctrina del pacto de sujeción-, suspendida la autoridad del monarca, el poder volvía a sus depositarios originales, los “pueblos”. Aquellas juntas, en cambio, se constituyeron básicamente para cuestionar la autoridad del virrey en ejercicio, el capitán de navío Santiago de Liniers, designado interinamente a la espera de que en la península se nombrara al reemplazante del destituido Sobremonte. Si bien Liniers contaba con un gran apoyo popular en Buenos Aires, especialmente entre las milicias, por ser el héroe de la reconquista y defensa frente a las fuerzas británicas, fue puesto bajo sospecha por algunas autoridades coloniales -tanto de la 6 7 capital como de las ciudades que lideraron los movimientos juntistas antes citados- al ponerse en duda su fidelidad al monarca y a la Junta Central del Reino. Esta sospecha estuvo alimentada por el origen francés del virrey interino y por las confusas situaciones creadas con la visita de un enviado de Napoleón Bonaparte a Buenos Aires y con las gestiones iniciadas por la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa de Juan VI de Portugal. La infanta había arribado con la corte portuguesa a Río de Janeiro a comienzos de 1808 y reclamaba derechos sobre los territorios americanos en función de su linaje: puesto que el rey de España estaba cautivo y ninguno de los descendientes masculinos estaba en condiciones de asumir el trono, Carlota Joaquina intentaba asumir la Regencia de los dominios pertenecientes a la Corona. Las muestras de fidelidad hacia la metrópoli por parte de Liniers no alcanzaron para frenar el clima de convulsión. Los argumentos utilizados por los movimientos juntistas rioplatenses de 1808 y 1809 revelaban, en realidad, la disputa de poder desatada por la crisis y la grieta producida en el orden institucional de la colonia. Las fisuras de ese orden las supo expresar muy bien el memorialista Manuel Beruti cuando, en aquellos días, afirmó que Buenos Aires era una ciudad expuesta a “una revolución de virrey”.10 Las ciudades podían ahora –y sobre todo luego del precedente de un virrey destituido- declararse autónomas de la máxima autoridad virreinal e, invocando el ejemplo del movimiento juntista español, presentar reclamos largamente postergados. En ese contexto, la llegada de la noticia del avance de las tropas francesas en Andalucía y la disolución de la Junta Central reencauzó la crisis por nuevos rumbos. Ahora sí, en nombre del principio de reasunción de la soberanía a los pueblos, se formó el 25 de mayo de 1810 una Junta provisional que dejó de reconocer tanto a las autoridades sustitutas de la península como al nuevo virrey nombrado poco tiempo antes por la Junta Central. La Junta provisional juró fidelidad al rey Fernando VII -cautivo de Napoleón en Bayona- e inició el camino de la autonomía convocando a las distintas ciudades del virreinato a elegir diputados para integrarla. Esta reacción se replicó en varios puntos de Hispanoamérica y rápidamente dio lugar a una guerra entre los defensores y 7 8 retractores de lo que ambiguamente pasó a denominarse el “nuevo orden”. Se transitó así de una situación republicana nacida por defecto, es decir por una suerte de acefalía de segundo grado que había dejado al virreinato en una doble provisionalidad, a una situación republicana con reclamo al autogobierno. Revolución sin constitución Más allá de la imprecisión jurídica de ese nuevo orden, lo cierto es que, aún presentándose como heredero del poder caído, rápidamente asumió un carácter revolucionario. La dependencia bajo la cual quedó la Junta Provisional respecto del cabildo de Buenos Aires, al ser éste el encargado de crearla y controlarla en su gestión, exhibía la coexistencia de la antigua legalidad hispánica con el nuevo principio de legitimidad basado en la soberanía popular. La noción de soberanía popular remitía al mecanismo de la representación y al principio de que toda autoridad debía emanar ahora de la representación del pueblo para ser considerada legítima. Fue precisamente en ese punto de coexistencia y tensión entre vieja y nueva legitimidad política donde la autonomía proclamada en 1810 devino en revolucionaria. En la medida en que –tal como afirmó Tulio Halperín Donghi hace ya muchos años- la teoría de la revolución no marcó necesariamente un rumbo político sino que descubrió una nueva fuente de legitimidad para el poder, los cursos de acción desplegados en aquella coyuntura y las percepciones que tuvieron los actores sobre los mismos se inscribieron en la común convicción de que se estaba protagonizando un nuevo origen.11 Aunque el rápido devenir revolucionario no implicó que la alternativa de declarar la independencia de la metrópoli fuera dominante en los primeros tramos de la autonomía -por el contrario, la opción de una emancipación absoluta sólo fue cobrando fuerza al calor de la cambiante coyuntura y en un contexto en el que los actores estaban abiertos a las distintas alternativas que dejaba abierta la crisis- muy rápidamente se instaló la idea de que el viejo orden se estaba haciendo añicos. 8 9 De hecho, con la creación de un gobierno autónomo, que desde el punto de vista jurídico asumía solamente la autotutela de la soberanía en nombre del rey cautivo, se fue transformando el orden vigente. Más allá de las divergencias entre aquellos que, aunque minoritarios, asumían posiciones más radicales en el sentido de reunir rápidamente un congreso constituyente y declarar la independencia y quienes preferían mantenerse dentro del marco de la autonomía y evaluar el tormentoso derrotero que experimentaba la península, todos los miembros del poder revolucionario compartieron la decisión de no participar del congreso constituyente reunido en Cádiz entre 1810 y 1812. Tal decisión estuvo fundada en el nuevo principio de legitimidad pues se cuestionaba la desigualdad representativa que las Cortes habían establecido entre los territorios americanos y peninsulares. Esta posición se fue consolidando gradualmente, cuando las Cortes demostraron su escasa inclinación a negociar con América un nuevo pacto imperial capaz de dotar a las antiguas colonias de un mayor margen de autogobierno dentro de la renovada nación española constituida por ambos hemisferios, según estableció la carta constitucional sancionada en Cádiz en 1812.12 La promulgación de la constitución gaditana fue, en este sentido, un punto de inflexión para las zonas declaradas rebeldes, en la medida en que la revolución fue inclinándose cada vez más por la alternativa independentista. En ese contexto se reunió el primer congreso constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dominado por los grupos más radicales, el congreso sesionó entre enero de 1813 y comienzos de 1815 sin cumplir con los dos objetivos inicialmente propuestos: declarar la independencia y sancionar una constitución. Los cambios de la coyuntura internacional explican en gran parte este resultado. La restauración monárquica en España y la definitiva derrota de Napoleón en Europa significaron la concreta amenaza del envío de tropas desde la península para reprimir a las regiones rebeldes y el repentino cambio del clima político, dominado ahora en el Viejo Mundo por el legitimismo y el espíritu conservador impuesto por la Santa Alianza. Fue solo en el segundo congreso constituyente reunido en la ciudad de Tucumán cuando finalmente se declaró, el 9 de julio de 1816, la independencia de las Provincias Unidas de Sud América.13 9 10 El uso de la expresión Sud América, a la vez que mostraba la afirmación de una identidad americana alentada por las guerras de independencia, reflejó la profunda incertidumbre respecto de cuál sería la geografía definitiva que quedaría incluida en el nuevo orden político liderado desde Buenos Aires. Aquella incertidumbre exhibe claramente hasta qué punto el cambio de la condición jurídica de la región no se correspondía con el moderno concepto de nación, teorizado, proyectado y concretado algunas décadas más tarde. La declaración de la independencia, además, no implicó resolver el gran dilema de cómo organizar el nuevo orden político. El Congreso tardó tres años en sancionar una constitución y apenas ésta intentó aplicarse, una revolución armada terminó con la disolución del congreso y del Directorio a cargo del poder ejecutivo. La carta orgánica dictada en 1819 moría casi antes de nacer y junto con ella el poder central que, con sede en Buenos Aires, había gobernado y comandado la guerra desde 1810. Institucionalizar el nuevo orden bajo una constitución escrita representaba un dilema porque suponía definir tanto el nuevo sujeto de imputación de la soberanía como la forma de gobierno a adoptar. Y este segundo aspecto quedaba atado al primero en la medida en que no pesaba tanto el debate –por cierto existente en aquellos años- sobre la preferencia por la forma monárquica constitucional o republicana de gobierno, sino la disputa por establecer en cualquiera de ambos formatos un régimen político centralizado o de tipo confederal.14 En tales disputas se ponían en evidencia los efectos legados de la crisis monárquica. La invocación del tradicional principio contractualista hispánico de retroversión de la soberanía, que en un comienzo sirvió para legitimar el fidelismo al rey cautivo y la formación de un gobierno autónomo, cobijó una variedad de alternativas en la medida en que desde ese mismo principio distintos sujetos podían considerarse herederos del trono vacío. La disputa entre posiciones centralistas, que defendían una soberanía única e indivisible –en donde la nación fungía como el sujeto de esa indivisibilidad y no como sustrato de una nacionalidad-, y aquellas que, reclamando la autonomía y los derechos de los pueblos al autogobierno, admitían la segmentación de la soberanía, fue la que hizo fracasar el 10 11 intento constitucional de 1819. El carácter centralizador de la carta sancionada por el congreso que había declarado la independencia fue rechazado por los grupos federales del litoral –liderados desde 1813 por José Gervasio Artigas-, quienes encabezaron la revolución armada que terminó con el poder central en 1820. Así, el nuevo orden nacido de la revolución había transformado notablemente la situación republicana de hecho experimentada en los años previos. La deliberada adopción del principio de retroversión de la soberanía se inscribió en el nuevo idioma de la soberanía popular dando lugar a la demanda de las comunidades locales para autogobernarse y a la invocación de que las acciones del cuerpo político debían ser decididas por la voluntad de sus miembros como conjunto. Durante la década de 1810, la nueva fuente de legitimidad se expresó en distintos escenarios y alternativas políticas. Si bien el orden político no alcanzó a plasmar la forma republicana de gobierno en una moderna ingeniería constitucional, su gobernabilidad funcionó a través de las distintas tramas que las viejas y nuevas acepciones de república proveían. El desplazamiento del principio de la soberanía monárquica a la soberanía popular fue, por cierto, el zócalo de esas tramas. Pero sobre ese cimiento común se asentaron prácticas de distinta naturaleza: de autogobierno en las ciudades que, en nombre de los pueblos, se resistían a aceptar la existencia de un pueblo o de una nación en singular; de elecciones periódicas para designar a las nuevas autoridades; de asambleas y cabildos abiertos para reclamar el ejercicio directo de la soberanía y cuestionar el régimen representativo; de representaciones y petitorios para elevar demandas al nuevo poder revolucionario; de revueltas y revoluciones para expresar a través de las armas el derecho de resistencia; de polémicas y debates en los papeles públicos exaltando la libertad de prensa y de opinión. La difusión del idioma constitucional introdujo, a su vez, los nuevos dispositivos de organización política, como la división de poderes o las formas que podía adoptar el sistema representativo moderno. Dichos dispositivos fueron no sólo objeto de deliberación en la prensa o en los congresos constituyentes sino también utilizados, con muy diversas variantes según la coyuntura, por las autoridades de turno. 11 12 Todos estos cambios estuvieron potenciados, por otro lado, por la guerra de independencia, convertida en una gran usina difusora de los valores promovidos por la liturgia revolucionaria. Pero al concluir esa guerra en territorio rioplatense, expiró también la vida del poder central que la había liderado. La definitiva conquista de la emancipación dejó como herencia un territorio fragmentado en nuevas unidades políticas. Durante la década de 1820, en la jurisdicción del antiguo virreinato, se conformaron tres estados independientes -Bolivia, la República Oriental del Uruguay y Paraguay- y dentro de las tres gobernaciones-intendencias que, más allá de los distintos avatares, se mantuvieron dentro de la égida del poder central creado en 1810 -Buenos Aires, Salta y Córdobasurgieron diversas provincias autónomas. Tales provincias comenzaron a dictar sus propios reglamentos, constituciones o leyes fundamentales y todas adoptaron la forma republicana de gobierno. Se establecieron paulatinamente en ellas regímenes representativos de base electoral muy amplia (salvo algunas excepciones como fueron los casos de Córdoba y Mendoza), ejecutivos unipersonales ejercidos por gobernadores, legislaturas unicamerales –encargadas por lo general de designar al gobernador-, autoridades administrativas y judiciales, y sistemas fiscales independientes. A diferencia de la década revolucionaria, en la cual las comunidades políticas que demandaban el autogobierno tenían por base las ciudades y sus cabildos, las repúblicas provinciales formadas luego de la caída del poder central se organizaron según los principios del moderno constitucionalismo liberal y fueron suprimiendo gradualmente a los cabildos.15 Cabe aclarar, sin embargo, que las tramas institucionales de las nuevas repúblicas provinciales, aunque formalmente semejantes, fueron desiguales en muchos sentidos. En ellas convivieron de maneras diversas la legalidad institucional con situaciones conflictivas que la historiografía tradicional redujo a la imagen unívoca del caudillismo. Así, el sufragio y el principio de división de poderes coexistieron con revoluciones armadas y con la presencia de caudillos fuertes en distintas provincias, sin que tal coexistencia fuera percibida por los actores como contradictoria. Las guerras civiles y los conflictos armados que asolaron el territorio en esos años no se dieron, pues, en un 12 13 vacío institucional sino en un espacio en el que muy trabajosamente intentaban imponerse las reglas del nuevo arte de la política, siempre dentro del moderno formato republicano.16 El intento desplegado en el tercer congreso constituyente reunido entre 1824 y 1827 de unificar esas repúblicas provinciales en una república constitucional volvió a fracasar al sancionarse una constitución centralista que fue rechazada por la mayoría de las provincias. Pero el regreso a la situación de autonomía experimentada luego de 1820 no significó la renuncia, por parte de los sucesivos gobiernos de provincia, a conformar un orden político supra-provincial. La vocación por restituir la unidad perdida se fundó, entonces, en la debilidad de la mayoría de las repúblicas provinciales para sostener materialmente el autogobierno, mientras que la poderosa provincia de Buenos Aires descubría que en el goce de su autonomía podía capitalizar más beneficios que pérdidas. El republicanismo de hecho parecía imponerse, más que nunca, como un modo de convivencia entre socios muy desiguales. La república confederal El experimento político iniciado en 1829, cuando Juan Manuel de Rosas asumió por primera vez la gobernación de Buenos Aires, fue tal vez el más original dentro de la cavilosa trayectoria republicana rioplatense. En primer lugar, porque a diferencia del pasado reciente, el orden republicano rosista se presentó como anticonstitucional. El anticonstitucionalismo de Rosas se expresó a través de argumentos tales como que las provincias no estaban preparadas para constituirse, que era conveniente que se manejaran a través de pactos y tratados parciales recíprocos, que la deliberación en los congresos constituyentes conducía a conflictos irreconciliables y que era necesario lograr previamente una pacificación definitiva del país. Más allá de que esta reticencia a impulsar la reunión de un congreso constituyente era funcional tanto a los intereses de las elites más poderosas de la provincia de Buenos Aires, en la medida en que con la autonomía gozaban del monopolio comercial a través del puerto de ultramar, como al mismo 13 14 gobernador de la provincia, cuya inocultable vocación hegemónica aparecía reñida con la sanción de una carta que podía restringir su creciente poder, no debe dejar de subrayarse un dato que se deriva de la experiencia precedente: Rosas podía naturalizar la existencia de un orden republicano sin la existencia de una constitución porque, de hecho, las distintas variantes de la república se habían desplegado durante muchos años en un terreno en el que no había imperado un orden constitucional unificado. El orden republicano rosista se fundó, entonces, en la combinación de muy diversos componentes. Si su discurso difundido a través de la prensa periódica abrevó, según ha demostrado Jorge Myers, en tópicos del republicanismo clásico -tales como el ideal de un mundo rural estable y armónico, la imagen de que la república estaba constantemente amenazada por grupos de conspiradores, o la idea de un orden que debía garantizarse a través de una autoridad destinada a calmar las pasiones y a hacer obedecer la ley- los dispositivos para organizar el régimen político recuperaron los provistos por las repúblicas modernas.17 En este último sentido, Rosas basó su legitimidad en la provincia de Buenos Aires en el régimen representativo instaurado en 1821 que establecía el sufragio cuasi universal y directo para la elección anual de los miembros de la legislatura, encargada a su vez de designar al gobernador. Sólo que las prácticas electorales se fueron transformando notablemente, en especial después de 1835, cuando Rosas asumió por segunda vez la gobernación de Buenos Aires. La unanimidad electoral y el carácter plebiscitario del régimen se expresó a través de la imposición de la “lista única” elaborada por el propio gobernador y de la movilización de un nutrido número de votantes, estimulados directamente por el gobierno.18 La república rosista, que mantuvo hasta su derrocamiento en 1852 las elecciones anuales y la presencia de una legislatura que vio devaluado –si no anulado- su papel como poder legislativo, no toleró disidencia ni oposición alguna. La intolerancia al disenso condujo al control y censura de la prensa y de todo papel público, a cercenar la libertad de asociación y de reunión, a catalogar de enemigo a todo aquel que no mostrara lealtad al gobernador y a consolidar la centralidad de la 14 15 figura de Rosas como único salvador de la “patria en peligro”. Este último argumento fue el que sostuvieron sus más fieles seguidores en la legislatura para sancionar la delegación de facultades extraordinarias al poder ejecutivo durante su primera gobernación, y la suma del poder público a partir de 1835. Con tales poderes en sus manos –cuyas raíces se hundían en la dictadura de la república romana reactualizadas ahora en la nueva legitimidad republicana al ser otorgados por el órgano representante de la soberanía popular- Rosas supo construir un poder personal muy peculiar.19 El personalismo de Rosas fue peculiar porque, además de no ajustarse a los modelos clásicos del antiguo tirano, o del déspota moderno, o incluso del caudillo hispanoamericano, se sustentó en el componente republicano del régimen. Domingo Faustino Sarmiento, uno de sus más conspicuos enemigos, supo reconocerlo en los años ’50 cuando afirmó que "Rosas era un republicano que ponía en juego todos los artificios del sistema popular representativo. Era la expresión de la voluntad del pueblo, y en verdad que las actas de elección así lo muestran. Esto será un misterio que aclararán mejores y más imparciales estudios que los que hasta hoy hemos hecho".20 La república plebiscitaria hizo posible la emergencia de un personalismo legal y a la vez no constitucional. En la machacona insistencia de Rosas de presentarse a sí mismo como “Restaurador de las Leyes” -título otorgado por la legislatura de Buenos Aires y utilizado en todos los papeles públicos- se exhibía la convicción de que restaurando un orden legal históricamente existente, que no se correspondía estrictamente ni con el antiguo orden colonial ni con el posrevolucionario sino con lo que resultó de la confluencia de ambos luego de dos décadas de vida política independiente, era posible alcanzar una gobernabilidad que no se lograría intentando imponer un orden constitucional moderno. Rosas partía del diagnóstico de que se podía coexistir sin una constitución escrita y crear un orden supraprovincial hegemonizado por Buenos Aires haciendo explícita la existencia de una federación sin constitución, es decir, haciendo explícita la idea anticonstitucional.21 15 16 En este punto, entonces, confluye el último elemento a destacar de este peculiar orden republicano: su componente federal. El federalismo de Rosas no sólo estuvo dotado de la misma imprecisión que en el pasado –cuando la voz federal podía aludir tanto a una forma confederativa como al federalismo norteamericano- sino que se potenció deliberadamente su ambigüedad para convertirlo en símbolo de una identidad unívoca y excluyente. En el marco de la identidad federal se construyó, a su vez, un andamiaje político que excedía las fronteras de la república de Buenos Aires para extenderse a la geografía de la llamada Confederación Argentina luego de la firma del Pacto Federal de 1831. Rosas logró crear, así, un poder de facto tejiendo una complicada red de relaciones que le permitió ejercer el control sobre los gobiernos provinciales mientras enfatizaba en el discurso político la autonomía y soberanía de las provincias. Este orden supraprovincial, si bien se fundó en la atribución del manejo de las relaciones exteriores que, a través del Pacto Federal, las provincias habían delegado en el titular del ejecutivo bonaerense, constituyó al mismo tiempo una estructura de poder que fue mucho más allá de dicha atribución.22 Mientras ese orden republicano, unanimista y autoproclamado federal se consolidaba, sus opositores en el exilio libraron no sólo la batalla política y bélica tendiente a derrocar al régimen sino también la batalla intelectual para pensar la futura nación constituida. Ahora sí la nación era tematizada desde nuevas perspectivas. Para los miembros de la joven generación romántica fue un tópico central, puesto que entre sus principales objetivos –en sintonía con los movimientos románticos del Viejo Mundo- estaba el de alcanzar un profundo conocimiento de la realidad local en todas sus dimensiones para definir una “identidad nacional”, base de sustentación del estado y, más especialmente, de un país nuevo como el que se suponía debía emerger luego de la revolución. A la espera, entonces, de ese final de régimen –que al promediar la década de 1840 parecía no llegar nunca- y en el marco de la nueva tematización de la nación, la cuestión constitucional funcionó como una diatriba contra Rosas y a la vez como un problema. Cuando el orden rosista fue definitivamente derrotado en la batalla de Caseros en febrero de 1852, Juan Bautista Alberdi 16 17 publicaba la obra ya citada al comienzo de este ensayo. En sus Bases se planteaba la urgente necesidad de pasar de ese prolongado republicanismo impuesto en los hechos a un estado de derecho. La sanción de una constitución nacional debía superar las disyuntivas del pasado entre “federación” y régimen de “unidad” y establecer los fundamentos del nuevo pacto republicano, destinado ahora a institucionalizar la nación. Un pacto que, sin embargo, no resultaría tan fácil sellar. Una constitución, dos repúblicas La sanción de una Constitución Nacional en 1853 representó una novedad radical en el panorama vigente en las provincias hasta entonces confederadas. El acuerdo logrado para la organización de una república federal y la definición de un conjunto de principios, normas e instituciones que reflejaban, mucho más que una realidad presente, un proyecto futuro, fue una apuesta riesgosa y nadie podía conocer entonces cuál sería su destino. Hoy sabemos que la Constitución mantuvo su vigencia durante más de cien años, pero también que la instrumentación efectiva de la república allí definida fue causa de los conflictos que experimentó la Argentina en las décadas que siguieron a su sanción. Así, aunque el núcleo prescriptivo se mantuvo con pocas variaciones, hubo, como lo señalara Natalio Botana, diversas “fórmulas operativas”, diferentes formas de entender y construir la república.23 La Constitución estableció, en primer lugar, una república federal, que creó un poder nacional pero a la vez fijó que las provincias conservaban “todo el poder no delegado... al gobierno federal” (art. 104). De esta manera, terminó con la tradición confederada vigente a partir de la década del 20 y también con las aspiraciones unitarias que habían inspirado los frustrados intentos constitucionales anteriores. En segundo lugar, definió la república como representativa, dando así por tierra con cualquier pretensión de sostener el ejercicio directo de la soberanía del pueblo. La Constitución introdujo, en tercer lugar, derechos y libertades civiles, personales y de propiedad, 17 18 afirmó el principio de igualdad ante la ley para todos los habitantes y fijó garantías referidas a la seguridad de las personas. En este punto retomó valores liberales que se habían plasmado en legislaciones anteriores, a la vez que imprimió un giro en relación con las prácticas restrictivas del régimen rosista. En materia de derechos políticos, el texto constitucional no hacía directa referencia a ellos, pero desde su sanción se consideró que el sufragio universal masculino estaba implícito en él y así lo consideraron las leyes que reglamentaron su ejercicio. Finalmente, el grueso del documento estuvo dedicado a la estructura institucional de gobierno, presidida por dos principios fundamentales: la estricta división de poderes y el carácter representativo de todo el sistema. Quedaron establecidos un legislativo bicameral, con una cámara de “diputados de la Nación” y otra de “senadores de las provincias”; un ejecutivo relativamente fuerte pero que no admitía la reelección de su titular, el presidente, y un poder judicial encabezado por una Corte Suprema e integrado por tribunales con distintas jurisdicciones. Los diputados eran elegidos por el voto directo de los ciudadanos, mientras que correspondía a las legislaturas provinciales la designación de los senadores respectivos y a un colegio electoral, la del presidente y vicepresidente de la república. El nombramiento de integrantes del Judicial, por su parte, era prerrogativa del presidente con acuerdo del Senado. En cuanto a las provincias, debían dictar sus propias cartas constitucionales, siguiendo los preceptos de la de la nación. La Constitución fue un proyecto muy ambicioso, porque si bien se apoyó en tradiciones y compromisos previos, creó una nueva república. Sorprende, por lo tanto, la rapidez con que se lograron los acuerdos para ponerla en vigencia y el hecho de que solo hubiera una provincia que se negara a jurarla, la rica y siempre conflictiva provincia de Buenos Aires, que se erigió en Estado independiente y dictó su propia carta constituyente en 1854. La secesión duró casi una década, período durante el cual la relación entre las partes estuvo marcada por negociaciones y por enfrentamientos armados, e incluyó un pacto de reincorporación de Buenos Aires - previa reforma constitucional destinada, sobre todo, a reforzar la autonomía de los poderes locales. La unión 18 19 definitiva, sin embargo, se selló por la fuerza, cuando el ejército porteño24 venció al de la Confederación Argentina en 1861. Los años de las dos repúblicas fueron intensos en materia de organización institucional y construcción política. La Confederación –en términos estrictos, una república federal- puso en marcha las disposiciones constitucionales: hubo elecciones en todo su territorio, quedó instalado el Congreso y sus dos cámaras, se designaron presidente y vice, quienes a su vez nombraron a sus ministros, entre otras acciones inmediatas. Pero la creación de un gobierno federal no fue, por sí misma, garantía de afianzamiento de un orden nacional. Esa fue tarea difícil para quienes buscaron liderar la construcción de un régimen político sobre preceptos republicanos a la vez que dar forma a la articulación de un sistema a escala de la nación que reemplazara las instituciones y prácticas propias de una confederación por las que fijaba el sistema federal y que, por lo tanto, implicara no solo la reformulación de las instituciones provinciales sino también la cesión efectiva de cuotas de poder al gobierno central. Las provincias se dieron sus propias constituciones, siguiendo el molde de la nacional, y procedieron a organizar sus respectivos gobiernos. Esas operaciones institucionales no se hicieron, sin embargo, en el vacío y en cada caso, la elección de autoridades, así como la conformación de los poderes del estado, fueron motivo de conflictos que involucraron a actores y fuerzas locales, regionales y nacionales. La caída del régimen rosista no implicó un recambio del personal político que había formado parte del consenso federal anterior, pero a poco andar, la nueva institucionalización y la apertura del proceso político desataron tensiones dentro y entre provincias, así como con el poder central. La convocatoria a elecciones para diferentes cargos, la reactivación de la vida pública favorecida por el fin de las censuras propias del régimen anterior y el retorno de figuras destacadas desde el exilio animaron el escenario político. En las filas federales comenzaron las diferenciaciones, a la vez que aparecieron nuevos grupos identificados como “liberales”, que reclamaban un antirrosismo auténtico y se presentaban como la verdadera encarnación del nuevo 19 20 orden. Al mismo tiempo, el fin de la supremacía militar que Rosas había impuesto a las demás provincias no fue reemplazada del todo por la que buscó ejercer el flamante presidente Urquiza con su ejército entrerriano, de manera que las fuerzas locales comenzaron a hacer sus propios juegos.25 El recurso a las armas formaba parte inescindible de la vida política del período. Si bien el gobierno federal intentó ordenar ese frente estableciendo la creación de un ejército nacional bajo el mando del primer mandatario, al mismo tiempo lo integró con dos tipos de fuerzas: el ejército de línea, de índole profesional, y la Guardia Nacional, reserva formada por ciudadanos. Heredera de la tradición de las milicias, y como ellas considerada un pilar de la comunidad política fundada sobre la soberanía popular, la Guardia fue, de hecho y por varias décadas, controlada por los gobernadores de provincia más que por el gobierno federal. Este ordenamiento dual dificultó la centralización militar y dio a los poderes provinciales un instrumento de acción crucial.26 En la década de 1850, las disputas políticas en cada provincia se dirimieron con frecuencia recurriendo a la acción armada de milicias propias, en alianzas regionales con provincias afines y en combinación con fuerzas del ejército nacional. Pero si el uso de la fuerza podía volcar situaciones de hecho, para alcanzar la legitimidad de un gobierno era necesario, al mismo tiempo, confirmarlo en la “opinión pública” y en las urnas. Las elecciones eran sin duda objeto de manipulación y control oficial, pero no por ello dejaban de constituir un momento insoslayable de la vida política, y la conformación de los poderes de acuerdo a los preceptos constitucionales resultaba indispensable. A su vez, la vigencia relativamente amplia de las libertades básicas daba margen a la existencia de un debate público que tenía su manifestación más evidente en una prensa periódica limitada en sus alcances pero bastante vocinglera. El gobierno nacional, mientras tanto, buscaba crear un orden que subordinara los poderes locales, y para ello intentó disciplinar a los federales de su propio cuño, así como doblegar a los liberales, relacionados por su parte con los líderes del autónomo Estado de Buenos Aires. Pero la persistencia de las disidencias y disputas intra e interprovinciales resultaron en una inestabilidad 20 21 política recurrente que debilitaron al gobierno en su otro frente de conflicto, con la provincia porteña. En su aislamiento, Buenos Aires había construido una república a su manera, que si bien se fundó sobre los mismos principios plasmados en la Constitución nacional, siguió un camino algo diferente. Tanto en el plano de las instituciones como de las prácticas, quienes encabezaron el proceso porteño buscaron diferenciarse tajantemente del rosismo. Para ello, diseñaron y pusieron en marcha un conjunto de instrumentos simbólicos y prácticos que resultaron eficientes en la generación de un consenso político en la provincia. El énfasis en la división de poderes y en la jerarquización de la legislatura, la afirmación de los derechos civiles y políticos, la impugnación del sistema de lista única y la creación de mecanismos electorales más competitivos, la vigencia de la libertad de opinión y de reunión, la promoción de la prensa periódica y del movimiento asociativo, la organización de las guardias nacionales sobre base ciudadana: todo ello desembocó en una intensa movilización política, sobre todo en el ámbito urbano. Como resultado de estos cambios, se definieron nuevas formas de intervención en la vida política y pública de la que participaron sectores amplios de la población, con frecuencia nucleados en estructuras que, como las milicias y los clubes electorales, eran inclusivas pero desiguales, fundadas sobre jerarquías claras.27 En el marco rupturista post Caseros, este funcionamiento político abrió espacios para el surgimiento de dirigentes nuevos que demostraron su capacidad para crear y movilizar los recursos y las destrezas demandadas en la coyuntura (movilizar electores, escribir en la prensa, comandar una milicia, entre otras). Si bien ellos pertenecían, en general, a las clases propietarias y letradas, su lugar no fue apenas una consecuencia de su linaje social o de su prestigio cultural, sino que fue el resultado de su propia actividad política, ella misma fuente de poder. El activo escenario en que se desenvolvieron no estuvo exento de conflictos entre grupos que disputaban el poder local. La visión compartida por todos de una república unida, que evitara los peligros de la división y el faccionalismo en pos de la consecución del bien común, convivía mal con la discordia política. La 21 22 creación del Partido de la Libertad, que pretendió encarnar la única causa legítima, arraigada en un pasado heroico que remontaban a las luchas de 1806 y 1810 y a una supuesta resistencia frente a Rosas, resultó en una figura simbólica importante para la dirigencia porteña, pero no evitó las divisiones que surgieron en su seno y se manifestaron en las contiendas electorales y en la vida pública. De todas formas, la existencia de un enemigo común, el gobierno de la Confederación, logró mantener cierto consenso entre los porteños, que así lograron, en 1861, el triunfo sobre Urquiza. Nación unificada, estado en disputa. Ese triunfo trajo aparejada la unificación institucional. La nación fue por fin una: la República Argentina. La renovada dirigencia de Buenos Aires intentó, a partir de su poder local y de las conexiones que ya había establecido con grupos de otras provincias, liderar la conformación de un orden nacional bajo su hegemonía y dar forma efectiva a esa “nación”. Las dificultades que encontró fueron enormes, al punto que el capital político inicial de los liberales porteños se consumió rápidamente, para dar lugar a nuevas constelaciones de poder que tuvieron otras bases. La disputa por los sentidos de la república que la Constitución había proyectado siguió pautando la vida política en todos sus niveles. La unificación no se tradujo en un régimen ni en un orden político centralizados, sino, más bien, en una articulación de regímenes provinciales, en el primer caso, y en el segundo, en propuestas diversas de ordenamiento nacional según diferentes versiones de cuál debía ser la relación entre el estado y las autonomías locales. Al menos por tres décadas, la política práctica siguió teniendo su sede principal en las provincias, donde se construía y reproducía el poder local a partir de tradiciones, estilos y prácticas propias a cada una de ellas. Hubo, sin embargo, una misma base institucional -la Constitución- algunos principios y modelos comunes, y prácticas no demasiado distintas, por lo que los diferentes regímenes compartían un aire de familia. Hubo, 22 23 además, fuerzas provinciales que funcionaban articuladas en entramados partidarios e institucionales más amplios –regionales y nacionales-, los que a su vez incidían sobre los conflictos y equilibrios locales. Hubo, finalmente, un escenario nuevo a escala nacional, cuyos actores buscaban reforzar sus vínculos con sus provincias de origen, pero a la vez trascenderlos. En esa dinámica, se fueron estableciendo algunas reglas de juego que no se ajustaban a las de los regímenes locales y que operaron como un régimen nacional en escorzo. Para las décadas de 1860 y 1870 es posible, entonces, buscar los denominadores comunes de una vida política que, pautada por la Constitución, tuvo rasgos distintivos en relación con los regímenes tanto precedentes como subsiguientes.28 Los contornos de esa vida política estuvieron marcados a la vez por las ideologías abrazadas por las dirigencias y por la acción cotidiana de las luchas por el poder que las llevaron a plasmar fórmulas constitucionales en instrumentos y prácticas concretas. En el primero de esos planos, si bien no hubo ortodoxias doctrinarias, es visible el predominio de concepciones que reconocían una filiación con las matrices republicana y liberal, articuladas en los lenguajes políticos propios de la época. La marca de la primera resultaba clara en la visión que los dirigentes tenían de sí mismos y de su lugar en la comunidad política que buscaban construir. Integraban una aristocracia patricia, destinada a representar al conjunto de la sociedad, más allá de sus diferencias internas, y a encarnar sus mejores rasgos. Entendían que ese lugar les estaba “naturalmente” reservado, más que por sus bienes materiales, por sus capacidades y su disposición a servir al bien común. Éste era el fin mismo de la política, fin último que a la vez daba forma y aseguraba la reproducción de la comunidad, del “pueblo”, concebido como una unidad. En ese marco, la actividad política implicaba el ejercicio de la virtud cívica y la libertad se asociaba a la participación en la vida de la polis. ¿Cuáles eran los alcances y los límites de esa participación? En este punto, la introducción del sistema representativo, de la división de poderes y de los derechos y deberes ciudadanos revela la preocupación de las elites por un tema de filiación más estrictamente liberal, el de los límites del poder. 23 24 Las dirigencias partieron de estos principios para construir y legitimar su lugar en el seno de una sociedad que tomó parte activa en la vida política, a través de vías tanto formales como informales. Entre las primeras, la ley y la costumbre indicaban tres instancias privilegiadas: el sufragio, la opinión pública y la ciudadanía armada. Las elecciones constituían un momento clave para el sistema representativo, y en la Argentina del período se realizaron regular y frecuentemente, lo que obligó a las dirigencias a probar y poner en marcha los mecanismos necesarios para producir el hecho electoral, desde la definición de los candidatos hasta la concreción del voto. En relación con las candidaturas, no existía un sistema previsto para generarlas, pues se entendía que los nombres de los representantes debían surgir sin competencia, “naturalmente” o, en el caso de votaciones indirectas, de la deliberación de los cuerpos electorales intermedios. Según las concepciones entonces vigentes, más que un mecanismo para asegurar la representación de sectores diversos, las elecciones eran el método de selección de los mejores, que encarnaran el interés colectivo del pueblo y no algún interés particular, y cuyos nombres habrían de ser reconocidos sin necesidad de ningún procedimiento estatuido. Estos presupuestos, sin embargo, en general no funcionaron, y la competencia por el poder desató confrontaciones entre grupos con candidatos propios. La búsqueda de soluciones empíricas a esta cuestión llevó a ensayar variantes diversas –juntas o separadamente- que no siempre lograron evitar el recurso a la violencia: la negociación entre grupos para producir listas compartidas; la producción del sufragio desde el gobierno de turno en sistemas de unanimidad fundados sobre lo que se ha denominado “la representación invertida”; la organización de agrupaciones electorales de largo aliento que comenzaron a identificarse con los “partidos”. Esta última variante llevaba en su seno una tensión por entonces insoluble entre la aspiración a representar al pueblo como totalidad y la necesidad de organizarse como parte para ganar. De todas maneras, ya fuera bajo la forma “partido” o la más habitual de “club electoral”, estas organizaciones tuvieron en el período un papel importante en todas las etapas electorales.29 24 25 La concreción de las elecciones requería de una gran organización, tanto por parte de las autoridades estatales como de las agrupaciones partidarias. Correspondía a las primeras la faz formal del proceso, pero eran las segundas las que convocaban, preparaban y movilizaban a los votantes, operaciones que nunca dejaban libradas a la voluntad individual de los potenciales sufragantes. Si bien el derecho a voto era universal para todos los hombres adultos nacidos y naturalizados argentinos, solo una proporción menor y muy variable de ellos participaba de los comicios. Con frecuencia, quienes lo hacían pertenecían a redes organizadas por las fuerzas partidarias, las que reclutaban sus seguidores entre sectores diversos de la población, con predominio de las capas populares. Estas redes verticalmente estructuradas intervenían colectivamente los días de comicios, y garantizaban a los organizadores una disciplina partidaria que éstos preferían a las incertidumbres del número. El sistema dejaba así poco o ningún espacio para quienes no formaran parte del juego. El resto de la población -la mayoría- no se desentendía, sin embargo, de esas competencias pues tomaba parte en las discusiones y movilizaciones en torno a ellas que tenían lugar lejos de los comicios, en el ámbito de “la opinión”. Este fue cada vez más complejo, en la medida en que la vida política implicó una dosis importante de debate público.30 La “opinión pública” fue una base fundamental para la legitimación del poder en la república y su vigencia estuvo en el origen de la instauración de ciertos derechos civiles, como las libertades de reunión, de asociación y de expresión, y de la creación y el desarrollo de instituciones y prácticas que tuvieron actuación clave en la vida política. En este desarrollo operaron tanto fuerzas generadas por los gobiernos y las dirigencias, quienes buscaban dar forma y a la vez controlar esa instancia supuestamente autónoma del poder político, como iniciativas que surgían desde la sociedad misma. Las décadas de 1860 y 1870 fueron testigos de una gran expansión de la prensa, el movimiento asociativo y la actividad pública en general, expansión que fue más vigorosa y autónoma en las ciudades grandes en pleno crecimiento y modernización, que en las zonas rurales o en los pueblos. Este mundo de instituciones y prácticas fue internamente heterogéneo, pero generó, al mismo 25 26 tiempo, un espacio de interacción en que los protagonistas buscaron actuar en singular, en nombre de un “público” unitario, de la voz del “pueblo” cuya voluntad se invocaba como fundamento del poder. Una tercera instancia de intervención política que relacionó a las dirigencias con las bases se fundó sobre el principio de la ciudadanía armada, materializada entonces en la institución de la Guardia Nacional, sucesora de las milicias. El derecho a armarse constituyó un pilar de la vida política republicana, derivado del derecho del pueblo a la resistencia frente al despotismo y vinculado a la figura de “la revolución”.31 De acuerdo con una visión arraigada en la época, frente a un gobierno que abusaba del poder, los ciudadanos organizados en la milicia tenían no solo el derecho sino el deber de rebelarse. En función de esos principios y de las tradiciones políticas vigentes, la Guardia Nacional fue movilizada con frecuencia por caudillos regionales, gobernadores de provincia y comandantes locales en las disputas que libraban entre sí y contra el gobierno central, en nombre de la libertad y contra el despotismo. Este recurso se potenciaba como consecuencia de las dificultades que estos regímenes políticos encontraron para procesar la competencia electoral. Frente a la disputa por las candidaturas, cuando no se lograban los acuerdos informales previos, era habitual el recurso a la violencia, que se manifestaba en dosis variables y podía incluir desde la riña casi ritual de los días de comicios hasta la confrontación armada y la revolución. Las elecciones, las milicias y las instituciones de la opinión pública fueron instancias decisivas en la construcción, legitimación y reproducción del poder político que se reconocen en cada provincia y en el nivel nacional. Ellas articularon las relaciones entre dirigencias y sectores más amplios de la población, a la vez que fueron mecanismos de acumulación de capital político para esas dirigencias en sus negociaciones y disputas internas. Por su parte, en la visión de época, el “pueblo” abstracto convocado e invocado a través de ellas encarnaba la república, y por ende, la nación. En el plano concreto, sin embargo, esa nación estaba atravesada por un desacuerdo 26 27 profundo en torno al orden político, a las relaciones entre el poder central y los poderes provinciales, y al alcance y los límites del estado nacional. Este desacuerdo tuvo manifestaciones diversas, cruzó líneas partidarias, dividió a las dirigencias de todas las provincias, y marcó buena parte de los conflictos políticos del período. Desde este punto de vista, la dirigencia que tomó la posta en 1862 buscó inicialmente partir de su base de poder en la provincia de Buenos Aires, para dar forma a un orden que se articulara en torno a un alineamiento político: el que brindaba la red constituida alrededor del porteño Partido de la Libertad y sus aliados liberales en otras provincias. Institucionalmente, el aparato estatal incipiente se basó sobre todo en la infraestructura administrativa y militar de la provincia, reforzado apenas por las nuevas atribuciones nacionales. El presidente Bartolomé Mitre operó desde ese centro para subordinar al país en torno a su proyecto. Una combinación de represión militar donde encontraba resistencia, alianzas donde tenía amigos y negociaciones de diversa índole donde no podía tenerlos, llevó a los liberales durante los años 60 a avanzar militar y políticamente a costa de los federales en casi todo el territorio. No se trató, sin embargo, de una consolidación del poder central, sino de la construcción de una trama en la que aquél se apoyaba sobre liderazgos y fuerzas provinciales y regionales. Esa trama también sirvió al gobierno cuando la Argentina, en alianza con el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay, entró en guerra con el Paraguay. En ella encontró apoyos no solo para ir a la guerra sino también frente a rebeliones protagonizadas por federales del interior del país, que se resistían a involucrarse en el conflicto. Al lograr la solidaridad del jefe de aquél partido, el Gral. Urquiza, y doblegar militarmente a los rebeldes, Mitre convirtió la contienda en una cuestión de estado, un estado que a partir de entonces se vio favorecido por el fortalecimiento del ejército nacional, triunfante tanto contra los rebeldes como en el frente paraguayo. Mitre mismo, en cambio, perdió posiciones y el predominio político que los liberales habían alcanzado se fue disipando al compás de una nueva constelación de fuerzas políticas con 27 28 base en varias provincias, que alcanzó el poder nacional en la década de 1870. No se trató, sin embargo, de un acuerdo partidario sino de alianzas y combinaciones inestables de grupos que disputaban su arraigo local y su vinculación con las autoridades nacionales. Éstas, por su parte, operaron en dos direcciones: reforzando o debilitando sectores en cada provincia y buscando concentrar más poderes en el estado central. Pero si bien éste expandió su capacidad administrativa y militar, lo hizo en medio de fuertes cuestionamientos a las características mismas de esa centralización, que mostraron que había diferentes formas de entender el estado y el orden político. Esta disputa involucró varios enfrentamientos armados y se resolvió solo en 1880, también por las armas. Un centro para la república La sucesión presidencial de ese año no solamente dio lugar al despliegue de la ya recurrente competencia entre grupos, sino que desató una tormenta mayor. La proximidad de los comicios redibujó las alianzas partidarias y alimentó las movilizaciones habituales en tiempos de comicios, pero además encendió conflictos violentos en varios lugares del país e incluyó una revolución en Buenos Aires, donde fuerzas políticas resistieron la candidatura de Julio Roca, impuesta, según denunciaban, por el gobierno nacional. La disputa pronto trascendió la pugna entre candidatos; la autonomía de las provincias y el rol del estado se fueron convirtiendo en eje principal del conflicto. En torno a él, se dirimieron, además, el lugar de la dirigencia con fuerte impronta porteña que hasta entonces había dominado la escena nacional y la vigencia de los modos de hacer política sobre los cuáles aquélla había basado su poder. El triunfo electoral de Roca y el militar de las armas nacionales sobre las tropas voluntarias y de la Guardia Nacional movilizadas por los porteños abrieron el camino para la renovación del elenco político dirigente y para la centralización estatal definitiva. De inmediato, se tomaron dos medidas cruciales en ese sentido: se prohibió a las provincias la movilización de fuerzas armadas, lo que fortaleció al ejército de línea y concentró el 28 29 poder militar en el gobierno nacional, y se federalizó la ciudad de Buenos Aires, separada de la provincia y convertida en capital de la república, lo que dio a aquel gobierno una jurisdicción territorial propia y a la nación, un espacio simbólico de identificación colectiva.32 La afirmación de un orden político estable fue la meta de la dirigencia que se abrió paso en el 80. Para alcanzarla, era indispensable concentrar poder en el estado nacional. Así lo entendió el nuevo gobierno, que se abocó de inmediato a esa tarea y dio forma a un régimen que, siempre partiendo de la Constitución del 53, se mantuvo en vigencia por más de treinta años. Fortaleció los instrumentos de acción estatal y subordinó institucionalmente a todo el territorio, ampliado después de la ocupación militar de las tierras hasta entonces en manos de las naciones indígenas en Patagonia y Chaco. Expandió, también, la eficacia del estado en materia de administración, infraestructura educativa y de transporte, regulación económica, ordenamiento fiscal y distribución de recursos. Para entonces, la sociedad argentina estaba cambiando aceleradamente, al compás del crecimiento económico, la expansión capitalista, la inmigración masiva, la urbanización, y la circulación de nuevas corrientes de ideas que, como el positivismo, el socialismo y algo mas tarde el espiritualismo, modificaron las visiones del mundo predominantes. En el marco de esas transformaciones y del proyecto puesto en marcha por las dirigencias en el poder, las propuestas y las prácticas propias del legado liberal republicano perdieron vigencia y, en el lenguaje político, la retórica del interés fue reemplazando al lenguaje cívico de la virtud. Al calor de esos cambios, también se modificaron las formas de hacer política, definiendo los contornos de un nuevo régimen. La centralización estatal en marcha no impidió que la vida política siguiera teniendo una base importante en las provincias, por lo que la posibilidad de control del gobierno federal dependió, en buena medida, de la capacidad para movilizar recursos políticos. El elenco triunfante en el 80 y sus sucesores lograron montar una maquinaria eficaz para ejercer ese control y construir hegemonía, pero no por ello pudieron eludir el conflicto tanto dentro como fuera del heterogéneo grupo 29 30 gobernante. Las claves institucionales de esa operación fueron, según lo ha analizado Natalio Botana, la afirmación del papel del presidente como jefe del estado y a la vez jefe político del partido de gobierno (el PAN: Partido Autonomista Nacional), el aprovechamiento del Senado como espacio de acción e interacción política de las elites de provincia entre sí y con el gobierno nacional, la utilización del mecanismo constitucional de la intervención para incidir, desde el poder central, sobre los gobiernos provinciales, y la instrumentación del gabinete de ministros como ámbito de materialización de alianzas. En toda esa ingeniería, los gobernadores de provincia tuvieron un lugar privilegiado, pues era en sus territorios que se disputaban y ganaban o perdían las elecciones.33 Las elecciones siguieron pautando los ritmos de la vida política argentina, pero experimentaron cambios, que se vincularon con la mirada crítica que las nuevas dirigencias arrojaron sobre los estilos políticos anteriores. La retórica y las prácticas de agitación republicana debían dar paso a la sana administración, garantía del orden y de la libertad de los hombres para perseguir sus intereses particulares, lejos de los devaneos de la militancia electoral y los mandatos de la vida cívica propios de esa etapa que ahora querían superar. Para lograrlo, desde el poder se buscó más que nunca evitar la competencia en las urnas llegando a las candidaturas oficiales por acuerdos previos dentro del PAN y asegurando el control de los procesos para que nadie por fuera de él pudiera ganar. Esta situación se complicó después de 1890, cuando surgieron nuevas agrupaciones con organización suficiente –nuevos partidos- como para disputar cargos en varias provincias, entre ellas, la de Buenos Aires. Ese año, una revolución mostró que la erradicación de la cultura política republicana no había sido tan exitosa como lo habían proclamado las nuevas dirigencias. Pero a su vez, la rápida derrota militar de los rebeldes puso en evidencia que la violencia era patrimonio estatal y que el ejército nacional podía con cualquier intento de revivir la ciudadanía en armas. Y aunque después del 90 hubo otras revoluciones, el criterio dominante a partir de entonces dejó de considerarlas como una forma legítima de acción política. Mientras esa figura tendía a desaparecer, la de la opinión pública, en cambio, mostraba creciente vigor y se 30 31 transformaba. A medida que la sociedad civil adquiría mayor autonomía y complejidad, sus instituciones fragmentaron sus demandas y sus voces y, aunque a veces siguieron reclamando su carácter de unánime expresión del pueblo, cada vez más actuaron en defensa de sus respectivas bases. El público en singular dejó paso al despliegue de públicos diversos y variables. Todos estos cambios se vincularon con transformaciones en el plano de los lenguajes políticos predominantes hacia finales del siglo XIX. La cuestión de la pluralidad de intereses que la sociedad alberga cobró vigencia política, lo que hizo estallar las visiones unanimistas de la nación propias de las décadas centrales de ese siglo. De acuerdo con ello, era legítimo que los diferentes grupos y clases que componían el todo social aspiraran a su propia representación y en ese marco, el partido pasó a ser la institución adecuada para traducir la diversidad social al plano político. Esta convicción terminaría por afectar también el régimen instaurado en el 80, a medida que nuevos partidos, como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, comenzaron a competir en la vida política e impugnaron los mecanismos de control establecidos desde arriba por el PAN. El orden estatal estaba ya asegurado, pero el régimen político habría de sufrir impugnaciones y cambios. Muy pronto la república entraría en otra era, cuando a principios del siglo XX, la cuestión de la democracia se abriera paso dificultosa y conflictivamente. Reflexión final En suma: el XIX fue el siglo de la república. Se inauguró con un gesto radical que buscó instaurar un orden político basado en el nuevo principio de legitimidad fundado en la soberanía popular y se cerró con impugnaciones que, si bien no cuestionaron la legitimidad del sistema republicano, pusieron en juego las relaciones entre política y sociedad, anunciando una nueva época. En ese extenso arco temporal, la continuidad de la opción republicana se desplegó a través de múltiples formatos, escalas territoriales, prácticas e instituciones. Si en las “repúblicas de hecho” sucedidas en la primera mitad del siglo, la disputa en torno a la cuestión del sujeto de la soberanía fue central 31 32 para definir sus diversas modulaciones, en el republicanismo constitucional de la segunda mitad la cuestión fundamental fue la de dar forma efectiva a la nación. La definitiva asociación entre república y nación implicó enfrentar problemas irresueltos del pasado a la vez que nuevos desafíos. En ese tránsito, cuyos resultados no estaban inscriptos en el origen, los nuevos lenguajes de la libertad y de la igualdad introducidos por la liturgia revolucionaria fueron plasmándose en muy diversas prácticas e instituciones y transformando gradualmente las estructuras comunitarias y las estratificaciones previas. Se crearon así nuevas jerarquías políticas que se definían con cierta autonomía de lo social y nacieron desigualdades que no eran incompatibles con el orden republicano; por el contrario, surgían de su propia dinámica. Si la igualdad política fue, sin duda, uno de los rasgos que alimentó desde el comienzo el derrotero republicano rioplatense, las variaciones que adoptó en los distintos formatos desarrollados a lo largo de este ensayo dependieron tanto de los realineamientos de fuerzas sociales existentes en cada coyuntura como de su articulación con la más amplia noción de igualdad de derechos. Aunque la distancia entre la igualdad de derechos y la desigualdad de hecho albergó tensiones en torno a los límites y los alcances de cada una, generó escasos cuestionamientos a la legitimidad del sistema. Solo hacia finales del siglo, aquella distancia experimentaría impugnaciones decisivas. El siglo XX se abrió con la reafirmación del mismo principio de igualdad instaurado durante las décadas de la república, pero en una nueva clave, la de hacer que esa igualdad de derecho fuera también, en el campo político, una igualdad de hecho con la introducción de formas democráticas de organización y gobierno. Solo allí adquirió vigencia el horizonte de la democracia política. Para entonces también se estaba disolviendo la asociación entre nación y república, a medida que la primera pasó a definirse, cada vez más, en términos culturales hasta llegar a considerarse una esencia previa a toda opción política. De manera que si, por un lado, se generó un clima de exigencia creciente en pos de dar a la república el carácter de “democrática”, por el otro, en el imaginario colectivo la nación se disociaba de la polis y devenía en una instancia eterna, 32 33 independiente de cualquier régimen –dictatorial o democrático, conservador o liberal, populista o elitista- por definición efímero. Se disolvió así la equivalencia entre república y nación propia del siglo XIX. NOTAS 1 Sabato, Hilda, “La reacción de América: La construcción de las repúblicas en el siglo XIX” en Roger Chartier y Antonio Feros: Europa, América y el mundo: tiempos históricos. Madrid, Marcial Pons, 2006 y “Soberania popular, cidadania, e nação na América Hispânica: a experiência republicana no século XIX” en Almanack Braziliense No. 09, 2009, disponible en www.almanack.usp.br 2 Alberdi, Juan B. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Buenos Aires, Editorial Tor, 1957. 3 “Carta de la Real Audiencia de Buenos Aires dando cuenta a su Majestad, con varios documentos e impresos que acompaña”, Buenos Aires, 21 de enero de 1809. En Colección de obras y documentos para la Historia Argentina, Biblioteca de Mayo, Tomo XI: Sumarios y Expedientes, Buenos Aires, Senado de la Nación, 1961. 4 Mitre, Bartolomé, Historia de Belgrano y la Independencia Argentina, Buenos Aires, Estrada, 1947 (la 1º edición es de 1857 y la 4º y definitiva de 1887), tomo 1, p. 349. 5 Entre los autores que han impulsado la revisión de las tradicionales perspectivas historiográficas sobre los procesos de independencia en Hispanoamérica, cabe citar los siguientes: Annino, Antonio, Castro Leiva, Luis, Guerra, François, De los Imperios a las Naciones. Iberoamérica, Zaragoza, IberCaja, 1994; Guerra, François Xavier, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, MAPFRE, 1992; Halperin Donghi, Tulio, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850, Madrid, Alianza, 1985; Rodríguez O, Jaime, La independencia de la América española, México, FCE, 1996. 6 Sobre las variaciones del concepto de “república” en el Río de la Plata, véase de Di Meglio, Gabriel, “República”, en Goldman, Noemí, (ed), Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, Buenos Aires, Prometeo, 2008. 7 “Carta de la Real Audiencia”, op. cit. 8 Para un examen de los conflictos sucedidos entre 1806 y 1810, véase el clásico libro de Halperin Donghi, Tulio, Revolución y Guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, México, Siglo XXI, 1979. 9 El estudio más completo sobre el movimiento juntista americano entre 1808 y 1810 es el de Chust, Manuel (coord), 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano, México, FCE- Fideicomiso Historia de las Américas- El Colegio de México, 2007. 10 Beruti, Juan Manuel, Memorias Curiosas, Buenos Aires, Emecé, 2001, p. 127. 11 Halperin Donghi, Tulio, Tradición política española e ideología revolucionaria de mayo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985. 12 Sobre las alternativas abiertas por la crisis de la monarquía y la reunión de las Cortes de Cádiz véase de Portillo Valdés, José M., Crisis Atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, Madrid, Marcial Pons, 2006. 13 Para un análisis del período 1810-1816 en el Río de la Plata puede consultarse Ternavasio, Marcela, Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007. 14 Véase sobre este tema de Chiaramonte, José Carlos, Ciudades, provincias, estados: orígenes de la Nación Argentina (1800-1846),Tomo 1, Biblioteca del Pensamiento Argentino, Buenos Aires, Ariel, 1997; del mismo autor Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. De Goldman, Noemí, “Formas de gobierno y opinión pública, o la disputa por la acepción de las palabras, 1810-1827”, en Sabato, Hilda y Lettieri, Alberto, (comp), La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, Buenos Aires, FCE, 2003. 15 Sobre las distintas formas de “república” en el Río de la Plata: Botana, Natalio, “El primer republicanismo en el Río de la Plata, 1810-1826”, en Álvarez Cuartero, Izaskun y Sánchez Gómez, Julio (eds.), Visiones y Revisiones de la Independencia Ibeoramericana. La Independencia de América: La Constitución de Cádiz y las Constituciones Iberoamericanas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007. 16 La revisión de las interpretaciones tradicionales sobre el fenómeno caudillista ha sido objeto de numerosos trabajos en los últimos años. Para el caso argentino se destaca el libro de Goldman, Noemí y Salvatore, Ricardo, Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, Eudeba/Facultad de Filosofía y Letras, 1998. 33 34 17 Myers, Jorge, Orden y Virtud. El discurso republicano en el régimen rosista, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1995. 18 Véase, sobre este tema, Ternavasio, Marcela, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 18101852, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. 19 Sobre el orden rosista pueden consultarse: González Bernardo, Pilar, Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, FCE, 2001; Ricardo Salvatore, Wandering Paysanos, State Order and Subaltern Experience in Buenos Aires during the Rosas Era, Duke University Press, 2003. 20 Citado en Saldías, Adolfo, "El Gobierno de Rosas", en Biblioteca Internacional de Obras Famosas, S/F, p. 9173-74. 21 Myers, Jorge Orden y Virtud, op. cit. Tau Anzoátegui, Víctor, Formación del Estado Federal Argentino (1820-1852), Buenos Aires, Perrot, 1965. 23 La expresión en Botana, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Sudamericana, 1977, cap. II. 24 La palabra “porteño” refería a la provincia de Buenos Aires. 25 Sobre la vida política en los años de la Confederación Argentina, véase, entre otros, Bosch, Beatriz, “La organización constitucional. La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires (1852-1861)”, en Academia Nacional de la Historia, Nueva Historia de la Nación Argentina. 4. La configuración de la república independiente, Buenos Aires, Planeta, 2000; Bragoni, Beatriz, Los hijos de la revolución. Familia, negocios y política en Mendoza en el siglo XIX, Buenos Aires, Taurus, 1999; Buchbinder, Pablo, Caudillos de pluma y papel. Estado y política en Corrientes en tiempos de la Organización Nacional, Buenos Aires, Prometeo, 2004; Scobie, James R., La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina, 1852-1862, Buenos Aires, Hachette, 1964. También, los siguientes volúmenes colectivos: Bonaudo, Marta (dir.), Nueva Historia Argentina, Tomo IV: Liberalismo, estado y orden burgués (1852-1880), Buenos Aires, Sudamericana, 1999; Bragoni, Beatriz y Míguez, Eduardo (coord.), El nuevo orden. La formación del sistema político nacional de la periferia al centro, 1852-1880, Biblos, Buenos Aires, en prensa y Sabato, Hilda y Lettieri, Alberto, (comp), La vida política. op.cit. 26 Véase, Sabato, Hilda, “Milicias, ciudadanía y revolución: el ocaso de una tradición política. Argentina, 1880” en Ayer. Revista de Historia Contemporánea (Madrid), 2008. 27 Sobre el Estado de Buenos Aires, véase, entre otros, González Bernaldo, Pilar, Civilidad y politica, op.cit.; Halperin Donghi, Tulio, Proyecto y construcción de una nación. (Argentina 1846-1880), Caracas, Biblioteca de Ayacucho, 1980; Sáenz Quesada, María, El Estado rebelde. Buenos Aires entre 1850/1860, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982 y los volúmenes colectivos mencionados en la nota 23. 28 Sobre la vida política en las décadas de 1860 y 1870, véase, entre otros, Botana, Natalio, La tradición republicana, Buenos Aires, Sudamericana, 1984; Chiaramonte, José Carlos, Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina, 1860-1880, Buenos Aires, Solar/Hachette,1971; Halperin Donghi, Tulio, José Hernández y sus mundos, Buenos Aires, Sudamericana/Instituto Torcuato di Tella, 1985 y Proyecto y construcción, op. cit.; Palti, Elías, "Orden político y ciudadanía. Problemas y debates en el liberalismo argentino del siglo XIX", en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol. 5, No. 2, 1994 y El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Buenos Aires, Siglo veintinuno editores, 2007; Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, México, Fondo de Cultura Económica, varias ediciones; Sabato, Hilda, Buenos Aires en armas. La revolución de 1880, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2008 y La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880, Sudamericana, Buenos Aires, 1998 (2ª edición: Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2004). Véase, también, los volúmenes colectivos citados en la nota 23. 29 Sobre la cuestión del “partido”, véase, entre otros, Palti, Elías, El tiempo de la política, op.cit. y Sabato, Hilda, “Le peuple ‘un et indivisible’. Pratiques politiques du libéralisme ‘porteño’”, en Roldán, Darío, (coordinador), La question libérale en Argentine du 19ème siècle. Le liberalisme argentin en héritage, en Cahiers ALHIM, No. 11, 2005. 30 Existen numerosos estudios recientes que han renovado la historia electoral de América Latina. Véase, entre otros, los siguientes volúmenes colectivos Annino, Antonio (coord), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995; Irurozqui, Marta. La ciudadanía en debate en América Latina. Discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral, Lima, Instituto de Estudios Peruanos (Documento de Trabajo No. 139), 2004; Malamud, Carlos (comp.), Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1995; Posada Carbó, Eduardo (ed.), Elections Before Democracy. The History of Elections in Europe and Latin America, Houndmills and London, MacMillan Press, 1996; Sabato, Hilda (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, Fideicomiso de Historia de las Américas de El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 1999. 31 Sobre la figura de la revolución en Hispanoamérica, véase, entre otros, los volúmenes colectivos siguientes: Earle, Rebecca (ed.), Rumours of Wars: Civil Conflict in Nineteenth-Century Latin America, Londres, ILAS, 2000; Malamud, Carlos y Dardé, Carlos (eds.), Violencia y legitimidad. Política y revoluciones en España y América Latina, 1840-1910, Santander, Universidad de Cantabria, 2004 y Sabato, Hilda (coord), Ciudadanía política, op.cit. 22 34 35 32 Sobre la revolución de 1880, véase, entre otros, Sabato, Hilda, Buenos Aires en armas, op.cit. Sobre el régimen político a partir de 1880, véase el clásico trabajo de Botana, Natalio, El orden conservador, op. cit. Una interpretación diferente en Alonso, Paula, Jardines privados, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fin del siglo XIX, Edhasa, Buenos Aires, en prensa. 33 35