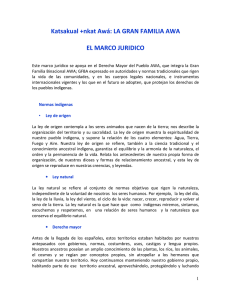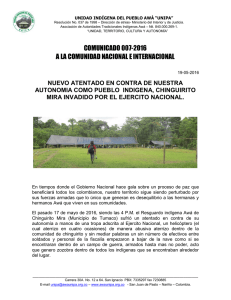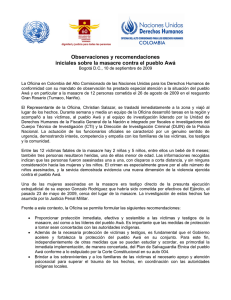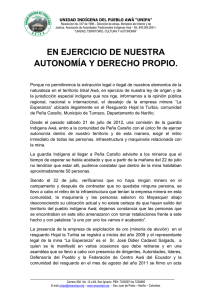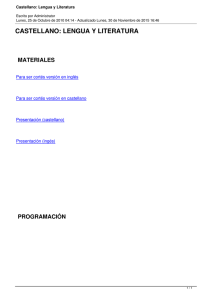J. A. Gómez Rendón (2010). Vitalidad de la lengua Awapit en las
Anuncio
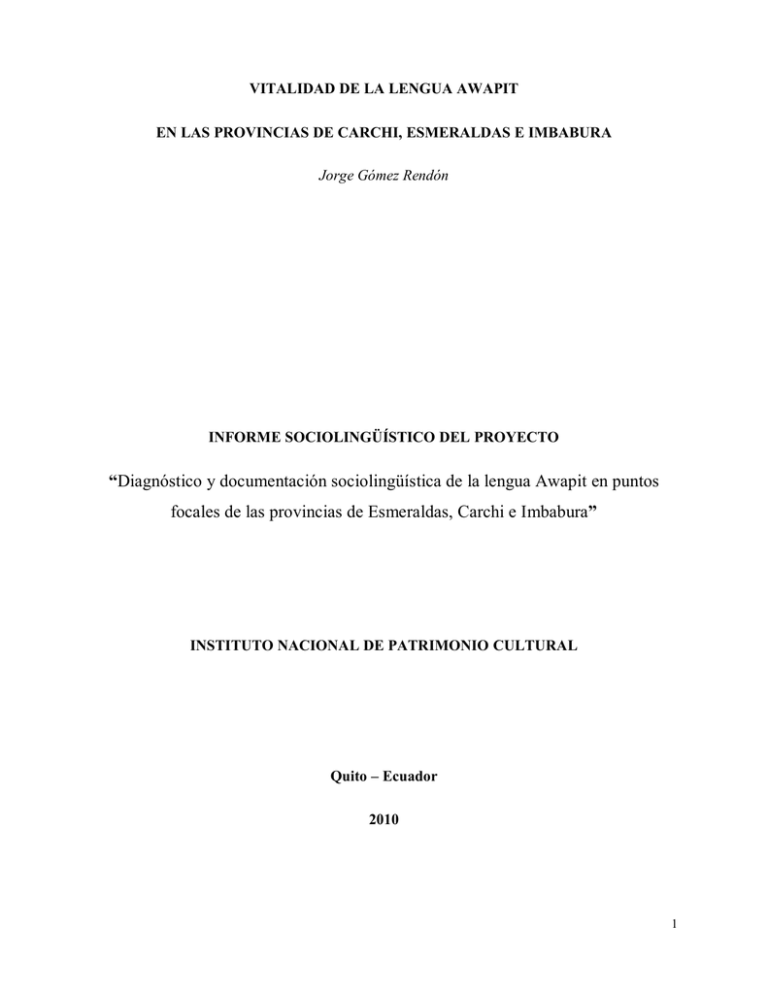
VITALIDAD DE LA LENGUA AWAPIT EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI, ESMERALDAS E IMBABURA Jorge Gómez Rendón INFORME SOCIOLINGÜÍSTICO DEL PROYECTO “Diagnóstico y documentación sociolingüística de la lengua Awapit en puntos focales de las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura” INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Quito – Ecuador 2010 1 VITALIDAD DE LA LENGUA AWAPIT EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI, ESMERALDAS E IMBABURA Jorge Gómez Rendón Ph.D. Introducción El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el estado de la lengua awapit, lengua hablada en las provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura, según los resultados del sondeo sociolingüístico realizado como parte del diagnóstico y la documentación de la lengua, realizados en varias comunidades awá entre junio y noviembre de 2010. En la primera parte se trata sobre la posición de la lengua Awapit dentro del panorama lingüístico de nuestro país y sus relaciones con otras lenguas. Se discute información relativa al número, la ubicación y la movilidad de la población hablante del Awapit, así como los esfuerzos actuales para su conservación y promoción. En la segunda parte se explica la metodología seguida tanto en la recolección, como en el procesamiento y análisis de los datos del sondeo sociolingüístico, incluyendo la confección y la aplicación del cuestionario, y la selección de la muestra entre la población de hablantes. Los resultados de la investigación se presentan en la tercera sección, donde se discuten los principales índices de vitalidad de la lengua, su conservación en el espacio doméstico y en diferentes espacios públicos, la influencia de la educación escolarizada en el uso de la lengua, el uso lingüístico en las nuevas generaciones, la lengua y las nuevas tecnologías, la influencia del castellano según los niveles de bilingüismo, las alternancias de código, la actitud de los hablantes con respecto a la mezcla, la percepción de los hablantes sobre el futuro de la lengua, y las perspectivas de revitalización y fortalecimiento de ésta desde el punto de vista de la misma población étnica. La cuarta sección incluye, a manera de conclusión, un conjunto de recomendaciones y sugerencias que buscan salvaguardar el Awapit como parte del patrimonio lingüístico de nuestro país, en colaboración con varias instituciones y organismos locales, regionales y nacionales. El estudio concluye con una sección de apéndices donde se presentan los gráficos que no fueron incluidos dentro del texto para facilitar la lectura y a los que referimos al lector para mejor comprensión de los datos que presentamos a continuación. 2 1. La lengua Awapit en el mosaico lingüístico del Ecuador En relación con su extensión geográfica y el número de lenguas que se hablan en su territorio, el Ecuador es uno de los países de mayor diversidad lingüística en América del Sur. En el territorio nacional se hablan once lenguas indígenas diferentes1, número que podría incrementarse a catorce si el estudio de algunas variedades justifica su consideración como lenguas independientes2 y si se logra una reintroducción exitosa de una lengua hoy por hoy extinta en nuestro país3. Aunque hasta la fecha no existe un estudio general basado en diagnósticos in situ de su vitalidad para todas las lenguas indígenas habladas en el Ecuador, sondeos parciales4 han demostrado que la gran mayoría pueden considerarse amenazadas. Esta amenaza, motivada por el irrefrenable avance del castellano no sólo en los espacios públicos, sino – lo que es más preocupante – en los mismos espacios domésticos, hace augurar un triste panorama para las próximas décadas, de tal suerte que antes de terminar el presente siglo el patrimonio cultural inmaterial de las lenguas y también el de los saberes y prácticas que en ellas se codifican, podrían haberse reducido ostensiblemente (Gómez Rendón 2008). La salvaguarda de este patrimonio, derecho y obligación de todos los ecuatorianos hablantes y no-hablantes de lenguas vernáculas, debe ser emprendida lo más pronto posible y seguir, como se ha demostrado en otra investigación (Gómez Rendón 2009), una agenda de actividades de rescate y fortalecimiento cuyo punto de partida es el diagnóstico de vitalidad. Sin embargo, no debemos olvidar que en éste como en otros casos relativos al patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y nacionalidades que componen el Ecuador, la meta última de todo proyecto de revitalización lingüística y cultural es el empoderamiento de sus propios actores y detentores, cuya visión se basa en una concepción holística de la lengua como parte de un todo estrechamente relacionado con otras facetas de la vida social y, por lo tanto, con reivindicaciones en el campo de los derechos sociales, económicos y culturales en general (Gómez Rendón 2010). 1 En la Costa: Chaa’pala y Sia Pedee. En la Sierra: Kichwa, Tsa’fiki y Awapit. En el Oriente: A’ingae, Paikoka, Wao tededo, Kayapɨ, Shuar Chicham y Achuar Chicham. 2 Tal es el caso del Shiwiar Chicham, variedad estrechamente emparentada con el Achuar Chicham, ambas, lenguas del tronco jíbaro; y el Baikoka (Secoya), estrechamente emparentada con el Paikoka (Siona), ambas lenguas de la familia Tukano Oriental. 3 Este es el caso de la lengua de una de las últimas nacionalidades indígenas en ser reconocida dentro del Estado Ecuatoriano, los Andoa, antiguos hablantes del Shimigae, cuyo último hablante fue identificado recientemente en la comunidad peruana de Kapawari en el departamento peruano de Loreto (Gómez Rendón 2010). 4 Los más recientes son los sondeos de vitalidad para las lenguas Sia Pedee y Tsa’fiki. El primero fue realizado por el autor en 2005, con una actualización reciente en marzo de 2011. El segundo, cuyos resultados serán publicados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se desarrolló en la segunda mitad de 2009. 3 Para el caso de la lengua Awapit, de la que nos ocupamos específicamente en el presente informe, no existía hasta hoy un diagnóstico sociolingüístico que diera cuenta de su vitalidad a fin de saber no sólo qué porcentaje de la población étnica conserva todavía la lengua nativa, cuántos la hablan conjuntamente con el idioma oficial, cuáles son los espacios sociales donde se conserva, y si continúa vigente la transmisión de la lengua a nivel intergeneracional. Existen varias publicaciones impresas y electrónicas que ofrecen datos sociolingüísticos, basados más en observaciones e impresiones de los investigadores que en un reconocimiento sistemático de la situación de la lengua. Así, por ejemplo, según el portal electrónico actualizado del Ethnologue en su décima sexta edición (Lewis 2009), el Awapit en Ecuador tiene hablantes de todas las edades, que, pese a una actitud negativa hacia el lenguaje y un elevado bilingüismo en los hombres, lo conservan en el espacio del hogar y en las prácticas religiosas. De igual modo, la última edición del Atlas de la UNESCO de Lenguas en Peligro (UNESCO 2009) asigna al Awapit en Ecuador un estado de vitalidad bajo (“seriamente en peligro”), al tiempo que afirma que existen 900 hablantes de la lengua en este país, en comparación con los 7.500 hablantes que habría en Colombia, donde la lengua se encuentra empero en un estado de “amenaza crítica”. Estas y otras afirmaciones similares serán corregidas y matizadas en el presente informe de acuerdo con nuestros datos obtenidos a partir de encuestas sociolingüísticas. En cualquier caso, es un hecho que la lengua Awapit en Ecuador enfrenta, como otras lenguas indígenas, una seria amenaza a su supervivencia, como hemos podido constatar y como bien lo percibe la misma población awá. En términos generales la situación del Awapit está menos favorecida si la comparamos con la de otras lenguas indígenas en mejores condiciones en razón de: su número absoluto de hablantes, de la existencia de programas de educación bilingüe con mejores resultados, de un número relativamente mayor de materiales de enseñanza, e incluso, en algunos casos, de programas radiales y televisivos de cobertura local, regional o nacional. Tal es el caso del Kichwa y el Shuar, por lo demás, lenguas oficiales de relación intercultural según la Constitución aprobada en 2008. La situación particular de la lengua Awapit dentro de la sociedad ecuatoriana hace que sea más vulnerable que otras en similares condiciones de amenaza. Por ejemplo, pese a varios estudios lingüísticos emprendidos por investigadores extranjeros – cuya relevancia para la 4 conservación de la lengua es por lo demás dudosa – son escasísimos los materiales didácticos que existen hasta la fecha para la enseñanza del Awapit en el aula. 5 El Awapit es, en resumen, no sólo una lengua amenazada – como todas las lenguas ancestrales de nuestro país –, sino además una lengua altamente vulnerable, es decir, aquella cuyos hablantes se encuentran en condiciones sociales, políticas y económicas desfavorables en comparación con otros colectivos lingüísticos. En las siguientes secciones veremos las diferentes facetas de esta vulnerabilidad, bien con relación al uso en los espacios públicos y domésticos, bien con respecto a las perspectivas de sus propios hablantes. Antes de proseguir, ofrecemos una breve caracterización genética, tipológica y sociolingüística de la lengua Awapit como punto de partida. 2. La lengua Awapit: clasificación, tipología, sociolingüística. Filiación genética y parentesco con otras lenguas Conocida también en la literatura como Coaiquer o Kwaiker – sobre todo en Colombia – la lengua Awapit se suele clasificar desde los estudios de Beuchat & Rivet (1910) y Rivet & Loukotka (1952: 1115-1116) dentro de la familia lingüística barbacoa, junto con el Tsa’fiki y el Cha’palaa. Aparte de estas últimas, investigadores como Curnow y Liddicoat (1998: 405) la incluyen dentro de la familia barbacoa el Guambiano y el Totoró (lenguas ambas estrechamente emparentadas). Actualmente la clasificación aceptada de las lenguas de esta familia, según aparece en Fabre (2005), comprende aquellas cuyo territorio se ubica al norte (rama septentrional), es decir, el Awapit y el Guambiano-Totoró; y aquellas ubicadas al sur (rama meridional), en las que se encuentra el Tsa’fiki y el Cha’palaa. Cuadro 1. Clasificación de las lenguas de la familia barbacoa (tomado de Fabre 2005) 5 Los únicos materiales didácticos de que tenemos noticia son los producidos en 2010 con apoyo de IBIS-Dinamarca por un equipo de técnicos de la nacionalidad awá bajo la supervisión de la lingüista Ileana Soto y del autor de este informe, los cuales, sin embargo, no han sido publicados todavía. 5 Las lenguas barbacoas habladas en nuestro país son las siguientes: el Tsa’fiki, en la Provincia de Santo Domingo de los Tsa’chilas; el Cha’palaa, en Esmeraldas; y el Awapit, en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Varios estudios comparativos del vocabulario de estas lenguas establecen un parentesco más cercano entre el Tsa’fiki y el Cha’palaa que entre estas dos lenguas y el Awapit. Swadesh calcula que las lenguas del grupo barbacoa se separaron para constituirse en entidades lingüísticas independientes desde hace más de 33 siglos (Swadesh 1959), y que el Awapit es precisamente la más diferenciada del grupo. La situación sociolingüística de las otras dos lenguas barbacoas habladas en Ecuador – el Cha’palaa y el Tsa’fiki – no es menos alentadora que la situación del Awapit. Sus hablantes se hallan en un acelerado proceso de castellanización, sobre todo en el caso del Tsa’fiki, lengua en la cual hemos trabajado recientemente y de la cual se publicará en los próximos meses los resultados de un sondeo sociolingüístico llevado a cabo en las siete comunidades étnicas. En dicho informe se muestra la existencia de un creciente bilingüismo en perjuicio de la lengua indígena, la cual podría ser reemplazada por el castellano en las próximas dos o tres generaciones. Tipología lingüística Como el resto de lenguas ancestrales que se hablan en el Ecuador, el Awapit es una lengua aglutinante, en la cual las palabras se componen de una secuencia linear de morfemas y cada componente de significado está representado por su propio morfema (Contreras et al 2010: 11). Adicionalmente, puede considerarse una lengua de tipo sintético, es decir, aquella en que cada palabra contiene un elevado número de morfemas, los mismos que en lenguas de tipología distinta, como las fusionantes (el castellano), pueden equivaler a palabras independientes o incluso frases enteras. Otros dos rasgos tipológicos a nivel fonético y morfológico son típicos del Awapit. En virtud del primero, es el Awapit la única lengua en el país y una de las pocas en el mundo donde existen vocales sordas con valor fonémico; de acuerdo al segundo, el Awapit posee un sistema de sufijos conjuntivo-disyuntivo similar a un sistema de casos de persona, donde un morfema conjuntivo se utiliza para primera persona en afirmaciones y segunda persona en preguntas, mientras un disyuntivo se utiliza para segunda y tercera personas en afirmaciones y para primera y tercera persona en preguntas (Curnow 2002: 6111). Los valores semánticopragmáticos de esta distribución morfológica se asemejan por lo demás a los observados por 6 Dickinson para el Tsa’fiki, mediante los cuales éste marca el rasgo de miratividad (Dickinson 2000: 379). Todas estas particularidades tipológicas, pero sobre todo el hecho de codificar una cosmovisión propia de su estructura social y su medio natural, hacen del Awapit un bien único del patrimonio cultural inmaterial del país, pero al mismo tiempo esta particularidad exige un estudio profundo de su estructura para sustentar una metodología específica que permita la enseñanza de la lengua en medios escolarizados y la producción de materiales propios. Los estudios lingüísticos sobre la lengua Awapit en el Ecuador son escasos si los comparamos con los estudios de lenguas como el Kichwa. Al respecto véase la bibliografía lingüística del Awapit que se anexa a este informe. En Colombia, por su parte, la lengua ha recibido mayor atención de lingüistas nacionales y extranjeros (Henriksen 1991a, 1991b, 1991c; Obando 1992; Curnow 1997) y en tal medida se dispone para ella de un número de investigaciones mayor que el disponible para el resto de lenguas barbacoanas. Es de lamentar, no obstante, que los resultados de la gran mayoría de estas investigaciones hayan aparecido en inglés y que todas sin excepción estén destinadas a especialistas en lingüística, siendo por lo tanto de poca utilidad para el proceso de normalización de la lengua por parte de sus hablantes y de planificadores lingüísticos locales y nacionales. Aun así, no podemos dejar de resaltar la reciente publicación de una gramática pedagógica del Awapit destinada a su enseñanza en las escuelas del programa de Educación Intercultural Bilingüe (Contreras et al 2010), como tampoco los esfuerzos que desde el año 2009 se han venido haciendo en Ecuador para producir un diccionario multimedia del Awapit, con definiciones en la lengua, ejemplos culturalmente relevantes tomados de un corpus, audio y demás ilustraciones. Estudios gramaticales de tipo descriptivo son los de Obando (1992) y Curnow (1997). El primero pone énfasis en la parte fonética-fonológica, mientras el segundo aborda la lengua en otras dimensiones más; los dos, sin embargo, se basan en el dialecto colombiano, que, según la documentación de la lengua llevada a cabo entre 2009 y 2010, muestra diferencias importantes con la variedad ecuatoriana, tanto a nivel léxico como gramatical. Otros estudios más específicos sobre la gramática del Awapit incluyen: para Ecuador, dos estudios fonológicos del Awapit con miras a su estandarización ortográfica (Montaluisa 1992; Contreras 1984), una temprana visión general de la lengua (Jijón y Caamaño 1940), y una reseña de la lengua y sus hablantes (Pérez 1980); para Colombia, una introducción fonológica y morfosintáctica (Calvache Dueñas 1989); un estudio del aspecto verbal y otro de la referencia cruzada a nivel de la morfología del verbo 7 (Curnow 1996a, 1996b); apuntes gramaticales varios (Henriksen 1978, 1988, 1991a); sendos estudios sobre los verbos de estado y las cláusulas dependientes (Henriksen 1991b, 1991c) y sobre el discurso (Henriksen y Levinsohn 1978). Cabe señalar que si bien existe un mayor número de estudios lingüísticos sobre el Awapit hablado en Colombia, los estudios de tipo etnográfico y antropológico en general son comparativamente más numerosos para el Ecuador, sobre todo a raíz de su “descubrimiento” a mediados de la década de los setenta y el aparente desafío que representó su inclusión a la sociedad nacional por hallarse en un espacio de potencial colonización en la ceja de montaña occidental. El lector podrá hallar una lista exhaustiva de publicaciones en estas áreas en el diccionario etnolingüístico de Fabre (2005). Sociolingüística Ya hemos señalado la ausencia de un estudio sociolingüístico sobre el Awapit tanto en Ecuador como en Colombia. Hasta la fecha la única información disponible con respecto a la vitalidad de la lengua se ha extraído de estudios más amplios, por lo general de tipo etnográfico, en los que se discute brevemente la situación social de la etnia y su incidencia en la conservación del vernáculo conjuntamente con el desplazamiento hacia el castellano. En esta línea se inscriben, para el caso ecuatoriano, los trabajos de Carrasco et al (1984), Espinosa (1984), Villarreal (1986), Barriga López (1988), Ehrenreich (1989), Cerrón Solarte y Calvache Dueñas (1990), y Haug (1994). Desde esta última investigación, prácticamente no se han publicado estudios etnográficos exhaustivos sobre los awá del Ecuador. Para subsanar esta deficiencia hemos confeccionado paralelamente al presente informe y en el marco del proyecto de diagnóstico y documentación lingüística del Awapit, un esbozo etnográfico del centro awá de Mataje en la provincia de Esmeraldas (Gómez Rendón y Cantincuz 2010). La ausencia de datos sociolingüísticos de primera mano, que precisamente intentamos paliar con la presente investigación, no nos impide describir una característica particular de la situación que enfrentan las lenguas indígenas de nuestro país, incluido, por supuesto, el Awapit. Dicha situación se conoce en términos sociolingüísticos con el nombre de diglosia y hace referencia a la posición social y políticamente subordinada de los hablantes de una lengua (B), con respecto a la posición de los hablantes de una lengua dominante (A). La diglosia implica, por lo tanto, una distribución social, pero también funcional, según la cual cada lengua posee un espacio social determinado y usos comunicativos específicos, siendo por lo general los espacios públicos y los 8 usos oficiales aquellos propios de la lengua dominante, mientras que los espacios domésticos y los usos informales se asignan a la lengua subordinada (Cf. Ferguson 1959; Moreno Fernández 2005: 223ss). De acuerdo con esta definición, el Awapit se encuentra en situación diglósica con respecto al castellano y, por lo tanto, no comparte ni los mismos espacios sociales ni los mismos usos comunicativos que aquél. Así, por ejemplo, como lengua subordinada, el Awapit tendría asociado como suyo el espacio doméstico, mientras el castellano tendría el espacio público, correspondiendo al primero los usos informales y al segundo los formales u oficiales. Ahora bien, el hecho de convivir dentro de un espacio nacional, ha tenido como consecuencia que los hablantes de la lengua dominada – el Awapit para el caso que nos ocupa – hayan ido adquiriendo en mayor o menor medida la lengua castellana para comunicarse con el resto de la población, sobre todo a raíz de su incorporación efectiva a la sociedad nacional a mediados de los años sesenta. Tomando como base ambos criterios, podemos caracterizar la situación sociolingüística de los hablantes del Awapit en el Ecuador –, aunque también en Colombia – como una de bilingüismo con diglosia, es decir, aquella en que sus hablantes normalmente manejan con diferente competencia una variedad del castellano ecuatoriano – o colombiano – propia de su medio y la utilizan para su comunicación fuera de los espacios domésticos y comunitarios con los hablantes mestizos de la sociedad hispanohablante. Esta caracterización resulta acertada en muchos aspectos pero es incompleta porque muestra una situación ilusoriamente estable que no se encuentra en la realidad. De hecho, lo más común en situaciones de bilingüismo con diglosia es precisamente, desde un punto de vista diacrónico, la inestabilidad del bilingüismo, de suerte que en la mayoría de los casos éste no es otra cosa que una etapa de tránsito entre el monolingüismo vernáculo y el monolingüismo castellano. En otras palabras, la castellanización resulta ser la culminación de un proceso de desplazamiento hacia la lengua dominante, lo que significa al mismo tiempo la desaparición de la lengua vernácula. Este proceso empieza desde los espacios comunitarios formales (las asambleas) y culmina en el núcleo del espacio doméstico informal (el hogar). Lamentablemente, los datos de nuestra investigación apuntan a esta situación en algunas comunidades, la cual empero no es irreversible y requiere precisamente la intervención efectiva e inmediata en diferentes niveles, dentro y fuera de las comunidades awá. Pasamos ahora a una caracterización de los hablantes del Awapit en términos de número, ubicación, movilidad, y un primer acercamiento a sus niveles de bilingüismo. 9 3. Los hablantes del Awapit: número, ubicación, movilidad y bilingüismo Los hablantes del Awapit se encuentran tanto en el sur de Colombia como el norte del Ecuador: en Colombia, son originarios del departamento de Nariño (municipios de Tumaco, Piedrancha, Ricaurte, Cumbal y Barbacoas), pero también habitan en el departamento del Putumayo como producto de la migración (municipios de Mocoa, Orito y Villagarzón); en el Ecuador, se hallan repartidos en las provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura, habiéndose establecido en estas dos últimas provincias sólo en la segunda mitad del siglo XX. Según investigaciones históricas, su asiento original estaba en el departamento de Nariño, desde donde se desplazaron hacia finales del siglo XIX al Ecuador por la expansión del frente colonizador en este país y por la necesidad de conservar sus propias formas de producción y reproducción cultural y económica. Su presencia en Ecuador se fue consolidando paulatinamente a lo largo del siglo XX. Con un fortalecimiento sociopolítico iniciado en las tres últimas décadas, en la actualidad los awá mantienen un elevado nivel de organización, tienen su territorio oficialmente reconocido y participan del programa de educación intercultural bilingüe. Pese a estos avances, las amenazas que se ciernen sobre su territorio por la invasión colona de mestizos y afro ecuatorianos así como por el debilitamiento de su tradición cultural, su lengua y sus actividades de producción, estrechamente ligadas a la supervivencia en un hábitat de bosque húmedo tropical de estribaciones que está siendo sistemáticamente explotado, son cada vez más acuciantes. Los efectos de este escenario de desplazamiento, que de otra manera habrían desembocado en la total desaparición de la lengua y la cultura nativas en el lapso de unas pocas generaciones, se han visto contrarrestados por el relativo aislamiento y falta de accesibilidad de la mayoría de centros awá (cf. infra) así como por su tardía integración a la vida nacional, con el efecto de que sólo algunos centros, precisamente aquellos más accesibles y cercanos a las poblaciones mestizas hispanohablantes, muestran una pérdida vertiginosa de la lengua y demás rasgos culturales. Aun entonces, no podemos ser demasiado optimistas en cuanto a la conservación lingüística y cultural del resto de centros, pues factores tales como la apertura de vías carrozables, la dotación de luz eléctrica, la migración laboral y la creciente intervención de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en territorio awá, tendrán sin duda un impacto, aunque no podemos saber aún sus dimensiones. Por las razones históricas antes mencionadas, la población de hablantes del Awapit se halla distribuida desigualmente en ambos países. Colombia es su principal lugar de concentración 10 demográfica, con una proyección de 7.500 habitantes para el 2002 a partir del censo de 1993, número que difiere significativamente de los 20.000 que estimó el ILV para 1986. Esta diferencia se explica no sólo por la falta de censos recientes, sino también por procesos de desplazamiento y ocultamiento étnico debido a persecuciones y violencia 6. Para la población awá del Ecuador tampoco existen cifras oficiales, aunque las estimaciones son menos oscilantes, yendo desde 2.000 habitantes según el ILV para 1986, hasta 3.500 personas según un censo étnico llevado a cabo por la Federación de Centros Awá del Ecuador en 2005, con un estimado a la fecha de aproximadamente 4.250 (cf. infra). Es preciso señalar que un factor incidente en la composición demográfica es el desplazamiento forzado de awás colombianos, que han optado por cruzar la frontera en los últimos años para escapar de la violencia ocasionada por el conflicto armado en su país, que desde 2008 a la fecha ha cobrado la vida de más de un centenar de personas7. En Ecuador la población se agrupa en 22 centros con estatuto legal, los mismos que conforman la Federación de Centros Awá del Ecuador, su principal órgano político y administrativo, creado el año de 1986, miembro de la CONAIE y la CONAICE. Por provincias, cantones y parroquias los centros awá son los siguientes: Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Parroquia Tobar Donoso y Maldonado, en los centros de Tarabita, Gualpí Bajo, Gualpí Medio, Gualpí Alto, Ishpí, San Marcos, Guare, la Guaña, Pailón, Tigre, Sabalera y Ojalá; Provincia de Imbabura, en las riberas de los ríos Verde, Lita y Buenos Aires, en los centros Palmira Toctomí, Río Verde Bajo, Río Verde Medio, Baboso y Bogotá; Provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo, en las riberas de los ríos Palabí, Mataje y Pulubí, en los centros de Guadualito, Balsareño, Pambilar, La Unión, Mataje. 6 El diccionario de Fabre (2005) menciona los siguientes datos de la población awá en Colombia a partir de varios autores: 12.936 awá (Arango & Sánchez 1998); los 20.000 hablantes ya referidos (Ethnologue 1988; dato retomado por Benítez & Garcés 1987); 25.650 personas (MG 1980). De acuerdo con Cerón Solarte (1988), el principal etnógrafo de los awá, habría apenas 4.366 personas en territorio colombiano, en tanto que Ehrenreich (1997) sostiene un estimado de entre 6.000 y 8.000 awá colombianos. 7 Nuevamente, de acuerdo con Fabre (2005), las estimaciones demográficas son variadas: cerca de 1.000 hablantes en todas las provincias, según el Ethnologue (1988) pero también de acuerdo con Cerón Solarte (1988); para Benítez & Garcés (1987), por el contrario, sólo en Carchi vivirían unos 1.000 awá mas 600 en Esmeraldas – es decir, sin tomar en cuenta los asentamientos awá de Imbabura. Ehrenreich (1997), que ha trabajado un estudio etnográfico sobre el grupo, por su parte estima entre 2.000 y 3.000 personas awá en todo el país. 11 Mapa 1. Territorio Awá en Ecuador y división política de los 22 centros que conforman la FCAE 12 Aunque desactualizados a la fecha en diez años, los resultados más fidedignos que tenemos son los del censo nacional de 2001, durante el cual se contaron 2.350 hablantes del awapit, 1214 hombres y 1.136 mujeres, repartidos en todo el país. Específicamente, en las provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura, donde se ubican los centros awá, se contaron a nivel urbano y rural 1.098, 639 y 307 hablantes respectivamente 8. Un estimado más reciente proporcionado por el Sistema de Información de Pueblos y Nacionalidades de la Subsecretaría de Pueblos, registra 1.787 habitantes para la provincia del Carchi, 931 para Esmeraldas y 344 para Imbabura, con un total de 550 familias que suman 3.062 habitantes. Este número no concuerda con las estimaciones de la FCAE, según la cual la población estaría bordeando en la actualidad las 4.250 personas; como tampoco concuerda con los números que maneja la DEIBNA-Awá, que incluyen 4027 habitantes, divididos en 2068 varones y 1957 mujeres. Para el muestreo y levantamiento de información nos hemos basado en estas últimas cifras, según las cuales la población estaría distribuida de la siguiente manera: 58% de la población en Carchi; 30% en Esmeraldas; y 12% en Imbabura. Por su parte, la población awá en Colombia cuadruplicaría la ecuatoriana (15.364%), según Arango y Sánchez (2004). En lo que tiene que ver con el territorio y la organización sociopolítica, las dimensiones son diferentes en ambos países. En Colombia, desde que la Constitución de 1991 promueve la creación de los llamados “resguardos” indígenas dentro de territorios legalmente reconocidos, los awá han logrado adjudicarse 450.000 hectáreas (Pineda Medina 2010: 52), correspondientes a 21 resguardos agrupados en dos organizaciones de segundo grado, UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo Awá) y CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte). Por su parte, el territorio de la nacionalidad awá del Ecuador comprende 116.760 hectáreas con titulo colectivo que corresponden a los 22 centros awá antes mencionados. Existen adicionalmente varios miles de hectáreas de territorio ancestral por legalizar a favor de varios centros awá cuya personería jurídica no está reconocida aún. En 1998 el Estado ecuatoriano declaró la mayor parte del territorio ancestral como la Reserva Étnico Forestal Awá, con una extensión aproximada de 101 000 hectáreas destinadas al uso exclusivo de esta nacionalidad. Algunas de las comunidades awá se encuentran dentro de la zona de influencia de la Reserva 8 Atlas de los Pueblos Indígenas. URL: http://atlaspueblosindigenas.files.wordpress.com/2010/05/awa1.pdf. 13 Ecológica Cayapas Mataje. La organización de segundo grado que agrupa los 22 centros awá es la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), con sede en Ibarra. Los datos anteriores nos permiten entender la distribución geográfica de la población awá en ambos países, su forma organizativa y su relación con el medio, todos factores que van a influir directamente en la conservación de la lengua y la cultura. Al respecto, conviene analizar más en detalle tres factores geográficos y demográficos que son fundamentales en su relación con el mundo mestizo y en su contacto con el castellano. 1. Accesibilidad: ésta difiere según la provincia y el centro. Así, en términos generales, los centros de Imbabura son comparativamente más accesibles que los de Esmeraldas y Carchi, y a su vez, los de Imbabura y Esmeraldas son más accesibles, tomados en conjunto, que los de Carchi. Aunque ya en los años cincuenta se amplió la accesibilidad a la zona con la construcción de la vía férrea Ibarra-San Lorenzo, sólo fue a partir de la década del setenta que se inició un proceso sistemático de aumento de la vialidad en las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas. Fue precisamente a mediados de esta década que los awá fueron “descubiertos”, con la consiguiente formulación de planes para su ‘integración’ en la sociedad nacional. Más tarde, en la década de los ochenta, varias empresas madereras abrieron carreteras de segundo orden, en algunos casos hasta el límite mismo del territorio awá. Así, a parte de las principales vías de acceso (IbarraSan Lorenzo, para los centros de Imbabura y Esmeraldas; Ibarra-Chical, TulcánMaldonado, para los centros de Carchi), de acuerdo con el Sistema de Información de Pueblos y Nacionalidades de la Subsecretaría de Pueblos, existirían las siguientes vías secundarias, muchas de las cuales llegan al corazón del territorio ancestral awá: • ROBALINO construyó una vía que atraviesa el territorio del Centro Guadualito. • ENCHAPES y MADERAS construyó otra vía que pasa por el norte de Guadualito. • PLYWOOD/CODESA construyó vías en la zona de El Pan, La Ceiba y Minas Viejas. • SETRAFOR/BOTROSA en la zona de La Sirena y la zona de Las Golondrinas. • Vicente Riera en la zona de Ricaurte-Robalino. 14 Mapa 2. Áreas de Manejo Forestal dentro del territorio awá 15 En todo caso, con algunas excepciones, la accesibilidad hacia la gran mayoría de los centros es por lo general difícil. Esta situación, pese a haber retrasado la dotación de servicios básicos, ha permitido al mismo tiempo un alto índice de conservación de la cultura y la lengua. A manera de ilustración nos referimos a tres de los centros awá más importantes, Mataje (Provincia de Esmeraldas), San Marcos (Provincia de Carchi) y Baboso (Provincia de Imbabura). Para acceder al centro Mataje es preciso llegar por la carretera Ibarra-San Lorenzo hasta esta última población (5 horas), desde donde se toma una camioneta hasta la población colona de El Pan (2 horas), para luego atravesar el bosque hasta el centro (3 horas) o continuar la carretera (4 horas a pie, 45 minutos en vehículo las pocas semanas en que está completamente transitable). En el caso de San Marcos, el acceso era más dificultoso, al menos hasta 2009, fecha de la última visita: desde Ibarra se toma un bus hasta Chical (4 horas), de allí una camioneta hasta el final de la carretera (15 minutos), y luego a pie un promedio de 8 a 10 horas por un camino de verano que, en invierno, es casi intransitable por la cantidad de lodo que se forma. El acceso a Baboso es comparativamente más fácil que los dos anteriores: desde Ibarra se toma la vía a San Lorenzo hasta el desvío a Baboso (1 hora), y desde este punto se sigue a pie hasta el centro (2 horas). 2. Patrón de asentamiento: éste es el segundo factor geográfico incidente en la situación sociocultural y sociolingüística de los centros. En general el patrón tradicional de asentamiento es del tipo disperso, a tal punto que en promedio la densidad población en el territorio awá es de 3,52 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media nacional está entre 50 y 52 habitantes. Esto tiene que ver, por otro lado, con el hecho de que la unidad tradicional de producción y reproducción social, cultural y económica no es tanto la comunidad, sino la familia ampliada, la cual por lo común ubica su vivienda con un espacio de al menos un kilómetro de la de otra familia. En este sentido, si bien, algunos centros, sobre todo los más alejados y menos populosos, como Ishpi (Carchi), muestran menos concentración de la población, aquellos más populosos, como los nombrados anteriormente, son una excepción – que cada vez se vuelve más la regla – frente a las prácticas de asentamiento tradicional. La concentración de la población en los centros fue parte de un proceso organizativo que empezó en los años ochenta y que continúa hasta la fecha, siendo a la vez expresión de ciertas influencias urbanísticas dentro de su territorio 16 y espacio de concentración de servicios públicos, sobre todo dispensarios médicos y escuelas. En resumen, los centros poblados se constituyen así en espacios no sólo de organización según el modelo occidental, sino también de socialización, sobre todo de las generaciones jóvenes, y a la vez punto de encuentro con representantes de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, pero también de comerciantes, colonos, mineros y madereros. 3. El tercer elemento que hemos de tener en cuenta en esta caracterización geográficademográfica del espacio social awá, cuya influencia es decisiva en la conservación y mantenimiento de la lengua, es el de la movilidad. Esta puede ser analizada a nivel interno – es decir, aquella que se da entre las comunidades awá – y externo – esto es, entre las comunidades awá y los centros urbanos mestizos. En el primer caso es preciso señalar que por las mismas condiciones topográficas del terreno, la movilidad entre los habitantes de los centros está limitada decisivamente por la accesibilidad. Así, por ejemplo, en el caso de los centros de Carchi, la movilidad entre San Marcos (el centro más poblado de todos), la Guaña, Guaré y Pailón es frecuente, estando todos conectados por una misma vía de acceso. En el caso de Imbabura, existe igualmente mayor movilidad entre los centros que están conectados por la vía Ibarra-San Lorenzo. El caso de los centros de Esmeraldas es diferente, por cuanto su conexión se da sobre todo a través de senderos, sin que exista una vía ni de segundo ni tercer orden que los conecte. Por otro lado, la comunicación entre los centros de Imbabura y los de Carchi es relativamente mayor que aquella entre los primeros y los centros de Esmeraldas. No obstante, el centro awá de Bogotá parece tener más contacto con los centros awá esmeraldeños, mientras que los de Palmira Toctomí, Rio Verde Bajo y Rio Verde Medio se conectan más a menudo con los de Carchi, encontrándose en cualquier caso todos los centros de Imbabura separados del núcleo territorial awá de Carchi y Esmeraldas (ver Mapa 1). En cuanto a la segunda movilidad es preciso señalar que los destinos dependen según la provincia: así, para los centros de Imbabura, el centro poblado más importante es Ibarra; para los de Esmeraldas, San Lorenzo y en menor medida Ibarra; y para los de Carchi, la ciudad de Tulcán y aunque en menor medida, Ibarra. Las razones para la movilidad varían pero están relacionadas con dos factores: el trabajo asalariado en los centros poblados, sobre todo para los varones, pues las migración laboral femenina es 17 muy limitada aún; y el acceso a servicios de salud, educación y administrativos en general, en cuyo caso se evidencia la movilidad tanto de hombres como de mujeres. Con estas observaciones concluimos esta sección y pasamos ahora a describir la metodología del sondeo sociolingüístico. A manera de resumen, sin embargo, es preciso señalar que la sociedad awá, por su relativa incorporación a la sociedad nacional, conserva aún muchas de sus expresiones y prácticas culturales propias, incluyendo la lengua, favoreciendo a esta conservación su relativo aislamiento, o bien, el bajo grado de accesibilidad así como también su patrón de asentamiento disperso, ambas, tendencias que por lo demás están mostrando cambios importantes en los últimos años. 4. Metodología El sondeo sociolingüístico se aplicó en un conjunto de cinco comunidades awá durante los meses de julio y octubre de 2010. El desarrollo del cuestionario siguió una serie de pautas metodológicas durante su confección e instrumentación según se expone a continuación. 4.1. Descripción de la muestra Al sernos encomendada la tarea de preparar un informe sobre la vitalidad de la lengua Awapit, nos vimos abocados a tomar una decisión de la forma más adecuada para la obtención de los datos sociolingüísticos. Por un lado, estaba claro que una investigación exhaustiva requería aplicar una entrevista sociolingüística a toda la población awá. Por otro lado, estábamos conscientes de que el tiempo y los recursos con que contábamos hacían prácticamente imposible tarea semejante. Decidimos entonces dar preferencia a una recolección del mayor número de datos en una muestra representativa, es decir, conducir un sondeo sociolingüístico en lugar de un censo. Con ello pretendimos obtener un panorama más claro de la situación sociolingüística actual a fin de producir generalizaciones valederas que sirvan de base para diseñar políticas lingüísticas desde dentro y fuera de la nacionalidad awá. El cálculo de la muestra se efectuó no en base al número estimado de habitantes de cada comuna, sino al número de familias u hogares, por ser éste más exacto e identificable. Se obtuvo así una muestra base de individuos de ambos sexos repartidos en tres diferentes grupos de edad: jóvenes, cuyas edades comprendían entre 15 y 30 años; adultos maduros, con edades entre 31 y 50 años; y 18 adultos mayores, cuyas edades superaban los 51 años. De esta manera quisimos llegar a todos los segmentos etarios de la población, tomando en cuenta además la variable de género. Por un lado, la muestra debía contener un porcentaje de hombres y mujeres equivalente a los porcentajes encontrados en el censo 2000 en las provincias investigadas (véase distribución de género en el Mapa 3), y por otro, reflejar de manera aproximada la distribución en los tres grupos de edad a nivel nacional (3:3:2) según los datos definitivos del último censo de población y vivienda (INEC 2003). Tomando en cuenta el tamaño de cada comuna de acuerdo al número de familias residentes, obtuvimos para cada una la muestra en la cual se aplicaría el cuestionario sociolingüístico. El siguiente cuadro resume la población de cada una de las cinco comunidades investigadas, calculado de acuerdo al número de unidades domésticas, y el número de individuos que se entrevistó en cada comunidad: Cuadro 2. Muestra calculada por comunidad Comunidad Provincia Universo Mataje Balsareño Palmira Ishpi San Marcos Total Esmeraldas Esmeraldas Imbabura Carchi Carchi 293 212 189 121 606 1421 Porcentaje Muestra Porcentaje Pobl. total Muestra 22% 15% 13% 8% 42% 100% 57 42 44 30 107 280 19% 20% 23% 24% 18% 19.7% Según esta distribución, el total de la muestra para la aplicación de los cuestionarios sociolingüísticos fue de 280 individuos, entre hombres y mujeres de los tres grupos de edad. Cifra que representa aproximadamente el 20% de la población étnica de las comunidades entrevistadas y al 6.5% de la misma población de toda la nacionalidad awá en el Ecuador. En base a los criterios de muestreo se considera, por lo tanto, suficiente y representativa para los propósitos del sondeo sociolingüístico, no sólo en cuanto al número de individuos entrevistados, sino también al haber sido recogida en todas las provincias, con personas de ambos sexos y de los tres grupos de edad antes mencionados. Aunque se trató de un muestreo no aleatorio, por cuanto estaban especificadas de antemano las características de los individuos, no se aplicó a todo el universo de familias de cada comuna, sino a un número representativo de ellas. Por lo 19 demás, existieron ciertos factores de orden práctico que influyeron en la recolección, como se explicará en la sección 4.3 que trata sobre la aplicación propiamente dicha de la herramienta. 4.2. El cuestionario sociolingüístico El cuestionario sociolingüístico es la herramienta utilizada para conocer acerca de los usos, actitudes y percepciones que tienen los hablantes sobre su lengua. El cuestionario utilizado para esta investigación fue confeccionado y estandarizado por el autor de este informe conjuntamente con la Dra. Marleen Haboud. El cuestionario completo se presenta en la sección de apéndices anexos al final del documento. A continuación describimos las partes más importantes del cuestionario sociolingüístico aplicado y su relación con los datos a obtener. El cuestionario está dividido en seis partes. La primera de ellas contiene datos informativos sobre el entrevistado, incluyendo criterios básicos como la edad, el sexo, la comunidad de origen y la de residencia, el estado civil y el origen étnico de la pareja, y el nivel de educación formal alcanzado. La segunda parte se refiere al conocimiento y uso de la lengua, o mejor dicho, de las lenguas, pues se trata no sólo de averiguar cuál es la lengua materna del entrevistado, sino también si tiene una segunda lengua y cuál de ellas utiliza – en el caso de ser bilingüe – para comunicarse con diferentes personas (padres, hermanos, hijos, amigos), en diferentes espacios (hogar, comunidad, ciudad) y en diferentes actividades (trabajo, servicios religiosos, atención médica, reuniones comunitarias, ceremonias tradicionales, viejas y nuevas tecnologías). En esta parte se procura identificar el nivel de conservación de la lengua y el de bilingüismo del hablante, cosas que van de la mano, como explicamos en la sección anterior. La tercera parte corresponde al cambio lingüístico, es decir, a la variación en el conocimiento y uso de la(s) lengua(s) a través de las generaciones, para lo cual se toma como punto de referencia la generación del hablante, partiendo de ella para comparar la percepción en el uso de la lengua en la generación de sus padres y sus abuelos, y en la generación de sus hijos en caso de que el entrevistado fuera casado, o de sus pares en caso de no serlo. La cuarta parte pretende averiguar la variación dialectal en las siete comunas. En este caso, para la confección de las preguntas se tomó en cuenta el que dicha variación dialectal no afecta la mutua inteligibilidad de las variedades, por lo que se sondearon únicamente percepciones. En la misma sección se incluyeron preguntas acerca de la valoración del dialecto por parte del hablante, con el fin de averiguar el nivel de estima hacia su lengua como índice de conservación de la misma. Se añadió una 20 pregunta para sondear la valoración del habla de los jóvenes frente al habla de las mujeres adultas y de los hombres adultos, a fin de de comparar las respuestas con los índices de cambio lingüístico en la generación de los jóvenes y la práctica cada vez más frecuente de la mezcla lingüística. La quinta parte tiene que ver con el uso de la lengua en la educación formal y apunta sobre todo a recabar datos relacionados con la educación intercultural bilingüe, los materiales a disposición, la capacitación y el desempeño de los maestros en el marco de la EIB, así como las actitudes de los entrevistados hacia la enseñanza de la lengua Awapit en el aula. La sexta y última parte corresponde a las percepciones de los hablantes sobre la transmisión lingüística intergeneracional (padres-hijos), la relación entre uso de la lengua vernácula y la identidad étnica del hablante, la visión a futuro de la lengua, y las actividades que se podrían emprender para salvaguardarla. Al final de cada cuestionario se incluyó una pequeña sección para que el entrevistador pudiera consignar información relevante sobre la aplicación del cuestionario y en especial sobre los resultados de su observación. En total, sin contar las preguntas de información general, el cuestionario comprende 43 preguntas en las cinco secciones. Con el fin de reducir al mínimo la influencia del factor noétnico y la lengua dominante, los cuestionarios fueron aplicados en cada comunidad por una persona previamente entrenada la cual tenía como residencia dicha comunidad y que hablaba Awapit. Para ello se tradujo el cuestionario al Awapit y se revisó la traducción luego de una aplicación de prueba en una de las comunidades. El texto del cuestionario traducido se encuentra en los apéndices. 4.3. Aplicación del cuestionario y procesamiento de los datos Como queda dicho, la aplicación del cuestionario estuvo a cargo de miembros de la nacionalidad awá que hablaban el Awapit como lengua materna y el castellano como segunda lengua. Cada uno de los asistentes (3) fue previamente entrenado, luego de que se le explicó el motivo de las entrevistas y los contenidos del cuestionario de manera pormenorizada. Con ellos se aplicó el cuestionario traducido a fin de tomar el tiempo del levantamiento e identificar posibles fallas en la traducción y el nivel de comprensión de las preguntas por parte de los entrevistados. Los 21 asistentes que colaboraron en el levantamiento de las entrevistas por comunidad y provincia fueron: Cuadro 3. Entrevistadores y asistentes locales Comunidad Mataje Balsareño Palmira Ishpi San Marcos Provincia Esmeraldas Esmeraldas Imbabura Carchi Carchi Entrevistador Luis Antonio Cantincuz Luis Antonio Cantincuz Julián Taicuz Julián Taicuz Clementina Taicuz Por la extensión del cuestionario y porque algunas preguntas pretendían recabar opiniones a partir de una estructura semi-abierta, la aplicación individual osciló entre 20 y 40 minutos. Las entrevistas fueron levantadas con letra manuscrita en hojas impresas y al mismo tiempo registradas en audio como respaldo. Las grabaciones de dichas entrevistas se incluyen como adenda al presente informe en formato digital y deberán ser almacenadas como respaldo de la presente investigación. El diseño del cuestionario, su traducción al Awapit y su aplicación piloto se realizaron a lo largo del mes de junio del presente año, mientras que el levantamiento de los datos tuvo lugar entre los meses de julio y octubre. La duración dependió principalmente del número de entrevistados de la muestra en cada comunidad, pero también de otros factores de orden práctico tales como la disponibilidad de los entrevistadores y de los entrevistados, y la accesibilidad debido a condiciones climáticas. Una vez recogidas las entrevistas, se dio inició a su procesamiento, es decir al ingreso digital de los datos, su tabulación, la obtención de porcentajes y la producción de cuadros estadísticos. Se registró cada respuesta en una plantilla previamente confeccionada en una hoja de cálculo por comunidad. Colaboró en todo el procesamiento de los datos la Lcda. Tania Espinel, mas la interpretación de los datos y el análisis vertido aquí son de absoluta responsabilidad del autor. 22 5. Resultados del sondeo sociolingüístico en comunidades awá de Esmeraldas, Carchi e Imbabura Como dejamos señalado en la sección anterior, se muestrearon cinco comunidades en las tres provincias donde existen centros awá, dando un total de 280 individuos de género masculino y femenino y de tres diferentes grupos de edad (jóvenes, adultos, mayores). En el procesamiento de los datos, no obstante, se trabajó solamente con 260 entrevistas sociolingüísticas que representan el 18.3% de la población de las comunidades investigadas y el 6.1% de toda la población étnica awá. Veinte entrevistas sociolingüísticas no fueron incluidas en el análisis en razón de ser repeticiones de otras – esto es, de haber sido levantadas dos veces – y de no tener, ellas y algunas otras, los respaldos respectivos en audio. Esta diferencia de ocho individuos con respecto a la muestra propuesta inicialmente, no altera empero los resultados, más todavía cuando éstos han sido cotejados y enriquecidos con observaciones de campo y con otras entrevistas abiertas aplicadas a representantes políticos de las comunas en torno a la situación de la lengua en dichas comunidades. Cuadro 4. Número real de entrevistados por comunidad Comunidad Provincia Universo Mataje Balsareño Palmira Ishpi San Marcos Total Esmeraldas Esmeraldas Imbabura Carchi Carchi 293 212 189 121 606 1421 Porcentaje Muestra Porcentaje Pob. total Muestra 22% 15% 13% 8% 42% 100% 53 39 36 30 102 260 18% 18% 19% 25% 17% 18.3% 5.1. Variables biográficas y socio-demográficas de la muestra De la muestra efectiva de entrevistados (260) en las cinco comunidades awá de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, 51.5% corresponde al género masculino y 48.5% al femenino. Esto significa que el índice de masculinidad de la muestra (106.1) difiere en aproximadamente seis puntos porcentuales del mismo índice promedio para las tres provincias (99.46%), lo cual habría que tener presente al momento del análisis, en cuanto una presencia relativa, aunque no 23 significativamente menor de mujeres en la muestra podría influir de algún modo en los resultados generales9. De cualquier manera, un análisis más fino de los datos según la variable de género requiere interpretarlos a partir de las tendencias locales (cantonales o parroquiales), pues en algunos casos, áreas de asentamiento awá como el cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, el cantón Mira en la provincia del Carchi, o el cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura, muestran índices de masculinidad de entre 102 y 108, y por lo tanto más cercanos a los índices de la muestra. El Gráfico 1 ilustra la distribución por género en la población de la muestra. Gráfico 1. Distribución de la muestra según el género En relación con la edad de la muestra, ésta sigue de cerca la distribución encontrada en el VI Censo de Población y Vivienda de 2001, según la cual la relación proporcional entre los tres grupos de edad (jóvenes, adultos maduros y adultos mayores) es 3:3:2. En este caso, el número de entrevistados del primer grupo de edad corresponde al 42.3% de la muestra; el segundo grupo de edad está constituido por 38.8% de los entrevistados; por último, el grupo de los adultos mayores representa 13.5% del total. No informaron su edad 5.4% de los entrevistados, los cuales, según observaciones anotadas por los entrevistadores al final del cuestionario, pertenecían todos al grupo de adultos mayores, algunos de avanzada edad, que no podían recordar con exactitud su edad. Por lo tanto, si sumamos al 13.1% del grupo de adultos mayores el 5.8% de quienes no respondieron la pregunta sobre la edad, obtenemos un porcentaje de 18.9%. Conviene señalar 9 Una de las razones para el desequilibrio de género en la muestra está en la participación de dos entrevistadores varones frente a un solo entrevistador de sexo femenino. 24 que la población de entre 5-14 años no participó en la muestra por la dificultad que entraña el levantamiento de un cuestionario con individuos de este rango. Sin embargo, sus tendencias lingüísticas se hallan consignadas en el análisis de dos maneras: por un lado, a través de varias de preguntas del cuestionario que involucran el comportamiento lingüístico infantil en el hogar (‘Percepciones sobre la lengua’, preguntas 1-7); y por otra, a través de las observaciones realizadas en el campo, específicamente en los centros awá más poblados, a saber, los de San Marcos (Carchi) y Mataje (Esmeraldas). El gráfico 2 ilustra la distribución de los grupos de edad en la muestra. Gráfico 2. Distribución de la muestra según grupos de edad Aunque todos los participantes del sondeo sociolingüístico eran residentes de la comunidad donde fueron entrevistados, ésta no siempre era su comunidad de origen. Esto se muestra en el gráfico 3, donde ‘otros’ (32%) corresponde a lugares de origen diferentes del lugar de residencia. Aparte de aquellos centros de origen que corresponden a alguno de los investigados, se cuentan otros de variada índole, dentro y fuera del territorio étnico, incluyendo los centros de Ojala, Bogotá, Guaré, Río Verde Bajo y Guadalito, así como los pueblos de San Lorenzo y Chical, como vimos, dos de los más importantes centros poblados mestizos hispanohablantes en la región awá. Adicionalmente, un número importante de entrevistados señaló como lugar de origen la república de Colombia. El siguiente gráfico ilustra la distribución general de los entrevistados por su comunidad de origen según se discutió en los párrafos anteriores. 25 Gráfico 3. Comunidad de origen de los entrevistados. Una comprensión más puntual del origen de los entrevistados exige un análisis por comunidad. Así, en San Marcos, la comunidad awá más numerosa en Ecuador y núcleo político, administrativo y cultural de la nacionalidad, 15% de los entrevistados dicen provenir de fuera del centro – la gran mayoría, de Colombia. El segundo centro más poblado, Mataje, muestra un porcentaje mucho más alto de personas no originarias, 30%, del cual las dos terceras partes provienen de Colombia. La tendencia se muestra más pronunciada en el caso de Balsareño, donde 56% de los entrevistados provienen de fuera de la comunidad, aunque en este caso sólo unos pocos han nacido en Colombia y la mayoría proviene de otros centros, incluyendo Mataje, Bogotá y Ojalá. Los dos casos extremos están representados por Palmira e Ishpi. En el primer centro alrededor del 85% de los entrevistados son afuereños de origen; de éstos la mitad provienen de Colombia, mientras el resto ha nacido en centros tales como Guaré, Río Verde, San Marcos, Ishpi y Mataje. Esta composición de la población según el origen es testimonio fehaciente del origen del centro de Palmira que, al igual que el resto de los centros awá imbabureños, se formó hace menos de 25 años con la participación de awá migrantes de otros centros, que habían salido de sus comunidades a menudo por razones de subsistencia y en busca de trabajo en los centros poblados de la provincia. El caso de Ishpi, por el contrario, es diametralmente opuesto, por cuanto todos los entrevistados, con excepción de uno (3%), cuyo origen es colombiano, afirman ser originarios de la comunidad. Esto indicaría no sólo una movilidad comparativamente reducida en el centro de Ishpi, sino también la antigüedad de su asentamiento, que pese a no haber concentrado mayor población como en el caso de San Marcos, 26 posiblemente debido a lo difícil de su acceso, se ha mantenido relativamente estable en lo demográfico. Una última puntualización tiene que ver con los awá colombianos presentes en los centros. Por el número absoluto de migrantes colombianos los centros awá investigadores se orden así: Palmira, Mataje, Balsareño, San Marcos e Ishpi. Se colige de este orden que la mayor parte de la migración se ubica en los centros de Imbabura y Esmeraldas, quizá por ser de más fácil acceso que los de Carchi y ofrecer en esta medida una mejor conexión con los centros poblados mestizos con fines laborales y comerciales. A pesar de existir una fuerte migración entre comunidades awá ecuatorianas y una migración menor hacia éstas desde Colombia, los datos referentes al tiempo de residencia sugieren que la gran mayoría de entrevistados, incluidos aquellos no originarios, han vivido en su comunidad de residencia actual por espacio de al menos una generación (96%). Sólo el 2.5% afirma haber vivido en Colombia en época reciente, lo que sugiere que su migración ha tenido lugar apenas en los últimos años. Por otro lado, no podemos descartar que los entrevistados que no responden a la pregunta (1.5%) sean emigrantes recién venidos de Colombia, que ocultan su origen y residencia por razones de seguridad personal. Aun entonces, su porcentaje (4%) sería menor en diez puntos al que encontramos según el lugar de nacimiento (aprox. 14%). La explicación de esta diferencia estaría en la época de migración. Recordemos a propósito que la presencia del pueblo awá en Ecuador se remonta a finales del siglo diecinueve y que dicha presencia se fue consolidando paulatinamente a lo largo del siglo veinte. De acuerdo con esto, es preciso distinguir entre aquellos migrantes que son oriundos de Colombia, pero cuya presencia en el país data de hace varias generaciones (dos o más, o bien a partir de quince años en adelante) y aquellos migrantes que han llegado en la última generación (en el lapso de los últimos quince años). Según esta interpretación, correspondería al primer grupo al menos un 10% de los entrevistados (migrantes antiguos) mientras el 4% identificado según otros lugares de residencia representaría a la migración reciente. 27 Gráfico 4. ¿Siempre ha vivido en su comunidad? El índice de movilidad (¿viaja usted a otras comunidades?) está representado por el 62.7% de los entrevistados, quienes han viajado algún momento o viajan a otras comunidades, frente al 33.5% de personas que declaran nunca haber abandonado su comunidad de origen y/o residencia. Esto significa que dos de cada tres personas salen de sus comunidades a otras del territorio awá en Ecuador y en alguna ocasión incluso fuera de este hacia Colombia. La importancia de los datos de movilidad apunta adicionalmente a la configuración de áreas geográfico-sociales cuyos centros mantienen una red más compacta de relaciones con respecto a otros, dando origen a posibles áreas dialectales. A continuación un breve análisis de dichas áreas en base a los datos. Gráfico 5. ¿Usted viaja a otras comunidades? En términos generales se observan tres grandes áreas. La primera y más distintiva tiene que ver con el centro de Palmira, donde poco menos de la mitad de la población (47%) ha viajado fuera, 28 siendo en este caso los destinos principales: Lita (población extremeña carchense ubicada en la confluencia de las provincias de Imbabura y Esmeraldas), los centros Río Verde Bajo y Río Verde Medio, Cristal Alto (comunidad mestiza) e Ibarra (capital provincial de Imbabura). Esto significa que, con excepción de los centros awá de Rio Verde Bajo y Río Verde Medio, la comunidad de Palmira tiene un número reducido de relaciones con el resto de la población awá. Destacable es el hecho de que los centros de Río Verde Bajo y Medio y Palmira (Palmita Toctomí) en Imbabura, y los de Bogotá y Guadualito en Esmeraldas, se hallan separados del núcleo territorial formado por el resto de centros awá. La segunda área comprende los centros de San Marcos e Ishpi, con índices de movilidad de 38% y 100% respectivamente. En el primer caso, San Marcos tiene relaciones sobre todo con Gualpí Medio, Gualpí Bajo, Gualpí Alto, Ishpí, y Ojala, además de la cabecera parroquial de Chical, la capital provincial Ibarra y algunas poblaciones awá colombianas tales como Nulpimal. En el caso de Ishpi, la absoluta mayoría tiene contacto únicamente con San Marcos, habiendo sólo un entrevistado que viaja a menudo a Gualpí Bajo. Por fin, la tercera área abarca los centros de Mataje y Balsareño, cuyos índices de movilidad oscilan alrededor de 79% y 89% respectivamente. Los entrevistados del centro de Mataje tienen como destino de sus viajes Balsareño, Pambilar, Guadalito, Baboso, Gualpí Medio e Ishpí, aparte de localidades colombianas como Cuambí o Palabí. Por su parte, los entrevistados del centro Balsareño viajan con más frecuencia a Pambilar, Mataje, Guadualito, San Marcos, La Unión y Baboso; en cambio no mencionan ninguna localidad colombiana. Según los datos anteriores, existe un índice absoluto de movilidad que va desde Ishpí, cuyos entrevistados viajan todos fuera de su comunidad, aunque solamente a San Marcos, hasta los entrevistados de este última comunidad, apenas 38% de los cuales salen de su comunidad, si bien sus destinos son variados. En el medio se encuentran los entrevistados de los demás centros, que viajan entre 47% (Palmira), 79% (Mataje) y 89% (Balsareño), hacia varios destinos en las tres provincias. El índice relativo, por su parte, se mide en relación con el número de destinos visitados, en cuyo caso son los entrevistados de los centros de Mataje y San Marcos los que viajan a un número mayor de destinos, seguidos de los de Balsareño y Palmira, y finalmente de Ishpi, cuya movilidad se limita a un solo centro (San Marcos). Estas tendencias se ilustran en los siguientes cuadros. 29 Cuadro 5. Índices de movilidad absoluta Centro Awá (provincia) Ishpí (Carchi) Balsareño (Carchi) Mataje (Esmeraldas) Palmira (Imbabura) San Marcos (Carchi) Entrevistados que viajan (%) 100% 89% 79% 47% 38% Cuadro 6. Índices de movilidad relativa Centro Awá (provincia) Mataje (Esmeraldas) San Marcos (Carchi) Balsareño (Esmeraldas) Palmira (Imbabura) Ishpí (Carchi) Número destinos (#) 8 Destinos por provincia 8 Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Colombia Carchi, Colombia 6 Esmeraldas, Carchi 4 Imbabura 2 Carchi En base a los datos anteriores es posible identificar ciertas tendencias. En primer lugar, si asumimos que las visitas a otros centros fuera del propio se hacen en razón de relaciones de parentesco, potenciales alianzas matrimoniales y lazos de amistad, entonces los centros esmeraldeños de Mataje y Balsareño son los que cubren la mayor parte del territorio awá, exceptuando los centros más meridionales de Imbabura, con la ciudades de San Lorenzo e Ibarra como los principales polos de atracción. Al contrario, los centros awá de Imbabura son los menos móviles, por cuanto su radio de influencia es reducido y abarca únicamente parte de la provincia, siendo Ibarra su único polo de atracción. Por su parte, los centros carchenses de San Marcos e Ishpi tienen un radio de influencia medio, cubriendo buena parte de la provincia de Carchi, pero sin extenderse hacia las provincias de Esmeraldas o Imbabura, y formando por lo tanto un núcleo geográfico-social más compacto. De esta manera se conforman tres ejes de desplazamiento de distinta orientación y alcance: el primero, de gran alcance, en dirección noroeste-sureste, parte de los centros esmeraldeños de Mataje y Balsareño; el segundo, de mediano alcance, en dirección noreste-suroeste, sale de los centros carchenses de San Marcos e Ishpi; y el tercero, en dirección sur-norte, de corto alcance, tiene como punto de partida el centro awá imbabureño de Palmira. Las respectivas áreas de influencia y su orientación se pueden visualizar en el siguiente mapa. 30 Mapa 3. Distribución geográfica de relaciones intercomunitarias y posibles áreas dialectales 31 Es preciso señalar en este punto que la distribución de relaciones sociales que acabamos de describir correspondería, en principio, a la percepción de variedades dialectales que tienen los propios awá, según la cual, los centros esmeraldeños, con Mataje a la cabeza, conforman una zona dialectal marcada que se distingue de aquella constituida por los centros carchenses, con San Marcos como punto principal de referencia. Los centros imbabureños, por su parte, no parecen constituir en la percepción étnica una zona dialectal marcada. Esto se puede comprobar de alguna manera por dos características señaladas oportunamente: la una es la variada composición de la población del centro de Palmira en cuanto al origen de sus habitantes, que provienen en realidad de centros de las tres provincias y de comunidades awá colombianas (cf. supra); la otra es que precisamente son los centros de Imbabura los que han mostrado un mayor desplazamiento hacia el castellano, cosa por lo demás esperada si tomamos en cuenta su relativa cercanía a la ciudad de Ibarra y su mayor accesibilidad en cuanto a hallarse en el eje vial IbarraSan Lorenzo. Las respuestas concernientes a la percepción dialectal corroboran este análisis en la medida que son precisamente San Marcos (25%) y Mataje (14%) los centros donde, en opinión de los entrevistados, se habla el mejor awapit, no sólo para sus propios hablantes, sino para los hablantes de sus comunidades satélites, Ishpí en el caso de San Marcos y Balsareño en el de Mataje. No obstante, es digno de mención que el centro de Ishpí sea nombrado en tercer lugar (12%), por sobre los de Palmira (9%) y Balsareño (0.4%) (cf. Gráfico 6). Paralelamente, si analizamos la percepción que tiene cada centro donde se habla el awapit más parecido y el más diferente sugiere que cada una de las tres zonas identificadas en el Mapa 3 tiene su representación en el imaginario lingüístico de los hablantes. Así, por ejemplo, el awapit más parecido para los encuestados de Mataje está en Balsareño y Pambilar, dos centros vecinos ubicados en Esmeraldas, mientras que para los habitantes de Balsareños el awapit más parecido es el de Mataje y Pambilar. Otro tanto sucede entre los centros awá de San Marcos, Ishpí, Gualpí Medio y Gualpí Bajo, centros vecinos de la provincia de Carchi, cuyas hablas son identificadas como similares por sus respectivos hablantes. Por último, el caso de Palmira también es notable en este aspecto, porque pese a haber dicho en líneas anteriores que su zona no constituye un espacio dialectal definido, se puede observar en las respuestas que los encuestados de este centro identifican su habla con la de los centros de Río Verde Bajo y Rio Verde Medio, las tres comunidades ubicadas en Imbabura, en donde, en concordancia con la composición demográfica relativa al origen, pudimos encontrar también una importante identificación con el dialecto colombiano, cuyo origen están en la creciente migración colombiana a dicho centro. 32 Gráfico 6. Dónde se habla el mejor awapit 33 Ocupémonos ahora de la variable biográfica correspondiente al estado civil de la persona y el origen del cónyuge. Conviene señalar antes de analizar los datos, el hecho de que la tradición awá no contempla una celebración formal que selle la unión matrimonial, siendo suficiente que una pareja se conozca y obtenga la aprobación de sus padres para que pase a formar una unión libre. Esta práctica, que se mantiene todavía en la actualidad, no excluye empero el que en algunos casos las parejas hayan celebrado oficialmente el matrimonio civil con el fin de gozar de algunos beneficios que ofrece la legislación ecuatoriana. En cualquier caso, pese a que se ha observado una altísima estabilidad en las uniones matrimoniales, existen unos contados casos de individuos separados y/o divorciados. De todos los individuos de la muestra (260), 42.7% afirmaron ser solteros, al tiempo que 25% dijeron estar en unión libre y el 12.3% estar casados. Como no existe una diferencia propiamente cultural entre unión libre y matrimonio, civil o religioso, podemos asumir entonces que un 37% de las personas entrevistadas están casadas bajo cualquiera de las dos formas. Un pequeño porcentaje (0.4%) habían disuelto la sociedad conyugal al momento de la entrevista, mientras que un porcentaje elevado (19.6%) no respondieron a la pregunta. Es posible que estos últimos hayan preferido no revelar su estado civil por alguna razón personal, cosa que por lo demás está asociada con el consabido secretismo que numerosos etnógrafos de los awá han encontrado en sus investigaciones (cf. Ehrenreich 1989: 252-257). Esta misma razón podría explicar un persistente porcentaje de personas que no responden a distintas preguntas del cuestionario y de quienes es imposible saber exactamente su uso lingüístico o percepción sobre la lengua a no ser a través del cotejo de diferentes variables relacionadas. Gráfico 7. Estado civil 34 Tradicionalmente, la edad en que las parejas se unen (o se casan) está alrededor de los 15 años. Por esta razón y en vista del secretismo antes mencionado, nos sentimos inclinados a creer que el porcentaje de personas que afirman estar solteras es mucho menor de lo que muestran los datos. Esto se confirma cruzando las respuestas de la pregunta relativa al estado civil con aquella del origen del cónyuge. En este último caso podemos observar que en numerosas ocasiones quienes respondieron kitchi ‘soltero/soltera’ en la pregunta anterior, se apresuran a consignar el origen de su pareja, revelando así su verdadero estado. Por lo demás, en razón de la polivalencia del término awá kitchi, en virtud de cuya ambigüedad puede significar lo mismo ‘soltero’ que ‘no casado’, es decir, quien no ha contraído ‘formalmente’ matrimonio, puede ocurrir en este caso que bien el hablante juega hábilmente con los recursos de su lengua siendo lo suficientemente ambiguo para no revelar su estado civil, o bien simplemente al interpretar el término desde el castellano no podemos saber con certeza, sin las debidas señas contextuales, si se refiere a uno y otro estado. En cualquier caso, los porcentajes extraídos a partir de los datos sobre el origen del cónyuge arrojan un total de 27% de entrevistados que no consignan dicho origen – todos los cuales además dieron kitchi en la pregunta precedente – por lo que podemos asumir que se trata en verdad de quienes no son solteros (cf. Gráfico 7). Esto significa una diferencia significativa de 16 puntos con respecto al porcentaje de solteros que arrojaron las respuestas a la pregunta sobre el estado civil. Gráfico 8. Origen del cónyuge Antes de pasar a la variable ‘educación’, conviene que nos detengamos un momento sobre el origen de los cónyuges, pues se correlaciona directamente con la variable de movilidad que analizamos en su momento. Sólo 46% de los entrevistados desposaron a su cónyuge dentro de su 35 comunidad de residencia u origen (in-marriage) mientras que 27% lo hicieron fuera (outmarriage). De éstos, son awá de otras comunidades el 12%, awá colombianos cerca del 13%, mestizos el 1.5%, y kichwas el 0.5%. La tendencia a buscar la pareja fuera de la comunidad se articula claramente con la movilidad que encontramos en las comunidades, tanto a nivel interno (centros awá) como externo (comunidades colombianas), pero también está relacionada con el tamaño de la población de una comunidad, la cual, si es relativamente pequeña, ofrece menos posibilidades de encontrar pareja. Así, por ejemplo, 60% de los entrevistados en San Marcos se casaron dentro de la comunidad mientras que 28% lo hicieron fuera, con awá de otras comunidades o con awá colombianos. En el caso de Mataje, 38% tienen cónyuges de la misma comunidad y 23% de otras comunidades, ecuatorianas o colombianas, pero también de origen mestizo y kichwa. Llegado el caso de Balsareño, la tendencia se invierte, de suerte que apenas 18% tienen cónyuge de la misma comunidad, mientras 28% se han casado fuera, con gente de otras comunidades awá ecuatorianas y con mestizos, pero no con awá colombianos. El caso extremo lo representa Palmira, donde apenas 5% de los entrevistados tienen cónyuge originario de la comunidad frente al 50% de quienes se han casado con gente de fuera, esto es, con colombianos (28%) y con awá de otros centros (22%). Ishpí representa, una vez más, un caso aparte, pues la absoluta mayoría (97%) se ha casado con gente de la propia comunidad y apenas 3% lo ha hecho con gente de fuera. Es posible que la reducida accesibilidad de Ishpí con relación al resto de centros promueva de alguna manera en sus miembros la tendencia a casarse dentro de la comunidad, cosa que se corrobora en buena medida con la reducida movilidad de este centro (cf. supra). Lo contrario ocurre con Palmira, que por hallarse en el eje vial Ibarra-San Lorenzo tiene mayores relaciones con otros centros y es al mismo tiempo destino de migración colombiana reciente (cf. supra). San Marcos muestra a su vez la tendencia contraria, es decir, aquella en que sus miembros se casan dentro de la comunidad, sin duda por el amplio margen de elegibilidad de pareja que ofrece una población numerosa, lo cual, sin embargo, no ha sido obstáculo para que también se formen parejas intercomunitarias, y en especial con awá originarios de Colombia. Mataje, por su parte, muestra la participación de ambos factores, a saber, una población mediana que permite cierto margen de elegibilidad y una gran movilidad intercomunitaria que ofrece numerosas opciones para encontrar pareja. 36 Antes de terminar esta sección, es importante analizar la variable relativa al nivel de educación del entrevistado (cf. Gráfico 8) y el tipo de escuela al que asistió. Demos primero una breve mirada a los porcentajes obtenidos para esta variable. Gráficos 9, 10 y 11. Nivel de educación: general, por edad y por género Los resultados recabados muestran un sorprendente nivel de analfabetismo en la población de la muestra (34%). Este porcentaje incluye al grupo de edad de los jóvenes (17.3%), se duplica en el caso de los adultos maduros (30.5%) y despunta entre los adultos mayores (61.8%). Paralelamente, 51.2% de los entrevistados completaron varios niveles de educación básica, por lo que se asume que pueden leer y escribir. Las personas con estudios de bachillerato representan apenas el 3.4% de la muestra, sin que hayamos encontrado ninguna persona que se encuentre realizando – o haya concluido – sus estudios superiores. Las correlación analfabetismo-género muestra un mayor número de analfabetos entre los hombres, y correspondientemente un mayor número de mujeres que han seguido educación básica, sin completarla (54.8%) o concluyendo sus estudios primarios (3.2%). Algunos comentarios se hacen necesarios en este punto para matizar nuestros hallazgos e identificar posibles tendencias. La Dirección de Educación de la Nacionalidad Awá puso a disposición del autor un documento que contiene datos de primera mano sobre el porcentaje de 37 analfabetos puros; los resultados de este documento, que se resumen a continuación a nivel de los centros donde se levantó el cuestionario sociolingüístico, muestran un alto índice de analfabetismo, pero que no llega al encontrado por nosotros. Vale decir que el porcentaje de analfabetismo que ofrece la DEIBNAE para toda la nacionalidad, calculado en base a una población étnica de 4027 personas, se halla alrededor del 18% (718), de los cuales 8% corresponde a los hombres y cerca de 10% a las mujeres. Cuadro 7. Población analfabeta en las comunidades estudiadas (Fuente: DEIBNAE 2010) Centro San Marcos Ishpí Mataje Balsareño Palmira Población 606 (100%) 121 (100%) 293 (100%) 212 (100%) 189 (100%) Analfabetos 35 (5.7%) 39 (32.2%) 76 (25.9%) 45 (21.2%) 13 (6.8%) Hombres 19 (3.1%) 20 (16.5%) 46 (15.7%) 16 (7.5%) 4 (2.1%) Mujeres 16 (2.6%) 19 (15.7%) 30 (10.2%) 29 (13.7%) 9 (4.7%) Aunque el índice de analfabetismo para toda la nacionalidad awá no coincide con la media encontrada en las comunidades de la investigación, resulta revelador analizar brevemente las tendencias observadas en los datos de la DEIBNAE, que corroboran en todo caso las encontradas por nosotros a nivel de comunidades. Así, por ejemplo, Palmira e Ishpí representan polos opuestos del analfabetismo, motivado éste por la relativa accesibilidad a servicios de educación en virtud de la mayor o menor cercanía a los centros poblados más importantes – Palmira es la comunidad más accesible y la más cercana a Ibarra, al tiempo que Ishpí es la menos accesible y la más alejada de cualquier centro poblado, sea este Ibarra, Esmeraldas o Tulcán. Nos llama también la atención el elevado nivel de analfabetismo en los centros esmeraldeños de Mataje y Balsareño, pese a su mayor movilidad y acceso relativamente fácil con respecto a los centros carchenses. El caso de San Marcos, la comunidad con menor índice de analfabetismo, constituye la excepción por ser el centro demográficamente más importante y el que fue primero incorporado a la escolarización formal, desde finales de los años setenta (cf. supra), siendo por lo demás, el mejor dotado en infraestructura educativa. En cuanto al género, resulta interesante el hecho de que en todos los centros investigados, con excepción de Balsareño, donde se encuentra la tendencia contraria, es el grupo de las mujeres el que muestra una menor tasa de analfabetismo (cf. supra). Este fenómeno, bastante excepcional 38 por lo demás si lo comparamos con grupos étnicos como los kichwas serranos, podría deberse al hecho de ser las mujeres las que muestran menos movilidad que los hombres, que casi siempre son reclutados desde muy pequeños para el trabajo agrícola. En cualquier caso, sin embargo, es necesario cruzar las variables de nivel educativo y género con otras relacionadas con el conocimiento lingüístico para poder hacer alguna afirmación valedera sobre el fenómeno observado. Lo que queda claro, eso sí, es que si hay un mayor índice de alfabetización entre las mujeres, éste incidirá directamente en su mayor conocimiento del castellano, y éste a su vez, por la condición diglósica de la lengua nativa con respecto al idioma oficial, en el desplazamiento de la primera en el lapso de unas pocas generaciones. Tendremos ocasión de comentar este posible escenario al discutir los datos sobre el conocimiento lingüístico y el uso de las lenguas en el hogar. No podemos dejar de señalar, sin embargo, que en nuestras visitas de campo en Mataje pudimos constatar la existencia de cierto monolingüismo nativo entre las mujeres, el cual, cabe suponer, es en alguna medida reflejo de su escaso nivel de socialización. Al respecto debemos señalar que, si bien existe una estrecha correlación entre un elevado nivel de analfabetismo o de baja escolarización y una mayor conservación de la lengua nativa en los grupos mayores (lo que puede expresarse incluso en monolingüismo vernáculo, del que tenemos noticias no sólo entre mujeres, sino también en hombres, ancianos y de edad media), ambas variables no son necesariamente dependientes. La presencia de un elevado nivel de analfabetismo supone un desafío al uso de la lengua vernácula a través de la letra impresa, pero también a través de la escuela. Esto significa que un joven analfabeto no necesariamente preferirá el Awapit al castellano, y más bien, por el contacto frecuente con esta última lengua, acabará por utilizar el castellano en la mayoría de espacios comunicativos, sin llegar a dominarla ni como lengua materna ni como lengua escrita. Se hace necesaria entonces una solución más innovadora para estos casos, la cual es promover y llevar a cabo la alfabetización en la lengua materna, sobre todo de modo presencial, pero también a través de programas radiales regulares, experiencia que ha demostrado cierta efectividad para el caso del kichwa serrano. Creemos que una de las mejores maneras de reducir un porcentaje tan alto de analfabetismo en las generaciones venideras, como el que hemos encontrado en la muestra, es reforzar el sistema de educación bilingüe en todos sus aspectos, lo que significa precisamente ahondar la tendencia 39 observada en la muestra, según la cual un 39% de los individuos entrevistados afirmaron haber estudiado dentro del sistema bilingüe, frente al 19% que provienen del sistema hispano (cf. Gráfico 9). Esta tendencia en términos generales es positiva y hay que insistir en que muestra cierto éxito en la aplicación del modelo de la EIB, éxito del que carecen otras experiencias dentro del sistema bilingüe para otras nacionalidades. Nótese de paso que el porcentaje de personas que no responden a la pregunta (39%) se acerca bastante al porcentaje de analfabetos observado, corroborando así su magnitud. Sin embargo, en cuanto al uso de las lenguas en el aula, 39% de los entrevistados afirman que los profesores hablan castellano, frente a 32% que dicen que la lengua de los profesores es el awapit y 29% que sugieren un uso bilingüe. Gráfico 12. Tipos de escuela Vale decir que el refuerzo del sistema de educación bilingüe de la Nacionalidad Awá deberá incluir no sólo la elaboración de materiales didácticos y la capacitación debida de profesores, sino también el reclutamiento de un número mayor de docentes awá que trabajen en sus comunidades de origen. En una primera evaluación a partir de observaciones y entrevistas en las escuelas, pudimos constatar que sobre todo en las comunidades imbabureñas al menos la tercera parte de la planta docente estaba formada por profesores de otro origen mestizo, ninguno de los cuales habla el vernáculo. Por lo tanto, el reto se resume en escribir textos, reclutar profesores nativos y formar cuadros docentes debidamente capacitados en la enseñanza de una lengua cuya metodología requiere un enfoque diferente e innovador. La escuela debe convertirse, más que en cualquier otra cosa, en un espacio comunicativo donde se reproduzca el Awapit, y con él los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales del pueblo awá. Como se señaló en su momento, se han venido haciendo avances en este sentido en los últimos años con la producción de una 40 gramática, textos escolares y un diccionario que al momento se halla en preparación (Gómez Rendón 2010). 5.2. Variables sociolingüísticas de la muestra En esta sección se abordan las variables relevantes al conocimiento y el uso de la lengua Awapit, pero también del castellano en los espacios sociales donde se desenvuelven los hablantes. Damos inicio con una descripción de los principales índices de vitalidad de la lengua, antes de pasar al análisis de su nivel de conservación en el espacio doméstico, comunitario y urbano, incluyendo el uso de la lengua con viejas y nuevas tecnologías. En un tercer momento analizamos más detenidamente las percepciones y actitudes relacionadas con el contacto Awapit-castellano y el resultado inmediato de su convivencia, la mezcla lingüística en forma de alternancia de códigos. Culmina esta sección con un vistazo a las actitudes de los hablantes en relación con la lengua como índice de identidad y las perspectivas de fortalecimiento y revitalización que podrían llevarse a cabo en su opinión. Los principales índices de vitalidad Se puede conocer sobre el estado de la lengua Awapit en la actualidad a través de un análisis de los índices de vitalidad que se obtienen mediante las respuestas a seis preguntas del cuestionario sociolingüístico. Estas preguntas y los gráficos respectivos que contienen los resultados del sondeo sociolingüístico se detallan a continuación: 1. ¿Cuál es su lengua materna? (Sección I.1, Gráficos 12, 13 y 14) 2. ¿Qué otra lengua habla? (Sección I.2, Gráfico 18) 3. ¿Qué lengua prefiere hablar? (Sección I.3, Gráfico 19, 20, 21) 4. ¿Cuál es la lengua que más usaban sus padres? (Sección II.2, Gráfico 15) 5. ¿Y entre los jóvenes, qué lengua se usa más aquí? (Sección II.4, Gráfico 16) 6. ¿Cuál es la lengua que ahora usa más la gente aquí? (Sección II.3, Gráfico 17) Asimismo, a la hora de evaluación de los resultados, es preciso correlacionarlos entre sí y con otras variables tales como género, educación y movilidad, tarea que emprendemos a continuación. 41 Gráfico 13. Lengua materna Los datos del sondeo muestran que la lengua materna de la mayoría de la población awá sigue siendo el Awapit (56.2%), pero que además, para una cuarta parte de dicha población (24.6%), la lengua materna es el castellano. Por otro lado, el número de aquellos que tienen el Awapit y el castellano como lenguas maternas se halla alrededor del 13.1%. No tenemos datos claros sobre la lengua materna de un 6% de la muestra, que no respondieron a la pregunta, quizás por no haber comprendido con claridad su significado. En todo caso, si comparamos estos resultados con los del sondeo sociolingüístico de la lengua tsa’fiki (Gómez Rendón 2009), veremos una marcada diferencia: así, mientras el tsa’fiki es la lengua materna de más de las tres terceras partes (78%) de la población étnica, el Awapit lo es de poco más de la mitad de población (56%); del mismo modo, mientras apenas 1.7% de la población tsa’chila tiene el castellano como lengua materna, en el caso de la población awá el idioma oficial es la lengua materna de una cuarta parte de la población (24.6%); y por fin, mientras el bilingüismo tsa’fiki-castellano muestra un índice elevado y en aumento (más del 20%), el bilingüismo awapit-castellano es ostensiblemente menor (13%). ¿Qué podemos inferir de estas diferencias? Pese a ser dos lenguas de la misma familia (Barbacoa), el tsa’fiki y el castellano han atravesado diferentes procesos históricos. En el caso de la primera, el contacto con el mundo hispanohablante tuvo lugar desde muy temprano (se fundaron misiones en su territorio ya a principios del siglo diecisiete) y dicho contacto ha sido hasta la fecha permanente, intensificándose incluso en la segunda mitad del siglo veinte por el crecimiento de la ciudad colona de Santo Domingo de los Colorados, la ampliación de la infraestructura vial de la zona, el ingreso de la escolarización formal en la comunas tsa’chilas, y la arremetida creciente de los 42 medios de comunicación10. En pocas palabras, el contacto de la sociedad tsa’chila con la sociedad hispanohablante se inició desde muy temprano, pero se ha acelerado sólo en la segunda mitad del siglo veinte, con una creciente incorporación socioeconómica de la población indígena. El caso de los awá en Ecuador es diametralmente opuesto. Siendo originarios del sur de Colombia (Departamento de Nariño), de donde migraron desde finales del siglo XIX, los awá fueron “descubiertos” para la sociedad nacional sólo a mediados de la década de los setenta del siglo pasado (1974), antes de lo cual su contacto con el mundo hispanohablante era prácticamente nulo, al menos en Ecuador. Transcurridos escasos 37 años desde entonces – lapso histórico aproximado de dos generaciones – su integración a la sociedad nacional ha sido intensa y amplia, es decir, desde varios frentes (económico, vial, educativo, sanitario, administrativo, religioso, político, etc.). Esto significa que los awá han debido adaptarse, de manera casi abrupta, a un nuevo statu quo en un espacio corto de tiempo. El desarraigo que muchos han sufrido por esta adaptación ha desembocado en un repentino abandono de la lengua nativa a favor del castellano, pero también en un tímido desarrollo del bilingüismo awapit-castellano, el mismo que pese a los esfuerzos del sistema de educación bilingüe no logra consolidarse todavía. Si cruzamos estos resultados con la variable de edad, no encontramos sino una confirmación de las tendencias. Así, al analizar los grupos de edad de la muestra que conservan la lengua nativa (Gráfico 11), encontramos que el awapit es la lengua materna de las dos terceras (65.2%) partes de quienes tienen entre 30 y 50 años, y del 85% de personas mayores de 51 años. Para la población cuya edad oscila entre 15 y 30 años, el awapit es lengua materna apenas del 40%. Correspondientemente, una tercera parte (33.6%) de los hablantes en este último rango de edad tienen el castellano como lengua materna, seguidos en este caso del grupo de adultos maduros (14.9%) y de los adultos mayores (8.8%). Los niveles de bilingüismo son muy similares para el grupo de jóvenes (14.5%) y para el de adultos maduros (13.9%), pero casi tres veces menos en el grupo de los adultos mayores (5.9%). Nótese empero que cuando hablamos de “bilingüismo” o “niveles de bilingüismo”, nos referimos única y exclusivamente al porcentaje de personas que, de acuerdo con nuestros datos, hablan ambas lenguas, sin hacer referencia o evaluación alguna a su competencia o desempeño en las mismas. 10 Hoy en día todas las comunas tienen luz eléctrica y servicio telefónico móvil y son fácilmente accesibles desde la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, desde donde toma entre 10 y 30 minutos llegar a ellas por vías de segundo y tercer orden. 43 Gráfico 14. Lengua materna según grupos de edad En resumen, con respecto a los grupos de edad se encuentra una relación inversamente proporcional entre el número de entrevistados que tienen el awapit como lengua materna (sobre todo jóvenes) y los que tienen el castellano (sobre todo personas mayores). No se encuentra la misma relación en cuanto al bilingüismo, donde jóvenes y adultos maduros comparten niveles similares, distinguiéndose al respecto solamente de los adultos mayores. Esta tendencia concuerda con lo dicho anteriormente sobre la rápida incorporación de la población awá a la sociedad mestiza hispanohablante en los últimos 37 años (dos generaciones). Distinta es la situación que se halló entre la población tsa’chila (Gómez Rendón 2009), donde los índices de bilingüismo muestran claramente una relación inversamente proporcional con respecto a la edad, a razón de menor edad más bilingüismo. El análisis de la lengua materna de acuerdo con el género arroja igualmente resultados interesantes que es preciso tener en cuenta para una evaluación general del uso de la lengua y su transmisión intergeneracional. De acuerdo con los datos, prácticamente no existe diferencia en el porcentaje de mujeres (57.1%) y de hombres (55.2%) que tienen el awá como lengua materna, como tampoco hay una diferencia significativa en los porcentajes respectivos de hombres y mujeres que tienen el castellano como lengua materna. Esto significa no sólo que hombres y mujeres conservan en igual medida el awapit, sino además que las mujeres se hallan a la par de los hombres en el aprendizaje del castellano. 44 Gráfico 15. Lengua materna según el género Las consecuencias de esta situación para la lengua indígena pueden ser contraproducentes. Así, es obvio suponer que las madres que tengan el castellano como lengua materna – aun si hablan con cierta fluidez el awapit – preferirán hablar más castellano a sus hijos, y que las madres sólo hablarán awapit en la medida de su nivel de bilingüismo. Sin embargo, según los datos, el número de mujeres bilingües es significativamente menor al de hombres, distinguiéndose ambos grupos por una diferencia de diez puntos (7.9% - 17.9%). En todo caso, el hecho de que los índices de bilingüismo para ambos sexos sean menores a los índices de castellanización (‘castellano como lengua materna’) significa que el desplazamiento lingüístico hacia el castellano ha sido abrupto y no ha pasado por una etapa de bilingüismo transitorio, como sí parece haber ocurrido en el caso de la población tsa’chila (Gómez Rendón 2009). Más todavía, siendo las madres las principales agentes de socialización del niño y siendo ellas las menos bilingües, es muy posible que los niveles actuales de bilingüismo en la población awá perduren o incluso disminuyan. El tipo de desplazamiento lingüístico al que nos hemos referido está corroborado por al menos tres tendencias claras. La primera tiene que ver con la lengua utilizada por la generación de los padres del entrevistado (Gráfico 13). Según los datos, ésta lengua fue el awapit en 67% de los casos, frente a 13% del castellano. Lo interesante en este caso es que, según los datos, existía en la generación de los padres un porcentaje nada despreciable de bilingües (17.3%), lo que contradice de alguna manera la afirmación de desplazamiento abrupto. Pues bien, si tomamos en 45 cuenta el corto lapso de tiempo transcurrido desde el ‘descubrimiento’ e inmediata incorporación del pueblo awá a la sociedad nacional, es posible que el bilingüismo iniciado no pudiera sostenerse en los últimos años a causa de factores sociales como la migración laboral y la escolarización formal. Aún así, estos datos sugieren una disminución intergeneracional de más de 45 puntos porcentuales si comparamos el número de jóvenes awá que tienen el awapit como lengua materna (40%) con la generación de los abuelos de hoy (85%). Gráfico 16. Lengua más usada por los padres La segunda tendencia que corrobora el tipo de desplazamiento lingüístico antes mencionado tiene que ver con la lengua que más utilizan hoy los jóvenes. Los datos muestran que 42.3% de la población entre 15 y 30 años utiliza actualmente más el castellano que el awapit (28.8%) y que ambas lenguas (22.7%). Se observa, por lo tanto, que el uso monolingüe del castellano supera siempre al uso bilingüe, lo cual no es sino consecuencia de un menor nivel de bilingüismo en este segmento de la población. Gráficos 17 y 18. Lengua más usada por los jóvenes y por la comunidad 46 La tercera y última tendencia tiene que ver con la lengua más utilizada en la comunidad. En este caso si bien predomina aún el Awapit (41.2%), apenas once puntos porcentuales lo separan del castellano (30%), cuyo uso a su vez supera en frecuencia al uso comunitario de ambas lenguas (23.8%). Si asumimos por un momento que quienes hablan ambas lenguas, también hablan castellano, sería preciso sumar el porcentaje de bilingües awapit-castellano y monolingües castellanos para tener una idea exacta de cuántos hablan el idioma oficial, aun cuando éste no sea su lengua materna. En este caso el porcentaje se acerca a 54%. Las respuestas con respecto a la segunda lengua encierran cierta ambigüedad que vuelve problemática la interpretación de los datos e impide corroborar así las tendencias sobre el bilingüismo encontradas por dos razones. Una es que existe un porcentaje de 17.7% de personas que contestan que su segunda lengua es tanto el awapit como el castellano, si bien esto podría interpretarse en el sentido de que dicho porcentaje refleja más bien el índice de bilingüismo de la población. Otra es que un importante 26.5% de entrevistados no contestan la pregunta, posiblemente por una falta de comprensión de la pregunta. En todo caso, encontramos que 22.7% de los encuestados afirman tener el castellano como segunda lengua frente al 32.7% que dicen hablar el awapit como segunda lengua. En todo caso, si asumimos que quienes afirman tener ambas lenguas como segunda lengua son realmente los bilingües (17.7%), se observa que este número sigue siendo, en todo caso, menor que el de aquellos que tienen el castellano como segunda lengua (22.7%), lo que corrobora, al menos indirectamente la tendencia antes mencionada sobre el bilingüismo de la población awá. Gráfico 19. Otra lengua hablada (segunda lengua) 47 Otro enfoque sobre la situación lingüística de la población awapit nos ofrece el análisis de las respuestas a la pregunta I.3 (‘la lengua que prefiere hablar’). En este caso cerca de la mitad de la población (48.1%) prefiere aún el awapit frente al castellano, lengua esta última en la que se sienten más cómodos hablando 18.8% de la muestra. Lo interesante es que este último porcentaje se acerca al de aquellos que prefieren ambas lenguas (17.7%), es decir, los bilingües. Gráfico 20. Lengua que prefiere hablar Correlacionando estos porcentajes con la edad y el género se encuentra lo siguiente. Por un lado, hombres y mujeres muestran prácticamente la misma preferencia con relación al uso del awapit (48.5% vs. 47.6%) y del castellano (17.9% vs. 19.8%), pero no con respecto al uso de ambas lenguas, donde son los hombres quienes prefieren dicho uso (22.4%) por sobre las mujeres (12.7%). Estos datos corroboran la tendencia discutida en párrafos anteriores con respecto a la conducta lingüística innovadora de las mujeres en cuanto al uso del castellano a la par de los hombres. Por otro lado, son los jóvenes los que muestran mayor preferencia por el uso del castellano (22.7%) y de ambas lenguas (21.8%) frente a los otros dos grupos de edad, mientras son precisamente estos grupos los que muestran mayor preferencia por el uso del awapit (60.4% adultos maduros, 55.9% adultos mayores). Esto significa, en concordancia con los datos de lengua materna por grupos de edad (Gráfico 13), que el dominio del castellano en la generación joven crece desproporcionadamente con respecto a su conservación de la lengua nativa. 48 Gráficos 21 y 22. Lengua preferida por género y grupos de edad Una vez analizados los principales índices de vitalidad, estamos en condiciones de afirmar que en la actualidad la población étnica awá mantiene todavía la lengua nativa en un porcentaje importante, pero que al mismo tiempo la presencia del castellano es significativa, no sólo por el elevado número de monolingües, sino también por el reducido número de bilingües. Esto significa, según nuestro análisis, que el proceso de castellanización de la población awá ha sido abrupto, en el lapso de dos generaciones a lo sumo, y que dicho proceso no ha pasado por una etapa transitoria de bilingüismo, como se ha podido corroborar para otras lenguas indígenas del país, como el kichwa (Haboud 1998), pero también el tsa’fiki (Gómez Rendón 2009). La conducta lingüística innovadora de las mujeres, que se encuentran casi a la par de los hombres en el dominio del castellano, sobre todo en las generaciones jóvenes, conservando al mismo tiempo bajos índices de bilingüismo, hace presumir una posible interrupción de la transmisión intergeneracional de la lengua en el lapso corto de la siguiente generación, con la consiguiente amenaza para el patrimonio lingüístico de la nacionalidad awá del Ecuador. El uso de las lenguas en el espacio doméstico Para entender el uso de las lenguas en el espacio doméstico debemos tomar en cuenta no sólo el hogar en general, sino también la comunicación con sus miembros más cercanos – padres, hijos, cónyuge y hermanos. Atendiendo a esto, tomamos como índices de la conservación de la lengua en el espacio doméstico las siguientes preguntas del cuestionario sociolingüístico: 1. ¿Qué lengua prefiere hablar en casa? (I.4, Gráfico 22) 49 2. ¿Qué lengua es más fácil para Ud. cuando habla con (I.6 a-h, Gráficos 19-26)?: a. ¿el padre? b. ¿la madre? c. ¿el hijo? d. ¿la hija? e. ¿el cónyuge? f. ¿los hermanos? g. ¿las hermanas? h. ¿sus amigos awá? Los porcentajes de la muestra para la pregunta sobre la lengua hablada con mayor frecuencia en el espacio doméstico confirman lo dicho anteriormente: es decir, el uso mayoritario del Awapit, que es hablado en casa por la mitad de la muestra (50.8%), frente a una cuarta parte de la misma que habla más el castellano (26.9%) y sólo una sexta parte que habla las dos lenguas (16.9%). Una vez más, el uso de ambas lenguas en el espacio doméstico es menor al uso exclusivo del castellano, lo que demuestra que son competentes en esta lengua más personas que aquellas que dominan por igual el castellano y el awapit (cf. supra). Si cruzamos estos resultados con la variable de edad, es decir, si analizamos el uso de la lengua en el espacio doméstico según los tres grupos de edad, encontramos una relación inversamente proporcional entre la edad y el uso del awapit o del castellano, de suerte que los jóvenes muestran el mayor índice de uso del castellano en el hogar (35.5%) en comparación con el grupo de los adultos mayores (14.7%), al tiempo que son éstos los que utilizan con más frecuencia el awapit en el espacio doméstico (64.7%) con relación a los jóvenes (38.2%). La diferencia entre ambos grupos de edad para el uso de una y otra lengua no deja de ser significativa, porque mientras en el caso del castellano hay una diferencia de alrededor de 20%, la misma diferencia en cuanto al uso del awapit alcanza 27%, lo cual ha de ser interpretado como indicio de que el número de personas mayores que hablan castellano con respecto al de personas jóvenes que hablan awapit es mayor. En cuanto al uso de ambas lenguas en el hogar, llama la atención el hecho de que, si bien dicho uso es más característico de los jóvenes (20%), los otros dos grupos de edad muestran un porcentaje de uso similar (alrededor del 15%), que en cualquier caso no está muy alejado del primero. 50 Gráficos 23 y 24. Lengua más usada en casa: en general y por grupos de edad Ahora bien, si nos enfocamos en el análisis de las lenguas utilizadas por el entrevistado en la comunicación doméstica cotidiana con las generaciones mayores, iguales o menores a la suya, encontramos porcentajes sólo parcialmente coherentes con las tendencias antes descritas. Por ejemplo, la lengua que el entrevistado prefiere hablar con los padres en general es el Awapit, pero con una diferencia significativa entre 41.2% que lo hablan con el padre y 66.5% que lo hablan con la madres. Esto significa que en el espacio del hogar las mujeres hablan más awapit que los hombres, a pesar de que, como vimos anteriormente, el dominio del castellano es similar en ambos sexos. De todos modos, es posible conciliar ambos resultados si asumimos que en este caso las mujeres con quienes los entrevistados hablan awapit pertenecen siempre a una generación mayor que la suya y por lo tanto se encuentran dentro del grupos de adultos maduros y de adultos mayores, donde efectivamente predomina el awapit como lengua materna en el hogar (cf. Gráfico 23). La diferencia en el uso del awapit con los progenitores (alrededor del 25% a favor de las madres) se vuelve significativa si la comparamos con la misma diferencia en el uso del castellano (menos del 9%). En efecto, a partir de estas diferencias se puede deducir que el uso del castellano está menos marcado por la variable de género y que el número de madres que hablan castellano no es muy diferente del número de padres que lo hablan, como ya tuvimos ocasión de demostrar al hablar sobre el castellano como segunda lengua en hombres y mujeres (cf. Gráfico 14). 51 Gráficos 25 y 26. Lengua que habla con el padre y con la madre En la comunicación con los hijos, sean de cualquier sexo, se encuentra una clara tendencia hacia el uso del awapit, de suerte que casi la mitad de hombres y mujeres (48%) habla la lengua nativa a su hijo o su hija. Aún así, el uso exclusivo del castellano ocupa un lugar importante: casi la cuarta parte de la población (25%) lo utiliza para comunicarse con la generación menor, no así el uso de ambas lenguas, al que recurre apenas 12% de la población. Se asume que quienes no contestan la pregunta son personas solteras (entre 13% y 17% de la muestra). Que el awapit ocupe el primer lugar en el uso lingüístico con la generación de los hijos, sin embargo, no necesariamente es un índice de la transmisión intergeneracional de la lengua. Dos son las razones. La primera es que la lengua nativa pierde posición frente al castellano si tomamos en cuenta que hay más personas que utilizan exclusivamente esta lengua que aquellas que utilizan ambas: esto equivale a decir que se fomenta el monolingüismo castellano en el habla con los hijos en lugar del bilingüismo awapit-castellano. Nótese además que el uso monolingüe del castellano y el uso bilingüe castellano-awapit corresponden muy de cerca a los porcentajes de personas que tienen dichas lenguas como maternas (cf. Gráfico 12: 24% castellano; 13% ambas). Gráfico 27 y 28. Lengua que habla con el hijo y con la hija 52 Otra razón es que para tener una idea más clara del papel de la madre en la conducta lingüística de los hijos es necesario tener los datos el uso que hacen las madres de las lenguas con sus hijos, siendo ellas las principales agentes de su socialización. Para ello hemos cruzado las variables ‘lengua que habla con sus hijos/hijas’ y ‘género del progenitor’, con los siguientes resultados. Gráficos 29 y 30. Lengua hablada por el padre a los hijos e hijas MA: awapit; MCÑ castellano; MAC: awapit-castellano Gráficos 31 y 32. Lengua hablada por la madre a los hijos e hijas MA: awapit; MCÑ castellano; MAC: awapit-castellano En términos generales se observa que el awapit es la lengua más hablada con los hijos tanto por los padres como por las madres. Sin embargo, se presentan de igual modo diferencias importantes. En el caso de los padres, éstos hablan en promedio 55% de awapit a hijos e hijas, pero lo hacen sobre todo con ellas (66%), utilizando con los hijos varones por igual el castellano o el awapit (44%). Por otro lado, la diferencia de 22% entre hombres y mujeres sugiere un mayor conocimiento del awapit por parte de las hijas frente al mayor bilingüismo – o monolingüismo castellano – de los hijos. En el caso de las madres, la diferencia en el uso del awapit con los hijos 53 (61%) y las hijas (63%) es de apenas dos puntos a favor de ellas. Por lo tanto, comparativamente podemos decir que un porcentaje significativo de madres sí continúan hablando el awapit a sus hijos, prácticamente sin distinción si se trata de hombres o mujeres, pero que si bien los varones observan el mismo uso con las hijas, con los varones hay una conducta diferente, pues con ellos promueven a la par el uso del castellano y sólo en menor medida el uso de las dos lenguas. El uso de las lenguas a nivel de la misma generación dentro del hogar reproduce las tendencias encontradas. La lengua hablada entre hermanos, sean éstos de cualquier sexo, promedia 52% para el awapit, el mismo porcentaje que encontramos para la lengua más hablada entre esposos. Asimismo, tanto a nivel de la generación de los hermanos como de la de los esposos el uso monolingüe del castellano continúa cumpliendo un papel importante (alrededor del 25%) con respecto al uso bilingüe awapit-castellano (menos del 10%). Complementan estos datos aquellos sobre la lengua que los entrevistados hablan con más frecuencia con sus amigos del mismo grupo étnico o comunidad. En este caso encontramos igualmente una preferencia clara para el awapit (52%), seguido del castellano (30%) y del uso bilingüe awapit-castellano (14%). En resumen, los gráficos nos muestran dentro de una misma generación (comunicación entre pares) una preferencia clara por el awapit dentro de la familia nuclear y entre los amigos awá. Gráfico 33. Lengua que habla con el cónyuge Gráfico 35. Lengua que habla con amigos awa Gráficos 34. Lengua hablada con el hermano Gráficos 36. Lengua hablada con la hermana 54 Para cerrar esta sección, podemos concluir que el awapit continúa siendo la lengua más utilizada en el espacio doméstico y en las relaciones de parentesco consanguíneo más cercanas. Pero más importante que eso es el hecho de que, al menos según los datos, padres y madres continúan hablando a sus hijos e hijas en awapit, lo cual es un índice directo de que la transmisión intergeneracional de la lengua no se ha interrumpido, sobre todo porque las principales agentes de la socialización del niño – las madres – hablan a hijos e hijas dos veces más awapit que castellano. No obstante, hemos podido constatar además que el uso monolingüe del castellano está presente en una proporción de 1:2 con el awapit, llegando incluso a 1:1 en el habla de los padres con los hijos varones. En el espacio doméstico y las relaciones cercanas de parentesco, sin embargo, el papel del bilingüismo siempre es secundario, por debajo del awapit y del castellano, lo que nos lleva a concluir que el seno de las unidades familiares awá tiende a ser más monolingüe – en castellano o en awapit – que bilingüe. En otras palabras, el bilingüismo no es una conducta fomentada en el hogar, sino aparentemente en el espacio público, como veremos a continuación. La pregunta es, claro está, si esta situación de hogares monolingües es sostenible a largo plazo, o si más bien este monolingüismo bifronte no se resolverá a mediano plazo en un bilingüismo de una sola cara: el castellano. El hecho de haber encontrado un uso mayoritario del castellano frente al awapit (2:1) en la generación de los jóvenes podría estar apuntando en ese sentido (Gráfico 16). El uso de las lenguas en los espacios públicos comunitarios y urbanos Para conocer el uso de las lenguas en el espacio público de la comunidad y la ciudad, tomamos como referencia los índices arrojados por las respuestas a las siguientes preguntas del cuestionario: 1. ¿Qué lengua es más fácil para Ud. cuando habla (I.6 i-o, Gráficos 30-36) i. Con las autoridades locales? j. En su trabajo? (*) k. En la ciudad? l. En la iglesia? m. En las reuniones comunitarias? n. En las ceremonias tradicionales? 55 o. ¿En los partidos de fútbol? 2. ¿Cuál es la lengua que ahora usa más la gente aquí? (II.3, Gráfico 17) Cada una de las preguntas se enfoca en una esfera específica del espacio público e involucra, por lo tanto, varios actores y prácticas distintas que requieren el uso de una u otra lengua. Una de estas esferas está definida por el espacio social de las reuniones comunitarias, sean éstas asambleas generales o reuniones comunitarias menores. En este caso encontramos que la distancia que separa el uso del castellano del uso del awapit es de apenas 12%, la misma diferencia en el uso de ambas lenguas con los dirigentes. En pocas palabras, aunque mayoritaria, la lengua awapit no puede reclamar como suyo el espacio comunitario formal; el castellano ocupa un segundo lugar muy importante. Gráficos 37 y 38. Lengua que habla con los dirigentes y en las reuniones comunitarias Los factores que influyen en esta tendencia tienen a no dudar una dimensión histórica y son en su mayoría de naturaleza exógena. Previo a su fortalecimiento organizativo en los años ochenta y noventa dentro del proceso político llevado adelante por el movimiento indígena y liderado por CONAIE, el pueblo awá no sólo vivía una situación de escaso contacto con el mundo mestizo hispanohablante, sino además carecía de una organización supralocal más allá de las unidades domésticas – principal núcleo político, social y económico de la sociedad awá. Es a finales de los años ochenta, pero sobre todo durante la década de los noventa que se gesta y consolida la formación político-organizativa étnica que presenta hoy el pueblo awá. Por lo tanto, el espacio organizativo supralocal se gesta sobre todo como una iniciativa ajena al proceso socio-histórico awá, impulsada y desarrollada por el movimiento indígena nacional, pero sin duda de positivas repercusiones para el posicionamiento étnico de este grupo en una sociedad nacional que 56 buscaba su integración a toda costa. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que un buen número de participantes en el proceso organizativo fueron indígenas de otras nacionalidades y en algunos casos incluso técnicos mestizos o extranjeros que trabajaban con el movimiento indígena, todos los cuales, como es obvio, no conocían la lengua indígena. El efecto inmediato fue que la organización comunitaria se constituyó desde su nacimiento en un espacio propio del castellano y sólo más tarde, fortalecida la organización, empezó a fortalecerse también la lengua indígena. Por último, tampoco debemos olvidar dos factores importantes, que son la presencia casi permanente en los centros – sobre todo en los más poblados – de técnicos y facilitadores de agencias gubernamentales y no gubernamentales que obviamente hablan sólo castellano, y la existencia de algunos dirigentes indígenas que ya no hablan la lengua, bien por desconocimiento, bien por elección, debido a su contacto permanente con la sociedad mestiza, razón ésta por la cual fueron precisamente elegidos para sus cargos. Pero a nivel comunitario hay al menos otros tres espacios donde la lengua indígena se encuentra compitiendo por mantener sus espacios frente al castellano. El primero de ellos es el espacio del culto religioso. Conviene señalar antes de presentar los datos que, si el proceso organizativo supralocal fue una iniciativa externa al pueblo awá, no lo fue menos su acercamiento a la religión occidental, que empezó tan pronto se efectuó su ‘descubrimiento’ en 1974, con la presencia de monjas misioneras que combinaban el adoctrinamiento religioso con la escolarización formal en la comunidad de San Marcos, núcleo de la población étnica awá (Ehrenreich 1997: 150). La relación con la iglesia continuó hasta los años noventa, cuando, al menos en este centro, las religiosas fueron expulsadas por la naturaleza de su proselitismo religioso con profundos efectos aculturadores (J. Taicuz, comunicación personal). Actualmente la presencia de miembros del clero es reducida en todos los centros awá, lo cual no obsta para que se celebren ocasionalmente misas en algunos de ellos, a las que asiste sólo una parte de la población. Paralelamente, desde los años noventa se tiene noticia de visitas hechas a las comunidades awá del Ecuador por misioneros evangélicos, cuya presencia empero ha sido menos intensa que la de monjas y sacerdotes católicos. Los misioneros evangélicos, algunos de los cuales hablan fluidamente el awapit, pertenecen al Instituto Lingüístico de Verano, institución de proselitismo religioso que trabajó en el país hasta 1979, pero que continúa hoy en día sus actividades entre los awá colombianos. En resumen, en la actualidad la práctica religiosa occidental entre la población awá continúa siendo débil y se reduce a pequeños segmentos de la población. Al mismo tiempo, 57 prácticas religiosas nativas asociadas con ceremonias de curación, sobre todo el llamado chutún11, perduran con toda vitalidad en toda la población, constituyéndose en uno de los principales mecanismos de reproducción cultural del pueblo awá y espacio privilegiado de reforzamiento de alianzas de parentesco y amistad al interior del grupo. El diferencial entre la religión occidental y la cosmovisión nativa expresada en las ceremonias tradicionales es, sin duda, la principal razón que explica los resultados encontrados en el diagnóstico, según el cual mientras un 60% de entrevistados hablan el castellano en el espacio de la iglesia, un 48% lo hace en las ceremonias tradicionales, donde apenas la cuarta parte de la muestra dijo utilizar el castellano (27%). De esta forma, así como la finca de cada comunero awá es un espacio privilegiado para el uso de la lengua nativa, lo son también las ceremonias tradicionales, donde incluso existe un índice importante (22%) de uso bilingüe, que no demuestra otra cosa que la necesidad de ampliar el repertorio lingüístico para incluir a todos los participantes en dichas ceremonias como expresión de la solidaridad del grupo. Gráficos 39. Lengua que habla en la iglesia Gráfico 40. Lengua usada en ceremonias awá Lo dicho hasta aquí, sin embargo, no supone una repartición nítida de los espacios comunitarios donde no hay competencia entre el castellano y el awapit. De hecho, como se observa en el Gráfico 35, la presencia del idioma oficial incluso en espacios tan íntimos de la cultura awá no es sino el reflejo de la contrario, a saber, la competencia de las lenguas por ganar espacios en la comunidad. Esta competencia se refleja especialmente en el último de los espacios comunitarios antes referidos, los partidos de fútbol y vóley, los dos deportes más practicados en los centros 11 Una descripción general de la ceremonia del chutún se encuentra en el Esbozo Etnográfico de la Nacionalidad Awá (Gómez Rendón 2010), elaborado como parte del proyecto de diagnóstico y documentación de la lengua awapit en las provincia de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. 58 awá. En este caso, si bien el awapit es utilizado todavía por sobre el castellano, la diferencia de uso entre ambas lenguas se reduce a escasos 8 puntos, al tiempo que encontramos un modesto aumento del uso bilingüe del awapit y el castellano (15.4%). Tendencias similares se encontraron en el caso del tsa’fiki, donde pese a ser la lengua más utilizada, era seguido muy de cerca por el castellano y por el uso bilingüe (Gómez Rendón 2009). Gráfico 41. Lengua que habla en partidos de fútbol y vóley Antes de finalizar nos ocuparemos de dos espacios públicos: uno, en los márgenes de la comunidad; otro, fuera de ella. El primero tiene que ver con la esfera del trabajo, donde encontramos una clara primacía del awapit (59%) sobre el castellano (29%) y sobre el uso paralelo de estas dos lenguas (10%). La razón en este caso estriba en el hecho de que todavía la finca es, en la mayoría de los centros awá, el principal lugar de trabajo de los comuneros, sean hombres o mujeres, y en esta medida se convierte en espacio que fomenta el uso del awapit. Lo que se encuentra al cruzar estos datos con la variable de género (Gráfico 41) es relevante por dos razones: en primer lugar, prácticamente no hay diferencia en el uso tanto del awapit como del castellano entre hombres y mujeres, pero si la hay en el uso de ambas lenguas (uso bilingüe), con una clara preferencia por dicho uso entre los hombres, lo cual no indica tanto su competencia, sino su tipo de trabajo, que al desarrollarse en ocasiones fuera del espacio comunitario, requiere el uso paralelo del castellano en sus relaciones con la sociedad mestizo hispanohablante. 59 Gráficos 42. Lengua que habla en el trabajo Gráfico 43. Lengua hablada en el trabajo (x género) Aun si aceptamos la existencia de una esfera laboral extracomunitaria en la que se desempeñan sobre todo los hombres, la finca, espacio laboral de la mayoría de la población, no puede caracterizarse estrictamente como público al mismo nivel que la ciudad, sino más bien como comunitario. Tal es la razón de la marcada diferencia en los porcentajes de uso lingüístico en ambas esferas. En efecto, el uso del castellano en la ciudad (San Lorenzo, Esmeraldas, Ibarra, Chical, Maldonado, Tulcán) representa un 52%, seguido de lejos por el awapit (32%), que pese a todo supera consistentemente el uso bilingüe, quizás porque sólo una pequeña parte de la población étnica es competente en awapit y castellano. Adicionalmente, de acuerdo con nuestras observaciones, la conducta lingüística puede diferir según si se trata de ciudades, como Esmeraldas, Tulcán o Ibarra, y pueblo, como Chical, San Lorenzo o Maldonado, lugares éstos más frecuentados que los anteriores y en donde incluso se hallan algunas familias awá residentes. Gráficos 44. Lengua que habla en la ciudad Gráfico 45. Lengua hablada en la ciudad (x género) Los datos de bilingüismo masculino en la esfera laboral concuerdan con aquellos del Gráfico 43 (cf. supra), donde se analizan los resultados del uso lingüístico en la ciudad de acuerdo al género. En este caso se demuestra con claridad el predominio del uso bilingüe en los hombres 60 (22.4%) frente a las mujeres (5.6%) por las razones explicadas anteriormente. Además es notable que las mujeres hablen en el mismo espacio más castellano que los hombres. Ya habíamos notado en otro lugar la conducta lingüística innovadora de la mujer awá al hallarse a la par de los hombres en cuanto a la competencia en castellano. Estos datos confirman dicha conducta y sugieren además que las mujeres promueven una conducta monolingüe, del awapit en el hogar, del castellano en la ciudad, por sobre el uso bilingüe. Un balance del uso de las lenguas en el espacio público nos obliga a reconocer una competencia por los espacios comunicativos entre el awapit y el castellano, lengua esta última presente incluso en los espacios de reproducción cultural más íntimos del pueblo awá, como las ceremonias nativas, pero también en el ámbito profano de la recreación, como las prácticas deportivas. Más allá de espacios sagrados o profanos, está claro que hay otros de creación más reciente como la iglesia y las reuniones comunitarias –, pero también la escuela, como veremos luego – resultados de iniciativas y procesos ajenos a su desarrollo socio-histórico, pero de importancia trascendental en su integración a la sociedad nacional. En ellos la posición del castellano no sólo es indiscutible, sino además expansiva, como lo es también en el ámbito más occidental de las tecnologías. Lo cierto es, en cualquier caso, que la competencia por los espacios comunicativos no se resuelve al parecer con el uso bilingüe, sino con la utilización exclusiva de una lengua en perjuicio de otra, esta ‘otra’ sin duda ha sido y sigue siendo el awapit. El uso de las lenguas con viejas y nuevas tecnologías Para averiguar el uso de las lenguas en relación a viejas y nuevas tecnologías y su correlato directo – la escritura – tomamos como referencia los índices arrojados por las respuestas a las siguientes preguntas del cuestionario: 1. ¿En qué lengua escribe Ud.? (I.5, Gráfico 46) 2. ¿Qué lenguas es más fácil para Ud. cuando habla con (I.6 p-v, Gráficos 44-45): p. Cuando habla por teléfono/s (celular)? q. Cuándo manda mensajes escritos (papel, celular o internet)? El espacio de las viejas y nuevas tecnologías – el teléfono convencional en las primeras, reemplazado cada día más por el celular en las segunda, sobre todo en comunidades donde no hay tendido telefónico por su difícil acceso y lejanía – se concibe, por principio, como el de la 61 cultura dominante y de la lengua oficial, y tal lo demuestran las tendencias de uso de telefonía fija y móvil entre la población awá (Gráfico 44), donde el castellano es la lengua preferida. Aún así, no se puede pasar por alto la presencia de la lengua indígena (20%), presencia favorecida por ser oral el lenguaje utilizado en la comunicación telefónica. Lo contrario ocurre cuando pasamos al lenguaje escrito (Gráfico 45). En este caso, cuando la lengua indígena se reduce al 10% de uso frente al 26% del castellano, e incluso entonces, ese porcentaje está limitado a los medios escritos comunes, es decir, a través del papel. Gráfico 46. Lengua que habla por teléfono Gráfico 47. Lengua para enviar mensajes Varias consideraciones son necesarias en este punto. La primera es que siendo relativamente reciente su introducción al sistema de educación bilingüe, el awapit no sólo carece de la debida estandarización, sino que además lo poco que se escribe en la lengua (Gráfico 46) se reduce prácticamente al espacio del aula, situación agravada por una falta casi total de materiales didácticos. Añádase a esto el hecho de que existe un porcentaje nada despreciable de población analfabeta (18% según la DEIBNAE, cerca del 35% según nuestros datos) y que un buen número de centros (según mis cálculos 15 de los 22) no tienen acceso a ningún tipo de telefonía debido a lo apartado de su localización. La comunión de estos factores explica, por lo tanto, no sólo la reducida y hasta la fecha infructuosa entrada de la lengua indígena en las nuevas tecnologías, sino lo que es más desalentador, la reproducción de su estado diglósico al no haber podido entrar con éxito en el sistema educativo, como lo demuestra el uso reducido de la lengua indígena en la escritura (10.8%), pero también del castellano (28.8%), y la persistencia de personas que no saben escribir y cuyo porcentaje llega a un sorprendente 43% si sumamos aquellos que no respondieron y para quienes no aplica la pregunta. La diglosia se refleja así no sólo en la 62 reivindicación y conquista de espacios comunicativos por parte del castellano, sino en la incapacidad de la lengua indígena de ocupar uno de los espacios de la cultura oficial, aquel que por derecho constitucional le pertenece – la educación. Gráfico 48. Lengua que usa para escribir En síntesis, estamos aún muy lejos de poder decir que el Awapit – al igual que la absoluta mayoría de las lenguas indígenas del país, excepción hecha quizá del kichwa serrano – haya entrado en las nuevas tecnologías de la información, más aún si dichas tecnologías no han llegado todavía a un amplio segmento de la población étnica por su localización, pero también por su falta de recursos. Por lo tanto, el reto en la actualidad es no sólo fortalecer la lengua en los espacios étnicos y en las funciones comunicativas propias de la cultura awá, sino también, en la medida de lo posible, aumentar los niveles de alfabetización y, con ellos, el acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo en las generaciones más jóvenes, a través del uso de programas multimedia interactivos que permitan a niños y jóvenes conocer sobre su lengua y su cultura al tiempo que aprenden a manejar dispositivos tecnológicos. Se necesita, por lo tanto, un acercamiento holístico e integral al problema, que no es solamente uno de acceso a la tecnología, sino a su uso en el marco educativo y laboral. Alternancia de códigos y actitudes hacia la mezcla lingüística Luego de haber hablado en las últimas secciones acerca relativamente bajo índice de bilingüismo encontrado en la muestra, es preciso complementar tales observaciones mediante la evaluación de una de las consecuencias lingüísticas de la convivencia de dos lenguas en situación diglósica, esto es, la mezcla lingüística. Dicha mezcla puede tomar dos formas: el primero, conocido como 63 alternancia de códigos (code switching), consiste en la sucesión alternada de segmentos de habla en dos lenguas diferentes, que en cualquier caso son fácilmente identificables y están marcadas por fronteras interfrasales; el segundo, que se podría traducir como entremezcla de lengua (language intertwining), consiste en la mezcla indiscriminada de elementos léxicos y/o gramaticales de ambas lenguas en un mismo segmento o frase, es decir, a nivel intrafrasal. Aunque las preguntas que arrojan datos relativos a la mezcla de lenguas no midieron el tipo de mezcla de que se trata, observaciones y estudios lingüísticos llevados a cabo durante el proceso de documentación de la lengua nos permiten completar los resultados encontrados. Las siguientes preguntas son relevantes en relación con la mezcla de lenguas: 1. ¿La gente mayor mezcla el Awapit con el castellano? (II.5, Gráfico 47) 2. ¿La gente joven mezcla el Awapit con el castellano? (II.5, Gráfico 48) 3. ¿Qué le parece esa forma de hablar? En este caso la percepción generalizada es que tanto mayores como jóvenes mezclan ambas lenguas con bastante frecuencia, si bien son los jóvenes quienes practican más dicha mezcla, supuestamente por contarse entre ellos una mayor cantidad de bilingües awapit-castellano, condición sine qua non para la mezcla lingüística, en cualquiera de sus dos formas. Ahora bien, como señalamos en su momento, los niveles de bilingüismo de la población awá son bajo con respecto a sus niveles de monolingüismo kichwa o castellano, por lo que, en principio, no cabría esperar una mezcla frecuente de ambas lenguas, menos todavía una cercanía tan grande con respecto a la mezcla entre hablantes jóvenes y hablantes mayores. Las observaciones realizadas en San Marcos y Mataje, sin embargo, nos permiten afirmar que, si bien la mezcla existe, se da casi exclusivamente como alternancia de códigos y sólo en ciertos espacios comunicativos, como las asambleas comunitarias, pero con poquísima frecuencia en el hogar. La mezcla intrafrasal involucra préstamos castellanos, en su gran mayoría transfonetizados, es decir, adaptados al patrón fonológico del awapit. Sin embargo, su frecuencia en un pequeño corpus formado por piezas de tradición oral, no alcanza el 4%, porcentaje por lo demás extremadamente bajo si lo comparamos con índices de mezcla en el kichwa serrano (19%) (Gómez Rendón 2008: 290). 64 Gráfico 49. ¿La gente mayor mezcla Awapit y castellano? Gráfico 50. ¿La gente joven mezcla el Awapit con el castellano? Con estos antecedentes, nuestra lectura de los porcentajes anteriores se inclina más bien por una percepción ideológicamente motivada por actitudes puristas diseminadas en el seno de la educación intercultural bilingüe. De hecho, estas actitudes han llevado en el caso del kichwa, la lengua con mayor número de hablantes en el país. pero también la más influida por el contacto con el castellano, a purgar los préstamos de los nuevos diccionarios y propender la enseñanza de un kichwa que hoy en día prácticamente sólo se encuentra en las aulas. Frente a esta posición, que sin duda es compartida por la mayoría de la población awá a la hora de valorar la mezcla, encontramos otra, representada por una tercera parte de la población, para la cual la mezcla no es mala, sino mas bien sirve para entablar una forma de comunicación con quienes no hablan bien o castellano, o awapit. Lo interesante en este caso es que sean precisamente los adultos maduros y los jóvenes, quienes más reacios se muestran a la mezcla, precisamente por haber sido adoctrinados en esta ideología lingüística. No nos cansaremos de insistir en lo nocivo de tal posición para el mantenimiento de una lengua. Crear un registro “puro” de la lengua asociado con la educación y embestido de prestigio no hace sino alejarla del lenguaje cotidiano de la praxis social, que es donde precisamente la lengua se reproduce, más todavía cuando, como hemos visto, hay una cuarta parte de la población (24.6%) que tiene el castellano como segunda lengua. Sin embargo, la cuestión del purismo frente a la mezcla lingüística está atravesada necesariamente por la cuestión del papel que cumple la lengua en la identificación étnica. 65 La percepción de la lengua como índice de la identidad étnica awá Aunque la lengua sin duda es uno de los índices más auténticos de la identidad étnica de un grupo y por lo tanto el menos falsificable, no podemos asumir una relación unívoca entre ambas, de suerte que es posible encontrar casos en que la identidad étnica de un grupo no pasa necesariamente por el reconocimiento y apropiación de la lengua de sus mayores (Sánchez Parga 2010). Para sondear la relación lengua e identidad étnica hemos tomado en este caso como referencia la pregunta: 1. ¿Si un awá ya no habla Awapit ¿sigue siendo awa? (VI.8, Gráfico 49) Aun cuando el purismo que acabamos de mencionar es doblemente una actitud y una percepción producida por dicha actitud, no refleja necesariamente ni las conductas lingüísticas reales de una población ni su visión total del papel que cumple la lengua en la formación de la identidad. Esto queda demostrado claramente con las estadísticas obtenidas a la pregunta octava de la sección sexta del cuestionario. En este caso, las opiniones sobre la importancia de la lengua con la identidad étnica están divididas, con 41.5% de los entrevistados que afirman que sigue siendo awá quien ya no habla awapit, y 39.6% de quienes afirman que el que no habla la lengua deja de ser un indígena awá. El restante 18.8% se abstiene de responder a la pregunta, posiblemente porque no puede ser respondida con una simple respuesta afirmativa o afirmativa. Lo interesante es que son precisamente aquellas personas cuya lengua materna es el castellano o ambas lenguas (awapit y castellano) quienes más dudosas se muestran al contestar esta pregunta. Gráfico 51. ¿Si un awá ya no habla awapit sigue siendo awa? 66 Por lo tanto, no podemos establecer una correlación positiva entre lengua e identidad étnica en toda la población de la muestra. Dentro de la literatura sociolingüística tradicional, esta situación es vista como señal de cambios inminentes, debido a la disminuida lealtad lingüística que implica desvincular la lengua de los mayores con la pertenencia étnica del individuo. Aun así, estudios sociológicos recientes proponen una visión diferente para interpretar el papel de la lengua. Ésta y la comunidad han pasado en los últimos años de ser los referentes étnicos primordiales a ser marcadores secundarios de la etnicidad (Sánchez Parga 2010). Como bien señala este autor, la problemática que supone interrogar a alguien sobre su identidad a partir de la lengua implica no sólo un desconocimiento de los principios clasificatorios del individuo y la sociedad a la que pertenece, sino además un desafío arrogante por parte de quienes intentamos clasificar a las personas y a los grupos sociales en marcos que permiten un mejor manejo estadístico para fines de política pública. Lo cierto es que con ser atinada esta crítica a preguntas relativas a la filiación étnica, no es menos cierto que las respuestas reflejan algo, un algo que tiene que ver no sólo con una ideología lingüística, sino también con el uso estratégico de la lengua para posicionar al individuo dentro y fuera del grupo, es decir, una herramienta identitaria a fin de cuentas. Para tener una imagen más exacta sobre el papel de la lengua en la identidad es preciso pasar revista a los resultados por comunidades. Por un lado están las comunidades que responden decididamente que el individuo que no habla awapit deja de ser indígena awá. Encabeza estas comunidades Ishpí, con 100% de encuestados que responden en tal sentido, seguida de lejos por Balsareño (67%) y Mataje (58%), donde las opiniones empiezan a dividirse. Por otro lado están las comunidades donde se piensa exactamente lo contrario, es decir, que los que ya no hablan la lengua no abandonan con ello su pertenencia étnica. En este grupo se encuentran el centro awá de San Marcos (53%) y el de Palmira (69%). Resulta interesante que sean precisamente las comunidades más tradicionales en lo cultural y lo lingüístico, con Ishpí a la cabeza, las que asocien irrenunciablemente la lengua a la identidad, mientras que los centros de San Marcos – el primero que fue contactado en Ecuador hacia 1974 y el que más ha receptado desde entonces proyectos encaminados al desarrollo y la inclusión económica y social – y Palmira – la comunidad más innovadora en lo lingüístico y cultural por su relativa cercanía al centro urbano de Ibarra – los que consideren la asociación lengua-identidad importante, pero no imprescindible. Nótese que en el caso del Tsa’fiki se encontró igualmente la tendencia a desconocer el papel de 67 marcador étnico de la lengua precisamente en las comunidades más aculturadas y cercanas al centro poblado de Santo Domingo (Gómez Rendón 2009). Aceptamos lo provisional de este análisis, sobre todo si se toma en cuenta que los dos centros poblados más importantes, Mataje y San Marcos, que juntos alcanzan 25% de la población étnica, no muestran una opinión unificada, sino más bien desde cierta indecisión respecto al papel identitario de la lengua. Esta indecisión se aprecia si analizamos las diferencias porcentuales entre respuestas positivas y negativas para cada comunidad según se muestran en los siguientes cuadros. Cuadro 7. Diferencias porcentuales respuestas SI > NO sobre la ecuación lengua-identidad. Palmira Balsareño 34-58 28-67 SI>NO % Dif. % 24 ← 15 → 39 Ishpí 100 ← 61 → 100 ← 85 → Cuadro 8. Diferencias porcentuales respuestas NO > SI sobre la ecuación lengua-identidad. NO>SI % Dif. % San Marcos Palmira 53-40 69-14 13 ← 42 → 55 Los cuadros muestran a nivel de comunidades que, con excepción de Ishpí, la diferencia a favor de una u otra respuesta sólo resulta significativa en el caso de Palmira, donde el diferencial es de 55%, y en Balsareño, donde éste alcanza 39%. En el caso de los centros awá de Mataje y San Marcos, el diferencial es de apenas 24% y 13% entre ambas respuestas, lo que sugiere que en ambos casos no es posible hablar de una opinión unitaria, ni siquiera predominante, sobre la relación lengua-identidad. Más todavía, la diferencia de opinión entre las dos comunidades que consideran mayoritariamente una asociación negativa entre lengua e identidad alcanza 42%, mientras que la diferencia entre aquellas que consideran en su mayoría una asociación positiva lengua-identidad llega a 85%. Esto nos muestra con claridad la variedad de tendencias que existen sobre el tema lengua-identidad dentro del pueblo awá, variedad que nos impide generalizar una sobre otra, pero que es indudablemente indicativa del enfrentamiento de dos factores: por un lado, la tendencia clara al desplazamiento o castellanización; por otro, la 68 posición esencialista diseminada por el movimiento indígena y a través de él por sus líderes regionales y locales, con respecto a la conservación de los principales rasgos culturales que identifican al pueblo awá, entre los cuales la lengua ocupa un papel preponderante. En este contexto, la cuestión estriba en saber cuál es la visión local de la lengua a futuro y cómo se puede ayudar a conservarla. Perspectivas de revitalización y fortalecimiento de la lengua De la última sección del cuestionario, que trata acerca de las percepciones sobre el futuro de la lengua y las sugerencias de los propios hablantes para su revitalización, hemos tomados dos preguntas que analizamos a continuación: 1. ¿Cree que después de veinte años, la gente de esta comunidad seguirá hablando Awapit? SI NO Quizás Mas o menos Otro__________ (VI.9, Gráfico 50) 2. ¿Qué cree que se puede hacer para conservar la lengua? A diferencia de lo encontrado en el sondeo sociolingüístico tsa’chila, donde menos de la tercera parte de la muestra respondió a favor de una permanencia de la lengua, aquí las opiniones parecen más optimistas: un 61% de la población considera que la lengua pervivirá en los próximos veinte años frente a 17% de personas que consideran que la lengua desparecerá en este lapso de tiempo y 15% que responden con sí, pero no están del todo seguros de la medida de dicha conservación. Para ser una sociedad en la cual, según los datos disponibles, el desplazamiento lingüístico hacia el castellano ha sido abrupto, los datos no dejan de llamar la atención. En todo caso, sin embargo, muestran en buena medida una actitud positiva hacia la lengua indígena y hacia la capacidad de reproducción cultural del grupo. Es posible, por otro lado, que esta visión esté fomentada no sólo desde el interior de las comunidades sino también desde la dirigencia local y regional, como una forma de resistencia étnica y de reafirmación de la identidad cultural del grupo. En ello, vale decir, también ha jugado un papel preponderante el sistema de educación bilingüe, que pese a lo menudo de sus éxitos, siguen siendo un referente cultural en la inclusión sociocultural del grupo a la cultura nacional. 69 Gráfico 52. ¿Se seguirá hablando awapit en su comunidad dentro de veinte años? Es esta asociación entre la escolarización formal y la conservación de la lengua, en virtud de la cual la primera adquiere el papel de espacio reproductor de la cultura nativa, oficialmente sancionado desde fuera, lo que explica en las respuestas en torno a los mecanismos de conservación de la lengua la enorme importancia que se concede a la enseñanza de la misma en la aula y al mismo tiempo la función que juega el maestro en el proceso de mantenimiento lingüístico. Tan estrecha es la asociación entre conservación de la lengua y educación formal, que se afirma a menudo que la lengua se puede recuperar y afianzar a través de cursos (‘hay que hacer talleres y capacitaciones’), sobre todo en el caso de las personas mayores. Esta visión arraigada de la revitalización a través de las aulas refleja, en mi opinión, la necesidad de muchos hablantes activos de conocer el awapit a través del estudio, quizá porque precisamente nunca recibieron una asignatura sobre la lengua. Pero la primacía de la escolarización formal para la conservación lingüística corre paralela en las respuestas a otras alternativas igualmente eficaces, como el uso de la lengua con las generaciones menores en el hogar (‘los padres y las madres deben enseñar’, ‘se debe enseñar en la familia’) o la participación directa de los hablantes mayores en la enseñanza de la lengua a nivel curricular o extracurricular (‘que enseñen los mayores’). En suma, aunque las respuestas fueron variadas, un análisis de sus contenidos permite identificar cuatro ámbitos que orientarían la conservación de la lengua: 1. Enseñar el Awapit a niños y jóvenes en las escuelas, para lo cual es necesario que lo hablen los profesores y que existan materiales didácticos en Awapit; 70 2. Promover el aprendizaje formal del Awapit en los adultos a través de talleres de capacitación y cursos sobre la lengua; 3. Hablar y enseñar las generaciones mayores (padres y abuelos) el Awapit a las generaciones menores (niños y jóvenes); 4. Hablar el awapit en el seno de la familia por parte de todos sus integrantes. Todo lo expuesto hasta aquí quedaría incompleto si no presentáramos un balance de conjunto de los resultados junto a una serie de sugerencias recogidas a partir de conversaciones con varios gestores culturales locales y de las entrevistas realizadas a líderes y profesores del sistema educativo bilingüe awá. 6. Balance general y perspectivas de revitalización lingüística del Awapit Los datos de nuestro sondeo sugieren consistentemente que el awapit es hablado aún por una parte importante de la población étnica de las comunidades seleccionadas para la investigación en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, situación que es posible generalizar al resto de comunidades por ser las seleccionadas las más representativas de los veintidós centros que conforman la nacionalidad awá. Esta constatación, sin embargo, no contradice otra que es preciso recalcar: la fuerte presencia del castellano en la población como lengua materna, presencia que en un contexto de bajos índices de bilingüismo nos lleva a asumir un proceso abrupto de castellanización desde los primeros contactos de los awá en Ecuador con la sociedad nacional a mediados de los años setenta, la cual se realizó en algunas comunidades sin una etapa intermedia de bilingüismo generacional awapit-castellano, sobre todo en San Marcos, donde empezaron los programas de inclusión socioeconómica de la población awá, y en los centros que se encuentran fuera del núcleo étnico-geográfico, sobre todo en Imbabura. Al no disponer de datos sociolingüísticos fidedignos para la época de su ‘descubrimiento’, pero sí de copiosa información etnográfica, podemos asumimos con certeza que debido a la falta de contacto con la sociedad mestiza hispanohablante en Ecuador, los niveles de conservación del vernáculo eran entonces mucho más altos que los encontrados en la actualidad, al tiempo que la competencia en el idioma oficial era rudimentaria o simplemente nula, con la consiguiente ausencia de bilingüismo. Si comparamos este escenario con las tendencias actuales, es obvio que lo que ha ocurrido a nivel lingüístico en el caso del pueblo awá del Ecuador no es sino un rápido desplazamiento lingüístico en el lapso de dos generaciones para una cuarta parte de su población. 71 Este proceso continúa en la actualidad, aunque a paso desacelerado gracias al fortalecimiento organizativo y político de la nacionalidad y la intervención del sistema de educación bilingüe. Aun así, no podemos sino concordar con Ehrenreich, quien calificó de “etnocidio benévolo” al proceso de aculturación vivido por los awá desde los años setenta, parte importante del cual ha sido precisamente la castellanización (Ehrenreich 1997: 150). Notable es el hecho de que el proceso de desplazamiento abrupto hacia el castellano de una parte de la población awá haya involucrado tanto a hombres como a mujeres, con lo cual dicho proceso ha asegurado su prolongación, pues siendo un número importante de mujeres hispanohablantes, lo más lógico es suponer que sus hijos lo sean en buena medida. Esta tendencia se refleja correspondientemente en la conducta lingüística al interior del hogar y dentro del grupo de parentesco más cercano (la familia nuclear), donde hay un claro privilegio por el uso monolingüe, según el hablante, bien del awapit, bien del castellano, por sobre el uso bilingüe, es decir, alternado, de awapit y castellano. Más allá del espacio doméstico, los datos sugieren una concurrencia no exenta de fricción por el uso lingüístico en diferentes esferas públicas. Espacios comunitarios como las asambleas o las actividades recreativo-deportivas muestran todavía cierta preferencia por el awapit, sin que ésta sea verdaderamente superior frente al uso del castellano. Sólo el lugar de trabajo – asumiendo que para la mayoría éste no es otro que la finca – muestra un predominio más contundente en el uso de la lengua indígena frente al castellano. Otros espacios públicos, sobre todo aquellos asociados con la cultura occidental, como la iglesia y la ciudad, son terreno reivindicado por el castellano. El uso monolingüe del castellano se afianza y en algunos se vuelve casi exclusivo al llegar a la esfera de las nuevas tecnologías, dispositivos que pese a haber llegado a un sector importante de la población – como la mensajería inalámbrica – no han ofrecido un espacio para el uso de la lengua cuando está de por medio la escritura, debido a la falta de estandarización e la lengua, el alto nivel de analfabetismo de la población y la restricción del uso escrito al aula. En cuanto a las percepciones en torno a la lengua, los resultados del sondeo mostraron, por un lado, una identificación considerable de mezcla lingüística en todos los segmentos de la población, pese a que dicha mezcla requiere un alto nivel de bilingüismo que no pudimos constatar en los datos. Interpretamos esta percepción más bien como una actitud de purismo lingüístico cultivada desde la educación bilingüe y el movimiento indígena. Por otro lado, 72 encontramos que la percepción de la lengua como marcador de la identidad no era uniforme en la población muestreada, difiriendo los resultados según si se trataba de comunidades conservadoras – que reafirman el papel identitario de la lengua – o de comunidades innovadoras – que restan importancia a dicho papel. Los resultados en este caso, sin ser definitivos, son un indicio claro de cómo está siendo en la actualidad replanteado el papel de la lengua y la identidad en conformidad con los cambios operados en las últimas tres décadas de contacto con la sociedad mestiza. La percepción sobre el futuro de la lengua es mucho más prometedora de lo que se podría esperar a partir de los resultados de vitalidad, lo que indica por otra parte una actitud positiva hacia la lengua indígena, si no en toda la población étnica, al menos en una parte importante de ella. No supone este optimismo, sin embargo, un desconocimiento de las amenazas que se ciernen sobre el mantenimiento lingüístico. Así nos permiten suponer las orientaciones sugeridas por los hablantes hacia la conservación y revitalización lingüísticas, basadas en torno a cinco ejes que involucran la enseñanza (reforzada) de la lengua en el marco de la escuela para las generaciones jóvenes, el perfeccionamiento formal de la lengua en el marco de cursos y talleres para las generaciones adultas, el uso comprometido de la lengua en el hogar, primero, por parte de los padres hacia los hijos, y luego, por parte de toda la familia, y por último, la participación activa de las generaciones mayores en la enseñanza de los jóvenes. Pero esta percepción de los mecanismos y los espacios de revitalización de la lengua exige el reconocimiento de un trabajo conjunto. A partir de conversaciones y entrevistas recogidas a gestores culturales, líderes y profesores, hemos podido recabar información de diversas iniciativas a nivel de los centros, de la nacionalidad, y del sistema de educación bilingüe. Estas iniciativas, en algunas de las cuales ha participado el autor, han empezado a abrir varios caminos para la lengua en el nuevo siglo, como su uso en las nuevas tecnologías y la educomunicación, pero al mismo tiempo ponen sobre el tapete una grave carencia de coordinación y de un programa de revitalización lingüística a largo plazo. La construcción de dicho programa como parte imprescindible del plan de vida de la nacionalidad no se ha iniciado aún, pese a ser el requisito previo de una coordinación interinstitucional. Nuestra primera recomendación se orienta, por lo tanto, en este sentido. Asimismo, como paso previo a la construcción del programa de revitalización, será preciso crear consciencia en todos los segmentos de la población sobre el estado de la lengua y las posibles amenazas a su mantenimiento como punto de partida 73 para la participación proactiva de todos; para ello será preciso difundir los resultados del presente documento en todas las comunidades y a nivel de los líderes locales y los maestros, sobre todo entre estos últimos, que tienen a su cargo la educación intercultural bilingüe. Pero además, es necesario que el público mestizo conozca la amenaza que se cierne sobre los patrimonios lingüísticos del país y que asuma una actitud de respeto y reconocimiento de la importancia de las lenguas para la reproducción cultural de los pueblos. En razón de ello, recomendamos la publicación de este informe previa su validación a nivel de la dirigencia de FCAE y de las comunidades investigadas, con los cambios que se requieran en la redacción para hacerlo más accesible a un mayor número de lectores, no sólo dentro de los propios centros, sino también a nivel provincial y nacional. Paralelamente recomendamos la difusión de los resultados a través de prensa escrita y radio, por ser ambos, los medios de mayor cobertura a nivel provincial y nacional. De otra parte, es preciso trabajar en cooperación con los organismos gubernamentales encargados de llevar adelante la educación bilingüe dentro de la nacionalidad awá, pues consideramos de absoluta prioridad la promoción y reforzamiento de la educación bilingüe en los centros awá, como paso necesario para integrar efectivamente la lengua indígena en la educación y poder a través de ella transmitir y enseñar contenidos propios de la cultura awá, con ayuda de materiales no solo escritos, sino cada vez más audiovisuales e interactivos, que resulten al mismo tiempo interesantes y pedagógicos para niños y jóvenes. Con miras a dar los primeros pasos en este sentido recomendamos continuar con la investigación y eventual publicación de dos de las actividades de investigación que acompañan este proyecto: el diccionario multimedia de la lengua awapit; y el esbozo etnográfico de la nacionalidad awá. Dentro de la misma línea educativa recomendamos: 1) realizar talleres ampliados con la participación de todas las comunidades para decidir sobre la forma y el uso de un alfabeto único, previas las investigaciones necesarias sobre la variación dialectal; 2) mantener una producción planificada y continua de materiales didácticos en lengua Awapit, para lo cual será necesario la conformación de un equipo fijo y permanente en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Awá; 3) incentivar el uso de la lengua fuera del aula en niños y jóvenes a través de actividades lúdicas y concursos de lectura y escritura en Awapit en todos los centros; y 4) elaborar una hoja de ruta para la revitalización de la lengua a nivel de las escuelas y socializarla en todos los centros, en estrecha colaboración con entidades gubernamentales y no 74 gubernamentales que cooperan activamente con la nacionalidad, a fin de aunar esfuerzos y optimizar recursos humanos y económicos. De otro lado, sin alejarnos del plano educativo, es preciso reconocer la existencia de un considerable porcentaje de analfabetos – según se desprende del sondeo sociolingüístico – por lo que recomendamos el diseño y la ejecución a corto plazo de un programa piloto de alfabetización en lengua awapit que sea paralelo a los programas de alfabetización en castellano que actualmente se desarrollan en el país a través del Ministerio de Educación. La necesidad de reconquistar a través la lengua ancestral antiguos y nuevos espacios de comunicación, especialmente a nivel público, que ayuden a superar la situación diglósica de la lengua indígena, nos lleva a plantear dos propuestas en gestión cultural cuya influencia puede ser inmediata para la revitalización de la lengua: 1. La publicación de un periódico de frecuencia mensual en lengua awapit, que a más de recoger las noticias más importantes a nivel local, provincial y nacional, incluya secciones dedicadas a la enseñanza de la lengua, a distintos aspectos de la cultura awá, y a la participación de escritores indígenas que contribuyan con sus obras, en prosa o verso, según la tradición propia de la lengua y como incentivo a la creación artística. 2. Es preciso que, aprovechando la concesión de frecuencias radiales a cada nacionalidad indígena hecha por el gobierno nacional y puesta a punto en los últimos meses con la capacitación de personal, este espacio sea utilizado para hacer uso permanente de la lengua, de tal suerte que se traten todos los temas que atañan a las comunidades, se difunda noticias, se converse sobre diferentes aspectos de la cultura tradicional, y se abra un espacio para la intervención de oyentes de los diferentes centros. Por último, en un plano más formal, recomendamos a la Federación de Centros Awá del Ecuador y a los cabildos de cada centro la preparación y circulación de documentos oficiales, tales como convocatorias y resoluciones, en lengua Awapit, con el propósito de fortalecer la lengua en el espacio público comunitario. Asimismo, es de lo más recomendable que se monte y ponga a punto un archivo central que ponga a disposición de toda la nacionalidad los materiales de investigación, en formato impreso o formato digital, que se han producido y continúan produciéndose en y sobre la lengua. Ésta será una nueva manera de devolver a los hablantes lo 75 que han entregado a los investigadores y atender a la vez una de sus propias sugerencias, la de conocer y estudiar su propia lengua y su cultura. Bibliografía Lingüística Básica sobre la lengua Awapit Arango, Luís y Enrique Sánchez. 2004. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Santa Fe de Bogotá: Departamento Nacional de Planeación Barriga López, Franklin 1988. Etnología ecuatoriana, vol. VII. Awa-Kuaikeres. Quito: IECE. Benítez, L. & Garcés, A. (1998). Culturas Ecuatorianas: Ayer y Hoy. Abya Yala, Quito. Beuchat, Henri - Paul Rivet 1910. Affinités des langues du sud de la Colombie et du nord de l'Equateur (groupes Paniquita, Coconuco et Barbacoa). Le Muséon 11: 33-68. Calvache Dueñas, Rocío. 1989. Fonología e introducción a la morfosintaxis del Awa-Pit. Tesis de maestría. Santafé de Bogotá: CCELA. Carrasco Andrade, Eulalia - Enrique Contreras Ponce - María Augusta Espinosa V. - Ramiro Moncayo Román 1984. Diagnóstico socio-económico de la etnia Awa-Kwaiker. Quito: Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Desarrollo Fronterizo (ms.). Cerón Solarte, Benhur 1988. Los awa-kwaiker. Un grupo indígena de la selva pluvial del Pacífico Nariñense y el Nor-Occidente ecuatoriano. Quito: Abya-Yala. Cerón Solarte, Benhur y Calvache Dueñas, Rocío. "Condiciones sociales en que se desarrolla la lengua indígena de los Awa-Coaiquer". Pueblos indígenas y educación. año IV, nº 13. Quito. 1990, enero-marzo (pp. 7-52). Contreras Ponce, Enrique, Pedro García, Efrén Álvarez y Raúl Nastacuaz. 2010. Awapit Pɨnkɨ Kammu. Gramática Pedagógica. Quito: Ministerio de Educación. Curnow, Timothy Jowan y Anthony J. Liddicoat 1998: “The Barbacoan Languages of Colombia and Ecuador”; Anthropological Lingusitics 40 (3): 384-408. Curnow, Timothy Jowan 1996a. Terminative and completive aspect in Awa Pit: from monosemy to polysemy. Ponencia presentada al Australian Linguistic Society Annual Conference, 1996 (ms.). ______ 1996b. Verbal cross-referencing in Awa Pit (Cuaiquer). Ponencia presentada al 35th Conference on American Indian Languages, SSILA, at the 95th Annual Meeting of the American Anthropological Association (ms.). ______ 1997. A Grammar of Awa Pit (Cuaiquer): An indigenous language of south-western Colombia. Ph.D. diss. Canberra: Australian National University. 76 ______ 2002. Conjunct/disjunct marking in Awa Pit. Linguistics 40/3: 611-627. Dickinson, Connie 2000b. Mirativity in Tsafiki. Studies in Language 24/2: 379-422. Ehrenreich, Jeffrey. 1989a. Contacto y conflicto. El impacto de la aculturación entre los Coaiqueres del Ecuador. Quito: Abya-Yala. ______ 1997. Los Awa-Coaiquer. Aclarando el secreto: la urgencia de conservar la biósfera awá. En: José E. Juncosa (ed.), Etnografías mínimas del Ecuador: 143-158. Quito: Abya-Yala. Espinosa, M.A. 1984. El futuro sociolingüístico de los Coayquer. Identidad, Revista de Cultura Popular 5: 54-63. Quito. Fabre, Alain. 2005. Diccionario Etnográfico y Guía Bibliográfica de los Pueblos Indígenas Sudamericanos. Ed. Electrónica: http://butler.cc.tut.fi/~fabre/BookInternetVersio/Alkusivu.html. Ferguson, Charles A. 1959. “Diglossia”. Word 15: 325-340. Gómez Rendón, Jorge. 2008. Linguistic and social constraints on language contact: Amerindian languages in contact with Spanish. Ph.D Dissertation. University of Amsterdam. Gómez Rendón, Jorge. 2008. “Patrimonio lingüístico, lenguas amenazadas y documentación” Revista Nacional de Cultura No. 13. Septiembre 2008. Gómez Rendón, Jorge 2009. “Vitalidad de la lengua tsa’fiki en las siete comunidades tsa’chilas de la provincia de santo domingo”. Informe de consultoría del proyecto Diagnóstico y Documentación de la lengua Tsa’fiki en las siete comunidades tsa’chilas de la Provincia de Santo Domingo de los Tsa’chilas. INPC. Quito. Manuscrito. Gómez Rendón, Jorge. “Las lenguas ancestrales como parte del patrimonio cultural inmaterial”. Cátedra UNESCO de Pueblos Indígenas. Universidad Andina Simón Bolívar. Gómez Rendón, Jorge y Cantincuz, Luis Antonio. 2010. Esbozo Etnográfico de la Nacionalidad Awá. Informe de consultoría del proyecto Diagnóstico y Documentación de la lengua Awapit en comunidades seleccionadas de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. INPC. Quito. Manuscrito. Haboud, Marleen. 1998. Quichua y castellano en los Andes ecuatorianos: los efectos de un contacto prolongado. Quito: Abya Yala. Haug, Eugen. 1994. Los nietos del trueno. Construcción social del espacio, parentesco y poder entre los Inkal-Awá. Quito: Abya-Yala. Henriksen, Lee A. 1978. Algunas observaciones sobre un texto cuaiquer. Cultura Nariñense 109: 31-39. Pasto. ______ 1979 [1978]. Algunas observaciones sobre un texto cuaiquer. ALCA 6: 9-17. ______ 1982. Inkal pihkasa watsam. Se cura con medicina de la montaña en cuaiquer. Lomalinda: ILV (mf.). 77 ______ 1984. Otros cuentos sobre animales en Kwaiker. Pasto: Universidad de Nariño. ______ 1988. Algunas observaciones sobre la gramática Cuaiquer. En: B. Cerón Solarte, Los awa-kwaiker: 286-290. Quito: Abya-Yala. ______ 1991a. Algunas observaciones sobre la gramática cuaiquer. Lomalinda: ILV (mf.). ______ 1991b. Algunas observaciones sobre los verbos de estado en cuaiquer. Lomalinda: ILV (mf.). ______ 1991c. Cuaiquer dependent clause. Lomalinda: ILV (mf.). ______ - Lynne A. Henriksen 1979. Fonología del cuaiquer. SFIC 4: 49-62. ______ - Stephen H. Levinsohn 1977. Progression and prominence in Cuaiquer discourse. En: R.E. Longacre (comp.), Discourse Grammar 2: 43-68. Arlington: SIL. ______ - ______ 1978. Progresión y prominencia en el discurso cuaiquer. ECh 2: 49-80. ______ - Pedro Vicente Obando Ordoñez 1985. Name pinkih kamshimtus. Gramática pedagógica-práctica de cuaiquer I. Pasto: Universidad de Nariño. Jijón y Caamaño, Jacinto 1998 [1940]. La lengua Coayquer. En: Jacinto Jijón y Caamaño, El Ecuador interandino y occidental antes de la conquista castellana, Tomo 1: 152-196. Quito: Abya-Yala. Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/. Francisco Moreno Fernández. 1998. Principios de sociotingüística y sociología del lenguaje, Barcelona: Ariel, 399 págs. Obando Ordóñez, Pedro Vicente 1992. Awa-Kwaiker: an outline grammar of a Colombian/Ecuadorian language, with a cultural sketch. Ph.D. diss., The University of Texas at Austin. Pérez T., Aquiles R. 1980. El idioma cuayker. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rivet & Loukotka 1912. Affinités des langues Paniquita, Coconuco et Barbacoa. JSAP 9: 181183. Sánchez Parga, José. ¿Qué significa ser indígena para el indígena? Serie Investigaciones. Quito: Editorial Abya Yala, 2010. Swadesh, Morris (1959). Mapas de Clasificación Lingüística de México y las Américas. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Serie Antropológica No. 6, 37 pp. y 3 mapas. México. Villareal, Carlos Alberto. 1986. La crisis de la supervivencia del pueblo Awá. Quito: ILDIS/IEE. 78