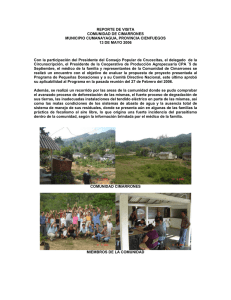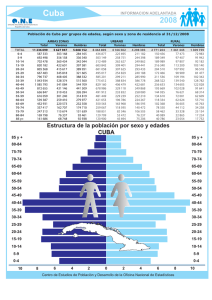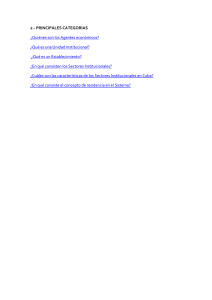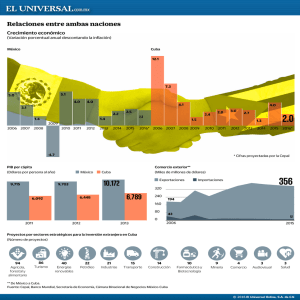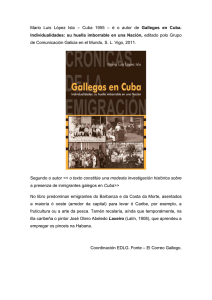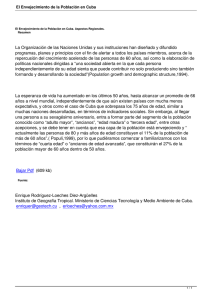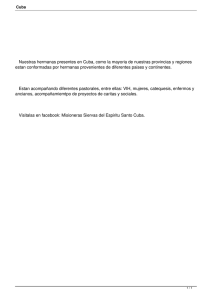Armas y tácticas defensivas de los cimarrones en Cuba
Anuncio

Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Gabino LA ROSA CORZO Armas y Tácticas defensivas de los cimarrones en Cuba No. 2 REPORTE DE INVESTIGACIÓN Instituto de Ciencias Históricas Academia de Ciencias de Cuba Noviembre de 1989 Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Armas y tácticas defensivas de los cimarrones en Cuba Gabino LA ROSA CORZO RESUMEN: Se estudian por vez primera las diferencias y relaciones existentes entre tres de las formas principales de resistencia esclava, sobre la base de los tipos de armas y tácticas defensivas que caracterizan a cada una de ellas. El trabajo se fundamenta en una novedosa información documental con algunos elementos aportados por el trabajo de campo y los recursos de la arqueología. ________________________________________________________________ INTRODUCCIÓN La ausencia de formulaciones teóricas que expresen las diferencias, niveles e importancia de las variadas formas que utilizó el esclavo para evadir tanto los rigores de los procesos productivos en los que eran aniquilados, como los severos castigos a que eran sometidos, dificulta el estudio y comprensión de las tácticas defensivas presentes en las diferentes formas de resistencia esclava, así como la dilucidación de una posible estrategia como movimiento de masas y, en definitiva, la necesaria valoración histórica de la rebeldía esclava como fenómeno social. El presente trabajo tratará de demostrar cómo a las formas más desarrolladas de resistencia esclava en Cuba, como manifestación de la lucha de clases correspondiente a una etapa histórica en la que la explotación de la fuerza de trabajo cobró formas muy descarnadas, que Marx definiera como esclavitud de plantación1, correspondieron diferentes tácticas defensivas y el uso de recursos 1 Al respecto Marx (1965:810) planteó que el régimen esclavista recorría “una escala que va desde el sistema esclavista patriarcal, orientado predominantemente hacia el propio consumo, hasta el verdadero sistema de plantaciones, que trabaja para el mercado mundial. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org plantación y soluciones, no en poca medida, también diferentes. De esta manera, se tratará de distinguir los variados recursos utilizados por los esclavos en dependencia de los niveles tácticos defensivos y de la forma de resistencia utilizada como variante, así como de diferenciar los elementos …..pagina 3 heredados o adquiridos que se manifiestan en cada uno de los recursos. La suma de todos estos elementos permitirá acercarse a la definición de las tácticas y la estrategia de la rebeldía esclava. El trabajo se ciñe exclusivamente al caso de Cuba, por cuanto todos los ejemplos y elementos tomados en consideración para el análisis corresponden solo a las manifestaciones del problema en diferentes regiones y etapas de la historia de Cuba. EL CIMARRONAJE SIMPLE: LA FUGA COMO ESENCIA DEFENSIVA La primera y más común forma de resistencia activa2 esclava fue la fuga, catalogada por la documentación colonial de Cuba como cimarronaje simple, cuando se trataba solo de la huida de carácter individual y temporal. Esta forma de resistencia fue un recurso muy utilizado por los esclavos para escapar de las duras jornadas laborales y de los crueles castigos que se les inferían. En este caso, el esclavo prófugo, generalmente con una visión muy local del lugar donde se encontraba, y casi siempre carente de familiares o amigos en otros puntos, al practicar la fuga, garantizaba de manera más efectiva su subsistencia si 2 No se contemplan aquí las múltiples formas pasivas de resistencia como fueron la rotura de equipos, resistencia al trabajo, abortos y suicidios, entre otros. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org merodeaba por las inmediaciones de las propiedades donde había sido explotado3; de esta forma resultaba más fácil el hurto de alimentos, obtención de utensilios necesarios para la vida precaria y no sedentaria así como el intercambio con miembros de la dotación de la cual procedía. …..página 4 En la documentación colonial es muy frecuente encontrar informaciones que muestran la dependencia que tenía el cimarrón simple de la zona en la cual se encontraba la plantación o propiedad a la que pertenecía. En buena medida esto también se corrobora por medio de los hallazgos arqueológicos, los que muestran como en estos casos el refugio se localiza en abrigos rocosos, cuevas o simples ranchos a distancia prudencial de las haciendas, la que podía ser salvada mediante breves incursiones nocturnas. Así, la táctica o recurso defensivo principal de esta forma particular de resistencia esclava consistía en una constante movilidad en una zona de relativa cercanía a las propiedades que conocía. Pero, por su propio contenido, este recurso se hizo muy vulnerable a la persecución. El cimarrón simple en Cuba fue fácil presa de las numerosas cuadrillas o partidas de rancheadores que merodeaban en las zonas más afectadas por la fuga de los esclavos. 3 El concepto cimarrón en la época registró uno de los problemas sociales que más ocupó a las autoridades coloniales y se aplicaba a los esclavos fugados de cualquier propiedad, pero que deambulaban por los montes. Etimológicamente hablando, se entendía por cimarrón al indio o negro esclavo que huía al monte. Cuando se trataba de fugados en los núcleos urbanos, se decía simplemente huido o fugado. Estas diferencias terminológicas expresan diferencias y matices en la connotación social y política del problema, ya que aunque se parecen, son diferentes los es clavos huidos y refugiados en las ciudades, de los cimarrones errantes por los montes. Lope de Vega (1917-19)dejó registrado el carácter montaraz del cimarrón cuando dijo ¨...y me anduviera cimarrona por los montes como en la s Indias los negros cuando se van de sus amos” Para Arrón (1986:30), que de manera especial ha estudiado el origen del término, “es un indigenismo de origen antillano, que se usaba ya en el primer tercio del siglo XVI. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Dos series estadísticas4 que marcan importantes etapas de la plantación esclavista en Cuba ponen al descubierto el peso que tuvo en la sociedad colonial este recurso de los esclavos, así como la fragilidad del mismo. La primera serie corresponde a la etapa de desarrollo de la plantación esclavista en Cuba y se registró en un informe del Real consulado, en el que la suma alcanzó la cifra de 15 971 cimarrones simples capturados y remitidos al depósito central de El Cerro, en La Habana, entre los años 1797 y 1815. La segunda serie corresponde al período de decadencia de la plantación esclavista y fue el resultado de la tabulación a la que se sometió la información contenida en los libros de entrada y salida de cimarrones en el Depósito Central que se localizaba en la barriada extramuros de El Cerro, entre los años 1830 y 1854. En este caso, la cifra total de cimarrones registrados fue de 9 201. …..página 5 Numerosos autores que han estudiado la resistencia esclava en América coinciden en afirmar que este tipo de recurso, si bien había sido el más utilizado, también fue una variante muy controlada por los aparatos represivos coloniales. Asimismo, desde hace varias décadas se ha reconocido el carácter temporal de este tipo de fugas (Gebara, 1986:95). A estos elementos se les puede sumar otro rasgo distintivo de esta forma de resistencia esclava, que consiste en la ausencia o no uso de armas defensivas. Para solo tomar una muestra como ejemplo, puede decirse que, según el registro de capturas de cimarrones del Real Consulado, correspondiente al año 1830, de los 416 cimarrones que entraron al Depósito de El Cerro en ese año, a 4 se le ocuparon cabalgaduras, a 1 4 Ambas series estadísticas han sido analizadas con más detalle en otro trabajo (La Rosa, 1988) Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org cabalgadura con aparejo, 6 tenían grilletes, 5 cimarrones tenían roscas con cadenas en el pie izquierdo, y 1 portaba una romana5; pero a ninguno se le ocupó instrumento de trabajo que pudiera hacer las veces de arma, ni arma alguna6. Cuando un esclavo practicaba la huida y no se unía a otros cimarrones para hacer vida en común como cuadrillero o apalencado, constreñía su resistencia solo a la fuga; ese era precisamente su recurso defensivo, de aquí el carácter fortuito de dependiente de factores catalizadores de esta forma de resistencia esclava, cuestión que no escapó a los esclavistas. Es por esto por lo que en un importante documento de fines del siglo XVIII, discutido en Junta del Real Consulado donde se debatía la creación de un reglamento y arancel que rigiera la captura de los esclavos prófugos, se reconoció que la relación mensual exigida a todos los propietarios de esclavos que tuviesen casos de fugas, se les demandaba solo a los propietarios de ingenios, cafetales, algodonales y añilerías, pero “no se exige de las demás haciendas, porque en ellas rara vez hay cimarrones” (Torrontegui y Arango y Parreño, 1796:15). Este tipo de resistencia era practicada por los esclavos casi siempre en momentos en que la explotación o abusos eran muy crudos, …..página 6 y la evasión se producía con la concomitancia de una serie de factores, a veces fortuitos, que así lo permitían; en estos casos es posible que el prófugo portara 5 6 Instrumento que sirve para pesar. Resultados de la tabulación a que fue sometida la información del libro manuscrito de entradas y salidas de cimarrones al Depósito de El Cerro en La Habana, en el año de 1830 (ANC, inédito b). Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org instrumentos de trabajo, como por ejemplo el machete o el cuchillo, recursos, por otro lado, muy necesarios para sobrevivir en el monte; pero estos no fueron usados como armas defensivas de manera frecuente. O bien ante la captura inminente el cimarrón abandonaba el arma, consciente de las severas implicaciones que cobraba el asunto, o no se hacía uso de ellas. Son miles de casos los relacionados como cimarrones simples en los registros ya citados que no hicieron uso de las armas defensivas; de lo contrario, su suerte hubiera sido otra, tal como queda expresado en la documentación legal de la época. Cimarrones hubo que deambularon grandes distancias y fueron capturados en partidos o jurisdicciones muy alejados de los lugares de donde procedían; pero esto lo hizo mucho más frágiles al moverse en un medio geográfico totalmente desconocido. El no tratamiento de las particularidades y regularidades que se pusieron de manifiesto en las variadas formas de resistencia esclava han llevado a la idealización del papel social y político del cimarrón simple. Nadie más autorizado para evaluar el significado y el peligro que en aquellos momentos representaba esta variante, que los propios esclavistas, quienes reunidos en la ya referida Junta del Real Consulado de La Habana, al preparar el Reglamento de Cimarrones, manifestaron que el cimarrón “sólo huye del trabajo” y que “Para aprehender á estos infelices, no se necesitaba armas ni gente aguerrida” (Torrontegui, y Arango y Parreño, 1796:23). EL CIMARRONAJE EN CUADRILLAS Cuando varios cimarrones se unían, se armaban, se hacían fuertes y realizaban robos, asaltos e incursiones a las haciendas, se les identificaba en la Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org documentación de la época en Cuba como “cuadrilla de cimarrones”, término que los diferenciaba de los cimarrones simples y de los apalencados ya que estas cuadrillas no se establecían de manera estable, sino que se movían continuamente dentro de una zona o región y pernoctaban en cuevas, abrigos rocosos o simples ranchos sin paredes y no practicaban la agricultura. Estos aguerridos grupos de cimarrones han sido identificados por algunos autores como “bandas cimarronas” y por …..página 7 otros como “guerrilleros 7; pero ambos términos tienen connotaciones que perjudican la valoración de este recurso o forma de resistencia esclava. El primer término está muy marcado por el enfoque colonialista y en muchos documentos de los primeros siglos de la colonia aparece el término banda en un sentido muy general; o sea, servía para identificar tanto al cimarrón simple como a los apalencados. A esto se suma, por lo menos en Cuba, que el término se asocia a la polémica historiográfica del bandolerismo, línea temática bajo la cual se han estudiado grupos de salteadores de camino cuyas acciones están asociadas en ocasiones a famosos crímenes. Por este motivo, el término no resulta justo para designar a un grupo de esclavos prófugos que en definitiva se resistían a morir explotados en las haciendas; pero como también, a su vez, algunas de las cuadrillas de cimarrones vivieron del robo, asalto, e inclusive se registraron casos 7 Bowser (1977:252) utilizó el término bandas, el cual toma de la documentación colonial con sus correspondientes referencias, por lo que se justifica en cierta medida; sin embargo, resulta contradictorio su uso en la compilación de Price (1981:17), en la que los cimarrones son calificados indistintamente como rebeldes, guerrilleros y bandas. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org de violaciones y crímenes8, tampoco resulta aconsejable el término de guerrilleros para identificarlos. A pesar de los numerosos elementos en que se semejan las tácticas de las cuadrillas de cimarrones a las tácticas de las guerrillas, como por ejemplo la conocida fórmula de “muerde y huye”, resulta una modernización forzosa. La guerrilla en su acepción más actual, implica la consecución de un ideal para una clase social, la lucha contra un sistema de opresión; es una táctica en función de una estrategia política. Con relación a los ……página 8 ideales de las cuadrillas de cimarrones, no hay porqué engañarse ni fantasear; ellas representaron una forma de resistencia grupal, superior al cimarronaje simple, pero en ninguna medida perseguían derrocar al régimen esclavista. Sus objetivos eran inmediatos y de grupos, vivir en libertad, no dejarse atrapar; carecían por lo tanto de una estrategia política de largo alcance, porque como clase no podían planteársela. Dado el carácter no sedentario de estos grupos que vivían del robo, el trueque y el asalto, los instrumentos de trabajo extraídos de las haciendas, cobraron en sus manos un carácter altamente defensivo. Una característica de la cuadrilla de cimarrones es que todos sus miembros estaban siempre “armados hasta los dientes”. Si bien su recurso táctico principal era la constante movilidad, las 8 Dentro de la malintencionada información acerca de posibles crímenes o atropellos cometidos por cuadrillas de cimarrones, se pudo depurar y comprobar algunos de los casos más relevantes de los que se tenían referencias por fuentes de la época. A manera de ejemplo se puede citar el asalto sufrido por la familia de un ganadero llamado Valentín Páez en el Partido de Consolación el 8 de enero de 1810, ocasión en la que fueron ultimados tres hijos y un hermano de dicho ganadero (ANC, inédito d) Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org frecuentes incursiones que hacían a las haciendas y la saña con que se les persiguió en Cuba, los obligaba a portar cuanto instrumento pudiera serles útil en sus operaciones. A lo largo de los años, y producto de la constante persecución de que eran objeto, las cuadrillas desarrollaron numerosos recursos defensivos. Uno de los más conocidos rancheadores en Cuba, Francisco Estévez, quien operó en la zona de Vuelta Abajo, en la región occidental de la Isla, entre los años 1838 a 1842, en ocasión de perseguir una cuadrilla de cimarrones registró en su diario: “...hallábamos algunos rastros de negros cimarrones, pero estos se nos perdían por muchas lluvias, los ríos y los peñascos y tener ellos la habilidad de caminar sin hacer rastro dando mil vueltas y rodeos para que no les puedan seguir (Villaverde, 1982:45). Otro de los recursos defensivos que caracterizó esta forma de resistencia esclava fueron las frecuentes relaciones con las dotaciones de los ingenios y cafetales vecinos; entre estas, llama la atención la referente al encuentro entre una cuadrilla de cimarrones y la dotación del cafetal de Kessel en San Diego de Núñez . La cuadrilla en cuestión había venido al lugar en busca de alimentos, pero al contacto asistieron también los miembros de la dotación del ingenio La Tumba. En uno de los cuadros de café asaron un lechón y después “catequisaron a los negros” (ANC, Real Consulado. Leg. 142, no. 6988). Al igual que los cimarrones simples, las cuadrillas de cimarrones siempre que pudieron evadieron los enfrentamientos. Esto es consustancial al principio táctico defensivo de esta …..página 9 Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org forma de resistencia esclava, decir lo contrario es tergiversar los hechos y ser incapaz de superar los niveles interpretativos de una historiografía viciada por los esquemas de una sociedad en la que los prejuicios raciales engendraban falsas apologías. Presentar a los cimarrones, en todo caso a las cuadrillas de cimarrones, como fieros guerreros que atacaban constantemente a las autoridades y sembraban el terror en las comarcas, es, además de un romanticismo, una perniciosa apología. Los hechos desmienten esa visión tan difundida en Cuba. Las cuadrillas de rancheadores y tropas que perseguían a los cimarrones en cualquiera de sus variantes estaban bien armadas, tenían mejores recursos y apoyo, contaban con perros y armas de fuego, actuaban bajo el estímulo de las gratificaciones que aumentaban sus salarios por cada captura con vida. El objetivo de la cuadrilla de cimarrones era no dejarse atrapar, despistar a sus seguidores. Su ideal no era tomar una población ni derrocar un régimen, sino vivir en libertad, condición que habían alcanzado. Se trataba, pues, de mantener la libertad a pesar del acoso que sufrían. Los incidentes narrados en la documentación colonial prueban que cuando una cuadrilla de cimarrones era sorprendida, su reacción inmediata era la de evadir el cerco y, para ello, el mejor de todos los recursos era el repliegue táctico. De esta manera, al dispersarse el grupo en montes que generalmente conocían mejor que sus perseguidores, se hacían incapturables. A pesar de esto, abundan las informaciones de enfrentamientos entre rancheadores y cuadrillas de cimarrones; pero cuando se produjeron estos encuentros, tuvieron siempre un carácter parcial, Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org o sea, una parte reducida del grupo hacía frente, mientras el resto se ponía a salvo. Innumerables ejemplos de este tipo ponen de manifiesto la entereza y el valor de muchos cimarrones alzados. Un ejemplo que ilustra esto se tiene de la descripción de un asalto a una cuadrilla de cinco cimarrones en el Partido de Guanaja, el 6 de septiembre de 1774. El hecho se produjo cuando la cuadrilla de rancheadores que los venía persiguiendo los sorprendió refugiados en un rancho; al producirse el asalto, cuatro de los cimarrones se replegaron, pero uno de ellos se viró contra los atacantes y “con una rodilla incada en el suelo, y un machete de cinta en la mano, se enfrentó hasta que fue derribado de un balazo en la ingle” (AGI; inédito a). …..página 10 Tanto la actitud de este miembro del grupo de cimarrones como el arma con la que hizo frente son dos de los elementos más abundantes dentro de la información documental acerca de esta problemática. El machete, instrumento de trabajo, se convirtió en manos de muchos esclavos prófugos en una de las armas más utilizadas, cuestión que estuvo determinada no solo por ser un instrumento muy usado por las dotaciones en las faenas agrícolas, sino también porque reunía varios requisitos de importancia, como el de ser de fácil porte, y en manos diestras ser un arma de efectos muy violentos y eficaces. No por gusto la legislación de la época prohibía a los negros portar este tipo de instrumento fuera de las áreas productivas. La Figura 1 muestra el croquis levantado a pluma por un escribano, de un machete calabozo ocupado a un esclavo africano, quien fue sometido a proceso criminal por tal motivo (ANC, inédito b). Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Otro incidente, ocurrido algo más de medio siglo después del anterior, pone al descubierto una actitud similar por parte de otro cimarrón integrante de una cuadrilla, además de mostrar otra cuestión muy característica de esta forma de resistencia esclava. El 9 de noviembre de 1835 en el Sao de la Tembladera, en Sibanicú, Puerto Príncipe (Camagüey), un grupo de rancheadores dio con uno de los integrantes de una cuadrilla de cimarrones que venían persiguiendo; el Fig. 1. Machete calabozo ocupado a un esclavo. Fotocopia del croquis original que Acompañó el expediente criminal (ANC. Inédito b) acosado cruzaba en esos momentos por un pantano, sobre una bestia y totalmente desnudo. Se le dio la orden de que se apeara de la cabalgadura y se sentara en el suelo, pero el prófugo, lejos de obedecer, saltó del caballo y arremetió contra sus perseguidores con un machete en la mano, el cual se le cayó y, según registró el rancheador en el informe levantado, “volvió el negro sobre mi tirándome puñaladas con un cuchillo que portaba en la mano derecha” (AHC, inédito a). Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org En la refriega el cimarrón resultó herido en el vientre pero se dio a la fuga por los intrincados pantanos. Algo después fue capturado en los terrenos de un sitio cercano, totalmente indefenso por la herida. Se le ocupó: “un machete garantizado con punta de cabo nuevo sin baina y trozada su punta, cuatro cuchillos metidos en un estuche de cuero de hutía, uno de ellos de cabo, de nueve pulgadas de largo y otro galantizado como de …..página 11 4 pulgadas, una piedra cullují9 como de doce onzas de peso envuelta en una harisca de llagua” (ANC, inédito a). En contraposición al cimarrón simple, este esclavo prófugo, integrante de una cuadrilla que se había refugiado en los pantanos de Puerto Príncipe, guardaba lo necesario para su subsistencia en una pequeña bolsa de cuero, construida con la piel de un mamífero abundante en la zona: cuatro cuchillos y una piedra de pedernal para producir fuego. Aunque desnudo, en su cintura llevaba atado con un cordel un machete, lo que hacía un total de cinco armas; eso era todo lo que necesitaba para su vida errante. Por este motivo, puede decirse que junto a la constante movilidad, las armas constituían el otro importante recurso de las cuadrillas de cimarrones. Muchas otras referencias así lo confirman. Por ejemplo, entre los días 9 y 20 de abril del año 1828, el capitán de una cuadrilla de rancheadores que operó en la Vuelta de Abajo (Región más occidental de Cuba), llamado José Pérez Sánchez, persiguió una cuadrilla de cimarrones que había alcanzado notoriedad por los robos que había practicado en varias haciendas. En seguimiento de las huellas de dicha cuadrilla, los rancheadores 9 Piedra cullují, por cuyují, término con el cual se identificaba la piedra pedernal utilizada para producir chispas. Usada en las zonas rurales para encender los rústicos fogones. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org buscaron por las lomas de Guacamaya, Guajaibón, río Taco Taco, Rangel, San Cristóbal, Peña Blanca, Loma del Mulo, Sierra del Rubí y Loma de la Gobernadora, recorrido de más de 90 kms de itinerario totalmente en terreno irregular. Finalmente, el día 22 del propio mes lograron darle alcance a la cuadrilla, pero: ...fue tal su resistencia que fue preciso matar a uno, y resultó ser el negro Marcelino nombrado de muchos años capitán de la cuadrilla que benía persiguiendo y habiéndole disparado uno de mis hombres un trabuco se le rebentó habiéndole herido grabemente una mano sin haberle dado al negro, el que tenía un ferron en la mano derecha; un estilete en la izquierda y un machete de media cinta en la cientura y un cuchillo de punta, biniendole arriba fieramente, á este tiempo dos de los compañeros le dispararon sus carabinas, siendo preciso darle un machetaso porque se resistía fuertemente, habiendo aprendido una negra del ingenio de San roque la que dijo hera el negro muerto Marcelino capitán de la cuadrilla de las lomas (ANC, inédito f).10 …..página 12 Otro incidente, narrado por otro rancheador que operó en la misma zona corrobora el estilo táctico de las cuadrillas de cimarrones, cuestión que no minimiza el carácter aguerrido de muchos de sus integrantes. El ya citado Francisco Estévez, el 11 de enero de 1837, dio con una cuadrilla que perseguía, en un punto conocido por Naranjo Dulce, cerca del lindero de Santa Cruz de los 10 . Nótese que la documentación utiliza el término cuadrilla para identificar al grupo de cimarrones. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Pinos y Cayajabos. Al producirse el encuentro y según registró el rancheador en su informe: ...tres de ellos huyeron y no pudimos darle alcance por lo escabroso del terreno, uno solo nos hizo frente con un largo herrón enterrado en un palo; se le intimó se rindiese y no habiéndolo hecho y herido uno de los hombres de la partida, aunque levemente por la ligereza, se le hizo fuego cayendo muerto de dos balazos que recibió en el pecho y otro en la mandíbula superior; se registró y a más del herrón ya dicho, se le encontró un cuchillo de punta, una hoja y varios líos de brujería (Villaverde, 1982:36). En este párrafo citado, además de corroborarse lo aseverado en páginas anteriores, se presenta el herrón como arma defensiva. La abundancia y variedad de este instrumento de trabajo, utilizado para abrir huecos en la tierra con el objetivo de sembrar y ocupado con frecuencia a los grupos de cimarrones, hizo que en ocasiones se les confundiera con lanzas. Dado que el herrón, pieza de hierro en la que se engastaba un palo, podía ser afilado y posiblemente reformada su estructura y utilizado como arma arrojadiza, hizo que en muchas descripciones de rancheadores se les registrara como lanzas. En un asalto efectuado por Francisco Estévez a otro grupo de cimarrones refugiados en Santa Cruz de los Pinos, el 19 de mayo de 1837, se ocuparon ”30 lanzas o más bien herrones, los que les quitamos los mangos y botamos en una furnia donde no pueden ser vistos por nadie, por no poderlos cargar...como también dos chifles de pólvora, seis tapafundas de escopetas...” (Villaverde, 1982: 46-47). Sin embargo, esto no quiere Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org decir que los cimarrones no fabricaran, a partir de sus tradiciones tecnológicas, lanzas y otras armas arrojadizas. La figura 2 muestra varias armas utilizadas por los esclavos prófugos refugiados en el llamado “palenque de Charcas”, las que fueron extraídas Fig. 2. Restos de algunos de los instrumentos utilizados por los cimarrones Refugiados en las cuevas de Charcas, en La Habana, extraídos mediante Excavaciones controladas, efectuadas en enero de 1985 bajo la dirección de G. La Rosa y L. Domínguez. las excavaciones controladas. En ella se observa un cuchillo, un machete calabozo y un herrón. La asociación de estas evidencias a otras, como fragmentos de trébedes de fines del siglo XVIII y hormas de barro para fabricar azúcar, que se fabricaban en los ingenios antes de 1830, así como informaciones de archivo …..página 13 que registraron el asalto sufrido por este palenque en el año de 1801, permiten comprobar la relación de estos instrumentos con el grupo de cimarrones que levantaron su campamento en varios abrigos rocosos del sistema cavernario de Charcas, al Sur de La Habana, a fines del siglo XVIII. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Pero no todas las armas arrojadizas fueron herrones, los cimarrones en Cuba utilizaron también lanzas, instrumento bastante común en muchos grupos de africanos. Este tipo de arma estaba en desuso por los cuerpos armados de la colonia. Ya para mediados del siglo XIX resulta muy rara su localización dentro de la documentación histórica, y su presencia dentro de los cuerpos armados tenía entonces más bien un carácter ornamental. Sin embargo, una lanza arrebatada a cualquier cuerpo armado de la colonia o extraída de cualquier local por un cimarrón, constituya otra arma útil que engrosaba las colecciones que solían portar. Un incidente acaecido el 12 de noviembre de 1856 en el ingenio La Esperanza, propiedad de Diego de Varona, en el Partido de Caunao, en Puerto Príncipe, prueba lo anterior. Ese día los rancheadores dieron con un esclavo prófugo llamado Cirilo, que según las noticias era perseguido desde hacía mucho tiempo, pero se le encontró muerto, víctima de una herida que había recibido en un encuentro anterior con los rancheadores. En el registro que se le practicó, se le ocupó :”una especie de lanza, un cuchillo garantizado de punta y una lima” (ANC, inédito c). La figura 3 recoge el plano de las armas que le fueron ocupadas y que acompañó el expediente de la causa. En estos casos, como era costumbre, se colocaban las armas sobre un largo pliego de papel y se le calcaba la figura de las armas a su tamaño original pasando una pluma alrededor de las mismas. En Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Fig. 3. Armas ocupadas a un esclavo prófugo en el Portillo de Caunao, Puerto Príncipe en Noviembre de 1856. Nótese el croquis de la lanza, la que tenía un palo engastado ANC, inédito c) ocasiones, como se verá en otras de las fotocopias de estos planos originales, además del contorno se dibujaban las partes interiores o volúmenes con grafito (Fig. 4)11, A excepción de este tipo de lanza, todas las armas hasta aquí descritas tuvieron su origen en el uso de instrumentos de trabajo; pero las cuadrillas de cimarrones también fabricaron armas en correspondencia con Fig. 4 Arma ocupada a un cimarrón el 23 de enero de 1860 (ANC, inédito b) sus experiencias y conocimientos técnicos. Así tuvieron el arco y la flecha. El arco y la flecha en manos de los cimarrones no tienen su origen, por lo menos en el caso de Cuba, en un legado indígena …..página 14 como algunos autores han supuesto. Hoy día se discute si los aborígenes de la mayor de las Antillas utilizaron este recurso, entre otras razones por lo parco de la 11 Esta figura 4 representa el armamento ocupado a un esclavo prófugo miembro de una cuadrilla, el cual sufrió nueve heridas de machete durante la resistencia. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org información que al respecto se encuentra en las fuentes históricas (cronistas) y arqueológicas. En cambio, como es bien conocido, este tipo de instrumento resultaba ser un arma poderosa en manos de muchos grupos africanos, por lo que su presencia en una cuadrilla de cimarrones o en un palenque responde no a conocimientos adquiridos en la colonia, sino a la presencia de viejas técnicas que ellos dominaban antes de ser trasladados como esclavos. Una de las primeras noticias localizadas referente al uso de este tipo de armamento por parte de cimarrones corresponde a un grupo de ellos que estaba refugiado en los Montes de Sibanimar (Este de La Habana), contra los cuales se despacharon varias operaciones que habían resultado infructuosas; pero, el 6 de Noviembre de 1801, un grupo de rancheadores integrado por cuatro mayorales logró dar con la cuadrilla que estaba compuesta por cinco cimarrones, los que habían hecho repetidos estragos con sus hurtos de cerdos y vacas en las haciendas vecinas. Cuando el encuentro se produjo, los cimarrones salieron corriendo en diferentes direcciones, mas a uno de ellos los perros lograron darle alcance. El cimarrón en cuestión logró librarse de las fieras y al enfrentar a sus perseguidores cayó abatido. Al registrársele, se le encontró : “...un machete calabozo de cinco quartos y un cuchillo de punta de los que prohibe la ley, seis flechas con su arco, unos chusos se cogieron de dicho lance este y otro negro cargador de flechas y chusos y los demás escaparon” (ANC, inédito c). El uso de este recurso no fue un hecho casual y aislado. Al respecto existen muchas otras noticias. A manera de ejemplo se puede citar otro caso ocurrido el 11 de enero del año 1822 en la región de Vuelta Abajo. Debido a que, desde Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org mediados del año anterior, se habían presentado varias denuncias de hacendados de San Marcos y el Cuzco por los constantes robos que sufrían de parte de una cuadrilla de cimarrones, se montó una partida de rancheadores integrada en su totalidad por 40 militares de profesión. Después de varios días de operaciones, en una elevación conocida por Juan Gangá, dieron con la cuadrilla que buscaban; como resultado del enfrentamiento, los perseguidores dieron muerte a dos de los esclavos prófugos, y a otros dos lograron …..página 15 capturarlos, aunque heridos. Se calculó que la cuadrilla de cimarrones estaba integrada por 20 esclavos prófugos y a los reducidos se les ocuparon: “tres arcos y dos manojos de flechas, con dos machetes y varios chuzos” (ANC, inédito i ). Pero junto a estas armas, si se quiere primitivas y rudimentarias, a las cuadrillas de cimarrones se les ocuparon en ocasiones armamentos mucho más poderosos (Figs. 4 y 5). El 12 de abril de 1837, el ya mencionado capitán de rancheadores Francisco Estévez, asaltó una ranchería de cimarrones que se encontraba en una elevación conocida por el Burén, cerca de la hacienda Soledad, perteneciente al Partido de Santa Cruz de los Pinos. Al registrase el incidente en el diario de operaciones, Estévez consignó: …nos hicieron frente al principio tirándonos algunos tiros, después se dividieron en tres partidas: a donde se hallaban el capitán de la cuadrilla al que conocimos por animar su gente y mandar se nos hiciera resistencia…continuamos atacándolos logrando matar al dicho capitán y otro negro a quienes quitamos una carabina a cada uno…el 13 volvimos al lugar y encontramos 12 ranchos grandes formados de guano, los incendiamos, hallamos 50 herrones, mucha ropa, alguna pólvora y balas de fusil, muchas Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org piedras de chispa, un eslabón de una carabina que se conocía estaba acabada de calzar por algún herrero (Villaverde, 1982: 49). Fig. 5. Armas ocupadas en septiembre de 1847 a un cimarrón miembro de una cuadrilla. Reproducción del croquis original realizado por el escribano que atendió la causa criminal. Contiene un trabuco, un machete y un cuchillo (ANC, inédito e) Al año siguiente, en otro enfrentamiento contra una nueva cuadrilla de cimarrones en los terrenos del cafetal de Pascual Pluma, los rancheadores, capitaneados por Estévez, lograron capturar con vida a uno de los perseguidos, dar muerte a tres y ocupar: “3 armas de fuego, 6 hojas, 12 herrones, varios cuchillos de punta y como dos libras de pólvora de mostacilla y porción de balas y piedras de fusil” (Villaverde, 1982:75). Todos estos ejemplos demuestran, con suficiente nitidez, la significativa diferencia que existía entre el cimarrón simple y el cimarrón agrupado en cuadrillas. En el orden económico, ambos recursos se semejaban en que no sobrepasaban la esfera de la apropiación de alimentos por vías depredativas, si bien mucho más violentas en el segundo, y todo sobre la base de una constante movilidad. Pero con excepción del tropismo, sus tácticas defensivas no pueden Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org confundirse. El nivel de violencia que se expresa en los incidentes relacionados con …..página 16 las cuadrillas o bandas, así como la cantidad y variedad de armas que portaban, a lo que se suma el sentido grupal de esta variante, la hicieron un recurso mucho más efectivo para los intereses de los esclavos y más difícil de combatir por parte de los esclavistas. LOS APALENCADOS: SUS ARMAS Y TÁCTICAS DEFENSIVAS A diferencia del cimarrón simple y de la cuadrilla o banda de cimarrones, cuyo fundamento defensivo era la constante movilidad, el apalencado desarrolló un sistema defensivo sobre la base del sedentarismo. El apalencamiento, como forma de resistencia activa de los esclavos representa, desde el punto de vista social, un nivel superior con relación a las otras dos formas analizadas anteriormente, ya que este significaba no solo la evasión, la libertad y la unidad en pequeños grupos, sino también la posibilidad de vivir en comunidades, construir viviendas, procrear hijos y, en definitiva, reproducir la vida familiar. Como este tipo de comunidad levantada a espaldas de la ley y acosada representaba una meta socialmente superior, este recurso demandaba de los asociados intereses y posibilidades que rebasaban los objetivos de los cimarrones, ya fueran simples o de cuadrilla. El apalencamiento, por su propia esencia como forma de resistencia esclava, implicaba el respeto de determinados Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org principios defensivos diferentes a los que regían en las dos formas ya vistas, así como el establecimiento de determinados recursos que le eran propios. Un asentamiento que garantizara la vida en libertad de un grupo humano marginado y perseguido, en aquel contexto histórico, tenía, necesariamente, que fundamentarse en el desarrollo de una economía de subsistencia. Si para el cimarrón simple o para la cuadrilla de cimarrones el no ser sorprendidos era muy importante, y de ahí su constante movilidad, para el apalencado esto cobraba una importancia primordial, toda vez que sus recursos se diferenciaban de los anteriores porque su interés era permanecer en el lugar seleccionado. La experiencia acumulada con anterioridad a la fuga y el conocimiento adquirido en la vida de acoso continuo a la que fueron sometidos, llevó a los apalencados a la constante búsqueda de las zonas más apartadas e inhóspitas. De esta manera …..página 17 el lugar seleccionado era, en primer lugar, un refugio aislado y poco después un asentamiento que crecía en integrantes a medida que pasaba el tiempo y no era objeto de ataque. Así, los apalencados respetaron los principios más elementales de una subsistencia acosada: en primer lugar, la distancia entre el lugar escogido y los núcleos de población y vías de comunicación, cuestión que se manifestó como una de las primeras regularidades presentes en este tipo de asentamiento humano. A dicho elemento se le suma otro: la inaccesibilidad, o sea, lugares poco accesibles para campesinos, cazadores o viajeros en general, o sea, difíciles de alcanzar. Lugares a los que solo se podía llegar con objetivos muy definidos; y en tercer lugar, el ocultamiento natural, logrado sobre la base de las características Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org paisajísticas, topográficas y de vegetación que brindaban protección física y visual a la aldea. Estas tres condiciones o regularidades presentes en todos los asentamientos que han sido objeto de estudio, bien pueden confundirse entre sí, por lo estrechamente relacionadas que se encuentran; pero ellas responden en realidad a tres niveles espaciales y tácticos diferentes, aunque complementarios. En la misma medida que un asentamiento de esclavos prófugos conjugaba estas tres cuestiones, gozaba de una más prolongada y segura supervivencia. Pero no bastaba con estos tres principios aportados por el medio geográfico. Los cimarrones simples y cuadrillas de cimarrones, por basar su supervivencia en el robo y el trueque, se vieron obligados a moverse casi siempre en zonas relativamente cercanas a las haciendas o núcleos de población, y para reducir el riesgo que implicaba esto, recurrieron a una constante movilidad; en cambio, el apalencado tuvo que valerse de otros recursos que ampliaran el margen de seguridad de los asentimientos, sobre todo para el caso de asaltos imprevistos. De esta manera los apalencados echaron mano a un viejo recurso, muy utilizado en algunas aldeas africanas, que consistía en rodear el poblado de profundas trincheras ocultas con puntiagudas estacas en el fondo. La Fig. 6 (Giraud, 1888: 161) reprodujo un dibujo a plumilla tomado de un viajero inglés que visitó el Congo en el año de 1883, lo que muestra las raíces históricas de este recurso tan utilizado por los palenques en Cuba. En Cuba, además de proteger el poblado por medio de estas trincheras-trampas, los palenques utilizaron el sistema de vigías …..página 18 Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org en los principales puntos de acceso a las áreas ocupadas y algunos fueron verdaderos arsenales de cuanto instrumento o arma pudiera ser útil para la defensa. Al respecto es conveniente recordar que los reglamentos coloniales que se dictaron contra los apalencados en Cuba, establecieron que al producirse el asalto a un palenque, se debía anotar la cantidad de ranchos destruidos, la cantidad y variedad de siembras, la cantidad de camas y hamacas y, sobre todo, las armas ocupadas. Fig. 6. Las zanjas con estacas afiladas en el fondo fue un recurso muy utilizado en los palenques en Cuba; pero como recurso defensivo, tiene su origen en las experiencias de muchos grupos africanos, que protegían sus aldeas por medio de ellas. Tal como se recogió en este dibujo a plumilla hecho por un visitante del Congo en el año 1883. El segundo asalto que sufriera el palenque El Frijol, en el año de 1816, que se encontraba en las Cuchillas del Toa, es un ejemplo de lo anteriormente planteado. En la relación de los objetos ocupados, entre muchos otros, se enumeraron : 8 azadas, 21 machetes de trabajo, 9 lanzas, 1 tercerola, 1 pistola, 3 chifles con Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org pólvora y, además, 1 fragua tosca, con fuelle de mano, que era utilizada para fabricar lanzas (Fig. 7). En relación con este último aspecto, es bueno señalar que aunque algunos grupos africanos dominaban la fundición de metales y fabricación de armas con este tipo de recurso, esta fragua solo debió servir a los apalencados para transformar los rústicos herrones en puntiagudas lanzas. La documentación que registró todos los incidentes relacionados con este importante hallazgo anotó la identidad de los dos apalencados que hacían uso de ese instrumento en el asentamiento; esto coincidía con el hecho de que ambos dominaban el oficio de la herrería en las propiedades donde habían sido explotados antes de su fuga (AHSC, inédito a ). Fig. 7. Una de las características principales de las cuadrillas de cimarrones y de los palenques es que sus integrantes andaban siempre muy armados. El croquis de la causa registra el total de armas ocupadas a un cimarrón integrante de una cuadrilla en Najasa, Puerto Príncipe (dos machetes, un cuchillo, un sable y un garrote) (ANC, inédito d) En un asalto producido por el Alférez Gaspar Rodríguez en la zona de Vuelta Abajo el 14 de agosto de 1820, en las lomas conocidas por Resbaladeros, al Este de La Habana, en los momentos iniciales cuando rodeaban el palenque, y al decir del propio rancheador: Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org …fuimos sentidos y el ruido de un trabucaso que nos dispararon abanzamos por todas direcciones, mesclandonos en termino de no poder hacer fuego con las pocas armas que se habían conservado sin caer en el río. Fueron muertos el titulado capitán Ventura, de Dn. Ricardo Ramos, el negro Cristiani, y otro que siempre ocultó su nombre en el palenque: y aprehendí 6 negros, la una herida: varios machetes, lanzas, armas de fuego, etc.” (ANC, inédito e ). El primer palenque del cual se tomó el primer ejemplo estaba en la región oriental de Cuba, el segundo en la zona occidental, ambos en cordilleras montañosas que abundan en los extremos de la Isla, pero esta cuestión también se manifestó en algunos …..página 19 palenques de las zonas llanas, cercanas al centro de la Isla. Este es el caso del palenque Curajaya, asaltado el 7 de mayo de 1848, en las zonas pantanosas del Sur de Puerto Príncipe. Este tercer ejemplo ilustra también la variedad de armas e instrumentos que podían encontrarse en un asentamiento de este tipo. En el informe entregado por los asaltantes se registró: “una escopeta de fulminante cargada, un chifle lleno de pólvora y algunas palanquetas, un cubo o mocharra grande de lanza, ocho machetes, tres cuchillos, un puñal, un escoplo, un compás, una barrena, dos serruchos y un hacha” (ANC, inédito h ), así como otros enseres y ropas. Pero a la hora de responder a un asalto, los apalencados echaron mano a cuanto recurso les sirviera: en la llamada Sierra de Julián, en Arroyo Grande, cerca del Cafetal El Brujo, al Oeste de la Habana, el 8 de septiembre de 1837, el rancheador Estévez describe un recurso defensivo, muy peculiar y poco abundante en las descripciones de la época: Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org …observamos que todos los ranchos humeaban, y no veíamos a andie; me hice cargo que como era día lluvioso ellos no podían esperar a andie y debían estar durmiendo; que paré en el primer rancho a esperar llegasen mis compañeros, pues por ser tan fragoso el paraje no podíamos subir sino uno a uno y con mucho trabajo, cuando reparó uno de los que iban llegando que los negros quedaban en el segundo paredón de la Sierra, perpendicularmente arriba de nosotros; tratamos de buscar la subida, se hicieron grupo, los más fuertes, mientras que los inútiles se ponían a salvo, empezaron a derribar peñascos sobre nosotros”(Villaverde, 1982:63). Este recurso, en síntesis desesperado y espectacular, ha prestado apoyo a la especulación y a la fantasía, y ha provocado continuas referencias por parte de algunos que se acercan a la temática, quienes lo ven como algo muy cotidiano en las tácticas defensivas de los palenques. Sin embargo, este tipo de defensa requería la concomitancia de varios factores que no siempre se daban en todos los asentamientos. Pocos palenques se levantaron a orillas de farallones en cuyas cimas contasen con abundancia de piedras. Esta variante es en realidad muy rara de encontrar en los ejemplos estudiados en Cuba. Aunque es posible que fuera algo más abundante en las zonas donde existían mogotes, o sea ese tipo de …..página 20 elevaciones de laderas muy pendientes y de constitución rocosa. En correspondencia con el estudio al que fueron sometidos 82 palenques de la región oriental de la Isla de Cuba12, que es la parte más elevada y montuosa, se 12 Se refiere a una monografía en proceso de edición acerca de los palenques del Oriente de Cuba (La Rosa, en prensa). Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org pudo comprobar que este recurso defensivo se utilizó solo por parte de los alzados en el palenque Vereda de San Juan, que se encontraba en el Pico Galán, a 974 m de altura, lugar de laderas muy empinadas y con abundantes piedras en la parte superior. Estas características no se repiten en el resto de las elevaciones que integran las Cuchillas del Toa, de la cual ese pico forma parte, cuestión no permitía su uso por parte de los apalencados. Otro aspecto de importancia en las tácticas defensivas de los palenques es el que se refiere a la forma en que se enfrentaban al enemigo. Si bien es cierto que en los palenques de El Frijol, asaltado por vez primera en 1815, el Bayamito en 1831, La Bayamesa en 1842 y Kalunga en 1848, sus respectivos capitanes, con una parte importante de los apalencados, hicieron frente a los rancheadores e inclusive usaron armas de fuego, en todos los 78 restantes utilizaron como recurso ante el asalto de los rancheadores el repliegue táctico; esta cuestión está muy vinculada al carácter de subsistencia de dichas comunidades y a la propia psicología de los apalencados. De esta manera, cuando los asaltantes ocupaban un palenque, lo más que podían hacer era incendiar los ranchos, destruir las siembras y apoderarse de los recursos útiles; pero en definitiva, este era un descalabro del que muy pronto y con relativa facilidad se recuperaban los apalencados, quienes se volvían a reunir y levantaban un nuevo poblado, en ocasiones en el propio lugar, como ocurrió en el palenque Kalunga, asentamiento en el que los rancheadores destruyeron 26 viviendas en ocasión del primer asalto, y al año siguiente, en el segundo allanamiento que sufrió, destruyeron 54 viviendas. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Con relación al incendio de los ranchos de un palenque por parte de sus propios moradores, como acto de defensa, existen ejemplos que muestran cómo los apalencados antes de abandonar el lugar prendían fuego a la aldea. De este recurso existen noticias aisladas. Una de las primeras localizadas en el ámbito latinoamericano se refiere a un …..página 21 palenque ubicado en Urabá, Cartagena de Indias, cuando en el año de 1607 sufrió un asalto por parte de las tropas colonialistas y los allí refugiados lo abandonaron, no sin antes prender fuego a todos los ranchos (Vila Vilar, 1987: 84). De igual manera procedieron los apalencados en el alto de la Bayamesa, sierra Maestra, región oriental de Cuba, cuando sufrieron el asalto de dos columnas de rancheadores, integradas por 25 hombres cada una, en el año 1848. Según registraron los asaltantes en el informe rendido a las autoridades, el capitán del palenque, junto a otros pocos, después de cubrir la retirada del resto de los integrantes de la comunidad allí asentada, prendieron fuego a todos los ranchos en los momentos en que se retiraban, y solo dejaron a los asaltantes una pequeña aldea envuelta en llamas (ANC, inédito a ). Dentro del estudio de las tácticas defensivas de los palenques en Cuba, no debe escapar el recurso utilizado en dos de los asentamientos estudiados hasta el presente, que consistió en tomar medidas especiales para la preservación de las mujeres y niños que lo integraban. El primer caso corresponde a los apalencados de La Cueva, en la cordillera de la Gran Piedra, en el oriente de Cuba. Según las noticias relatadas por el capitán de la partida de rancheadores que asaltó este palenque en el año de 1815, los apalencados conocieron con antelación la llegada de los asaltantes, por lo que realizaron un repliegue táctico, para despistar a los Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org perseguidores, mientras el capitán protegía a las mujeres. El otro ejemplo corresponde al palenque Todos Tenemos, cuando en el año de 1848 fue asaltado y se pudo conocer por las declaraciones arrancadas a uno de los prisioneros que el capitán del palenque se había refugiado con las mujeres del lugar en otro palenque que tenían preparado de antemano. Es de destacar que este palenque, que servía de refugio a las mujeres y niños de Todos Tenemos y que fuera identificado con el sugestivo nombre de Guardamujeres, resistió dos intentos de asalto. Los elementos hasta aquí discutidos demuestran las diferencias existentes entre las tres formas de resistencia esclava analizadas, así como los recursos tácticos que les correspondieron. Las diferencias, como se vio, no fueron solo de forma. Los ricos hacendados de Cuba, representados en Junta del Real Consulado de La Habana, en reunión celebrada el 9 de junio del año 1796, habían señalado: Baxo el nombre general [cimarrón] se designó hasta ahora todos los fugitivos, suponiendo de este modo, que tan temibles y tan …..página 22 delincuentes eran los cimarrones sueltos que no tienen intensión ni arbitrio para hacer mal, como los que estan unidos y se hallan apalencados. Ya es tiempo de distinguirlos, y si por presición hemos de consentir en que se ataque á estos sin miramiento alguno, establezcamos al menos que se trate con dulzura al simple cimarrón, al que sólo huye del trabajo...La reunión de cinco o seis negros no forma palenque, y á nadie puede causar el menor susto y cuidado (Torrontegui, y Arango y Parreño, 1796:23,33). Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org De ahí que se asegurase: ”Evitar la reunión de cimarrones y restituirlos quanto antes al dominio de sus dueños, diximos que debía ser el único fin” (Torrontegui, y Arango y Parreño, 1796:11). Más de dos siglos han transcurrido desde el momento en el que los propios contemporáneos a los acontecimientos establecieron algunas diferencias entre las variadas formas de resistencia esclava. ¿Es posible que estas continúen escapando a los estudios que en esta temática se vienen efectuando? REFERENCIAS AGI, Archivo General de Indias; España (inédito a): Sección 11, Cuba. Lwg. 1190. AHC; Archivo Histórico de Camaguey (inédito a): Alcaldía 1ra. Leg. 20, no.19. ------------- (Inédito b): Alcaldía Mayor 1ra. Leg. 28 (antiguo). ------------- (inédito d): Tenencia de Gobierno. Caja 43, no. 629. ------------- (inédito e): Tenencia de Gobierno. Caja 43, no. 686. AHSC; Archivo Histórico de Santiago de Cuba (inédito a): Administración regional, Cimarrones. Leg. 1, no.7. ANC; Archivo Nacional de Cuba (inédito a): Gobierno Superior Civil. Leg. 625, no. 19877. ------------- (inédito b): Gobierno superior Civil. Leg. 1640, no. 82516. ------------- (inédito c): Real Consulado y Junta de Fomento. Leg. 141, no.6997. ------------- (inédito d): Real Consulado y Junta de Fomento. Leg. 141, no.6921. ------------- (inédito e): “Diario de lo ocurrido durante la comisión del Alferez Dn. Gaspar Rodríguez para perseguir cimarrones”, Real Consulado y Junta de Fomento. Leg. 141, no. 6940. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org ------------- (inédito f ): “Diario de operaciones de la cuadrilla capitaneada por D. José Pérez Sánchez y destinada a la persecución de negros cimarrones y apalencados de las lomas del Cuzco y Sierra de Vuelta Abajo, Real Consulado y Junta de Fomento. Leg. 142, no.6949. ------------- (inédito g): Real Consulado y Junta de Fomento. Leg. 142, no. 6988. ------------- (inédito h ): Real Consulado y Junta de Fomento. Leg. 145, no. 7151. ------------- (inédito i ): Real Consulado y Junta de Fomento. Leg. 150. no. 7416 ------------- (inédito j ): Miscelánea de Libros. no. 3036. Arron, J.J. (1986): Cimarrón: Apuntes sobre sus primeras documentaciones y su probable origen. En Cimarrón. Fundación García Arévalo, Editora Amigo del Hogar, Santo Domingo, pp. 13-30. Bowser, F. P. (1977): El esclavo africano en el Perú colonial. 1524-1650. Editorial Siglo XXI, México, 430 pp. Gebara, A. (1986): Esclavos: Fugas e fugas. Terra e poder, Rev. Brasileira Hist. , Sao Paulo, 6 (12): 89-100. Giraud, V. (1988): El Congo. Montaner y Simón, Barcelona, 355 pp. Guillot, C. F. (19??): Negros rebeldes y negros cimarrones. Fariñas, Montevideo, 314. pp. La Rosa Corzo, G. (1988): Los cimarrones de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 205pp. --------------- (en prensa): “Los palenques del oriente de Cuba: Resistencia y Acoso”. Editora de la Academia de Ciencias de Cuba. Documento descargado desde Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org Lope de Vega, F. (1917-19): El desprecio agradecido. En Comedias escogidas. Biblioteca de autores españoles, Imprenta Sucesores de Hermano, Madrid, tomo 2, pp. 251-268. Marx, C. (1965): El Capital. Editorial Venceremos, LA Habana, tomo 3. Torrontegui, J. M., y F. Arango y Parreño (1796): Informe que se presentó en 9 de junio de 1796 á la Junta de Gobierno del Real Consulado. Imprenta de la Capitanía General, La Habana, 40 pp. Vila Vilar, E. (1987): Cimarronaje en Panamá y Cartagena. El costo de una guerrilla en el siglo XVII. Cahiers du Monde Hispanique et Luso Brasilien, Caravelle, Univ. Toulouse-Le Mirail, 49: 77-92. Villaverde, C. (1982): Diario del Rancheador. Editorial Letras Cubanas, La habana, 137 pp. Price, R., comp. (1981): Sociedades cimarronas. Editorial Siglo XXI, México, 333 pp. ABSTRACT: Three of the main forms of slave resistance are studied for the first time, on the basis of the types of weapons and defensive tactics that characterized each of those forms. The study es based on recently acquired documentation, supported by elements from field work and archaeological resources.