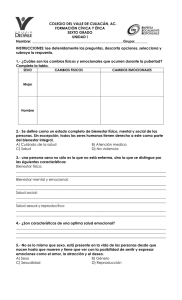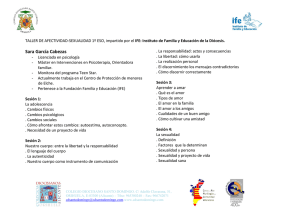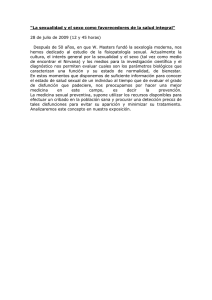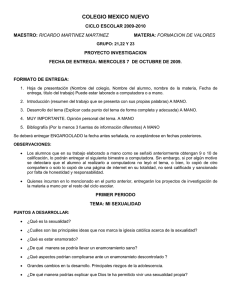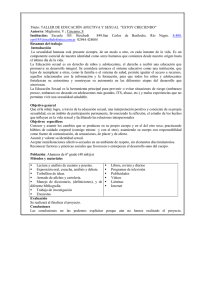NIÑOS, CALLES Y COTIDIANIDADES Rodrigo Tenorio Ambrossi
Anuncio
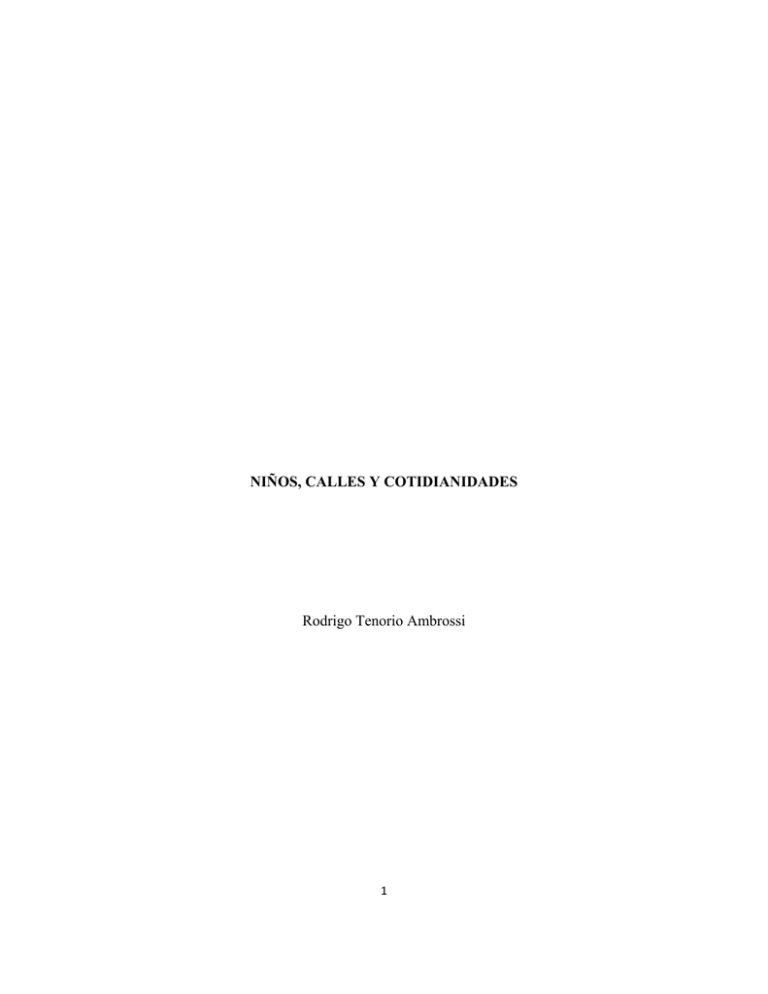
NIÑOS, CALLES Y COTIDIANIDADES Rodrigo Tenorio Ambrossi 1 CONTENIDO Introducción Prólogo UNO Calles y cotidianidades Los transformados en calle La carencia como identidad Guerreros de la calle Actor social de la injusticia DOS El monstruo de mil caras El reto de sobrevivir De la escuela y la cometa Primero vivir Las hojas de parra y los cartones TRES El otro lado de la intimidad Sexualidades reales Al margen de la seducción De la muñeca al bebé CUATRO Las intermitencias del dolor Los dones del alcohol La metástasis de la cultura 2 De los inhalantes a la base Al otro lado de la calle INTRODUCCIÓN Es probable que la presencia diaria y permanente de niñas y niños en la calle constituya uno de los mayores conflictos de carácter social y ético de un país. Mientras ellos habiten las calles, trabajen y hasta duerman en las aceras o los parques, no habrá discurso alguno capaz de colocar a un país en los espacios de la ética social y política porque esa presencia posee un absoluto carácter denunciativo. No se trata de un hecho cualquiera y circunstancial. Por el contrario, esa presencia eminentemente doliente y denunciativa da cuenta de que existen sectores sociales que se debaten entre la pobreza y la indigencia, entre la ternura y la violencia, entre los amores y los desamparos. El nombre es lo más propio que posee todo hijo de mujer pues con él se identifica ante los otros y desde ahí responde a todo llamamiento. De hecho, un sujeto no es más que aquel que puede responder a la llamada del otro, del otro de las ternuras, de los espacios, de las satisfacciones, del amor o de la violencia. También al otro del deseo. Solamente el sujeto posee un nombre que ya no es tan solo apelación sino también historia porque, desde todos los puntos de vista, ese nombre es dado por otro que lo pronuncia para marcar orígenes, para llamar, señalar y acoger. El primer nombre que recibe aquello que empieza a bullir en el cuerpo de una mujer es el de hijo mediante una proposición performativa única y, probablemente, la primera de todas. Nombre aparentemente común a todos pero que debe ser dicho a cada uno, en cada caso, en ese momento en el que eso que late en el cuerpo de una mujer se permite dar las primeras señales de su presencia significante. Entonces, eso deja de ser cualquier cosa porque de 3 manera explícita y casi siempre definitiva es introducido en los lenguajes, en los códigos de las relaciones familiares y sociales, en la historia. Eso se llama hijo desde ese instante hasta el último momento de la existencia. Se trata, pues, de una proposición performativa que, con su enunciación, crea algo que no existía previamente. Si esa mujer no pronunciase esta oración, aquello que lleva dentro no será su hijo, por lo menos no en ese momento. Nadie es hijo del viento ni producto imagógico de un juego de espejos. Es decir, el hijo no puede ser comprendido ni como la imagen de su madre ni como una réplica de modelos ideales que construyen una sociedad, comenzando por la familia. Cuando el hijo es visto como una imagen de la madre o, en general, como imagen del otro, deja de ser sujeto para transformarse prácticamente en nada. Por desgracia, algunas teorizaciones se han encargado de describir y entender al hijo como imagen especular del otro, ese otro que representa a todos los que le preceden en la vida, incluida su madre. Una vez que eso que empieza a existir en el universo misterioso de una mujer es denominado hijo, queda anclado de una vez para siempre en los códigos sociales, en los juegos de lenguaje y en el entramado de los deseos. Eso quiere decir que ni nacerá ni vivirá en el abandono. Por el contrario, esa nominación primera asegurará al que está por nacer que, de ahí en adelante, siempre estarán otros sujetos personales e institucionales que lo cuidarán, que velarán por él asegurando su vida, esa vida múltiple que tiene todo hijo de mujer. Las consecuencias de esta enunciación primera son múltiples y determinantes puesto que todo lo que en adelante pueda decirse y esperarse de este niño no dejará de relacionarse con este momento real y mítico de su historia. Al hablarle así a ese niño que inicia su existencia, la mujer lo ubica, de una vez por todas, en el universo de lo social. Más aún, ese niño se convertirá en una obra de sus lenguajes, su producto más complejo de entre todo lo que los lenguajes construyen. Por ende, el sujeto no será sino el efecto de un proceso de metaforización iniciado antes de su nacimiento y que se extenderá a lo largo de la vida. La proposición inicial eres mi hijo marca el inicio de las dependencias que requerirá para existir a lo largo del tiempo. Es la enunciación que le permitirá tener y hacer historia. Porque, de lo contrario, nacería un niño al que nadie se acercaría a decirle al oído mi hijo, con el cuerpo y la leche, con las caricias y las presencias. Sin esta proposición, nacería un hijo del viento sin espacio significante en la vida de nadie. Por sí misma, esta proposición fundante asegura al hijo su pertenencia al mundo de las ternuras, de esta manera formará parte de los sentidos y deseos de los otros. Sin embargo, es importante rescatar que esta enunciación primera tiene historia, más aún, es historia puesto que, así como puede sostenerse y acrecentarse, podría también debilitarse tanto como para correr el riesgo de desaparecer. Exactamente como acontece con cualquier otra enunciación que si en un momento, por ejemplo, fue afirmativa, luego puede cambiar y tornarse negativa. Este proceso lingüístico-afectivo posee, pues, el valor de determinar la historia de un hijo que, habiendo sido inicialmente deseado y querido, pasa a ocupar el lugar de los rechazos y los abandonos e incluso de la muerte física. 4 Para que un niño-hijo se ubique y se sostenga en la dinamia de los deseos de los otros (mamá, papá, familia), es necesario que los deseos originales y los nuevos se sostengan y se acrecienten con el tiempo. No basta ser querido en un momento dado. Hace falta que las querencias se sostengan a lo largo del tiempo existencial. Para el psicoanálisis, el sentido que pueda tener un sujeto para otro sujeto depende de los avatares del deseo, es decir, de su permanencia o de su abolición, de su incremento o debilitamiento. Por ende, la historia de cada sujeto se representa en la historia de los lenguajes de aquellos que han estado en su entorno, en las metaforizaciones que sobre él se han construido, en los sentidos dados a las relaciones con los llamados seres queridos que, porque así es la existencia, no necesariamente permanecen como tales. Los lenguajes son móviles y las construcciones significantes siempre van más allá de sus propios límites puesto que su capacidad de significar es variable, no solo por las características de los tiempos del sujeto (tiempo de bebé, tiempo de niño, etc.), sino porque los afectos pueden mutar igual que las realidades desde las que los otros se hacen presentes ante el hijo. Pese a que, en principio, cada hijo llega al mundo como un producto privilegiado del deseo, no es dable desconocer que existe un número importante de niños que vienen con la misión de acrecentar esa población de los llamados sujetos no identificados porque o no tuvieron o perdieron la marca de su identificación como sujetos desde el deseo y las ternuras de mamá, papá, la sociedad. Pertenece a Serge Leclaire (1983), la denominación de sujetos no identificados con la que el autor pretende señalar a todos los sujetos extraídos de las redes de significación propias, como la familia, para ser colocados en espacios ajenos en los que no encuentran elemento alguno de identidad. Vale recordar que la identidad no constituye otra cosa que una realidad mediática que permite al ser adscribirse tanto al principio de semejanza como al de diferencia. La enunciación original eres mi hijo está llamada a sostener estos dos vectores de la identidad, puesto que el niño se identificará con los suyos y se diferenciará de los extraños. En consecuencia, la identidad señala también pertenencias que, cuando se debilitan o desaparecen, hacen que esta entre en crisis. Es preciso insistir, pues, que la identidad de ninguna manera corresponde a un proceso tautológico sino eminentemente referencial. En otras palabras, nadie es igual a sí mismo porque, si lo fuese, se trataría de un sujeto vaciado de sí mismo. 1 Esto para señalar la ruta de comprensión posible de esa otra realidad en la que estos enunciados se desbaratan y, si bien no desaparecen del todo, seguramente quedan reducidos a su mínima expresión. Si el domus representa el lugar de referencialidad por excelencia, la calle es su antítesis absoluta. Si la casa es el lugar en el que se concentran los orígenes, los personajes de los orígenes, lugar de los procesos de simbolización y de los ritos de la vida cotidiana, la calle es aquello que contradice todo el orden de los sujetos y de los objetos. 1 En estricto rigor, el autismo es la enfermedad del sí mismo, del ensimismamiento. 5 Cuando se convierte en lugar de existencia y no de tránsito, la calle se convierte transforma en el gran desorganizador de la cultura y, además, en el mayor instrumento de violencia con el que cuentan las sociedades excluyentes, aquellas que se sostienen en los dobles discursos y las que han aprendido a encallecer las conciencias y los afectos de los ciudadanos. La calle es la anti-identidad. Como tal, debería ser leída como el lugar en el que miles de niños y de niñas sobreviven a la intemperie de la cultura. Mientras la casa representa los procesos de producción y trasmisión de los órdenes de la cultura, en la calle estos órdenes no actúan, ni siquiera se hallan presentes sino de forma tan débil y precaria que, a ratos, es como si realmente no existiesen. En consecuencia, la calle, cuando se convierte en lugar de vida, pertenece a otro orden, al orden del desorden, si cabe la expresión. La callejización es algo más que un acontecimiento subjetivo puesto que, en innumerables circunstancias, ha terminado convirtiéndose en un estilo de vida único que se contrapone a aquello que la cultura ha construido como espacio y tiempo, como cercanía y pertenencia para los niños y niñas que llegan al mundo. La calle como pertenencia existencial abarca todo lo que se halla fuera de las puertas reales y simbólicas de lo que son y significan la casa, el hogar, lo doméstico. La calle representa la totalidad de lo abierto y lo que se resiste a cualquier intento de limitación. Por ello, es incomprensible que el policía impida que estos niños jueguen en un parque como si ese parque no les perteneciese, como si no fuese parte de sus haberes públicos. En estricto rigor, la calle representa el anti-espacio que las culturas han construido a lo largo de los siglos, más aún, lo a-cultural, la destrucción misma de la cultura puesto que ahí rigen otros principios, otras normativas y regulaciones que llegan incluso a contradecir a aquello que rige, norma y actúa en la casa, el domus, domesticador primario de lo natural, para convertirlo en cultura y mantenerlo ahí de una vez por todas. Se trata, pues, de niñas y niños excluidos de los poderes significantes que se originan, transitan y se transmiten en los objetos de la casa. Los imaginarios son otros porque lo que se debe significar ha sido construido por realidades ajenas y diametralmente opuestas a lo que significan los lugares propios. Quizás para todos estos niños, aún antes de nacer, les gobierna el principio de impropiedad e inadecuación que seguramente ha actuado desde siempre en su familia en más de una generación. Es probable que los habitantes de la calle se sientan desprendidos de todo aquello de lo que para sus pares cuenta como tradición, historia, novela familiar. Aunque muchos no rompan sus nexos familiares, esta relación carece del carácter fundante que poseen en el domus, por ejemplo, la paternidad, la fraternidad, la privacidad, por decir, muchas de aquellas realidades que construyen los lenguajes con los que se configura la vida. Mientras en la cotidianidad doméstica los procesos y acontecimientos se significan de manera constante, en la calle se produce un suceder de hechos que se sobreponen unos a otros como unidades de lenguaje más o menos pendientes y siempre con el carácter de ajenas. Si bien es cierto que no es posible la resignificación puesto que lo significado ya no puede dejar de serlo, sin embargo siempre es posible añadir nuevas significaciones, algunas de las cuales son 6 claramente opuestas a las primeras. Es decir, las nominaciones iniciales que construyen la historia (novela) familiar no poseen el valor de significación y de construcción de la historia personal. La prueba es que, para la sociedad, estos niños son anónimos, todos son niños de la calle, y con esto se ha dicho todo. Posiblemente, lo más grave de la callejización sea el que, en algún momento del proceso, bien sea al comienzo o luego, o quizás desde antes, aparece como una obligación ineludible, como una suerte de sacrificio de carácter familiar y social, que el niño deba ser la víctima destinada a dar cuenta del sistema paradojal que hace la sociedad cuyos discursos hablan de igualdad, de derechos y de justicia. En este sentido, los habitantes de la calle son los que, por oposición, se encargan de confirmar que los otros niños y niñas tienen derecho a familia, casa, escuela, recreación, que tienen derecho a tener derechos. Los de la calle aparecen como los “sin derechos”. Esto los convierte en víctimas sacrificiales, necesarias e inevitables, para algunos, para la cultura, denunciadoras de los desórdenes de la sociedad. De cualquier manera, víctimas sin posibilidad alguna de oponerse puesto que todo se halla organizado para que sea así y no de otra manera. Y lo más grave es que se trata de la realización de actos que no aceptan ninguna clase de sustituciones. En efecto, nadie puede ocupar el lugar de ese niño arrojado a la calle, a él y tan solo a él le corresponde ser víctima, como corresponde a toda víctima sacrificial. Incluso hay casos en los que la mamá, el papá, ambos, se quedan en casa esperando que el niño traiga las monedas necesarias para la subsistencia. Si no lo hace, será castigado y lanzado nuevamente a la calle, no importa si es de noche, para que cumpla esa función ineludible. Allí se ve de qué manera el niño se ha convertido en la víctima insustituible que carece de ese mínimo de libertad para decidir por sí mismo. De estas víctimas, diría Lyotard (1991), que han perdido hasta el más mínimo sentido de narcisismo como para revelarse, para mirarse y hasta compadecerse de sí mismas. De alguna manera, se podría pensar que tan solo así es posible que se produzca el crimen perfecto: el niño ha terminado olvidándose de sí mismo porque ya nada queda de aquello que lo representaba ante el otro, en especial ante el otro doméstico, como importante y querido. En otras palabras, para que un niño sea obligado a salir a la calle, a permanecer en ella el día entero o incluso a vivir en ella, hace falta que nunca haya sido visto, sentido, admirado, como maravilla para el otro, como dice Lévinas (1968). Este desconocimiento se convertiría en el fin de todo proceso de violencia destinado a dar al traste con ese narcisismo llamado a valorar y sostener la existencia. En la calle, la nueva ética construiría “un yo desposeído de la ilusión de ser destinador desplazado incomprensiblemente a la instancia destinataria”, como dice Lyotard (1991:131) al comentar a Lévinas. A veces, ciertas instituciones privadas o estatales, cuando se refieren a estos niños, ponen el énfasis en algunos aspectos prácticos de la vida cotidiana como la no escolaridad, los riesgos de todo orden a los que se hallan perennemente expuestos. Rara vez se habla de la desorganización del ser que la calle promueve, de la frecuente irreversibilidad de esos otros órdenes en los que estos niños se construyen puesto que han abandonado, quizás de una vez 7 por todas, los órdenes de los lenguajes que hacen a los niños, pues debieron asumir otros lenguajes que no solamente los hacen grandes antes de tiempo sino que los hacen diferentes, inadecuados, si cabe la expresión, para ser parte de los sistemas culturales de la sociedad. Esto podría sonar a discurso extremista, sin embargo, corresponde a una realidad incuestionable cuando se analizan su vida y sus lenguajes. De hecho, desde aquí se partió para la realización del presente estudio, que pretende analizar la vida cotidiana desde las representaciones que niños y niñas construyen y poseen sobre su vida manteniendo como referente primordial el hecho familiar y la calle como no lugar para vivir sino, por el contrario, como el anti-lugar de los sistemas con los que la cultura construye sujetos en el deseo, en la libertad, la autonomía, el placer y el futuro. Hay que reconocer que, como todo estudio de este orden, el presente se ubica previamente en un episteme elegido por razones igualmente epistemológicas que poseen un carácter excluyente pero no anulador. Existen otras entradas teóricas válidas para abordar estos temas. Pero corresponde a cada investigador elegir su propia ruta teórica porque la considera la más adecuada. La teoría del sujeto construida con la filosofía contemporánea, la lingüística y el psicoanálisis es el referente primordial que se ha convertido en unidades de análisis que, a su vez, permiten, a lo largo del discurso, una visión más comprensiva de la realidad de la vida de niños en la calle. Un trabajo de investigación se limita por sí mismo. En tal virtud, ningún tema abordado ha recibido todo el análisis posible ni, por otra parte, se han analizado todos y cada uno de los fenómenos y realidades que hacen la vida en la calle. En el diseño metodológico se determinaron previamente aquellos campos que serían investigados porque se los consideró como los que mejor podrían dar una idea clara de ciertas condiciones de vida de estos niños. De hecho, se los ha mantenido, pese que los testimonios han permitido caminar también otras rutas no previstas e incluso dejar algunas para profundizar aquellas que han aparecido como fuentes privilegiadas de saber. Por ejemplo, si bien se diseñó el número de informantes calificados tanto de hombres como de mujeres, en la práctica fueron más niños que niñas los que hablaron. Y es que en las ciudades de la investigación, el número de niñas que trabajan y viven en la calle ha disminuido de manera notable, si se compara con la experiencia de hace 20 años (Tenorio, 1989), lo cual, por cierto, constituye una excelente noticia. La investigación se realizó en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. Estas ciudades, cada una con sus especificidades, dan cuenta de los diferentes niveles de desarrollo y conflictividad del país urbano. Los informantes, seleccionados, en tanto calificados, son capaces de hablar de sus entornos, de lo que viven todos los que pertenecen a su grupo, de lo que se dice, se piensa y se hace en esa cotidianidad eminentemente conflictiva. El informe, al ser testimonial, pasa por una red conceptual que permite que los acontecimientos, las ideas, las representaciones sean analizadas desde varios ángulos con el 8 propósito de construir aproximaciones teóricas válidas. De esto se deduce que el informe no se agote puesto que siempre será posible repasar los textos por otras y nuevas perspectivas de orden teórico. Sin embargo, también es menester hacer opciones que lo limiten. Con este texto el Consep y el país podrán construir nuevos y actualizados saberes sobre estos niños abandonados y en perenne penuria, probablemente, no solo para realizar acciones de prevención en sus espacios sino para que todo lo que al respecto se realice tome en cuenta las especiales características de estos niños. En efecto, ningún acto de educaciónprevención sería medianamente eficiente y eficaz si se realizase de espaldas a las verdades de la población objeto. Sin duda, es urgente que se haga algo con estos niños abocados a realidades tan complejas y, sobre todo, tan fuertemente ubicadas en el mundo de la anomia. Sin embargo, una propuesta de intervención no trataría de anular la anomia en sí misma sino de tomarla en cuenta para trabajar en ese terreno que, pese al peso de lo real, siempre contará con espacios imaginarios y simbólicos a ser rescatados. Como en otros textos, en el presente se demanda el retorno al sujeto, al de la palabra y la voz. El retorno a ese sujeto niño – niña que poco o nada cuenta en los megarelatos sociales, políticos, ideológicos. La voz de ellos escrita en este texto exige, pues, algo más que una lectura académica o institucional porque, de lo contrario, la investigación se habrá convertido en un acto más de cosificación y de exhibicionismo. Quito, octubre de 2010 9 PRÓLOGO Niñez y calle: deuda del Estado y la sociedad En los últimos tres años, el Ecuador tuvo buenas noticias respecto al descenso a la mitad –del 6 al 3%– del número de niños y niñas de 5 a 17 años que solo trabajaban y no estaban en la escuela. El signo más claro y feliz de este cambio fue el crecimiento de la demanda escolar. En el 2004, siete de cada diez niños, niñas y adolescentes ecuatorianos estaban en el sistema educativo y en el 2010, ocho de cada diez. Sin embargo, cuando se observa con mayor detenimiento estas cifras, aparece un grupo de niños y niñas denominados ninis, llamados así porque ni estudian ni trabajan. Parte de ellos laboran en la calle. A diferencia del resto de la niñez trabajadora, a lo largo de esta primera década del siglo XXI, el número de niños en esta circunstancia tuvo un lento descenso El libro de Rodrigo Tenorio, Niños, calles y cotidianidades, llama la atención precisamente sobre estos niños y niñas que parecerían disminuir en número –él mismo lo dice al hacer referencia a su propia investigación sobre el tema, de 20 años atrás– pero no en riesgos. Por el contrario, los riesgos son inmensamente superiores en número y calidad ahora que los entonces. Al sumergirnos en este libro para acompañar a Tenorio en el mundo de la calle, al acercarnos a sus significados y a los dolores provocados sobre la niñez ecuatoriana que transita por ella, la primera certeza es que no importa cuántos sean. Así existiese uno solo, “los niños callejizados representarían, en no pocos casos, el basurero social, el basurero de la conciencia social… cada niño de la calle es un hijo sacrificado por el Estado, por la madre patria, por sus hermanos, los ciudadanos de bien”. Rodrigo Tenorio logra enlazar a Bourdieu, Foucault, Giddens, Freud, Habermas, Lacan, Octavio Paz, De Landa, Eco y Baudrillard, entre los más trascendentales, con las voces de niños y niñas de seis ciudades ecuatorianas: Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. Y en este enlace produce un documento dirigido a comprender 10 causas, consecuencias, incidencia, profundidad del daño, así como culpas estatales y sociales ante las casi nulas formas de resolver este problema de alta prioridad. No son fáciles los temas que el libro presenta a partir de la teoría del sujeto construida con la filosofía contemporánea, la lingüística y el psicoanálisis. Posiblemente por ello, Tenorio –sin soslayar este alto desafío– consigue analizar las diversas aristas del tema de la calle, las condiciones de vida y su impacto en los niños y niñas que la atraviesan. La calle aparece en su doble sentido acogiente y expulsante. “Aunque no se tome conciencia de ello, en la calle habita la muerte. La vida es apenas sobrevivencia, detención temporal de la muerte que se agazapa. La calle no es un lugar para los niños, es el representante número uno de la desprotección y el abandono….la calle engulle a los niños de un solo sorbo”, se los traga. El autor señala que “entrar en la calle para habitarla implica un acto sacrificial del que nadie es consciente, mucho menos aún las niñas y niños que sobreviven ignorando que día a día, hora tras hora, se ofrecen al sacrificio en medio de un ceremonial marcado por la crueldad. La calle es la barbarie”. Por esto, lo fundante del libro: porque mira lo que no miramos y obliga a mirar –auxiliado por un marco conceptual sólido– hasta el fondo del problema. Niños, calles y cotidianidades nos conduce al punto en el que deberíamos hacernos las preguntas pertinentes y, a la vez, consigue provocar las respuestas centrales: ¿por qué niños y niñas, sujetos frágiles, nacidos por destino humano para el cuidado y la protección, llegan a la calle y viven en ella? El autor responde, en primer lugar, por la ausencia de dinero, y con ello abre la reflexión sobre la pobreza extrema, y señala cómo esta no solo implica carencias de dinero sino ante todo de “sensación de quien tiene la nada como posesión, es nada en su radicalidad significante”. Nuevas definiciones –alejadas de la simpleza de las respuestas economicistas– que logran explicar por qué es un agravio la pobreza para los niños: “la pobreza es, además, carencia de sentido propio y elemental de existencia. Es un perenne ayuno no solo de comida, sino de futuro. Sobrevivir como función para un niño, es cortar sus alas para imaginar”. En su recorrido para develar el horror de la calle, Tenorio construye las rutas por las que llegan los niños y niñas a ella. Propone reflexionar cómo la casa, al perder su capacidad de inclusión y protección por la mamá violenta y violentada, o el papá diariamente borracho y perenne agresor; o por el hacinamiento y su consecuente amontonamiento de cuerpos, hace aparecer a la 11 calle como una salvación. Siendo así, la callejización se coloca como opción para la sobrevivencia psíquica de los propios niños ante lo nocivo doméstico. Rodrigo Tenorio contrapuntea la calle con la casa para entender la crueldad del abandono y de la exclusión del hogar. La casa representa un sistema simbólico, nos dice, no solo es el lugar seguro para vivir y proteger al sujeto de la intemperie. Es una organización cultural que “comprende el conjunto indeterminado y abierto de todo aquello que hace la historia y que provee de sentido a todo hijo de mujer. La calle puede ser la habitación mientras que la casa es la morada. En la casa no hay lugar para el anonimato, en la calle sí, puesto que es el anonimato por excelencia. La casa, desde sus orígenes míticos, surge de la mujer-madre, es su prolongación simbólica. Fuera de casa, los niños se sienten absolutamente desprotegidos. En esta sucesión de entradas hacia la profundidad del problema, Tenorio llega a dos elementos fundamentales más que explican quiénes son estos niños y por qué es tan difícil plantear una sola forma de solución. Se refiere substancialmente al abandono, la falta de identidad y la soledad. La identidad, dice el autor, señala pertenencia que, cuando se debilita o desaparece, entra en crisis. La identidad no corresponde a un proceso tautológico sino eminentemente referencial. La calle es la anti-identidad, como tal debe ser leída: como el lugar en el que miles de niños y niñas sobreviven a la intemperie de la cultura. La calle pertenece a otro orden, al del desorden. El Observatorio de los Derechos de la Niñez realizó a finales del 2008 un estudio sobre la niñez en situación de calle en ciudades del litoral 2 . Del total de niños y niñas que censó y que trabajaban en la calle, solamente el 1% vivía en ella. Era una buena noticia. Sin embargo, Tenorio advierte que aunque muchos de los niños y niñas no rompan sus nexos familiares, esta relación ya no posee el carácter fundante que poseen en el domus: la paternidad, la fraternidad, la privacidad, la cotidianidad doméstica. Es probable que en el caso de los niños y niñas que trabajan y viven en la calle, tanto la calle en sí como el trabajo representen uno de los fundamentos de identidad que los conduce a crear lenguajes específicos y representaciones similares. 2 Observatorio de los Derechos de la niñez/Ministerio del Litoral. Niñez en situación de calle Quito, 2008 12 Aún más, prosigue el autor, la identidad en ellos es la memoria del abandono y también de la soledad. Se trata de hijos e hijas abandonados desde antes de su nacimiento, y concluye: “cuando el abandono y la soledad se convierten en significantes de identidad, los niños y niñas pueden callejizarse como el final de un proceso cuya lógica no exige ni comienzo ni fin, puesto que el abandono social y familiar se sostiene en la lógica de la repetición”. Uno se pregunta de qué soledad se habla en este caso, y el autor explica que la dupla soledad/abandono define al niño de la calle como sujeto abandonado y erradicado de las organizaciones familiares y sociales. El niño deseado, que va a venir, “llega a formar parte de un sistema lingüístico construido en primera instancia por su madre, en el que las ternuras constituyen su punto de apoyo. Los niños y niñas de la calle no han pasado por este sistema de nominaciones imaginarias. La pobreza material está acompañada de pobrezas lingüísticas y metafóricas”. Y en la conclusión a la que Tenorio llega se explican las consecuencias de esa relación soledadabandono: “En la calle se produce la anulación del sujeto. La peor de las alienaciones no consiste tanto en ser despojado por el otro, sino en vivir despojado del otro, permanecer abandonado a su propia suerte: es el abandono, es la soledad, es la falta de identidad” Por tanto, la verdadera enfermedad de estos niños es la soledad que habita la calle y que se convierte en una suerte de condición de existencia puesto que de ahí derivan los otros problemas. Para mostrar un elemento más de esta complejidad, Tenorio comprueba cómo al ingresar a la calle, para convertirla en el lugar de su cotidianidad, niños y niñas van rompiendo también “el original proceso de sexuación” que pasa a dar lugar a una sexualidad que ya poco conserva de lo infantil. (…). A ello se añade el abuso sexual infantil como parte de esta realidad que “siendo una de las formas perversas de dar la muerte, pues las victimas arrastran la experiencia durante toda su vida, altera la construcción de su identidad porque deben reprimir su trágica historia”. Y en ese inventario de la angustia y la exclusión de los que han sido arrojados del paraíso de la infancia, el autor se detiene para describir y analizar el dolor físico y la depresión de estos niños y niñas provocado por el abandono, la soledad y la falta de identidad. Las drogas y el alcohol aparecen como alicientes del dolor. Porque son niños y niñas que han dejado de serlo y cuya adultez prematura es un ingrediente más para las dificultades que debe encarar su solución. 13 Finalmente, la ansiedad por el hacer y resolver que produce la profunda comprensión del tema de niños y calles, provoca buscar soluciones inminentes. Sin embargo, éstas son complejas y estructurales. La más difícil: al ser la pobreza la causa, no se puede sacar a los niños de la calle si no se acaba con ella. Tenorio advierte que ningún acto de educación-prevención sería medianamente eficiente y eficaz si se realizase a espaldas a las verdades de la población objeto: “Algo hay que hacer por estos niños colocados en el mundo de la anomia. Solo tomando en cuenta y no anulando esta anomia se podría hacer una propuesta que cuente con espacios imaginarios y simbólicos a ser rescatados”. La ausencia de políticas públicas y propuestas concretas de atención al problema desde el Estado, que apenas hace veinte y cuatro meses que ha pasado a hacerse cargo del tema en el recién creado INFA estatal, reflejan la deuda social pendiente con este grupo de la población infantil. El libro evidencia que para dar un sentido cabal a la política de Estado que enfrente el problema, es necesario integrar las reflexiones planteadas por Tenorio, con una evaluación de las experiencias concretas en la atención a los niños y niñas de la calle ejecutadas desde hace décadas por diversas organizaciones no gubernamentales ecuatorianas. De igual manera, se requiere una investigación que permita completar las aproximaciones del censo y estudio realizado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez, sobre la realidad de la niñez en calle centrada solo en ciudades del litoral, con el fin de construir los diversos perfiles de niños y niñas que hoy la transitan. En este estudio, –por ejemplo, se encontraron otras pistas sobre un grupo de niños y niñas que no perdieron vínculos con su familia ni con la escuela, señaló a la calle como un espacio de trabajo del que obtienen, no solo ingresos para la sobrevivencia, sino para lograr su autonomía precoz simbolizada por el excedente del dinero que manejan, adicional al que entregan a sus padres, que les permite acceder al mundo del consumo. Ha quedado claro, luego de esta lectura, que para los niños y niñas es difícil dejar la calle: no pueden volver a casa porque la sustitución de los sistemas se ha producido de tal manera que ya no es posible dar marcha atrás, y más aun cuando ni siquiera existe esa casa ni el orden real ni en el simbólico. Tenorio demanda la búsqueda de salidas a través del retorno al sujeto, a la 14 palabra, a la voz de quienes saben bien el por qué de los dolores que guarda la calle por la que transitan. Está en todos nosotros asumir este reto. Margarita Velasco A. Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Quito, octubre de 2010 15 UNO CALLES Y COTIDIANIDADES Fui feliz cuando las fuentes de agua me revelaron que tenía sed. Gide Figúrate una noche larga y fría, de mucha soledad, sin luz alguna, y ese niño muriendo en agonía, encima de la acera, no en la cuna. Juan de Dios Peza Recomendar sobriedad al pobre es grotesco e insultante a la vez. Es como decir que coma poco al que se muere de hambre. Oscar Wilde 16 La calle como realidad se impone por sí sola puesto que siempre hace acto de presencia con un nombre que remite a personajes e historias cuya obviedad se encarga de evitar que el otro, el de la acera de los tránsitos, ni cuestione ni comprenda nada más allá de lo obvio. También existen calles anónimas, autorreferenciales. En cualquiera de sus innumerables formas, siempre aparecen como remitentes a lugares cercanos o lejanos, a espacios que se perdieron, a mitos, a realidades preestablecidas por cada ciudad que ahí coloca su memoria oculta, su fantasía de una perennidad que debe extenderse más allá de todo tiempo. Carecen de dueño, son de todos hasta el punto de que las calles de cada ciudad se convierten en parte de un museo que sin cesar rememora sus mitos pues se supone que tan solo así se legitiman sus creencias, lo que es aquello que posee y construye junto a sus carencias, expectativas y frustraciones. Las calles juegan entre el anonimato total y una nominación específica, lo cual hace que se produzca un primer enfrentamiento entre la realidad de cosa que es la calle en sí y esas otras realidades que tienen que ver con las conmemoraciones y que están destinadas a que no desaparezcan los nombres de héroes reales y mágicos que la habitaron o que vivieron en otras ciudades distantes, desconocidas y con cuyo nombre se las bautizó en la pila de los civismos y también de los cinismos. La calle con nombre de un tirano europeo se cruza con otra que conmemora el martirio de un héroe que dio su vida por la libertad de los otros. Por lo mismo, es probable que cada calle enuncie que ese nombre con el que la han marcado no sea más que el inicio de una memoria que se pierde en la pura nominación para dar lugar a la construcción de otras memorias que se hacen y rehacen en la vida diaria de la ciudad. A nadie le importa el nombre en sí mismo sino la señal que evita pérdidas y confusiones. Por las calles transitan vidas innumerables, polifacéticas, míticas, junto a las vidas únicas e irrepetibles, anónimas. Al mismo tiempo, ahí es posible mirar la existencia del ser que se hace, sin saberlo, en cada paso que da en las veredas del bullicio o del silencio, de la amplitud que arma ríos de seres que caminan arrastrados por olas de movimientos, de gestos, de palabras. En otro momento, es apenas estrechez solitaria, pesadumbre. La extensión de las calles configura la extensión de las miradas, del caminar que incluye la posibilidad de todos los encuentros y que, al mismo tiempo, los excluye. Por ahí camina presurosa la que va a dar a luz el fruto de los goces y quien ha decidido dar por terminadas las cuentas de sus sufrimientos. Por lo mismo, se trata de un lugar eminentemente ajeno puesto que su destino primordial no consiste en ser habitada sino en ser transitada, pues está obligada a llevar, conducir, apenas si incluye la permanencia momentánea y siempre circunstancial de quienes se detienen para señalar que siempre se encuentran a punto de reanudar la ida. En consecuencia, habitada circunstancialmente y deshabitada de forma necesaria, alojante y desalojante. Todo al mismo tiempo, hasta el punto de que probablemente ésta constituya la 17 más importante de sus características pues hace referencia a un sentido muy particular de su capacidad de acoger, en todo el sentido de la palabra, pero al mismo tiempo, de expulsar. Tanto consciente como inconscientemente, el sujeto sabe que para asegurar su permanencia como tal no le queda otra alternativa que abandonarla pues, de una u otra manera, sabe que en sí misma representa un poder mortífero puesto que en ella no se encuentran los orígenes de la vida, sino tan solo su tránsito y su desaparición. Como se verá a lo largo de este trabajo, los niños y niñas que la habitan no cesan de dar cuenta de que el verdadero sentido de la calle se sostiene en esa doble tarea de ser acogiente y expulsante, en un mismo instante, en la misma acción. Por ello es indispensable atravesarla caminándola para dejarla porque quien se detiene ahí se enfrenta a la destrucción, puesto que, aunque no se repare en ello, ahí se corroe el ser. Es esto lo que a ellos les acontece puesto que, alterando los órdenes de esta significación, se han visto obligados a habitarla. 18 Trasformados en calle Cuando alguien, por la razón que fuese, vive en ella, la calle se convierte en no-lugar ni para estar ni para ser, puesto que en ese momento abandona el gran indicador de lo transitivo, de lo móvil y de lo indefinible, para convertirse, de manera fatídica, en su contrario. Por definición, se halla destinada a conducir al transeúnte a la seguridad estable de la casa en la que habitan los sujetos que se protegen de la voracidad y de la transitividad del tiempo que, en la calle, aparece abierto e indeterminado. Aunque no se tome conciencia de ello, en la calle habita la muerte, ese tiempo esencialmente voraz y autofágico. Es este tiempo el que devora la vida de los niños que la habitan, engulle toda espera y esperanza. Esto es tanto más grave cuanto más la calle se disfrace de protectora y de proveedora de vida, de seguridad y esperanza. En la calle, la vida es apenas sobrevivencia, detención temporal de la muerte que se agazapa para el asalto final que acontecerá el rato menos pensado. Como muy pocos lugares, la calle se encarga de disfrazar la presencia de muertes innumerables. En sentido estricto, es la muerte la que se disfraza de niño vendedor de frutas, de muchachito aprendiz forzado de ridículo saltimbanqui. Yo estoy aquí desde chiquito, aquí mismo he vivido con mi hermano el Juan, desde ahí mismo trabajaba, ahora ya tengo siete. Aquí yo trabajo, ayudando a mi mamá, vendo cocos, sandías, frutas. Se trataría de una suerte de lugar-no-lugar convertido en espacio de mediaciones entre quienes se encuentran en un tiempo más fugaz que ningún otro, porque nadie puede quedarse ahí sin correr el riesgo de ser anulado, de deshacerse hasta casi desaparecer porque, más allá de las apariencias, la calle se sostiene en un individualismo constitutivo que se vuelve tanto más evidente y necesario cuanto más grandes son las ciudades. Aunque con frecuencia se trate de disimularlo, la calle se construye y se sostiene en una especie de individualismo eminentemente solitario y vacío ya que el niño de las frutas se encuentra absolutamente solo frente a la ignominia anuladora de un quehacer que no le corresponde bajo ningún concepto y que, sin embargo, la calle pretende justificarlo porque lentifica la ejecución de la pena de muerte, de su muerte. Desde su realidad física, coloca a los niños que ingresan en ella fuera de las redes del misterio en la medida en la que los convierte en reales, demasiado reales para habitar el misterio por cuanto se ven abocados a una vida marginada de todo aquello que de simbólico e imaginario interviene en la construcción de las subjetividades de sus pares que habitan y viven los mundos que les pertenecen por derecho propio. No se puede pasar por 19 alto la verdad de que el misterio convoca de manera irresistible a cada nuevo niño en la medida en que lo ata a los lenguajes construidos y por construirse en los órdenes familiares y sociales que actúan de forma permanente por cuanto se hallan ligados entre sí en espacios y tiempos específicamente propios. La calle, al contrario, es lo inespecífico y lo ajeno por definición. El niño diría: desde chiquito soy fruta en venta, coco ajeno. En efecto, la casa representa un sistema eminentemente simbólico encargado de la organización estética de cada uno de sus miembros. En esta organización es introducido cada niño desde el instante de su concepción hasta el punto de que su nacimiento no hace sino certificar lo ya producido, por cuanto en este proceso está en juego su propia simbolización. Por lo mismo, la casa no representa tan solo el lugar seguro para vivir y que protege al sujeto de la intemperie física y ética siempre lista a aniquilarlo. Se trata de la protección y organización cultural que, si bien se representa en la realidad de la casa, tiene un poder inconmensurable de organizar la existencia por cuanto, a más de lo físico, sus espacios son ante todo imaginarios y simbólicos sin los cuales el niño sería anonadado por el peso de lo real puro de las cosas. En este sentido, la casa representa el lado encantado de todas aquellas formas que informan la existencia por cuanto desde allí se aporta a cada nuevo ser los sentidos de su referencia a la historia y la cultura. Más que hablar del fuego físico del hogar, la casa comprende el conjunto indeterminado y abierto de todo aquello que hace la historia y que provee de sentido a todo hijo de mujer. Es el fuego de los deseos y las pasiones que se prenden ahí y que abrasan al sujeto tanto desde la legitimidad de las posiciones ante el amor como de aquello que aparecerá como lo prohibido. Esta referencia tiene que ver con aquello que de misterioso posee cada existencia y cuyos orígenes se encuentran en el domus, puesto que ahí se han establecido los códigos y los misterios desde el primer momento en el que alguien lo construyó y lo habitó hasta ahora. Un sistema que no se rompe sino que, por el contrario, se prolonga justificando y simbolizando a cada hijo de mujer puesto que constituye el original lugar de las experiencias y sus interpretaciones, de tal manera que tan solo desde ahí se podrá hablar de un sujeto suficientemente unitario que es capaz de hallar y sostener las similitudes con los otros pero, al mismo tiempo, capaz de vivir y acrecentar las diferencias. En este sentido, la casa está hecha de discursos que la sostienen y que organizan la presencia de cada uno de aquellos que la habitan y de todo aquello que aparece como problema y que debe ser solucionado, porque donde hay discurso es posible que los problemas de la vida cotidiana encuentren soluciones igualmente discursivas. En el domus, casi todos los conflictos no son sino discursivos, incluso aquellos que, por ejemplo, para Freud con su teoría del Edipo, parecería que sobrepasan el discurso para llegar a las actuaciones de lo real. La ley de la prohibición del incesto no es otra cosa que un asunto discursivo que da cuenta de los enigmas del deseo, algo que, como se verá, casi no funciona en la dinamia de las actuaciones que caracteriza la calle. Si bien el discurso se ocupa de todo, es necesario distinguir entre los discursos que explican la cotidianidad y la significan en los espacios simbólicos de la casa, y los discursos que se 20 generan en el espacio abierto y ajeno de la calle. La casa se sostiene en las pilastras mágicas de lo propio, mientras que la calle es por sí misma lo ajeno, lo que pertenece a todos, lo impropio en su estado puro. Nadie puede declararse dueño de la calle ni puede pelear por nada de ella. En tanto sostenida en lo ajeno, también encierra en sus entrañas los sentidos que derivan de lo impropio. El sentido de ajenidad determina que el niño aprenda que hay objetos que pertenecen al otro. De igual manera, le permite construirse como ajeno a los demás. Lo contrario de estas representaciones estaría dado por la calle convertida en morada que se ve obligada a construir significaciones nuevas para poder albergar sujetos expulsados de los órdenes de la casa. Para los niños que la habitan se transforma, sin embargo, en lo propio, formando, de esta manera, un código invertido de propiedad. Es significativa la expresión de un muchacho de Esmeraldas mediante la cual, más que burlarse de su realidad, tan solo busca significar lo que, de suyo, escapa a toda significación posible. Nada de lo que se dice es cierto, nosotros vivimos en el hotel Vere, el hotel vereda, ¿sí me entiendes? Se tiene que dormir ahí, donde te diste una vueltita, ahí tienes que dormir, con tu cartón al lado, entonces te coges y te tapas, y ya. Nadie se va a robar tu cartón, porque en la calle también hay reglas como en cualquier lugar, la vere y el cartón son tu casa, ¿me entiendes? La casa exige un sistema de representaciones estables destinadas a proveer de sentidos a la cotidianidad, al mismo tiempo que se constituye en el espacio original para el aparecimiento de las experiencias placenteras que surgen de la creatividad. Se trata de las múltiples acciones creadoras de las que el sujeto necesita para vivir cada uno de sus momentos. En tanto posibilidad de estos actos, la casa demanda también la presencia de otros, presencias significativamente estables y reconocidas. De hecho, la estabilidad sería una de las condiciones ontosociológicas para la creatividad del ser. Para Bourdieu, la casa representa el lugar destinado a la presencia vivificante de la mitología personal y colectiva, y también para la acción mito-poética que brota del placer que surge de quienes la habitan y la sienten. Sentir la casa implica vivirla de tal manera que los actos de lo cotidiano abandonen su lado vulgar marcado por las repeticiones para dar lugar a la creatividad, a esa poética encargada de sostener la existencia. Esto equivale a la afirmación de Heidegger de que el ser es la casa de la palabra. Por lo mismo, tan solo en la casa es posible que se produzca un sistema particular de objetos que no tienen tan solo el valor de uso sino también el de referencia y de significación para los sujetos que la habitan. Para Baudrillard (2007:2), esos objetos constituyen un sistema de significados más o menos coherentes que se desarrollan en un plano inicialmente tecnológico que luego es trasformado en un plano eminentemente psíquico y social. Entonces, los objetos empiezan a formar parte de los sistemas de significación y de referencia que constituyen a cada sujeto. La casa, sin los objetos, es realidad vacía, oquedad anónima, aunque alguien la habite. Ese vacío no es otro que el de sentido y de referencia, aquel del cual el sujeto depende casi de manera existencial. Si bien 21 el autor se refiere a un plano de orden tecnológico, y puesto que él mismo hace referencia a los discursos psicológicos y sociológicos, este campo tecnológico debe referirse al orden de la construcción psíquica. Se trataría, en consecuencia, de esas tecnologías del yo, de las que habla Foucault (1996:92): El estudio de este sistema “hablado de los objetos, es decir, del sistema de significados más o menos coherentes que instauran, supone siempre un plano distinto de este sistema “hablado” estructurado más rigurosamente que él, un plano estructural que esté más allá aun de la descripción funcional: el plano tecnológico. La calle, por definición, es lo opuesto ya que los objetos que sirven de referencia, aunque mantengan una gran estabilidad de orden físico, no poseen un valor de significación personal sino colectiva. Las cosas del espacio abierto no sirven de referentes ónticos sino apenas de ubicación, señalan, mas no hacen al sujeto en sus diferencias. El niño que habita la calle, por lo mismo, se halla en perenne movimiento y las cosas que lo rodean son igualmente móviles y abiertas, y sus significaciones se reducen a marcar un espacio de cierta propiedad casi vegetal o gregaria. Podría decirse con justeza que los objetos de la calle permanecen constantemente en su categoría de cosas y, por lo mismo, mantienen el rango de lo inesencial ya que no cumplen aquella función referencial y existencial que los objetos reciben en la casa. En las calles, los objetos se encuentran ubicados y significados de distinta manera. En medio de ellos, el niño que empieza a habitarlas, asume muchos de los sentidos públicos que emanan de las cosas hasta el punto de producirse una suerte de representación mutua, de la misma manera que el sistema de objetos domésticos significa y organiza a un niño en un espacio eminentemente cerrado, limitado y limitante a la vez. En ese momento, el niño significa a las cosas que le rodean y le pertenecen como las cosas lo significan a él. Así desaparece el anonimato inicial. En la calle, por el contrario, no hay lugar alguno para que, como acontece en la casa, los objetos dialoguen entre sí y narren historias que constituyen parte importante de las referencialidades para la construcción de las subjetividades. Se trata de ese diálogo al que se refiere Baudrillard y que tiene como objeto constituir la cronología de las actitudes y acciones de los sujetos, porque cada objeto doméstico forma parte de esas microhistorias que terminan constituyéndose en puntos referenciales de suma importancia para el sujeto. En esta organización de los objetos, la familia se simboliza y se vuelve historia, crea historias con las que se hacen los imaginarios y los lenguajes de sus miembros. Este sería el producto de ese valor antropomórfico que el autor otorga a los objetos y de los que la calle se encuentra absolutamente privada. A diferencia de lo que acontece en la calle, en la casa los objetos hacen historia, son parte de la historia doméstica. Los muebles se miran, se molestan, se implican en una unidad que no es tanto espacial como de orden moral. Se ordenan alrededor de un eje que asegura la cronología regular de las conductas: la presencia perpetuamente simbolizada de la familia ante sí misma. 22 El concepto de callejización aparece en los discursos sociales para dar cuenta de la anulación del ser que se produce cuando un niño deja de ser sujeto para devenir en calle, como efecto de un proceso de identificación y de exclusión al mismo tiempo. Al ser excluido del mundo de los otros, representado en la casa, y al asumir la calle como su lugar de vida, parecería que el niño se desubjetiviza para convertirse en parte de la calle, más aún, para hacerse calle, objeto real de lo vulnerable en la dimensión más estricta de lo real. Se trata de una vulnerabilidad ya presente antes de dar ese primer paso y que tiene que ver con el ser que ya cuenta con el riesgo de devenir cosa, esa cosa en la que se convertirá lenta o aceleradamente cuando ingresa en la calle para habitarla, para habitarse mutuamente. Se trata de un niño-calle sobre el que transitarán los otros hiriéndolo, abusándolo, perjudicándolo o simplemente desconociéndolo. Es lo que querría decir este muchacho de Esmeraldas que habita la calle casi desde siempre porque la calle atraviesa todo lo que posee de memoria y de sentido. Ya ni me acuerdo desde cuándo estoy en la calle. Cuando uno vive en la calle, tiene que saber vivir en la calle, tiene que sobrevivir la calle, ¿entiendes? es que no hay más remedio. La idea de callejización ya no hace referencia a un acto cualquiera, sino a un estado del ser que deja de lado cualquier idea de lo circunstancial, pasajero o temporal. Por lo contrario, niñas y niños han devenido calle sobre la que se transita, adoquín o asfalto, polvo o barro. Adjetivaciones que dan cuenta de la condición de lo indeterminado en lo que se convierten estos hijos de mujer, algunos de ellos, nacidos ahí, tal vez desde hace dos y hasta tres generaciones. La callejización dice que el sujeto ha perdido su determinación e identidades sociales y culturales para devenir objeto indeterminado y anónimo. Es esto lo que aparece en el decir de un niño de Quito que trata de hallar alguna razón que dé cuenta de su presencia intemporal, probablemente ancestral y anónima, en su casa denominada calle. Probablemente, ninguna de esas mujeres dio a luz en la calle y dejó ahí a su hijo. Pero, para este niño, las cosas poseen significaciones propias e inconfundibles puesto que quien vive en la calle, desde la historia de su memoria, ciertamente ha nacido ahí. El hecho de no tener mamá, porque pudo haber fallecido, no hace sino confirmar la pertenencia original al espacio vacío de la calle ya que el primer objeto con el que se relaciona el hijo es con su madre, encargada de sostener la sobrevivencia física y psíquica de su hijo. Para este niño, el que haya muerto su mamá y vivir en la calle desde el comienzo de la memoria, prácticamente representan una misma e idéntica cosa. Algunos pueden estar por el nacimiento de uno mismo, o porque pudo haberse muerto la mamá y todo, porque algunos no la tienen, y solo tienen el papá o solo tienen mamá, o solo viven con personas o vecinos del barrio, porque mi mamá ha sido muerta y entonces yo estoy en la calle. En la callejización se daría un proceso eminentemente ontológico por cuanto se produce un movimiento de llegar-a-ser que se inicia probablemente ya antes del instante en el que, por primera vez, el niño opta o es obligado a optar por hacer de la calle su espacio de vida 23 cotidiana, aun cuando regrese a la “casa” a dormir, pero mucho más aun cuando la calle se ha convertido en su morada. 3 En cualquiera de los dos casos, los regímenes de los objetos que constituyen la calle nunca serán capaces de sustituir la dialogalidad constitutiva de los objetos domésticos que se organizan entre sí hasta armar una relación “patriarcal hecha de tradición y de autoridad”. De esta relación de las cosas brotan afectos que ligan a los miembros de la casa y, al mismo tiempo, se convierten en hitos de historias que contar o que suprimir, si fuese el caso. ¿De qué manera construir la historicidad de un sujeto al margen de lo familiar? No son las cuatro paredes de la casa las encargadas de proteger a quienes la habitan, sino el sistema de objetos que aglutinan y unifican a quienes viven dentro significándolos como sujetos pertenecientes a un grupo familiar identificado. Este proceso aparece desde la puerta cerrada que construye de manera inmediata el valor de seguridad al crear el adentro y el afuera, lo propio y lo ajeno, lo cercano y lo lejano. Si las puertas permaneciesen abiertas, podrían irse los objetos y así los miembros de la casa perderían parte importante de su identidad. La puerta abierta hace que también se escapen los niños y se pierdan en la longitud indefinida de la calle. Lo abierto y lo cerrado, que se significan en el hecho real de la puerta de calle, poseen múltiples poderes que van desde la protección física, hasta la protección simbólica de los lenguajes puesto que ahí se denominan las pertenencias de hijos, hermanos, mamá, papá. La casa, por otra parte, es el origen de la construcción de los sujetos sociales en la medida en la que se dan prácticas de lenguajes y de relaciones que diferencian, limitan, unen y alejan a los sujetos dentro de un complejo sistema de significación que comienza con los apelativos básicos de mamá, hijo, papá, hermana, etc. Estas nominaciones representan la base de cualquier realidad social. De este sistema de antítesis hablan los niños cuando se refieren a los efectos que se producen cuando la calle se convierte en su morada. Allí se roba, se viola o se mata porque nunca será casa y porque ese espacio se halla desprovisto de la acción protectora de los objetos y de las nominaciones que actúan únicamente en los regímenes domésticos. Por otra parte, el testimonio es claro al señalar que se van a la calle porque la supuesta casa en la que han vivido o viven carece de los principios básicos que la hacen. Esa casa no es espacio cerrado acogiente sino, al revés, espacio abierto y expulsivo. 3 La diferencia lingüística propuesta entre niño de la calle y niño en la calle no es necesariamente acertada, sobre todo porque impide que se realicen análisis cualitativos de las condiciones lingüísticas y espaciales que en verdad marquen la diferencia. El solo hecho de que el niño vaya a dormir en la casa no necesariamente marca una real diferencia de su compañero que se queda en la acera. Los sentidos de la callejización son mucho más complejos y no pueden reducirse a una sola experiencia de ir a algo que se llama casa que, en numerosos casos, nada posee de acogiente ni siquiera en el orden material y peor aún en el orden simbólico. De hecho, en algunos casos, es probable que el niño se halle menos desprotegido en la calle que en una casa brutalmente violenta y hasta incestuosa. 24 Viven en la calle porque no tienen casa. Se escapan de la casa y están durmiendo allí, en la calle, en un rincón. Y eso es peligroso porque asaltan, roban, van y violan y también matan. Pese a su edad, algunos son capaces de marcar la diferencia entre la casa y la calle. No importa lo que en verdad signifique e implique esa casa en términos de espacio y objetos (pertenencias). Lo que cuenta son los valores referenciales que la casa supone sobre todo en lo que tiene que ver con la protección y la identidad que se relaciona con una ontología en la medida en que hace a los sujetos, los nomina y los diferencia de los otros. La identidad es similitud pero, ante todo, señala las diferencias de las que procede el sentido del sí-mismo, paradigma del reconocimiento personal en el conjunto de los otros. Aunque trabajen y vivan la cotidianidad en la calle, hay algunos que poseen una casa, o algo que se la asemeja, que sirve de referencia diferenciadora. Son los que se saben diferentes a los compañeros que están en la calle como lugar de vida, del día y de la noche, incluso cuando de vez en cuando retornen a su casa. Porque la constancia de la permanencia-retorno a ese lugar relativamente fijo constituye la condición de pertenencia. Ya no se trata tan solo de un referente ocasional, sino de un punto cuya estabilidad se sostiene en la vida cotidiana y que proporcionará el sentido tanto de identidad como el de ciudadanía. La noción de casa es amplia en cuanto a sus características y pertenencias, pero nunca es equívoca porque siempre hace referencia al lugar estable destinado a convocar, reunir, cobijar y guardar al sujeto y sus objetos. Es lo que aparece con suficiente claridad y consistencia en el testimonio de un par de muchachos de 11 años para quienes el sistema de los objetos tendría como destino el acogimiento permanente. Por lo mismo, si se dan objetos así simbólicamente organizados, se reducirían los riesgos de salir a la calle para caer presas de un mal eminentemente omnímodo y plurivalente. Ahora no es de ladrillo sino de caña, pero ya la están haciendo de cemento, están construyendo dos paredes, ahí tengo la lavadora, el equipo, el televisor, el vhs. Mi tío me compró un play 4 , para que ya no salga a la calle a andar con mis amigos, a hacer los malos vicios. Qué lindo quedarse en casa solito con la tele. Porque ya me aburría quedarme solito en la casa cuando no había tele. Más claro, ahí se ven películas, Bob Esponja, dibujos animados, de ahí ya se acaba, y dan las noticias, en la calle no hay nada de esto. Ellos se encargan de marcar el antagonismo irreductible que existe entre la calle-habitación y la casa-morada, entre lo interior y lo exterior, entre la lógica de los objetos reales o 4 Se refiere al playstation. 25 imaginarios (los deseados), en los que viven niñas y niños, y el vacío de un afuera insignificante que se debe vivir de manera impuesta e inevitable. También la casa media entre el bien y el mal, entre las virtudes supuestas y los malos vicios de los que estaría poblado lo abierto e indeterminado de la calle. Las distinciones y diferenciaciones son suficientemente claras como para que no quepa duda alguna entre dos mundos que se oponen de forma irreductible. No, los niños prefieren estar en la casa y no en la calle, tienen un hogar, una cama, tienen comida, tienen un almuerzo, tienen una merienda y pueden ver la tele. En la calle no pueden ver nada, y hay algunas personas que son buenas y hay algunas personas que son muy malas, y hay que dormir en la acera o bajo el árbol. Se trata de lo que Manuel De Landa (2006), denomina la ontología de lo social hecha de ensamblajes y complejidades que dan lugar a nuevas reflexiones sobre las realidades sociales y sus implicaciones en la construcción de los sujetos. Filosóficamente entendida, ya no hay cabida a alguna idea de estructura que se encargó de clausurar al sujeto en una serie de parámetros casi inamovibles. Es esto lo que resalta Ignacio Farías en una entrevista realizada a De Landa: Una de las cosas que me impresiona de su libro es que cuando propone el concepto de ensamblaje (acá agenciamiento), como clave teórica para pensar la ontología de lo social y superar la oposición entre lo micro y lo macro, al mismo tiempo y casi sin decirlo, hace algo mucho más radical, a saber, reformular, o más bien hacer colapsar la clásica oposición entre agencia y estructura. Esto querría decir que el niño no puede ser visto como lo micro frente a la calle que representaría lo macro, pues uno y otra son al mismo tiempo lo macro y lo micro, según los puntos de referencia que se tomen en cuenta. Ni tampoco el niño aparecería como parte de un todo representado en la calle puesto que calle y niño se constituyen dentro de una especial mutuidad, ya que el niño hace la calle para él como la calle lo hace para sí misma. Por eso con frecuencia se lo califica de “niño de la calle”, en esta proposición el “de” señala la mutuidad que se ha establecido entre los niños y la calle, entre el sujeto y su espacio acogiente que termina significándolo. Hay, pues, calles de niños puesto que, de hecho, son específicas las calles en las que trabajan, viven, duermen, juegan niñas y niños que las habitan, que se habitan produciendo un sentido de mutuidad y de internación casi indisoluble. Esta sería la razón por la que los niños eligen una determinada calle (o calles), para su vida diaria. Tal vez la calle termine también eligiéndolos hasta tal punto que se dificultaría el rompimiento que implicaría el abandono. A esta pertenencia se refiere el siguiente testimonio en el que el origen inicial de la callejización no es precisamente relevante cuando lo que sobresale es la relación de mutuidad que se establece entre las dos realidades que no están soldadas por un tiempo de permanencia sino por el hecho mismo de una pertenencia que casi queda reducida a lo real, puro puesto que las posibilidades de significación son escasas o prácticamente nulas ya que no aparecen lenguajes suficientes destinados a mediar la relación. 26 Entonces piensan que la vida es más placentera en la calle, en lugar de estar en la casa. Pero hay otros que deben estar en la calle por necesidad porque entonces no tendrían para nada, ni para comer. Hay otros niños que casi siempre duermen en la calle. También hay chicos que duermen en la calle, porque ahí están siempre. Yo he visto que duermen debajo de puentes, en las sillas, en los parques. Entonces, ahí se tapan con cartones o con lo que encuentran. Ellos ya no salen de la calle porque ahí mismo viven. Si, para De Landa, los ensamblajes exigen, en primer lugar, una relación inicial de la parte con el todo, en la calle esta relación parecería casi imposible porque el niño callejizado permanecerá siempre como una suerte de pegoste o de parásito que la calle no termina de absorber. Sin embargo, la continuidad temporal de la permanencia produce cierta relación de interioridad que otorga un sentido de pertenencia mutua que, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más difícil de romper. Esta relación difiere de forma radical de las relaciones de interioridad que se dan entre los transeúntes comunes que entran y salen de la calle, que “aman” una determinada calle que la visitan frecuentemente. En estos casos, la calle afecta a sus visitantes que, sin embargo, jamás se vivirán a sí mismos como parte constitutiva de la calle. Los niños callejizados establecerían con la calle una relación fundante que, en ciertas circunstancias, podría tornarse irreductible. En la teoría de los ensamblajes la cuestión de la exterioridad se da, primeramente, en la concepción de la relación parte/todo. Las relaciones entre partes son de interioridad si las partes son constituidas como tales por el papel que juegan en el todo. En otras palabras, si las partes se constituyen mutuamente por sus relaciones de interioridad, entonces son inseparables del todo (una parte separada deja de ser lo que es) y el todo se vuelve indivisible. En esta suerte de ensamble que se produce entre el niño y la calle, parecería que corresponde a la calle la tarea de borrar la historia previa del niño, de suyo elemental, para convertirse ella en la única historia posible y narrable. En esta relación, la calle se encargaría de proveer de determinación y de orígenes cuando ella misma es la indeterminación pura. Si bien cada relato de un niño es el comienzo y la prolongación de relatos ya dados y establecidos desde el tiempo de los abandonos, de los maltratos y, sobre todo, del tiempo de las pobrezas extremas, la sociedad se encarga de que esta historia desaparezca cuando mira y habla de estos niños sencillamente como callejizados puesto que, con el apelativo, formalmente se encarga de borrar toda historia. La calle no solo es un lugar vacío sino que representa el sentido mismo del vaciamiento del ser que se produce en las niñas y niños que han tenido que asumirla como el único o el más importante referente de la existencia. Al mismo tiempo, este lugar lleno de esta suerte de no-lugar es el que acoge a centenares de niños y niñas de todas las edades para que la habiten con sus presencias, aparentemente anónimas e in-significantes. Es probable que ahí se dé, en toda su realidad anulante, el verdadero anonimato del ser cuyas referencias simbólicas se reducen a las cosas. Como dicen los informantes, la calle es el sinónimo más 27 claro de la soledad, pero no una soledad cualquiera sino una que ha devenido en representante significativo del niño. Esto es, el niño termina identificado con su soledad. La riqueza del testimonio estriba justamente en la distinción implícita entre lo que de compañía y sentido de pertenencia representa la casa, y de soledad anulante la calle: En la calle, estamos solos. Si estamos acompañados, es por malas amistades o por malas compañías, pero nosotros estamos siempre solos. En las casas hay gentes mamás y hermanos, acá en cambio siempre estamos solos. Este sería uno de esos problemas que no aparecen claramente definidos cuando se analizan las condiciones de vida de la población infantil que habita la calle, aun cuando no siempre viva en ella día y noche. El tema de la soledad no se refiere únicamente a la falta de compañía sino a la ausencia de las significaciones que se originan de forma privilegiada en el medio familiar significado en la casa física y en los órdenes de los objetos que la constituyen. Por lo mismo, la calle está habitada de soledad o, mejor aún, es la soledad en la que cabe bien la presencia de lo que el informante denomina malas compañías, que no son otras que la soledad en sí misma. ¿Puede, acaso, haber peor compañía que la soledad? La casa constituye el inicio de la economía psíquica y social de cada sujeto puesto que allí se enraízan las primeras representaciones de lo que servirá de sostén de todo el sistema de significaciones que van desde las ternuras básicas hasta el sistema referencial de los objetos que incluyen los manejos de los espacios, los tiempos y las cosas entre las que se encuentra también el dinero, que constituye quizás el elemento más importante en la calle. De hecho, es su ausencia la encargada de arrojar a niños fuera de casa y lo que justifica su permanencia en la calle. Mientras la sociedad contemporánea se ha embarcado en grandes programas de oferta de vivienda de todo orden y condición, este grupo significativamente importante de niñas y niños se ha convertido en la antítesis de estas ofertas cuando se ven obligados a convertir la calle en su morada. De hecho, las ofertas de casas a los sectores pobres de la sociedad se han convertido en un importante sostén de las campañas políticas de las últimas décadas puesto que, al dotar de vivienda, se pretende proteger a la familia de la intemperie de la pobreza otorgándole un lugar desde el cual logre desplegarse hacia un adecuado desarrollo económico. Por otra parte, cabe resaltar que los valores de significación de la casa no son inamovibles pues, sobre todo en los espacios de la pobreza, una gran labilidad la atraviesa hasta el punto de que el sistema de seguridad se convierte con cierta facilidad en violencia expulsadora. Cuando la casa ha perdido su capacidad de inclusión y protección, algunos niños de la pobreza optan por la calle porque consideran que estando fuera ya no enfrentarán, por ejemplo, la presencia de la mamá violenta y violentada o del papá diariamente borracho y perenne agresor. Sin embargo, para Bourdieu (2005:223), aquellas ofertas de casa, más que tratar de resolver los problemas sociales de vivienda y de ofertar los espacios para la simbolización de las 28 familias pobres, no estarían destinadas sino a generar un mercado a los productores con el propósito de fortalecer la hegemonía del capitalismo y de convertir a la familia en centro mágico de todo egoísmo. De hecho, para el autor, el mercado inmobiliario constituye el corazón de la economía social. 5 Centrada en la educación de los niños concebida como vía de ascenso individual, la célula familiar es en lo sucesivo el lugar de una especie de egoísmo colectivo que encuentra su legitimación en un culto de la vida doméstica permanentemente celebrado por todos los que viven directa o indirectamente de la producción y circulación de objetos domésticos. Frente a esta posición, se podría pensar que la casa constituye una suerte de colonización del espacio con cuyo poder simbólico se pretende crear raíces para que la vida cotidiana y la historia personal no se diluyan en un ir y venir perdiéndose en los espacios abiertos que, como los caminos y las calles, conducen a todas partes y a ninguna a la vez. Sin los referentes metafóricos que se producen en el corazón mismo de la casa, los sujetos se deshacen tanto simbólica como físicamente puesto que, en uno y otro caso, se deshacen los sistemas referenciales de los sujetos. Este proceso de colonización del espacio implica su simbolización cuando cada uno de los miembros de la casa se sabe simbolizado por un espacio que reconoce como propio y diferenciable de los espacios comunes y del espacio particular de otros. Por lo mismo, el hacinamiento produce efectos diametralmente contrarios a la simbolización porque conduce a la indiferenciación de los cuerpos. En lugar de incluir, se encarga de la exclusión de quienes no se ofrecen a ser absorbidos por la indiferenciación. Para que el deseo transite en los espacios de lo legítimo, se requiere la presencia de espacios reales. Cuando esto no se produce, la huida termina siendo una especie de tabla de salvación. Sergio García (2006), califica de sinhogarismo a este fenómeno de hacinamiento en el que nada asegura que ahí haya un hogar puesto que no existe la posibilidad de crear lugares excluyentes. El fenómeno de los sin-hogar se sostiene en la exclusión social de la que ha sido objeto cada familia, ya sea por la migración o bien por la misma pobreza que, en última instancia, es la expresión más clara de toda forma de exclusión social. La pobreza es polifacética y polisémica puesto que tiene que ver con cualquiera de las innumerables situaciones existenciales de los sujetos. Por lo mismo, más allá de las carencias de las cosas elementales que hacen la vida cotidiana, como la casa y sus objetos, en el hacinamiento priman las privaciones de orden simbólico que se expresan en términos de vulnerabilidad, inseguridad y exclusión social (2005). 6 A ello debería unirse además la 5 En Las Estructuras Sociales de la Economía, el autor se adelanta al “crash inmobiliario” en los Estados Unidos de América. 6 Es lo que Arriagada denomina “la pirámide de los conceptos de pobreza”. 29 visión que tienen los pobres de su propia situación y las expresiones de esta visión que se revela en su cotidianidad. Desde las exclusiones crónicas y justificadas por los sistemas, los sujetos individuales y colectivos podrían vivir sus carencias como realidades absolutamente naturales que les pertenecen de manera incuestionable. Tal vez esta posición de sometimiento vital a las carencias constituya la forma más grave de pobreza porque ha excluido cualquier forma de reivindicación. En estos casos, la pobreza se ha encarnado de tal manera en la existencia que ahí ya no cabría alternativa alguna de vida. Es como si se produjese una claudicación casi absoluta del deseo reducido a lo elemental de la sobrevivencia. En efecto, para producirse y sostenerse, el deseo requiere espacio y tiempo, distancia y cercanía, permisión y prohibición al mismo tiempo. De estos principios es igualmente pobre la pobreza del hacinamiento y de la carencia. 7 Es probable que para los niños la pobreza se exprese en sus relaciones con lo micro y con la individualidad de las cosas cuya ausencia resienten, como cuando dicen: “no tengo tele, no tengo cama”. Se trataría de la conciencia de los objetos singulares que poseen el poder de erradicar al sujeto de los espacios neutros o, de otra manera, de la neutralidad de una existencia que así vería evaporarse sus sentidos. Los objetos singulares, diría Jean Baudrillard, constituyen lo irreductible, lo que es capaz de guardar los secretos de lo cotidiano. Las cosas de la vida cotidiana constituyen ese micro mundo que termina siendo necesario e ineludible. La pobreza extrema representa una de las formas de exclusión de estos objetos. Paúl describe esta exclusión con la espontaneidad que brinda la vida cotidiana en la que nada hay que ocultar porque los espacios del hacinamiento destruyen las posibilidades simbólicas de la privacidad y de los secretos. En la pobreza, todo es constitutivamente obvio y colectivo. En general, los niños que viven en la calle, sus familias viven en un cuarto que es usado por toda la familia, y en un solo cuarto tienen la cocina, a veces también el baño, y tienen cama, pero es una cama para todos los padres y los hijos, los hijos a veces pueden dormir en el suelo. El hacinamiento se convierte en una de las más claras agresiones a la existencia personal y colectiva, pues desconoce los sentidos de privacidad y pertenencia ya que se sostiene en el amontonamiento de los cuerpos, en la indiscriminación de los lenguajes y, por ende, de los deseos. En esas circunstancias, la alternativa de huir a la calle no representaría sino una posibilidad de salvación, por más elemental que aparezca en sí misma. 7 Basta recordar que, como señala Carolina Sánchez-Páramo7, el crecimiento de la pobreza no tiene que ver tan solo con las crisis económicas mundiales, sino con el magro crecimiento de la producción nacional. 30 En un cuarto viven cuatro y también cinco personas, entonces algunos se han salido de la casa y ahora duermen en la calle. Los espacios en los que se desarrolla la vida constituyen las escrituras del sujeto que deben ser leídas y re-escritas a diario. Si estos espacios se redujesen a su mínima expresión, aparecería la radicalidad de la nada cuyas formas lingüísticas son terminantes: yo no tengo nada, lo que equivaldría a: yo tengo la nada. Quien tiene la nada como posesión, es nada, en su radicalidad significante. El espacio con sus cosas constituyen la arquitectura del sujeto. Por lo mismo, el vacío de cosas equivale al vacío del ser puesto que los objetos, al tiempo que están ahí para significar al sujeto, son igualmente significados por el sujeto que los trata como suyos. Esta mutuidad de la posesión opera como referente básico de la existencia. El espacio y sus cosas se relacionan entre sí para traducir al sujeto que, sin ellos, es nada. Quedarse en la calle es la expresión con la que alguien anuncia que ha perdido todo, que, de hoy en más, es sencillamente nadie. Es preciso tratar la casa (el cuarto), como límite limitante. Lo que se limita es la existencia, sus lenguajes y deseos. La existencia es aquello que acontece a cada uno en un límite de tiempo. Igual acontece con las escrituras y los lenguajes que, si perdiesen los límites, se volverían expresiones puras, sin sentido, tal como acontecería con un discurso psicótico cuyos sentidos resultan inaccesibles al otro. La casa, como lenguaje, limita y provee de afectos al sujeto puesto que todo está ahí para que el niño, por ejemplo, se sienta afectado como para poder amar, desear, buscar. Un espacio-casa-vacío no produce nada más que vacío. Las cosas, en las que se incluyen los otros sujetos, están llamadas a significar al niño que debe quedar, de alguna manera, atrapado a ellas. Es este sistema el que se rompe de una vez por siempre, con los niños que salen de la casa para habitar la calle en la que ya no habrá nada que los atrape con sus cosas. Es posible que la ausencia de espacio, de cosas y de privacidad se encargue de expulsar a los niños fuera de eso que apenas es un cuarto lleno de carencias. Es importante que se tome en cuenta que, más allá de la pobreza, a los sujetos les invade el terror a la indiscriminación típica del hacinamiento lo que los movería a abandonar la casa-cuarto al que algunos no regresarán nunca más o quizás tan solo esporádicamente. En estos casos, la callejización pudo haberse convertido en una estrategia de sobrevivencia psíquica ante el horror de precipitarse en el amasijo de los cuerpos y de lo prohibido. También hay personas que viven en cuartos. En algunos casos, hay familias que no tienen ni cocina, o tienen cocina y no tienen baño. Hay veces, en cambio, que no tienen cama donde dormir. Entonces todos duermen en el piso, así no más. Los espacios simbolizados se encargan de romper lo que se podría denominar la individualidad solitaria que caracteriza al sujeto de los espacios abiertos e indeterminados. La colonización simbólica del espacio logra conformar, para cada sujeto y para el mismo grupo familiar, una especie de estabilidad puesto que tan solo lo cerrado es capaz de albergarlo con los otros, de ofrecer a cada uno el sentido básico de acogimiento. Ese lugar correspondería a la casa, el hogar, la vivienda que, aunque no sean términos precisamente 31 sinónimos, tienden a cumplir la función protectora y hacedora de los sujetos. En la casa no hay lugar para el anonimato. Por el contrario, el anonimato es parte constituyente de esa heterogeneidad que convierte a la calle en un conjunto infinito de andares y movimientos que podrían ser tan circulares que nunca conduzcan al sujeto a un más allá de sí mismo. Lugar en el que las miradas se pierden en la precariedad de los objetos que se buscan, como los centavos que se obtienen o las cosas que se reciben y que forman parte de aquello que representa lo que sobra a los otros e inclusive de lo que debería ir al tacho de la basura. En realidad, los niños callejizados representarían, en no pocos casos, ese basurero social, el basurero de la conciencia social. Porque la conciencia de pertenencia surge de la relación madre-hijo, 8 la casa se convierte en uno de los requisitos de sobrevivencia por su valor remitente a los orígenes sociales y psíquicos de cada hijo de mujer. La casa, desde sus orígenes míticos, surge de la mujermadre, es su prolongación simbólica, es su metaforización universalizada. Crecer y abandonar la casa de origen para hacer la propia significa dejar a la madre para ir a otra casa con otra mujer que, a su tiempo, se convertirá en mamá. Se produce una relación de pertenencia a la casa que, en el caso de los niños, posee características de necesidad imperativa. Fuera de su casa, los niños se saben desprotegidos, incluso cuando se encuentran en casas de personas conocidas o de parientes cercanos. En especial cuando llega la noche únicamente la casa propia es capaz de producir, no solo una sensación de seguridad, sino la seguridad misma. En niñas y niños no podría darse esa suerte de individualismo medio solitario que podría caracterizar a algunos adolescentes que viven en su casa como si se tratase de una especie de cárcel para un auto encarcelamiento que da cuenta, más que de problemas de socialización, de una actitud temerosa ante el mundo abierto, ante lo otro que, más allá de lo que acontezca en el plano de lo consciente, habla de inseguridad y de peligro. Para estos adolecentes, el mundo abierto, aquel que se encuentra y que se debe construir fuera de casa, se hallaría mágicamente ubicado en el mal o en sus orillas. Ser adolescente implica tratar de hallar un lugar-otro cuya representación fundamental se encontraría en la casa de los amigos y, en alguna medida, en la calle en tanto significa lo que se encuentra fuera de la casa que es el referente original de lo propio y estable. Los adolescentes no se callejizan, simplemente salen de casa en busca de otros espacios para apropiarse de ellos y significarlos como los indicadores de los nuevos estilos de vida que no pueden sostenerse ni vivirse en el ámbito doméstico caracterizado por lo estable. Para los 8 La mujer es la primera casa del ser que la habita de manera absolutamente necesaria. El alumbramiento no consiste en la expulsión de ese espacio mágico sino tan solo de un cambio significante que permite al ser ubicarse en el mundo, casa absolutamente necesaria y vivificante, para la construcción de la libertad y de la autonomía.. Sin embargo, es capaz de convertirse en mortífera si ella se resiste a abrir las puertas para que el niño salga a los espacios abiertos de la cultura. 32 adolescentes, la calle es ante todo camino. El ejemplo común está en la reunión de los adolescentes en los centros comerciales convertidos en espacios de socialización, mas no de aislamiento como algunos lo interpretan. Por ende, esas salidas de casa y el consiguiente encuentro de pares deberían interpretarse como el recurso más adecuado de escapar de los espacios de la indiscriminación de los deseos que podría darse en casa. Estos encuentros, al tiempo que los introduce de otra manera en los campos de la socialización, coadyuvan en la tarea de construir una sexualidad eminentemente extradoméstica. La idea de no-lugar proviene de los otros, de los adultos que, al haber colocado series de sistemas de significación en la casa, consideran que la calle es el no-lugar, espacio vacío, pues aun carece de las representaciones que deberán ser elaboradas y colocadas ahí. Al mismo tiempo, espacio lleno de todo aquello que se ha elaborado sobre ella al finalizar la niñez. Por lo mismo, la salida a la calle constituye una verdadera aventura, no porque represente el enfrentamiento al vacío y a una especie de hundimiento en todo lo que la puebla y la hace, sino porque las nuevas relaciones en los lugares de encuentro permiten que chicos y muchachas se aventuren a caminar de otra manera los terrenos de la sexualidad y de la individuación. En estos casos, los espacios públicos deberían entenderse desde construcciones metafóricas nuevas y de imaginarios múltiples que actúan tanto de acogedores como de protectores. De esta manera, dan cuenta de nuevos y enriquecedores procesos de inclusión social. Como se ha señalado, con los niños de la pobreza la salida de la casa a la calle tiene características totalmente diferentes. En efecto, los significantes físicos de seguridad y de referencia ya no se hallan en lo que ellos denominan casa-cuarto sino en esta otra realidad radicalmente diferente. Por lo mismo, en estos casos la salida de la casa-cuarto sería el efecto de una exclusión social ya previamente estatuida por la misma familia, probablemente, de manera más inconsciente que propositiva. Una suerte de purga significante destinada a que los niños no se vean abocados a relaciones que rompan ciertos preceptos como, por ejemplo, la prohibición del incesto. Hace falta renovar de manera permanente los juegos metafóricos para mirar y percibir la ciudad, su movilidad significante, las relaciones de los espacios con los sujetos, los lenguajes de los objetos, los cuerpos con sus ritmos y cadencias, así como la presencia de unas cosas y la ausencia de otras. La calle es el más público de todos los espacios sociales, es un cuerpo incorpóreo y real al mismo tiempo. Se deja atrapar y acto seguido se escurre como agua en el cuenco de la mano. Por lo mismo, para saber de ella el único recurso posible es la metáfora porque ella misma es realidad mutante. Como decía Wittgenstein, los procesos del conocer pasan necesariamente por procesos metafóricos y desde ahí será posible distinguir las formas de vivir y de representarse la calle por parte de los niños excluidos. La primera constatación es que la vida en la calle desmetaforiza el sistema existencial y social de los niños que la habitan tan solo para sobrevivir en medio de cosas que valen en sí mismas y que, finalmente, terminarán desmetaforizando a estos niños que permanecerán atrapados en lo real. 33 Gubern (1999:156), señala que la realidad virtual acontece como “un sistema informático que genera entornos sintéticos en tiempo real y que se erigen en una realidad ilusoria (…) pues se trata de una realidad perceptiva sin soporte objetivo, sin res extensa, ya que existe sólo dentro del ordenador.” Los niños de la calle, a diferencia de sus pares domésticos, han quedado atrapados en las redes de las cosas, en su materialidad que actúa sobre ellos sin mediación alguna, tal como se verá, por ejemplo, en los ejercicios de la sexualidad, de una sexualidad reducida a la cosa física. Mientras para los otros niños, la realidad virtual constituye una forma de conversión de la realidad para así relacionarse con ella y para lograr construir otro tipo de realidades que coexisten en la llamada realidad objetiva y vivir en ellas, los de la calle se ven forzados a convertirse en esclavos de lo concreto, transformado en su referente primordial y casi único. Este sistema representacional se impone de tal manera que para los habitantes de la calle ya no es posible volver a los regímenes de las significaciones que organizan las relaciones de los otros con las realidades de lo cotidiano. No se puede retornar porque, probablemente, la sustitución de los sistemas se ha producido de tal manera que ya no es posible dar marcha atrás. Esto explicaría, por ejemplo, el hecho de que hay ciertos muchachos y chicas callejizados desde niños que se resisten a cualquier sistema de inclusión en otros estilos de vida fuera de la calle. Lo dice una muchacha de Esmeraldas que desde siempre ha vivido en la calle y que, de hecho, no conoce otra forma de vivir e interpretar el mundo que no sea desde los códigos impuestos por la calle. A veces quiero ser otra persona, pero no puedo. Por más que intento, quiero vivir en la calle, vacilar con mi bola 9 , vacilar es chévere. Porque si una cambia ya, tiene que dejar todas estas notas, pero como ya estás enseñada a eso, una ya no puede cambiar. Cuando yo era más pequeña, yo dormía con mi cartoncito y me hacía frío, el cemento frío, todo frío, pero ahora hace calor cuando estás ahí con la gente y cuando vacilas. Se trata, pues, de las distintas formas de mirar la calle y de vivirla que intervienen en los procesos de callejización típicos en nuestras ciudades. Para Mercedes Ferrer, nuestras calles latinoamericanas poseen su propia construcción mágica y probablemente por ello se convierten con mucha facilidad en morada de miles de niños. Son hechas para la contradicción de conducir a unos a su casa y de retener a otros ofreciéndose como su morada. Pero quizás su mayor contradicción consista en ofrecerse como su protectora y representante de niñas y niños ante una sociedad crónicamente enferma de ceguera y sordera cuando se trata de estos problemas. Hasta se podría pensar que los niños las habitan como parte de la geografía mágica de una ciudad, de la trama y de la narrativa invisible de la vida social. La callejización marca la distinción crítica que existe entre la realidad 9 Con mi bola: con mi chico. 34 estudiada por científicos y políticos y la realidad vivida por niños que soportan su callejización sin cuestionamiento alguno válido, no de sí mismos, sino de los otros. 35 La carencia como identidad Es necesario asumir que el concepto de identidad va ligado intrínsecamente al de cultura. La identidad representa un concepto nodal puesto que el sujeto, como actor o persona, tiene una serie de circunferencias que lo van ligando con ciertas caracterizaciones como pueden ser los vínculos de pertenencia a los grupos sociales, a las formas de vivir la vida cotidiana y de compartirla entre iguales. Es probable que, en el caso de niños y niñas que trabajan y viven en la calle, tanto la calle en sí como el trabajo representen uno de los fundamentales elementos de identidad que los conduce a crear lenguajes específicos y representaciones similares en todo aquello que tiene que ver con sus existencias precarias, y que los convierte en actores de su cultura que no es otra que la de la precariedad. A veces en la casa no tienen para la comida, no les pueden mandar con fiambre, y así los hijos están cogiendo comida del suelo, y entonces ya comen. Siempre viven remendando los pantalones, los gorros ya son bien viejos, y las chompas y las camisas ya rotas, hecho huecos. Tal vez el principio sea que el proceso de callejización suponga un estado previo de identidad con la pobreza extrema que se va perfeccionando en el día a día de la calle y en los referentes que les provee la cotidianidad que no poseerían otro punto de referencia que la carencia. En consecuencia, las vivencias de la carencia se encargarían de expulsarlos a las calles con la idea de que ahí sí será posible sobrevivir. Las pobrezas múltiples en las que habitan construyen sistemas representacionales en los que la sobrevivencia ocupa el lugar central hasta convertirse en el polo de atracción de los procesos mediante los cuales estos niños se representan su mundo. En estos casos, la polisemia de la pobreza se reduce al tema de la sobrevivencia porque, cuando todo el sistema lógico se reduce a sobrevivir, el resto, si no desaparece del todo, queda reducido a la mínima expresión. La identidad se representa ante sí misma y ante los otros a través de un complejo sistema de vías que se hallan atravesadas por los órdenes de la cultura y que abarcan cada uno de los espacios reales, mágicos, virtuales y simbólicos que constituyen la vida cotidiana. La ausencia de comida, los pantalones rotos y los alimentos tomados del suelo se constituyen en rutas por las que transita la cultura de la pobreza que configura a estos niños. Son rutas porque a través de ellas llega todo el resto, incluida la ignominia. ¿Por qué van a la calle? Porque a ella han acudido los pobres desde los orígenes mismos de la ciudad. Como la riqueza construye las vías que llevan a los sujetos a los restaurantes caros y a las tiendas de ropa de última moda, también la carencia lleva a todo sobrante de comida, sea la arrojada al suelo o la gourmet de los desechos. En consecuencia, la identidad no hace referencia a un concepto monolítico que se cierre sobre sí mismo y que en ese cerramiento produzca un sujeto definido desde algunas de las múltiples disciplinas como la sociología, la antropología o el psicoanálisis. Por el contrario, la identidad estaría compuesta de un conjunto móvil de realidades y acontecimientos que se 36 aglutinan para significar los espacios y los tiempos de la vida cotidiana fuera de la cual no es posible sujeto alguno. Por eso, bastaría una proposición para señalar e identificar la ruta lingüística que se recorre, tal como se puede apreciar en el siguiente lacónico testimonio capaz, sin embargo, de sintetizar casi todas las realidades que viven estas familias: Nosotros acá en la calle no más vivimos, mi hermano y yo, ya ni me acuerdo cuando mismo fue que vinimos porque nos mandó botando el marido de nuestra mamá, y entonces, así no más pasamos vendiendo cualquier cosita o nada. ¿Qué edad tienen estos dos hermanos? Quizá no importe saber que el informante apenas si llega a los diez, mientras el hermano menor está en los ocho. La identidad con la pobreza no viene dada por sus edades sino por aquello que les antecede y que tiene el nombre de privación total. El tiempo de la pobreza no es el del calendario ni del reloj, sino el tiempo del hambre, del frío, de la soledad. Entonces, ya no se trata únicamente de la privación de cosas sino de la soledad en la que habitan estos niños que sobreviven acompañándose con su soledad y con la de los otros. Sin duda, hay una soledad básica que nace con cada sujeto y que jugará un papel importante en los procesos de la construcción de las identidades y también en las formas de vivir la angustia. Una soledad encargada de humanizar el nacimiento y la vida puesto que es llamamiento a los otros que acuden a su lado para sostener esa mínima existencia de un recién nacido. De hecho, esa soledad no huye de la existencia, pero dejará de ser lo primero que se vea en el rostro y en los lenguajes del pequeño. Pero la privación absorbe de tal manera las metáforas que hacen la vida de un niño, que él mismo queda reducido a la carencia. Importa recordar que el sujeto es un conjunto inacabado de decires que se producen en el campo del deseo. Pero cuando el deseo se reduce a sobrevivir desde ese instante mágico y real del nacimiento, entonces la pobreza se ha instalado como si se tratase de una condición de existencia hasta convertirse en la memoria original de estos niños. Esta es la memoria que luego se transforma en su identidad, como dice Ricoeur (2003:116): “La memoria es incorporada a la constitución de la identidad a través de la función narrativa”. Yo me acuerdo de antes, de antes de lo que yo salí a la calle, cuando mi papá me pegaba, todo el día me pegaba. Era un cuartito donde vivíamos. El me pegaba y entonces un día él me botó a la calle y me dijo lárgate a la calle, eso era cuando tenía cinco años. Ahí entonces yo vendía caramelos en los buses porque mi familia era pobre, no tenía ni para darnos de comer. Y yo solo a veces no más he regresado a la casa aunque él siempre me manda botando. Entonces, en lugar de estar en la escuela estudiando, estamos en la calle vendiendo, o en la disco, en los bares, y a veces viendo la mala cara de los ladrones que a veces nos quieren asaltar. No hay, pues, otra memoria que esta que se apropia de una narración que será repetida una y otra vez como estrategia indispensable, como punto primario de referencia para que la identidad no se haga humo y desaparezca para siempre. 37 Esta historia narrativa es la que hace distintos a cada uno de los sujetos, incluso cuando, aparentemente, sus historias poseen similitudes, como acontece con dos hermanos que han pasado por las mismas experiencias pero que cada uno tuvo que incorporarlas desde sus propias percepciones y lenguajes a través de los que se clasifican y organizan estas experiencias. Lo que se repite en la pobreza es la ausencia del otro de las significaciones originales (papá, mamá, la familia), la carencia de bienes. En ese momento, es la precariedad la que muta en una suerte de anonimato que sirve para que cada uno de estos niños transite en la vida de la calle sin historia y sin preocupar al otro. En esa repetición, se clausuran las puertas al otro porque tan solo así les es posible vivir sin historia. Se trata, pues, de la identidad de la precariedad que se repite, generación tras generación, y en la que se hallan ubicados todos y cada uno de los niños de la calle. Yo ya no tengo papá porque mi papá es muerto. Pero mi papá trabajaba vendiendo el periódico con mi mamá. Toda la vida nos ha dado el beneficio, pero como ya está muerto, ya no puede más, entonces seguimos trabajando aquí en la calle, y mi mamá a veces no más nos lleva, si no acá quedamos los dositos 10 . ¿De qué beneficio se habla? Seguramente el de la identidad en la pobreza, en la carencia y en los esfuerzos de sobrevivir dando la cara a la intemperie social. Al mismo tiempo, se marca la ausencia del padre de las identidades, algo que se repite una y mil veces porque el papá frecuentemente es solo nombre o recuerdo, casi siempre ausencia que permanece como vacío en el momento de los relatos de una identidad hecha memoria. Mi papi vive con alguien, el no vive con nosotros, él estará ahorita en otra cosa, en alguna casa, mientras nosotros vivimos en la calle aunque sí hay un cuartito. A veces, algunos tienen papá, pero los más viven con la mamá, pero la mamá también les manda a pedir caridad, o les manda a robar o les manda sacando de la casa para que se vayan. Se trata de relatos de hechos comunes, casi necesarios puesto que, desde la mirada de los abandonos ancestrales, esto es lo esperado, lo que debe suceder y de lo que nadie debería lamentarse. Por lo mismo, se trataría de ausencias preestablecidas desde antes de los nacimientos, como si cada uno no fuese sino un hijo más del viento que fecunda mujeres para que nazcan hijos del abandono. La identidad es, pues, la memoria del abandono y también de la soledad, la memoria de lo que nadie tuvo y de aquello que nadie tendrá. Se trata, pues, de una pérdida ancestral, histórica y heredada que se hace presente para justificar cada nacimiento de estos niños. De ahí se desprende que se debe perder aquello que se posee o se cree poseer porque así se responde a la historia de la pobreza original 10 Dositos: únicamente los dos. 38 devenida condición de existencia. Por ende, se trata de una carencia constitutiva de estos sujetos. En estas circunstancias, nada puede parecer claro ni sostenerse con seguridad. El orden de los desórdenes generacionales representa un relato en el que el abandono aparece constituyendo la razón misma de la existencia. La identidad es el abandono original, primario, aquel que, una vez producido, carecería de remedio. El relato se refiere precisamente a un imposible, a un futurible que jamás podrá convertirse en realidad puesto que hace referencia a un abandono total. Pueda ser que a lo mejor el rato que el papá por ahí aparezca y le encuentre, entonces le va llevando para que viva con él. O si no la mamá, si se entera que la mamá está viva, entonces, el abuelito o la abuelita le van llevando, o los tíos, y le entregan a la mamá, o pueda ser que nada. La pobreza es, pues, identidad con una historia que exige ser repetida, como lo que aparece en el testimonio que da cuenta de una confusión de pertenencias como parte constitutiva de las existencias precarias. Es, como anota el informante, la nada que acontece cuando fallan todas las oportunidades de salvación. Parecería que a estos niños nadie les dijo, de una vez por todas, la enunciación más importante y definitoria de la existencia: eres mi hijo, esta enunciación performativa encargada de construir la existencia del recién nacido para sí mismo y para los otros. Una enunciación que se convierte en una suerte de prueba irrefutable de la existencia, esa prueba que la niña del testimonio espera y espera en esa cadena de posibles enunciadores. Es probable que el proceso de callejización se dé a causa de la ausencia o de la inconsistencia del enunciado primero: eres mi hijo dicho por una mujer y por un hombre. Tal vez ni siquiera fue dicho en algún momento de la existencia. En efecto, una vez que alguien dice al que acaba de nacer “eres mi hijo”, la relación sería irreversible y hasta inenarrable puesto que llega a constituir el cimiento mismo de la existencia. 11 Sin embargo, es de sospechar que este decir no es tan sólido como pareciera. En ese decir habría debilidades e inseguridades básicas que intervendrían en todos los abandonos. 12 11 El tema del valor performativo de eres mi hijo como la enunciación primera que una mujer dice a aquello que empieza a vivir en su cuerpo es extensamente trabajado en El suicidio del Principito: historia de un abandono (Tenorio, R., 2007), al cual remito al lector que desee profundizar en este tema. De hecho, este inicial reconocimiento se constituye en la piedra angular de la existencia. El fracaso de esta enunciación conduce a la muerte del hijo, ya sea en el aborto, el abandono físico del infante o la donación para reales o imaginarias adopciones. 12 En la literatura universal, Genet sería un ejemplo paradigmático de los efectos en la subjetividad de la ausencia de esta enunciación primaria y performativa. Expósito en un hospital, caminará la ruta de la sublimación de lo perverso e ignominioso. “Mi coraje consiste en destruir todas las razones habituales para 39 El concepto de identidad es absolutamente inconsistente cuando no se ha construido desde esta posición metafórica e interpretativa. Eso determina que la identidad no sea más que el conjunto de narraciones que cada sujeto elabora, cuenta y reelabora a lo largo de la vida, más ese algo de continuidad que aparece como una especie de relato recurrente que se repite. Por eso la identidad, antes que nada, es similitud y diferencia, al mismo tiempo. Porque lo que provoca los lenguajes coincide con lo que se vive en la vida cotidiana, como aparece en el lacónico testimonio de un pequeño en el que la identidad aparece en la mutuidad de la relación del hijo con su papá: Igualmente, los papás también salen a pedir caridad como nosotros. Se trata de hijas e hijos abandonados desde antes de su nacimiento, un abandono probablemente ya presente en la historia de su mamá o papá que se repite justo para significarse. Es como si la callejización del hijo se convirtiese en necesidad ineludible para que su historia, la de ellos, logre significarse, es decir, para que obtenga un mínimo de sentido. Sin embargo, también es probable que la historia de abandono de la hija y su vida de la calle termine sin historizar la vida de su mamá porque la precariedad de la existencia es tan grande que no servirá quizás ni para significar a la hija. Por lo demás, es preciso reconocer que las situaciones de callejización conducen a procesos identitarios múltiples que se revelan en los lenguajes hablados, callados, grabados, en los cuerpos desorganizados, en los silencios y en los sufrimientos que se repiten. Lo interminable de estas historias no poseería mejor escenificación que en la calle pues solo ahí los sujetos buscan un algo de libertad y ese mucho de una esclavitud cuya historia carece de comienzo. Por lo mismo, la calle nunca podría ser entendida como espacio neutro de convivencia sino como lugar en el que se producen y reproducen las representaciones y los códigos que hacen a los países del llamado tercer mundo, que no es otro que aquel en el que la callejización se encuentra autorizada e incluso legitimada. 13 vivir, y en descubrirme otras”, ello lo condujo a la cárcel y al horror social, con la única religión posible, la del mal deseado, actuado como si se tratase de actos religiosos. 13 Cuando se habla de trabajo infantil, de modo alguno se puede hacer referencia a las actividades domésticas que realizan como parte de la dinamia familiar. Estas actividades no pertenecen a los órdenes sociales del trabajo porque no se busca beneficio económico alguno. Por lo mismo, sería teóricamente improcedente comparar las actividades domésticas con las que realizan los niños en la calle o en otros lugares. Las actividades domésticas se sostienen en otros registros de orden cultural y muchos de ellos pertenecen al habitus, tal como lo entiende Bourdieu. Velasco, por ejemplo, si bien califica de positivas esas actividades domésticas, sin embargo, no deja de ubicarlas en el orden del trabajo, lo que contradice el sentido mismo de la actividad laboral: “siempre y cuando sea comprendido como el conjunto de actividades regulares o esporádicas realizadas bajo la supervisión de padres que contribuyen al buen funcionamiento del núcleo familiar y estén direccionados a buscar efectos sobre el aprendizaje o formación de los niños-as” (Velasco, Margarita: Trabajo infantil y derechos de la niñez y la adolescencia, en: Derechos y Garantías de la Niñez y adolescencia, 2010, pág. 257). 40 Yo no vivo con mi papá, él vive en otra casa, yo vivo en donde está mi tía. Mi hermano Alex vive con su papá, no ves que mi mamá se murió de sida, y se murió de sida porque una señora le hizo brujería, y ella se murió hace bastantes años. Y el vive con otra mujer. Porque nuestros papás nos maltratan, nos obligan a que trabajemos, nos hacen daño. O si no trabajamos, ellos van abandonando a los hijos a los cuatro o cinco años. O ellos también se van a España. Y algunos también mueren. O también los han dejado abandonados en la calle. Pero eso es como si se hubieran muerto, ¿no te parece? Son social y subjetivamente complejas las supuestas razones que explican la presencia cotidiana en la calle de estos verdaderos ejércitos de niñas y niños que no se han propuesto otra cosa más allá de una sobrevivencia elemental personal y, con frecuencia, familiar. Con el sacrificio de su existencia, fantasías e ilusiones en el ara de la privación, pretenden salvarse y salvar a esos otros que, en buena medida, dependen de ese exiguo puñado de dólares obtenidos con la humildad y persistencia de su trabajo hecho y sostenido por el abandono y por un mandato ineludible. Porque si no hubiese abandonos e indefensiones, ellos estarían en la escuela tratando de abrir nuevos horizontes para el futuro y horadando así la ley de la repetición que se les ha impuesto generación tras generación. ¿De qué otra cosa hablan estos últimos testimonios sino de las múltiples formas de abandono de que han sido víctimas? Aun desconocen que no es precisamente el papá quien los abandonó antes del nacimiento, o la mamá que los expulsa de la casa-cuarto a latigazo puro porque ahí ya no hay cabida para otro más. Todavía no saben que existen procesos sociales que inciden de manera directa en su callejización. Sin embargo, no dudan en ir a esos relatos en los que su vida se repite una y otra vez desde las conflictivas realidades de adultos que, de forma inconsciente, se ven en la necesidad de que su historia personal se repita, generación tras generación. En estos casos, la historia es apenas repetición lineal de lo acontecido porque los sujetos carecen de cualquier alternativa que les permita un mínimo de análisis que, por lo menos, plantee la posibilidad de un corte. Lo ancestral de los desposeídos es la historia narrativa que se resiste por sí misma a cualquier ruptura porque, de lo contrario, ya no tendrían ni historia ni sentido. Antes de que me bote a la calle, vendía caramelos, y toda esa plata que ganaba tenía que llevarla a mi familia, y como mi padrastro era otro fumón, esa plata era también para ese hijo de puta, para que se fume, venía borracho, y cuando no le dábamos para su vicio, para su trago, nos maltrataba y quería que nosotros le demos plata para sus vicios. Y vos sabes, uno ve las cosas malas de la calle y uno, poco a poco, va metiéndose en la calle como si fuese para siempre. Cuando el abandono y la soledad se convierten en significantes de identidad, los niños pueden callejizarse como el final de un proceso cuya lógica no exige ni comienzo ni fin 41 puesto que el abandono social y familiar se sostiene en la lógica de la repetición. La realidad del abandono contradice, por ejemplo, las lógicas de los discursos políticos de marras en los que las soluciones a los conflictos sociales surgen como por arte de magia que se contrapone a la crudeza de una realidad en la que ya no hay cabida para malabarismo alguno. Lo real de la calle en su crudeza sustituye las posibilidades de imaginar los espacios de una casa. A mí me gusta no más vivir lo mío, sí me entiendes, lo diario, conseguir para lo mío, mi comida, mi vicio, y nada más, y que nadie me falte 14 porque uno responde a cualquier man. Porque si te quedas en casa, los manes te dan con cable, con tanta vaina, hasta con escobazos. Piensan que una es de piedra, que no duele. Una vez tuve una experiencia, mi mamá me cogió, me amarró de pies a cabeza, me cogió, me botó y me hizo quemar los pies, me ponía la braza, me entiendes, qué marica. Así son. Entonces qué más toca hacer que ir a la calle para no volver. Y si no era el escobazo, era un cabo que tenía templado. O cuando estabas descuidada, ¡pag! un cucharazo en la cabeza. Por eso mejor a la calle me fui para siempre cuando tenía diez años. Ya desde 1987, se empezó a hablar en el país de la deuda social para relacionar de manera directa la pobreza de la calle con los procesos políticos y sociales 15 . Tal vez, la idea de deuda sea menos comprometedora que la de corresponsabilidad social porque el concepto de deuda no rescata los posicionamientos, muchos de ellos claramente propositivos, de los poderes sociales, políticos, religiosos y también culturales que no se enfrentaron a la pobreza sino que, por el contrario, la incrementaron de manera propositiva. Por ejemplo, el ancestral discurso cristiano que, valorando la pobreza hasta convertirla en una virtud digna de toda admiración, hizo que los ricos hasta llegasen a incrementarla. La pobreza aparece entonces como una buena alternativa, quizás la mejor de todas, para arribar al reino de las 14 Me falte: me agreda, me irrespete. 15 Al respecto, es importante el trabajo de Lucía Ruiz y Nancy Sánchez, que, respecto al tema de la deuda social, realizan las siguientes anotaciones dentro de un proceso temporal en el que evolucionan las consideraciones. “Entre ellos se encuentran las propuestas generadas por organismos de las Naciones Unidas: a) la "deuda social" del PREALC-1987, orientada a asegurar una distribución equitativa del costo del ajuste, evitando que se deteriore la situación de los más pobres; b) el "ajuste con rostro humano" de UNICEF-1987, que apunta a combinar el ajuste con la protección de los grupos vulnerables y la restauración del crecimiento económico; c) "transformación productiva con equidad" de CEPAL-1992 que busca minimizar condiciones de vida inaceptables para la sociedad, desarrollar talentos potenciales, eliminar privilegios, evitar la concentración de los frutos del progreso, considerar crecimiento y equidad simultáneamente, los ejes de la propuesta son el progreso técnico, el empleo productivo, la inversión en recursos humanos, una reforma fiscal progresiva, mayor participación y democratización; d) el "desarrollo humano" del PNUD-1991-1992, tendiente a garantizar una vida prolongada, el acceso a la educación y el disfrute de una vida decente. (ILDIS:1993, Informe Social No 1, p. 28-32)”. La literatura ecuatoriana sobre pobreza urbana, una breve introducción: Pobreza urbana en Ecuador. Bibliografía nacional, Quito, 1994. 42 completudes absolutas más allá de la muerte. Esta clase de discursos sostuvieron y acrecentaron los valores de la pobreza y hasta de la indigencia pasando por alto que se estaba valorando uno de los mayores atentados en contra de la dignidad humana. “El gobierno ecuatoriano ratificó durante el período enero-agosto 2009 el compromiso de transferir oportunamente los recursos financieros para cumplir con las metas establecidas, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Agenda Social”. 16 La inversión social da cuenta de lo que realiza el Estado con el fin de mejorar los niveles de vida y reducir los niveles de pobreza. Unicef concluye que en el período enero-agosto 2009, creció la ejecución de recursos del sector social frente a similar período de 2008. Sin embargo, el crecimiento en otros sectores, como el productivo, ha sido mayor. 16 Unicef, Cómo va la inversión social, No. 27, noviembre 2009, Quito. 43 Guerreros de la calle “La metáfora no está meramente en las palabras que usamos, está en nuestros mismos conceptos”, dice Wittgenstein (1995:42). Sin metáforas resulta imposible la existencia que, de lo contrario, caería en el abismo de lo real y, de tal manera se despojaría de sentido, que se reduciría a cosa. Por lo mismo, no existe otra manera de aprehender el mundo que no sea desde las metáforas que se encargan de producir sentidos en cada acto de metaforización. Es precisamente esto lo que se pretende decir cuando se afirma que la realidad está dentro del lenguaje. Si Jesús Martin-Barbero (2004), afirma que es indispensable pensar los conflictos sociales desde su experimentación por las colectividades, esta experimentación no podría ser otra que la de los lenguajes. Sin embargo, cuando en la trama social se ven a los desposeídos convertir la calle, lugar público por excelencia, en lugar privado, ya no es posible dejar de pensar en lo perverso que acompaña sin cesar los procesos y los discursos sociales. Para decidirse por la calle, quizás más inconsciente que conscientemente, hace falta adquirir otro estatus subjetivo que permita simbolizar lo poco que aún se resiste a ello. A esto se refiere una muchacha de 12 años de las calles de Esmeraldas que, parecería, posee ya vividos cientos de años en un mundo que ha debido conquistar con todas las armas que dan la necesidad extrema, la soledad y también un mínimo de solidaridad sin la cual la sobrevivencia sería absolutamente imposible. Una nueva mentalidad de guerreros mágicos y reales a la vez debe cumplir su cometido de conquistar y proteger pequeños espacios y posesiones. Al final, una anda seco, las calles están ahí y una las recorre seco porque no hay nada, entonces vienen los panas con un grifo, un trago, ellos que dicen: saben muchachos, vacilemos. Ya, pues, como una tiene mente de guerrero, entonces se vacila. Somos guerreros ya, es lo que tienes que entender. Somos guerreros de la calle, entonces que todo venga para acá. A mí y a nosotros muchas cosas nos han pasado, uuuu. En esto consistiría quizás el mayor de los males de la callejización puesto que los niños se ven forzados a renunciar, de una vez por todas, a las metaforizaciones que se producen en la casa y la familia, para vivir la calle como cosa real en la que los antiguos lenguajes terminan siendo sustituidos por actos y por objetos. Frente a la pobreza ya crónica, estos chicos construyen una nueva territorialidad real, la del hambre y la necesidad, una territorialidad que carece de límites y que se escapa a las simbolizaciones básicas que se establecen en las relaciones del niño con los objetos domésticos, relaciones eminentemente limitadas y limitantes. Se trata de territorios itinerantes que, por serlo, se escapan de las redes de los lenguajes y de las relaciones simbólicas e imaginarias que caracterizan las casas, los departamentos y cualquier tipo de vivienda. Allí surgen lenguajes con los que se interpreta de otra manera lo cotidiano del hambre y la violencia, del vacío y la necesidad. Las cosas acontecen sin historia pues deben permanecer únicamente como acontecimientos no concatenados los unos con los otros. 44 Una vez también yo metí mano 17 con ese man del Conejo, nos estábamos burlando de Jesucristo con mi amigo Hugo. Ahí fuimos para afuera para hacernos una vuelta. Cuando vamos saliendo, pasa una moto toda embalada, cuando casi nos saca la madre. Es el man del amigo Jesucristo, tiene una zapatillas igualitas. Ya, pues, vamos saliendo cuando un fumadote en una moto, le brilló no más, y nos apuntó en la cabeza. El man iba muy rápido en algún gane 18 o algo, pero fue la mamá de los manes, más atrás llevaba una de tucos. Cuando vemos dos guardias que sacan una 38, cuando bum, bum, bum: murió Watson. Algunos podrían ver una relación sadomasoquista entre la calle y sus habitantes niños a causa de la reiterativa entrada y salida y, más aún, en esa permanencia estable que no se distingue entre sí misma y la violencia, entre la vida y muerte, entre la pistola y el amigo apodado Jesucristo al que la policía mata de un balazo. Pensar así implicaría abandonar la idea de la callejización y de sus sentidos para construir otras relaciones en las que podría primar un juego especial de deseos que incluiría la idea del daño hecho y el por hacer al otro. No se puede olvidar que el niño callejizado es un sujeto abandonado y erradicado de los organizadores sociales y familiares. Este niño que habita la calle no lo hace para vengarse de algún dolor real o imaginario padecido en casa. Tampoco, desde su inconsciente, buscaría convertirse en víctima dolorosa en pos de compasiones desaparecidas o perdones menospreciados. Es posible que procesos como estos aparezcan en adolescentes que se callejizan como una suerte de venganza que, como cualquier otra, incluye la agresión al otro y la autoagresión. Esto no acontece en los niños y niñas habitados por las calles como si fuesen parásitos de los que no podrán liberarse ni mediante acciones drásticas y ni desaparecerán con la edad. Cuando se habla de hijos deseados, se pretende señalar que el niño que va a venir llega a formar parte de un sistema lingüístico construido, en primera instancia, por su mamá y en el que las ternuras constituyen su punto de apoyo. Entonces esa niña o niño es dicho “rey, reina, dios, ángel, tesoro”. De esta manera, el niño terminará convertido en un objeto de interpretación porque se identificará con estas metáforas, pues ciertamente es dios, ángel, reina. Este proceso determina que un niño no es otra cosa que un conjunto inacabado de decires que se producen y reproducen en el campo del deseo de los otros, particularmente, de la mamá que es la primera en decirle algo que valdrá para que nazca al mundo del deseo: eres mi hijo. En principio, se debería sostener que todos y cada uno de los niños y niñas de la calle no han pasado por ese sistema de nominaciones imaginarias de tal forma que hayan producidos sentidos estables, duraderos. También es cierto que la pobreza material suele ir 17 Meter mano: robar. 18 Gane: robo al paso desde una moto. 45 acompañada de pobrezas lingüísticas y metafóricas. Pero ello, de modo alguno, anula la capacidad de una mujer de metaforizar su deseo de hijo, su embarazo y el parto. Sin embargo, la expulsión de la casa a la calle podría interpretarse como la consecuencia de elementales relaciones simbólicas entre la madre y su hijo desde el inicio de su presencia en el mundo. ¿No se relacionará la expulsión a la calle con un acto eminentemente abortivo? A mí no me saben comprar, dicen: no, no, no, quítate de aquí, ya compré a otros, quítate de aquí porque eres puerco. No saben dejarme entrar a vender, me saben sacar, a veces saben empujarme para que salga. A mí mi papá y mi mamá me fueron abandonando. Por eso yo quiero encontrar a mi mamá. Pero yo no la quiero porque mi mamá me fue abandonando, me fue dejando de tres meses, mi papá me crió, pero después él también me abandonó porque se fue con una señora. A diferencia de lo que acontece en el ejercicio clínico en el que no es raro ver sujetos atrapados en una angustia de abandono que les conduce a una búsqueda perenne de seguridad y que no correspondería necesariamente a abandonos reales sufridos en la niñez, en estos niños de la calle, el abandono es real y es manejado casi como si se tratase de la condición misma de su existencia. Sin embargo, en esa enunciación: pero yo no la quiero porque me abandonó, ya se señala que hay una herida que hablará a lo largo de la vida puesto que el abandono real se ha convertido en frustración perenne. En estos casos, la calle devendrá la réplica de una madre que recoge, como la original, pero para el abandono. A mí me gusta trabajar porque mi mamá dice: vístete para irnos a trabajar, así me dice mi mamá. Mis dos hermanas también van a vender caramelos conmigo, y también mi hermana chiquita que es bebé, así juntos estamos en la calle y así mismo regresamos. Para la sociedad, el niño de la calle carece de nombre y de apellido. Tampoco posee un referente simbólico, como un uniforme, que lo ligue a un centro educativo determinado. En consecuencia, la identidad es la carencia y, para la sociedad, un anonimato, probablemente el peor de todos puesto que, como se verá más adelante, sobre él caerán series de calificaciones que involucran incluso a aquello que obtienen con su trabajo, puesto que no les pertenece. En definitiva, todo les es ajeno incluida una filiación que casi no se sostiene. Mi papi se fue con otra mujer, ya ni más volvió. Y ya no hay chance que yo lo vea porque él me dejó a los tres años. Y no le tengo rencor, ni siquiera le tomo en cuenta. Pero a veces, cuando le tomo en cuenta, me dan ganas de llorar porque igual es mi padre. Para analizar el valor y los sentidos de las pérdidas y los dolores, Ricoeur da importancia al hecho de la memoria puesto que, como el niño del testimonio, la víctima recuerda lo que le aconteció de verdad. No se trata de una ficción, ni de un pedazo de una novela familiar imaginada (Freud: 1905). Aquí se trata de un hecho que, si bien aconteció hace cinco años (el informante tiene ahora ocho) se rehace en el relato como si terminase de acontecer ahora mismo: me dan ganas de llorar. A él realmente le aconteció que su papá se fue y lo dejó 46 para siempre, él lo recuerda como historia y no como mito, como acontecimiento y como narración que ya no podrá pasar a la colección de las represiones inconscientes. De hecho, cada sujeto elabora un mito familiar de sus orígenes que se remonta a los tiempos infechables, con héroes y hazañas. Un conjunto que da coherencia mágica al presente que ya no se sostiene en la memoria real de los acontecimientos sino en lo infechable e incomprobable. En cambio, parecería que para estos niños no hay cabida a la creación de estas realidades mágicas porque la experiencia de lo real se impone por sí sola, cerrando el paso a cualquier mitología personal. Como dice Ricoeur, en cada acto de recordación aparece el acontecimiento como si ahora aconteciese de nuevo. Si se hubiesen reprimido las injurias originales, a lo mejor habría salvación, pero el recuerdo del abandono arrastra a estos niños a la historia de lo sucedido para significar, una y otra vez, el presente, para que, en definitiva, no exista pasado. Para esta niña de Santo Domingo, lo que le resta es el conjunto de sus memorias que organizan y desorganizan su cotidianidad en la que ni siquiera se pretende significar nada, sino tan solo revivirlo: Bueno nosotros, la mayoría de nosotros, vivimos en la calle y casi pasamos por ahí rodando, caminando, haciendo algo por la vida porque a veces somos pobres, no tenemos nuestros padres ni nuestras madres. Y tenemos que sacar el pan de cada día, ¿sí me entiendes?, caminar para ver qué hay en la calle. Muchas veces toca robar, meter la mano a cualquier persona, porque el hambre es hambre, y siempre una está hecha por el hambre. ¿Si me entiendes? Y ahí hay muchas cosas en la calle. Cada día hay un problema, ¿si me entiendes? y al otro día hay otro pito. Muchas cosas nos pasan, es difícil contarlo, pero las cosas son la verdad, la realidad es lo que se vive. Lo que impacta es el conjunto de realidades convertidas en repetición constante de tal manera que la niña carezca de la posibilidad de una ruptura que dé paso a algo nuevo. La niña vive anclada de tal manera en la memoria de la repetición que seriamente duda de que los otros logren entender este proceso existencial. Ni siquiera se trataría de experiencias traumáticas puesto que el trauma se sostiene en el temor a la repetición, al estado de perenne alerta de que lo sucedido y no simbolizado vuelva a parecer el rato menos pensado y tome al sujeto desprevenido. En estas historias, lo que se repite da sentido a la existencia. Cada sujeto es un ser narrativo, alguien que se interpreta a sí mismo y que, en ese acto, interpreta su mundo constituido por aquello que vive en ese espacio considerado como propio y ajeno, como lo que posee en el sentido de pertenencia y estabilidad, al tiempo que se pierde y se comparte. Sujeto de la realidad cotidiana y sujeto histórico que es capaz de interpretar para construir sentidos pues en cada acto narrativo la vida se significa y el sujeto busca que desaparezcan los vacíos de sentido, esos orificios que se hallan presentes en toda historia. En otras palabras, ante la pregunta de quién soy, el sujeto crea historias en las que 47 lo concreto-real deja de ser tal para devenir parte de una narrativa única: la del abandono y la miseria. No se trata tan solo de contar la historia personal y los hechos vividos, sino de realizar un giro hermenéutico, es decir, situarse en el mundo de las interpretaciones para que cada recuerdo se instale de otro modo en la memoria de tal manera que se logre armar, poco a poco, la historia personal. Se busca, pues, que esta narración obtenga sentido como parte de una gran narración que constituye la vida personal ligada a la historia de los otros. Pero ninguna historia personal es tal si no se halla ligada a historias de otros que sirven de referentes reales y míticos. De esta manera, la narrativa personal no permanece atrapada en sí misma, como si fuese absolutamente única. Esta relación de narrativas se convierte en el cimiento de la identidad personal. Lo que somos no es otra cosa que el modo como nos comprendemos y nos recordamos, la manera como construimos textos sobre nosotros mismos. Nuestra identidad no es sino una identidad narrativa. En lo que respecta a quienes han hecho de la calle el lugar de su vida, sus textos de identidad son autorreferenciales puesto que el otro de la interpretación igualmente vive una cotidianidad que se ha desprendido de su capacidad de significarlos. Es decir, la rudeza de los hechos reales es tal que se transforma en un referente único de interpretación. Probablemente por ello, la niña del testimonio duda de que el otro, que no pertenece a su mundo, logre entender los sentidos de su cotidianidad, es decir, su narrativa. En la calle, la capacidad de anticipación se reduciría a su mínima expresión, puesto que sus habitantes no contarían con el tiempo de la pausa para re-visar su pasado-presente y prever lo que estaría por llegar. En este sentido, el futuro se convierte en pura repetición que suprime la posibilidad de análisis, como cuando la mamá acepta que su hija aún niña se convierta en mujer de cualquiera que se comprometa a pagar algo para la comida de la casa porque en el sistema de los actos, lo que cuenta es el acto y no sus sentidos. La señora es también botada ahí, la señora entonces me dice: oiga, usted es novio de mi hija, entonces yo le dije: yo soy el novio de su hija, entonces ella dice ya, pues, que la plata sea para la comida, ya, pues, tres dólares le dejé botando, y la señora acepta no más la mariconada porque no importa nada más, porque ella ya tiene once años y se va no más conmigo porque yo le doy a la man para la comida pero también para el trago de ella porque también era fumona. Una vez que el trabajo es vía y meta de sobrevivencia, automáticamente pasa a convertirse en indicador de identidad. Como cuando se dice de Juan que es médico, de suyo nadie requiere de mayores explicaciones, salvo si desease saber su especialidad. Algo similar acontece cuando de un niño se dice que es de la calle. Con esta enunciación, un conjunto representacional se vuelca sobre él de tal forma que sobra cualquier explicación pues todo queda dicho. No se trata, como creen algunos autores, de que los niños de la calle se han convertido en mito. Para Albano y Misle (2006) los medios de comunicación se han encargado de crear el 48 mito de los niños de la calle al equiparar su nominación a ciertas conductas que les serían propias, si no exclusivas, como la suciedad, el uso de drogas, el vagabundeo. Por supuesto, que estas son realidades de la vida cotidiana de estos niños que han creado su propia cultura hecha también con estas características que, de una u otra manera, les pertenecen y hasta los definen. Las sumas inacabadas de carencias y privaciones de todo orden hacen a estos niños de los que nadie podrá decir que otra cosa sino que son abandonados. El abandono los condujo a crear su identidad con estas realidades duras y excéntricas a la vida social. Sin embargo, es importante rescatar la idea de la mitificación cuando se desubjetiviza a esos niños y niñas para mirarlos tan solo como vagabundos, ladrones o usadores de drogas de tal manera que se eliminen las subjetividades y sus relaciones con el mundo de los otros. Cuando los niños la habitan, la calle deja de ser lugar comunitario y relativamente neutro. Eso quiere decir que, aunque desde las apariencias aparezca voluntaria la opción de la calle, en verdad jamás un niño elije vivir en ella de manera voluntaria y libre sino que siempre lo hará bajo series de presiones de los otros a los que no ofrecen resistencia alguna. Ahora mi papá no me va a dejar entrar en la casa porque no tengo plata para darle, o me va a pegar y me va a sacar de la casa para que duerma fuera. Así es siempre, por eso yo tengo que quedarme antes que me pegue, aquí nadie me va pegar porque no tengo plata. Esto es así con nosotros, con mis amigos también porque hay muchos papás y mamás que botan a sus hijos de la casa para que trabajen o si no les pegan, con alambre les saben pegar o con la correa, con lo que sea les saben pegar para que trabajen o para que se larguen de la casa. En consecuencia, no es posible neutralidad alguna cuando cada acto de estos niños, dentro y fuera de la calle, se halla sobredeterminado, exactamente como si se tratase de un síntoma. De hecho, la callejización constituye uno de los múltiples síntomas de una sociedad sorda a las demandas de un sector importante de la población que se debate entre la carencia y la miseria, entre los límites de la sobrevivencia y la destrucción. Un síntoma más de una sociedad eminentemente excluyente, enferma de ceguera y quemeimportismo y que, cínica como siempre, detesta y persigue lo que ella misma provoca. En cierto sentido, la calle constituiría un lugar neutro de convivencia social en la medida en que las relaciones son fugaces, las palabras van y vienen, caminan, están de paso, se van, se pierden, quizás hasta se esconden un momento para luego aparecer entre la gente, con la gente. Lo callejero es lo inestable y fugaz. Quizás mucho más en la noche que de día, se hacen más evidentes la inestabilidad y la fugacidad de la calle. Lo doméstico representa el lado opuesto de esta fugacidad e inestabilidad. De ahí que los habitantes de la calle se pertenezcan al mundo de la fugacidad y la inestabilidad. En tanto espacio absolutamente abierto, representa lo indeterminado y lo difícilmente simbolizable. En consecuencia, no es el trabajo lo que determina que estos niños pierdan su niñez de manera inmediata, sino la calle, y más todavía, la calle nocturna que, de suyo, pertenece a adultos y jóvenes que han hecho de la noche una propiedad privada para el divertimento. 49 Actor social de la injusticia Es necesario asumir a los niños de la calle como actores sociales que crean sentidos y representaciones y no tan solo como sujetos aherrojados por la sociedad a un espacio que no les pertenece. En otras palabras, sus intercambios están dados mediante construcciones simbólicas que dan cuenta de su existencia y de sus relaciones sin las que no aparecerían lo que realmente son: víctimas del abandono social y de la pauperización simbólica de los regímenes sociales y políticos. Por otra parte, como efecto de su propia subjetividad y como clara estrategia de sobrevivencia, ellos se encargan de producir sentidos que facilitan su interacción con las cosas. 19 La concepción de actor social libera al niño de una posición eminentemente pasiva en la que tan solo aparece como víctima del sistema social y familiar y no como alguien que, una vez en la calle, se convierte en actor directo de su cotidianidad. De ninguna manera se trata de promover la ceguera ética, social y política de los Estados, responsables directos de la callejización, sino de asumir a cada niño desde su subjetividad que le impele a poner en juego series de representaciones y actitudes para sobrevivir y para construir un mínimo proyecto de vida que, de una u otra manera, se encargará de dar cuenta de la callejización como abandono y como abyección. Todo esto se evidencia en las diferentes estrategias que los niños ponen en juego para sobrevivir en el día a día y que también contienen pequeños proyectos para un futuro que, por más inmediato que aparezca, no deja de dar cuenta de algo que podría calificarse de proyecto de vida. A diferencia de lo que acontece con las pandillas que deben construir y defender, a toda costa, su territorio, los niños de la calle poseen espacios relativamente móviles y menos adscritos al sentido de propiedad aun cuando se vean impelidos a construir cierto sentido de propiedad para el desarrollo de sus actividades como elemento de seguridad laboral y de protección personal. Sin embargo, esto no quiere decir que su vida no se encuentre sostenida y atravesada por la violencia que, en rigor, es el origen de su existencia social. Más aún, su vida no es sino una expresión más de la violencia social, probablemente la más cruel de todas porque estos niños son parte de la gran abyección social. 19 Para Luccini, (1996), se trataría de una perspectiva más interaccionista que fenomenológica. 50 DOS EL MONSTRUO DE MIL CARAS Así como los muertos nos hablan de la muerte y ningún muerto ni todos los muertos son la muerte, y menos aún la eternidad, así también la pobreza. Cada pobre vive la temporalidad estricta de su pobreza. Vicente Zito La pobreza no pasará a la historia, si la corrupción no pasa a la historia. Paul Wolfowitz Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista. Hélder Câmara Mato a niños en las calles porque ellos no son niños sino delincuentes chiquitos Policía brasileño 51 Nadie sabe cuándo y cómo apareció la pobreza, como carencia e insuficiencia de recursos, como dificultad o imposibilidad de lograr la satisfacción de las necesidades, por más elemental que fuese esa satisfacción. Pero cuando se va a los textos antiguos, los pobres aparecen en todos los escenarios de las ciudades, en los caminos de los campos y en las calles de los pueblos grandes y pequeños, como si su presencia se hubiese tornado imprescindible. En efecto, atender al pobre, darle de comer y de vestir se convierte en virtud que incluso asegura bienaventuranzas eternas. Seguramente, nadie la inventó, pero es probable que haya aparecido el día en el que unos, que ya tenían más que otros, se propusieron acaparar, acumular y, para ello, debieron despojar. De hecho, cualquier pobre del mundo señala que él y antes de él, todos los pobres son víctimas de despojos actuales y ancestrales 20 que los han conducido a vivir con la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas. Cada pobre vive la temporalidad de su pobreza de la misma manera que cada sujeto vive sus experiencias hechas con la materia de sus deseos, frustraciones, satisfacciones, carencias o posesiones. La temporalidad es lo que se posee y se pierde, lo que se llena o queda vaciada de sí misma, como el momento de comer denominado desayuno que puede ser cumplido como tiempo y como acto que se realiza con algo que se come, o como momento que permanece abierto y vacío como acontece en quien no posee nada para cerrar un ayuno que debe mantenerlo y prolongarlo a lo largo del día. Al consumir no se satisfacen tan solo necesidades concretas y básicas, puesto que la lógica del consumo no se deriva de la satisfacción de las necesidades, ni de la funcionalidad de los objetos sino de las aspiraciones simbólicas instituidas en los signos, decía Baudrillard, para quien no son las necesidades las que producirían el consumo sino, al revés, serían los consumos los que producen necesidades. Podría entenderse el desayuno como una de las primeras relaciones del sujeto con la vida porque está llamado a significarla mucho más allá de la realidad física, concreta, medible o pensable de lo que se come. Es el acto de alimentarse que no es otra cosa que la certificación y constatación de la vida que está ahí y que necesita de ese alimento para seguir estando, como si se tratase de un himno de alabanza a la vida que ha seguido ahí, que no se ha ido, de una vez por todas, en el dormir y soñar. Por lo mismo, la pobreza, ubicada en la falta o carencia de ese desayuno, se significa como la muerte. La pobreza es, en este sentido, el enfrentamiento del sujeto a la experiencia de la 20 En 1978, el clérigo inglés Thomas R. Maltus dejó saber (…) a cerca de la constante tendencia observada en la población a crecer por encima de la producción y de la capacidad de abastecimiento de alimentos. Esta anomalía, sin un control adecuado absolutamente necesario, siempre arrastraría a la masa humana al hambre, a la enfermedad y a la guerra. La pobreza era para él un algo inevitable para la mayoría de los seres humanos. ( Pa che co : La pobreza en Latinoamérica: factor de violencia y de inestabilidad social, Washington, 1999). 52 muerte aunque parezca absurdo, una muerte siendo, aconteciendo. Una muerte siendo dada por el sistema de las desigualdades reales. La pobreza es carencia que se enfrenta al sentido propio y casi elemental de la existencia, a lo que el sujeto es en el mundo. Significa no romper, día tras día, el ayuno de la noche que se ha apropiado de buena parte de las reservas físicas que demandan ser restituidas, ni romper esa migaja de esperanza que renace en cada despertar en ayunas. Por lo mismo, la pobreza se sostiene en un perenne ayuno que no abarca tan solo el plato de comida sino el conjunto de los bienes de los que se alimenta el sujeto, esos alimentos a los que se refería Gide que causan el hambre, o la fuente que provoca o recuerda la sed para ser saciada. Se trata del enfrentamiento constante e inevitable del sujeto a los vacíos de las necesidades, de los gustos y hasta de las demandas porque todo fue sustituido por la satisfacción convertida en estado del ser, en su ley. Es la vida que reclama un sinnúmero de cosas, de realidades y de símbolos para significarse como tal. Ante todo, experiencia de vacío que para unos será mucho más evidente, como para quien empieza a ser pobre, de súbito, o que toma conciencia de que, de hoy en más, ya no estarán las cosas para significar la existencia sino que en su ausencia darán cuenta de que la falta toma el lugar de la saciedad. Así lo ve Vicente Zito Lema (2010), para quien la pobreza no sería otra cosa que una serie infinita de repeticiones. Pero habría que añadir que se trata de carencias que, aparentemente, no poseen origen definido hasta el punto de aparecer casi como un hecho que se explica por sí solo. No como la compulsión a la repetición psicoanalítica que busca el malestar por el malestar mismo y que sustituye lo placentero, sino un conjunto de repeticiones de carencias llamadas a sostener la vida. Como si la muerte no fuese el fin de la pobreza, sino una parte de ella, acaso como lo que permite que la pobreza se entienda más allá de sí misma. La falta se hace conciencia cuando la mirada echada al mañana no hace sino replicar la mirada que se lanza al pasado de ayer que se repite en el ahora. Como si se tratase de una serie infinita de repeticiones que el pobre no puede detener porque quizás sabe que la detención significaría, acaso, la muerte. El pobre contiene su pobreza, la sostiene, día a día, minuto a minuto, porque de ello depende su permanencia. Sabe que tendrá que subsistir en el día a día consciente de que no podrá buscar nada más allá de lo exiguo, de aquello que satisfaga ese poco que reclama. Como se verá, la realidad de las privaciones y de las carencias ha llegado a forjar parte constitutiva del ser, de la existencia igual que de la muerte de la que no se separan y que, cuando acontece, es entendida como si se tratase de un acontecimiento más que se encuentra como realidad siempre posible en la misma cotidianidad. Cuán complejo tratar en las carencias de la pobreza el tema del deseo sin el riesgo de caer en un puro ilusionismo idealista que se permite hablar del deseo al margen del sujeto 53 existente, o en una burda parodia que pretende despojar al sujeto de lo real de su cotidianidad para llamar en auxilio a una sociedad que acude al concepto de solidaridad para ocultar algo que Occidente conoce muy bien y que se denomina caridad elevada a virtud que, cuando se la realiza, ofrece el premio de la eternidad en forma de paraíso. Las caridades no sacian ni la sed ni el hambre del pobre sino las del donante. Los paraísos asegurados a los pobres para después de la muerte han sido y seguirán siendo una de las tantas ignominias con las que se ha pretendido justificar las injusticias. En esto consistiría precisamente el concepto de marginalidad que no se refiere tan solo y fundamentalmente a la falta de integración a los sistemas de acceso a los bienes de consumo, sino la exclusión de los bienestares que se da desde un principio no identificado y que trasciende la historia de un sujeto determinado o del grupo al que pertenece. En efecto, esta clase de pobreza se hereda con el nacimiento y no con la muerte, viene dada, la trae el niño, no en el puño de su mano, sino en el ser. Aún cuando para ciertos autores, como Mallimaci (2007), y en condiciones particulares, la marginalidad no es necesariamente sinónimo de exclusión, cuando se trata de los niños de la calle, la exclusión representa la regla. Se trata de una exclusión multifacética y multideterminada que, por sí misma, se resiste a cualquier intento reduccionista. A diferencia de muchas otras realidades sociales, la marginalidad de niños y niñas constituye uno de los más claros señaladores de las injusticias del sistema social y económico de los pueblos. 54 El reto de sobrevivir Quizás cualquier definición de pobreza no será sino una suerte de artificio de carácter más práctico que teórico porque ahí confluyen aspectos objetivos y también subjetivos que pesan, con frecuencia, mucho más que los objetivos en el momento de la descripción y del análisis que realizan los sujetos. En ese momento, pasa por la mente una suerte de tabla comparativa que los ubica en posiciones absolutamente subjetivas, comparaciones de lo que alguien posee en relación al otro ubicado en el lugar del que carece. Por eso se habla de ser más o menos pobre que el vecino. Entre pobres, quien posee algo más, es un rico que, a su vez, aparecerá como un pordiosero ante un pudiente. Esta subjetividad no desaparecerá inclusive cuando se define la pobreza como situación de privación o como insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas como la alimentación, el vestido, la vivienda. Tal vez el concepto de indigencia sea más claro cuando se refiere a la carencia absoluta. Por lo mismo, recurrir a ciertos indicadores, como la vivienda, la alimentación, el vestido, la educación, la salud, produce una imagen de lo que se denomina pobreza en la medida en que los sujetos y las familias se hallan bajo cierto nivel de satisfacción. De esta manera, la pobreza se convierte en realidad situacional que, en muchos casos, corresponde a una historia que repite un modelo de carencia e insatisfacción. En estos casos, se la califica de pobreza crónica porque se repite ininterrumpidamente generación tras generación. En las últimas décadas la pobreza se ha hecho más evidente a causa de un mercado globalizado que ha permitido que familias y sujetos tengan un relativamente fácil acceso a toda clase de bienes de consumo, mientras se evidencia la presencia de un grupo significativamente importante que queda marginado de ese mercado de las cosas, desde la vivienda, la alimentación, pasando por la educación hasta llegar al consumo del divertimento. Hasta hace algunas décadas, la pobreza era eminentemente doméstica, es decir, se la vivía puertas adentro, salvo los casos de la mendicidad pública. Pero a partir de las grandes crisis que han afectado a la economía mundial desde la década de los setenta, la pobreza se publicita, se visibiliza cuando los pobres salen a las calles ya no solo para mendigar sino para enfrentar la pobreza mediante innumerables estrategias entre las que las ventas probablemente ocupan un lugar privilegiado. Chossudovsky (2006), considera que esta pobreza abierta, clara y expresamente demostrada habría comenzado con el fin de la Guerra Fría. Esta crisis tiene, dice el autor, una gravedad sin precedentes pues ha conducido al empobrecimiento a grandes sectores de la población hasta lograr la globalización de la pobreza como nuevo fenómeno social. Mientras se desploman las economías nacionales, invaden el desempleo y el hambre. Para el autor, al tiempo que se produce la descolonización de Latinoamérica y sus ventajas, aparece la gran crisis de la deuda ante lo que el Fondo Monetario Internacional, en los ochenta, impone radicales reformas económicas. De esta manera, el Nuevo Orden Mundial se nutre de la pobreza y de la destrucción del medio ambiente. 55 El informe del Banco Mundial (1990), fue claro y terminante al dar cuenta del crecimiento incontenible de la pobreza a lo largo y ancho del mundo: Más de 1.000 millones de habitantes del mundo en desarrollo viven en condiciones de pobreza, y una gran proporción de esas personas se encuentra en África, al sur del Sahara y en América Latina y experimentan privaciones cada vez mayores. Como si se tratase de una especie de nuevo monstruo, la pobreza se acrecienta invadiendo todos los espacios de las naciones y los pueblos porque lo que los Estados pobres hacen para combatirlo es siempre insuficiente, ya sea, como dice el Banco, porque no son sino medidas paliativas de muy baja repercusión social y que carecen de visión por cuanto no atacan el mal sino tan solo pretenden mejorar ciertas condiciones, quizás las menos importantes. Algunas de esas medidas han tenido más un carácter demagógico que estructural. Diez años después, el Banco afirma que las condiciones no han mejorado puesto que persiste el desempleo, la desnutrición y la enfermedad en grandes sectores del mundo. El número de pobres crece y las estrategias utilizadas para combatir el hambre no han sido realmente efectivas. Sin embargo, el informe comienza con la constatación de una pobreza especial, quizás la más grave de todas: la pobreza de libertad en la toma de decisiones pues los otros las ignoran o, lo que es igualmente grave, los otros las suplantan. Los pobres no tienen acceso a libertades fundamentales de acción y decisión que los más acomodados dan por descontadas. Con frecuencia carecen de viviendas y alimentos y de servicios de educación y salud adecuados, y estas privaciones les impiden adoptar el tipo de vida que todos deseamos para nosotros mismos. También son sumamente vulnerables a las enfermedades, los reveses económicos y los desastres naturales. Por si todo eso fuera poco, son tratados en forma vejatoria por las instituciones del Estado y la sociedad, y carecen de poder para influir en las decisiones clave que les afectan. Todos estos factores representan algunas de las dimensiones de la pobreza. La pobreza no es una situación que corresponda a un momento determinado sino un estado que caracteriza la existencia, es la misma existencia, se confunde con ella, la determina hasta definirla. Se habría, pues, producido una suerte de identidad mutua entre el pobre y su pobreza que lo representa sin que exista, en muchos casos, quizás en la mayoría, ni siquiera la posibilidad de cuestionamiento alguno. Yo aquí trabajo vendiendo mandarinas todos los días. Ahora tengo siete años, de mentirita, solo tengo seis, pero desde chiquito ya vendía junto a mi mamá, porque mi mamá vende aquí en La Nueve, ella también vende mandarinas así. La experiencia de sufrir múltiples privaciones es intensa y dolorosa. La forma en que los propios pobres describen lo que significa vivir en la pobreza es un elocuente testimonio de su sufrimiento. Quienes viven sumidos en la pobreza pueden llegar a pensar que es 56 imposible salir de esa situación porque, como en el caso de los niños, parecería que jamás la cuestionan puesto que, al haber nacido ahí, la toma como parte natural de su existencia. Yo tengo seis años, y desde antes mismo yo andaba betuneando, 21 pero el otro día me fui al centro y allí estaban ellos haciendo malabares, yo hice la media luna. Y entonces nos dieron tres dólares para cada uno. La pobreza es la consecuencia de procesos económicos, políticos y sociales que mutuamente y de manera permanente se refuerzan hasta construir una suerte de condición de existencia incuestionable hasta el punto de obturar las posibles rutas de la existencia. Vivir en la calle representa, en un momento sincrónico, la condición más grave de sobrevivencia porque solo ahí se encuentran alternativas posibles para sobrevivir. Es que nos vamos a la panadería a trabajar para hacer pan, y nos comemos torta. Bueno, nosotros no trabajamos, estamos ahí solo parados, porque hay otros más grandes que van ahí a trabajar. El más pequeño está en segundo, pero él es majadero, un día le alzó la falda a mi hermana, yo no sé porque hace eso, pero siempre le gusta, y otro día le metió el dedo a mi hermana en el plato que estaba comiendo. Desde hace décadas, los problemas sociales del país se han convertido en problemas existenciales de un grupo importante de niñas y niños de prácticamente todas las ciudades del país. Cada uno de ellos da cuenta de la precariedad de sus condiciones de vida y de una familia pauperizada de manera crónica. En este mundo, el trabajo infantil es el indicador más incuestionable de la indecencia social, política y económica del Estado. Cada uno de estos se encarga de testimoniarlo de manera clara e inapelable. Desde hace ya una década los problemas sociales por los que atraviesa la infancia en el mundo han aumentado considerablemente. ¿Las causas? Una retahíla de justificaciones de todos los órdenes. Sin embargo, entre esas múltiples causas hay una que predomina en muchos de los países latinoamericanos, a saber, las precarias condiciones de vida que enfrentan sus habitantes en razón de la deleznable situación económica que vive cada país. Yo me he ido a la calle a cantar, desde peladito, porque en la casa ya no había nada ya que mi papá se fue con otra mujer, y entonces mi mamá nos mandó a la calle a trabajar. Yo me iba a la calle a cantar con mis amigos, por si acaso me pase algo. Entonces allí aprendí malos vicios. Entonces allí me peleaba y me golpeaban, y el man me metió un cuchillo aquí en la pierna, y ellos me llevaron al hospital. Dadas las condiciones de precariedad, para los niños el trabajo, del orden que fuese, se convierte en una realidad necesaria. Es probable que, al carecer de elementos recurrentes 21 Betunear: lustrar zapatos. 57 que les sirvan de apoyo para construir y sostener algún nivel de duda sobre la legitimidad y conveniencia de su situación, esta termina legitimándose de manera radical. Las periódicas crisis que vive el país dan cuenta de su vulnerabilidad económica y social. En efecto, la crisis se enfrenta recurriendo a todo tipo de estrategias entre las que consta el trabajo infantil que incluye la mendicidad disfrazada de trabajo como vender caramelos o lustrar zapatos, cantar o realizar malabarismos puesto que el niño ruega, suplica que le compren los caramelos, las frutas o que alguien acceda a que le lustre su calzado o que premie cualquier gesto circense. No se trata, en consecuencia, de una estrategia más que surge del juego de las iniciativas familiares, sino de una opción que ya consta en el repertorio histórico de los pueblos crónicamente pobres. Si se acepta que la pobreza implica un acceso restringido a la propiedad y a los bienes y servicios sociales, los niños de la calle dan cuenta de que su respectiva familia se encuentra bajo ese límite pues no posee ni siquiera un elemental acceso a la propiedad y a los bienes y servicios. En criterio de Raczynski (2002), 22 uno de los principales problemas en el momento de abordarla teóricamente ha sido su generalización, lo que ha conducido a teóricos y políticos a posiciones inconsistentes: 23 Se ha trabajado con conceptos y definiciones demasiado generales que cada cual ha entendido e interpretado a su manera. No se ha debatido lo suficiente sobre el significado de conceptos claves como inversión social, expansión de capacidades, participación social, apertura de oportunidades, equidad, ciudadanía e integración social. No hay claridad y no se ha reflexionado sobre las implicancias de la opción por la descentralización para la forma en que el Estado formula, diseña e implementa las políticas y los programas sociales. Estos habitantes de la calle serían los claros testimonios de lo que acontece en esas otras escenas de las que ellos se encuentran crónicamente excluidos. Las discusiones de la macroeconomía no los incluyen, y la puesta en marcha de sus programas pasarán desapercibidos. Como dice un niño de Cuenca, aprender a trabajar desde la infancia se convierte en la condición indispensable no solo de sobrevivencia actual sino de escuela para la vida, hasta el punto de que si no trabajas ahora que eres niño, no sabrás cómo hacerlo cuando llegues a ser grande. 22 Documento preparado para el Seminario Perspectivas Innovativas en Política Social. Desigualdades y reducción de brechas de equidad, MIDEPLAN – CEPAL, 23- 24 de mayo de 2002. El documento es producto de un trabajo colectivo y se apoya en el estudio “Superación de la Pobreza y Gestión Descentralizada de la Política y los Programas Sociales” publicado en D. Raczynski y C. Serrano (eds.) 23 Descentralización. Nudos Críticos, CIEPLAN – Asesorías para el Desarrollo, 2001. 58 A veces sí es necesario que todos los niños trabajen para que sean alguien en la vida. Porque, suponte que no trabajan hasta los 18 años, entonces así no le han enseñado a trabajar, y entonces trabajará un día y faltará dos, y así. Por eso hay que trabajar desde pequeños, aunque sea desde los diez años o menos. De estas pobrezas se podría decir que son el resultado de prácticas sociales recurrentes en espacios y tiempos que las hacen duraderas y hasta inmodificables como si se tratase de instituciones que deben mantenerse mediante actores definidos, como estos niños. La pobreza se convierte en una suerte de modelo articulado que es utilizado tanto por las organizaciones sociales, comenzando por el Estado, como por los sujetos denominados pobres en tanto se encargan de personalizar, de manera inconsciente, este modelo. Esto determinaría, por ejemplo, el que vivan su pobreza individual y colectivamente, sin cuestionamientos. Se daría, pues, una suerte de apropiación que, por una parte, permite que el modelo se sostenga y, por otra, que se estatuya. Por lo mismo, los poderes sociales se encargarían de instrumentalizar y sostener este modelo como cuando enfrentan la pobreza a través de estrategias llamadas, no a quebrantarla, sino a reproducirla como, por ejemplo, a través de bonos económicos que no hacen sino mantener la precariedad como formas espacio-temporales que se extienden a lo largo de tiempos ilimitados. Además, la misma denominación bono de la pobreza constituye un agravio más porque califica y estatuye al beneficiario como pobre con una pobreza social y políticamente irreductible. En este sentido, el Estado recurre a la pobreza y sus expresiones para justificarse como Estado pobre. Allí tienen cabida los gobiernos populistas que enarbolan la bandera de lucha contra la pobreza y que, comúnmente, la enfrentan mediante estrategias-slogans que no poseerían otra finalidad que el sostenimiento de una pobreza desnudada y convertida en una suerte de objeto fetiche que no cesa de justificarse a sí mismo en cada acto en el cual la pobreza ocupa la primera fila. Los niños que en la actualidad trabajan en la calle no la inauguraron, no constituyen la primera generación colocada en la dimensión abierta de lo público para trabajar. No son los primeros expulsados de casa ni los primeros que deben ayudar a su mamá para completar la magra canasta familiar. Nada de eso. Por el contrario, constituyen la enésima generación de niños obligados a habitar la calle por la pobreza o, mejor aún, a ser habitados por ella. A lo largo de las últimas décadas, se han producido cambios en los procesos de interpretación de la pobreza como producto de los desórdenes sociales que, como afirma Raczynski (1995), podrían dar lugar a la construcción de mejores y más sólidas estrategias para enfrentarla. Sin embargo, como parte de la economía mundial, la pobreza también se ha globalizado. Postulamos que hoy, a diferencia de diez años atrás, el terreno está más maduro para compartir o socializar los aprendizajes, dar un salto cualitativo que modifique efectivamente la práctica y gestión de la política y los programas. No obstante, avanzar en esta línea no es fácil. El tema central, desde nuestro punto de vista, no es solo más recursos, más programas, más intentos de coordinación institucional, 59 más instituciones, sino que se plasma en el cómo se ejecutan las políticas y los programas. Sin embargo, más allá de los procesos de globalización y de sus efectos, sobre todo en los momentos de crisis económica mundial, no se puede dejar de lado la realidad de los manejos políticos de cada Estado. Para Carolina Sánchez-Páramo (2005), el crecimiento de la pobreza no tiene que ver tan solo con las crisis económicas mundiales, sino con el magro crecimiento de la producción nacional. Entre 1980 y 2001, el PIB real de Ecuador aumentó a un ritmo de 2% anual, es decir, menos que el crecimiento demográfico y uno de los crecimientos más bajos de América Latina. El PIB per cápita real disminuyó medio punto porcentual entre 1980 y 1990 y se mantuvo prácticamente invariable a partir de ese año. El principal motivo para estos magros resultados no son las crisis externas, como la volatilidad de los precios del petróleo, las corrientes de capital y los desastres naturales o incluso la deficiente gestión económica (a saber, déficit fiscal e imponderables monetarios), sino el exiguo crecimiento de la productividad. En todo el período1980 a 2002, el PIB se movió a la par con la productividad total de los factores (PTF), una medida de la productividad o eficiencia económica que refleja la calidad de los insumos, las instituciones y diversas políticas económicas. Las tasas de PTF negativas anulan la acumulación positiva de mano de obra o capital y arrastran las tasas de crecimiento a la baja. Los infantiles habitantes de la calle no saben nada de los interjuegos que se producen entre la inversión y la producción, entre los gastos de boato y las estrategias destinadas a afrontar la estructura social de la pobreza. Niñas y niños la viven como una realidad incuestionable de la que forman parte, casi siempre ajenos a cualquier posicionamiento que analice su situación. Habitantes habitados por la pobreza sin reparo alguno, en ausencia de cualquier clase de cuestionamiento que les sirva para construir otras miradas y levantar otros lenguajes puesto que el lenguaje de la carencia, de la falta, en sentido estricto, los hace y los sostiene en su ser. 24 De hecho, el trabajo infantil, del orden que fuese, despoja a niñas y niños de su infancia entendida tan solo como una edad cronológica sino un estilo de vida o, mejor aún, como un conjunto de estilos de vida que constituyen una cultura propia, específica y destinada a armar la base sobre la que se construyen los lenguajes de la existencia en su totalidad. Por lo mismo, una cultura en la que no tiene cabida el trabajo, de modo particular ese trabajo 24 Según datos del IECE, en el 2007, en el país el número de pobres llegaba casi a cinco millones. Esta pobreza supera a la de 1999, que fue del 36%, pero es menor que cuando se produjo el feriado bancario, cuyo índice se situó sobre el 55%. Hoy día, el 38% de los ecuatorianos (4,9 millones de habitantes, de los 13 millones), vive en situación de pobreza, de los cuales el 12% (1,56 millones) sufre extrema pobreza, informó el presidente Rafael Correa. HOY, Quito, abril 30, 2007. 60 destinado a producir el dinero necesario para sobrevivir. Cuando se dice que la infancia es una cultura, se señalan ya los límites en los que se organizan y recrean los órdenes de los espacios, los tiempos, las actividades y las relaciones. En consecuencia, un tiempo que se hace y crece, se significa y se vive en medio de una familia estatuida, social, económica y culturalmente viable. La niñez es, pues, un conjunto metafórico cuyas fuentes están construidas con la escuela, las relaciones familiares, las actividades lúdicas, las relaciones familiares. La infancia es un tiempo lógico y simbólico hecho en los espacios que la cultura ha creado desde siempre y de los que no pueden ser excluidos para cumplir la obligación de trabajar para mejorar las condiciones de vida de la familia. 25 Cualquier clase de exclusión representa una agresión al niño, pero no una agresión cualquiera sino una que afecta su existencia presente y futura. Los niños se especializan en su trabajo hasta adquirir las estrategias fundamentales para el éxito puesto que se trata de lograr la mayor cantidad posible de dinero en la que cuenta cada centavo, como si se tratase de tesoros que se deben acumular para entregarlos en casa cada día, como dice una niña de seis años: Claro, yo siempre vendo papas, nosotros salimos así mismo toditos los días, pero cuando no hay nadie para venderle, uno se trabaja en cualquier cosa, se puede estar ayudando a las otras, ellas trabajan vendiendo porotos, limones, tomates, no sé qué más vende en canastos. Como se trata de una economía de lo exiguo que debe juntarse a otro exiguo hasta hacer unos dólares que aseguren la sobrevivencia, no pueden ni comerse un caramelo ni regalar un limón pues cada cosa, por más insignificante que parezca, forma parte de ese gran tesoro que es preciso cuidar a toda costa. Imposible ceder a las exigencias de yapar con un limón extra porque entonces no cuadrarían las complejas y, al mismo tiempo, elementales cuentas de la pobreza: Yo vendo limones y tengo que yapar, me dicen por qué no yapas, porque entonces me toca vender veintiún limones con la yapa. Pero yo les digo que no, les digo que está caro el limón, o les digo: si no, vayan no más a donde les den más barato, les digo así, y ni mi mami les va a dar así porque el limón está caro. Cuando la sobrevivencia se convierte en reto, la existencia toma un rumbo opuesto a todos los enunciados de la cultura, de los derechos y del destino humano a lo placentero. Porque sobrevivir no es otra cosa que crear las mínimas condiciones para no morir, para no dejar de ser entre los otros. La sobrevivencia implica que se ha dejado de lado aquello que provee 25 745.386 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años se dedicaron a actividades económicas en el año 2006, es decir, el 31,9% de la población total de ese grupo de edad, Los niños, niñas y adolescentes trabajadores en Ecuador, INEC, Quito, 2007. 61 de sentido a la cotidianidad y que tiene que ver tanto con lo placentero de ser-en el mundo como con la pasión de no desaparecer. Este sería uno de los peores agravios que se puede ocasionar a niñas y niños porque se les han cortado las alas para volar hacia los mundos imaginarios en los que se encuentran los destinos de la vida. 62 De la escuela y la cometa Cuando se habla de la pobreza en la que viven miles de niños en la calle, y fuera de ella, ya no es dable volver a la idea de una supuesta bienaventuranza que rodea la vida de cada niño. Las existencias precarias dan cuenta de que la bienaventuranza como la infelicidad son producciones sociales que se repiten una y otra vez como parte de una cadena significante que une y determina a ciertas generaciones y sobre las que se han acumulado decires incuestionables porque en ellas todo aparece tan obvio que ya no habría nada que decir más allá de lo que ya se ha dicho. Probablemente, la más perniciosa de todas esas ideas sea aquella que considera a esta pobreza como una estructura social suficientemente bien armada como para que nadie dude de su realidad y de su necesidad en un mundo de contrastes. La estructura remite a una idea de sistema ausente en el que los sujetos aparecen como realidades tan ideativas que terminan convertidas en una fórmula (matema), destinado precisamente a negar al ser. La existencia personal y colectiva es bastante más compleja que las miradas que pueden echar el estructuralismo o el subjetivismo que considera que cada sujeto es un actor libre y capaz de hacer que las cosas acontezcan como producto de esa libertad intrínseca, o esa otra postura según la cual las cosas acontecen, vienen desde fuera y toman a los sujetos como víctimas cuando se ubican en el mal o como héroes cuando provocan el bien. Estas posturas surgen de la idea de que la sociedad y el sujeto poseen algún nivel de primacía como parte de un dualismo que se resiste a desaparecer para dar lugar a otra postura que implica, de manera constante y efectiva, a la sociedad y al sujeto. En consecuencia, los niños que están en la calle, la habitan y, al hacerlo, construyen relaciones particulares de pertenencia que, a su vez, crean complejos sistemas de significaciones tanto más complejas cuanto más íntimas son las relaciones que se establecen ya sea en el entrar y salir o bien en el quedarse ahí de manera estable. Si la calle hace a estos niños y niñas, ellos se encargan de hacerla a su medida, de significarla dependiendo siempre de cada circunstancia. Como cualquier otra relación, la construida con la calle se constituye siempre en una relación significante. Esta compleja relación puede apreciarse en las actitudes que establecen con la escuela los contados niños que asisten a ella, una relación marcada por la ambivalencia y que luego queda sellada por la facilidad con la que la abandonan. En ese entrar y salir ciertamente se halla presente el deseo de pertenencia a ese mundo que probablemente sea vivido como extraño, ajeno, impropio. 26 26 De cada 100 niños que trabajan en la calle, el 66% informa que ciertamente se matriculó, mientras el 34 % dice que no. Pero el índice de abandono escolar es inmenso, llegando a más del 80% de los matriculados, INEC, op.cit. 63 A muchos no les gusta ir a la escuela porque ellos dicen que siempre y siempre tiene que ir, tienen que ir todos los días, y eso a ellos no les gusta. Entonces les gusta más ir a la calle, pero sí hay unos que se quedan, poquitos. Es necesario reconocer que el niño y la niñez se convierten en analizadores de series de situaciones, actitudes, discursos y políticas de la sociedad. Aún cuando en la práctica quede subsumido en los macroindicadores o en los megadiscursos, sin embargo, su presencia multifacética y silente se convierte en una suerte de gozne sobre el que gira un país, incluso cuando se hace todo lo posible para desconocerlo. Es decir, aunque se la ignore, el mismo hecho de ser ladeado en el momento de la planificación, su presencia sirve de punto de referencia de lo que sucede en el entorno social. Imposible hablar de un país de la pobreza, desconociendo que esa pobreza posee un referente primordial que son los niños, en cualquiera de las circunstancias en las que vivan. La escuela representa la base de las realidades con las que debe contar cada hijo de mujer porque ella constituye uno de los grandes semilleros de lo fantástico como futuro, allí se cimenta lo mágico que podría ser lo que viene más tarde porque es esa la materia que la constituye. Por eso, más allá de la crudeza de la realidad en la que viven, la escuela se convierte en el referente imaginario de un futuro que podría deshacer este presente ominoso. Sirve ir a la escuela para que sea un profesional cuando sea más grande, es decir, sirve para que cuando sea más grande tengas una profesión. La escuela, como toda realidad social, se halla atravesada por la equivocidad y la ambigüedad. Por una parte, representa el lugar en el que se encuentran los saberes y al que es preciso llegar justamente para apropiárselos pues sin ellos la vida es nada. Por otra, se convierte en una suerte de lugar de las persecuciones. Para algunos niños, la escuela es una suerte de cárcel que aprisiona e impide los ejercicios de la libertad. La calle, en cambio, no sería la ruta que conduce a la libertad sino que representaría la libertad por excelencia, aquello de lo que carece el resto de niños cuyas libertades se han coartado en los muros de la escuela, en los deberes y más responsabilidades escolares. Sin embargo, para casi todos los niños, la escuela constituye la imagen de libertad y de saber sobre cosas que solo ahí y en compañía de maestros y compañeros se pueden descubrir y atrapar. La lectoescritura es una de esas experiencias mágicas y milagrosas con las que niñas y niños pretenden hacer amistad eterna. Por lo mismo, como que no se requeriría un acto propositivo del niño para entrar ahí porque, al hacerlo, da cuenta de que el niño ha sido construido en libertad y autonomía. La libertad no consiste en otra cosa que en la capacidad de elegir las propias dependencias que nacen de la cultura, la dependencia mágica a las grafías y sus sentidos. Cuando un niño se resiste a ingresar a la escuela y se aferra con tenacidad a su mamá, da cuenta de que ella, la mamá u otro sustituto, no le ha ofrecido la libertad como condición de existencia. Es decir, la mamá aparece para el hijo como única alternativa de vida y no como un vehiculizante de existencia, como ruta que conduce a la libertad y no como meta de todo caminar. De hecho, las frecuentes fobias a la 64 escuela no hacen otra cosa que revelar ese déficit de libertad del que padecen más niños de los comúnmente aceptados. Desde los equívocos en los que se mueve la sociedad, para los adultos es mucho más fácil ubicar en la escuela (jardín de infantes, preescolar), las causas de las resistencias de la niña porque al hacerlo pretenden desbaratar de una vez y por todas sus propias responsabilidades. Al niño no le correspondería otra cosa que apropiarse de las ambigüedades de los adultos y hacerlas suyas para, desde ahí, explicar su mundo. A mí no me gustaría ir a la escuela. Yo todavía no voy a la escuela porque mi abuelita dice que el otro año me va a poner. Ahora no me puso porque no me querían revisar los deberes, porque ella dice que no tiene tiempo ahora, entonces el otro año ya me va a poner, pero a mí no sé si me guste ir. Para la sociedad de los adultos, no es nada raro colocar la responsabilidad de la escolaridad en los niños a quienes se les acusa de no querer ir a la escuela o de no estudiar. Esto es mucho más fácil cuando las condiciones existenciales son tales como para constituirse en la mejor de las explicaciones para la inasistencia escolar. Es como si se colocase un poder especialmente fuerte en esos niños que no van a la escuela porque no quieren hacerlo. Un sistema de razonamientos equívocos y elementales que no dan cuenta de la realidad de la pobreza en la que viven los desamparados de la sociedad. Los testimonios señalan esta mezcla de deseos, prohibiciones y limitaciones. El aporte de los niños a la economía familiar es de tal importancia que la mamá, por ejemplo, prefiere que el niño trabaje a que estudie porque para ella jamás es tan cierto como en su caso el principio romano: primero vivir, después filosofar. Por lo mismo, es mucho más importante asegurar la subsistencia del día a día que tener un niño en la escuela que, en lugar de aportar, atentaría a la magra economía del grupo con la compra de los útiles escolares. No todos los niños van a la escuela porque sus padres no les dejan ir. Algunos sí quieren ir a la escuela porque quieren aprovechar, quieren ser algo en la vida, no quieren estar en el mercado así. Pero la mamá no quiere que vayan a la escuela porque dice que es mejor que se queden a trabajar para que les dé plata para la comida y para hacer muchas cosas. Por eso también abandonan la escuela, aunque algunos también dejan la escuela porque para ellos es más necesario el juego que la escuela, es más necesario andar con los amigos, es más necesario robar. Duschkatsky (1999), dice que la cuestión de los sentidos sobre la educación no se encuentra precisamente en la transparencia del discurso que un grupo de sujetos formula, sino en la construcción interpretativa que supone inscribir lo dicho en un contexto más amplio de significación. Esta es una buena propuesta para tratar de entender lo que acontece con la escolaridad de esos niños que, aunque parezca lo contrario, no renuncian del todo a la posibilidad de ir a donde van sus pares que viven realidades absolutamente diferentes a las suyas. La escolarización inscribe a los niños en el universo de lo público, de los decires de otros que hablan desde lugares ocultos y en espacios mágicos, como un libro. La no escolarización, en cambio, reduce al niño a la pesadez de lo real cotidiano. 65 La pobreza no es tan solo una condición de existencia que la marca hasta reducirla a la sobrevivencia. Es también un lugar en el que se edifican las realidades de la vida cada una de las cuales se halla caracterizada por la precariedad simbólica desde donde se explica cada uno de los hechos de vida sin que haya necesidad de recurrir a otros saberes. Si el niño va a la escuela, se convertirá en una fuente más o menos inagotable de egresos que vendrán a complicar aún más la precariedad del día a día. Por ende, la precariedad simbólica tiene que ver con el estrechamiento de los límites para imaginar y desear más allá de las realidades de lo cotidiano. La escuela no solo introduce a las nuevas generaciones en los órdenes de los saberes denominados académicos, sino que crea las condiciones para que a cada niña y niño se le abran los horizontes de los deseos que les permitan la construcción de sistemas de interpretación cada vez más complejos. Mientras en la calle deambula la simpleza interpretativa, en la escuela reina la complejidad. Por eso fascina a los niños el juego de volar cometas porque en la cometa se significan en su afán de ir más allá de sí mismos, de volar hasta llegar a otros horizontes en los que, seguramente, serán reyes de sí mismos y de su mundo. La cometa los conduce a la construcción de mundos sin límites en los que todo es posible, a realizar los sueños de historias interminables. Sin embargo, y al mismo tiempo, un universo controlado por el otro que impide la pérdida de los límites. Sí estudiaba, pero después me boté porque mi cucho 27 me pateó, sí me entiende, y ya me metió en el chantaje. Toda la vida le engañaba a mi mami. Por eso me boté a la calle, por muchas cosas de mi familia: no había comprensión, no había cariño, a veces ellos pensaban que daban todo, pero era lámpara no más, sí me entiende. De ahí me boté a la calle y dejé eso de la escuela. El deseo propio y el de los otros es el viento que sopla para que la cometa se eleve y se mantenga en su posición de vuelo y de dominio. Los deseos de los otros sostienen también los deseos personales. No porque cada sujeto no sea otra cosa que una mecánica y especular réplica del deseo del otro, sino porque el deseo es la existencia en sí misma y lo que la fortalece. Al revés de lo que acontece con algunos niños infantilizados por los otros domésticos, los de la calle son lanzados, sin preámbulos, a una suerte de juventud aniquiladora e infecunda. Cuando la cometa ha comenzado su vuelo, alguien suprime el soplo existencial para que la niña baje a fijar la mirada en la pobre realidad en la que las cosas son en sí mismas, concretas, duras e inapelables. Hacer que la cometa aterrice implica abandonar la vida. Las razones hasta podrían parecer absolutamente asunto del niño cuando en verdad, las explicaciones son siempre a posteriori, es decir, primero obligan al niño a que aterrice su cometa, y luego se lo responsabiliza de ello. Es probable que la cometa, ya en tierra, pueda seguir soñando con la altura, como cuando el niño que habla se refiere a que el papá y la 27 Cucho: papá. 66 mamá van a comer en restaurantes elegantes con el dinero que obtiene el hijo con su trabajo. Entonces abandonan la escuela porque los papás les obligan a que trabajen, a que cuiden a los hijos pequeños, a que hagan muchas cosas. Sí hay muchos padres que a los hijos les prohíben ir a la escuela porque a ellos les interesa que los hijos trabajen para que les den plata, para que ellos se compren ropa, o para que ellos vayan a comer en restaurantes muy elegantes. Porque a ellos no les interesa que los hijos sean algo en la vida, a ellos les interesa que los hijos sean como ellos que son de la calle, que estén en los trabajos como en los mercados, en muchos sitios, ellos quieren que así sean los hijos. Claro que hay otros a los que no les gusta ir a la escuela. A mi prima Mónica, por ejemplo. A ella no le gustaba ir a la escuela porque decía que es muy aburrido estar ahí en la escuela, estar sentada escuchando lo que dice el profesor. Yo claro que iba, pero ahorita mismo no voy, pero ya he de regresar. En las últimas décadas se ha discutido el valor hegemónico de la escuela en el proceso de transmitir los saberes hasta el punto de que, en algún momento, hasta se ha hablado de su supervivencia como tal (Cali: 1998). Ello condujo a mirar y analizar las características de una escuela omnipotente con autoridades y maestros dueños del saber y con el poder para calificar y descalificar a estudiantes y familias. 28 Por otra parte, una escuela unívoca que rechaza las diferencias, sobre todo aquellas que surgen de las condiciones sociales y económicas como, por ejemplo, las que hacen y caracterizan a los habitantes de la calle que deberían dejarla para ir a una institución que no los entenderá de modo alguno y que los tratará sin los distingos indispensables. De ninguna manera se trata de justificar la presencia de niñas y niños en la calle cuando deberían estar en casa y en la escuela. Pero no se pueden cambiar las condiciones ni por decreto ni por posicionamientos salvadores. Hay una realidad que debe ser entendida y asumida y que exige soluciones específicas que surjan del análisis de esas complejidades y que no estén destinadas a hacer de los niños carne de cañón ni de las conmiseraciones sociales ni de los delirios políticos. Nos se trata, en consecuencia, de la violencia de una escuela o de un profesor determinado sino de las visiones políticas y sociales sobre un sistema educativo indiferenciador en la práctica y no solo en los discursos o las teorías. Supongamos, te portas mal y no atiendes la clase, entonces te pegan, te gritan o te botan. En cuarto había un profesor que nos pegaba con un palo en la mano, también le pegaba a un chico de segundo, seguro que no va a tener razón el licenciado para pegarle, ¿verdad? Nos decía, pon la mano, y ¡pag! nos daba en la 28 Un ejemplo de este tipo de propuestas estaba presente en el Informe Aprender a ser de la UNESCO de 1972 en el que se destacaba la necesidad de construcción de múltiples opciones educativas no restringidas a la escolaridad. 67 mano. O si no, te manda sacando fuera, la licenciada está al frente y te manda sacando fuera. Más allá de las limitaciones de estos y otros múltiples posicionamientos ante la violencia de maestras y profesores, y sobre las infinitas debilidades institucionales, la escuela sigue siendo el referente de los procesos de socialización y la vía más adecuada para la transmisión y organización de saberes que van mucho más allá de lo académico puesto que tienen que ver fundamentalmente con la existencia en sí. Por lo mismo, el niño fuera de la escuela es la cometa sin vuelo, sin hilo y sin viento. Y, a su vez, una sociedad con niñas y niños desescolarizados no puede justificarse a sí misma ni pasar por alto sus responsabilidades. La no-escolarización de estos niños coloca sobre el tapete la existencia de nuevas injusticias de las que son víctimas estos niños cuando son homologados al resto. Esta escuela no se ha sentido obligada a sostener sin condiciones a los niños. Por el contrario, la escuela de la violencia se ha convertido también en escuela expulsora de los pobres, de los que carecen del dinero para los útiles escolares, para los bonos extraordinarios, para los uniformes de diario y aquellos llamados de parada que solo sirven para marcar las diferencias y que, por más ilegales que fuesen, están llamados a vestir de gala a la pobreza que así tapa sus heridas, su propia podredumbre. La escuela que, en lugar de enseñar en sus aulas, obliga a niñas y niños de la pobreza que carecen de espacio y tiempo, de mesas y otros recursos, a realizar largos y complejos deberes escolares. Con frecuencia, es la escuela del absurdo. Estas y otras muchas realidades forman parte del arsenal intelectual y ético de la escuela en sí misma, de maestros y profesoras hipotecados a un sistema de violencia del que ya ni siquiera son conscientes. Entonces tienen que salir de la escuela porque los papás no tienen igualmente mucho dinero para sustentar a todos. Aunque, como ya te dije, sí hay a veces niños a los que les gusta ir a la escuela, aunque a veces dicen que mandan muchos deberes y que no pueden hacer. Es posible pensar que la callejización supondría una ruptura casi radical entre la escuela y el niño, una suerte de contradicción epistémica de tal manera que la una excluya a la otra puesto que la escuela implica la transmisión y apropiación de saberes del orden en el que la calle no se encuentra de ninguna manera. Mientras la escuela convoca a los encuentros con saberes organizados y los dones de la cultura, la calle los contradice o, por lo menos, los desconoce. Una contradicción de la que niñas y niños dan cuenta en ese entrar y salir de manera permanente de la escuela, ya sea con razones más o menos aceptables o bien magnificando una realidad en sí misma conflictiva que se revela en esas múltiples dificultades que surgen mezcladas con la realidad de una vida atravesada y sostenida en la precariedad significante. A algunos sí les gusta estudiar, pero también les gusta ir a la calle, también les gusta hacer cualquier cosa como ir a vender o ir a robar. También los papás dicen que no hay dinero y entonces tienen que ir a trabajar. Pero unos sí van, pero entonces tienen que salir de la escuela porque igualmente no tienen dinero para 68 sustentar a todos. Como ya te dije, otros salen porque no se enseñan en la escuela, salen porque les mandan muchos deberes, no ves que dicen que allí en la escuela pierden mucho tiempo porque es mejor trabajar y ganar plata que estar sentada en la escuela y atendiendo a un señor que no sabe nada. Esta exclusión social no se inaugura en cada niño puesto que viene de una historia antigua, procede de la infancia de su papá, de su mamá, la de sus ancestros para quienes la escuela no se significó como puerta que se abre al mundo de los saberes y del crecimiento humano. La pobreza posee, pues, el valor de justificarse a sí misma y de impedir que los cuestionamientos vayan más allá de las quejas. Sencillamente en la escuela común y corriente no hay lugar para ellos, como lo dicen en sus testimonios que poseen las características del discurso oficial que dice que los niños que salen de la escuela lo hacen por vagos, porque no quieren estudiar, porque la familia es despreocupada. Por todas esas inmensas y sesudas razones con los que los sistemas políticos y económicos se justifican a sí mismos. De estas verdades se hacen cargo los discursos preestablecidos por una sociedad alérgica a la diferencia. Así, mediante la repetición, la sociedad lava los trapos sucios de su conciencia y se queda tranquila, mientras los niños deberán responsabilizarse de su situación puesto que son ellos quienes abandonan la escuela ya que prefieren cualquier otra cosa a realizar las tareas escolares. Si bien el testimonio pertenece a un niño de Quito, nada impide ponerlo en boca de cualquier profesora o de la directora de una escuela de la pobreza en las que todo suele ser pobre, incluidos los criterios y justificaciones, las enseñanzas y las relaciones. Ir a la escuela no consiste tan solo en entrar al local escolar, hace falta también entrar en el aula a la que no siempre acceden esos niños que prefieren quedar fuera porque, posiblemente saben que ahí no hay lugar para ellos. Realidad compleja puesto que se trata de lugares simbólicos de los que no se apropia un niño ni mediante la matrícula ni con la lista de asistencia. En estricto rigor, niñas y niños de la calle ya se encuentran fuera de la escuela, incluso cuando se han matriculado y empieza a asistir a clases. A los niños no les gusta ir a la escuela, incluso cuando van, hacen panita 29 .Algunos no hacen los deberes por el juego, dicen: no, mami, no me mandaron deberes, para no hacer los deberes. A veces van, pero de hecho no van porque van, pero no entran al grado, no llevan deberes, se quedan por la calle. También vienen los amigos y nos dicen no entres, vamos a drogarnos, vamos a emborracharnos. Entonces no se va, y se les sigue la corriente. Entonces la mamá va y le pregunta a la señorita por qué no le ha 29 Hacer panita: fugarse de la escuela en grupo. 69 mandado deberes esta semana. La señorita le dice que sí ha mandado. Entonces la mamá ya se enojó, y no le manda nunca más a la escuela. Entonces, para qué ir a la escuela si ya se acostumbraron a la calle, a robar y a asaltar a las personas. Las mamás sí quieren que toditos vayan a la escuela, pero ellos no saben querer entrar al grado porque están enseñados a la calle con los malos amigos y las malas amigas. También estos niños repiten el discurso oficial de que la escuela es indispensable para saber y, luego, para conseguir trabajo, comprar cosas y vivir bien. Lo repiten como lo hacen respecto a muchas otras consignas y principios sociales. Lo dicen de memoria porque, pese a estar en la calle aislados de los órdenes que les pertenecen como niños y como ciudadanos, no pueden dejar de repetir los discursos oficiales. Sin embargo, tampoco se puede desconocer en ellos la fuerza del deseo ya que, más allá de su crónica privación, forman parte de las redes de los deseos sociales. También ellos desean saber, estudiar, trabajar, poseer lo necesario para vivir decentemente. Sin embargo, ese deseo ha sido reducido a la mínima expresión y esto lo saben bien las instituciones que se dedican a trabajar con ellos. Enfrentando lo duro de su realidad, hay niños que logran estudiar, probablemente apoyados por una mamá que aún confía que para su hijo podría haber un mundo diferente. Niñas y niños que deben combinar el trabajo en la calle con una escolaridad sostenida pese a las inclemencias de lo cotidiano. Hay algunos que trabajan y van a la escuela en las tardes o en la mañana. Hay algunos que trabajan en la mañana y otros que trabajan en la tarde y van a la escuela en la mañana y regresan. En la tarde llegan y hacen los deberes, y les manda la mamá a trabajar. No es dable que se aborde el tema de la inclusión escolar sin tomar en cuenta estas realidades que van mucho más allá del hecho físico de un niño matriculado o asistiendo de vez en cuando a la escuela. Existe una suerte de incoherencia que opone la calle a la escuela común y corriente, entre un niño que debe trabajar y otro que solo debe estudiar, entre quien enfrenta día a día un sinnúmero de situaciones conflictivas, violentas y hasta destructoras y aquel que sale de su casa y que regresa a ella, aunque pobre, puesto que forma parte de una familia más o menos organizada. En otras palabras, la exclusión social de la que son víctimas los niños que habitan la calle conlleva, entre muchas otras, una suerte de exclusión dada e irreparable de la escuela. No existiría coherencia social y teórica entre la pretensión de que un niño que vive y trabaja en la calle tenga un espacio lógico y significante en la escuela. Entre las dos realidades se daría una clara contradictio in terminis casi absolutamente irreductible, incluso cuando la escuela a la que podría ir se halle igualmente formando parte de la exclusión social, como suele acontecer. 70 El siguiente testimonio se refiere precisamente a este sistema de contradicciones que, no por ser ignoradas, dejan de actuar de manera permanente. Se da una especie de miseria social que se extiende, como nata histórica, sobre la superficie de la cotidianidad que no es otra cosa que la vida misma de estos niños. 30 ¿Cómo pretender que los niños de la violencia social y familiar puedan ingresar a un espacio en el que, en principio, actúan los órdenes de la cultura que no solamente no incluye el trabajo infantil sino que, además, lo condena? Rosario Ortega (2002), considera que la violencia constituye uno de los tantos virus que contaminan la escuela, quizás el más grave porque incluso ha llegado a anteponerse a los objetivos de los procesos educativos. Lo más grave de esta violencia consiste en que, como respuesta, se acuda a más violencia que, en ciertos casos, incluso ha llegado a ocasionar la muerte de agresores o agredidos. Para la autora, sin embargo, lo más grave está en las consecuencias en el orden de lo que denomina salud mental y que tendría que ver con depresión, trauma y baja autoestima que podrían conducir al uso conflictivo de drogas, al ausentismo escolar y la autolesión. Por lo general, la violencia escolar no suele ser analizada sino tan solo reprimida con más violencia por parte de directivos y maestros que la consideran como un defecto de cada sujeto y nunca como un efecto de los males que niñas y niños padecen en su cotidianidad y que se origina en el sistema educativo y en la misma escuela. ¿Será acaso imposible vivir sin violencia? ¿Se debería, acaso, aceptar como inevitable y normal que niños y adolescentes opten por la agresión y hasta por la extrema crueldad en su vida cotidiana? En el aula, un chico saca una pistola y dispara a quemarropa a su compañero que cae muerto. Y como él, muchos otros chicos y muchachas han fallecido víctimas de actos inexplicables que dan cuenta de que algo muy grave acontece en nuestro mundo. Dos niñas torturan inclementes a una de sus compañeras caída en desgracia, mientras en el colegio vecino un chico, cansado de ser objeto de oprobio, hunde su navaja en el rostro del compañero que no ha cesado de ofenderlo, sistemática, perennemente. Yo sí estuve en la escuela hasta quinto. Y me retiré, pues, por el mal genio que ya me dañó. No ve que yo iba a la escuela así bobito, con la droga, pero solo bobito. Ajá, pero no drogadicto, con los ojos verdes, no, pues. Iba así bien, pero la cabeza me dolía, y yo iba así no más y leía todas esas cosas, leía, escribía. Más mejor que las letras que yo escribía, mejor sumaba o restaba. Ahora ya no, ya me salí. Se me daña el genio de repente, me cabreo, y ya no sé qué hago, son los malos genios, y entonces ya no sé lo que hago, soy capaz de cualquier cosa. A lo mejor vaya a una escuela, pero más después, cuando ya no tenga los malos genios. ¿Cómo no estar cabreado con la vida, la sociedad, los otros? Además, maestras y profesores no dudan en recurrir a la violencia para enseñar y educar. No solamente gritan y 30 En los últimos años es notorio observar cómo la violencia ha ingresado en la escena escolar de variadas forma: saqueos, conflictos entre profesores y alumnos, portación de armas, asesinatos a compañeros. La violencia social, la de la calle, llevada al aula mediante uno solo y único camino. 71 amenazan, también golpean a los estudiantes con lo que pueden ante el silencio cómplice de las autoridades que encubren al colega. Y si un estudiante se atreve a denunciarlos, lo único que obtiene es más violencia porque su palabra no cuenta, más aún la palabra enunciada desde la pobreza. Por su parte, las autoridades hacen todo lo posible para esconder o minimizar las denuncias con el pretexto de mantener en alto el nombre de su establecimiento. En escuelas privadas, a los denunciantes se les niega la matrícula. La crueldad urbana se introduce en la escuela con la fuerza que le proporciona la indolencia social y política ante toda clase de delincuencia. “El análisis de las formas de inclusión escolar de los niños de distintos sectores sociales no pueden reducirse al problema del acceso o la cobertura escolar” dice Sandra Cali. Y tiene toda la razón, porque la no matriculación y la deserción constituyen problemas complejos y sobredeterminados. Cuando los niños consideran que resulta más fácil trabajar en la calle que ir a la escuela, probablemente no se equivocan del todo si es que comparan realidades dispares entre sí pero ligadas, quizás íntimamente, por la violencia. Porque ellos creen que estar en la escuela es más difícil que estar mendigando en la calle. Por ejemplo, otros dicen que el estudio es difícil porque no les gusta madrugar, y peor cuando ellos tienen que pagarse la escuela, entonces dicen que no les alcanza sino solo para sus drogas o si no solo tienen plata para darles a sus papás. Otros, en cambo, dicen que la escuela es muy lejos, o que tienen que ir de noche, entonces es mejor no ir. Se trata de un mundo al revés cuando son los mismos niños los que tienen que financiar sus estudios desgranando centavos de lo poco que ganan en la calle. Por supuesto, es imposible que se sostengan situaciones como estas porque son ajenas a toda lógica y porque penden de la debilidad absoluta del deseo de un niño de sostener esta iniciativa. La deserción escolar no sería, pues, tan solo un efecto sino casi una necesidad ineludible que surge de una contradicción insostenible entre el deseo personal y el mandato social de estudiar y saber y la realidad insuperable de la pobreza que ordena trabajar para sobrevivir y dejar de estudiar para aprender otras lecciones más importantes que tan solo la calle enseña. Los grandes enunciados de los discursos de la política neoliberal se deshacen ante la realidad de la pobreza que sabe muchísimo menos de análisis criteriales que de la práctica diaria de la sobrevivencia. La cita es de Stromquist (2001: 39-56), que pone el dedo en la llaga de las contradicciones de los discursos políticos: La ideología liberal presenta la educación como un sistema que puede hacer mucho para promover la movilidad social y la redistribución de oportunidades, a la vez que presumiblemente trabaja con criterios enteramente meritocráticos. La ideología liberal, por tanto, pinta la educación pública como obligatoria y gratuita a lo largo y ancho del mundo. Esta última afirmación está lejos de la realidad: rara vez es completamente gratuita, puesto que los padres/madres de familia tienen que 72 comprar materiales escolares, libros y uniformes un gasto sustancial para los pobres—, y no suele ocurrir en los países en vías de desarrollo que un sistema educativo haga respetar la asistencia obligatoria a la escuela. Para que la asistencia obligatoria a la escuela se convierta en realidad sin excepciones de ningún orden, es indispensable que cada familia haya superado todo aquello que la pobreza coloca como interferencias insuperables. Para lograrlo, no solo hace falta dar la espalda a las fatuas verdades de los discursos políticos sino también crear y sostener nuevas condiciones de vida de las familias de tal manera que el trabajo de niñas y niños no se convierta en una necesidad de absoluta sobrevivencia. De hecho, las familias de la pobreza intentan que sus hijos vayan a la escuela, por lo menos algunos años, porque son conscientes del valor de la educación. Pero, aunque no lo hagan de manera directa y propositiva, terminan sacando a sus hijos de la escuela cuando los requieren como fuente de pequeños ingresos para la sobrevivencia. No van a la escuela porque ya no tienen tantos recursos, porque en verdad los padres ya no tienen tanta plata para abastecer a todos, para que todos vayan a la escuela. Entonces a veces ellos mismos deciden salirse de la escuela porque la mamá dice que ellos mismos tienen que comer porque ella no tiene más, entonces ellos deben salir de la escuela para trabajar en la calle. Y la misma mamá no quiere que vayan a la escuela para que se queden a trabajar para que le den plata para la comida, para hacer muchas cosas. En la Declaración de los Derechos Humanos, la educación es un derecho fundamental y una obligación legal. 31 Sin embargo, ningún Estado ha sido demandado por sus ciudadanos por no cumplir con este derecho al no crear suficientes escuelas, al mantener escuelas que en realidad son covachas, al facilitar por sus políticas económicas que los niños deban salir a la calle a trabajar para sobrevivir. Una mujer llora desconsolada porque su hija se ha quedado en la acera de al frente de una escuela pública, es decir, gratuita. ¿En dónde la gratuidad, se pregunta? Ochenta dólares de matrícula la han pedido para que la niña tenga derecho a su espacio y a su tiempo, para que abra sus cuadernos y comparta con sus compañeras. Pero la mujer, desde hace cuatro meses, ejerce la más innoble e inhumana de las profesiones actuales: la desocupación. ¿El nombre de esta escuela? La pobreza también amordaza las palabras y la ira. Es preciso que ese nombre no salga porque, a lo mejor, la niña un día regresa al aula y tendrá la retaliación como nueva compañera que le hará la vida imposible. Desde los discursos de los derechos y de las leyes vigentes, todos los niños deberían estar protegidos en sus casas y en la escuela y no dedicados a actividades que no les corresponden. De una vez por todas, es preciso reconocer que el trabajo infantil, en todas 31 Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño. 73 sus formas, atenta en contra de sus derechos. La calle es un lugar sin límites, abierto a la intemperie de los peligros, de la escasez de normas y a la abundancia de toda clase de atropellos. La calle, en medio de la muchedumbre anónima, conduce a la soledad y al dolor o, en el caso de estos niños, a la soledad absoluta puesto que se hacen a sí mismos con las puertas de la vida cerradas. Si la educación es la llave que abre el mundo a cada sujeto, estas puertas quedarán cerradas para siempre. En efecto, mientras se mantengan las condiciones actuales que discriminan y no acogen a todos por igual, no habrá otra alternativa que reconocer que la verdadera inclusión entraña problemas de orden cualitativo que no van a desaparecer por decreto. Porque, aunque en la realidad diste mucho de serlo, hacen falta políticas abarcativas para que el niño deje de mirar al maestro y a la maestra como implacables carceleros. En efecto, de sus testimonios se deduce que estos niños colocan en la escuela sus representaciones sobre un mundo en sí mismo malo y exclusor. La escuela lo representa con su organización, con su apertura al futuro y también con sus propias violencias. Imposible, por lo mismo, que un niño se incluya en esa institución encargada, desde sus representaciones, de significar el oprobio de una sociedad eminentemente violenta y exclusora. Entonces no quieren ir porque dicen que la escuela es fea. Entonces es mentira si dicen que le ponen ñeque, si dicen que avanzan, porque piensan que las tareas que mandan son muy duras o son muy estrictas. Y sabes que si no llevas las tareas, la profesora te manda sacando. La expresión te manda sacando tiene el poder de marcar este mundo diferenciador y excluyente que la escuela se encarga de representar y al que todo acceso se halla negado desde antes, quizás desde siempre. En consecuencia, para que estos niños vayan a la escuela, deberían dejar la calle para ser incluidos en el mundo de los otros, el mundo de los derechos reales y no solo verbales. En otras palabras, cuando de manera fáctica y evidente, se rompa el divorcio producido entre las políticas educativas y las políticas sociales. 74 Primero vivir Si el llanto es el primer signo de vida y de presencia en el mundo de los otros que realiza el recién nacido, la mamada se convierte en el acto indispensable para sobrevivir no solo física sino social y culturalmente. Cuando la mamá se ofrece a su hijo como alimento, dice al hijo que su permanencia en el mundo con los otros se encuentra asegurada. Este aseguramiento primario se constituye en la piedra angular de la existencia porque incluye los lenguajes con los que el recién nacido podrá alimentarse ahora y a lo largo de su existencia. En criterio de Stromquist (2001), la pobreza termina siendo un concepto esencialmente normativo pues especifica a una sociedad determinada. Sin embargo, en ciertos espacios y tiempos, también puede comprender “un núcleo irreductible de privación absoluta” que tiene que ver con el hambre, la desnutrición y una penuria que se hace evidente en cada circunstancia, como en aquellas personas que sobreviven con apenas dos dólares diarios y que, en el mundo, podrían llegar a ser unos 800 millones, sujetos olvidados de los sistemas sociales y que, en el mejor de los casos, se han convertido en frases de las arengas políticas. De hecho cuanto más se los califica y numera, probablemente menos se sabe de los pobres convertidos en estadísticas o farisaicas rasgaduras de vestiduras. En el mismo orden, el Estado con una postura minimalista busca soluciones inmediatas y a corto plazo mediante actitudes y políticas subsidiarias al proporcionar a los más pobres ciertos bienes y pequeños ingresos que podrían aparecer como fortunas frente a un largo historial de carencia y miseria. Acciones que sirven a lo más para paliar un momento algo de ese universo de necesidades, mas no para resolver, aunque solo sea parcialmente, algo de esa pobreza sistémica. Quien no se alimenta, está muriendo, está muerto. Comer y respirar constituyen las condiciones ineludibles de existencia. Si alguien viene a este mundo, lo hace porque se lo ha llamado a la mesa de los otros que, se espera, esté ya lista para su llegada. La mesa del cuerpo de la mamá, luego la mesa de sus senos. El alimento primero, mezcla de la materialidad de la cosa y de los valores significantes producidos por la cultura. Tan solo él es ser, y nunca será cosa. Ese primer alimento sostiene su existencia en el mundo de los sujetos, como único e irrepetible. Es hijo de mujer y, por ende, simplemente es. Esa leche primera representa parte de su humanización, por lo mismo, no es únicamente cosa por cuanto se halla constituida por un complejo entramado de significaciones que se han construido a lo largo de la historia de la humanidad. La mujer se da al hijo como casa 32 y 32 Como casa de la palabra. Esta palabra que no llegará, como supone cierto idealismo psicoanalítico, cuando ya haya nacido y tan solo a través de la mediación del padre convertido en un nombre que significa la ley. Esta visión idealista y exclusivamente masculina del mundo deja de lado el hecho de que los órdenes de la cultura preexisten al sujeto y que el embarazo es, ante todo, un hecho lingüístico, metafórico y no real. Lacan supone que el hijo nace al margen del entramado cultural esperando que sea el papá, en un momento mítico, le inscriba en la cultura. Este idealismo metafísico ya estuvo presente en el pensamiento aristotélico-tomista 75 alimento desde el momento de la concepción y, en ese acto, le transmite los órdenes de la cultura. En los actos de amamantamiento, se culturiza toda alimentación. Es decir, la comida ya no se ubicará únicamente en los espacios reales de las cosas sino que traspasará la naturaleza de la comida para introducirla en las redes significantes que hacen que todos los alimentos queden culturizados puesto que implican actos de donación. En consecuencia, en cada acto de amamantamiento, la mamá se dona, en el más estricto sentido de la palabra, se dona como sujeto y cultura, como presencia temporal y como tradición. De hecho, los acontecimientos en los que se halla involucrado el sujeto poseen identidades múltiples que se refirieren a sus relaciones con lo social y cultural. La comida, por ejemplo, forma parte del mundo del acontecimiento puesto que se halla ligada íntimamente a las prácticas sociales, más allá de sus valores de sobrevivencia. Los alimentos se introdujeron en los espacios de la cultura desde el momento en que pasaron por sencillos y complejos ritos de preparación íntimamente ligados a la ritualística familiar y comunitaria hasta hacer que la comida forme parte del mundo de los deseos a los que pertenecen los gustos y desagrados, la satisfacción y el rechazo, el hambre y la llenura, el placer y el displacer. Puesto que pertenecen a este mundo mágico, las comidas, sus lugares y tiempos adquieren valores de significación mutantes pues dependen, no de sí mismos, sino de los valores otorgados por quien se alimenta y por las circunstancias que envuelven el acto de comer. No posee el mismo valor de significación la comida de todos los días que la comida de una celebración familiar. Entre los que salen a la calle, hay personas que sí desayunan en la casa, pero hay otros que no por falta económica. Cono no tienen qué almorzar, igualmente van a buscar comida para ellos alimentarse, lo que les regalan o lo que encuentran por ahí. Aquí se ubicarían los puntos de quiebre entre los niños habitantes de la calle, los niños de la pobreza y sus pares que viven en mejores condiciones económicas. Para los unos la sobrevivencia es el motor. Allí el hambre y la necesidad de comer priman sobre toda consideración significante. Más aún, la necesidad sustituye al gusto, a la elección y al placer. La cultura hace de la comida el primero de los dones dados al otro como señal de bienvenida y de pertenencia en un proceso de reciprocidad que, en el caso de los niños, consiste en recibir al otro como don que se expresa en la comida. Es probable que este proceso no se dé en la calle sino de manera excepcional por cuanto la comida se halla excluida del rito. de la información del cuerpo mediante el alma que humaniza ese cuerpo. La ley del padre, anunciada por Lacan, no es otra que la cultura que antecede a todo nacimiento y en la cual se hacen los hijos de mujer mucho antes de su concepción. 76 Hay veces que los niños saben coger en los mercados la comida botada, cogen la comida, lo que han sobrado los señores que han comido, y ellos se comen. Lo que convierte en acto humano la comida es su inscripción en el campo del don, del deseo y de la satisfacción. La comida traspasa los órdenes de la naturaleza cuando deja de lado los órdenes de la necesidad para ubicar ahí la satisfacción y el placer. El deseo deambula por los espacios de los colores y olores, por las formas y sabores lo que hace que la necesidad quede subsumida por los sentidos de la cultura. El enfrentamiento de Eco (2000), a Pavlov podría aclarar aquello que diferencia de manera radical e irreversible entre el perro domesticado y el sujeto que camina haciendo su existencia sobre el lomo de los deseos, los placeres y los imaginarios imposibles de ser sometidos a fórmula alguna. Los comentarios pertenecen a Daniel Salomón 33 que justamente llama la atención sobre cualquier intento de naturalizar la existencia humana erradicándola de los espacios de los impredecibles en el que se encuentran el deseo, la demanda y la satisfacción. Cuando se considera a los alimentos dentro de la dinamia de los dones, entonces es posible ir hasta sus profundas significaciones que van más allá de un sujeto hambriento y unas cosas denominadas alimentos. Esta posición exige mirar la comida en el campo del don y al sujeto en el de la demanda y el placer. La comida forma parte de los sistemas de intercambios culturales de los que cada sujeto forma parte desde el momento mismo del nacimiento cuando la madre alimenta a su hijo de tal manera donándose en la leche y en el seno que ella misma queda significada en el seno. Es decir, para el hijo los primeros significantes que asume son esos de madre-seno-satisfacción. Por lo mismo, la comida pertenece al mundo de los signos que la cultura ha creado para marcar las relaciones, las dependencias y las ternuras. Cuando la comida se desprende de este universo, se convierte en cosa, en objeto real. Como diría Godelier, la comida forma parte de los enigmas de los intercambios en los que tempranamente es introducido todo hijo puesto que, al donarse en el seno, la madre exige la reciprocidad de otros dones por parte de su hijo. 34 33 Dos perros se encuentran en Moscú, uno está gordo y bien alimentado, el otro flaco y hambriento. El perro hambriento pregunta al otro: “¿Cómo consigues encontrar comida?”, y el otro…responde: “¡Es muy fácil! Cada mañana a mediodía voy al Instituto Pavlov y me pongo a babear, y…, al instante llega un científico condicionado que hace sonar una campanilla y me trae un plato de sopa”. ¿Qué ocurrió entre Pavlov y Eco?, entre Pavlov que afirma “los hechos son el aire de los científicos, sin ellos no se puede volar”, y Eco que escribe “la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Si una cosa no puede usarse para mentir…tampoco puede usarse para decir la verdad: en realidad, no puede usarse para decir nada. Salomon, Daniel, El universo de Einstein, 1905 – annus mirabilis – 2005, IAFE/Conicet and FCE y UBA), Buenos Aires, 2007. 34 Para el psicoanálisis este tema fue importante desde los primeros trabajos de Freud (1905), que consideraba que las heces del niño terminan constituyéndose en una suerte de monedas con las que retribuye a la mamá por los dones otorgados. Doltó (1994), hablaba de amancia para indicar que la madre, al darse es toda entera como don que abarca todos los otros dones, se convierte en objeto de amor de su hijo, siendo también el objeto referente de todo amor posible. 77 Cuando tienen hambre, como no tienen plata porque no han vendido o son vagos, entonces, entran a las tiendas y se cogen comida. Otros en cambio pasan comiendo lo que encuentran en la basura. Otros se duermen sin merendar porque no han tenido suerte ese día en trabajar y no tienen qué merendar, entonces se duermen sin merendar. Entre los múltiples oprobios de la calle, quizás este sea el que más desorganiza la vida de miles de niños cuyos deseos y demandas se quiebran para que aparezca la necesidad en estado puro, esa necesidad que, al llenar todo el escenario, hace que la presencia del deseo se evapore. Para Lacan (1998: 814), el deseo es aquello que hace al sujeto constituyendo lo que se podría denominar su esencia. Atravesado por el lenguaje, su existencia no será sino la perennidad de la falta lo que le conducirá a permanecer de tal manera abocado al deseo que su existencia no consistirá sino en la búsqueda de un objeto perdido e inalcanzable, deseado y prohibido a la vez. El modelo de este deseo hace referencia a la relación original madre-hijo. Por lo mismo, este deseo actúa, se expresa y se realiza en los objetos que mediatizan el objeto original que es la madre. El placer y el goce aparecen ahí, en ese momento de las realizaciones metafóricas del deseo. Los lenguajes permiten que los objetos de los deseos se metaforicen. Desde los pequeños objetos lúdicos con los que los niños actuales crean mundos mágicos en espacios extraterrestres, hasta el amor y los goces de la sexualidad. Son los lenguajes los que se encargan de esta metamorfosis a la que deben someterse los objetos para producir placer. No se trata tan solo del hambre sino del deseo volcado a los objetos y que lanzan a los sujetos a la búsqueda de lo placentero. La necesidad es parte de ese motor pero no lo hace puesto que el deseo representa esa suerte de condición humana caracterizada por la insaciedad. Esto es lo que queda subsumido en la necesidad de comer cualquier cosa, aunque sea una vil bazofia, las sobras de los otros, porque la primacía de la necesidad no va más allá de sí misma. Lo que acontece con la ropa usada que ya ha dado forma a cuerpos ajenos, dista mucho de asemejarse a lo que acontece con las sobras de platos de desconocidos que antes se destinaban a los puercos. No son las migajas que caen de las mesas de los ricos, no, son las sobras de las bocas de los otros. Se trata de acceder a aquello que es capaz, al mismo tiempo, de provocar el deseo y de satisfacerlo. Esta posición es ajena a toda idea de un sujeto de carácter metafísico que aspira a una plenitud absoluta que vendría dada por la posesión del objeto-cosa igualmente absoluto e inexistente, de esa especie de Otro exterior transformado en idea. Para el niño, ni su madre ni la maternidad son ideas sino realidades fácticas que se simbolizan una y otra vez. El sujeto de la vida cotidiana con sus necesidades e imposibles viene a cuestionar todo idealismo que no se compadece con lo sufriente de un sujeto marginado y, por ende, hipotecado a la realidad de la sobrevivencia. Si el idealismo (Bass: 1999:53), pretende conceder al sujeto una posición trascendental en la existencia, las existencias de la privación lo cuestionan y lo niegan porque esa identidad sufriente pone en entredicho 78 cualquier intento de universalización. Aquí no se trata de un “menos uno” llamado a confirmar el principio de que todo hijo de mujer nace con la palanqueta bajo el brazo. Al revés, los habitantes de la calle denuncian que los sistemas sociales producen y sostienen regímenes de inclusión-exclusión y se sostienen en ellos. Algunos días no tienen nada que comer porque, como saben irse a pedir en los salones las sobras, algunos días los salones no abren, entonces los fines de semana tampoco abren y ya no pueden pedir nada porque están toditos cerrados. Cada minuto mueren a causa de hambre 10 niños, y más de cinco millones al año, dice Unicef. 35 Cada una de estas muertes pone en picota al idealismo incapaz de pensarlos. Sin embargo, el informe dice que nuestros países cuentan con suficientes alimentos para cubrir las necesidades de su población. Si casi todo lo que compete a la existencia cotidiana pertenece a los órdenes de las metáforas, el hambre, la desnutrición y las muertes ahí provocadas denuncian el fracaso de los discursos sociales, políticos y económicos. El hambre, en estos casos, se convierte en un real puro que ya no puede ser metaforizado como tampoco podría serlo la bazofia que estos niños comen para saciar un hambre, desde luego, insaciable porque en ella se encuentra representada toda la realidad de su producción simbólica pauperizada. El otro nunca puede dejarnos indiferentes. Porque no es una partícula en un infinito repetir de igualdades especulares. El otro es parte del espacio simbólico del yo, y su presencia no solo señala nuestra existencia sino que, además, la desafía porque pone en entredicho nuestras certezas que no sirven para convencernos de que hay una forma especial de ser del mundo. Las señoras nos saben regalar la comida que ellas dejan, o si no otras nos dan lo que sobra en las botellas de la cola o del agua, también cuando ya no quieren más del helado de ellas. Nosotros cogemos no más todo lo que sea. O si no, otros van a pedir a los que están comiendo en los salones, pero nos saben mandar insultando, longos sucios váyanse, saben decir. Y entonces nos botan a la calle. Los sacan del comedor como si estos niños necesitasen que les arrojen nuevamente a la calle, como si ignorasen que ya están ahí, que la calle es su casa, su habitación, su lugar de existencia, incluso cuando regresan al cuarto por la noche puesto que la casa imaginaria en la que viven se ha convertido en lugar posada cuando la calle constituye su verdadera morada. La satisfacción es la única señal de la sinceridad del placer, pensaba André Gide. En la pobreza y en sus extremos que se viven en la calle, se hallan ausentes una y otra porque lo 35 En la región, los más vulnerables al hambre y la desnutrición son los pobres que viven en los sectores rurales, pertenecen a grupos indígenas o afrodescendientes, tienen bajo nivel educacional y bajo acceso a agua potable y alcantarillado. Unicef, informe citado. 79 que cuenta es la ardua tarea de sobrevivir. Para que las experiencias de placer se produzcan y se sostengan, para que se queden y signifiquen la existencia, es indispensable que el niño haya construido para sí un mundo de fantasía. Es eso lo que propone Ende en su Historia interminable (1993): los niños estarán mal si no son introducidos en el reino de Fantasía para habitarlo, para ser hechos ahí como sujetos que desean y sueñan, que pueden construir historias mágicas en las que son héroes de mil aventuras gloriosas. Si un niño carece de la posibilidad de vivirse como héroe, su tiempo se diseca temprana y fatalmente. El niño y su cuerpo constituyen una sola unidad que representa la certeza de la existencia, un cuerpo sin escisiones puesto que la unidad se convierte en garantía de permanencia: se trata del cuerpo del placer y del goce. Por lo contrario, las privaciones, las carencias extremas, los dolores prematuros escinden el cuerpo separándolo de la unidad del yo puesto que el cuerpo empieza a aparecer como lo que exige satisfacer la necesidad para sobrevivir, para no descomponerse porque ya no es habitado por el placer sino apenas por la elemental satisfacción que acalla a medias las demandas de un estómago vacío, un estómago real en el que casi no resta espacio imaginario para lo placentero. No se trata de recurrir a ninguna dicotomía entre el sujeto y su cuerpo, ni entre un supuesto cuerpo real y otro imaginario. Todo es uno: el sujeto es su cuerpo, cualquier distingo que aparezca en el lenguaje pertenecerá tan solo al orden de las metáforas. Estas eran las intenciones de Ali-Samí (1979), cuando propuso distinguir el cuerpo imaginario del cuerpo simbólico en oposición dialéctica entre sí para superar la oposición entre cuerpo y alma o espíritu. Lo simbólico y lo imaginario constituyen formas de expresión de una sola realidad, la del sujeto que existe en su propia unidad. Se trata, en consecuencia, de dar la cara a ese dualismo que ha causado más males que los imaginados. En efecto, el dualismo sostuvo e inclusive fomentó la pobreza porque la justificó y bendijo exaltándola al orden de las virtudes y de las bienaventuranzas. Al exaltar la vida de los pobres, se pretendió justificar e incrementar las diferencias sociales. 36 Pero en verdad, de los pobres es el reino de la soledad, las privaciones, del sufrimiento y las exclusiones. Cuando anochecemos, entonces comemos media merienda, la merienda completa cuesta uno cuarenta, nosotros pagamos setenta y cinco centavos, entonces estamos contentos porque, a veces, no tenemos ni para la media merienda, entonces a los señores les pedimos que nos den algo, a veces claro que nos dan lo que ya ellos sobran, a veces hay que seguir trabajando para tener plata para la merienda, si no ya ves que así tenemos que ir a la casa hasta el día siguiente, entonces a veces yo por ejemplo voy donde mi hermano que es casado y él me da algo de merendar cuando tiene, si no nada mismo. En buena medida, la existencia cotidiana se hace a través de un complejo sistema de interacciones que se sostienen en códigos que, pese a ser móviles, poseen un grado de 36 Sin los pobres, los pudientes no podrían llegar al cielo y merecerlo puesto que la caridad es la primera de las virtudes sociales, la virtud justificadora por excelencia. 80 permanencia. Se trata de los denominados valores que en realidad no significan otra cosa que un sistema representacional que sirve de referencia para la intersubjetividad. Estos códigos nunca son los mismos para todos ya que a cada sujeto le corresponde realizar su propia interpretación del mundo. Sin embargo, tampoco puede darse interpretación alguna que no cuente con los otros ya que nadie vive en una suerte de aislamiento significante, tal como, por ejemplo, lo plantea Hoezen Polack (2006:21), para quien, desde un idealismo llevado a los extremos, cada sujeto aparece como una isla atrapado en sus propias significaciones en las que nada tienen que ver los otros. Porque nadie es isla, el hambre no puede entenderse sino como una inobjetable negación de los derechos fundamentales del sujeto ya que coarta cualquier intento de saberse parte activa de la sociedad. Entonces, el hambre se convertirá en uno de los más graves actos de exclusión, pero no de una exclusión cualquiera, sino de aquella que, de manera camuflada e hipócrita, destina a la muerte al pobre. El hambre debería, pues, ser entendida como una verdadera pena de muerte dictada por los sistemas sociales, políticos y económicos que se sostienen en los principios de la exclusión. En estos sistemas excluyentes, restan pocas oportunidades para que sus víctimas puedan construir otro tipo de relaciones que no se sostengan en la carencia o la miseria porque la exclusión consiste en despojar al otro de alternativas. El texto corresponde a Carlos Lozares (2006) para quien una de las tareas de los dueños del poder y de las cosas consiste en cerrar todos los caminos a los otros. Los que manejan el sentido de las relaciones sociales que construimos, los que dominan los mercados, los que manipulan los sentidos, los códigos y los nombres de las cosas e identidades emergentes, han copado y reducido el posible surgimiento de nuevos significados o, al menos, tienen una capacidad considerable de reducirlos a los Capitales existentes. Cuando se cierran los caminos lógicos que conducen a lo simbólico de la vida cotidiana en donde las necesidades tienen sentido en tanto se sabe que existen objetos de satisfacción, aparecen esas rutas alternas creadas por la necesidad insatisfecha. Mientras los otros se sentarán frente a un almuerzo personal y culturalmente calificado, los habitantes de la calle la recorrerán para pescar algo que les saque de los apuros del hambre. Como se verá más adelante, podría acontecer que un poco de droga sustituya al plato de sopa o a esos desperdicios que les regalan en los restaurantes de la pobreza. Mientras para algunos la comida se convierte en fetiche, para la pobreza deviene objeto real despojado de sus valores mágicos del buen sabor, de la buena presentación, del gusto seleccionador. Allí no hay lugar ni para la fetichización anoréxica de la muchacha que huye del horror de su sexualidad anulando las formas eróticas de su cuerpo, ni para el atiborramiento de comida para crear un muro de grasa que proteja de las inclemencias significantes de una cultura que no se detiene a analizar los sentidos del engordar compulsivo de niños que tempranamente aprendieron a taponar la boca con comida chatarra para no hablar ni de sí mismos ni de los fantasmas que los persiguen. Para los sujetos de la segregación social y cultural, el único fantasma que actúa es el del hambre heredada como un bien y acrecentada día a día, en la medida en la que se alimenta de sí misma. Son las 81 dosis de hambre para alimentar el hambre. En ellos, la desnutrición es atávica y no casual, se transmite generación tras generación. En este sentido, la cocina y la comida, que se encuentran en los orígenes de la cultura y de la familia, se han mantenido como referentes de pertenencia puesto que convocan, detienen, limitan, amplían espacios y relaciones. Por otra parte, la cocina y la preparación de los alimentos se convirtieron en elementos de sexuación y de diferenciación física y cultural de los cuerpos. Es allí donde se ubican los orígenes primordiales del habitus porque ahí, silente y constante, la mujer crea feminidades en sus hijas. De esta manera, la cocina y la comida han vertebrado las pertenencias. Por ende, si no hay ni cocina ni comida, desaparecen los valores simbólicos que fundamentan las relaciones y las pertenencias. Su ausencia se convierte en uno de los elementos expulsores de la casa a la calle y el retorno relativo o la callejización definitiva. Tenemos que rezar a Dios que nos ayude, entonces algunas personas son buenas y nos ayudan con comidita, porque en casa ya no se tiene nada. Por eso pasamos pidiendo caridad en los salones, allí a veces dan a veces no dan. De ahí agüita con pan no más desayunamos y es solo cuando tienen plata, porque si no estómago vacío salimos. Porque, por lo general, nosotros solo desayunamos de vez en cuando en la casa si la mamá tiene para comprar el pan. De ahí los que se quedan en la calle, ellos se van a pedir, pero no les saben dar nada. Mientras la cultura se encargó de erotizar la comida, la pobreza mendicante tiende a despojarla de sus dones significantes hasta que aparezca la cosa que debe ser devorada para vivir, para trabajar, para no morir. En el relato, el no tener dinero y no comer se convierten en una suerte de destino ineludible, trágico, fatal. Entonces, se deshacen las referencias a los órdenes del placer para que en su lugar aparezca lo real de la comida convertida en cosa. Apagado el fuego del hogar, las cenizas dejan ver la ignominia que puede estar presente en lo que se come tan solo para no morir de hambre. La exclusión social es la gran fábrica de la delincuencia, decía Bourdieu. Seguramente lo es, pero antes que eso es preciso ver la violencia ejercida sobre quienes deben recurrir a todo lo imaginable para saciar el hambre. Las sociedades no dejan de llenar los periódicos con las grandes violencias urbanas, como los asesinatos que crecen sin cesar, pero en esa magnificación de la violencia colectiva se debe incluir, de forma explícita y necesaria, la violencia social ejercida contra miles de niños y niñas que deambulan por las calles de las ciudades comiendo los desperdicios de los otros. Cuando tenemos hambre, entonces comemos de la plata del trabajo. Por ejemplo, yo no sé merendar porque no sé ganar mucho. Entonces, no comemos y nos toca seguir trabajando porque hay papás que van a malgastar la plata en tragos y no les importa la vida de sus hijos, de si comen o no comen, y entonces irán a merendar igual que el desayuno, agüita con pan. 82 Estas violencias permanecerán negadas por los medios de comunicación que se hallan absorbidos por el crimen organizado, por las masacres del sicariato. La pobreza extrema de estos miles de niños es su pan de cada día y, por lo tanto, se encuentran perversamente subsumidas en las grandes violencias urbanas que escandalizan y movilizan las conciencias. La causa de los niños y sus destinos no vende imagen. Entonces se mueren de hambre y comen las sobras de los platos de las mesas o si no los señores les regalan lo que ya no quieren comer. O si no, tienen que quedarse sin merendar nada o tomar aunque sea un poco de agua. Algunos de estos niños van a la escuela en la que tienen acceso a un pequeño desayuno e incluso a una comida a medio día. Niños privilegiados que constituyen una excepción pero que igualmente revelan los abandonos crónicos de los que son víctimas estos cientos de niños de la calle que por sí solos denuncian las falacias de los discursos sobre la igualdad de derechos y de oportunidades. La ignominia de los niños que no tienen acceso ni siquiera a esa media merienda que sirve para engañar a la vida y también a la muerte. A veces vamos donde venden a setenta y cinco centavos la media merienda. Pero ahí mismo ya nos estaban haciendo cabrear porque saben decir que no, que no nos venden porque no tienen sueltos. Y, diosito, si no me compra una persona, me puede comprar otra para tener los setenta y cinco centavos. Entonces me digo, diosito, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero acabar la universidad y comenzar otra vida. Posiblemente no se cumplirá el milagro de la metamorfosis indispensable para cambiar de vida porque no depende del deseo de los niños que, de suyo, ya ni siquiera cuentan con la fuerza constructora de los deseos que tan solo actúan cuando hay futuro. Estos niños viven el pasado hecho de privaciones ancestrales y que se prolonga día tras día, sin perspectiva alguna de cambio. 83 Hojas de parra y cartones El sujeto no se significa sino en los ejercicios de su vida en el mundo real que no es tan solo el de las cosas sino también el de las representaciones mágicas, necesarias y hasta indispensables para dar cuenta de la presencia entre los otros. Para Giddens (2005), los modos de significar o la constitución de sentido están relacionados estrechamente con actividades prácticas en el mundo real. Desde ahí sostiene que el significado de las palabras proviene de “procedimientos” que los agentes usan en el curso de sus acciones prácticas para alcanzar “interpretaciones” de lo que ellos y los otros hacen. Un lenguaje es ininteligible separado de las prácticas sociales, aún si esas prácticas no pudiesen ser explicadas en su complejidad en forma verbal. Las relaciones sociales no son, pues, meramente lingüísticas, sino que se estructuran a través de prácticas sociales que se reiteran en el espacio y el tiempo. Así existe culturalmente un conocimiento no discursivo que informa el método utilizado por los actores para generar las prácticas que son constitutivas de la trama de la vida social. Es necesario que algunas de estas prácticas se vuelvan evidentes para que dejen de cuestionar ciertas políticas sociales y, sobre todo, las conciencias públicas e individuales. En efecto, la evidencia cotidiana de la pobreza, incluso extrema, ya no conmueve porque ha llegado a formar parte del paisaje social, de lo evidente de una realidad que, de esa manera, se escapa de todo juzgamiento. A veces, cuando mi mamá vende bastante me compra una camiseta o un pantaloncito, pero solo a veces no más, de ahí nos ponemos lo que nos regalan las señoras que son buenas y que nos dan esas ropitas. Claro que es mejor la nueva, pero eso no importa. A las mamás también a veces les regalan, pero no siempre, más nos dan a nosotros. Existe una relación directa entre la pobreza y la desigualdad social, entre los manejos de los léxicos utilizados por unos grupos y los léxicos de otros grupos. No se pretende sostener que la pobreza sea un conflicto exclusivamente lingüístico sino que la cotidianidad de la pobreza crea lenguajes que, a su vez, construyen formas particulares para proveer de sentido a una realidad que, de lo contrario, terminaría siendo vivida como acto desconectado de una causalidad cada vez más compleja. El vestido constituye parte primordial de las construcciones culturales de la identidad. Si bien, en algunos casos podría tomar la forma de disfraz, como cuando alguien que ha perdido la fortuna sigue vistiendo elegantemente, sin embargo, ni siquiera en estos casos se ha convertido en disfraz sino en parte de esa identidad cultural que no desaparece porque se haya perdido la fortuna, así el vestido se convierte en una suerte de ancla que sostiene al barco que se hunde. La vestimenta forma, pues, parte de la identidad que se ejerce mediante procesos culturales que incluyen sensibilidades particulares respecto a los modos de vestir y a aquello que se usa. En efecto, en la gama inmensa que se da en la vestimenta respecto a calidad, procedencia, se marcan los lugares de la exclusión y de la inclusión al mismo tiempo porque quienes pueden tener acceso a determinadas marcas y estilos excluyen de 84 forma automática al resto que, incluso en los espacios de la riqueza, pueden quedar excluidos. La ropa se convierte en un motivo clave a la hora de analizar las conflictivas y alternantes posiciones de sometimiento y exclusión al orden dominante y de acción y resistencia del individuo, señala Juárez (2006). En consecuencia, el vestido, a más de cubrir y proteger, está destinado a hablar de la historia de quien lo usa en las diferentes circunstancias de la vida. El vestido habla, devela, revela. Es un remitente necesario a historias familiares, a posiciones sociales, a construcciones imaginarias convertidas en hechos interpretativos que cada sujeto puede realizar de la sociedad (Squicciarino: 1996). Es este el sentido de informar que posee la ropa, primero en tanto da forma al cuerpo que, desnudo, se deshace, se desparrama en los campos de una anatomía vacía. El vestido tiene la misión de organizar el cuerpo y de significarlo dentro de un complejo sistema de sentidos múltiples. La desnudez, por su parte, deja al sujeto a la intemperie de las miradas de los otros, incluso cuando se hallan ausentes, la desnudez deja abiertas las puertas a la violencia del otro. Sin vestido, el sujeto se muestra en el extremo de su vulnerabilidad existencial. Por ello, desde el mito, lo primero que busca el ser es cubrirse de la mirada del otro que se incrusta, que penetra, que hiere y deshace una unidad lábil, más imaginada que real. La ropa interior, por ejemplo, seduce porque se constituye en la máscara de la genitalidad, el antifaz que oculta el deseo y lo deseado, también la culpa del deseo, como en el mito de origen. La Eva primigenia de la sexualidad devela, a través del deseo, su ser de mujer. La hoja de parra no hace sino certificarla como deseante, incluso como prisionera de su deseo. No es un trapo cosido sino un ente mágico capaz de significar lo que sin ello correría el riesgo de permanecer expuesto como cosa in-significante. Hay muchas personas que son generosas y que nos dan las ropitas. Pero igual hay otras que son malas porque por ser de la calle nos insultan y hasta nos pegan porque andamos sucios. La pobreza en sí misma no es otra cosa que el retorno a la desnudez inicial de la existencia asumida como estado. Si la sexualidad da cuenta de que la vida-cuerpo se sostiene en ese sentido de opaco que la convierte en objeto y fuente de deseo, la pobreza se encarga de borrarlo pues lo conduce al terreno de lo indeseable y es lo que, entre otras múltiples razones, motivaría el rechazo porque en el cuerpo de la pobreza aparece expuesto lo que debería estar oculto, porque, además, el cuerpo de la pobreza ha sido marginado de los espacios de la seducción en el que realmente se significa, lo cual se hace más evidente en un mundo actual profundamente erotizado. La erótica no representa una forma circunstancial sino un estado necesario, una suerte de condición de la existencia. Los cuerpos de la pobreza son rechazados porque, al marginarse de la sensualidad erótica, develan aquello que los otros deben ocultar para insinuar y provocar el aparecimiento del deseo en el otro. Mientras el cuerpo semidesnudo de la erótica es invitación a hundimientos en placeres insinuados y desconocidos, el de la pobreza se ubica justo en el polo opuesto. Es esto lo que lleva a la niña a colocar en el 85 testimonio la supuesta generosidad de quien le da ropa usada y la violencia de quienes la rechazan porque la ven sucia, desarreglada, remendada. Es el cuerpo de la seducción, el remendado, zurcido, sucio y viejo. Desde el inicial diseño mítico de la hoja de parra, el cuerpo demanda ser informado por el vestido cuya misión es colocar a los sujetos en el mundo de las fantasías y del deseo, en los espacios del misterio hecho con mezclas de lo sagrado y lo profano. “Inicialmente, casi un juego de palabras: nos dicen que todo funciona con la producción, ¿y si todo funcionara con la seducción?”, se pregunta Baudrillard (2000). Hay personas que nos regalan ropa para que nos pongamos, para que nos aseemos, para que no andemos sucias, cochinas, para que nos bañemos y nos cambiemos. Parecería que la propuesta para colocar los cuerpos de la pobreza en los lugares de la seducción y del deseo consistiese en la limpieza, en aguas, jabones y baños a lo que estas niñas nunca tendrán acceso por más que la ropa regalada hiciese esta clase de demandas. Lo que para los habitantes de la calle, resulta no solo anacrónico sino fuera de todo lugar porque se pertenecen a otros órdenes no sostenidos precisamente en esa clase de estéticas a las que son ajenas. Tan insertada se halla en la pobreza la estética de los cuerpos, que la ropa nueva que, de vez en cuando logran comprar gracias a pequeños ahorros, no siempre es precisamente para usarla sino para guardarla. Esas prendas nuevas quizás esperan una oportunidad muy particular que probablemente no aparezca nunca ya que la pobreza consiste también en carecer de oportunidades y celebraciones. Cuando los hijos le dan plata a la mamá, ahí compra ropa buena. Los hijos guardan esa ropa y no se ponen porque ya les han regalado una ropita usadita. Entonces los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos y les dio vergüenza y se taparon con hojas de parra. 37 La desnudez transita entre la vergüenza y el deseo que la descubre a través del vestido. El desnudo total no es lo que provoca el deseo sino el cuerpo vestido que se convierte en vía para los imaginarios, aquello que devela los deseos y que invita a ser removido con la mirada, primero, y luego con las manos. La seducción se encuentra en la posibilidad de ir un paso más allá de lo que el vestido insinúa y ofrece. Eso quiere decir que el vestido se encuentra en el orden del deseo y, por lo mismo, que forma parte de la estética del placer de la mirada y de la seducción. Desde su reversibilidad, el vestido exige movimientos de ida y vuelta, entre la mirada y el deseo, entre cubrir y descubrir el cuerpo. Estos movimientos sostienen la estética de la moda cuyo destino es el de ofrecer el cuerpo en un tiempo determinado para que los cursos de las miradas se abran y recorran cada vez formas diferentes. Es lo que señala Baudrillard (2000:61) "...es lo que desvía, lo que aleja 37 Biblia, Génesis. 86 del camino, lo que hace ingresar en el gran juego de los simulacros, lo que hace aparecer y desaparecer de su trayectoria y se les devuelve a su punto de partida”, porque la mirada va siempre hacia un más allá que no es el cuerpo como realidad física sino en tanto se ofrece como promesa. La lógica de la seducción no es la de la cosa sino aquella que se crea desde el deseo y desde la promesa. Esta ruta ha sido anulada por la pobreza que hace que lo real del cuerpo aparezca dejando al lado su erótica y, por ende, los ritos del deseo. Solo desde esta lógica se puede entender el valor representativo que posee el vestido puesto que informa al que lo lleva y lo representa ante los otros para que lo validen con los criterios de las categorías sociales de la economía y de las pertenencias a determinados grupos económicos y culturales. Se desprende, entonces, que no promueve nuevas significaciones en el cuerpo de la niña pobre un vestido de niña rica porque ese vestido exige un sinnúmero de significaciones que ya debían estar desde antes, desde un antes real y mítico, imaginario y simbólico a la vez y que, seguramente, nunca estarán porque no hay lugar para ello. Esas niñas no lo saben porque no han vivido aquellas experiencias que dejan las huellas de significación del vestido que crea feminidades particulares, que erotiza en medio de espacios lógicos. Ellas son hechas en y desde precariedades que no podrán jamás ser superadas con un vestido de niña rica. En cada una de esas niñas hay un vacío crónico de sentido que permanecerá como tal a lo largo de la vida. Por eso lo único que quieren es un vestido, cualquiera que sea, con tal de que cumpla la función primitiva de cubrir, y nada más. Son lindos los vestidos que nos dan, pero casi siempre quedan grandes, yo le sé dar a mi hermana grande a ver si le queda, entonces ella sabe ponerse porque le queda, o si no, nos dan vestidos chiquitos. También nos regalan ropa con huecos que ya no nos sirve. Así con el vestido, paso a paso, se construye la identidad sexual que también es identidad social porque la sexualidad no es sino una de las innumerables formas de reconocimiento social que cae, se posa, sobre cada sujeto, se queda y se va, permanece y se esfuma como la misma seducción. El vestido es la parte transitiva y explícita de la seducción, lo que aparece y desaparece, lo que muta de manera constante. El texto es de Baudrillard (2000:79): La seducción es inmediatamente reversible, su reversibilidad proviene del desafío que implica y del secreto en el que se sume (...). Tal es el desafío. También forma dual que se agota en un instante y cuya intensidad proviene de esta reversión inmediata. Con capacidad de embrujo, como un discurso despojado de sentido, al que por esta razón absurda no se le puede dejar de responder. Al comienzo de todo proceso de identidad se encuentra la seducción, puesto que la identidad no es otra cosa que el efecto de las representaciones que se construyen ante la mirada de los otros. De esta manera se rompe la indiferencia de ese otro que, si no fuese por 87 la seducción, si no cambiase la ruta de su mirada para orientarla hacia el otro, permanecería como ser desconocido o ajeno. En buenos términos, la pobreza ocupa el otro lado de la seducción, su contradicción puesto que el pobre debe permanecer y aparecer como lo no deseado ni llamado. La pobreza, esa pobreza mendicante y desnuda de la calle constituiría la antítesis visible de lo deseado. Si el vestido los identifica, el lugar para dormir los denigra, no ante los otros que se han retirado a sus espacios propios para huir de la oscuridad, sino ante sí mismos porque lo único que cuenta a esas horas, como en ningún otro momento, es la evidencia de la pobreza que entonces termina siendo inapelable. Para quienes aún viven en el cuarto familiar, les está vedado el retorno a casa para dormir si van con las manos vacías, puesto que esas pocas monedas no justifican el hecho de compartir la cama común. A veces tienen que dormir en la calle cuando no hacen mucho dinero, y entonces los papás les dicen que se vayan a la calle a hacer alguna cosa, y entonces se tienen que quedar en la calle a dormir. Y se han gastado la plata 38 , también tienen que quedarse en la calle porque la mamá les manda sacando de la casa. Se ha indicado ya que las mujeres se encuentran en el mismo orden de la expulsión familiar causada por la pobreza puesto que a ellas les corresponde buscar el pan de todos los días. Ella ha tenido a sus hijos en su cuerpo, los ha dado a luz y los amamantado con la leche casi irreversible de la indigencia. Ella es, pues, la primera expulsada de los órdenes sociales a los desórdenes reales en los que ya no caben las metáforas de la familia. A ella le corresponde también la calle como lugar de trabajo y como lugar para la noche. Por eso, cuando el niño llega a casa con las manos vacías, el papá ordena al hijo ir a la calle a dormir con su mamá. También algunas veces las mamás duermen en la calle porque tampoco han hecho bastante plata. Entonces los papás les dicen a los hijos que vayan al parque a dormir al lado de sus mamás. Y cuando no viven con el papá, algunas personas les dicen: no duermas conmigo, te has portado mal, no has hecho mucho dinero en la calle. Por otra parte, habiendo sido ellas mismas expulsadas de los sistemas culturales que marcan y sostienen las pertenencias, también se encargan de expulsar a sus hijos que, parecería, tampoco forman parte de sus pertenencias. Si la madre se ve obligada a abandonar a sus hijos, entonces desaparecen las posibilidades de salvación ya que se habría perdido el primer y más elemental de los refugios. Ellos lo saben bien porque estas realidades forman parte de su historia diaria. 38 Se han gastado la plata: han usado el dinero obtenido con el trabajo para cosas personales como dulces e incluso en la misma comida. 88 En esto consistiría la semiología de la pobreza extrema que va más allá de la carencia de cosas y que se refiere a la abolición de los sentidos básicos que sostienen la vida en el mundo de los sentidos. Cuando el sujeto se ve obligado a ir más allá de los sentidos, arriba al imperio del absurdo. En ese momento, ya no cuenta la lógica común de los afectos ni de la maternidad puesto que en su lugar se habría instalado la lógica del abandono. Porque las madres, aunque tengan hijos que trabajen en la calle, no se acuerdan de esos niños. Nunca piensan que esos niños se pueden perder, pueden dormirse en la calle y que hasta les pueden llevar presos. En la pobreza se escenifican de manera perfecta los sinsentidos de las luchas intestinas, de las revoluciones mesiánicas y de las democracias almidonadas. Cuando caen los telones de los megadiscursos, entonces aparecen las realidades negadas o escondidas tras bastidores. Ya en siglo XXI, aún hay sistemas políticos y económicos que pretenden sostenerse en los grandes discursos universalistas del bienestar, la igualdad y la libertad. Ya lo decía Baudrillard (1992: 153): "El efecto de lo real no es, por lo tanto, más que el efecto estructural de disyunción entre dos términos, y nuestro famoso principio de realidad, con lo que implica de normativo y represivo, no es más que la generalización de ese código disyuntivo a todos los niveles". Es decir, los desórdenes de lo social dan cuenta de los desórdenes de los lenguajes que organizan el mundo y que se revelan de innumerables maneras y en cada una de las circunstancias de la cotidianidad. Allí se evidencian los vacíos de significación del que pueden alardear, consciente e inconscientemente, los discursos políticos. Unos amiguitos míos perdieron a sus padres, y ellos viven así juntando cartones, venden los cartones. Y ahí mismo donde reciclan los cartones, ahí duermen encima de los cartones porque ellos duermen en la calle. Ellos tienen que pasar frío y hambre. Estas historias dan clara cuenta de la sustitución del orden de lo simbólico por el de lo real, de la desaparición de los intercambios sociales destinados a limitar y justificar los espacios, a juzgarlos y avalarlos, ese orden que dice que la calle nocturna no es lugar para dormir. En efecto, si en algún momento se explicitan los desórdenes sociales y familiares y el imperio de lo real es precisamente en cada niño que duerme en la calle cobijado con el frío. Mientras la casa y la cama revelan los sistemas de intercambio simbólico de los lenguajes sociales, la casa-cama de la calle los anula de forma inapelable. Los que duermen en la calle se tapan con cartones, o se apegan a un rincón que les caliente, y se cobijan con cartones o si no con su saco mismo, porque ahí nadie tiene nada, solo la calle o algún huequito. Con frecuencia, se coloca en los usos conflictivos de drogas la causa de la callejización, sin embargo las drogas aparecerán como uno de los innumerables efectos de los abandonos sociales que conllevan la ruptura de los organizadores simbólicos. Los usos conflictivos de 89 drogas no serían sino una denuncia más de que la calle se ha convertido en casa, lugar de trabajo y espacio para evidenciar los abandonos irreparables. Se quedan a dormir en la calle porque son drogadictos, porque no tienen otra cosa que hacer que estar con las drogas porque solo en eso pasan, ellos ni siquiera venden nada, solo roban para las drogas. Entonces se tiran en algún lugar, bajo los árboles y ahí amanecen porque no tienen nada. El abandono seduce como ausencia pura, como vacío de sentido y de compañía. El abandono familiar y social atrapa a estos chicos y los envuelve en una nada en la que ya no encuentran sentido alguno que no sea el mismo abandono con el que ya no consiguen elaborar nada más que nuevos abandonos. Allí el frío seduce al calor, la nada a la pertenencia, la soledad a la compañía, la ausencia de sentido a cualquier semiología convencional. En tales circunstancias, desaparece un sentido de estabilidad que les permita sobrevivir y crear ese sentido elemental que hace de la cotidianidad un pequeño peldaño para sostener alguna esperanza en un futuro con el que se aún se puede soñar. Cuando la sobrevivencia copa los sentidos de lo cotidiano, ya no hay futuro. Si a eso se añade la ausencia de lo lúdico, entonces, el achicamiento de los horizontes se hace obvio puesto que el destino social y cultural del juego no se encuentra en la diversión del momento sino en su capacidad de crear e imaginar mundos en los que sería bueno vivir. Esta es una más de las grandes agresiones que se han infligido a los niños de la calle ya que no jugar implica disecar las fuentes del saber y del crear, del imaginar y desear, del disipar y reír. El sujeto del juego no es precisamente cada jugador, puesto que los jugadores simplemente acceden a su manifestación. Gadamer (1998:145) afirma que las actividades lúdicas no constituyen una suerte de añadido a la vida de los seres sino, por lo contrario, que forman parte de su construcción subjetiva y social. Se trata, pues, de uno de los lenguajes con los que los otros cuentan para recibir al recién nacido. Por ende, el juego forma parte de la capacidad creadora e incluso artística del sujeto ya que, por más mínimo e insignificante que podría parecer, en él se construyen y reconstruyen series simbólicas e imaginarias que lo transforman en acto creador. Por más sencillo que pareciera un juego, en él se desarrolla una auténtica experiencia creadora capaz inclusive de ir más allá del sujeto pues el juego ya no tendría que ver con la conciencia del niño sobre el juego en sí mismo sino con aquello que imagina y vive. El «sujeto» de la experiencia del arte, lo que permanece y queda constante, no es la subjetividad del que experimenta sino la obra de arte misma. Y éste es precisamente el punto en el que se vuelve significativo el modo de ser del juego. Pues este posee una esencia propia, independiente de la conciencia de los que juegan. (...) El sujeto del juego no son los jugadores, sino que a través de ellos el juego simplemente accede a su manifestación. 90 A la actividad lúdica el sujeto debe acceder de manera libre porque, si lo hiciese obligado, el juego perdería su carácter de diversión. Siendo, pues, la alegría y la satisfacción lo que debe producirse, cualquier imposición terminará convirtiendo al juego en dolor y sufrimiento. Por eso lo lúdico se halla íntimamente ligado a lo artístico porque siempre exigirá una actitud eminentemente creadora. Si bien Caillois (1986), sostiene que la actividad lúdica requiere de tiempos y espacios previamente establecidos, sin embargo, también es importante rescatar el carácter de improvisación típico de los juegos infantiles que con frecuencia se desarrollan al margen de cualquier orden preestablecido porque lo que cuenta es aquello que se crea para la diversión y de ninguna manera las reglas. Si desapareciesen lo creativo y la diversión, la actividad automáticamente dejaría de ser lúdica para convertirse en cualquier otra cosa que hasta podría llegar al sufrimiento. Si el niño no jugase, se secaría la fuente de su creatividad y se alejaría peligrosamente del mundo imaginario en el que es capaz de crear su historia al dotar de nuevos sentidos a su cotidianidad. De ahí se desprende lo peligroso que resulta para los niños que habitan la calle la carencia de tiempos y espacios para el juego cuando en ellos pesa el imperativo de trabajar para sobrevivir. En ellos la diversión se reduce a momentos y actos más o menos desorganizados en los que se puede improvisar un pequeño escenario sostenido en un robo al tiempo de su obligación económica. Además, se trata de una pequeña actividad lúdica cuestionada por el lugar y el tiempo. Ellos, hijos de la calle, viven con la prohibición de hacer de un parque cualquiera un pequeño estadio para su remedo de fútbol. Allá abajo nos vamos a jugar en el parque cuando el Juancho trae una pelota, entre cinco vamos y hacemos el fútbol hasta que vienen los municipales y nos botan porque no se puede jugar ahí, nos dicen. Entonces nosotros esperamos que se vayan, y de ahí volvemos a jugar, pero solo un rato no más porque, si no vendes, te jodiste porque en la casa te van a pegar, al Panzas cada rato la mamá le pega porque él quiere estar solo jugando y no vendiendo los caramelos, él tiene como cinco años y yo tengo siete. La ciudad con sus calles y parques no se halla diseñada para el juego sino para el tránsito y para el ornato. Los lugares de recreación destinados a los niños son escasos y ciertamente no están pensados en los niños de la calle cuya identificación es evidente y que, por lo mismo, nada pueden compartir con los otros. La casa y la escuela constituyen los primeros y fundamentales espacios para los ejercicios de la creatividad, de la risa y del jolgorio. Para que ello se dé y fluya, para que el juego lo represente ante sí mismo y ante los otros, el niño debe saber que a él no le corresponden las preocupaciones por la comida, el vestido, el lugar para existir con los otros. El juego creativo no es sino el efecto de la capacidad ya dada de imaginar más allá de lo que se posee. Pero si la carencia y la desprotección se han convertido en marco referencial de lo cotidiano, entonces los niños se verán abocados a pensar y vivir lo real en el que no hay lugar para imaginar. En el exceso de lo real que caracteriza la cotidianidad de los niños de la calle, el juego se reduce a un mínimo de actividades físicas en las que los movimientos corporales priman sobre todo otro propósito. Por eso, su inserción en lo lúdico tiene que ver más con lo 91 anecdótico que con una práctica sostenida en el día a día. Lo anecdótico se refiere a la historia de burlar a los policías para poder patear la pelota en el parque o la caída al río del que se sale aprendiendo a nadar. Lo anecdótico impregna un momento determinado pero no es capaz de crear los mundos mágicos en los que el niño debe habitar para poseer futuro. La niña de la pobreza no juega a cocinar o lavar sino que tiene que realmente cocinar y lavar ropas reales. Estas actividades destruyen el mundo verdadero, ese que es tal como es y que se construye a través del juego. Este universo estético es el que ni está ni estará presente en la vida de la calle. De ahí nos vamos a la discoteca, ahí nos dejan entrar porque no hay policías. Entonces ahí vamos a bailar con las chicas, unos hasta fuman y los que ya son más grandes hasta beben. Yo una vecita 39 no más fui, pero otros van siempre. La cortina no cae por ingresar a la discoteca sino porque la calle llegó a sustituir a la casa, la soledad a las compañías domésticas y el trabajo diario al juego. Cuando esto acontece, el resto se da de suyo y cualquier crítica no sería sino una inútil y farisaica rasgadura de vestiduras. 39 Una vecita: una sola vez. 92 TRES EL OTRO LADO DE LA INTIMIDAD Tanta flor de espuma y trinos amarillos para el tiempo o frutas sugerentes me izaré sobre tu miedo desplegado porque llevo comiendo miles de panes y peces desde antes y me lloran los cestos si tú dejas las redes destrenzadas en mi ombligo María Ángela Pérez La persona que pierde su intimidad lo pierde todo Milan Kundera La intimidad es desnudarse ante los ojos de la persona que amas, sin tener necesidad de quitarse nada de ropa Matías Barrios 93 Las calles de las ciudades del mundo albergan por lo menos a unos 18 millones de niños que han hecho del abandono y la soledad su morada, el lugar para sufrir y morir. De esa población incomprensible, unos 4 millones pertenecen a América, y de ese pastel de la ignominia, a Ecuador la tajada de unos 750 mil. 40 Aún cuando, aparentemente, muchos hayan decidido salir de casa para habitar la soledad de la calle, es necesario insistir en que ningún niño, de suyo, elige vivir en ese abandono casi irreversible. Todos, de una u otra manera, han sido expulsados de forma tal que no les quede otra alternativa que apropiarse de ese espacio abierto como si se tratase de una propiedad, la única propiedad personal, infinita en su soledad y en su apertura, marcada por la carencia omnímoda y, casi siempre, irreversible. Como lugar de vida, las calles son los escenarios en los que la existencia se evidencia despojada de los ropajes simbólicos con los que la cultura la viste porque ahí existen otros códigos con los que se manejan realidades como lo íntimo y lo privado, lo abierto y lo cerrado, lo propio y lo ajeno. Su estabilidad se debe precisamente a que no soporta los cambios que día a día se producen en los órdenes de las subjetividades. En este sentido, se podría entender a la calle como una realidad plana en la que no se pueden reproducir en el mismo orden y sentido aquello que se produce y reproduce en los sistemas privados de lo doméstico. La sexualidad y sus ejercicios se organizan y se expresan en los órdenes de lo privado, incluso cuando se utilicen los espacios abiertos de la calle como, por ejemplo, cuando una pareja de amantes camina tomada de la mano o besándose, e incluso cuando esa misma pareja construye cierto exhibicionismo como recurso erótico porque en ello ve una estrategia para sostener la legitimidad y la seguridad de sus deseos y placeres para caminar las rutas hacia lo privado e íntimo. La sexualidad debió conquistar los espacios abiertos para legitimarse luego de siglos de represión religiosa y política. Con los habitantes de la calle acontecería lo contrario en tanto debieron dejar lo íntimo de lo doméstico para explicitar su existencia en un escenario en el que nada se desarrolla tras bastidores porque, simplemente, no existen estos bastidores que se hallan de manera permanente en la sexualidad común y que poseen la función de convertirla en algo eminentemente cultural y privado. Sin duda, allí se produce una erótica que se construye y sostiene en principios distintos y que se expresa a través de modelos que pretenden remedar lo que acontece al otro lado de la vereda. Sin embargo, no solamente los ejercicios de la 40 Cf. Ildis, Quito, 2004. 94 sexualidad sino su misma construcción y sentidos poseen especiales características que la determinan hasta el punto de que su comprensión podría darse tan solo en relación a estas características y no necesariamente a los modelos sociales. Para nadie, adultos o niños, está clara la significación de la sexualidad aferrada al reino del misterio. Más aún, cuanto más evidentes se hacen las prácticas sexuales y eróticas, la sexualidad más se encierra en sí misma, como si se tratase de un misterio que no se deja atrapar ni en un concepto ni en una serie de actos obvios. Se trata de un misterio que no se devela sino a medias, en palabras, gestos, vestidos, actitudes que, con frecuencia, dan la impresión de que todo conduce a algo que tendría que ver con lo sagrado y lo profano a la vez, lo obvio y lo que permanecerá siempre como lo indescriptible. Quizás cada sujeto presienta que traspasar las puertas de la sexualidad significa adentrarse en el mundo del misterio en el cual no son posibles las respuestas absolutamente ni claras ni, menos aún, definitivas. Porque se sabe que, cuando se aborda este tema, el sujeto se enfrenta a sí mismo como lo indescifrable en un mundo determinado, sin embargo, a borrar hasta las huellas de lo incomprensible e inadmisible que sostuvo la sexualidad en Occidente. 95 Sexualidades reales El sujeto es su sexualidad, y la sexualidad es el sujeto puesto que representa una de las formas primordiales de expresarse y ser ante sí mismo y ante los otros. No se trata de un accidente del ser a través del cual se ofrece a la identificación sino de lo que es puesto que no existe ninguna otra forma de hacer presencia sino en tanto hombre o mujer, niña o niño hasta el punto de que ello se convierte en el primer signo sobre el que se levanta el edificio de señalizaciones e identificaciones que, si bien aparecen dadas por una anatomía reconocible, serán capaces de burlarlas o de ser burladas por acciones directas e inclusive propositivas de los otros con lo cual se demuestra que no existe una sexualidad en sí misma sino que representa una realidad que se construye desde antes de todo nacimiento con la materia prima que proviene de la complejidad de los lenguajes y deseos de los otros. En estricto rigor, nadie nace con una sexualidad estatuida sino con una serie de prerrequisitos llamados a organizar los lenguajes con los que se armarán las realidades sexuales, puesto que tanto las feminidades como las masculinidades responden a complejos sistemas que tienen que ver con percepciones, creencias, expectativas, mitos y deseos. Al comienzo de la existencia, niña y niño se encuentran en una aparente situación de pasividad lo que otorga a los adultos la posibilidad de intervenir de manera directa y eficaz en la construcción de aquello que, desde ese momento, un sujeto podrá ser nominado niña o niño, hombre o mujer. Esto quiere decir que los otros serían capaces de desconocer las marcas del cuerpo hasta el punto de construir una niña sobre el cuerpo de un niño. Las marcas de la anatomía para nada servirían si ahí no se insertasen series discursivas destinadas a proveer de sentido a aquello que ya no puede ser tomado como realidad irreversible. La cultura se impone en tanto crea conjuntos de significación unidos a organizadores que hablan de mandatos, normas, prohibiciones y permisiones. Pierre Bourdieu (1998: 26), hablará del habitus para señalar este proceso eminentemente constructivo de la subjetividad como realidad sexual en el que interviene el otro sin que medien ni intenciones previas ni acciones específicas. El habitus produce tanto construcciones socialmente sexuadas del mundo y del cuerpo mismo, que sin ser representaciones intelectuales no por ello son menos activas, como las respuestas sintéticas y adaptadas que, sin descansar en modo alguno en el cálculo explícito de una conciencia que moviliza una memoria, no son, empero, producto del ciego funcionamiento de mecanismos físicos o químicos capaces de poner el espíritu en paz. La sexualidad sería, pues, aquello que no cesa de interrogar al sujeto sobre su orientación imprescindible al otro, a ese otro indispensable para la elaboración de construcciones lingüísticas y afectivas que proveen de sentido a la existencia. Nacer no significa otra cosa que ser colocado, de una vez por todas, en el registro de las significaciones, algunas de las cuales están ya dadas y otras por darse. Lo cual sería imposible si no existiese de antemano una cultura llamada a acunar al recién nacido, a alimentarlo y a sostener su existencia. Por 96 lo mismo, carece de todo valor significativo la afirmación de que el niño es colocado en la cultura solo mucho después de su nacimiento cuando el padre impone a mamá e hijo la ley de la prohibición del incesto que, en términos de Lacan, toma el nombre de ley del padre. Una prohibición imprescindible pero que ya está dada y que tan solo es activada en cada hombre y mujer decididos a ser mamá y papá. Las prácticas culturales han tratado de ocultar esta complejidad de tal manera que la sexualidad se reduzca a ejercicios de los cuerpos, a uniones y desuniones, a prácticas públicas y privadas en gran medida sostenidas por las invocaciones al placer y al goce. En buena medida, se trata de la sexualidad de la obviedad que caracteriza parte de la cultura actual que se ha propuesto erradicar al sujeto del reino del misterio. ¿Que qué es la sexualidad? Es cuando se reúnen, pongamos, una pareja y da vida a un nuevo ser, le da la vida aunque algunos, supongamos la otra persona, no quiera, y la mujer no quiere o si el marido sí quiere, y entonces ahí tienen discusiones. Y ya, cuando nace el bebé le maltratan, también cuando supongamos que es una familia que tiene una niñera, la niñera se desquita con el bebé. Entonces el bebé sigue sufriendo porque a lo mejor le tienen en la calle, como sí se ha visto, porque a la chica le había cogido la hora y ella ni se había dado cuenta, y entonces cuando llegaron los doctores de la ambulancia, el niño ahí mismo ya nació. La calle se caracteriza por una construcción primaria que sirve como de una suerte de molde referencial para los sentidos de las cosas. Si de suyo la callejización implica un proceso eminentemente primario, resulta inútil esperar que la existencia y cada una de sus expresiones de la vida diaria hagan referencia a los complejos ordenamientos culturales. Desde esta perspectiva, la calle se presenta como el lugar de las actuaciones, de los perennes pasajes al acto sin que el sujeto, niño o niña, pueda hacer el indispensable rodeo por lo mágico de la simbolización que exige una serie de ejercicios del sujeto que le permitan pasar de los actos reales a los procesos sostenidos en la cultura desde la cual ya no existen actos aislados sino conjuntos significativos que hablan de los sujetos y sus conflictos con sus deseos y placeres. Esos mismos actos harán referencia a espacios y tiempos construidos y vividos desde la subjetividad con la que es posible valorar las nominaciones de hombre y mujer. Por ende, la masculinidad y la feminidad son formas mediante las cuales el sujeto da cuenta de su sexualidad ante el otro. Se trata, pues, de realidades eminentemente lingüísticas que, como se sabe, actúan siempre de espaldas a todo aquello que tenga que ver con la naturaleza. Este es el trabajo de la sexuación que consiste en crear un sistema lingüístico destinado a proteger la sexualidad humana para que, por ninguna razón, deje de ser lo que es, para precautelar cualquier tipo de acercamiento teórico, real o imaginario a la sexualidad animal que es eminentemente natural, es decir, real. Al pertenecer a los órdenes del lenguaje, la sexualidad, puesto que representa una de las formas de decir algo de los sujetos, se torna cada vez más compleja hasta rozar incluso lo indecible, en especial cuando es necesario ir, por la vía de las palabras al mundo mágico de los deseos y placeres. Es decir, 97 probablemente tan solo desde la sexualidad se pueda enunciar algo de un sujeto en tanto ser entre los otros, ser diferenciado y de ninguna manera homologable. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que, en las condiciones del mundo contemporáneo caracterizado por un sostenido sentido de obviedad, hablar de la sexualidad parecería cada vez más fácil. Esa aparente facilidad tan solo revela el hecho de que abordar el tema implica enfrentarse a la complejidad del ser en cualquiera de sus dimensiones. Y es que, habiéndose superado el antiguo oscurantismo religioso que hizo de la sexualidad el gran tabú, se tendría la impresión de que todo se ha vuelto tan evidente y real que ya no habría nada más que añadir como si se hubiesen develado, de una vez por todas, los misterios del ser. Un discurso sobre lo evidente hace más daño que el tabú adherido a las racionalidades. En cierta medida, la calle despoja a niñas y niños del misterio de su sexualidad cuando deja de lado algunas categorías sociales que se encargan de la construcción de la identidad que exige para sí una serie de condiciones tales como espacios y tiempos propios, lenguajes específicos, construcciones posturales que hablen de privacidad y de límites. Para los niños habitantes de la calle, dejan de funcionar los tiempos lógicos y reales de la sexuación que son sustituidos, de manera violenta, por los tiempos de la inmediatez e incluso por los tiempos exclusivos de las demandas imperativas de los otros que terminan convertidas en actuaciones en las que desaparecen los aspectos mágicos y míticos de la sexualidad. Es preciso reconocer que ninguna época ha sido tan radicalmente innovadora como la actual que se define por el cambio, la mutación, la inestabilidad, la invención. Casi nada perdura, ni las cosas ni las ideas. Las posiciones subjetivas, las ideologías, los principios y los valores se hallan en un perenne estado de movilidad hacia el cambio y la creación. Los lenguajes se encargan de dar cuenta de que los sujetos se viven a sí mismos como parte primordial de esta perenne variación destinada a la construcción de sujetos cada vez nuevos y diferentes. Para las antiguas generaciones, el orden y las leyes, los principios y los valores poseían un inmenso grado de consistencia y durabilidad, lo cual les proveía de certezas, a ratos, casi absolutas. Las nuevas generaciones se hacen de manera diferente: el cambio y la mutación constituyen elementos definitorios, a lo que se debe añadir ese carácter de transparencia que ha terminado configurando seres translúcidos que, de tanta luz acumulada, fácilmente podrían o pasar desapercibidos o ser reconocidos apenas como sombra. Ya Lacan (1978), habló del sujeto especular, de aquel que no es otra cosa que una imagen, un objeto entre otros objetos como parte de una tópica imaginaria y eminentemente narcisística. Un sujeto completamente absorbido en el deseo del otro hasta el punto de perder toda capacidad de significarse a sí mismo. La división de los cuerpos entre lo femenino y lo masculino, entre lo que corresponde a los espacios de hombres y mujeres, si bien posee un sustento anatómico y fisiológico, es ante todo una división cultural cuyo destino es la creación de una territorialidad simbólica para el tránsito de afectos, ternuras, lenguajes e imaginarios, convertidos en llamamientos y también en construcción de cercanías y distancias. Ahí se da la creación y el sostenimiento de esa llama doble de la que habla Octavio Paz (1993). Está claro que se trata de una sola llama duplicada como parte de un proceso mágico y significante mediante el cual se marca 98 la mutua pertenencia y, al mismo tiempo, una diferencia necesaria pero nunca ineludible puesto que ninguna diferencia se da ni se sostiene sino tan solo mediante una separación capaz de crear diferentes espacios de significación. Los sentidos y valores de la masculinidad y de la feminidad no se oponen hasta el punto de que no se den mediaciones, cercanías y distancias, claridades y ambigüedades. Se trata, pues, de realidades sensibles que superan los sentidos de la sola percepción y que se sustentan en creencias y valores tanto como en un universo de sensaciones que pertenecen al mundo insondable de la subjetividad. La sexualidad es un sistema abierto e eminentemente móvil cuya significación se realiza y perfecciona en y con el otro. Esto se revela muy tempranamente cuando el niño dice a su mamá que cuando sea grande se casará con ella. El deseo es aquello que moviliza la sexualidad hasta dotarla de un complejo y cambiante sistema de sentidos organizados de manera privilegiada en torno a dos ejes fundamentales: el placer y la vida. Por el contrario, si se encapsulase en sí misma, sería una energía estéril y tanatogénica. Tan solo en este movimiento el sujeto obtiene su identidad ya que, en estricto rigor, nadie puede decir de la feminidad, por ejemplo, sino un otro ya sea hombre o una mujer. En estos encuentros con el otro se perfecciona la posibilidad de identidad que no tiene que ver con una realidad plana y absoluta ya, para mantenerse como signo de identidad, requiere permanecer siempre como narración. Es decir, la masculinidad y la feminidad no son sino narraciones inconclusas, movimientos de acercamiento y alejamiento en el campo del lenguaje y del deseo. Mujeres y hombres, desde la niñez, habitan los lugares de las pulsiones y de los deseos, del placer y la sospecha e incluso del sufrimiento que también es una expresión más de la sexualidad. Esta posición es tan importante que cabe resaltar que en los movimientos del deseo se producen los órdenes y desórdenes de la existencia. La sexualidad, como señala Kristeva (1999), debería ser entendida como trama de excitabilidad y de significancia de un ser como otro que se halla en iguales condiciones. Tan solo lo mágico es capaz de atraer y de movilizar el deseo. Cuando van a la escuela, entonces ellos tienen su primera enamorada en sexto grado, y dicen que es mejor así, pero entonces se descuidan de sus estudios. Entonces se dan el primer beso. Pero hay algunos que exageran y empiezan a manosearse y después terminan en relaciones. Y la enamorada que es niña también puede terminar en lo peor. Las territorialidades ocultas a las que se refiere Raúl Prada (2003), podrían explicar los posicionamientos de estos niños crecidos que deben actuar aquello que, de suyo, pertenecería a los repliegues simbólicos y estéticos de la sexualidad. Acá, lo real de los hechos toma el lugar de lo que debería permanecer aún tan solo en la estética de los deseos y sus movimientos. Los cuerpos no hacen referencia a realidades concretas y físicas desde que son habitados, desde antes de su formación, por los órdenes del deseo que exige la presencia de subjetividades entendidas como territorialidad personal. La calle, sin embargo, tendería a que este universo de la sexualidad como presencia del ser sea despojado de los sentidos mágicos de los cuerpos para dar cabida a los actos que se 99 valoran y sustentan en sí mismos en la medida en que esos cuerpos son tratados como cosas. Cuerpo-objeto que se toma y se desecha aunque luego se pueda volver sobre él una y otra vez como parte de una repetición que, probablemente, ya no se detendrá puesto que tan solo la presencia simbolizante del deseo es capaz de hacer que los actos vuelvan a las rutas de la sexualidad mágica a la que pertenecen. Esos cuerpos tomados en la calle se alejan de la posibilidad hermenéutica que los descifre e interprete. La realidad no es sino un hecho del lenguaje hasta el punto de que, cuando este desaparece, su lugar es ocupado por las cosas. Por ejemplo, decir que niños y niñas tienen su primera enamorada o enamorado a partir de los cinco años no es más que un intento de simbolizar esos primeros atisbos de una sexualidad que debe desencapsularse para descubrir la existencia del otro. Pero en la calle, se da una suerte de premura que conduce a que los actos se encarguen de romper el encantamiento de la sexualidad infantil para conducirla a los espacios de lo real. Aquí en la calle desde los cinco años para arriba ya se tiene el primer enamorado o la primera enamorada. Y entonces, a lo menos los chicos cuando ya tienen su primera enamorada, saben decir: si es que me amas, demuéstralo. Hay territorialidades secretas en las que se pueden expresar las pasiones y los deseos que, como flujos, recorren el cuerpo haciéndolo y significándolo, dejándolo fluir para hacerse y rehacerse en cada movimiento. El deseo no es más que el ejercicio y el efecto de ese movimiento. La calle, como escenario de actos y como territorio vacío, permite que en la escena de los niños se rompan los sentidos dados a la sexualidad, al amor, al erotismo, a la misma conquista amorosa en la medida en que este universo mágico es sustituido por actos que provocan su desaparición, la desterritorialización del deseo y la cosificación de los cuerpos. Los procesos de sexuación que se extienden a lo largo de la vida implican la transformación de la realidad en una poética mediante la cual es posible la conquista amorosa y el sostenimiento de los ejercicios de la sexualidad como parte de la cotidianidad del ser, no solo en el ámbito privado de la subjetividad, sino en el campo de lo social y público. De hecho, todo lo que corresponde al ser se relaciona de manera necesaria con lo público y social. La territorialidad privada del cuerpo existe porque hay otra que corresponde a la compartida desde el deseo y la ley. Como anota Giddens (2006), parte del misterio de la sexualidad consiste en que, perteneciendo a los dominios de lo privado, de pronto en el siglo XX, se convierte en realidad pública y social. Esto es más evidente cuando se empieza a hablar de una revolución sexual que va más allá de los cambios radicales que se producen en los sentidos de la sexualidad en sí, de los procesos de apropiación por parte del sujeto y del abandono del territorio de lo privado en el que la sexualidad fue enclaustrada desde el momento en el que la religión y la moral religiosa se apropiaron de ella para gobernarla y dominarla mediante una serie de preceptos de carácter eminentemente moral. El análisis de esta 100 sexualidad enclaustrada, en sentido estricto, se constituye en la motivación de Foucault para su Historia de la sexualidad. La llamada prueba de amor, que debería pertenecer a los sistemas simbólicos de las relaciones entre pares, a las territorialidades compartidas de los deseos, se convierte en obligación fáctica y en acto que desvincula a la niña presionada y obligada a renunciar a su propio deseo para transformarse, sin mediación alguna, en botín, casi siempre vil, de los deseos de los otros. Ahí la sexualidad se desvirtúa, se despoja de sus valores significantes que remitan a un sujeto para convertirse en acto in-significante, es decir, en cosa. El sujeto se desdibuja hasta quedar confundido con los objetos de tal manera que, desde ahí, ya no le es posible mirar al otro de la cultura sino a la cosa de lo instintual. Es como si se produjese la transubstanciación del deseo y del placer en cosa e instinto. Las amenazas que ese niño profiere a la niña no representan sino la explicitación de la magra herencia lingüística que ha recibido en los espacios volátiles de sus orígenes, con una carga semiótica que va más allá puesto que tiene que ver con lo que los antiguos lenguajes dicen de las relaciones de poder que median entre hombre-mujer. El niño no inventa nada, repite y al mismo tiempo actúa porque este es el mandato de un modelo que, en sí mismo, no tiene por qué ser cuestionado. Por ende, las concepciones y prácticas de la sexualidad en la calle tendrían que ser leídas como efectos de la cultura que se repite, pese a la movilidad y mutabilidad que se producen en esa cotidianidad en la que impera lo real de los actos. Este proceso da cuenta de la crónica ausencia del otro de en los actos de la calle, de ese otro que juzgue y limite, que justifique y autorice. Es probable que este sea el efecto más pernicioso de la callejización. El amor y el deseo no andan necesariamente juntos puesto que tanto sus orígenes como sus rutas podrían ser, no solamente distintas, sino incluso opuestas. Uno y otro hablan lenguajes diferentes e incluso radicalmente opuestos. La cultura los acerca y aúna, los legitima y los transforma en moneda de intercambios, pero nunca llegará a borrar las diferencias. Su coincidencia podría ser tan solo o efecto de apariencias de sentido o de esas cegueras propias, inconscientes, destinadas a que el sujeto se deje llevar por el torrente pasional de sus deseos a los que, desde lo inconsciente, viste de amor. El deseo es torrente y fuerza, pasión y hundimiento. Por eso es necesario aclarar que en las rutas de la calle, no habría lugar para algo así como esa cierta superioridad de la mujer que debe ser vencida por el otro que intenta llegar a convertirse en objeto de las miradas y deseos de una mujer determinada. En la calle, el juego de la sexualidad se desarrolla en el reino de los objetos incluso cuando, de vez en cuando, aparezcan signos de conquista destinados a reconocer el deseo del otro. En la calle, todo se objetiviza, incluidas las palabras hasta llegar incluso a esa cierta obscenidad en la que se revela el objeto en toda su desnudez. En estos casos, el deseo se desborda, deja de lado los regímenes de la conquista y de la libertad para que el acto se convierta en el referente de la necesidad. De ninguna manera se trata de actos que provengan de una posición perversa de los niños destinada de manera propositiva a la anulación del otro convertido en cosa. 101 Desde los cinco años para adelante ya se tiene su enamorada, entonces ya después no más se obliga a tener relaciones que puede ser a los siete o a los ocho años, eso puede ser en la calle mismo o en los lugares solitarios. Los chicos las obligan y hasta saben amenazar con matar para que puedan abusar de las mujeres. Cuando estaba en Pascuales, solamente tenía una pelada con la que vacilaba, solamente la besaba, pero no la comía a causa de la hermana mayor, la man sí me dejaba vacilar, sino que la pelada era medio vergonzosa, pero sí vacilábamos porque ella tenía la misma edad que yo, o sea once años. Pero yo le comía a la más chiquita, a una que le dicen la Gise, y entonces a ella la comí una noche, en la calle, más allacito 41 de la casa de ella, en un solar, porque ella me dijo que ya se iba a Cuenca. Mi amigo el Freddy también se comió a una man que se llama Sarita ella tiene siete, bacán, él también tenía once, pero el tío le daba plata porque él acarreaba las gavetas con el pescado y él le daba cinco a la man para la mamá, entonces él la comió como unas siete veces, y la mamá de ella sabía pero como recibía la plata nunca decía nada. Estos niños reproducen en toda su literalidad las ancestrales concepciones de la mujer como objeto-cosa destinado a saciar el hambre de placer que acosa al hombre y ante la que no puede resistirse ni revelarse so pena de provocar la violencia de este otro que se asume, además, como dueño de esa sexualidad. No importan las condiciones o características de la mujer, sea niña, adolecente o grande, lo desee o no lo desee. Ella debe aparecer como objeto siempre dispuesto a la demanda, siempre disponible a las exigencias incuestionables del otro. A cada mujer le corresponde, pues, colocarse en la relación semántica previamente construida para ella desde lo masculino: de lo lleno/vacío, de lo abierto/cerrado, de lo pasivo/activo, de lo deseado/deseante. Se trata de un conjunto semántico que ha constituido la feminidad y la masculinidad a lo largo de los tiempos y que tan solo en el siglo XX empieza a ser cuestionado. Para estos habitantes de la calle no hay nada que cuestione su posicionamiento en lo ancestral de la mujer porque, en términos de Bourdieu (1998), ellas y ellos son el producto de ese habitus que ha configurado tanto la masculinidad como la feminidad. El anterior testimonio también da cuenta del conflicto entre el sujeto del deseo y de su objeto. ¿Es la niña-mujer la que provoca el deseo o, al revés, es el deseo lo que construye lo deseable. ¿Se enamora alguien de una mujer porque es amable, pregunta Lyotard, o ella es amable porque él se ha enamorado de ella? El autor considera que esta posición corresponde a la visión dualista de las cosas (lo deseable sería causa del deseo, o viceversa). Esta posición no permite afrontar con seriedad el problema. “El deseo no pone en relación una causa y un efecto, sean cuales fueren, sino que es el movimiento de algo que va hacia otro como hacia lo que le falta al sí mismo”. A diferencia de lo que afirma 41 Allacito: muy cerca de aquí. 102 Lacan (2006), que se desea tan solo aquello que se carece, para Lyotard (1989:82), quien desea ya posee lo que le falta, puesto que de otra manera no lo desearía. En consecuencia, desde la perspectiva del niño que desea a la niña es porque ella ya ha sido introducida en el torrente de sus deseos. Ello no implica, de modo alguno, que la niña participe de esos deseos, sino tan solo que se encuentre ahí como objeto elegido y tomado. “Lo esencial del deseo estriba en esta estructura que combina la presencia y la ausencia. La combinación no es accidental: existe el deseo en la medida que lo presente está ausente a sí mismo, o lo ausente presente” Día a día, en la calle se construye una historia de la sexualidad que representa la verdadera historia de estos niños que, expatriados de los dominios domésticos y culturales, viven al apuro su propio desorden y el de una sociedad eminentemente abandonadora y expulsora a la vez a la que poco interesan estas historias construidas con actos destinados, más a fabricar la memoria, que la historia. De hecho, se podría afirmar que si en algún lugar la sexualidad se despoja de sus misterios es en la calle puesto que cuanto más evidentes se hacen lo sexual y lo erótico, más se encierra en sí misma, dejando al cuerpo expuesto totalmente a los procesos de cosificación. La sexualidad es aquello que define al sujeto en el tiempo y en su mundo puesto que marca rutas y destinos para mujeres y hombres. Muchos de esos destinos ya se hallan preestablecidos en los textos sociales y familiares e incluso en las leyes civiles y en las regulaciones éticas y estéticas de la vida. Ser mujer, por ejemplo, corresponde a un sistema de significaciones dadas y estatuidas de tal forma que se ha necesitado de un inmenso movimiento de carácter ideológico, social, político y ético, denominado feminismo, para cuestionar un pasado ominoso e implantar un régimen igualmente equivoco puesto que pretende equiparar la feminidad y la masculinidad en el mundo de los derechos, dejando de lado o pretendiendo negar las diferencias que surgen de los lenguajes que construyen feminidades y masculinidades desde el principio de las diferencias. El núcleo del denominado machismo, o dominio irrestricto y material de lo masculino sobre lo femenino, se encuentra en el convencimiento de que las diferencias metafóricas que hacen a hombres y mujeres deben traducirse en hechos de un dominio multifacético y equívoco. El falocentrismo es su representante paradigmático. Estas niñas así comidas y estos niños atragantándose con lo real de su propia sexualidad actuada no hacen otra cosa que explicitar el habitus convertido en la forma primordial de ser, en una suerte de esencialismo, como dice Bourdieu (1998:45), y que actúa por sí mismo sin que acepte crítica alguna. La mujer es objeto y, hasta biológicamente, no le resta otra alternativa que ser tomada como tal, como comida, y ser devorada cada vez que al otro, igualmente objeto, le invade el hambre de mujer. “De hecho, el sexismo es un esencialismo: al igual que el racismo, étnico o clasista, busca atribuir diferencias sociales históricamente construidas a una naturaleza biológica que funciona como una esencia de donde se deducen de modo implacable todos los actos de la existencia. De todas las formas de esencialismo, es la más difícil de desarraigar”. 103 Lo que acontece en la calle no solo que no se halla exento de los extravíos del poder sino que ahí la ideología se convierte tempranamente en actos que anulan cualquier mediación simbólica. Algo que, por otra parte, ni lo crean ni lo improvisan porque es lo que viven en sus respectivos ambientes familiares en los que también se reproducen, al pie de la letra, los lenguajes y los actos del poder masculino sobre las mujeres. Las conductas de la calle tan solo constituyen la continuidad de los discursos-actos domésticos y públicos convertidos en conocimientos y saberes que terminan formando parte primordial de la vida de estos niños. Cuando la niña o la chica no quiere tener relaciones, entonces le comienzan a pegar, le dan sus chirlazos o comienzan a darle con el palo y hasta le dicen: puedes hacer relaciones o si no te mato, o le dice que va venir con alguien más a pegar, y que le va a coger con otro chico y a violarle. Pese a que lo masculino y lo femenino se explicitan en las prácticas de lo cotidiano que es ese su escenario, sin embargo, sus sentidos se construyen en la intimidad de los cuerpos y de los sentidos que ahí se producen y reproducen. Sin embargo, parecería que en la calle no hay cabida para casi nada de este proceso por cuanto se da una contradicción casi insalvable entre lo íntimo, lo abierto y público de la calle. Las relaciones que se establecen entre niños y niñas se basan en construcciones de un dominio inscrito en el cuerpo que podría llegar a estar fuera de toda decisión consciente ya que los límites han sido previamente abolidos. Los límites quedan, pues, espontáneamente rechazados en la medida en que ni siquiera aparecen como condición de toda relación entre sujetos. Como diría Bourdieu, allí se explicita el peso del habitus que no se puede aliviar con un simple acto de voluntad pues forma parte del conjunto de representaciones que hacen tanto la masculinidad como la feminidad y con las cuales se relacionan niñas y niños de la calle, de la misma manera como se relacionan papás y mamás que son justamente los encargados de construir el habitus. Por lo mismo, estos niños quedarían fuera de toda censura ya que sus actos aparecen desde esas férreas construcciones de dominio en las que fueron hechos. Y yo le dije a ella no vayas a decir a tu familia que yo te he comido. Después ella me dice: ya, ya. Y yo le digo que no avise a nadie que la he comido. Porque si lo dices, entonces nunca más vuelves conmigo, y si no lo dices, de nuevo voy a comerte. Después ella no les dijo, y yo me la comí de nuevo. Y yo le daba a veces un dólar si es que yo tenía cinco, o tres si tenía nueve, así. Otra vez el Guillo se comió a una pelada de diez años, de la misma edad de él, en una noche se la llevó al cucho 42 , ahí donde él duerme, allá se la llevó. Virginia Woolf dice que las mujeres permanecen como espejos lisonjeros que devuelven a los hombres la imagen de poder y dominio con la que se acercan a ellas, y la imagen de objetos para ser tomados, comidos, y dejados que a ellas les pertenece. Juego de espejos 42 Cucho: rincón, lugar oscuro. 104 cuya única función es la de repetir sin tiempo ni medida las imágenes que se proyectan y que permanecen excluidas de cualquier juicio. Las imágenes no reflexionan, tan solo se reflejan. Es lo que Octavio Paz revela en estos versos de un poema de 1947 con el que comienza su trabajo sobre Sade y que permite entender lo que acontece con estos habitantes de la calle que viven su sexualidad tempranamente acelerada, como una de tantas cosas que les acontecen en ese juego de repeticiones necesarias que aparecen como única posibilidad de sobrevivir en la intemperie de lo real. El hambre de la que habla Paz es otra, no la física y textual de estos niños, sino el hambre de saber y de verdad. El hombre está habitado por silencio y vacío. ¿Cómo saciar su hambre, cómo poblar su vacío? ¿Cómo escapar a mi imagen? Las hambres de estos niños y niñas es de objetos puesto que su existencia se ha reducido a su dominio. También son hambres de sentidos, imágenes y léxicos que los trasladen a otros espacios en los que las realidades son diferentes, a esos mundos en los que la realidad queda despojada de sus valores físicos para convertirse en lenguajes y metáforas. De estos lenguajes han sido desprovistos desde antes de su nacimiento que probablemente también se produjeron para saciar hambres de esos otros llamados papá y mamá que, luego de saciarla quizás una sola vez, desaparecieron del escenario para siempre. Se trata, por ende, de una sexualidad del abandono. Cuando la erótica se desprende del mundo de las metáforas, sus actos caen en el espacio peligroso de lo instintivo y primario que no es otra cosa que el espacio de la pulsión pura, energía sexual que actúa bajo el dominio de su propio impulso y al margen de cualquier control, tal como lo entendía Freud en los Tres ensayos (1905) y luego en Pulsiones y destinos de pulsiones (1915:114). Ahí la pulsión aparece como fuerza constante de origen somático que se revela como una excitación para lo psíquico. “El estímulo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior del propio organismo. Además: todo lo esencial respecto del estímulo está dicho si suponemos que opera de un solo golpe; por lo tanto se lo puede despachar mediante una única acción adecuada”. Esta pulsión actúa, pues, casi de manera ciega e irresistible. Será el orden de los lenguajes el llamado a simbolizar la pulsión para convertirla en moneda de intercambio entre sujetos. Es necesario, pues, que erotismo y sexualidad caminen juntos, que se liguen y se complementen puesto que pertenecen al mismo universo en el que los sujetos se representan ante los otros. A causa de esta representación, son indispensables. De ahí se desprende que tan solo la sexualidad humana pertenezca al mundo de lo erótico porque es capaz de ser simbolizada e individualizada tanto para la conquista como para la experiencia gozosa. Mientras lo sexual se explica por sí solo, la complejidad de lo erótico lo hace indescifrable hasta colocarlo en el reino del misterio. Si la sexualidad se determina por lo concreto de la reproducción, la erótica se adentra cada vez más en el misterio porque funciona de espaldas a ese destino primordial de lo sexual. 105 En estas relaciones de niñas y niños que habitan el campo de concentración de la calle, la erótica se reduce a su mínima expresión. En efecto, lo que cuenta es aquella comida que permanece atrapada en lo físico como un acto que se aísla de las redes de significación mágica para ser lo que es: comida, apropiación física del otro que igualmente queda como un resto, un sobrante de una mesa realmente pobre, y tanto más pobre cuanto más se aleja de la erótica ausente. En efecto, esas relaciones se reducen a actos puros que dejan de lado lo que se podría llamar la historia de la sexualidad humana que no es otra cosa que la historia de los avatares de la erótica que habrá comenzado en el momento en el que alguien conquistó una mujer o un hombre para entre los dos construir placeres y goces. Sin embargo, las primeras aproximaciones al misterio de los cuerpos podrían estar marcadas por un erotismo que moviliza los deseos en estos niños prematuramente expuestos a lo real de la sexualidad. Tal vez una erótica elemental impida que la sexualidad de la calle termine sucumbiendo de una vez por todas al imperio de lo real puesto que, aunque sea en forma muy precaria, no dejarán de aparecer pequeños actos de presencia en ese mundo dominado por las cosas. El testimonio habla de las niñas malcriadas que se ofrecen a los prolegómenos de la erótica sin los límites que la cultura impone. ¿De qué manera una niña abandonada a su propio destino podría marcar límites que desconoce o que en ella están agarrados con los alfileres de las inconsistencias sociales y familiares? Un niño, al describir lo que acontece en la calle, generación tras generación, no puede dejar de acudir a los criterios de una ética cuyos elementos aún lo protegen pero que también permiten ver la prevalencia de lo real sobre la erótica. Yo he visto niñas y niños malcriados, se besan, comienzan a mandar manos, se tocan las tetas, se tocan donde se casan las mujeres, y también tienen relaciones a veces en la misma calle aunque saben esconderse por entre los árboles. A veces, no solo están con un chico sino con más, o a veces están con uno y otro día con otro, porque las niñas saben estar ahí hasta de noche porque las mismas mamás saben estar ahí hasta de noche esperando que la niña traiga plata, es que me contaron que esa mamá se quedó embarazada jovencita de catorce añitos no más. Se trata de una premura, de un apresuramiento exigente cuyas expresiones son capaces de romper los elementales códigos de la edad. El sujeto es un deber ser y un deber actuar en el que lo erótico casi siempre hace presencia por cuanto ahí se encuentra buena parte de sus orígenes. En cambio, en la calle se desarrolla un erotismo que aparece como brotado de la nada y al que no siempre es posible responder, tal como dice un niño exigido por una niña mayor a una práctica que él sabe o presiente no puede responder. Claro que yo no la comí, aunque ella me estaba cogiendo. Me estaba diciendo que sí me tenía ganas. Pero yo le decía que no, porque yo tengo chiquito todavía. 106 Por su parte, otros niños se protegen con los decires de la mamá que aún obran como valores de significación de una sexualidad que, de una u otra manera, termina perteneciendo a la calle, es decir, al orden de lo público, al lugar sin límites en el que todo es posible pero quizás menos sublimizar, una acción que exige procesos que solo con mucha dificultad podrían producirse en la calle. La sublimación implica la elevación estética del sentido de las cosas y su capacidad de delegación de un conjunto de representaciones en otras. De suyo, la erótica no es otra cosa que el producto del pasaje de la sexualidad natural a los espacios de la estética. 43 Aunque me dicen que soy galantísimo, yo no he hecho nada porque mi mami siempre me ha dicho que no, todavía no eso, que será ya cuando tenga mayor edad, ahora tengo que estudiar, aunque claro que me he mamado a algunas y eso, pero no me he comido a nadie. En todos estos juegos de la erótica abierta, las niñas tienden a ubicarse en el punto de llegada de actos y deseos en tanto son tomadas y dejadas o bien, literalmente, comidas, como parte de una disimetría original. Allá nunca llegarán los cambios provocados por los movimientos feministas y, probablemente, ni siquiera la explicitación de sus deseos. La calle, en efecto, no es el lugar adecuado para la producción y reproducción del capital simbólico que organiza la sexualidad y el erotismo. Por el contrario, este capital simbólico o se halla ausente o apenas si hace un elemental acto de presencia. De hecho, en la calle las niñas se encuentran muy lejos de los intercambios simbólicos que sostienen la masculinidad y la feminidad. En lugar de ser tratadas como instrumentos simbólicos que organizan el orden social, las niñas son apenas cosas -causa de placeres elementales en los otros. Todo esto las conducirá a repetir la vieja historia ya vivida por su mamá y la mamá de su mamá, en una férrea cadena que ata a estas niñas a un tiempo sin memoria. En esa cadena de repeticiones, no hay lugar para que los deseos crezcan, se afiancen y se conviertan en aquello que representa a la mujer ante el otro. En esos espacios, el cuerpo cuenta como realidad física que debe ser tomado y dejado al arbitrio de los impulsos de otro sujeto hecho con idéntica masa lingüística. Sin embargo, también hay que aceptar que cada niña, por sí misma, se incluye en este proceso en el que, aislada de la seducción, interviene con algo de su erótica. Aun cuando las condiciones sean diametralmente opuestas, es posible comparar esta situación con la que vivían las mujeres medievales para quienes, desde el discurso oficial, su sexualidad pertenecía exclusivamente al orden de la reproducción y al del placer del hombre y que, de 43 Freud, S. Tres ensayos de teoría sexual, 1905, O.C, V 7. Aunque el término estaría relacionado con la dialéctica hegeliana, según Roudinesco (1997), parecería que Freud lo tomó más en un sentido nietzscheano para dar cuenta de la elevación estética propia de los sujetos. Freud dio tanta importancia al hecho de la sublimación, que él mismo, a los 40 años de edad, renunció a la vida sexual marital pues pensaba que de esta manera su poder creativo estaría mejor orientado a lo intelectual. 107 todas maneras, debió sentirse involucrada en el mundo de su deseo y de su placer. 44 En consecuencia, en ese universo de relaciones, salvo con coadyuvantes definidos, no se podría elaborar el capital simbólico con el que se construye la feminidad porque en la calle la sexualidad y la feminidad se reducen a actuaciones que no rescatan las diferencias entre una niña de seis años, por ejemplo, y una chica de doce porque, de esa hipersexualidad, ellas aparecen tan solo como mujeres, independientemente de cualquier otra consideración por más elemental que fuese. En estas relaciones no se dan indicios de alianzas establecidas desde convenios simbólicos sino tan solo posesiones físicas que se agotan en sí mismas como parte de un círculo vicioso que se repite una y otra vez al margen de los ritos simbólicos. Esta carencia se produce, no solamente porque las niñas son tomadas como cosas, sino porque ellas mismas aun carecen de los códigos que aparecerán con la adolescencia y que están destinados a hacer de los intercambios de los cuerpos realidades eminentemente mágicas. De hecho, un hombre y una mujer que hacen el amor, comparten cuerpos, deseos y también placeres. Este intercambio, sencillamente, es imposible en esas relaciones soportadas o forzadas entre niños y niñas. Desde una historia de actuaciones que, probablemente, se repite generación tras generación, los niños, en tanto objetos de esa repetición, no importan a los adultos de su familia que, de antemano, sabe que eso debe acontecer sin remedio puesto que forma parte de la rutina de de su historia y que, además, debe aceptarlo. Quizás ya no reste nada más que decir cuando la mamá se entera de que su niña mantiene relaciones sexuales. Bueno, hay mamás a las que les da igual, es como si nada, porque dicen que no es ella la que se va a quedar con la barriga, no ves que antes de los doce años ya quedan embarazadas. Pero algunas mamás sí se preocupan y empiezan a estar hablándole 45 que por qué haces eso. Vuelta otras les llevan al hospital para ver si están embarazadas cuando ya son más grandecitas, ya de diez años por ejemplo. No ves que por ahí había estado una chica embarazada de once años, y ha abortado la guagüita, la mamá la ha visto embarazada y le ha obligado a abortar, le había pegado en la barriga hasta que aborte. Eso me contó mi hermana que es la amiga de la María, como se llama la que se embarazó. De ahí también había tomado unas pastillas que dizque son buenas para abortar. Se trata, pues, de una realidad construida desde las actuaciones que dan la espalda a los capitales simbólicos con los que se hace la sexualidad. Estos actos rompen aquello que la sociedad pone en juego para la construcción de la masculinidad y la feminidad e 44 Como señala Baudrillard (2000), la mujer tradicional no estaba tan reprimida e incapacitada para el placer y el goce como se ha aceptado ordinariamente. Por lo contrario, en su posición aparentemente pasiva podía construir sus experiencias placenteras y gozosas. 45 Hablar: en el argot popular equivale a regañar. 108 interrumpen, quizás para siempre, los procesos metaforizantes hasta que todo quede reducido a lo real. 109 Al margen de la seducción La seducción es el artificio del deseo, cuando crece y perdura, es capaz de colocar el amor a su ruta. “El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad”, dice Molina en su Introducción a uno de los textos de Barthes (1993). Es un discurso tal vez hablado por miles de personas, pero no sostenido ni vivido sino a lo mejor por un número reducido que hace del amor una especie de profesión, de ejercicio de lo cotidiano y no tan solo un conjunto de enunciaciones que forman parte de una retórica vacía. Dis-cursus, comenta Molina, representa la acción de ir de un lado a otro, habla de intrigas y andanzas. El que ama, el que se encuentra tomado por el amor (enamorado), no hace sino moverse de un lado a otro porque, al sentirse arrebatado por los lenguajes del deseo, no cesa de intrigar contra sí mismo, de armar y desarmar las trampas con las que pretende atrapar ese amor convertido en deseos, afectos, ansias, un amor que, sin embargo, no cesa de amenazar con irse, con esconderse y hasta con desaparecer. Amar es conquistar, con los vacíos crear realidades mágicas, con la realidad armar escenarios para figurar y significar el objeto amado y significarse ante él. Su decir y su figurar no responden a la lógica del sentido preestablecido sino a la del sentido dado, creado, propuesto en cada acto amoroso. En tanto conquista, el enamoramiento no camina contra corriente en la lógica de los enunciados sino que crea enunciados, metáforas, léxicos nuevos. Allí hay un universo secreto y nadie, ni los amantes, posee la clave que, si apareciese, destruiría todo ese castillo figurativo. El que ama se abisma y sucumbe. Se podría decir que en la calle nada de esto existe puesto que ahí dominan los objetos que se imponen con el peso de su realidad. No hay lugar para figurar y mutar los lenguajes hasta que el objeto devenga amado y deseado como para convertirse en razón de existencia. Allí los actos se suceden, acontecen, aparecen y desaparecen. Allí no es posible, sino quizás de manera muy elemental, el acercamiento que sublime los objetos de deseo, que la niña, por ejemplo, sea mirada de tal manera que deje de ser mujer en la realidad para que en su lugar aparezca ella exaltada, sublimada. Cuando se ama, la alegría llega al sujeto atrapándolo, dejándolo casi sin alternativas que no sean las destinadas a la exaltación de lo deseado. En la calle, los procesos son otros, puesto que allí no actúa la seducción a causa de por la presencia impositiva de las cosas. Como en ningún otro, en este lugar el sexo está en todos lados, menos en la sexualidad, como decía Barthes, a causa de la carencia de límites y prohibiciones. Su lugar se halla ocupado por las actuaciones que se desarrollan en el teatro de lo real. Porque si en algún lugar se da la primacía absoluta de la sexualidad fálica, sería en la calle en la que la mujer-niña está como objeto que no puede sino someterse al deseo imperativo de otro igualmente cosificado. Si ella no quiere tener relaciones, entonces él comienza a darle con el palo y le dice: puedes hacer relaciones o te mato, o le dice que va a venir con alguien más para pegar, o que le van a coger entre cinco y violarla. Por eso sí hay chicas que 110 tienen relaciones a los quince años, pero las demás a los doce o también menos, tal vez a los nueve mismo porque siempre obligan. En esta sexualidad forzada e impuesta, desaparecen las palabras llamadas a establecer el más mínimo e incipiente de los diálogos ya que la mujer es previamente negada en su subjetividad para ser tomada como objeto en una relación eminentemente impar. Aún niños, ya repiten los regímenes del dominio de lo masculino sobre lo femenino, para ellos ya se encuentra estatuido que la mujer es solo cosa, lugar real sin lugar para el más mínimo de los diálogos, ni para ternuras y amores. En la calle, la feminidad aparece no como lo que se produce sino como lo que está ahí para ser tomado, como cosa pura que, desde el poder fálico, no requiere ser atravesada por deseos capaces de dialogar entre sí. Lo erótico tan solo puede producirse en el espacio mágico del deseo que se encarga de realizar los milagros más asombrosos de los que puede dar cuenta la historia puesto que crea lo que no existe, hace visible lo invisible, oculta lo evidente. El texto es de Octavio Paz (1994:110), para quien el amor se encarga de crear nuevos ojos y nuevas miradas para así llegar a aquello que conmociona: “Romeo llora ante el cadáver de Julieta; el místico ve en las heridas de Cristo las señas de la resurrección. Reverso y anverso: el enamorado ve y toca una presencia; el místico contempla una aparición”. La conquista amorosa, desde la vez primera, exige un proceso destinado a la construcción de nuevas realidades que, de hoy en adelante, se convertirán en imán irresistible en medio de ese nuevo escenario que tiene el nombre de intimidad. La intimidad no es más que un espacio lingüístico construido para que los deseos puedan vestirse y desvestirse, presentarse y ausentarse sin que de ello sepa nadie más que los amantes. En la intimidad, el deseo recorre el cuerpo y el tiempo para que la experiencia placentera se dé sin que pueda ser nombrada sino solo experienciada. En las sociedades actuales, la sexualidad se ejerce en cierta clandestinidad aún no revelada, pese a que ha sido publicitada como nunca antes, lo que daría cuenta de que las aspiraciones sexuales de los hombres se han mantenido disociadas de las responsabilidades públicas. Se trataría de una sexualidad aún destinada a dar cuenta del ejercicio del poder masculino sobre las mujeres. Mientras en las prácticas sexuales de la sociedad común, esta sexualidad puede llegar a camuflar el espíritu de dominio hasta relajarlo para que no sea percibido, en la calle el poder se convierte en mandato en el que el poder de dominio casi no se disimula porque, por el contrario, debe explicitarse no solo ante las mujeres sino también ante los pares hombres puesto que una niña podría terminar convertida en objeto de posesión privada, pese a que no es esta precisamente la práctica común. En la calle, la sexualidad es actuada, no conquistada ni construida pues no está llamada a tender puentes simbólicos entre mujeres y varones. De hecho, lo mínimo de conquista que podría darse, de manera inmediata se convierte en posesión. Con la man la pasé bien. Antes de comérmela le dije: oye, ¿estás enferma? Y ella me dice: no. Yo le digo: ¿quieres vacilar conmigo? Ella me dice: sí. Entonces yo le 111 digo: vamos. Y entonces la comí cinco veces. También le dije que no lo vaya a contar a la familia porque, si lo dices, entonces ya no te como de nuevo. La intimidad no tiene que ver con la elección de los espacios a los que no llegan las miradas de los otros, sino con “una absoluta democratización del dominio interpersonal, en una forma en todo homologable con la democracia en la esfera pública”, dice Giddens (2007:213). Por lo mismo, para el autor la transformación de la intimidad terminará convertida en acción subversiva de las instituciones modernas. Para los habitantes de la calle, la intimidad responde a otra categoría que tiene que ver más con los espacios que con los deseos y los cuerpos. Íntimo es aquello que se desenvuelve en la oscuridad, por ejemplo, mas no aquello que tiene que ver con el deseo y el consentimiento, con la privacidad y la exclusión, con el dominio que se impone a los cuerpos en el reconocimiento de la libertad. De hecho, en la calle, la idea de libertad solo aparece en tanto abolida puesto que el hecho de la callejización ya implica la negación de cualquier libertad. El testimonio da cuenta de esos desórdenes y órdenes de la calle en la que la economía del deseo y de la ternura podría ser fácilmente sustituida por el de la necesidad y la violencia puesto que entre ellas el espacio que media es mínimo. Las muchachas lo saben bien cuanto más que, como acontece en las ciudades de la Costa, a los nueve años ellas ya son grandes para todo, incluso para dar cuenta de una especie de necesidad de ofrecerse físicamente a los otros. Aquí las niñas a los diez años o a los nueve ya son grandes, no ves que ya se van no más con los chicos, y entonces ellos les mandan no más mano y ellas dicen que están contentas. La otra vez, ese huevo que yo me comí, estaba así, estaba mal porque me cayó ladilla, me picaba, me rascaba, hasta sangre me salía. Ese man me pasó la ladilla, ese huevo ladilloso. A veces quiero ser otra persona, pero no puedo por más que intento, quiero vivir en la calle, vacilar con mi bola de vacilar, es chévere. Porque si una cambia, tiene que dejar todas estas notas, como ya está enseñada a eso, una ya no puede dejar para hacer otra cosa. Te digo que a mí me gustan los que son bravitos, esos me gustan, los alocados, los que te tumban y ya. Con Barthes (1993), se podría decir que, en este texto, la pulsión del comentario urge por desplazarse, desde el reconocimiento del otro, hacia las sustituciones que crean los encuentros amorosos. En principio, la pulsión no sería la antítesis de lo instintual que es más primario, más natural, menos humano, sino su metamorfosis producida por el reconocimiento de la presencia deseante y libre del otro. De hecho, sin el otro no existiría la 112 cultura y tampoco la pulsión. La pulsión es la humanización de la necesidad y de sus urgencias ciegas en la relación con los otros, según el decir de Freud. 46 En la calle, sus habitantes querrían dejar este escenario de lo real para ir en busca del otro, de ese otro que espera con sus propios deseos, huídas y acercamientos. Encontrar el confidente que, en el diálogo de ternuras, haga que se transite del tú a él para desde ahí dar el paso al uno que es en lo que realmente consiste el discurso sobre el amor. De ninguna manera se pretende afirmar que en la calle se han borrado hasta las briznas del deseo y del otro del deseo, hacerlo implicaría desconocer que ahí, pese a las penurias significantes en las que se desenvuelven el deseo y el placer, hay sujetos sujetados, hechos de lenguajes e igualmente de actuaciones y fantasías. Sin embargo, hay un déficit que tiene que ver con la dificultad de asumir la realidad de que el amor, el placer, el goce no se actúan sino que se construyen. Estos relatos dan cuenta de una esclavitud del sujeto al objeto y quizás a un deseo que se agota en sí mismo y que desconoce al otro que queda reducido a cuerpo sobre el que no caen los sentidos del deseo y del placer sino tan solo el otro convertido casi en impulso, en necesidad incontrolable. Barthes (1993:30), señala que el sujeto cae en una suerte de patología cuando, atrapado por el deseo, desconoce al otro para reconocer tan solo el deseo convertido en objeto de amor: “Explosión de lenguaje en el curso del cual el sujeto llega a anular al objeto amado bajo el peso del amor mismo: por una perversión típicamente amorosa lo que el sujeto ama es el amor y no el sujeto”. En la calle, los ejercicios de la sexualidad estarían siempre al borde de cierta pornografía por cuanto el deseo y los impulsos, las escenas y los placeres se presentan atrapados en las dimensiones de lo real en el que el objeto puede reducirse a cenizas igual que el deseo tanto como para que al final no queden brazas listas a encender nuevos deseos, sino cenizas de sujetos cosificados. Baudrillard (2000) se pregunta sobre qué fantasmas obsesionan a la pornografía ya que ahí se da un exceso de realidad que, posiblemente, sea lo que atrae. Sin embargo, también considera que quizás lo porno no sea sino una alegoría, una sobresignificación de lo real y hasta del mismo deseo. En efecto, todo queda reducido a cenizas, a un exceso de realidad en la que, finalmente, el deseo, sus avatares, entornos y fantasmas desaparecen, se anulan. Si se leen atentamente ciertos testimonios, en particular de las ciudades de la Costa, se podrá descubrir que ahí no existe sino una experiencia hiperreal en la que ya casi no hay espacio alguno para la zozobra, el encanto, el goce. 46 Freud, S. “El relegamiento de los estímulos olfatorios parece ser, a su vez, consecuencia del extrañamiento del ser humano respecto de la tierra, de la adopción de la postura erecta en la marcha que vuelve visibles y necesitados de protección los genitales hasta entonces encubiertos y así provoca la vergüenza. Por consiguiente, en el comienzo del fatal proceso de la cultura se sitúa la postura vertical del ser humano. La cadena se inicia ahí, pasa por la desvalorización de los estímulos olfatorios y el aislamiento en los periodos menstruales, luego se otorga una hipergravitación a los estímulos visuales al devenir visibles los genitales, prosigue hacia la continuidad de la excitación sexual, la fundación de la familia y, con ella, a los umbrales de la cultura humana”. El Malestar en la cultura, O.C., T. 21, pág. 88,1930. 113 Es que estábamos los dos, estábamos gomeadotes, y gomeado 47 me la comí. Y es que así es siempre. Al final de estos actos, no quedan sino esos fragmentos de un discurso amoroso construido en el deseo o, como diría Barthes, cierta obscenidad que quema al sujeto hasta convertirlo en un plus de realidad ya que aparece como acto transgresor y eminentemente provocativo. Más allá del principio de placer que evoca y convoca los sentidos de la existencia simbólica, aparecen los lados oscuros de la sexualidad de la que tan solo subsiste su materialidad que se ha escapado de los procesos de simbolización que se hallan presentes en los actos de seducción y conquista. En cada uno de estos actos, prima el flujo libre de la energía primaria que se resiste a ser organizada. 48 Niñas y adolescentes pueden vivir en una suerte de amasijo de cuerpos y deseos sin la mediación simbolizante de los límites porque es precisamente eso lo que la calle ofrece y sostiene. Como lugar sin límites, la calle es autofágica. Por eso allí se habla de comerse al otro, de devorarlo y de botar sus restos, desperdicios lingüísticos, basura significante que no puede ser barrida porque está destinada precisamente a sostener el orden desordenado de la repetición. Por ende, no aparecen palabras sino cosas con las que se narra la vida cotidiana, el aparecimiento y, al mismo tiempo, la anulación de la intimidad reducida casi a nada para que la niña aparezca en “la cosa que se come” y cuyos sobrantes se arrojan al basurero mediático de la calle. Posesión física de cuerpos que se dan y se reciben en el único espacio posible de lo real en el que ya no hay lugar para la más mínima sublimación de la sexualidad. La niña, transformada en objeto real, se convierte en vacío, tal como aparece en este testimonio: No ves que estábamos ahí durmiendo en la calle, en nuestros cartones, cuando vi que se está moviendo, y digo: no ves que el cartón ahí se mueve, chucha, digo, qué es lo que se está moviendo. Me levanto, y yo tenía como una linterna para alumbrar, y veo que esos manes han estado en plena acción. Ya, pues, digo, carevergas, que se larguen a otro lado a hacer sus huevadas. 47 Gomeado: bajo los efectos de la pega de contacto. 48 Para el psicoanálisis, mediante un proceso primario, que corresponde al Ello, el sujeto logra la satisfacción inmediata de sus deseos (la satisfacción de la pulsión), sin la mediación de las normas de orden social y cultural. “Freud designó como proceso primario un modo de funcionamiento caracterizado (…) por el libre flujo de la energía y por el deslizamiento del sentido. El inconsciente es por excelencia el lugar de esos procesos”. (Chemama, Roland, , 2002). El funcionamiento psíquico se halla determinado por dos principios básicos: el principio de realidad y el de placer. El proceso primario tiene que ver con el principio de placer. 114 Pero, chucha, a mí también me dio ganas, y me digo: y ahora qué voy a hacer, jajá, Y entonces que lo voy a coger a un man que estaba vacilando con el mismo palo. Y ya, nos fuimos de huevada. Y como estaba coca, me dolió hartísimo, En estos relatos, el sentido de lo obsceno va más allá de las palabras y hasta de los juegos para quedar atrapado en la realidad cruda de las cosas que aparece cuando los sujetos son despojados de sus valores significantes dados por la cultura. Lo obsceno, como señala Zizek (2003), suspende la dignidad de los rituales sociales. En términos psicoanalíticos, allí no ha habido lugar para que primen las construcciones superyoicas sobre la emergencia de un ello desbordado en forma de naturaleza indomable. La desnudez en la que se suceden los acontecimientos no tiene que ver tan solo con la exageración lexical de las cosas sino con el hecho de que las realidades poseen valor de significación en su desnudez, es decir, en la ausencia total del velo lingüístico con el que se cubren las cosas para significarse. Por eso los cartones de la calle no sirven para proteger los cuerpos de la intemperie nocturna sino para que se pongan al descubierto el mundo desorganizado de las pasiones. De alguna manera, el cuerpo de una niña o de un muchacho podría ser transformado en una suerte de fetiche con el que juegan los deseos de los pares. Desde ahí serviría para ser exhibido a los otros pero no para una tenencia simbólica puesto que el cuerpo del deseo amoroso, para conservarse como tal, deberá pasar por procesos de simbolización. Pero cuando es tratado como cosa, se exhibe públicamente como es, objeto a ser tomado y dejado por el otro, objeto carente de encanto, como se diría. Si no fuese porque se trata de estos niños y niñas erradicados de sus lugares simbólicos propios, se podría pensar que se trata de relaciones eminentemente perversas. La calle es el prototipo de lugar sin límites. Por lo mismo, cualquier cosa que en ella acontece encuentra en sí misma toda justificación. La vida, en cambio, es aquello que los sujetos se encuentran siendo, introducidos ahí y de lo que no existe más que una puerta para dejarla. Por eso Deleuze se refería a la vida como a un huracán que avanza alegremente. Esa alegría se produce en su avance, en su movimiento y no en la destrucción que provoca. Decía Deleuze que el huracán contento de ocasionar muerte y destrucción, es el huracán resentido, el que no goza de su movimiento. 49 49 Deleuze, G.: Serás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo –si no, serás un depravado. Serás significante y significado, intérprete e interpretado – si no, serás un desviado. Serás sujeto, y fijado como tal… – si no, serás un vagabundo. Al conjunto de los estratos, el cuerpo sin órganos opone la desarticulación (o las no articulaciones) como propiedad del plano de consistencia, la experimentación como operación en ese plano (¡nada de significante, no interpretéis jamás!), el nomadismo como movimiento (incluso en el sitio, moveos, no dejéis de moveros, viaje inmóvil, desubjetivación) (Deseo y placer, artículo publicado en la revista francesa Magazine Littéraire, nº 325, octubre 1994, págs. 57-65) 115 No es que estos niños, con sus estilos de vida y experiencias, de súbito, devengan adultos. Pensar así implicaría pasar por alto lo que en realidad les sucede en ese devenir-ser que acontece en el día a día, y olvidar lo que les está realmente aconteciendo en esa infancia arrasada por un huracán resentido, por esa ideología que considera importante los puntos de partida y de llegada, el niño a adulto, y que desconoce lo que acontece en el devenir, por arte de magia de la indigencia y el abandono, adolescente y adulto de un niño que sencillamente no puede vivir como tal. Esta lógica social se preocupa más por lo que el niño hace como adulto que por aquello que deja de hacer como niño cuando los abandonos sociales lo han contagiado de adolescencia y de adultez. El niño no imita, sino que se deja contagiar hasta que en él desaparezca la niñez y su lugar sea ocupado por una adultez construida a la fuerza. Por lo mismo, para entender lo que acontece a niñas y niños no es necesario mirar su vida, juzgarla desde una perspectiva inmanente, es decir, desde lo que en sí misma es la vida de la infancia y sin compararla con la vida adulta. ¿Desde dónde entender esta sexualidad que parecería se ha reducido al discurso de lo puramente fáctico, dejando de lado aquello que hace de la sexualidad un conjunto metafórico con el que se representa el sujeto ante los otros? ¿Ese realismo nada disimulado podría dar cuenta de lo que se llama la perversión de los orígenes y destinos de lo sexual? ¿Y qué decir del deseo hermanado con el ser y explicitado en cada uno de sus actos? Un día me estaba ahí viendo un maricón, por ahí, al lado de la casa de mi hermano. Yo me fui a cortar el pelo, y ese maricón me estaba cogiendo el huevo. Yo sí llamé, pero me amarró la boca ese man y me dijo que no diga nada a nadie porque después me iba a pegar. El era amigo de nosotros, cuando yo a veces iba a la casa de él, él me miraba y yo no me daba ni cuenta. Estar con maricones es feo. ¿Está mal el sujeto a causa de su deseo? Esta sería la tradición freudiana de la economía del deseo y su influencia en el estar mal del sujeto a causa del deseo edípico elaborado desde los órdenes de la ley o realizado de manera inadecuada. Sin embargo, habría que ir más allá para pensar, por ejemplo, como lo hizo Deleuze (1985), para quien la gran tarea, quizás una de las más complejas del sujeto, es desear, puesto que en el acto de desear se produce la construcción misma del deseo. De esta manera el deseo se convierte en el objetivo original y legítimo, dejando de lado la idea de que el deseo es pura carencia. La 116 concepción del deseo tan solo como pura carencia implica una posición eminentemente idealista que desconoce al sujeto en tanto existente, con su historia y su cotidianidad. El niño, al que el joven homosexual pretende seducir, no va a la peluquería movido por su deseo equívoco, como afirmaría una teoría de un deseo ya estatuido, sino que es ese otro el que irrumpe para sembrar en el niño un deseo que debería ser deseado por el mismo niño para satisfacción del peluquero. Ese niño es algo mucho más complejo que el solo aparecer como objeto del deseo del otro como si careciese de todo acto deseante que funde su deseo y que se oponga, al deseo de ese otro. La sociedad no se halla dominada únicamente por una racionalidad pura ni por series de valores predominantes e incuestionables sino, como decía Habermas (1987), por la integración de valores predominantes que surgen de la ciencia, la moral, la religión y de ese conjunto de regulaciones que aseguran la integración y seguridad de los sujetos entre los otros. La acción social posee una suerte de corporeidad en la que el cuerpo-sujeto pierde su importancia pues lo que cuenta es una construcción cultural que se encuentra más allá de cualquier subjetividad. Todo lo del sujeto social pertenece al orden de la acción comunicativa que se sostiene en códigos relativamente homogéneos que impide el reino del caos. Desde esta dimensión, la sexualidad podría entenderse como una “situación de habla”, para utilizar la expresión de Habermas, porque ahí interactúan los hablantes, porque ahí aparece con mayor claridad que en ninguna otra interacción social lo que es vivido como propio versus lo que es ajeno. Lo propio, no solamente en términos de pertenencia, sino en tanto hace referencia a las normas que sostienen toda interacción. Habermas (1987), entiende la sociedad como acción comunicativa a la que convierte en meta de toda sociedad, puesto que se trata de interacciones eminentemente simbólicas. La sociedad actual pasó de los ritos y de lo sagrado a los signos lingüísticos y a un conjunto de verdades racionales sometidas a la crítica. La sociedad constituye un sistema en el que el actor termina siendo un creador sumergido en la subjetividad de los significados del mundo vital. La sexualidad y sus ejercicios representarían la forma más paradigmática de toda interacción simbólica puesto que, para que se dé, es necesario que cada uno de los actos responda a códigos que a su vez no se hallan destinados, en el espacio del deseo, sino a la producción de goces en el otro y con el otro. La sexualidad humana, a diferencia de toda otra, se encuentra simbolizada por el solo hecho de que no puede darse sino en el campo del deseo y de la libertad del otro. Mientras para Habermas se daría una continuidad histórica y cultural, para Foucault (1992:24), el mundo es eminentemente discontinuo, contradictorio e incluso perverso. Hasta la llamada normalidad se encontraría atravesada por el sentido perverso de la cultura que podría ser revalorada para, con su influencia, producir los cambios que hacen la genealogía de la historia. Desde los análisis históricos, es posible ver la discontinuidad tanto de la historia en sí misma como de los discursos y de las realidades a las que hacen referencia, por ejemplo, el discurso de la sexualidad. En La voluntad de saber dice: 117 ¿Acaso la puesta en discurso del sexo no está dirigida a la tarea de expulsar las formas de sexualidad no sometidas a la economía estricta de la reproducción: decir no a las actividades infecundas, proscribir los placeres vecinos, reducir o excluir las prácticas que no tienen la generación como fin? Estas formas de vivir la sexualidad en la calle podrían entenderse desde las posibilidades que sus habitantes poseen y que corresponderían a una dispersión de las formas de expresión que caracterizan la vida de quienes se constituyen en los propios límites de lo sexual. El mismo Foucault decía que nuestra época ha sido la iniciadora de heterogeneidades sexuales que, como acontece en la calle, se justifican en sí mismas por cuanto no se hallarían reguladas por otras normas que no sean aquellas que nacen del abandono, la soledad y la ausencia de los límites destinados a organizar la vida doméstica. Así se puede entender que la sexualidad sea eminentemente fáctica, es decir, un ir y venir de deseos, placeres y actos que no necesariamente se concatenan y que ni siquiera cuentan con el poder de hacer historia. Aquí se manda la mano sin compromiso, y si bravea, patas arriba y se le va cayendo, y si no quieren dar, entonces se les da, porque a veces son resabiadas, dizque niñitas resabiadas, pero no hay que hacerles caso. ¿Se trata, acaso, de una sexualidad inmoral o, peor aún, amoral? ¿Desde dónde y con qué códigos juzgar la moralidad de estas vidas vividas de espaldas a los discursos morales, sociales, políticos y religiosos según los cuales la sexualidad y sus ejercicios se sustentan en series de principios, normas, creencias y valores que los habitantes de la calle ni siquiera conocen? En El uso de los placeres (1993:29), Foucault considera que la calificación de lo moral implica tomar en cuenta la relación de los actos con el sujeto en tanto sujeto moral, más allá de la conciencia que de sí mismo tenga el sujeto: En suma, para que se califique de “moral” una acción no debe reducirse a un acto o a una serie de actos conforme a una regla, una ley y un valor. Cierto que toda acción moral implica una relación con la realidad en donde se lleva a cabo y una relación con el código al que se refiere, pero también implica una determinada relación consigo mismo; esta no es simplemente “conciencia de sí”, sino institución de sí como sujeto moral, en la que el individuo circunscribe la parte de sí mismo que constituye el objeto de esta práctica moral. He ahí justamente lo conflictivo que resulta el análisis moral de lo que acontece en la calle cuando los códigos que en ella imperan tienen que ver con aquello que regula las relaciones mediante ciertos principios que no derivan tanto de acuerdos grupales cuanto de los actos mismos y de quienes los realizan. Se podría, pues, afirmar que se trata de una moral circunstancial absolutamente móvil que se sostiene, no en principios estatuidos, sino en prácticas concretas y siempre circunstanciales. El amor nace de una decisión libre que, en algún momento, bien podría ser una fatalidad, pero que, de una u otra manera, sostiene ese acto primario de elegir y de ser elegido. Son 118 actuaciones estéticas, a ratos teatrales, si se prefiere, pero que no se encuentran totalmente peleadas con los sometimientos al deseo del otro siempre y cuando no se trate de un poder irrestricto, sino del poder que implica toda relación. El verdadero poder consiste en la atracción que no es sino uno de tantos movimientos que posee el deseo y que determina que los sujetos caminen, vuelen, se detengan, se hundan hasta el borde del anonadamiento para resucitar luego. Así se ama también a los muertos que, como decía Propercio, salen de las piras funerarias para volver a los espacios de la cotidianidad con el fin de ser amados, venerados. Amor constante, más allá de la muerte, decía Quevedo. En la calle la inmediatez tiene que ver con los cuerpos asumidos como cosas que se toman y se dejan, que sirven para algo determinado en un momento que se cierra en sí mismo y que no deja huella, que no produce implicaciones significantes en esas niñas que se dejan traer y llevar por niños que, igual que ellas, son traídos y dejados por sus deseos que, a su vez, no poseen del todo aquellos límites que impone la cultura. Es cierto que los deseos de un sujeto determinado se hallan limitados por los deseos del otro. Pero es preciso recordar que la calle es espacio abierto, ilimitado y anónimo, incapaz de organizarse mediante los ordenamientos de la cultura. Pese a los cambios que se han dado en los órdenes de la sexualidad y de los amores, para Giddens (2006), en las actuales sociedades se habría producido un resurgimiento del amor romántico que reclama una nueva ética que a su vez se sostiene en el tema de las equidades y de los derechos. En efecto, ninguna práctica que pretenda ser calificada de amorosa o romántica podría ser tal si se colocase al margen de un ethos que surja de las equidades. El concepto de sexualidad plástica propuesto por el autor tiene que ver justamente con los deseos y goces que cuenten con la participación directa, propositiva, de la mujer. Sin esta emancipación implícita que se refleje tanto en la relación como en la reivindicación de lo placentero y gozoso de las mujeres, ninguna relación se justificaría como tal. Incluso cuando se producen ciertos compromisos de las niñas en esos actos en los que se ven involucradas, en la práctica, lo que cuenta es el ejercicio de la sexualidad desde el poder de niños ya engrandecidos por la calle que las toman y las dejan, las presionan y las manipulan. Mientras en el mundo de quienes viven al otro lado de la calle la sexualidad entre mujeres y hombres recorren caminos paralelos unidos por los puentes de las conquistas, los deseos y los compromisos, por más lábiles e insignificantes que fuesen, en la calle lo que cuenta es la inmediatez de los objetos que afecta de manera directa a todos sus habitantes. Quizás la razón fundamental para ello sea el que ahí no existe el espacio propio que reclama la intimidad. La intimidad, sostiene Giddens, de tal manera se ha transformado en nuestro tiempo, que bien podría convertirse en el mayor poder subversivo de las sociedades. Las condiciones de vida de niñas y chicos en la calle actuarían al revés, es decir, retrasarían todo proceso de desarrollo y de subversión de los órdenes estatuidos para producir los cambios que necesitan los países en vías de desarrollo. Si los órdenes de la sexualidad cambian, se transforma el mundo, tal como lo revela el estudio de Rubin (1990). No se trata sino de una sexualidad eminentemente fáctica pero también sostenida en categorías nuevas como la libertad, el consentimiento y, sobre todo, el 119 placer y el gozo que conforman otra ética, la ética de la libertad y de la autonomía en la toma de decisiones. Es preciso tomar en cuenta que desde el momento que los niños ingresan a la calle para convertirla en el lugar de su cotidianidad, se rompe el original proceso de sexuación para dar lugar a una sexualidad que ya poco conserva de la infantil. Se dejan de lado los juegos sexuales infantiles que tienen el poder de organizar la sexualidad para dar lugar a otra sexualidad cuyos elementos provienen de la adolescencia y de la vida adulta. 120 De la muñeca al bebé Para quienes viven en casa, los juegos sexuales infantiles son tan antiguos como los niños mismos puesto que ellos y ellas no pueden escapar a los mensajes de la sexualidad que se originan en la convivencia diaria con los adultos. Además, es común que sus fantasías y sus experiencias necesiten transformarse en actos cuya obviedad dependerá del entorno. En la actualidad, jugar a papá y mamá posee características sexuales y eróticas más evidentes que en las antiguas generaciones, precisamente por la perenne exposición a los mensajes de los medios de comunicación y, sobre todo, por el carácter experiencial que implican los programas de la televisión. Además, es preciso tomar en cuenta que lo erótico ha salido del escondite del dormitorio matrimonial para pasearse con mayor libertad en toda la casa y fuera de ella. La erótica, en efecto, se ha convertido en parte constitutiva de la cultura. A ello se une la necesidad imperativa que tienen niñas y niños de conocer y reconocer su cuerpo a través de la comparación con el cuerpo de sus pares. Se trata de un juego de imágenes en el cual el cuerpo del otro sirve de referente. Se contemplan desnudos y se descubren en el otro con sus similitudes y diferencias con lo que marcan las rutas de la identidad construida con esas diferencias. Cuando se tocan, no intentan sino ejecutar un ejercicio de exploración de texturas y de sensaciones en un contexto eminentemente lúdico y, sin embargo, cargado de fantasías y sensaciones placenteras. Estos juegos resultan indispensables para la construcción de la imagen del cuerpo propio y para la configuración, en los varones, de la imagen de mujer y, en las niñas, la del hombre, nunca como opuestos, sino tan solo como diferentes. Sin embargo, las preguntas iniciales de qué es ser mujer y en qué consiste ser varón no se resuelven nunca con la mirada dirigida solo a la anatomía. Las respuestas recorren los más inusitados senderos de la cultura, de los afectos, de las fantasías, de las creencias y los mitos. Al final, la niña y el niño aceptarán que la sexualidad pertenece al mundo de lo misterioso y mágico y que las diferencias que median entre ellas y ellos son palabras, nombres de cosas, actitudes y también pequeñas actividades. Se trata de juegos, es decir, de experiencias lúdicas destinadas a producir placer. Los niños ríen a carcajadas porque se divierten con la imagen de su cuerpo en el cuerpo del otro, con esas nuevas sensaciones que los descubrimientos provocan, como ante una caja de secretos y maravillosos tesoros que se ha logrado abrir. Ese regocijo forma parte de la construcción lúdica de una sexualidad que así abandona lo prohibido, lo pecaminoso, lo malo. Una sexualidad que se torna sensualidad y erotismo con el propósito de certificar al sujeto que posee una vocación de gozo. Freud (1905), como en casi toda su teorización, analizó de forma y desde una perspectiva evolucionista el desarrollo libidinal del niño camino a la adultez. Para entonces, fue la forma casi necesaria de introducir sus descubrimientos en el campo de la ciencia de su tiempo. Pero han cambiado de forma radical los códigos tanto éticos como estéticos en todo lo que tiene que ver con la sexualidad y lo erótico, quizás sobre todo con la erótica infantil. Ya no es solo el sujeto el que se ha erogenizado sino el mundo y las realidades que hacen la 121 vida cotidiana. El psicoanálisis tomó, pues, un punto de partida en el evolucionismo, en la lógica histórica, en el progreso, y concibió al sujeto en esos términos. Un pensamiento no liberado de cierta rigidez que lo condujo, a ratos, a cerrarse sobre sí mismo. Cuando Freud escribe El malestar de una ilusión (1927:11), da un giro hacia nuevas posiciones que, sin desdecir de todo lo que ha teorizado, permiten otra clase de miradas, esas que le revelan nuevas complejidades y otras formas menos rígidas y estatuidas de entender al sujeto en su tiempo. “Todo niño nos exhibe el proceso de una transmutación de esa índole, y solo a través de ella deviene moral y social”. Existe, pues, una temporalidad erótica a la que, de una u otra manera, se halla adscrito cada sujeto en sus tiempos y espacios. El tiempo de la casa es radicalmente diferente al tiempo de la calle en la que estos niños son protagonistas de su temporalidad, es decir, de su cotidianidad que funciona de manera simultánea a lo que acontece al otro lado de la acera, tras las puertas de las casas y de las instituciones, también tras las puertas de los discursos políticos. Por ende, las niñas y niños de la calle no se encuentran al margen de las múltiples dimensiones de la erótica que gobierna el mundo. Aun cuando vivan en un tiempo ajeno, este tiempo no deja de ser un tiempo ligado al de los otros, quizás un tiempo disuelto en la penuria de un sistema de códigos, tiempo fragmentado y discontinuo que los conduce a actuar sin que esas acciones atraviesen ningún tamiz que las validen. Cómo no reconocer que el sujeto contemporáneo transita entre la disolución y resolución pues se halla discontinuamente atravesado por los canales por los que atraviesan las palabas y las imágenes que lo saturan de información. Pero no se trata tan solo de información, sino de una serie interminable de exigencias que, en su mayoría, tienen que ver con la necesidad de actuar de forma imperativa. La temporalidad de la vida erótica no puede seguir los pasos del desarrollo temporal del individuo. En primer lugar porque, paradójicamente, la vida erótica es muy anterior cronológicamente al ejercicio de la sexualidad. Pero en la calle se produce esa simultaneidad del aparecimiento de lo erótico y el imperativo de actuarlo lo que da lugar a una hipersexualidad que invade el mundo de lo real a costa de los órdenes simbólicos que exigen tiempos y espacios. En este momento se produciría la herida más grave porque, sin hiato alguno, estas niñas se convierten en objeto real de deseos, de amenazas y de actuaciones inapelables. Entonces, como efecto de una especial metamorfosis, se descompondrá la sexualidad infantil de una vez por todas puesto que, en adelante, probablemente ya no haya lugar sino para las actuaciones. Sobre todo cuando beben, se alocan, comienza yendo a bailar. También sabe ir a robar porque como que ni siquiera se dan cuenta, también otros saben irse con otra niña y entonces a veces la violan, porque desde los siete años ya comienzan a violar. 122 Mientras la sociedad se halla cada vez más preocupada por los embarazos en la adolescencia, se ha olvidado del embarazo de niñas de la calle que viven una sexualidad errática, alejada de lo lúdico y rodeada de riesgos de todo orden. Mientras una adolescente estudiante denuncia su embarazo que causa escándalos institucionales y familiares, lo que acontece a las niñas de la calle no importa casi a nadie. Se trata de diferencias que forman parte de los imaginarios sociales según los cuales las niñas en situaciones excepcionales no pesan al momento de pensar en el gran todo de la sociedad. Las prácticas sexuales de niñas y niños de la calle no constituyen precisamente un tema que angustie a una sociedad de suyo marginante. Por lo mismo, a nadie le interesa saber que algunas de estas niñas ya han quedado embarazadas a los diez años y que no es nada raro que a los doce ya sean mamás. Los cánones de belleza, las fantasías de seducción, las permanentes escenas del placerdisplacer, los signos de la atracción erótica, son proposiciones presentadas por un mundo saturado de informaciones, capaz de crear realidades virtuales, y simulacros de realidades, comenta Ana Teresa Torres (1999). A ello habría que añadir el imperativo a actuar que surge de todos los lenguajes y que se convierte en ley en la calle en la que no existe ninguna otra posibilidad de expresar el estar en el mundo. Algunas se van a alquilar esos hostales baratos de dos dólares y ellos no van a trabajar y les llevan a las niñas y van a tener esas relaciones. Porque algunos chicos obligan a tener relaciones, pero hay así mismo chicas que obligan a los niños. Además, casi nunca están con un solo chico, sino que andan no más con otros, a veces se le ve con uno, a veces con otro. Mientras en una colegiala un embarazo no deseado provoca situaciones extremadamente tensas, de angustia, incertidumbre y violencia, en la calle probablemente pase desapercibido en la medida de que nadie se ofrecerá para dar inicio a un escándalo. En la estudiante, se derrumba su proyecto de vida pues, ya sea al comienzo o al final, atrás quedarán las amigas, los libros y un sinnúmero de ilusiones. En la calle, esa niña probablemente no haga sino repetir una larga historia de mujeres embarazadas en los límites de la adolescencia. En realidad, el embarazo en la adolescencia es uno de los más serios problemas de salud pública del Ecuador. La muerte por abortos provocados ocupa el primer lugar en las causas de muerte de chicas del país. También es un problema social. Cuatro de cada diez embarazadas no pueden seguir con sus estudios porque debe dedicarse al cuidado del hijo. Las causas de este problema son innumerables: pobreza (la mayoría de hogares de los sectores marginales está conformada por adolescentes), soledad, tristeza y, sobre todo, desinformación. La situación de la calle es más compleja por sus características de abandono y pobreza extrema. Una niña de la calle embarazada seguirá viviendo su vida como si no le aconteciese nada particularmente fuera del contexto de privación en el que vive desde antes de su nacimiento. En consecuencia, de mantenerse, el embarazo cursará en la pobreza y hasta en la indigencia. Por su parte, es altamente probable que el niño o niña que nazca 123 termine viviendo en la calle porque nació ahí, pese a que no se den dos biografías iguales ni dos vidas sexuales idénticas. La calle, por otra parte, carece de los mínimos sistemas de protección, lo que determina que las niñas se encuentren en perenne riesgo de ser abusadas por chicos de la calle o por gente de fuera que ve ahí una buena posibilidad de dar curso a sus deseos ciertamente perversos. El inconsciente, decía Deleuze, es una fábrica y el deseo es producción. Desde esta perspectiva, no se desearía un deseo sino un conjunto de deseos algunos de los cuales no se hallan regulados por la cultura. Por otra parte, el deseo se caracteriza por su fugacidad y también por cierta inconsistencia. Algunos saben abusar de las niñas, se le van llevando a un terreno, le bajan la tanga y todo eso y le botan violando. Eso es malo ¿no es cierto? Yo creo que las personas que hacen eso a las niñas pueden ir al infierno a estar sufriendo. 50 También podemos aplicar este concepto de deseo a un deseo más fugaz, incluso a ese que aparece para engañar y seducir a una niña. Con frecuencia, los procesos de seducción son claramente planificados y realizados con insistencia hasta lograr su objetivo. Se trata de quienes buscan en las niñas la satisfacción de deseos ciertamente perversos. Vas por la calle, ves una falda, un rayo de luz, una calle particular. La falda, el rayo de luz, forman un conjunto y tú deseas ese conjunto, deseas ese mundo en el que se cruzan un cuerpo, un paisaje particular, una hora determinada, el movimiento ondulante de una falda. Para la seducción los adultos cuentan con múltiples estrategias más aun cuando de por medio está la pobreza. “La seducción es lo que sustrae al discurso de su sentido y lo aparta de su verdad”, dice Baudrillard (2000:55). Ello implica que el deseo y los sentidos del discurso caminan rutas diferentes puesto que de por medio hay una intención propositiva de hacer daño, de conquistar el interés de una niña, de atraparla en promesas, para luego abusar de ella. En el discurso existe, pues, la trampa de las apariencias de un juego absolutamente sucio y propositivamente armado para el engaño y la impostura. Sí hay muchas niñas que se van con gente mayor para tener relaciones, unas niñitas tienen doce u once años. Cuando le dicen los señores “ven, ven para acá, vamos te doy de comer”, entonces saben irse, y los señores saben abusar de esas chicas. Porque sí hay mucha gente así bien abusiva, gente cochina. Y entonces se van las niñas que son callejeras. 50 El infierno es el otro, decía Sartre. Si en algún lugar no hay espacio para ninguna manifestación de algún cielo es en la calle convertida en casa de estos niños. 124 Algunos consideran que la vida erótica carece de cronología puesto que lo libidinal se encuentra presente casi con el nacimiento. Para el psicoanálisis, la vida erótica carece de cronología, aunque unas veces avance y otras regrese. 51 Cuando una niña (o un niño), se convierte en objeto de seducción, primero, y satisfacción, luego, por parte de un adulto, terminará siempre convertida en objeto abyectado puesto que tan solo servirá para el uso de una satisfacción y nada más. Al ser víctimas de los juegos de la perversión, para niñas y niños desaparecen los valores lúdicos de la sexualidad que permanecerá anclada al orden de lo real. De ahí en más, se producirá la degradación de los juegos que exige la erótica de la sexualidad. Porque hasta niños maricones se ve que hasta se venden. Un amigo en el hotel se ha estado bañando, y el guambra ha sido maricón, y se le ha estado moviendo en el huevo y el hombre en el culo. Y eso así pasa, tú sabes, y eso es malcriadeces, eso es pecado. Y le ha dicho ese guambra que hagan el amor, hágame el amor le dijo. Pero eso es pecado, porque diosito le ha de castigar. Estos ejercicios de la sexualidad exceden el sentido de lo propio y de lo íntimo porque se realizan mediante la destrucción, no solo de la sexualidad sino del sujeto que quedará como objeto usado, abyectado. Las víctimas son conducidas a lo imposible de la contención física de lo que implica ser objeto de deseos en los que ellas son absorbidas sin posibilidad alguna de reacción. Son las víctimas de un erotismo de la desolación que acarrearán a lo largo de la vida. Esta desolación pesará como un riesgo perenne de muerte, porque será un disfraz más de la presencia de la muerte. 51 Los síntomas constituirían las formas paradigmáticas de este regresar erótico del sujeto. Sin embargo, quizás nunca se dé en verdad un retorno sino, a lo más, un intento de significar el presente con códigos antiguos lo que realmente constituiría el síntoma. 125 CUATRO LAS INTERMITENCIAS DEL DOLOR La droga es la eucaristía del niño de la calle, su verdadero y misericordioso Dios. Simón Espinosa El vino exalta la voluntad; el hachís la aniquila. El vino es un estimulante físico; el hachís el arma del suicida. El vino nos vuelve benévolos y sociables; el hachís nos aísla. Baudelaire Los fanáticos de la lógica son insoportables, como las avispas. Nietzsche 126 Cuando se piensa en la calle convertida en espacio para el ejercicio de la cotidianidad de grupos de niños, lo primero que se descubre es un exceso de realidad que se resiste a ser simbolizado. De hecho, cuando se transforman en lugar de vida de los niños de la desprotección social, las calles pierden sus significaciones sociales y urbanísticas para que en su lugar aparezca desnuda la sociedad, esa sociedad de las ambivalencias, de la desprotección y las violencias. Aún cuando existan muchísimos otros indicadores de las inconsistencias y contradicciones sociales y políticas, la presencia de niños en las calles de las ciudades se convierte en el argumento más irrefutable de las incoherencias ideológicas de los pueblos y sus gobernantes. La calle no constituye un lugar adecuado para la existencia física ni para las construcciones simbólicas de los niños puesto que es el representante número uno de la desprotección y del abandono. Al ingresar en ella, los niños se convierten en parte fundamental del circuito del mal que fundamentalmente consiste en demostrar las falacias de que todos los niños del mundo tienen derechos y de que existen leyes que los protegen desde antes de nacer. Ellos no están, como pretenden ciertos cientistas sociales, para hacer el papel del menos uno que confirma la regla del bienestar colectivo, como la excepción que confirma la regla de que todos los demás cuentan con el material imaginario, simbólico y real para vivir como sujetos. La calle no está habitada solamente por fantasmas sino también por enemigos reales que llevan el nombre de carencias, abandono, ausencias, desprotección, hambre, soledad. Es como si la calle fuese el escenario de un pacto perverso estatuido entre la pobreza y la muerte. Uno de estos múltiples enemigos tiene que ver con la dificultad en el manejo de los procesos de simbolización a causa de la falta de los límites que deben intervenir como organizadores de la subjetividad. En otras palabras, allí sencillamente es imposible cualquier nivel de trascendencia, entendida como la posibilidad de situarse más allá de las cosas en sí mismas. Esto es tanto más grave cuanto que se trata de niños que llegan a la calle con una desprotección previa, atávica quizás, con la que, sin embargo, deberían contar para sobrevivir, aunque parezca contradictorio que estos antecedentes pudiesen convertirse en elemento de sobrevivencia. Si no fuese así, los habitantes de la calle perecerían de manera inmediata. Pero así funcionan en la realidad puesto que, si se tratase de un niño que no cuenta con antecedentes organizadores de una familia de la pobreza y, en particular, de la pobreza pública de la calle, simplemente no sobreviviría, la calle lo engulliría de un solo sorbo. Pocas realidades se justifican por sí mismas o bien se convierten en causa casi única de múltiples acontecimientos que se hallan íntimamente ligados. Desde luego, en los hechos de la subjetividad, nada está dado al azar ni nada podría referirse a una única causalidad. Además, ningún acontecimiento se explica por sí mismo puesto que casi todo se halla sobredeterminado por múltiples razones no siempre identificables lo cual complica y hasta hace imposible que se den explicaciones suficientes para entender esos hechos de la vida cotidiana que, a los ojos de muchos, parecerían producidos por una linealidad casi física 127 causa-efecto. Este reduccionismo se transformará en un causante más de los conflictos que aquejan la sobrevivencia de los habitantes de la calle. La realidad de la calle no puede ser establecida puesto que en sí misma es sustancialmente indeterminada, abierta y expuesta. Por lo mismo, constituye la negación de los sistemas referenciales con los que cuentan niños y niñas en su casa, en la escuela y hasta en la misma calle cuando esta no es más que lugar de tránsito. En esta indeterminación, como se ha señalado a lo largo del texto, todo puede acontecer casi por derecho propio puesto que ahí no hay lugar para ningún sistema normativo. Es por eso que el acto de entrar en la calle para habitarla representa un acto eminentemente sacrificial del que nadie es consciente y menos aún niños que sobreviven ignorando que día a día, hora tras hora, se ofrecen al sacrificio en medio de ceremonial marcado por la crueldad. A más de las crueldades ya analizadas, hay dos más que de modo alguno cierran la serie puesto que, en estricto rigor, no existe serie alguna sino apenas un acaecer de hechos que se repiten de manera necesaria, de circunstancias que convergen, de eventos que acontecen sin ninguna lógica que no sea aquella que rebasa los principios que hacen la cotidianidad de estos niños, la lógica de las leyes y de los enunciados sobre sus derechos frente a una realidad casi incuestionada o, por lo menos, soportada y hasta sostenida. Si se piensa que la calle es el lugar sin límites, entonces, todo lo que les acontece a sus habitantes pertenece también a ese orden desordenado que carece de medida y que funciona al margen de toda regulación posible. 128 Los dones del alcohol Para las culturas árabes, la palabra tendría su origen en alcoholeé, el nombre con el se denomina a los espíritus malignos para de esta manera señalar la serie de males a los que conduce su uso excesivo. Dados los efectos malignos y hasta inevitables de alcoholeé, para la comunidad es mejor actuar sin contemplaciones y huir de él, prohibirlo de manera radical y sin excepciones. Para otras tradiciones, igualmente árabes, el origen estaría en la palabra alkohl que hace referencia a un producto de belleza facial utilizado por las mujeres de los estratos sociales altos y que estaba hecho a base de minerales. Para otras culturas, como la judía, el vino es un don de los dioses destinado a alegrar el corazón del hombre. Como muchos otros productos naturales o elaborados por los sujetos, el alcohol atraviesa la gama inmensa que media entre la aceptación y el rechazo, entre lo glorificado y lo maldecido. La ambivalencia es, pues, el espacio propio de su existencia. Baste recordar el mito judío de Noé, el vino, y el destino de sus hijos que surge de sus actitudes ante la primera mítica embriaguez. El vino sacrificial del ritual cristiano y de la ritualística social presente desde el nacimiento hasta la muerte. También el inicio en los consumos de alcohol se sujeta a ritos que pueden ser elementales pero que casi siempre tienen que ver con la señal de emancipación, imaginaria y real, del hijo y de la hija de la familia. En la actualidad, con la droga, el primer trago abre los nuevos caminos de la autonomía y cierra los de la dependencia infantil. Este rito podría tener mucho de gratificación y de pertenencia, pero también de acto que da cuenta de una ruptura violenta con un medio familiar y también social agresivo, atrapador. Por lo mismo, desde cualquier perspectiva y desde cualquier lugar en el que se coloquen, el alcohol para los adolescentes es algo mucho más que una cosa, es un símbolo convocado para los ceremoniales de la transformación de la vida que tiene de ternuras, de conquistas amorosas y de pérdidas. Como cualquier otra droga, el alcohol dará lo que se le pide: alegría, celebración, tristeza o hundimiento. Esto determina que sobre él pesen todo tipo de bendiciones y maldiciones. Pese a que los ceremoniales religiosos cristianos cuentan con el vino, no se ha dudado en calificar su uso como pecaminoso. De hecho, algunos grupos cristianos no dudan en afirmar que el alcohol es una de las herramientas favoritas del diablo para abrir la puerta a terribles maldiciones. Inclusive se dice que el alcoholismo, más que una enfermedad es un pecado. Lo que importa es que el alcohol se encuentra en los orígenes míticos de todas las culturas como uno de los tesoros más preciados por los dioses y que llegó al mundo de los mortales como el aditamento indispensable para toda celebración, para alegrar la vida y también para trascender lo cotidiano, para ir a ese más allá de los placeres comunes que no cesan de ofrecerse a los sujetos de todas las edades, aun cuando siempre haya estado reservado para los mayores sobre todo porque, como acontece con todos los proveedores de placer, hay un límite máximo que fácilmente puede ser violentado y que abre las puertas a un exceso de placer que es la embriaguez íntimamente emparentada con la muerte, más aún cuando se 129 trata de niños para quienes ese plus de goce se encuentra ciertamente en los bordes de la muerte. Por lo mismo, no se trata de una bebida cualquiera sino de un don otorgado para que las celebraciones sean capaces de llegar a un punto particular de trascendencia mediante el cual el sujeto original podría arribar a un límite tal de sublimación que le permita tocar la puerta de la morada de los espíritus del bien. Desde ahí es preciso agradecer por los dones recibidos: la buena cosecha, el nacimiento del hijo, la conquista amorosa lograda, la boda celebrada. Porque en las mitologías esenciales de los pueblos y de los sujetos, los bienes no son construidos ni logrados por acciones específicas y personales sino como dones otorgados por la benevolencia de los dioses. Una razón más para que los niños se encuentren legalmente excluidos puesto que ellos en sí mismos son los primeros y fundamentales dones otorgados a hombres y mujeres. Sin embargo, a su nombre se bebe, por su llegada se ofrece el rito del vino del que permanecerán excluidos hasta el día de su iniciación a la vida y ritualística adultas. Pero en la calle, el alcohol posee su propia dinamia. De la celebración de la alegría que caracteriza a la sociedad de los otros, en la calle se pasa a la búsqueda del olvido del dolor y del desamparo. Un rito diferente en el sentido y en su ejercicio que los envuelve quizás hasta atraparlos. Imposible cerrar los ojos para no ver que, en ese acto mágico infantil, se busca la desaparición, de una vez por todas, de las ignominias y de la cotidianidad hecha con la materia prima de las privaciones, los abandonos y una cadena de dolores. Siendo aún niños, ellos deben introducirse en el rito inicial del alcohol de la calle cuyo objetivo primordial es el olvido y la huida. Sí, aquí hay chicos que beben porque no se sienten bien tal como están. Y también hay niñas que beben, o sea para olvidarse de todo lo que pasan en la casa o en la calle. Todos beben, desde los chiquitos hasta los más grandes porque saben decir que así es para olvidarse. El dolor de la calle difiere de manera radical de cualquier otro, en particular de aquel que surge de la conciencia del mal, del mal-estar en el mundo, del dolor de ser que no encuentra razones suficientes que justifiquen la existencia. En la calle el dolor es físico, demasiado físico como para dejar que ahí se cuelen otros sentires existenciales. Probablemente este sea el más horrible de los dolores porque tiene que ver, primero, con la vida en el sentido más material que se encarga de obturar cualquier otra vía posible que otorgue al sufrimiento alguna otra significación. 52 Por otra parte, también es imperativo rescatar que el dolor se ha 52 Yo muero extrañamente, no me mata la vida,/ no me mata el amor; muero de un pensamiento mudo como una herida…/ ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor?/ ¿De un pensamiento que se arraiga a la vida,/ Devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor?/ ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida / Que os abraza enteros y no daba un fulgor? Delmira Agustini. 130 prendido a cada uno de ellos para que el olvido no invada al sujeto, puesto que quien olvida, muere de muerte súbita. Beben, pues, para no olvidar y para no morir. Es el dolor reducido a sí mismo, no es angustia, sino sufrimiento real y físico. Sin embargo, una de las pretensiones más imposibles de la existencia es la de olvidar, olvidar de manera propositiva las experiencias de dolor, construir un acto de reflexión para que aquello que origina la reflexión misma deje de estar, se oculte, desaparezca. Como si se tratase de un acto de magia que borra de un solo golpe la historia. En ese momento, se pasa por alto la verdad de que el olvido se construye con el tiempo puesto que es el tiempo en su devenir el encargado de que siga presente aquello que provoca el dolor. No hay olvido sino apenas paréntesis, una amnesia momentánea, un pequeño ahogamiento del recuerdo en el foso del alcohol. La memoria persigue al sujeto y solo desaparece con la muerte. El alcohol produce olvidos momentáneos porque mañana las escenas de los abandonos aparecerán otra vez, una y otra vez. Imposible olvidar la vida, la cotidianidad a la que se vuelve, día tras día, sin que medie algo que, desde fuera, venga a alterarla, a modificar los signos de su representación que no son otros que los de la carencia y la soledad. De ahí que la propuesta de hacer del olvido una tarea se convierte en la vía para que la memoria subsista puesto que no hace otra cosa que persistir en lo acontecido, en hurgarlo cada vez, no para olvidar sino apenas para armar un paréntesis que no se sostendrá más que el tiempo que dura el efecto de una cerveza. El alcohol y la calle hacen una unidad primaria, casi necesaria, puesto que ahí no rige sino la norma de los actos que se suceden dentro de una espontaneidad que no exige palabras sino actuaciones y repeticiones. Es esto lo que determina el valor de participación en la bebida porque beber se convierte en una experiencia más que, como el resto de su vida, no va a pasar por explicación alguna sino, a lo más, por el valor de anécdota que ni siquiera necesita ser narrada. Más aún, cuando mantienen relaciones familiares, puede ser el mismo papá quien inicia a su niño en el uso de la bebida que se ha convertido en parte de la cotidianidad, en algo con lo que siempre se cuenta. Nada nace por generación espontanea, la calle posee historias circulares, como si se tratase de una inmensa cinta de moebius construida con la historia de estos niños, con la de mamás y papás que no inventan nada puesto que, a su tiempo, también fueron parte de esta construcción que se repetirá porque cada niño que entra en la calle deberá hacer lo mismo, ser interior y exterior al mismo tiempo, ser palabra y obra, actuación y repetición. En esa cinta se produce un infinito de movimientos con el que se recrean las cotidianidades. Allí no hay nada nuevo pues todo es antiguo, incluidos los niños. Se toma en la calle porque los papás les dan y también porque ellos les ponen en la cola y ellos toman pensando que la cola está así no más, que es cola normal, pero tiene trago. Y claro que los papás y las mamás saben que los niños toman porque ellos mismos les dan trago. Los papás les dicen que vayan a comprar en la tienda, y ellos compran no más, y como creen que eso es dulce o algo así, entonces ellos toman no más con la cola. Entonces se emborrachan y empiezan a estar 131 acostándose en la calle y los papás también se acuestan con ellos. Y saben estar ahí borrachos acostados. ¿Se produce aquí una repetición interminable de la historia o, acaso, la ruptura de toda historia por cuanto, entre una generación y otra, no media nada, ni siquiera el tiempo de crecer y menos aún el de desear? La historia no consiste en la repetición consecutiva, mecánica, de los acontecimientos, una repetición en la que no existe ni el tiempo del corte ni el de la reflexión. Estos niños tan solo repiten porque se hallan íntimamente ligados a las cosas y aconteceres del otro adulto y familiar que ha terminado constituyéndolos en una suerte de prolongación fáctica y lingüística. Esta cadena de repeticiones está destinada a la abolición del sujeto. "Yo no soy verdaderamente un historiador. Y no soy un novelista. Practico una especie de ficción histórica", decía Foucault (2006:40), para dar a entender la complejidad de la historia que no consiste en la repetición sino en la creación que se produce tanto en la arqueología del sujeto como en la perspectiva del futuro que surge de las reflexiones que alguien hace sobre sí mismo. Cuando se produce ese instante de reflexión, el sujeto va más allá de la repetición para colocarse en la genealogía del ser, del saber y del poder. Si no hubiese separación alguna entre una y otra generación, no habría lugar para la creación de la historia puesto que de esa reflexión surgen las diferencias. La historia no es otra cosa que el perenne relato de las diferencias, hasta el punto de que si no hay diferencias no existe nada que narrar ni interpretar. En cierta medida, en la calle se produciría una suerte de repetición especular mediante la cual los hijos tratarían, inconscientemente, de reproducir en su vida cotidiana el orden de las cosas de los adultos a través de un proceso de identificación directa e incuestionada. Así se produciría una identidad eminentemente tautológica que niega la diferenciación indispensable para lograr autonomía. Esta clase de identidad determina que en estos niños la posible historia personal quede remplazada por la repetición. Entonces ellos toman trago o vino, pero el trago es lo más fuerte de todo, desde los cuatro años o a los cinco, y ellos toman con la frecuencia que les dicen los papás. Una vez, verás, ellos pensaron que yo era un grande y me hicieron de tomar, y yo me fui adentro y me boté agua en la cabeza y vine diciendo: ya gracias. En consecuencia, el saber de estos niños no responde a la ruptura que presupone todo proceso de identidad. La subjetividad reclama un cierto grado de homogeneidad discontinua que hace la historia y que se expresa en la formación de discursos diferentes que se convierten en la materia prima con la que se construyen unas generaciones diferentes a otras. En la calle, la repetición se constituye no solo en norma sino en condición de existencia y de sobrevivencia. El ser y el saber fluyen de la diferencia y tan solo de esta manera se hacen las historias personales en las que, sin duda alguna, se producen repeticiones pero que no se han convertido en el núcleo del sujeto. Poseer historia consiste en reconocer lo que se es lo que se desea y en actuar a partir de esos deseos. 132 Estos niños introducidos en la bebida denuncian al mundo, aunque nadie los escuche, no solamente por la precariedad de su existencia, sino porque se hacen sin historia, sin expectativa alguna de construir un futuro capaz de otorgar sentido a la existencia. Desde antes de nacer, ya ocupan el lugar de las repeticiones mecánicas que abarcarán su cotidianidad que en el alcohol adquieren su valor aniquilante. Ellos mismos se encargan de señalar la repetición como condición de existencia: Tomamos desde bajísima edad, algunos ya a los ocho añitos andan en la calle, borrachos, pobrecitos ni cuenta que se dan. Pero tú tienes que saber que en muchos casos les obligan a tomar a veces la mamá o el papá o los tíos o los hermanos mayores. Y entonces toman y ya están acostumbrados a solo tomar y siguen tomando. Y así ellos a los amigos les llevan a malos pasos. Algunos papás les dicen por qué andas tomando, y la hija le dice es que me obligaron a tomar. Se trata de una hiperrealidad al revés de la descrita por Baudrillard o Eco. Esta otra hiperrealidad conduce a estos niños más allá de toda intelección de lo que hacen puesto que las cosas les acontecen sin que ellos puedan hacer algo para detenerlas. Los hechos no tienen palabras posibles y deben permanecer como acontecimientos sin significación cuanto más que ninguno de estos habitantes de la calle posee la capacidad de volver sobre sus pasos para mirarse en los actos. Una de las condiciones de la calle consiste precisamente en esa imposibilidad de volver sobre los hechos que se suceden unos a otros sin mediación alguna de un saber y menos aún de un interrogar. De la misma manera que el signo de una marca de hamburguesas conduce al niño al paraíso del placer, para estos niños, el único paraíso posible es la cosa en sí misma, no buscada ni elegida, sino impuesta. Para Baudrillard (1978), la hiperrealidad (como concepto semiótico y filosófico), consiste en la incapacidad de un sujeto para distinguir la realidad de la fantasía que termina siendo realidad pura, tal como acontece en los niños de la calle, colocados al otro lado de la tecnología en la que habita buena parte del resto de niños en los que se daría el mismo proceso. Es decir, para los niños de la calle lo real dialoga con la realidad que no deja resquicio alguno para que puedan producirse y organizarse los órdenes de la interpretación. Este sería el aspecto más cruel de la realidad que atrapa de tal forma a los niños hasta dejarlos fuera de cualquier posibilidad de imaginar otros mundos posibles. En su conciencia, lo que tienen entre manos es lo único verdaderamente real. Para Eco, la hiperrealidad presupone la capacidad de un convencimiento de que aquello que acontece en el mundo fantasmal de la tecnología es absolutamente cierto e incuestionable, cuando la "M" de McDonald's es suficiente para asegurar al niño una experiencia paradisíaca. Para el chico de la calle, lo cierto es la cosa como tal, lo cierto que se agota cuando la cosa desaparece, todo lo contrario de lo que sucede con un niño colocado en el más espectacular parque de diversiones. En la calle se daría un total sometimiento del orden significante al orden de las cosas, al acontecimiento puro como parte de un sistema de repeticiones en el que no caben las palabras para explicar, señalar o diferenciar. La semiótica postmoderna habla de hiperrealidad para señalar la incapacidad de los sujetos para distinguir el orden de la 133 fantasía del de la realidad En la calle, la hiperrealidad consistiría en quedar atrapados en la cosa, en el acto puro, despojado de sentido, para repetirlo una y otra vez probablemente sin que medie ni siquiera la más mínima intención de comprensión porque entre ellos y el alcohol no media nada sino los actos de los otros que lo hacen, ya sea en la calle o en la casa. De hecho lo real consistiría en aquello que de suyo se resiste a cualquier intento de significación desde el orden simbólico porque es cosa. 53 Para los niños habitantes de la calle, la bebida es asumida como réplica igual a la realidad de la paternidad, de ese otro al que deben reproducir y que, al mismo tiempo, los reproduce. El acto se cierra cuando la bebida los atrapa y los convierte en la cosa representada. De esta manera, se repiten las reproducciones que agotan la historia, es decir, el niño borracho es la réplica de su papá (o de su mamá) igualmente borracho, inconsciente, aherrojado en la calle como cosa. Como diría Eco, acá tan solo es posible distinguir la fortaleza de la soledad. Por ejemplo, había un niño chiquito de cinco años en La Tola que pasaba solo bebiendo. Es que toman por despecho, porque los padres los abandonan, o porque los padres los maltratan. Los padres los odian, no les quieren, entonces toman. Beber y emborracharse se ha convertido en una especie de dispositivo mediante el cual los niños denuncian que se encuentran solos y que ellos son el abandono en su máxima expresión. Constituyen el abandono personalizado, en consecuencia, más allá de ellos ya no hay nada que buscar. Y, como si aún fuese poco, en ciertos casos, este dispositivo de la bebida funciona a la perfección cuando al niño se lo arroja de la casa de una vez por todas para que en verdad represente lo que es, el dispositivo con el que la sociedad de la calle y los de fuera de ella los calificarán como perdidos o abandonados. Ellos beben cerveza, trópico, el norteño, zhumir y muchas otras bebidas más. Pero cuando los padres se enteran de que su hijo o su hija están ya bebidos, reaccionan mal, les botan de la casa, les pegan y hasta les pueden hacer mucho daño. Por eso mejor ellos saben ir a tomar en partes muy lejanas para que los padres no se enteren. Y ahí están mezclados niños y niñas y también saben estar otros que ya no son niños sino más grandes. Los actos de beber se repiten una y otra vez como parte de una rutina o de una ritualística que sostiene la existencia. La celebración de los abandonos y silencios sociales, ritos que se suceden en el silencio de la soledad porque ahí no pueden darse sino actuaciones que se significan por sí mismas. El alcohol y las drogas celebran la repetición de manera compulsiva. Acciones que funcionan bajo el imperio de una sobredeterminación que se impone porque actúa en la calle desde siempre y a la que se someten los niños de manera espontánea, pero nunca propositivamente. La formación discursiva de la calle funciona 53 El tema de lo real ha sido explotado por algunas disciplinas como, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano que inclusive se propuso hacer del psicoanálisis la ciencia de lo real. Para Lacan, lo real es aquello que escapa a la significación. 134 sobre la base de reglas anónimas que se expresan tan solo en las conductas puesto que nunca exigen verbalización alguna. Allí lo que en última instancia cuenta es la actuación. Quizás desde Baudrillard (2008), se podría ver a estos niños como niños simulacro que proclaman la verdad absoluta tanto de la ley del abandono como incluso la de los derechos universales de los niños que en ellos actúan en tanto ignorados, violentados y suprimidos. Porque su realidad no es otra cosa que el disfraz deshecho de lo que las sociedades han proclamado y legislado sobre el valer de los niños en el mundo. Cada niño borracho no sería sino una suerte de disfraz de niño detrás del cual no hay nada más que esa realidad llevada al extremo de lo incomprensible. Nadie podría lavarse las manos porque estos niños denuncian a la sociedad y no a su familia, a la organización de un Estado que es rico en palabras y promesas pero pobre cuando ni siquiera se atreve a mirar lo que acontece en el día y noche de la calle. Algunos papás ni siquiera se enteran porque ellos saben ir a tomar en partes muy lejanas, lejos de la casa, en otras calles, precisamente para que no se enteren. Pero hay otros que bien borrachos se van mismo a la casa a dormir, y cuando se levantan de la cama, la mamá les maltrata, les pega o les bota de la casa. En estos cuadros, lo mejor que aparece es la negación radical de los signos con los que la sociedad acoge, protege y alimenta a sus niños. No solo se trata de la ausencia de alimentos físicos sino también de los otros que se producen en la cultura y que se llaman ternuras, espacios propios, diversiones propias, privacidad, normas. La calle es la carencia en su máxima expresión, lugar para toda clase de oprobios entre los que está el hecho de que gente adulta vende cerveza y toda clase de licores a los niños, lo hacen porque esos niños no cuentan nada en el entramado social hecho con innumerables leyes y derechos y también con una buena dosis de cinismo que se encarga de negar el signo como valor. Niñas y niños constituyen el signo de la sociedad, pero los de la calle han sido colocados al otro lado de todas las representaciones, señalando el hecho de que nada tienen que ver con los signos y sentido del orden cultural. Por lo mismo, permanecen como pura simulación de lo que se dice que son y representan los niños en la cultura actual. La calle absorbe, quizás de una vez por todas, los sistemas de significación de los niños que la habitan. De ellos se podría decir que son muertos vivientes, objetos aherrojados a la hiperrealidad de la ciudad que los aniquila. Tal vez, el alcohol y las drogas tengan la función, por una parte, de ocultarles los sentidos de esta muerte y, por otra, quizás de resucitarlos. Bueno, la vida de la calle es así de triste. Ahí tengo unos amiguitos, como el pana David, que trabaja desde tempranito, a veces se queda en la calle toda la noche, aunque sí tenía mamá que también andaba por la calle. Él trabaja, él así toma alcohol y consume drogas ahora. Porque la mamá se murió, el papá se estaba haciendo cargo de él, y entonces el papá se juntó con otra señora, y entonces ya no le quiso la otra señora, le dijo que el hijo ya no le hace caso y que le bote a una 135 quebrada. Y entonces le fue a botar, y el niño se quedó. Desde ahí es que el niño vive con esa tristeza. El niño comenzó a fumar y a drogarse, y así muchas cosas más. Pero ahora él ya dejó ese vicio, y ahora trabaja, vende caramelos. No son los usos de alcohol y de drogas los que colocan a esos niños al borde de los sentidos de la existencia sino los abandonos que se suceden de generación en generación porque es lo que heredan de los vivos y de los muertos, son los legados que reciben aún antes de nacer. Más allá de las muertes como acontecimiento que terminan desorganizando lo poco que resta, son las muertes dadas a estos niños como la ofrenda que hacen las madres a su historia que también es repetición. Hay una historia establecida pragmáticamente que de suyo se transmite sin que haya posibilidad alguna de que se dé un corte significante para cambiarla. Propios o ajenos, en la calle los niños casi siempre estorban, están demás. Es como si en cada uno de ellos se reeditase un discurso de ajenidad que no se puede ni siquiera suspender peor aun deshacer. Cuando la nueva mujer pide al papá que arroje al niño a la quebrada, no hace otra cosa que colocarse ella misma en la repetición de un sistema de representaciones en el cual casi todos sobran, grandes y pequeños, vivos y muertos. En estas relaciones se repiten juegos de lenguaje ya estatuidos y que no cambiarán mientras se mantengan sus condiciones. Para modificar esta clase de relaciones, no será suficiente una nueva teoría de la comunicación entre papá e hijo o entre esposos, sino que se produzcan nuevos sentidos en los que no conste ni esa extrema pobreza ni los valores de propiedad que padres y madres han elaborado sobre sus hijos. Lyotard (1994:38), señala que en cualquier intento de cambio, como en este caso, “el aspecto lingüístico adquiere importancia, y sería superficial reducirlo a la alternativa de tradicional de la palabra manipuladora”. No bastaría ir a la mujer con un discurso sobre los derechos porque no le pertenecen puesto que ella se hizo en la calle y permanece siendo desde juegos lingüísticos en los que la violencia y la no pertenencia conforman el centro de las relaciones. Lo que acontece en la calle, como en el testimonio, es que el niño no se encuentra allí donde está la mujer de su papá ni en donde está el papá que, por otra parte, ha desaparecido para que se imponga el discurso de su nueva mujer. Para que el padre no responda a los requerimientos de ella, sería necesario que se coloque en el lugar de su hijo, algo que no lo hará porque, probablemente, su paternidad ha estado excéntrica a sí misma, es decir, ajena a lo que los lenguajes comunes dicen de lo que significa ser papá. Goffman (1971), decía que el sujeto puede percibir la realidad poniéndose en el lugar del otro, y este proceso permite al sentido común reconocer a otros como análogos a su yo. La idea de analogía marca la verdad de la intersubjetividad como parte de la experiencia social. Es en la intersubjetividad donde se pueden percibir ciertos fenómenos que escapan al conocimiento del yo, pues el sujeto no puede percibir su experiencia inmediata pero sí las de los otros, en tanto le son dadas como aspectos del mundo social. Dicho de otra forma, el sujeto percibe sus actos y las acciones de los otros tan solo si es que se organizan dentro de idénticas reglas de significación. 136 La sociedad condena a ese papá que se rinde a las exigencias de su mujer y abandona al hijo en la quebrada porque, como dice el discurso social, un papá no puede cometer semejante atrocidad. Sin embargo, se debería pensar que ese hombre no se halla participando de los mismos juegos de lenguaje con los que dialogan las prácticas sociales. Él, como su nueva esposa, se halla ubicado, a lo mejor desde siempre, al margen de este juego simbólico y obra desde otro juego en el que los niñitos son más objetos que sujetos lo que le conduce a sacar de casa al hijo y a abandonarlo en la quebrada. Es decir, la sociedad se halla estatuida mediante un sinnúmero de enunciados de carácter prescriptivo como el que dice que papá y mamá deben proteger a su hijo. Por las razones que fueren, el papá del relato se halla al margen de estos enunciados, en su lugar hay otros que terminan dando la razón a su nueva mujer. Si no hay reglas, dice Wittgenstein (2008), no hay juego y, por lo mismo, el papá parecería que ni siquiera se cuestiona sobre la necesidad de cumplir los deseos de su esposa. Por su parte, el niño que termina convertido en el efecto de esa exclusión de sentidos, optará por la calle como lugar que facilita que la quebrada que lo acoge se prolongue indefinidamente en forma de exclusión y abandono, y en eso consiste para él haberse salvado. En consecuencia, su conflicto no radica en beber y usar drogas sino en la exclusión cuyos efectos los actúa en la vida cotidiana, único lugar a su disposición. ¿De qué manera ubicar a este padre, representante de muchos que actúan de similar manera y que, en parte también dan cuenta del problema de callejización? ¿Qué significa ser deseado en esa magra economía de las subjetividades? La verdad es que no todo hijo de mujer nace ni como producto de deseos ni tampoco encuentra, al llegar, un mundo organizado para sí desde los deseos. Casi por principio, todo aquel que nace en la calle recibe como don un sistema de lenguajes en los que la desorganización de ciertos órdenes de la cultura se convierte, si no en ley, sí en formas incuestionadas de vida hasta el punto de mantenerse en adelante desprovisto de una capacidad mínima de crítica sobre lo que lo que hace daño, ofende y desorganiza. Hay niños que son saludables, que trabajan y que toman una cola o agua. Pero hay los que son drogadictos, los que toman licor, y eso está muy mal, pero es que los papás mismo les enseñan desde chiquitos, con ellos mismo toman porque no les importan que sean de esa edad. Por ahí en el parque o bajo el árbol comienzan a tomar y ahí mismo se quedan o se van bajo el árbol a dormir de noche. De todo hay, hasta las niñas saben tomar licor. Pero eso es malo, ¡si supieran que eso puede afectar los pulmones! A la edad en la que ellos están en la calle, después de unos dos meses ya les comienza a dar el vicio de beber. ¿De qué forma actuará el deseo en la economía psíquica de estos niños que viven como víctimas de los desamparos? Sujeto es aquello (ser) que se va produciendo mediante protocolos varios, acontecimientos y procesos conocidos y desconocidos, conscientes y también inconscientes (Tenorio: 2007). Los niños no aparecen como una sumatoria de todas las identificaciones de las que luego se apropian para, desde ahí, hablar convencido de que es el dueño original de sus discursos. Pese a una aparente unidad, desde niño, el 137 sujeto se caracterizará por ser siempre disperso lo que lo conducirá a expresarse sobre sí mismo de forma cada vez diferente. En este sentido, se trata de un sujeto que no cesa de exiliarse o, por lo menos, de aparecer como excéntrico a sí mismo aunque mantenga una relación de permanencia a la cultura que lo organiza. Como se ha señalado, en buena parte, la calle constituye la anti-cultura, el otro lado de los órdenes que hacen al sujeto social, su antítesis porque ella misma se halla organizada mediante lenguajes que se contraponen a aquellos con los que los otros se relacionan con los niños. La bebida, por ejemplo, representa un lenguaje que los adultos ponen en juego para los ritos de las celebraciones que van desde las alegrías a las tristezas, pasando por esa inmensa gama de afectos que hacen la vida personal, familiar y social. De manera propositiva, los niños quedan excluidos de estos lenguajes porque no les pertenecen. Al revés, cuando ciertos papás y mamás, en condiciones normales, introducen a sus hijos pequeños en estos lenguajes, en cierta medida los pervierten puesto que los desorganizan al ofrecerles como materia significativa lo que rebasa sus posibilidades de comprensión. En cambio, en la calle, es probable que el sistema de significación se haya alterado de tal manera que el hecho de incluir a los niños en la bebida posea sentidos radicalmente diferentes. Más aún, la bebida en la calle seguramente ha terminado siendo despojada de los ritos sociales para convertirse en actos que se repiten sin concatenación alguna en el orden significante hasta morir en una suerte de fosa común en la que tan solo pueden apreciarse los despojos. Ahí los niños aparecen como un despojo más en medio de esa escena en la que lo macabro se impone sin mediación alguna. Los versos son de T. Eliot: ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? Los pequeños habitantes de la calle no pueden ni hacerse estas preguntas de Eliot y menos aún responderlas porque se encuentran al otro lado de la memoria y del olvido, en los territorios de la negación de su existencia y del sentido. De manera necesaria y tal vez hasta inevitable, en la calle las cosas acontecen al margen de sus significaciones sociales. Ellos, simplemente, son sujetos dañados. Hay niñas y niños que beben para olvidarse de todo lo que pasa, de todo lo que viven en la casa y en la calle, porque nadie se siente bien como están. Entonces esos niños con la bebida se pudren. Quizás se trate de la reminiscencia de la imagen de la manzana podrida con la que la sociedad ha calificado a los niños diferentes, a los rebeldes ante lo que consideran injusto, a los que desean deseos proscritos por la moral del bienvivir. En estos grupos de bebedores, los posibles lenguajes con cuya ductilidad se significa el mundo han perdido su capacidad para significar porque se han convertido en cosa, en objetos de desecho o a lo más en escenas que se repiten una y otra vez. En esto consiste precisamente la cosificación de las palabras. Las escenas de los niños bebiendo, bebidos, emborrachados con una pequeña dosis, dan cuenta de que prácticamente ha sido anulada la 138 posibilidad inconmensurable de significar que poseen los lenguajes. Todo lo que luego acontezca no será sino mera anécdota. Los niños ya no tendrán en adelante oportunidad alguna para interpelar al otro en los procesos de identificación simbólica y social puesto que no les resta otra alternativa existencial que hacer de la repetición el requisito de sobrevivencia. Es probable que el otro quede reducido a una suerte de personaje cosificado en las borracheras repetidas una y otra vez y ajenas a los sentidos. Así se ofrece como sacrificio a la angustia y hasta a la misma muerte. Como se verá al abordar el tema de las drogas, probablemente, en estas escenas en las que a un niño se le da alcohol para que se duerma y no moleste, o para que ni vea ni sienta lo que acontece en su entorno, la idea de la licuefacción del sujeto sería tan evidente que ya no cabría duda alguna de su desaparición como destino. Allí probablemente se pierda todo lo que la sociedad ha creado en saberes, actitudes, leyes en torno a los niños en las últimas décadas. De esta manera, lo que acontece a cada uno de estos niños pertenece al orden de la hiperrealidad que actuará de forma irreparable, salvo que se produjesen actos y procesos que operen de manera contraria e inmediata. La existencia les pasa por sobre su vida, y ellos quedan como sobrantes de la sociedad y, por lo mismo, como parte de un anonimato que permite algo más que el olvido, el desinterés, ese quemeimportismo destinado a que las conciencias permanezcan incólumes y en paz. Entonces, el mundo puede seguir su propio ritmo construyendo sin cesar el orden de las conciencias y de las éticas que justifican los quehaceres y los deseos. Hay policías que a veces sí se preocupan, pero hay otros policías a los que les da lo mismo ver tomando a un niño o a un chico. Es como si ellos vieran tomando a un señor, igualmente, a ellos les da lo mismo, aunque les vean beber todos los días. Hay policías que son agresivos, saben decir que nos van a llevar a la Dinapen, 54 dicen que cuando te llevan allá, te mandan con otros papás. Al seguir su propio ritmo y al desconocer estas otras existencias, el mundo se salva a sí mismo con estos niños sacrificados en el ara del desamparo. Desde ese momento, ya no serán rescatados como imagen que cuestiona los regímenes de la cultura porque su destino es ser pasados por alto, desconocidos ya que constituyen una suerte de contra-imagen de la cultura. 54 Dinapen: Dirección nacional de policía especializada para niños, niñas y adolescentes, 139 La metástasis de la cultura Los usos de drogas pertenecen al orden del deseo que implica la aceptación de un sujeto constituido sobre la base de un vacío incolmable, el vacío de ser. Sin embargo, es indispensable tomar en cuenta que los usos nunca serán unívocos pues su significación dependerá siempre del sujeto y de las condiciones en las que se realiza un uso en particular. Pese a que cualquiera de los actos de un sujeto termina relacionado con lo social, es necesario que, cuando se trata de ciertas realidades como los usos de drogas, se retorne al sujeto para que el discurso no se pierda en la cosa-droga que indiscrimina y borra las diferencias. Las drogas, en efecto, son utilizadas por sujetos diferentes y en circunstancias igualmente diferenciables unas de otras hasta el punto de poder afirmar que ninguna circunstancia equivale a otra por más similar que pareciese. Las similitudes serían, pues, circunstanciales y móviles en la medida en que, en cada acto, el sujeto se presenta de modos distintos en lo que tiene que ver con sus lenguajes y también con sus deseos. Estas distinciones forman parte de la contemporaneidad que se hace mediante tejidos lingüísticos que nunca son idénticos entre sí. Sin embargo, en la calle las cosas nunca son tan claras como se esperaría pues ahí la presencia de la subjetividad se convierte apenas en una posibilidad que, probablemente, tiende a desaparecer a medida que niñas y niños se abandonan a ella hasta convertirla en su referente existencial. La identidad es el tema de la mismidad y de la singularidad en el que el otro, como distinto, juega su papel de referente en los procesos de significación. La diferencia no versa tan solo sobre la materialidad del ser sino sobre aquello que lo hace, es decir, lenguajes y deseos unidos a otros diferenciables que señalan tiempos y espacios distintos aun cuando fuesen compartidos. La identidad habla de lo uno y lo múltiple, de lo similar y lo distinto, de la diferencia convertida en su razón de ser. Por lo mismo, la identidad está llamada a señalar la diferencia, aquella subjetividad que se apropia de discursos y deseos, de espacios físicos y lingüísticos al mismo tiempo, los espacios de los intercambios simbólicos con los otros claramente diferenciados. Pero cuando se aborda el tema de los niños de la calle, ya no coinciden los procesos de identidad que se producen, a lo largo de los tiempos sociales y subjetivos, con sus pares que viven la cotidianidad dentro de los ámbitos domésticos y sociales que les pertenecen. Los cambios producidos y los movimientos de las instancias de la subjetividad no se dan en relación directa sino con y a través de los otros similares que, igualmente habitantes de la calle, carecen de los organizadores que intervienen en la constitución de identidades producidas entre los niños que viven situaciones calificadas de normales en tanto forman parte de una familia, y se hallan referidos existencial y éticamente a las instancias de la comunidad como la familia, los grupos de pares, las instituciones en las que la escuela juega un papel de capital importancia. 140 Sobre la base de un modelo de carácter psicopatológico, Goffman (1994:269), habla de los procesos de identidad como de un sistema de mortificación del yo en tanto se pierde para ganar puesto que debe abandonar algo para llegar a otros lugares de significación. Los procesos por los que se mortifica el yo de una persona son de rigor en las instituciones totales; su análisis nos puede ayudar a ver las disposiciones que los establecimientos corrientes deben asegurar, para salvaguardar los yoes civiles de sus miembros. Las barreras que las instituciones totales elevan entre el interior y el exterior marcan la primera mutilación del yo. En las instituciones totales el ingreso ya rompe automáticamente con la programación del rol, ya que es la separación entre interior y el amplio mundo, dura todo el día y puede continuar durante años. En cierta medida, es esto lo que acontece con quienes dejan la casa, su infancia y todo lo que corresponde al orden de los objetos domésticos, incluidos los lenguajes, para internarse en esa selva de cosas y actuaciones que es la calle. Es importante reconocer que, mientras en casa existe un orden de los objetos, en la calle tan solo existen cosas que con dificultad los niños podrían significar. 55 En ese momento, se rompen los procesos de identidad para dar lugar a otra realidad. En este nuevo espacio, las subjetividades se producen por acumulación de experiencias y de realidades impuestas y casi siempre repetidas de manera espontánea. La calle se impone, pues, con su peso de significación en la que la subjetividad queda reducida a la mínima expresión, determinando que los acontecimientos se conviertan en meras actuaciones. La calle no está llamada a salvar nada de la subjetividad sino, al contrario, a contradecirla e incluso a anularla. A esto hay que añadir que, en los complejos procesos de la identidad, las instituciones juegan un papel importante incluso cuando cambian, cuando mutilan al sujeto, como dice Goffman, en tanto se encargan de culturizar al niño que debe dejar de lado actitudes, posicionamientos, deseos y lenguajes que hacen a un niño de una edad determinada como, por ejemplo, cuando deja la casa para ingresar en la institución educativa. Al mirar a los niños de la calle, el tema de la culturalización sufre un giro que los diferencia de manera radical de sus pares que permanecen en sus lugares originarios y lógicos. En la calle, la lógica es radicalmente otra, puesto que en ella ya no cuentan los principios que, en 55 Es importante rescatar la diferencia entre objeto y cosa y su relación con los procesos de identidad. En términos generales, la casa, como domus, se halla organizada mediante objetos que la significan y diferencian desde múltiples perspectivas. Los espacios físicos adquieren connotaciones particulares cuando, configurados con objetos, se convierten en dormitorio, cocina, sala de estar, etc. Cada espacio con sus objetos se transforma en elemento de identidad para todos y cada uno de los habitantes del domus, los identifica, los significa y los discrimina cuanto más que existen espacios y objetos específicos y excluyentes como, por ejemplo, el dormitorio de la pareja parental que, desde su presencia, diferencia, limita y hasta prohíbe, al mismo tiempo que puede originar deseos. En contraste, en la calle, a causa de los lenguajes sociales, tan solo existen cosas múltiples, indiscriminadas y comunes que carecen de la capacidad de diferenciar a unos sujetos de otros. 141 sus pares domésticos, provocan y regulan los deseos, tal como se ha evidenciado al tratar temas como el de los espacios, los tiempos, la sexualidad. Las drogas forman parte de la calle, hasta cierto punto, son la calle, y están con ellos desde el instante en el que empezaron a habitarla. Por eso sus usos no pueden ser comparados con los usos de los otros que viven en condiciones que les pertenecen. Las diferencias no se hallan en las sustancias sino en los sentidos con los que unas y otras han sido investidas. En cierta medida, y desde las relaciones imaginarias con las drogas, existiría un abismo diferenciador entre el chico que usa marihuana en su casa con un amigo en una noche fría, y el muchacho que también fuma marihuana en la calle para soportar el frío de la noche. Son dos fríos, se diría, esencialmente diferentes puesto que responden a circunstancias existenciales incomparables entre sí. Por otra parte, si se acepta que la callejización conlleva un empobrecimiento de los constructos imaginarios y simbólicos, también se podría afirmar que los niveles de metaforización de las drogas será elemental hasta el punto de que siempre prime ahí el valor de la cosa sobre su poder referencial tan importante en los usos de drogas por sus pares domésticos (Tenorio: 2009). Existiría otro factor importante de diferenciación entre los dos grupos. Para los chicos que viven en condiciones llamadas normales, es decir, en una casa, con su familia, que van a la escuela, que tienen adultos que se preocupan y hasta se encargan por los desarrollos de la cotidianidad, que poseen tiempo y elementos para la recreación organizada, las drogas poseen características diferentes incluso antes de usarlas. En cambio, parecería que en la calle las drogas se resistirían a abandonar su consistencia real como para ofrecerse a mutaciones metafóricas, aquellas que determinan los usos de drogas en los otros. En consecuencia, tanto el alcohol como la base o la pega no serían más que lo que son en sí mismas. Finalmente, otra diferencia primordial entre unos y otros usos estaría dada por la falta del rito que es, en general, de capital importancia para el grupo de chicos ajenos a la calle. El rito es el encargado de introducir tanto a lo que se usa como a los usadores en un espacio imaginario y simbólico que permite la construcción de sentidos. Se bebe para celebrar algo, para compartir la amistad, para acrecentar el valor social, familiar de una comida. También un grupo de adolescentes comparten un porro para sus propias y múltiples celebraciones que van de la alegría a la tristeza, del éxito al fracaso. En la calle, las drogas, más que usadas, son consumidas en tanto cosas, válidas en sí mismas y, por ende, al margen de las múltiples celebraciones que seguramente escasean. Aquí en la calle para los niños hay todo, por eso utilizamos el trago, el vino y muchas cosas más como las drogas. Porque aquí todos los niños se despechan, y cuando está utilizando drogas, se despechan también. Este despecho nada tiene que ver con algún tipo de culpa moral, tan solo se trata de la conciencia de la inclemencia convertida en la condición de la existencia. En la medida en la que la precariedad se ha convertido en la condición de vida, ya no habría lugar alguno para la esperanza sino tan solo para esas ráfagas de conciencia de su situación que seguramente 142 les invaden de vez en cuando y que rara vez serán verbalizadas. Para estos niños las cosas y los acontecimientos no se relacionan entre sí sino que aparecen porque están ahí haciendo su realidad. En efecto, cuando se trata de los otros chicos y adolescentes, las drogas son llamadas a formar parte de los ceremoniales que hacen las cotidianidades y que tienen que ver incluso con las estrategias para conseguirlas. En la calle, no existe el ceremonial, quizás ni siquiera su posibilidad porque las cosas se suceden unas a otras sin orden alguno, salvo quizá el orden equívoco de la necesidad. Las drogas constituyen para estos niños una suerte de camino que hay que recorrer ineluctablemente porque ya está hecho y porque por ahí transitan los que llegaron antes con el mismo bagaje de vacíos y de necesidades. Entonces ya no es posible dejar de andarlo puesto que no existen alternativas. En consecuencia, ni siquiera se trata de una estrategia destinada a buscar alivio o el olvido de todo sufrimiento como acontece en otros espacios de la pobreza en los que aún hay lugar para la esperanza (Tenorio: 2003). Acá la esperanza ya fue abolida como parte de las tecnologías del ser que se dedica a sobrevivir, en una vida en la que no existen cuentas que dar ni cuentas que recibir al comienzo o al fin de cada jornada. En la calle, las cosas se acontecen y, por lo mismo, no exigen conciencia alguna por parte de sus habitantes, lo que da cuenta de su precariedad. Por ahí unos amigos nos dicen que nos vamos a sentir bien, o sea que dicen que sí está bien que nos droguemos, y nada más, y entonces nos drogamos no más. Se trata de una especial tecnología del sujeto que no pide ni da explicaciones porque se sabe que las cosas simplemente deben acontecer de esa manera ya que no existen posibilidades para que cambien en su sentido. En la calle, en efecto, se da una suerte de sumisión de cada niño a las cosas que se imponen hasta el punto de que no existiría nada que se escape a esa sumisión ya que de esta dependerá la sobrevivencia. Ni siquiera se trata de una renuncia a sí mismo sino de una dependencia de facto que debe realizarse en cada acto. En este sentido, no existiría autonomía alguna del niño que, aun en el caso en el que no use drogas, se encuentra, de todas maneras, sometido a esa sumisión constitutiva. Incluso cuando hay clara conciencia de que las drogas podrían causar daño, se debe continuar en el uso porque esa es la forma de dar cuenta del sometimiento a las condiciones vitales de la callejización. El informante habla de que se trataría de un irse matando, de un proceso de destrucción al que no sería posible hacerle el quite. En efecto, hacerlo implicaría contar con alternativas que no existen porque, si las hubiese, contradecirían la condición calle que hace a estos niños. La condición calle se da de facto y aleja al niño de cualquier otra posibilidad que implique tanto la conciencia de esa realidad como la búsqueda de rutas para dejarla. Las drogas son parte de ese sometimiento a lo real que, a veces, hasta tiene buena cara: Hay muchos chicos que han probado la droga porque piensan que eso es bonito, que es lo más hermoso que ha de ser para existir aquí en la vida. 143 Es probable que esta experiencia sea la única que valga la pena ser vivida cuando la cotidianidad se sostiene en la ignominia de la privación que hasta podría ser absoluta. Por ende, es preciso rechazar aquel pensamiento que supone que lo que hacen estos niños carece de toda lógica que no sea aquella del mal. Cuando se habla de pobreza y privación, no existe equivocidad alguna y menos aún cuando se trata de los niños que se han visto obligados a habitar la calle, ya sea en el día a día, o de aquellos que finalmente la convirtieron en su morada. Por eso, las drogas se encargarían de proveer a sus usadores de algo, aunque no bien identificado, que permita que aparezca bonita e incluso hasta hermosa la vida de ese tercer o cuarto o quinto mundo por todos conocido pero del que no se dice nada más que lo necesario para que no se agiten las conciencias. La pobreza de estos niños no tiene que ver tan solo con las carencias de los medios necesarios para vivir, ni con el abandono de la escuela y de la familia. Tiene que ver con la casi desaparición del conjunto significante que provee de sentido a la existencia porque ellos no están llamados a trabajar, pues muchos han debido abandonar la compañía familiar, porque no van a la escuela, porque todos, sin excepción, carecen de esperanza. Hay una desesperación original que no deja de acompañar a estos niños y que podría hacerse más evidente con el efecto de las drogas. De suyo, las drogas no poseen efectos únicos y exclusivos. Por el contrario, sus efectos dependerán de aquello que el sujeto pone en juego desde sus deseos, desde esa especie de autonomía existencial que opera más desde lo inconsciente que desde lo consciente. Nadie huye de la realidad porque cualquier intento de fuga no sería sino una forma más de mirarla a la cara, tal como supuestamente es, tal como es vivida. Si para el discurso oficial la realidad es la materia contable de cada día, para esos habitantes de la calle, la realidad estará hecha precisamente de buena parte de aquello que no es contable sino tan solo en tanto carencia y ausencia. Aún cuando los discursos estatuidos no hayan cesado de hablar de lo hermoso de la vida y de las múltiples misiones que a cada quien corresponden por el hecho de estar-en el mundo, las realidades son muchas como son igualmente indefinibles los destinos que corresponden a cada hijo de mujer, probablemente desde mucho antes de su nacimiento, tal como puede apreciarse en los hijos de la pobreza para quienes sobrevivir se constituye en la tarea primordial, quizás única. Sobrevivir implica enfrentar la muerte en el día a día, al revés de lo que acontece a los otros niños llamados a vivir y a expandir sin cesar el sentido de la existencia en aquello que se llama futuro y que no es otra cosa que la certeza de que el mañana del mañana es cierto, seguro y propio. Para muchos de los niños de la calle, el uso de drogas, sin mirar su frecuencia ni cantidad, forma parte de las exiguas sobrevivencias. Para lograrlo, se invierte parte de las magras ganancias del día que tienen que ser valoradas, no desde criterios únicamente económicos, sino desde lo que esa inversión implica, en lo que con ello se logra de olvido y de experiencia de un bienestar que, real o supuesto, debe buscarse. El lacónico testimonio refleja la doble posición que implicaría el uso y lo que se invierte en la droga. Parecería que las palabras son minuciosamente buscadas de tal manera que nadie crea que ellos pueden dedicar a las drogas todo lo que ganan en la calle, o que están ahí tan solo para drogarse. 144 Por el contrario, los usos son esporádicos porque, de lo contrario, no se cumpliría la primera y fundamental razón de su permanencia en la calle que es la sobrevivencia. Gastan tres o cuatro dólares, máximo. Este sería el costo, no tanto del producto que se obtiene, sino de la ilusión colocada en la droga, no tanto de aquello que se logre, sino de la esperanza posible. No puede ser de otra manera cuando esa realidad áspera de la cotidianidad no es capaz de brindar nada en particular más allá de esas experiencias de precariedad extrema. Es probable que en los discursos estatuidos no se haya dado ningún valor a este acto de espera y de esperanza que estos niños colocan en las drogas y que probablemente difieren de lo que acontece con adolescentes o adultos de la otra sociedad para quienes los usos de drogas pertenecen a diferentes expectativas mágicas. Existen diferencias abismales entre poseer lo que he denominado el supermercado de los placeres (2009), que forma parte de la existencia mágica de las nuevas generaciones urbanas, y la condición calle en la que sobrevivencia representa el otro polo de los imaginarios que conforman la existencia de quienes no tienen la sobrevivencia como objetivo de la cotidianidad. Lo lacónico de los textos no debería interpretarse tan solo desde criterios culturales sino desde la precariedad de las fantasías que los hacen y que se debe al hecho de que la sobrevivencia no exige nada más que un precario sistema de fantasías para dar la cara a lo cotidiano. ¿Desde dónde, en efecto, esperar que ellos construyan megarelatos sobre sus usos de drogas cuando la vida se reduce a su mínima expresión como la media merienda que deben comer para sobrevivir? Sí hay chicos que usan eso para olvidar los problemas, o solo por sentirse bien, aunque a veces ni se sabe mismo. ¿En qué consistirá sentirse bien para los niños y niñas de la privación crónica y universal? Cualquier intento de respuesta deberá atravesar primero los espacios de la cotidianidad que ya se han analizado y que tienen por objeto dar cuenta de aquello que implica la sobrevivencia para, tan solo desde ahí, intentar comprender las relaciones que se establecen con las drogas que están ahí como parte de las innumerables ofertas del mundo contemporáneo. Es decir, no se requieren grandes o complejos esfuerzos para llegar a las drogas que, desde hace mucho rato, forman parte de la precariedad social. Drogas igualmente precarias, como no puede ser de otra manera. Claro que hay chicos que voluntariamente usan drogas, porque ellos mismos quieren estar drogados, ellos quieren probar cualquier droga, y si ellos quieren probar, ellos consiguen así de rápido. Hay chicos de ocho años, como de mi edad, que ya usan porque ellos quieren, porque nadie les obliga que se droguen. También hay niños adolescentes que usan desde los 10 o hasta de menos. Las amistades les dicen que se van a sentir bien, o sea, que sí está bien que se droguen. Entonces, ellos ven lo que se siente estar drogados. 145 Los sentidos de la existencia son tan equívocos y esquivos como la alegría, el dolor, el placer y el sufrimiento. En consecuencia, únicamente el dueño de esos afectos podría hablar con cierta justeza de lo que experimenta, con sus decires a medias ya que los afectos, cuando pasan al reino de las palabras, se alteran, pierden su originalidad y dimensión. Cuando alguien dice: estoy triste, pretende que, para ser entendida por el otro, su tristeza empate con las experiencias de tristeza que posee el interlocutor, tarea azas compleja que no se resuelve sino a medias. Cada testimonio de estas niñas y niños se refiere a experiencias sentidas y también a ese cúmulo de decires que atraviesa el mundo de las drogas y que tienen que ver con un sinnúmero de prejuicios. Cuando se trata de afectos, probablemente sea imposible e incluso inútil cualquier intento de neutralidad. Esto sería mucho más evidente en el momento de entender lo que se busca y lo que se experimenta con las drogas, más aún cuando se trata de niños privados de su mundo original, y obligados a construir su cotidianidad con el material real de la calle. Ese amasijo de afectos con los que se vive lo cotidiano sirve para interpretar cada acto y las vivencias, incluidas aquellas que proceden de las drogas, ya sea como experiencia personal o como lo dicho por los otros o también de los prejuicios ancestrales que hacen parte de la cotidianidad callejera. En la contemporaneidad, las drogas representan una parte importante de lo femenino que seduce porque en ellas se ve representada la fuente de los placeres y de los olvidos, de los goces y de las salvaciones. Si, como dice Giddens (2009), lo femenino representa el principio de incertidumbre, los atributos de las drogas también forman parte de lo existencialmente incierto, de lo que transita sin cesar por el abanico de afectos y promesas. Como lo femenino, las drogas no cesan de evidenciar el principio de incertidumbre que, como en ningún otro lugar, hace presencia en la calle en la que todo es inseguro por sí mismo. Probablemente, sea la incertidumbre el punto nodal de la seducción que ejercen las drogas en cualquier espacio en que se manifiesten. La calle es sufrimiento y ausencia, lejanía y carencia que no terminan de hablar de los incomprensibles contrastes de la sociedad, las diferencias entre los que poseen hasta la opulencia y los que carecen de todo hasta la indigencia. En cualquier espacio en el que el sujeto se halle, las drogas estarán para seducir con sus ofertas tanto de olvido como de memoria, de placer como de sufrimiento. El testimonio encierra un universo de representaciones sobre lo que es la calle como lugar de existencia de niños expulsados del mundo de los otros en el que no existirían los sufrimientos que la calle produce. Todos, sin excepción, poseen dolores varios, pero solo los pequeños habitantes de la calle tienen que vivir y hacer una historia única y casi inimaginable. Para la niña que habla, su historia se inaugura en el papá y la mamá arrojando a sus hijos a la calle. Antes de ese momento, no hay historia. 146 Ellos usan las drogas es por olvidarse de los problemas, por olvidarse como les tratan los papás, por olvidarse, o sea, lo que les ha pasado en el día, y eso les causa que vayan a consumir drogas. Cada niño de la calle es un hijo sacrificado por el padre Estado, por la madre patria y sus hermanos, ciudadanos de bien, por todos juntos que, a lo largo de los tiempos, se han encargado de crear las condiciones necesarias para que nazcan los destinados a la pobreza extrema y tomen la calle para sobrevivir. En otras palabras, existe un filicidio que se ha tratado de pasar por alto en especial por quienes aún sostienen que son los hijos los que quieren asesinar a papá y mamá. Nadie pide perdón ni se estremece 56 . Nada de esto acontece porque no existe conciencia ciudadana ni política que vea las realidades que hacen la vida cotidiana, en la que las drogas jamás pueden pesar más que el hambre, la desnutrición y, sobre todo, su exposición prematura a una vida que no les pertenece de modo alguno. Si Bauman habla de licuefacción de las relaciones sociales como una de las características que definen a las sociedades actuales, cuando se habla de los habitantes de la calle, esta licuefacción se convierte en su contrario porque las cosas aparecen ante ellos y para ellos con su solidez real, como lo real puro que se resiste a cualquier proceso de metaforización. Hay papás y mamás maltratantes que, en su tiempo ya fueron agredidos, sacrificados en el ara de la miseria. Ahora les toca repetir la historia como, más tarde, harán estos niños cuando lleguen a ser grandes. Yo sé que eso me hace daño a mí misma, o sea que me voy matando poco a poco, y la culpa es la pelea de mis papás, las separaciones de los papás porque por eso los hijos consumen alcohol y drogas. Pero las drogas nos pueden matar, nos pueden causar cáncer, nos pueden llegar a hacer enfermedades. La droga es malísima puede dar un ataque al corazón. También dan retraso mental y pueden ocasionar la muerte por exageración. Pero no queda más que consumir. La causalidad no es lineal porque los aconteceres personales y sociales se caracterizan por la complejidad y la sobredeterminación. Sin embargo, para la informante, puesto que sabe que nada se explica por sí mismo, acude a la etiología de la violencia familiar para explicar y quizás también para justificar su esporádico acceso a las drogas. Para ella tanto mal hacen las drogas como la violencia doméstica y social puesto que, si en casa hubiese un ambiente de ecuanimidad y ternura, las drogas sobrarían, ya no serían casi indispensables para sobrevivir. 56 Al respecto, valdría tomar en cuenta los análisis realizados, primero por Kierkegaard y luego por Derrida sobre el filicidio cuyo modelo es el cometido por Abraham sobre su hijo único, Isaac. El padre callará para siempre y jamás se atreverá a pedir perdón por lo actuado. En vez de ello, ciertos teóricos, incluido Freud, quisieron leer la historia al revés: los hijos confabulados para asesinar al padre. 147 Desde estos orígenes de hijos social y hasta familiarmente asesinados, los acercamientos a las drogas también tienen que ver con la búsqueda de sufrimiento más que de placer. La búsqueda de ese plus de dolor quizá para que las heridas se agraven y sangren aun más. Esta sería una diferencia importante entre los usos de los chicos y muchachas que viven, aunque solo sea en las formas, una vida doméstica natural y los de la calle que subsisten bajo los regímenes de dolor y la carencia. Los otros buscan el placer, hasta hablan de pretender encontrarse ahí cara a cara con la felicidad57 , en cambio estos niños tras las drogas preferentemente encuentran malestares y el fantasma de la muerte. El informante habla de lo mal que se sienten sus amigos con las drogas y sugiere que sería mejor que se dedicasen todos al estudio antes que andar en esas aventuras, pero lo hace como quien se encuentra fuera de una experiencia que la considera innecesaria y dañina. Es Goffman quien enseña a dar importancia a las rutinas sencillas que hacen la cotidianidad, a aquellas que, por parecer tan obvias, se las pasa por alto porque no se toma en cuenta que en cada una de esas acciones se revelan los sujetos en sus múltiples dimensiones. Sus análisis microsociológicos permiten aproximaciones libres y espontáneas a la cotidianidad entendida como el escenario primario de los sujetos y, en este caso, de los niños que viven en la calle aun cuando algunos regresen a casa para pasar la noche. Al abordar esta cotidianidad es posible captar su identidad profundamente deteriorada y alienada a las condiciones propias de sus orígenes. En estos espacios se construyen el yo, sus transformaciones y descomposiciones. Yo no lo he probado, pero se sienten muy mal al estar con las drogas. Por lo que he visto, es muy feo. Se ponen revoltosos y quieren robar o quieren pegar a alguien, el comportamiento es muy feo, porque piensan que ya son más grandes y quieren pegar a todos. Otros se ponen asustados y creen que ya viene la policía, porque siempre están pendientes de que les va a encontrar la policía. Pero ellos dicen que las drogas les hacen sentir bien, aunque yo he visto que se vuelven como locos. Yo por eso no he querido comprar pega o drogas porque después me voy a hacer loco. Se trata de niños cuyas edades van, más o menos, de los cuatro a los doce años y que caminan hacia la droga no se sabe buscando exactamente qué más allá de lo manifestado conscientemente. Pero parecería que la experiencia sufriente, dolorosa o violenta ocuparía un lugar preferencial quizás porque en cada uso pretenderían realizar un nuevo retorno a sus orígenes. Hay testimonios en los que la búsqueda del mal aparece de manera más nítida quizás dejando al descubierto alguna idea de muerte e incluso de suicidio. No son raras las ideas 57 Pueden revisarse los análisis realizados en Drogas, usos, lenguajes y metáforas (2003) y El sujeto y sus drogas (2009), en los que se evidencia que, para los usadores, prima la búsqueda del placer en casi todos los usos. Es raro que los usadores se refieran de manera tan clara a la búsqueda del sufrimiento por el sufrimiento mismo tal como acontece con estos niños en los que parecería que las palabras placer y goce ni siquiera pertenece a sus lenguajes. 148 suicidas en los niños e incluso ciertos actos que dan cuenta de un deseo de muerte que se ha instalado y que hasta podría llegar a la actuación que, como es común, serán interpretadas y registradas como accidentes. La depresión anaclítica descrita por Spitz (2003), da cuenta de los profundos procesos depresivos por los que pueden pasar niños menores de un año a causa de las súbitas separaciones de su mamá. Si no es atendida de manera oportuna y adecuada esta depresión, el niño cae en un estado de marasmo tal que lo conduciría a la muerte. Por otra parte, aun cuando no llegue a estos extremos, cada evento depresivo infantil deja huellas que se reactivarán más tarde. En consecuencia, es importante pensar que algunos de los niños que viven en la calle pueden pasar por períodos depresivos nuevos capaces de conducirlos a realizar intentos de suicidio ya sea de forma consciente o inconsciente. Hay autores, como Geller (2008), que, al analizar algunas conductas antisociales, las han asociado a procesos depresivos. La depresión infantil es una realidad incuestionable que en la actualidad se expresa cada vez con más frecuencia. Si bien la tristeza constante e incluso a veces profunda es el síntoma más evidente, sin embargo, es necesario tener presente que también ciertas formas de hiperactividad que aparecen de súbito pueden ser síntomas de cuadros depresivos que aparecen y desaparecen o que finalmente se instalan en la vida de los niños. La depresión debe ser entendida como uno de los muchos síntomas que podría construir un niño para dar cuenta de los conflictos que vive en casa o en otros lugares como la escuela. La depresión quiere decir hundimiento y desaparición. Lo que se hunde o desaparece son los sentidos que tienen los otros en particular aquellos que lo acompañan en la cotidianidad, entonces en su lugar aparecen los vacíos de significación que el niño ya no consigue llenar con nada. Si un estado así se prolongase en un tiempo mayor al que el niño puede soportar, bien podrían aparecer las ideas de desaparición y muerte. De suyo la vida en la calle da cuenta de inconmensurables pérdidas por las que han atravesado y atraviesan estos niños, algunas ciertamente irreparables como la pérdida por abandono definitivo o por muerte del papá, la mamá o de ambos a la vez. A eso es preciso añadir las otras pérdidas de todo orden que se originan en el ejercicio de la cotidianidad y entre las que no se puede pasar por alto las que tienen que ver con la amistad y con los incipientes amores que también aparecen prematuramente. Como dice el testimonio, hay quienes usan drogas para matarse de otra manera luego de haber perdido a alguien querido. Sí hay muchos chicos que utilizan drogas para matarse por el despecho que les han ido dejando las novias. No hay ninguna razón para pensar que estos procesos no son posibles en la calle. La idea de que están hechos al sufrimiento desde antes de nacer no es sino una salida poco ética y nada académica. Por el contrario, para algunos de ellos, la perenne exposición a la carencia y la frustración, a la soledad y la violencia podría conducirlos a la idea de desaparición y muerte. Es probable que algunos terminen actuando este deseo. Pero otros podrían derivar sus fantasías autodestructivas a ciertas conductas como las delictivas o al consumo de alcohol o al uso de drogas. 149 Hay algunos que dicen que ya no quieren estar en esta vida. Entonces, ellos mismos se drogan y se quieren matar con las drogas, y otros se quieren matar con gillettes cortándose las venas. No es cierto que fundean solamente por fundear ni para sentirse mejor, también es para sentirse peor que antes, aunque a veces puede ser para sentirse mejor. Con el pegamento también se marean, y a veces así también buscan bronca, se vuelven como locos y hasta se quieren botar matando. Cuando usan drogas, algunos de estos niños pueden llegar a tener experiencias alucinatorias seguramente más que un adolescente o adulto porque es reducida su capacidad física y psíquica de tolerancia. Luego de la experiencia podrían sentir miedo y deciden no volver a ningún uso. Otros siguen atrapados a sus experiencias pese al terror que podrían experimentar como cuando creen que ha visto al diablo en persona que amenaza y persigue. El diablo es el mal, el mal hacer y el mal vivir desde esas éticas elementales que les pertenecen y que, pese a los desórdenes de la calle, siguen actuando. El diablo es la personalización del mal y de la incongruencia entre las ofertas de bienaventuranza y lo ominoso de una realidad que, como noria, gira y gira sin producir cambio alguno. Yo le sé ver al diablo. Entonces de repente sí me asusto. Pero cuando aparece el Tintín, no me asusto, pero cuando veía al diablo ahí sí me quedaba espantado, me quedaba como inválido. Entonces yo estaba agonizando. Porque cuando yo bebo y fundeo y ya no veo puro estrellas sino que entonces estoy ya agonizando. Pero ahora ya no me gusta gomear, porque antes gomeaba bastante, ahora solo fumo. El sufrimiento y el malestar son los efectos que más se mencionan en estas prácticas que aparecen como realidades impuestas por el solo hecho de pertenecer a la calle como las mismas drogas. En la calle, niños, alcohol y drogas se pertenecen por derecho propio, constituyen una suerte de unidad inquebrantable y, si bien es cierto que no todos lo hacen, beber, fumar marihuana o base son parte inseparable de una cotidianidad pobre y frágil. También se habla de que, en ciertos casos, podría darse la presión de amigos y compañeros para usar una droga aunque no sería esta precisamente la tónica general sino más bien la excepción 58 . Hay unos que a veces sí obligan, pero nosotros que somos sanos no aceptamos. Pero algunos usan no porque ellos quieran sino porque les obligan y les dicen que 58 Lo mismo acontece entre adolescentes escolarizados de todos los niveles. Salvo excepciones, los usos de drogas son asuntos personales y nadie obliga al otro como parte del ejercicio de la ritualística que exigen los usos. Para ellos está claro que un amigo, si en verdad lo es, no va a obligar a hacer al otro lo que no desea, sobre todo en lo que concierne a las drogas. En cambio, con el alcohol, las presionen suelen ser más frecuentes y eficaces. La legitimidad social del uso de alcohol frente a la ilegitimidad de las drogas probablemente tenga que ver en estos hechos. (Cf. Tenorio: 2009). 150 tienen que fumar, tomar y también usar las drogas. Incluso les dicen: tómate esto, o fúmate esto y yo te pago, y ellos, por llevar plata a la casa fuman, pero llegan mareados a la casa, y la mamá les pregunta, y no saben qué decir. Esta presión para usar drogas no es constante pero sí aparece con frecuencia, algo que contrasta con lo que sucede entre adolescentes de la vida común que más bien rechazan la idea de que los amigos presionan y hasta obligan a usar drogas (Tenorio: 2009). En la calle, la violencia está siempre a flor de piel y de palabras, en todo hacer y decir. Por lo mismo, algunos niños ciertamente podrían ser obligados o por lo menos presionados a usar drogas contra su voluntad, contra esa voluntad evidentemente lábil porque todas las realidades de la calle se caracterizan por la inestabilidad y la inconsistencia que hacen que el respeto al deseo del otro cuente poco al momento de las decisiones. Es evidente la conciencia del daño que ocasionan las drogas. Pero, mientras los adolescentes y adultos de la vida común no buscan de manera directa y consciente hacerse daño, parecería que en la calle este deseo se halla menos camuflado por el deseo de bienestar y de placer que también se halla presente. En los informantes no pesa tanto su criterio sobre el daño cuanto la supuesta búsqueda consciente del daño que actuaría de manera directa. Cuando los informantes se refieren al daño que ocasionan las drogas, comúnmente dan a entender que se trata de un daño buscado y deseado, que esta ruta es más eficaz para lograr ese malestar tan buscado, como si el de la vida cotidiana y consciente no fuese suficiente. Para entender estos confusos procesos es preciso ir a las construcciones psíquicas infantiles en las que las capacidades de verbalizar de manera directa los afectos y las fantasías son menores a sus posibilidades de actuar. Porque para ellos es lo mejor tomar drogas para hacerse mucho daño, y así dicen muchos chicos de menor edad, porque así se han acostumbrado a tomar la droga. También hay los otros mayores que han comenzado a obligar a los niños a tomar drogas para que les coja la locura de ir por ahí haciéndose daño o haciéndose malos. La indiscriminación de la calle tiene que ver también con la convivencia no necesariamente protectora entre grandes y pequeños ya que nadie tendría por qué responsabilizarse de los otros. La calle desvanece cualquier clase de responsabilidad y de mutuidad ya que grandes y pequeños se encuentran en idéntico escenario en el que la edad no cuenta realmente como para permitir o prohibir, para aprobar o censurar. Por el contrario, parecería que es obligación de los grandes introducir a los niños en las realidades que hacen la calle, una tarea carente de contemplación y distingos, categorías estas ajenas a su dinamia significante. En consecuencia, las relaciones se establecen de conformidad a los códigos de la calle que disponen que el bien y el mal respondan a categorías específicas en las que la sobrevivencia constituye seguramente la más importante de todas. Sobrevivir implica aprender los sistemas de códigos de lo cotidiano en el que beber, usar drogas, defender a las buenas y a 151 las malas cada espacio, cada pertenencia, forma una unidad de sentido que es preciso sostener. Unos señores que son viejos y unos señores que son jóvenes saben estar ahí con los niños y les dicen: toma, prueba esta droga, porque ellos quieren que sean así como ellos para que ellos de grandes sean así gomeros y fumones. En la escena, las tres generaciones están presentes en un ceremonial absolutamente elemental pero que posee el poder de asegurar la mínima cultura de la calle que incluye los ritos de utilización de las cosas entre las que las drogas y sus usos ocupan un lugar propio. Como se advierte en el testimonio, los niños son invitados a formar parte de esa microcultura como estrategia elemental pero necesaria de sobrevivencia. Algunos niños, probablemente los que aún no se han callejizado de forma radical, critican esta temprana introducción en los usos de drogas. En el testimonio, no se critican los usos sino el hecho de que los adultos no reconozcan ni respeten las diferencias que existen entre las edades. Por ende, estos niños llegarán a las drogas de manera legítima e incuestionable. Los adultos piensan que para ellos está bien, pero para ellos puede que esté bien, pero para los menores no porque los menores todavía estamos en la etapa de crecimiento. 152 De los inhalantes a la base Hasta hace unos pocos años, la droga de la calle, a más del alcohol, fue el cemento de contacto, también llamado pega o lisarcol que forma parte del grupo de solventes.59 En la década de los 80, los solventes constituían la droga recreativa más importante utilizada por los niños que trabajaban o vivían en las calles. Investigaciones de la época (Tenorio, 1989), dan cuenta de que fundear constituía entonces una actividad común de los niños, luego de la bebida. 60 Aun cuando se han reportado casos en los que los inhalantes fueron y aún son utilizados por colegiales y hasta por universitarios, casi siempre han sido la droga por excelencia de la pobreza y, de modo muy particular, de los habitantes de la calle. Un estudio llevado a cabo en el estado de Nueva York 61 con alumnos de secundaria, demostró que el 5.2% había usado inhalantes, y que casi el 2% lo había hecho en los últimos 6 meses. También en estos casos había sido la droga de inicio. La absorción de los inhalantes se realiza por los pulmones y sus efectos aparecen de manera casi inmediata porque llegan enseguida al sistema nervioso central que se deprime de forma acelerada. En general, la intoxicación suele durar pocos minutos lo que hace que el usador deba inhalar con frecuencia para sostener la intoxicación. Los usuarios pueden sentir una leve excitación, euforia y risa. Cuando se producen inhalaciones sucesivas, pueden aparecer alucinaciones auditivas y visuales, modificaciones de la conducta, irritación conjuntival, tos, nauseas, vómitos que pueden resultar muy molestos. El usador también puede experimentar menos inhibición y menor control de la conducta. A veces, el sujeto podría experimentar visiones borrosas y confusión. La aspiración de cantidades muy concentradas de las sustancias químicas que contienen los disolventes o los aerosoles puede ser causa directa de insuficiencia cardiaca y muerte. Eso es muy común con el abuso de los fluorocarburos y gases similares al butano. Las elevadas concentraciones de inhalantes también causan la muerte por asfixia al desplazar el oxígeno de los pulmones y del sistema nervioso central, con lo que la respiración se paraliza. El cemento de contacto, como en general cualquier droga, produce diferentes grados de 59 Los solventes constituyen un grupo de hidrocarbonos volátiles derivados del petróleo y del gas cuyo punto de ebullición es bajo por lo que se evaporan al entrar en contacto con el aire. Los solventes activos tienen como función disolver sustancias no hidrosolubles y para ello se requiere en primer lugar determinada viscosidad, contenido de sólidos en la solución y la velocidad a la que el solvente se evapora al aplicarse en el producto que interviene (acetona, acetato de etilo, thiner, etc.). Su importancia y patrón de uso determinan su clasificación en: solventes activos, consolventes, solventes latentes, y diluyentes. 60 La inhalación tiene como antecedente más famoso el oráculo de Delfos en Grecia. Las pitonisas, bajo los efectos de los vapores pronosticaban el futuro o sugerían medidas que los griegos debían seguir en cuanto a las cosechas, comercio, guerra, salud. Hubo una época en que el éter no se inhalaba tan sólo por sus propiedades inhalantes. La universidad de Harvard, entre otras, fue el escenario de ether frolics, "debates de éter" donde el éter se empleaba por sus pretendidos efectos estimulantes de la "consciencia mística". 61 Boletín informativo, U. S Department of Justice, septiembre, 2002. 153 dependencia, en particular la denominada dependencia psicológica que se caracteriza por una urgente necesidad de inhalar y por la presencia de ansiedad cuando no se encuentra a mano la sustancia. Es común que los usadores afirmen que no les es complicado abandonar su uso y sustituirlo por otras sustancias, como la marihuana. Parecería que el menor uso de estos inhalantes en la calle no se debe a razones técnicas sobre sus efectos altamente nocivos sino a la mayor presencia de otras drogas como la marihuana y la pasta base de cocaína, o lo que se vende como tal por los pequeños brujos 62 que atienden las demandas de la calle. Desde luego que el orden en el que mencionan las drogas que existen en la calle es un orden aleatorio, sin embargo, si los inhalantes fuesen usados con frecuencia y más que las otras drogas, se esperaría que aparezca en el primer lugar. En realidad, en casi todos los discursos, el cemento de contacto aparece hacia el final de esa lista mágica. 63 Por otra parte, de los testimonios se desprende que hay una conciencia cada vez más establecida de que el cemento de contacto produce más daño que las otras drogas, sería la droga que ciertamente enloquece, como dicen, o daña el cerebro de una vez por todas. Sin embargo, los inhalantes tienen una presencia significativa en la calle y, en este caso, no importa mucho si ahora no ocupa el primer lugar ya que esta clase de clasificaciones no tiene mayor importancia ante el daño que implica el uso de drogas para estos niños pequeños que estarán listos a usar cualquier cosa que se les ofrezca sobre todo si está al acceso de su magra economía. Acá se vende la cocaína, la hierba, una pastilla que también es droga, el cemento de contacto. Yo he conocido a muchos chicos que utilizan la cocaína. Solo a veces saben utilizar el cemento de contacto para drogarse porque el cemento sabe hacer mucho daño. A veces te engañan como cuando alguna persona les dicen ven acá te invito un dulce, y ese caramelo tiene cemento de contacto, y así empiezan a estar oliendo el caramelo. En las ferreterías compran no más el cemento de contacto. Hasta cuando dejan el cemento porque ya saben que deben dejar de usar porque o si no te vas a dañar el cuerpo o te puedes dañar el cerebro. Pese a que en ciertos momentos de los usos las drogas se reducen al orden de lo real, sin embargo fundamentalmente constituyen parte del orden de los objetos que hacen la cotidianidad imaginaria y simbólica de los sujetos. Cada sustancia, para ser usada, debería formar parte de los sistemas de significación puesto que solo desde ahí son capaces de brindar aquello que el sujeto espera y construye. Sin embargo, cada sustancia no deja de 62 Brujo: pequeño traficante de la calle. 63 Los niños de la calle, tradicionales consumidores de inhalantes utilizan ahora también pasta básica de cocaína (20%) y marihuana debido al abaratamiento en el precio de esas sustancias, dice Alfonso Adrianzén de la universidad San Martín de Porras de la ciudad de Lima. 154 pertenecer al mundo de lo real, incluso cuando es tratada como droga, es decir, cuando es capaz de convertirse en alterador de los sentidos, de lo ideativo o de lo afectivo. Para que esa sustancia-cosa que, al inicio es marihuana o base o cemento de contacto, se convierta en droga, hace falta una suerte de alquimia destinada a cambiar su valor de cosa para convertirla en aquello que el sujeto desea, es decir, en una sustancia dadora de placer, provocadora de calma o de angustia, de exaltación o de hundimiento. Esta alquimia no es sino el efecto del deseo sin cuyo poder nada sería posible en lo que respecta a los efectos que cada sustancia es capaz de producir puesto que tan solo el poder transformador que posee el deseo es capaz de mutar la cosa real en actor principal de una escena que se desarrolla en diferentes niveles de sentido. El deseo posee el poder de convertir la realidad de la cosa en sustancia mágica destinada a brindar placer, calma, alegría y hasta sufrimiento. Si no se tomase en cuenta el poder del deseo, el proceso quedaría ciertamente incomprensible puesto que la cosa llamada marihuana no se halla en sí misma ligada a fuente alguna de poder capaz de ofrecer lo que busca su usador. El deseo, que se halla presente desde el inicio del proceso que conduce al sujeto a la droga, se encarga de la alquimia que muta los sentidos de las cosas. Cuando los acercamientos a las drogas se realizan al margen del deseo, entonces se produce la relación sujeto-cosa-droga en la que prima la cosa-droga que se impone por sí misma. Este sería el sentido de lo que se denomina drogadicción puesto que ahí ya no cuentan los valores de significación de la sustancia convertida en fuente de sentidos y experiencias múltiples, sino la cosa en sí misma de la que ya no se puede prescindir, tal como acontece con el alcohólico que debe beber alcohol para sobrevivir porque ha llegado al estadoalcohol del que ya no puede salir puesto que el alcohol se ha convertido en parte primordial de la vida. Es esto lo que vuelve al alcoholismo en enfermedad crónica y prácticamente irreversible. En ese proceso consistiría el verdadero sentido de la adicción que no sería, pues, sino lo que queda cuando la relación sujeto-sustancia ha sido despojada de sus sentidos mágico-míticos para que en ella aparezca tan solo la cosa en su realidad física. En la calle acontece, no el extremo de la adicción in-significante, sino una precariedad significante que se produciría desde el inicio mismo de la callejización y que afecta casi todo lo que tiene que ver con la existencia. No puede ser de otra manera cuando estos niños para vivir deben abandonar series de realidades que sostienen los órdenes simbólicos como la vida de familia, la casa, la escuela, en suma, los lenguajes que hace las sociedades y las subjetividades. Carecería de todo sentido pretender analizar lo que acontece en la calle desde los criterios con los que se analiza la existencia común de niños y niñas que viven la vida normal. En la calle todo es anormal puesto que los organizadores culturales, si bien no estarán nunca ausentes del todo, en buena medida ni actúan ni son organizadores de la existencia. Acá en la calle se toma trago, marihuana, la pipa, en la pipa se pone un papelito y se riega con algo, son pepitas, y se fuma y así se comienza a drogar. Entonces eso es malo para los riñones y para la cabeza. 155 Con su concepto de hiperrealidad, Baudrillard (1993), se refiere a lo que realizan los medios de comunicación cuando dejan de lado la historia y la misma realidad de los acontecimientos, cuando los presentan desconectados de la historia. En la calle, se daría algo similar puesto que lo que acontece a cada uno de estos niños se encuentra desvinculado de la historia, de la cultura a la que pertenecen los hijos de mujer para quienes la sociedad ha creado el espacio original de la familia, del domus, de los lenguajes propios de estos órdenes puesto que solamente ahí es posible vivir la vida social y cultural. La calle rompe con este ordenamiento obligando a un grupo de niños a prescindir de los lenguajes que les pertenecen para optar por otros que se ven obligados a incorporar para sobrevivir. Ellos saben ir por detrás de la línea del tren, ahí saben estar fumando y drogándose. Por la mañana, yo sé bajar por el parque, y un amigo me sabe decir que siempre se sabe drogar, que sabe fumar un polvo. Yo le sé decir que eso es malo porque le puede dar cáncer, pero él no me hace caso y fuma no más. Otro se pone así en la calle con la cabeza entre las rodillas y con la chompa esconde el cemento y ahí están fumando u oliendo lisarcol, una amiga mía sabe usar el cemento y a veces la policía le sabe quitar porque la pobre huele y se sabe marear. Entonces se marean, y así a veces te buscan bronca y ni saben lo que hacen, se vuelven como locos y si es posible pueden botar matando. Cada una de estas escenas da cuenta del dominio de lo real sobre los ordenamientos simbólicos e imaginarios que podrían proveer de sentidos a los usos de drogas en circunstancias distintas en las que las drogas no están destinadas a producir la abolición del sujeto sino, en alguna medida, a su exaltación aun cuando esta se produjese tan solo en el deseo. En la calle se produce una suerte de anulación puesto que el sujeto se ha cosificado al quedar identificado con la cosa-droga que lo aliena. La peor de las alienaciones no consiste tanto en ser despojado por el otro, sino en vivir despojado del otro. Es decir, como en la calle, los niños se entregan al uso de una droga sin que el otro tenga algo que ver porque en esa escena, como en todo sus aconteceres, el otro no solamente que está ausente sino que, en buena medida, ni existe. Ahí el otro aparece identificado con el niño como ausencia lo que constituye la verdadera fatalidad. A diferencia de lo que acontece en los niños comunes para quienes los otros aparecen “en el juego translúcido de la frivolidad”, como señala Vásquez (2007), en la calle no existe ningún lugar para frivolidad alguna puesto que ese otro que la sostiene casi ha desaparecido. Si parte de la frivolidad es vivirse con el otro en una relación especular, para estos niños el otro es réplica de ausencia y abandono más que de identidad posible. La identidad no es tautológica puesto que exige la presencia del otro como referencia destinada a marcar diferencias y similitudes dentro de un proceso en el que parte de la complejidad consiste en señalar al otro como distinto, como lingüísticamente diferente. En efecto, el yo se hace en los procesos de enunciación que el niño va construyendo desde que nace y que no desaparece sino con la muerte. De ahí que la callejización implique una grave herida a los procesos de subjetivación puesto que ahí cada niño se sabe expuesto a ser 156 despojado del otro lo que constituye su peor fatalidad porque permanecerá abandonado a su propia suerte. Como efecto de esta falla en la subjetivación, las drogas son vividas como causantes de violencia y no precisamente de regocijo ni de esa suerte de bienaventuranza de la que dan cuenta los adolescentes que viven sus propios espacios. 64 Brota la violencia que se encuentra a flor de piel porque ya nada puede sostenerla ni metaforizarla incluso en formas amorosas, tal como lo plateaba Freud 65 mediante sus pares antitéticos que dan cuenta de una suerte de alquimia destinada a salvar al sujeto de su propia perdición tanto en el amor como en el odio. Esta ambivalencia en la calle no puede ser manejada mediante construcciones simbólicas puesto que es actuada lo que los conduce una y otra vez a la violencia que con facilidad los desborda. “Las relaciones de copresencia, dice John Urry (2002:255-274), implican siempre cercanía y lejanía, proximidad y distancia, solidez e imaginación”. Sin embargo, en la calle las relaciones no se producen desde este modelo eminentemente doméstico sostenido en una territorialidad simbólica y real pues se refiere a lo físico y a lo simbólico de los espacios compartidos y diferenciados, propios y ajenos. La ajenidad es indispensable para que sea eficaz la función mitológica y poética de los espacios, puesto que tan solo así se producen los sentidos de lo propio. Freud, por ejemplo, hace que aparezca el deseo desde la función prohibidora de los espacios que median entre los niños, el papá y la mamá porque esta podría ser deseada, desde una posición infantil del deseo, tan solo en tanto ajena. De hecho, antes que la prohibición en sí misma, lo que para el niño empieza a surtir efecto de separación es la noción de lo ajeno al que más tarde se anexará el sentido de lo prohibido. Ahora bien, la situación vital de estos niños y niñas hace que cualquier principio, como el de lo ajeno, no se construya con la solidez que las prohibiciones exigen para que se impongan los principios de la cultura. Mientras en otros espacios es la intimidad la llamada a construir verdades y límites, en la calle la ficción y el espectáculo de las relaciones quedan anulados por la ausencia de la intimidad que se hace evidente en los usos de las drogas reducidos al hecho real de fundear, fumar marihuana o pasta base. Ahora se usa la marihuana, así comienzan con la marihuana, también el polvo de la coca, saben hacer la pipa o si no también como droga el licor porque todos saben beber. Pero mejor la cocaína, el polvito, la hoja de marihuana y muchas otras cosas más que hay por aquí. 64 Tenorio, R.,: “Yo te digo así, la droga no te hace acabar rapidito, No ve, hay manes que se van a pegar un palo al barrio y terminan rapidito, En cambio si usted se ha fumado su grifo, usted como media hora está culea y culea y no se acaba” (2007). 65 Freud, S., Pulsiones y destinos de pulsiones. 157 Nosotros sabemos fumar un quintal, un quintal es una de esas piecitas chiquitas, eso que no pesa nada, como menos de una libra, así no más es, y eso ha costado como diez dólares. Lo que es yo, a veces me gomeaba, me iba a la calle por tres días, cuatro días y hasta por una semana, entonces me gomeaba y me quedaba perdido, ya ni sabía en dónde estaba ni lo que hacía, ya no me acordaba de nada. Pero ahora ya no eso, ahora le doy a la marihuana pero no tanto que digamos, porque la goma hace locos, aunque otros dicen que mejor es la droga en polvo. En estos espacios, la única sobredosis posible es la de lo real que posee el poder de anular, aunque solo sea por un momento, ese pequeño mundo simbólico de estos niños presas de realidades que no les pertenecen. Las drogas para ellos no forman parte ni del orden del placer ni del olvido, sino al de la anulación que ellos denominan locura no tanto por las incongruencias que digan o hagan sino por esta anulación de la subjetividad. En estos casos, se produce una pérdida de lo que Baudrillard denomina el sistema de los objetos que, como signos, daban sentido a la existencia. Los niños, bajo el efecto de las sustancias, se anulan a sí mismos como parte de una lógica sacrificial de la que, quizás felizmente, nada saben ellos y que se ejerce en esos días enteros entregados a gomear para deambular inconscientes por las calles de la ciudad como espectáculo para un público que no existe salvo algún policía que oficia de custodio no del niño precisamente sino de ese público inexistente. Porque, de hecho, en cualquiera de esos escenarios, lo peor que les acontece es que deben ejercer la lírica de la soledad y del abandono como un acto en el que ellos mismos son los actores y el público, autores que perfeccionan su ser en la repetición de actos, dramas y tragedias que, además, no interesan a nadie o quizá tan solo a un pequeño grupo que vive de esta clase de espectáculos. “Puedes decir y hacer lo que quieras, este es un país libre”, incluso para vivir muriendo en la infancia cuando recién se comienza a vivir, cuando cada día hay más derechos que los protegen como parte de la sobredosis de realidad y de palabras. Sin embargo, la situación de estos niños está muy distante de ser evidente porque de lo que menos se sabe es de aquello que se encuentra día y noche ante los ojos crónicamente acostumbrados a mirar tan solo lo que interesa y a enceguecerse ante lo que corre el riesgo de evidenciar las iniquidades que, cuando ya es imposible no tomarlas en cuenta, solo sirven para culpar una vez más a esos niños convertidos en autores de su propia ignominia 66 , de su vida y de su muerte. Ellos empiezan a morir aun antes de su nacimiento, como acontece a todos los que vienen al mundo de la indigencia. 66 El humo flota y me tranquiliza / si es alto el efecto tal vez me de risa / mi mente aterriza siempre a la deriva. / Dicen que tu esencia va acabando con mi vida /mientras que mi boca se queda sin saliva / yo tengo una duda cannabis sativa / ¿será esto cierto? yo pienso que son mentiras. 158 Yo vi a uno que se murió acá, vi que él mismo se cortaba acá en los brazos. Claro, cogía esa cinta, de ahí se apretaba y se hacía fuerza y, ¡puag!, se rompía el brazo atrás. Simón, unas cinco líneas se había hecho, claro estaba fundeado. Desde antes estos niños se hallan condenados a la indiferencia social que poco o nada tiene que decir, salvo quizá esos pequeños escándalos que provoca para que no muera del todo la conciencia social. Un niño de la calle muerto será una pequeña noticia condenada al más rápido de todos los olvidos. Puesto que la experiencia de placer apenas si logra revelarse a escondidas, los usos de drogas casi nada tienen que ver con la diversión y la celebración sino con la reproducción de su realidad. Parecería que esta exposición cruda de la realidad con facilidad se convierte en una suerte de acto obsceno puesto que destruye la posibilidad de descubrir los interjuegos de los deseos y de las fantasías que, en cambio, se encuentran a flor de piel en los otros usos. Si en algún uso y lugar el sujeto aparece cosificado es en la calle porque ni siquiera existe el espacio mágico necesario para que se haga presente la mirada del otro. Como diría Baudrillard (2002), allí, como en la pornografía, aparecen totalmente realizados los cuerpos sin los vacíos de los misterios y de las dudas, quizás ni siquiera con los rastros de los deseos. Cuando los deseos no aparecen, se corre el riesgo de que se cosifique el universo simbólico. Algunas veces saben estar en la calle enfermos, y no saben que es la droga lo que les está dañando el cuerpo, nadie sabe o nadie dice, es lo mismo, por eso no hacen caso, por eso un amigo mío decía que para curarse hay que fumar más polvito, así dicen que se curan. La verdadera enfermedad de estos niños es la soledad que habita en la calle y que se convierte en una suerte de condición de existencia puesto que de ahí derivan todos los otros problemas. Es preciso reconocer que, en cierta medida, las pulsiones han sido expulsadas de tal forma que cada niño se convierte en una suerte de clon de los otros, de aquellos que estuvieron antes, en ese inicio quizás mítico de la callejización. 159 Al otro lado de la calle Aunque realmente se trata de una excepción, un pequeño grupo de niños va a la escuela. Como ya se ha señalado, la experiencia escolar también es precaria y, por lo general, tarde o temprano termina en deserción, no solo porque no poseen ni tiempo ni espacio para lo escolar, sino porque de suyo no existe compatibilidad alguna entre la calle y la escuela puesto que, implícita y explícitamente, una y otra conforman pares antitéticos: mientras la escuela representa el orden de los otros organizados en los parámetros de la cultura, la calle es su antítesis. Para que realmente los niños logren establecerse en la escuela, debería producirse un rompimiento significante con la calle que dejaría de ser la morada de los niños para volver a ser lo que social y culturalmente es: ruta o, a lo más, espacio laboral. Pero la realidad es otra. Para estos niños, la escuela se convierte en una continuación de la calle, rompiéndose así los esquemas sociales y culturales de la escuela. De esta manera, los niños llevan a la escuela todo lo que les pertenece en la calle, se van ellos con lo que son: ese conjunto inacabado de carencias del que las drogas forman parte. Ya en la escuela, las drogas se constituyen en los representantes de la inadecuación existencial de los niños, en su carnet de identidad. Pero como la escuela no se halla preparada para manejar ni asumir estas contradicciones, de forma directa o indirecta, crea sus propias barreras expulsoras. Desde ahí se explican los abandonos que no tienen que ver tan solo con las drogas sino con la existencia misma de estos niños que, previamente expulsados de la sociedad, no cuentan con los organizadores significantes de la escuela. Las drogas no representan sino una parte de la ruptura casi absoluta entre la calle y la escuela, son el emblema de la ilegitimidad de la pertenencia de estos niños a dos realidades que se oponen. Ahorita, ya en la escuela, un chico dijo que va a traer droga, yo tengo droga aquí, dice, y claro que me mostró, me mostró polvo, y eso es lo que amortigua la lengua, pero la de él era de la dulce. Ellos las han tenido escondidas ahí, en esas plantas, ahí entre las plantas hacen un huequito, las esconden y dejan señalando, también mi hermano había llevado. Y casi les expulsan. ¿Acaso no viven ya expulsados del mundo, de su vida, de la familia, de la niñez? La escuela no puede ser la excepción, y si profesores y directivos los expulsan, no hacen otra cosa que confirmar una realidad que ya está dada de antemano. Estos niños son los expulsados de la sociedad, de la infancia y, por lo tanto, la escuela no será la excepción. La escuela reacciona de la misma manera que la sociedad y la casa. Al expulsar a los niños del aula, repite las viejas historias que vienen dándose generación tras generación en una continuidad discursiva que no va a quebrarse por sí sola porque en ello radican y se sostienen los principios que hacen que existan niños en la calle. Por lo mismo, es del todo comprensible que la escuela no haga otra cosa que repetir actitudes y discursos porque su construcción simbólica e imaginaria contradice la realidad de la calle. 160 Entonces, ahí también, en la escuela, había asaltos y peleas por las drogas porque no ves que también se robaban la droga que llevaban, a veces ni siquiera se daban cuenta que estaban golpeados y seguían peleando porque pedían que les devuelvan la droga. Puesto que los niños viven la escuela como una prolongación lógica y real de la calle, la institución no logra ni recibirlos ni acogerlos. No son alumnos como los otros niños. Los de la calle no contarían con la capacidad ideativa y lingüística de realizar esa mínima ruptura indispensable entre la calle y la escuela para convertirse en estudiantes. Por sus propias limitaciones lógicas e institucionales, la escuela carece de la capacidad para discriminar lógica, administrativa y emocionalmente a estos niños de los otros alumnos. Cree que, una vez dentro de su espacio, todos son igualmente estudiantes. Claro que si quiere usarla puede hacerlo, pero no puede hacerlo cuando alguien le está viendo porque pueden avisar al licenciado, otros que le están viendo le dicen que no lo haga porque es malo y porque les van a botar. Porque muchos ya se han ido de nuevo a la calle porque han estado con drogas. Pero no les importa y siguen no más con las drogas y luego ya no hacen los deberes. Ya se ha señalado que para estos niños casi no existe casa, salvo para ese pequeño grupo que va y viene de la casa a la calle y que tienen un referente familiar más o menos estable. Las reacciones de estas familias ante las drogas no son claras sino equívocas tal como acontece con el alcohol. No puede ser de otra manera cuando mamás y papás se hallan igualmente inmersos en el mundo de la desprotección, el abandono, la miseria. Seguramente dirán que el alcohol y las drogas no deben ser parte de la cotidianidad de los niños, pero estos decires no causan ningún efecto cuando la calle y sus cosas se imponen por sí mismos. Cuando el niño matriculado abandona la escuela, en casa no acontece prácticamente nada. Y cuando llega con los efectos de la droga, si se diese alguna reacción, la violencia sería la única posible. No se castiga para prevenir sino para que lo hecho conserve la rúbrica de la violencia, para que cualquier placer futuro no se separe del dolor ya que en esto consiste buena parte de la pedagogía de la miseria. En estas microsociedades, el dolor es la forma natural de vivir lo cotidiano, y el placer su excepción. Al comienzo, en la casa no saben, pero con el tiempo, hay vecinos que nos ven en la calle utilizando la droga, les avisan a nuestros padres. Cuando nosotros llegamos a la casa, ya nos están pegando, nos maltratan o también mejor nos botan de la casa. Estas cotidianidades calle-casa se caracterizan por la acumulación de violencias ya que la una convoca la otra como parte de un proceso que responde a una lógica irreductible, ahincada en la historia de la pobreza que la calle no hace sino evidenciar e incrementar. Como en ningún otro lugar, en la calle podría ser cierto aquello de que hay dolores que han perdido la memoria y que ni siquiera saben por qué son dolor puesto que ahí, finalmente, el dolor no es noticia. “No podemos decir que se ha naturalizado, porque el concepto de 161 naturalización también se ha naturalizado. Prefiero pensar que el dolor ha sido capturado por el sentido único de la cultura represora que consiste en reprimir el deseo y sostener el mandato”, dice Grande (2007), el mandato de que en la calle lo que mejor se ejerce es la violencia. Quizás haya algún interés en escandalizar con lo que acontece con estos niños atrapados en la materialidad de las drogas que los aniquilan para no ver que ellos también se han convertido en el objeto de los placeres perversos. Es decir, estos niños de la pobreza se hallan incluidos en los megamercados de los placeres en los que su dolor como acto y el sufrimiento como situación, han sido proscritos. El dolor queda circunscrito a esos lugares en los que la ética social y personal se debilita y quiebra hasta desaparecer. En ese momento, los sufrimientos de los niños podrían convertirse en el placer buscado y construido por otros. En efecto, en todo el mundo hay quienes buscan ir a los infiernos de los niños para ahí armar sus goces perversos. En cada uno de esos actos se les da la muerte. El abuso sexual infantil es una de las formas perversas de dar la muerte, pues las víctimas arrastran la experiencia durante toda su vida, y esto altera la construcción de su identidad porque deben reprimir su trágica historia. Esta situación se agrava cuando la sociedad cede mecanismos de expiación para los agresores. El dolor ha sido y seguirá siendo la herramienta de quienes cosifican a los niños de la pobreza a favor de sus placeres exitosamente promovidos puesto que, de antemano, ahí ya ha sido borrada toda culpa. En efecto, la verdad del abuso a los niños se da tan solo con la condición implícita y explícita de que permanecerá para siempre formando parte del silencio social. Allí, en lugar de dar el bien, se da el mal, se da la muerte como don. “Con el dolor podemos hacer cualquier cosa, menos que duela. Puede haber hambre, pero no dolor de hambre. Puede haber frío, pero no dolor de frío. Drogas culturales, ilegales, pero necesarias para la legitimidad represora, eliminan los dolores del no parto, los dolores del no vivirás. ¿Si podemos coquetear con el terror, por qué no hacerlo con el dolor?”, se pregunta Grande. De hecho, a nadie le preocupan las violencias de la calle ni aquellas que se producen en los tugurios en los que habitan estos niños, nadie escuchará jamás sus gritos y llantos de dolor. Como corolario, hay quienes pretenderán otorgar algún estatuto científico al dolor de los niños, de modo particular al de los niños que habitan la soledad. Desde el otro lado de la calle, surge el interés por saber de qué manera estos niños podrían, por ejemplo, abandonar los usos de sus drogas, de esas cosas que les acompañan con la misma naturalidad que la calle en sí misma, el dolor y la soledad. Buena parte de estos intereses se sustentan en la creencia de que se ha dado un acto más o menos propositivo en el mismo niño tanto para el ingreso a la calle y la permanencia en ella como en las cosas que les acontecen como los usos de drogas, la violencia física y los abusos sexuales. ¿De qué otra forma podrían ellos responder sino desde una práctica que los delate y que, además, demuestre que los discursos oficiales no les llegan porque se quedan en alguna parte, probablemente enredados en las fraseologías vacías? 162 La sociedad de quienes se encuentran más o menos bien situacionados en la otra orilla, de los que habitan en el más allá de las aceras, no tiene vergüenza alguna cuando se interesa por las estrategias que estos niños podrían utilizar para abandonar la calle y las drogas que no son de estos sujetos, que no les pertenecen sino en tanto habitantes de la calle. Todo petitorio o imposición de retornar al mundo supuestamente bueno de los otros podría ser leído e interpretado en términos de una economía del sacrificio puesto que cada uno de estos niños y niñas no son más que víctimas ya sacrificadas. Ellos son las figuras de la muerte ya dada y recibida. Quizás no haya nada más solitario que el dolor y más aún cuando nace de la soledad misma. La soledad toma cuerpo, se hace sujeto en la calle. En ese momento aparecen estos niños, como ninfas nacidas del agua que, en su caso, se llama abandono sacrificial sacramentado por la misma sociedad. Por eso ahí el dolor se ha convertido en un presente continuo, sigue aconteciendo y no dejará de acontecer porque, si se detuviese, si ya no se produjese nunca más, ya no habría ni calle ni niños habitándola, ni sacrificio, ni tampoco quienes se laven las manos con ruidosas obras sociales de valor circunstancial. Este es uno de los signos que hacen los sentidos del tercer mundo, nombre con el que se pretende producir ocultamientos para que no aparezcan las verdaderas realidades. En verdad, quizás nadie sepa cómo funcionan los dispositivos sociales, políticos, económicos y también culturales que intervienen en el día a día de la calle y cómo terminaron seduciendo a la pobreza para que la habite. De por medio hay una ética que actúa convenciendo a todos de la legitimidad de lo que acontece en la sociedad entera y en la calle. Es esta ética la que aparece en boca de niños y niñas que hablan, por ejemplo, de lo malicioso de las drogas y de cuáles serían las buenas y verdaderas rutas que deberían caminar los usadores para dejarlas de una vez por todas. En boca de los niños, estas recetas parecerían señalar, más que las posibles rutas realmente válidas, la necesidad de un repetir en eco lo escuchado sin siquiera saber lo que implica cada una en particular. Nadie sabe que tanto el camino del bien como el del mal pertenecen al orden del misterio. El misterio de empezar a usar drogas sin saber exactamente por qué, el misterio de abandonarlas sin que medien intervenciones de ningún orden. En la vida se presentan mandatos que operan por sí mismos y cuyo origen a nadie le interesa conocer. Hay que dejar de tomar las drogas porque las drogas nos llevan a otro camino que no podemos ir, el camino del mal Hay casos en que dejan de usar drogas porque ya se han dado cuenta que se están matando ellos mismos, poco a poco. Pero hay casos en los que ellos se siguen matando porque ya les da lo mismo. Probablemente ese sea el punto nodal desde el que se usan las drogas, el sentido de que todo da igual, de que la vida y la muerte, la salud y la enfermedad se equiparan en una relación en la que no existe interrogante alguno y, por ende, respuesta para lo que se 163 presenta como acontecer ineludible. Por lo mismo, a lo mejor no sean tan distintos entre sí los caminos del bien y los del mal. Para dejar de usar drogas tendrían que ya olvidarse de las drogas para, o sea, enfrentar los problemas que ellos tienen dependiendo de las drogas. No dicen que existe alguna clase de problemas determinados que los han conducido a las drogas, sino que las drogas se han convertido en problema y que es necesario liberarse de este problema porque saben bien que sus verdaderos conflictos no pasan por usar o no drogas sino por las condiciones existenciales que los han arrojado a la intemperie de la calle. Las drogas, en cualquiera de sus formas, son parte de la calle. En consecuencia, se insiste en los males físicos que ocasionarían, pero no en esos otros males que tendrían que ver, por ejemplo, con la conciencia y la pérdida o suspensión de habilidades mentales, como se suele decir. La chica piensa que la droga es mala, la droga se va al corazón, a los pulmones, al riñón, también podrían tener una enfermedad maligna. Por eso, para dejar podría ir a un psicólogo para que le diga que no tenemos que utilizar drogas. Parecería que el camino del mal es autorreferencial, que se explica por sí mismo y por oposición a los senderos del bien que, probablemente, nadie conoce, pero del que, sin embargo, todos hablan con unción. Es interesante la unión mágica establecida entre todos, como si se tratase de una cadena que los ata existencialmente, hasta el punto de que si alguien fuese al psicólogo, por ejemplo, lo que el profesional pudiese decir serviría a todos por igual. Es decir, no habría un paciente individualizado, pues todos serían uno. En la calle, la epidemia no es la droga sino la pobreza y, más que la pobreza, la ignominia del silencio que sirve para que todos, los de dentro y los de fuera, se convenzan de que las cosas son así y sin remedio, Desde una perspectiva absolutamente mecanicista, se ha hablado de situaciones de riesgo que entrarían en el juego de los deseos y de las explicaciones para entender las razones por las que un chico usas drogas. Ubicadas estas situaciones, se arman los oscuros proyectos de prevención. Postura eminentemente lineal que de forma propositiva busca reducir a casi nada la infinita complejidad del sujeto y sus deseos, de la sociedad y sus falacias. La calle no es una situación de riesgo sino la condición en la que la existencia se anonada hasta el punto de que el sujeto queda reducido a su mínima expresión. La idea de las situaciones o condiciones de riesgo representan un sistema eminentemente ético y político destinado a crear un conjunto de condiciones tanto subjetivas como sociales que, unidas al sujeto, se convierten en causantes directas de los usos de drogas o de otras actividades. Por lo mismo, si se pretende que alguien no se exponga a la posibilidad de usar una droga, su entorno debería carecer de cualquiera de estas condiciones. En el fondo se pretende construir una realidad aséptica, un mundo inmune, una existencia tan perfecta que nada, por sí mismo, se convierta en agente directo o indirecto para que un sujeto use drogas, beba 164 alcohol, fume cigarrillos. Se trata de un micro universo de perfección y, por ende, de existencia tan pura que se asimilaría a ese más allá de la vida que es la muerte pues únicamente en la muerte ya nada acontece, pues ahí ya no hay lugar para el deseo. Esas categorizaciones decalógicas de las situaciones de riesgo se olvidaron del universo oscuro e inevitable del deseo. Porque es la existencia en sí misma la causante de lo bueno y lo malo, del placer y del sufrimiento, de lo permitido y lo prohibido. El deseo se presenta a sí mismo en la existencia, está en el sujeto, lo hace. Si se pretendiese ser riguroso con los conceptos, no cabría otra cosa que afirmar que el deseo constituye la única y verdadera situación de riesgo, necesaria, inevitable, perenne. Pero en la calle, el mundo es otro. La pobreza indigente es la enfermedad maligna que nadie cura y que corroe los sentidos de la vida hasta casi deshumanizarla. Sin embargo, no es capaz de destruir del todo el deseo, salvo en los casos en los que la indigencia llega a tal extremo que termina anulando al sujeto, colocándolo en los bordes de la deshumanización. Mientras, al otro lado de la acera, el mundo corre desbocado, como diría Giddens, en la calle, las cosas no se mueven porque su misión es repetir sin tregua la historia de los desamparos que ciertos discursos políticos pretenden desconocer. Al otro lado, las realidades sociales y subjetivas son parte primordial de transformaciones aceleradas destinadas a crear cada vez nuevos mundos marcados por la oferta de todos los placeres y por la presencia innegable de la incertidumbre, moneda indispensable para los intercambios simbólicos de la calle. Para los usadores de drogas ajenos a la calle, la experiencia de incertidumbre juega un papel importante en el momento de usar drogas sobre todo cuando los usos no son conflictivos. Es cierto que la aceleración de los cambios provoca inseguridad e inestabilidad que no son vividas necesariamente como dañinas ya que forman parte de la seguridad del cambio. En la calle, las realidades y los lenguajes se repiten una y otra vez haciendo que la existencia se estabilice en su precariedad anonadante del sujeto y sus deseos. 165 BIBLIOGRAFÍA Albano, Deana, Misle Gustavo, Mitologización acerca de los niños en situación de calle, Asociación niños de la calle, Caracas, 2006. Arriagada, Irma, Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género, Cepal, No. 85, Santiago, 2005 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1990, Washington, 1990 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001, Washington, 2000 Barthes, Roland, Fragmentos de un discurso amoroso, Siglo XXI, México, 1993 Bass, B, El deseo puro –a propósito de Kant con Sade- Freudiana, No. 29, 1999Baudrillard, J. Cultura y simulacro, Kairós, Barcelona, 1978 Baudrillard, Jean, El sistema de los objetos, siglo XXI, México, 2003 Baudrillard, Jean, el sistema de los objetos, siglo XXI, México, 2007 Baudrillard, Jean. El intercambio simbólico y la muerte., Monteávila, Caracas 1992. Baudrillard, Jean, Contraseñas, Anagrama, Barcelona, 2002.Baudrillard, Jean, De la seducción Cátedra. Madrid, 2000 Bourdieu, P., Las Estructuras Sociales de la Economía. El Manantial, Buenos Aires, 2005 Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, en La masculinidad, aspectos sociales y culturales, pág. 26. Abya-Yala, Quito, 1998, Cali, Sandra, El niño y la escuela, Encuentro federal sobre políticas de infancia y adolescencia, Buenos Aires, 1998 Caillois, Roger, Los juegos y los hombres: la máscara y el vértigo, Plaza Edición, México, 1986 Chemama, Diccionario del psicoanálisis, Amorrortu editores, Buenos Aires, 2002 Chossudovsky, Michel, Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial, Siglo XXI, México 2006. De Landa, Manuel New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity. Continuum, London, New York, 2006 Deleuze, G., Guattari, F. El antiedipo: capitalismo y esquizofrenia, Buenos. Aires, Paidós, l978 166 Duschkatsky, Silvia, ¿Dónde está la escuela, Flacso Manantial, Buenos Aires, 1999 Eco. Umberto. Tratado de Semiótica general. Lumen 5ª ed. Barcelona, 2000 Ende, Michael, La historia interminable, RBA Editores, Barcelona, 1993. Farías, Ignacio: Hacia una nueva ontología de lo social, Manuel de Landa en entrevista, Persona y Sociedad, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, Vol. XXII, Nº 1, 2008, 75-85. Ferrer Mercedes, Identidad Natural y Espacio Público, Universidad de los Andes, Venezuela, 2007 Foucault, M. Historia de la sexualidad 1, La voluntad de saber, Siglo XXI, México, 1992 Foucault, M, Historia de la sexualidad T. 2, El uso de los placeres, Siglo XXI, Madrid, 1993 Foucault, Michel, Dits et écrits, Gallimard, Paris, 1994, traducción de Edgardo Castro en Tópicos, vol. IV, número 14, p. 40. , Universidad de Rosario, 2006 Foucault, Tecnologías del yo, Paidós, Buenos Aires, 1996 Freud, Sigmund, Tres ensayos de una sexualidad infantil, O.C T. 5, Amorrortu Editores, México, 1978 Freud, Sigmund, Pulsiones y destinos de pulsiones, 1915, OC. 14 Freud, Sigmund, El porvenir de una ilusión, O.C., T. 21 Gadamer, La actualidad de lo bello, El arte como juego, Paidós, Barcelona, 1998 García, Sergio Discursos sobre el hacinamiento: una oportunidad para reflexionar sobre el conflicto, Cuadernos de Trabajo Social 55, Vol. 19 (2006): 55-87, México. Giddens, Giddens, Anthony, Consecuencias de la modernidad, Losada, Madrid, 2005 Giddens, Anthony, La transformación de la intimidad, Cátedra, Madrid, 2006 Geller, B, and cols. Preliminary date on DSM III associate features of mayor depressive disorder in children and adolescents, American Journal of Psychiatric, N. 42: 6432-644. 02, 2008 Godelier, Maurice, El enigma del don, Paidós, Barcelona, 1998 Godelier, Maurice, El enigma del don, Paidós, Barcelona, 1998 Goffman, E, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu Editores, México, 1971 Goffman, Erving, Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Amorrortu, Buenos Aires, 2005 Grande, Marcelo, Dolor, venganza, devastación, Topia, agosto, 2007 Gubern, Roman , Del bisonte a la realidad virtual, pág. 156, Anagrama, Barcelona, 1999 Hoezen Polack, Benjamín, Lacan y el otro, A parte rei, revista de filosofía, on line, No. 46, julio 2006. Pág. 21. 167 Juárez, Encarnación, El cuerpo vestido y la construcción de la identidad en las narrativas autobiográficas del siglo de oro, Tamesis Goodbridge, London, 2006. Kristeva, Julia, A comienzo era el amor, Gediza, Barcelona, 1996 Lacan, Jaques, Posición del inconsciente, Escritos, vol. 2, Siglo XXI, México, 1998 Lacan, Jaques, Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1978. Lacan, Jaques, El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, Paidós, Buenos Aires, 1984 Lacan, Jaques, Seminario X, La angustia, Paidós, Buenos Aires, 2006 Lacan, Jaques, Seminario X, La angustia, Paidós, Buenos Aires, 2006 Leclaire, S., Un encantamiento que se rompe, cuestionamiento del hechizo psicoanalítico, Gedisa, Buenos Aires, 1983. Lévinas, E. Quatre lectures talmudiques, Paris, 1968 Lozares, Carlos, Valores, campos y capitales sociales, Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. IV, No.2 junio. 2003 Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1994 Lyotard, Jean-François. ¿Por qué filosofar?, Paidós, Barcelona, 1989, pág. 81. Martín-Barbero, Metáforas de la experiencia social, en: A. Grimson (compilador) La cultura en las crisis latinoamericanas, C LACSO, Buenos Aires, 2004 Mallimaci, Fortunato, Nuevos y viejos rostros de la marginalidad en el gran Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Conecit, 2007 Ortega, Rosario, et al. XIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, Cáceres, 2002 Pacheco, Francisco José, La pobreza en latinoamérica: factor de violencia y de inestabilidad social. su proyección para fines del siglo como amenaza para la seguridad del continente americano, Washington, 1999. Paz, Octavio, La llama doble, amor y erotismo, Seix Barral, Bogotá, 1993 Paz, Octavio, Un más allá erótico: Sade, T/M editores, Bogotá, 1994 Prada, Raúl, Las territorialidades ocultas del cuerpo, en: El cuerpo en los imaginarios, Sagitario, La Paz, 2003 Raczynski, Dagmar, et al. Políticas económicas y sociales en el Chile democrático, Cieplan/Unicef, Santiago de Chile 1995. Ricoeur, P, La memoria, la historia, el olvido, Fondo de Cultura Económica, México 2004. Rubin, Lilian, Erotic Wars, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 1990 168 Ruiz, Lucía et al.(ILDIS:1993, Informe Social N? 1, p. 28-32)”. La literatura ecuatoriana sobre pobreza urbana, una breve introducción: Pobreza urbana en Ecuador. Bibliografía nacional, Quito, 1994 Sami, Ali, Cuerpo real, cuerpo imaginario, Paidós, Buenos Aires, 1979. Sánchez-Páramo, Carolina, En Breve, No. 71, mayo,. Banco Mundial. Bogotá, 2005 Spitz, R. El primer año de vida, FCE, México, 2003 Stromquist, Nelly, La influencia de la pobreza en la educación de niñas: la intersección de clases sociales, género y orientaciones en América Latina, COMPARE, volumen 31, No. 1, marzo pp. 39-56, Universidad de Baja California, 2001 Stromquist, Nelly, Promoviendo la educación en mujeres y niñas de América Latina, Editorial Pax, México, 2001 Tenorio, Rodrigo, Los niños de la calle y el uso de drogas, FNJ, Quito ,1989 Tenorio, Rodrigo, El suicidio del Principito, Dunken, Buenos Aires, 2007 Tenorio, Rodrigo, El sujeto y sus drogas, El Conejo, Quito, 2009 Tenorio, Rodrigo, Ecuador, academia y drogas, El Conejo, Quito, 2010 Torres, Ana Teresa, Territorios eróticos, Editorial psicoanalítica, Caracas, 1999 Urry, John, Mobility and Proximity, en Sociology, mayo 2002, Vásquez, Adolfo, Baudrillard: de la metástasis de la imagen a la incautación de lo real, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Universidad Complutense de Madrid, Eikasia. Revista de Filosofía, año II, 11, Valparaíso, 2007 Zito Lema, Vicente, La pobreza, el estado y la vida en la muerte, Letra Eñe Ideas, cultura y otras historias... Año VIII y I Mallimaci, Fortunato, Nuevos y viejos rostros de la marginalidad en el gran Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Conecit, 2007 X Número 38 - Diciembre de 2009 - Enero y Febrero, Buenos Aires, 2010 Wittgenstein, Ludwig, Tractatatus lógico-philosophicus, Ed. Plaza, Madrid, 2007 Wittgenstein, Ludwig, Investigaciones filosóficas, Crítica, Barcelona 200 Zizek, Slavoj. Las metástasis del goce, Paidós, Buenos Aires, 2003 169 170