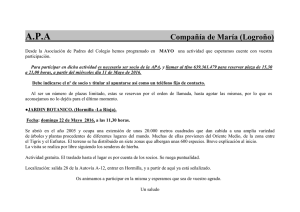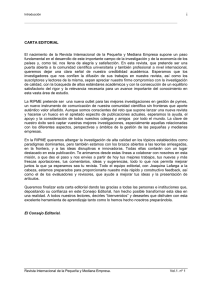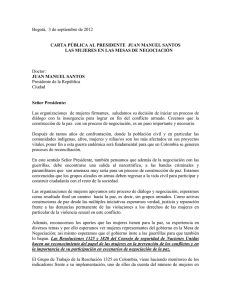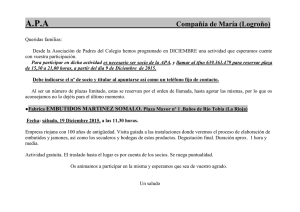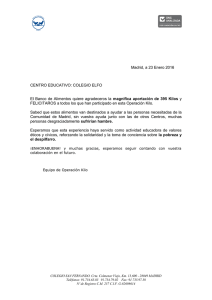LA ESPERA DE SIMEÓN
Anuncio
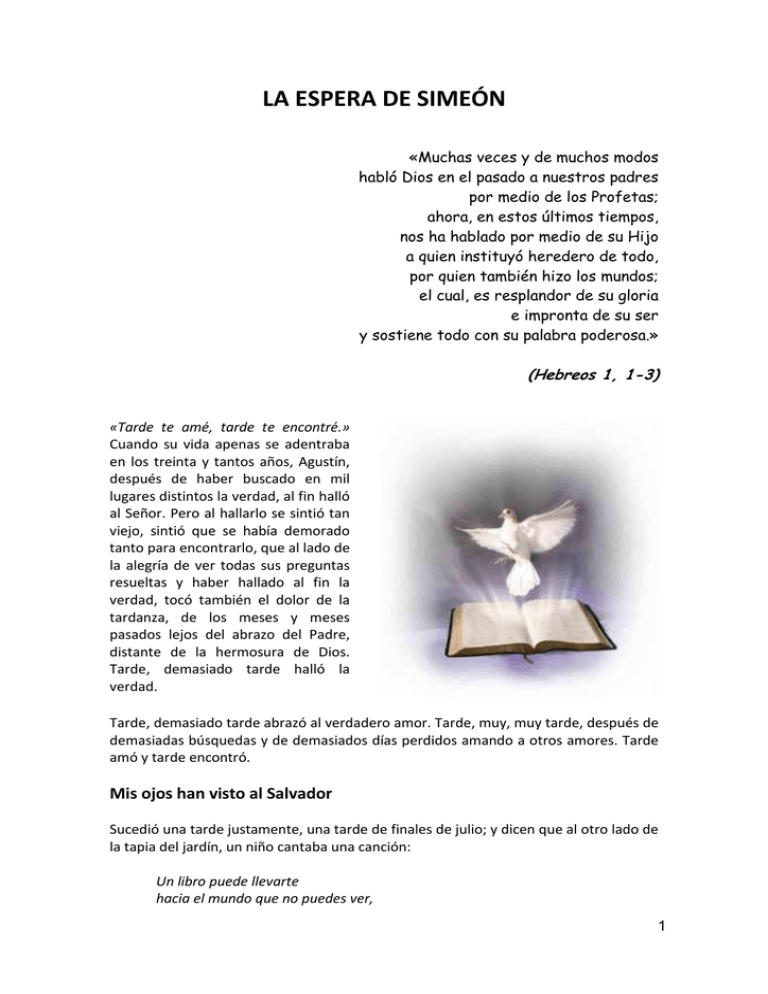
LA ESPERA DE SIMEÓN «Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los Profetas; ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos; el cual, es resplandor de su gloria e impronta de su ser y sostiene todo con su palabra poderosa.» (Hebreos 1, 1-3) «Tarde te amé, tarde te encontré.» Cuando su vida apenas se adentraba en los treinta y tantos años, Agustín, después de haber buscado en mil lugares distintos la verdad, al fin halló al Señor. Pero al hallarlo se sintió tan viejo, sintió que se había demorado tanto para encontrarlo, que al lado de la alegría de ver todas sus preguntas resueltas y haber hallado al fin la verdad, tocó también el dolor de la tardanza, de los meses y meses pasados lejos del abrazo del Padre, distante de la hermosura de Dios. Tarde, demasiado tarde halló la verdad. Tarde, demasiado tarde abrazó al verdadero amor. Tarde, muy, muy tarde, después de demasiadas búsquedas y de demasiados días perdidos amando a otros amores. Tarde amó y tarde encontró. Mis ojos han visto al Salvador Sucedió una tarde justamente, una tarde de finales de julio; y dicen que al otro lado de la tapia del jardín, un niño cantaba una canción: Un libro puede llevarte hacia el mundo que no puedes ver, 1 cuando ya no ves tu futuro: ¡Toma y lee! Si tu fuego se apaga y si tu agua se vuelve sed, y si el aire se convierte en tierra: ¡Toma y lee! Haz de tu vida un libro, y de ese libro haz un barco de papel, y lánzate a la aventura: ¡Toma y lee! ¡Toma y lee! —grita un niño— ¡Toma y lee! —te pide Dios— que este libro te hace libre y ser libre te hace bien: ¡Toma y lee! Y mientras el niño cantaba al otro lado del muro, en el jardín todavía soleado, a la hora en que las flores del verano aguardan la caída de la tarde, Agustín leía: «La noche está avanzada; el día se echa encima. Dejemos las obras de las tinieblas y preparémonos para andar en la luz. Comportémonos como en pleno día, con rectitud. Revístanse del Señor Jesús el Cristo.» (Romanos 13, 12-13a.14a) Se llenaron de lágrimas los ojos de Agustín y sus palabras a borbotones se deshojaron: «Brotó en mi interior toda mi miseria y toda ella se puso ante mis ojos; entonces se desencadenó como una tormenta portadora de llanto: ¿hasta cuándo seguiré diciendo "mañana, mañana"? ¿Por qué no amarte ya? Herido en el corazón por el rayo de tu Palabra, te amé. Y el mismo cielo y la tierra y todo lo que contienen, me pidieron que te amara. Ahora sólo te amo a Ti, sólo te sigo a Ti, sólo te busco a Ti. Mas, ¿qué amo cuando te amo a Ti? Amo una luz, una voz, un perfume, un alimento y un abrazo, que son la luz, la voz, el perfume, el alimento y el abrazo del interior que hay en mí, donde ilumina mi alma una luz que ningún lugar puede albergar, donde resuena una voz que el fluir de los siglos no puede acallar, donde se derrama un perfume que ningún viento puede dispersar, donde se gusta un sabor que el tiempo no puede disminuir, donde se disfruta de un abrazo que nadie puede romper. Todo eso amé cuando al fin amé a mi Dios.» Una tarde de finales de julio, estando sentado en el jardín leyendo la carta a los 2 Romanos y escuchando el cantar de un niño, Agustín al fin aceptó dejarse amar por Dios. Y al aceptarlo, descubrió que había llegado tarde a la cita de amor, que Aquél a quien ahora amaba había llegado al jardín muchos años antes, cuando quizá ni siquiera había nacido él. Entendió entonces que todos llegamos tarde al encuentro con Dios, que todos lo amamos tarde, que todos llegamos al abrazo siendo ya viejos, siendo ancianos de veintitantos o más años, pues, desde el amanecer Dios estaba en el jardín aguardando, y nosotros hemos llegado al caer la tarde. «Tarde te amé, tarde te encontré, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así, por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que Tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo, me retenían lejos de Ti aquellas cosas que si no estuviesen en Ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y curaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y quebrantaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de Ti, y ahora siento hambre y sed de Ti. Me tocaste, y deseé con ansias la paz que sólo procede de Ti. ¡Ah!, ¡qué tarde te amé! ¡qué tarde te encontré!» Todos llegamos tarde. Todos lo encontramos cuando ya somos viejos. Miramos atrás y vemos tantos años de espera, tanto tiempo buscando el amor donde el amor no estaba y la alegría donde la alegría no se encontraba y la verdad donde ésta no se hallaba. Y nos vemos llenos de nuestras pobres posesiones y contemplamos nuestras conquistas, y nuestros pequeñitos amores que nos inflamaron por un instante el alma, y así nos damos cuenta de lo lejos que hemos estado. Pasaron los inviernos, pasaron los veranos, y al caer la tarde, después de la espera, al fin le hemos visto en el jardín y al fin ya no hay preguntas, ya no hay dudas, ya no hay huidas, ya no hay miedos, sólo un abrazo, y mil besos recibidos y una fuente de llanto, porque es tarde y ya somos viejos. Tarde lo amamos, tarde lo encontramos, tarde llegamos a las puertas del amor. Cuando el sol se pone, cuando las alegrías de la juventud se cansan, cuando llega la ronda del dolor. Y entonces, nos damos cuenta, que Él nos estaba esperando sin un reproche, con la misma esperanza de cada amanecer, con un plato preparado al lado de su plato y una flor de bienvenida entre sus manos. Allí en el jardín, con el manto de la ternura para cubrir nuestra desnudez, con el anillo de bodas para sellar nuestro amor, con el banquete preparado para la eterna alegría, allí está la Hermosura Colmada, la Verdad Anhelada, y allí, ya tarde, pobres y vacíos, con los años ya vividos, 3 hemos llegado, has llegado tú, he llegado yo. Cuenta el Evangelio que hubo un anciano de esperanza, un anciano que siempre aguardó. El Espíritu Santo le había prometido que no moriría sin ver al Señor, y él se pasó los años anhelando el consuelo de Dios. Meditando las promesas, manteniendo encendido el corazón, confiando en la eterna fidelidad del Señor y en la alegría que algún día llegaría a Israel, se le pasaron los años a Simeón. Hasta que un día sintió un golpeteo en el alma y un aviso gozoso: ¡El Esperado ha llegado! Y él se fue corriendo, con toda su vejez hecha juventud, y entre saltos de gozo vio a un niño común, a un niño que ante sus ojos era el Salvador. Dios había cumplido su promesa, él le había visto antes de morir y aunque tarde y viejo, había contemplado al Redentor. La historia de Simeón es la historia de todos nosotros. La relación con Dios siempre es una historia de espera, la historia de un aguardar la alegría, confiando en las promesas. Lo cierto es que no nos resulta fácil hallar a Dios. Dentro de nosotros llevamos un grito, un llamado, una promesa de un amor más amor que todos los amores y una felicidad más alegre que todas las dichas. Pero gastamos nuestros mejores años buscando ese amor y esa felicidad en otros lugares que no son Dios. Y en ese lapso de tiempo nos vamos volviendo viejos como Simeón. A Dios se le descubre después de la espera y para hallar a Dios hay que saber esperar. Todos esperamos y todo, a la larga, es espera. Espera la madre a su niño a lo largo de nueve meses de embarazo y durante ese tiempo, lo sueña, lo imagina, lo anhela. Espera la muchacha inflamada en ansias de juventud la llegada del hombre que entenderá su cariño y que comprenderá su amor. Sólo después de un tiempo de espera, el amor de unos esposos se vuelve fecundo y engendra hijos. Y hay que esperar meses para que un bebé hable y luego para que camine y sólo después de muchos años de espera, será un bachiller o un profesional. Todo es tiempo y espera. Y si nos fijamos bien, de alguna manera todos estamos esperando. Unos esperan que pase este mal tiempo que a lo mejor viven y que al fin, después de tantos años de sufrimientos o dificultades, llegue una época mejor. Otros esperan una compañía para su soledad ya prolongada y confían en que algún día brotará aquello que tanto anhelan. Hay esposas que esperan que su marido, aquél que amaron, regrese a casa después de la distancia y el olvido. Hay hombres que esperan casi con angustia, que esta nueva mujer que han conseguido, que este rato de placer que han pagado, al fin les conceda un segundo de paz o de cariño. Y algunos esperan olvidar lo que tanto les aterra y otros esperan que vuelvan los tiempos aquellos en los que todo era alegría. ¡Cuántos están hoy esperando que alguien se interese por ellos! ¡Cuántos ancianos arrinconados en algún asilo de caridad, están esperando una visita, una voz amiga que les diga que todavía alguien los quiere! Y hay niños que esperan que regrese el padre que algún día se marchó. Como hay jóvenes que esperan la llegada de algo que realmente les dé ganas de vivir. Todos esperamos y todo, a la larga, es espera. Creo que en el rostro de las personas se adivina siempre una espera. Ahí, detrás de los 4 secretos que todos guardamos, detrás de nuestras angustias personales y de los sufrimientos que llevamos escritos en el alma, ahí, detrás del amor sin colmar y detrás de ese vacío que parece no llenarse con nada, hay una espera, una profunda espera. Esperamos ser amados, esperamos ser correspondidos, esperamos ser escuchados, esperamos ser perdonados, esperamos ser comprendidos. Esperamos tiempos mejores, esperamos amores más fieles, esperamos manos amigas, esperamos alegrías más claras. Esperamos que pase este momento de dolor o de duda. Esperamos pasar este apuro y esperamos encontrar lo que queremos. Esperamos crecer y ganarnos la vida y esperamos con miedo y con dolor, la llegada de la muerte y cada despedida. En todo caso, todo es espera y siempre estamos esperando. Nos parecemos a Penélope, la esposa esperanzada de Ulises, y a Simeón, el anciano esperador del Evangelio de Lucas. Tejemos y deshacemos diariamente la tela de nuestras vidas, y vamos cada tarde al Templo a buscar a un niño que se parezca al Salvador, mientras esperamos que de lejos nos traigan buenas noticias, o nos llegue un amor, o nos digan que somos queridos. Y todos los días nos asomamos a las terrazas de nuestra existencia, para contemplar el horizonte y ver si por allá, en la lejanía, ya se adivina la llegada de lo que tanto anhelamos o de aquél que tanto queremos. Vivimos esperando, todos, de alguna forma, siempre esperamos. Sin embargo, a veces es difícil la espera, pues vivimos en un mundo que ha ido perdiendo imperceptiblemente la capacidad de esperar. Vivimos en la sociedad de lo inmediato y lo instantáneo. Si algo caracteriza a la sociedad de este fin de siglo es que no tiene tiempo para esperar. Las sociedades campesinas tenían tiempo para esperar la época de la siembra, y luego, meses más tarde, la época de la cosecha. Ahora vivimos en la sociedad superabundante en la que siempre hay de todo —sobre todo, si se tiene el dinero suficiente para pagarlo—; la sociedad en la que nunca falta nada, en la que nunca hay que esperar por nada. Café instantáneo, jugo instantáneo, caldo instantáneo, el calor inmediato del microondas, la comunicación inmediata por satélite, todo suele suceder sin espera. Ahora, uno se sonríe de pensar que hubo épocas en las cuales sólo se tomaba jugo de naranjas en una temporada del año, y sólo se podía preparar un buen caldo, sacrificando uno de los pollos del corral, y sólo se tomaba una comida caliente después de horas de mantener ardiendo la leña o el carbón, y sólo nos podíamos comunicar con los amigos lejanos, después de esperar durante meses la llegada de una carta. No es que lo de antes fuera mejor. Sin duda la técnica moderna ha mejorado mucho nuestras vidas. Pero al ganar unas cosas, hemos perdido otras. Hemos ganado en inmediatez y hemos perdido en capacidad de espera; hemos ganado en instantaneidad y hemos ido perdiendo la paciencia del que sabe aguardar. Todo lo queremos para ya, para hoy. Todo queremos que sea inmediato. Queremos encontrar un amigo ya, queremos que un grupo juvenil resuelva todos los problemas hoy, queremos que nuestras familias cambien el primer día que intentamos el diálogo, queremos vivir todo el amor con una persona el mismo día que comenzamos la relación. Por eso, nos miramos, nos decimos el nombre, nos gustamos, y ese mismo día o al otro, acordamos ser novios, nos besamos, nos tocamos y hasta hacemos el amor. Todo en el lapso de unas pocas horas o de unos pocos días. Y lo cierto es que 5 ese afán que tenemos, hace que vivamos todo más rápido, pero también más superficialmente. La instantaneidad se paga y se paga caro. De la misma forma que un jugo instantáneo nunca tendrá el mismo sabor ni el mismo valor nutricional de un verdadero jugo de frutas, de esa misma manera, ninguna relación de amistad o de noviazgo puede ser duradera y profunda si no hay espera, si no nos damos tiempo para mirarnos, para hablarnos, para tenernos confianza, para conocernos en lo más íntimo y en lo más callado y, sobre todo, para perdonarnos mutuamente. Amar es esperar. El que no sabe esperar, no sabe amar. Amar es tener paciencia. El otro no cambia en un día, hay que esperarlo; no vence su timidez en un día, no confía en un día, no nos dice todo en un día, no nos comprende en un día, no se deja perdonar ni nos perdona en un día, no nos muestra todo su precioso corazón en un día, no nos ama con todo su ser en un día..., hay que esperarlo. Porque el amor, como todo lo bueno, se hace esperar. Así mismo es Dios. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo porque no siempre estamos preparados para Él, porque no basta tener una duda teórica o una inquietud sentimental para encontrarlo, porque Dios no puede ser una búsqueda de un día, o un arranque de un momento. A Dios se le encuentra esperándolo, y se le espera buscándolo, y se le busca descubriéndolo en todo lo que nos rodea, en el rostro de los otros, y en los golpecitos que da dentro del corazón. Por eso hay que esperarlo con toda la vida. Porque al fin y al cabo, la vida es esperar. En esta primera contemplación miremos a Simeón y su espera. En esa espera descubramos los elementos fundamentales de la experiencia de Dios: · La Promesa: Porque esperamos confiados en el amor que Dios nos ha prometido y leemos en nuestra vida los signos de un cariño que Él nos tiene. · La Espera: Que supone descubrir que toda la vida y todos los amores y luchas, son en verdad diversas formas de buscar a Dios. · La Capacidad de Reconocerlo: Que implica ver el rostro del Salvador, en el rostro de un niño común y que, supone, por tanto, aprender a ver más allá de lo evidente. · La Alegría: Que significa que la verdadera dicha sólo procede del encuentro 6 definitivo con Dios y de la capacidad para ir por ahí anunciándolo. Vayamos al Templo con Simeón, sintamos los años que han pasado por nuestra piel, y movidos por el Espíritu salgamos al encuentro de un niño de amor y en el rostro de ese niño, aprendamos a descubrir el rostro de Dios, el rostro de Aquél que hemos aguardado hasta nuestro atardecer. Las Huellas de una Promesa «Después de estos sucesos fue dirigida la palabra del Señor a Abram, en estos términos: —No temas, Abram. Yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Dijo Abram: —Mi Señor, ¿qué me vas a dar, si me voy sin hijos...?. He aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Pero la palabra del Señor le dijo: —No te heredará ése, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera, le dijo: —Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. —Y añadió: —Así será tu descendencia. Y creyó él en el Señor, y eso le fue reconocido por justicia. Y le dijo el Señor: —Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Aquel día firmó el Señor una alianza con Abram, diciendo: —A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el Río Grande.» (Génesis 15, 1-7.18). «Esto dice el Señor: Cuando Israel era niño, lo amé; y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí: ofrecían sacrificios a los dioses falsos y quemaban ofrendas a los ídolos. Yo, en cambio, enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos sin darse cuenta de que era yo quien los cuidaba. Con correas de amor, con lazos de ternura los atraía hacia mí. Fui para ellos como el que quita el yugo y da la libertad. Me incliné y les di de comer.» (Oseas 11, 1-4) «Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor: hablen al corazón de Jerusalén y grítenle que se ha cumplido su servicio, que está pagado su pecado, pues ya ha recibido castigo por su maldad. 7 Una voz grita: en el desierto preparen un camino para el Señor; allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele; y se revelará la gloria de Dios. ¿Por qué andas hablando y diciendo: "Mi suerte está oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa?" ¿Acaso no lo sabes, es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su sabiduría. Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del abatido. Aun los muchachos se cansan, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan; pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse y marchan sin fatigarse.» No temas que Yo estoy contigo —dice el Señor—, no te angusties que Yo soy tu Dios: te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Porque Yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo: "No temas, Yo mismo te auxilio". No temas, gusanito de Jacob, oruguita de Israel, Yo mismo te auxilio, tu redentor es el Santo de Israel. Alumbraré ríos en cumbres peladas; en medio de las vaguadas, manantiales; transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua; pondré en el desierto cedros y acacias, y mirtos, y olivos; plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y alerces. Para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan, que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. «Esto dice el Señor, el que te creó, el que te formó: No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas Yo estaré contigo, la corriente no te anegará; cuando pases por el fuego, no te quemarás, la llama no te abrasará. Porque Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y te quiero y eres valioso para mí y te amo. 8 No tengas miedo, que contigo siempre estoy Yo.» Decía mi pueblo: "Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado". ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, Yo jamás me olvidaré de ti —dice el Señor—. Mira, en mis manos te llevo tatuado, tú estás siempre delante de Mí.» (Isaías 40, 1-5a. 27-31; 41, 10. 13-14. 18-20; 43,1-3a.4a.5a; 49, 14-16). La Espera de Simeón «Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio al niño el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: "Todo varón primogénito será consagrado al Señor", y para ofrecer en sacrificio lo que manda la Ley: "un par de tórtolas o dos pichones". Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: —Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han visto mis ojos a tu Salvador, al que has presentado a la vista de todos los pueblos, como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: —Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse había vivido siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años. No se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.» (Lucas 2, 21-40) 9 «Hermanos: Incluso nosotros que poseemos el Espíritu como primicia, gemimos en nuestro interior a la espera de la plena condición de Hijos de Dios. Ahora bien, la esperanza es esperanza de lo que no se ve, porque si se ve ya no es esperanza: ¿quién espera lo que ya ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, necesitamos perseverancia para esperar.» (Romanos 8, 23-25). 0 1