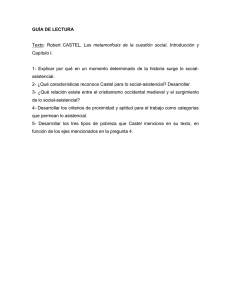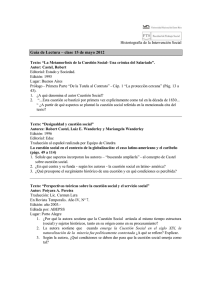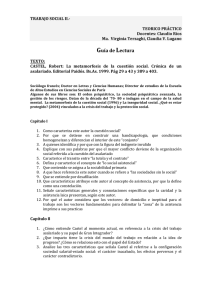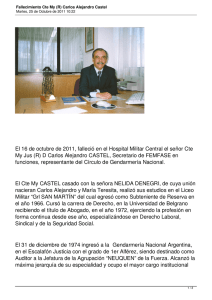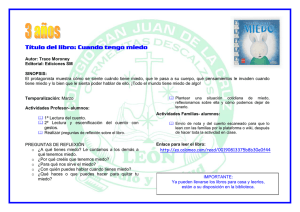Dos que echan cuento - Centro Nacional del Libro
Anuncio

Las palabras del Comandante Chávez “Hoy Tenemos Patria”, nos dicen y nos seguirán diciendo que hemos vencido la imposición del destierro y la alienación. Patria o Matria para nosotros significa refundación, reconocimiento y pertenencia. Hace 15 años las generaciones más jóvenes estaban hambrientas, perseguidas o idiotizadas. Hoy las juventudes venezolanas se pronuncian y se mueven en diversidades activas, manifiestas, con rostro propio. Hoy deseamos y podemos vivir luchando por mejorar y profundizar nuestro anclaje a esta tierra venezolana. Hoy la política no es tabú o territorio tecnócrata. Hoy la participación es ley y movimiento continuo. Para defender lo avanzado en estos años de Revolución Bolivariana es impostergable que sigamos fortaleciendo nuestra consciencia y nuestro espíritu en rebeldía. La lectura nos ayuda a comprendernos desde múltiples espacios, tiempos y corazones, nos da un necesario empujón para pensar-nos con cabeza propia en diálogo con voces distintas. Leamos pues y escribamos nuestra historia. Leamos y activemos la reflexión colectiva que emancipa, seamos capaces de empuñar las ideas y trasformar-nos con palabras y obras. Decía Martí que no hay igualdad social posible sin igualdad cultural, esta es una verdad luminosa que nos habla de la necesidad de alcanzar una cultura del nosotros histórico, que nos una en la inteligencia, el pecho y los sentidos hacia la Patria Nueva, hacia la afirmación de la vida en común, para todos y todas. Leamos y escribamos, que de ello se nutrirán muchos más de los nuestros y seguiremos creciendo, pues con todos y todas sumando, no será en vano la larga lucha de los pueblos hacia su emancipación definitiva. ¡Vivan los poderes creadores del Pueblo! ¡Chávez Vive! Dos que echan cuento María Alejandra Rojas / Luis Alfredo Briceño Fundación Editorial El perro y la rana, 2014 Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 21, El Silencio, Caracas - Venezuela, 1010. Teléfonos: (0212) 768.8300 / 768.8399 Correos electrónicos [email protected] [email protected] Páginas web www.elperroylarana.gob.ve www.mincultura.gob.ve/mppc/ Hecho el Depósito de Ley Depósito legal lf 4022014800358 ISBN 978-980-14-2747-6 Dos que echan cuento ¿Por qué escribir un cuento? En este tiempo hay quien dice que lo único que cuenta es el lenguaje de las ametralladoras. Yo te voy a repetir lo que le dije a Collazos en nuestra polémica: cada uno tiene sus ametralladoras específicas. La mía, por el momento, es la literatura. Julio Cortázar Debemos contextualizar esa frase de Cortázar en una América Latina signada por las derechas, por dictaduras que tenían como principal ejercicio las desapariciones forzadas y torturas. En ese momento, cuando la esperanza del pueblo estaba herida de muerte, la lucha armada exigía que todas las personas participaran en ella porque ya sólo escribir y denunciar no era suficiente. Entonces a los escritores se les llamaba a sumarse a las armas, y algunos, como Julio Cortázar, asumieron que su compromiso con la lucha política podían seguir manifestándolo desde la literatura. Hoy día, después de más de una década de proceso Bolivariano en Venezuela, esa frase sigue vigente pero con otro sentido, pues en un sistema-mundo en el que la violencia, como diría Galeano, “se vende como espectáculo” y es convertida “en objeto de consumo”, el capitalismo es quien hace apología y da valor al lenguaje de las armas, soslayando y desechando cualquier expresión cultural liberadora. En este escenario, nuestra propuesta desde la Editorial Escuela el perro y la rana es apostar por las voces jóvenes, algunas de las cuales escriben desde esos espacios tan hostiles y a la vez tan comunes, espacios y experiencias que no son una celebración del abuso, el atropello o la injusticia, sino un cristal que nos devuelve una imagen deforme de la sociedad, 7 de nosotros mismos. Es ahí cuando en medio, quizá, de una risa dolorosa, dejamos de ser sólo lectoras o lectores y nos damos cuenta de que esas historias que estamos leyendo nos resultan conocidas, que son una reproducción de nuestra cotidianidad, que esos personajes han sido reales, los conocemos y tal vez nos han dolido. Justo en ese momento podemos reconocer a la literatura como un lenguaje potencialmente liberador, con el que no sólo advertimos una situación de violencia sino que a la vez nos invita a reflexionar sobre las causas que la provocan. En el tiempo que vivimos en Venezuela, y desde la palabra, tenemos un compromiso: el compromiso con la vida, que únicamente será posible con la liberación de nuestras mentes; base de nuestra Revolución. Parafraseando al escritor Rodolfo Walsh y a Salvador Allende; un joven que no sea revolucionario, que no comprenda lo que pasa en su tiempo y cuyo compromiso no sea con la paz, es una contradicción andante. 8 KHATERINE CASTRILLO MARÍA ALEJANDRA ROJAS (CARACAS, 1980) Poeta, narradora, editora y guionista. Es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. En 2005 obtuvo el Primer Lugar en el Festival Literario Ucevista, mención Poesía. En los años 2006, 2008 y 2009 participó en el Festival Mundia de Poesía de Venezuela. Es ganadora del Primer Premio del Concurso Literario Fundarte 2007, mención Cuentos, con el libro De volar. Obtuvo premio en el Certamen de Guión Cinematográfico de la Fundación Villa del Cine en el año 2009 con el largometraje Por un gallo. Es ganadora del Primer Premio del IV Concurso de Narrativa Salvador Garmendia 2010, con el libro, Todas las noches parece y otros relatos. Es una de las fundadoras de esta casa editorial, a quien consagró sus labores hasta 2011. Actualmente coordina la Agencia Literaria del Centro Nacional del Libro. En la sala olía a plancha caliente mientras las camisas colgadas en el armario guardaban incontables arrugas en los brazos, en los puños y en el cuello. La ropa estaba, una parte en la cuerda y la otra poniéndose hedionda dentro de la lavadora. En la habitación la cama sin hacer, en el baño el champú destapado, en la cocina las cuatro hornillas prendidas. La mujer de Eliécer era malabarista doblando interiores, cosiendo medias y licuando tomates para la salsa... Estaba llena de vida. Cuando Eliécer la conoció quedó confundido, creyendo que era amor la revuelta decidió casarse con ella, días antes ella le dijo que no, que no se iba a ir a vivir con él, que tenía que pensarlo mejor; al otro día se casaron mientras ella le juraba un amor que según la desarmaba… Eliécer viendo todo esto decidió no preñarla. No, jamás, se repetía cuando le acariciaba las piernas −tumbados en el sofá− y le encontraba mechones de vello dispersos por las pantorrillas. Ella decía que comenzaba a depilarse y de repente zuás se iba a atender otra cosa, a los días −si se animaba− volvía a pasarse la máquina depiladora pero el notar que tenía que sacarse el champú del cabello y escurrir el baño la hacían desistir. No podía terminar nada de lo que comenzaba y si lo hacía era porque en intervalos retomaba alguna abandonada labor. María Alejandra Rojas La mujer de Eliécer La mujer de Eliécer era una inconstante. Comenzaba a lavar los platos y habiéndolos enjabonado soltaba la esponja, cerraba la llave del grifo y se secaba las manos en el shorcito dejando empegostados los cubiertos por los que Eliécer se molestaba cuando se comía la cena medio hecha. 11 Se sostenía en la cuerda floja, era una tipa nerviosa, nunca trabajaba, no sabía con certeza qué le gustaba o disgustaba hacer, no tenía amigos, hablaba muy poco de su familia y no recordaba números de teléfono. A veces en la familia de él −esos que la veían morderse las uñas en todas las reuniones− se rumoraba que no lo quería. Que si el pobre Eliécer que la mira así enamorado y ella tomándose un refresco, un café, revisando el teléfono celular, caminando por el jardín, saludando… Dos que echan cuento 12 Con la suegra −la señora Mariana− conversaba de muchas cosas a la vez dejándola completamente atarantada. La mujer de Eliécer lloraba por lo que lloran todas las mujeres, porque Eliécer no la escuchaba, porque no le provocaba hacer el amor cuando a ella se le antojaba, porque sentía que nunca habría un orden completo en derredor. Él la amaba, la amó desde siempre a pesar de su manía de apagar la luz y pararse a encender otra y llevar vasos con agua y colocarlos en la mesa de noche y así irlos amontonando, él le adoraba sus risas regadas de lagrimones, esa cara, y eso tal vez era precisamente lo que lo mantenía intrigado, sin preguntar jamás el porqué de tantas manías dejó pasar el tiempo acariciándole el cabello a la hora de dormirla. Pero la mujer de Eliécer esa noche antes de dormir pensaba en una única cosa, su pensamiento había conseguido concentrarse: un insecto había entrado por la ventana, volado sobre su cabeza y posado en la pared encima del copete de la cama. No tiene alas… recapacitó mientras se cortaba las uñas de los pies. Se inclinó para tomar la chancleta, no olvidó ni obvió, claro el objetivo lanzó el golpe, lo vio brillar antes de caer. La luz se extinguía, Eliécer dormía desde hacía minutos. No era cucaracha voladora, maté un cocuyo coño, maté un cocuyito y se envolvía en la cobija recordando cuando fue niña y dormía con las rodillas y los codos llenos de tierra, cuando tras los bloques venía el otro día. Trataba de dormir mientras todo se le abalanzaba encima. —Otra vez un hombre blanco no, por el amor de Dios, no - rogó. Tuvo que trabajar esa noche. —¿Es que los hombres blancos no se cansan de morir? −preguntó− Qué fastidiosa es esa piel. Seguro sería lo de las últimas sosegadas semanas, como regalos de Dios: muerte natural, entre sesenta y setenta años, arritmias devenidas a infartos o paros respiratorios, algo como asfixia por la mirada del pobre... ah no, es una muchacha. Pálida ya, bastante jovencita, con los ojos cerrados, toda una durmiente. —¿Cuánto tendré que esperar yo para llegar a la pensión y acostarme sobre la colcha? −meditó ella. María Alejandra Rojas Márilin Dejó entreabierta la reja del jardín, avanzó presurosa hacia la casa, apretó las llaves con los dedos, alzó un poco el ruedo de su falda para subir los escalones tomando la precaución de no ir a dar contra el suelo. Siempre se precisa un mínimo de seguridad para seguir el camino. Tomó la cartera marrón que había olvidado sobre la mesa y al notar el descuido se aproximó a la ventana para cerrarla, la fresca brisa nocturna aireó sus cabellos, ella suspiró. Tuvo que salir de la casa esa noche aunque no quería. Tropezó con el hombre de siempre: el vigilante que está en la entrada justo bajo el letrero que indica en letras itálicas Línea de la mano. Saludó al jefe, el señor Miguel, dueño de una pasmante sonrisa. Pasó silenciosa al segundo salón, sintió acidez frente a la jarra de café. Miró en derredor. 13 Aunque a veces el señor Miguel le hacía concesiones dejándola dormir en el cuartico de la funeraria destinado a los familiares esa noche ella no quería, era algo de capricho tal vez, pero esa noche quería descansar en su cama. —Gracias a Dios Jeremías no tuvo que bañar a esta muchacha, está limpia, parece que estaba preparada para cuando la muerte la atajó, iba de salida, seguro a encontrarse con algún novio −y se divertía pensando esto. Márilin revisaba a la chica, olía su cuerpo ya sin precauciones, sin mascarillas ni guantes, hay cosas tan naturales de otros que por repugnantes que parezcan terminan siendo parte de nosotros. Dos que echan cuento 14 —El pobre Jeremías ya tan viejito cargando muertos todos los días, porque todos los días sale alguien del juego, es un trabajo sin fin. Ni la muerte, ni Dios, ni nosotros tomamos vacaciones; sin embargo está bien así, sino qué haríamos con tanto tiempo y tantas ganas –concluyó Márilin. —¿Ganas de qué Márilin, usted tendría ganas de algo? –espetó bajo Jeremías, que se encontraba detrás de ella. La muchacha estaba ahí, tendida. Pocas horas desde el deceso, sin rastros de dolor. Nada físico que indicase por qué había acudido a ese sitio. —Qué muerte tan discreta, ¿no, Jeremías? Parece que estuviera dormida y se fuera a despertar en cualquier momento. —Márilin, está muerta como todos. Seguro fue un paro o algo de eso... –ahora Jeremías sí hablaba con algo de fuerza. La difunta permanecía rígida, como todo alrededor de Márilin seguía siendo rígido, por suerte. En esta oportunidad no habría que colocar por orden la vestimenta: ni pantalones, ni camisetas, ah, la fastidiosa ropa en ellos, que según el señor Miguel era tan innecesaria, o la que para Jeremías era ritual mientras que para Márilin era la razón para ganar el cheque con el cual cancelaba la pensión cada mes. —A esta muchacha la trajeron inmediatamente, los de la morgue la dejaron hace poco tiempo, no es casi trabajo, si usted quiere Marilin vuelva a su casa –decía Jeremías con descuido, sin mucho convencimiento, casi por cortesía. Marilin le acomodaba el cuello de la blusa, le sacaba los botones y ensartaba la aguja. Cómo le gustaba coser, tal vez al dejar el oficio en la funeraria se propondría montar un tallercito, tal vez con un adelanto, el señor Miguel no se negaría... De la falda también sacó un botón, unas puntadas y ya. —¿Por qué no habrá aparecido algún lloroso familiar, o un esquivo pariente deseoso de agilizar un proceso tan embarazoso?– soltaba al aire Márilin. Siempre vienen algunos que desean verlos por última vez, una madre o una viuda tragicómica que se abalanza y besa al difunto como si de verdad el amor existiese y no fuese un llamado inexorable al egoísmo, o algunos abandonados, arrebatados a lo que es el comienzo de las explicaciones. —¿Por qué? ¿Dónde estaba toda esa gente ahora? Seguro una madre anciana que tardaba en llegar −era todo lo que pensaba en ese momento. María Alejandra Rojas —Esta gente pesa tanto... A la hora de la muerte todo se vuelve pesado, cuando no hay movimiento posible todo se queda agolpado... ¿verdad Jeremías? 15 Mojaba los algodoncitos en el formol: nariz y orejas. Tarde o temprano llegaría la sangre, eso no puede evitarse. Márilin sacó de su cartera un estuche con compactos, de ahí el polvo color muñeca china que daba con el tono de la muchacha, pero se equivocaba. —¡Carajo! Este compacto es tan oscuro que la gente pensará que le bronceamos al familiar. Ja, solarium para cadáveres, qué idea tan graciosa, cuánta pérdida de dinero y de tiempo −ella dejaba colar una sonrisa ante pensamiento tan idiota. Dos que echan cuento 16 Pero es que a la hora de la muerte cualquier tontería es chistosa. La muchacha tenía las uñas un poco largas y desarregladas, mejor cortárselas. Aunque Márilin no estaba para manicuras, ¿dónde podría estar ella ahora? Lo importante es que no se sentía ya tan sola. ¿Pero por qué sentirse sola? Estaban los inquilinos de la residencia, esa gente que le guardaba comida porque siempre había habido alguien que se compadecía de su trabajo nocturno. Estaba el señor Miguel, con su café amargo y su sonrisa indecente paseando a altas horas de la noche. —¿Cómo era posible que alguien como él viviese aún? Era un hombre tan viejo y el trabajo de gerente funerario acababa con muchos buenos organismos. Era tan suyo el oficio que decía ver a la muerte sentada en el recibidor, en su escritorio, aseguraba sentirla a su lado, en la calle, a cualquier hora del día, sin embargo él seguía tan tranquilo como quien espera el turno en la carnicería –creía Márilin de su jefe. Aplicó el polvo, le colocaba un poco de brillo en los labios y el rosario entre los dedos. Buscaba el cepillo, Márilin cepillaba mecánicamente la larga y castaña cabellera. El silencio se cortaba con el encuentro de las cerdas del cepillo y las hebras del cabello de la chica. Aunque llegaba siempre el segundo silencioso, el espacio que nos hace pensar de nuevo: ¿Soledad? Estaban los cadáveres. Siempre los cadáveres silenciosos y esperanzantes. Sin quejidos, sin críticas, sin muchas preguntas, así como entraban salían, unos más queridos, otros menos significantes. Y estaba Jeremías, un excelente compañero de trabajo, prudente y reservado. Siempre tratando de protegerla, inventando historias en las rondas más aburridas, puliendo ataúdes armoniosamente al final del pasillo, Jeremías ayudándole a sacar flores de las coronas para ella llevarse un ramito a su habitación. Jeremías con gran esfuerzo colocaba a la difunta en el ataúd, el señor Miguel arrastraba el coche-camilla hasta el salón, ambos hombres alzaban el ataúd y lo subían sobre la plancha de mármol, Márilin encendía los cirios de las cuatro esquinas mientras ellos colocaban el vidrio. Se detuvieron al fin, después de tanto ajetreo y cuando Marilin regresaba de colocar la cruz sobre el cristal, el señor Miguel tomándola por el hombro izquierdo: —Márilin, hija, ¿usted no se ha dado cuenta, verdad? —¿De qué señor Miguel? –preguntaba temerosa– ¡No, por favor! ¿Otra vez se me olvidó algo? Los hombres cruzaban miradas hasta que Jeremías decidido, se sitúo frente a ella y asiéndola por ambos hombros le decía: —Márilin niña, usted está muerta, esa muchacha es usted. Mírese. Márilin se acercaba sigilosa al ataúd. En efecto, era ella, su cabello, sus dedos, su paz al dormir, la misma blusa blanco perlado, la falda... Se observó ahí, a la luz de los cirios, se observó pocos minutos, sintió una profunda vergüenza y con lentitud se daba la vuelta. —¿Y de qué me morí señor Miguel? –exclamaba con su voz de muerta-viva. María Alejandra Rojas —Márilin, niña, ya esta muchacha está lista, espabílese –soltó Jeremías haciéndola a un lado. 17 —Bueno, los de la morgue dijeron que fue muerte instantánea, fractura de la cervical, te diste un golpe. —Sí, un golpe seco –agregaba Jeremías y no cesaba de asentir. —Al parecer estabas lista para venir para acá y resbalaste en uno de los escalones de tu casa, te golpeaste el occipital, estás muerta, Márilin. Ella abría considerablemente los ojos. —Estoy muerta... —Sí niña, a veces uno no se da cuenta de las cosas hasta que se las dicen –Jeremías pasaba su mano sobre los cabellos de Márilin. Tornó el silencio entre ellos. Dos que echan cuento 18 —¿Y ahora qué hacemos? –acotó pertinentemente Márilin. —¿Qué vamos a hacer pues? –y sonreía el señor Miguel– ¡Lo natural! Velarte. —Claro... Velarme ¿Y yo qué hago? —Ve al cuartico de los familiares, escóndete allá, tal vez logres dormir algo... —Está bien –asentía Márilin mientras emprendía el camino hacia la habitación, es mejor retirarse cuando uno está sobrando. Jeremías y el señor Miguel tomaban café sentados frente al ataúd, y afuera en la larga noche todo seguía avanzando. La mujer entredormida –casi sonámbula– se soltaba el cabello, pasaba la mano por su sien, colocaba un pie sobre el otro (como Cristo en la cruz), y regresaba poco a poco de las escaleras oscuras de su ensoñación donde había pasado parte de la noche, aparecía mirando de soslayo la pantalla y soltaba un lejano y tímido ¡ay...! El marido dormía tranquilo a su lado derecho –pegado a la pared– dormía en interiores, a sus anchas y la noche era mejor que la cobija. Antes de ir a la cama ella se había incomodado con él y lo evitaba en silencio, con barricadas de odio se arrellanaba en su incipiente malestar. Cuando despertó por completo, ya punzada por su pequeño y maquiavélico cerebro, imaginó que un hombre pendía ahorcado frente a ellos y ella se divertía sádicamente cerrando los ojos y abriéndolos para temer de la aparición, pero nada había, ni sombras colgando, ni piernas al aire, ni pieles verduscas; olvidó la jugarreta infantil cuando sintió el brazo tibio de su marido pasando por encima de sus hombros y atrayéndola hacia él. Sintió ternura. Se acercó a él, respiró bajo y dijo Me duele la cabeza... Nada escuchó por respuesta. Nada se escuchaba en el cuarto y fue cuando notó María Alejandra Rojas Señor Drácula, ¿qué pretende usted? Se quedó dormida con el televisor encendido. El programa no había terminado y eran ya las dos de la mañana. Ella y su marido dormían en un colchón muy pequeño. En su pedazo de colchón ganado a puje, buscaba acomodo mientras el dolor de cabeza cobraba, reforzado, un aire catacúmbico. Dicho dolor se expandía en lo profundo de su cerebro: ya dentro del mismo había entrado (el dolor) pisando a propósito, aplastando la masa encefálica, riendo y pesadillesco clavaba los tacones de sus botines. 19 Dos que echan cuento 20 que el televisor estaba apagado. ¿Apagado? reparó en ello segundos hasta que sintió que se abrían de golpe los ojos de su compañero y fijo y zombi le decía Tengo a alguien detrás de mí. La mujer se espabiló. El brazo sobre sus hombros apretaba, el antebrazo llegaba a su garganta y ella comprendía la señal: había alguien más en el cuarto, alguien que probablemente habría salido de la pared y se escondía a espaldas del marido. Se acercó a él y lo vio sonreír, cuando separaba los labios ella reparó en los colmillos y extrañada trató de incorporarse, pero el brazo apretaba como una tenaza y le impedía moverse, alcanzó a ver justo detrás de este marido colmillento o este Drácula transfigurado en su esposo al primer marido, al que se había acostado inicialmente con ella esa noche y notó que éste que se encontraba entre los dos, asustándola, tenía unos inmensos colmillos de plata que le caían casi a la mitad de la barbilla. Se escalofrió. Algo terrible, siniestro y repetitivo sucedía, su marido, el verdadero, detrás del impostor empujaba con las rodillas para volver a entrar en su cuerpo y el Drácula encarnado apretaba el brazo intentando a toda costa estrangular. Un hueso sonó: la cervical. La mujer, sudando, ahogada, atenazada, soltaba gritos que no se traducían en sonido, en el medio del terror veía a los dos maridos idénticos entre sí luchando por tener esa vida. Pudo sentir el cambio de temperatura del cuerpo, el cual tornaba de tibio a frío, cuando clavó sus uñas en una pierna, pero nada detenía al brazo asesino, casi matando. Ahora sí, frente a ellos el ahorcado, colgando, balanceándose en el aire y voces, muchas voces que murmuraban no la dejaban terminar de morir, pero su marido no cesaba de empujar con fuerza hasta lograr encarnar de nuevo su abandonado y usurpado cuerpo. Los colmillos desaparecieron como en un artilugio, el brazo aflojó y la mujer decía a punto de orinarse encima Señor Drácula, ¿qué pretende usted? Su esposo con los ojos cerrados emulaba un cadáver pacífico y ella con espinosos escalofríos en todo su cuerpo trataba de recuperar la cordura, mientras se avecinaba otro terrible e infatigable dolor de cabeza. María Alejandra Rojas Todas las noches parece Afuera, en la mitad de la sala de la casa, hay un fantasma que saca con sus espectrales dedos terrones de una mata, de esas matas que aún cuida y le quedan a mamá. Dicha aparición se asemeja bastante a quien escribe estas líneas y deja constar qué sucedió. En la casa de mis abuelos paternos había un amplio jardín como recibidor, luego unos altos escalones que conducirían a la primera parte o planta de esa casa alta que construyeron en los años cuarenta, la urbanización La Concordia de Barquisimeto, estado Lara. Mi abuelo, aquel calvito sordo, simpático y mocho de dos dedos de su mano derecha, había entrado y salido a la fuerza, perseguido o conducido por la Seguridad Nacional; años después murió, muchos años después murió en la placidez de su habitación, en la noche, una noche de julio cuando cumplía, creo, si mal no recuerdo, ochenta y un años. Murió siendo visto por el retrato de su madre Adela y por el espíritu de su nieta quien se despidió de él estando casi muerto, nieta que soñaba a trescientos sesenta y cinco kilómetros de distancia, en Caracas, nieta que al despertar de un tirón dijo a su padre que su abuelito se había acostado a dormir y no se despertaba más. La nieta, en el medio del patio y de la noche larense (esto es parte del sueño) había comido un poco de tierra. Ese patio sirvió para todos, olía a deliciosa tierra mojada, era el ombligo de una casa, de los cuartos que lo bordeaban, los de los rebeldes, la tía comunista esa y su padre, el atolondrado. En esa casa todo el mundo estaba completamente loco, gracias a dios. Mi abuela, quien es prácticamente una sobreviviente, ya casi no va a esa casa de lámparas de araña y revólveres antiguos dormitando en los cajones. Mis tíos crecieron. Quien fue de pasada movió una que otra cosa. En algún momento de la historia mi padre 21 Dos que echan cuento 22 también moriría en esa casa, pero yo no doy testimonio de eso aquí, porque no es algo que interese ahora, no aporta en realidad mucho a la historia y es, a fin de cuentas, algo profundamente doloroso para mí. Estuvo la cosa en algo que pasé por alto, que se ocultó en los años sagazmente, un detalle casi imperceptible hasta ahora que sé; un fantasma se come la tierra de una mata de mamá. Todo comenzó décadas, tiempo, mucho tiempo atrás cuando bisabuela Adela vivía con sus catorce hijos y bisabuelo Ovidio en el pueblo de Aguada Grande. Ella era geófaga y melancólica y malgeniada, por dentro la habitaba el mundo, comía sistemáticamente porrón por porrón de pedazo donde se sentara. Comía descaradamente como ahora como yo, porque las taras se heredan y porque en el sueño de las tres urnitas blancas de los bebés familiares ella tiene algo que ver. La sangre llama, la tierra también y como no me he muerto, me propuse hacerme un cementerio por dentro. La tradición de comer tierra nadie se la vio a nadie. Vicio solitario y oculto; generaciones de campesinos, de rurales, marginales, de caminantes, de paridoras y todo fue así, yo me recuperé un poco, haciendo esfuerzo, de ese mal que me consumía, giré en la cama y di con ella, la sensación de que en el medio de la noche me había muerto, y entonces iba a la ventana donde está la mata. Todas las noches parece que muero. Bisabuela más allá del claro me veía y decía “Muchacha pendeja cuando regresés pa tu cuarto te vas a volvé a espantá, allá estás mirate”, y yo un poco temerosa termino de escribir esto para dejar constancia de que estoy en mi cama, sentada, y de que afuera hago un poco de ruido chupándome mis cadavéricos dedos. Allá en la sala, en el medio de la casa, están las mujeres y de seguro las urnitas blancas con los bebés de la familia. LUIS ALFREDO BRICEÑO (Cúa-Venezuela, 1982) Narrador. Es antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. En 2008 ganó el III Concurso Nacional de Narrativa Salvador Garmendia, mención novela corta, con el libro Hay algo que no he dicho, el cual fue publicado por la Casa de las Letras Andrés Bello. Colaboró en el libro Diez años de Revolución en Venezuela con el artículo “El cuerpo en la Revolución Bolivariana”. Los cuentos acá compilados pertenecen a su libro Avísale a mis contrarios que aquí estoy yo, de próxima publicación por esta editorial. Las noches de las semanas que siguieron al primer encuentro con Castel, le hablé de mis deseos de ser escritora. Le conté de mis tías y demás mujeres de la familia, quienes me habían conseguido un trabajo y pagado un cupo en una universidad, queriendo evitar que insistiera en esos deseos, en los que sólo veían un hábito bochornoso que debía ser corregido. Castel oía sin interrumpirme. Esperaba mis silencios, y me preguntaba por mis sentimientos sobre esa situación. A la media noche apagaba el tocadiscos y leía alguno de sus poemas, que eran muy malos. Terminaba de leer su poesía, y me pedía que le trajera una botella al siguiente día, dándome un papel con el nombre de lo que quería para que se lo diera al encargado de la licorería. Yo lo guardaba en mi cartera sin leerlo, y me iba antes de que mi mamá se pusiera intensa y subiera a buscarme. Pasaba por la licorería y hacía lo que me pedía Castel. El tipo le escribía una letra al papel, un número, un dibujito o un garabato y me lo devolvía mandándole saludos al viejo. Le entregaba la botella a Castel, y me miraba con ojos impacientes para que le diera Luis Alfredo Briceño No traía pantaletas Pedro Asunción Castel, mi vecino del piso de arriba, era un escritor alcohólico de quien me hice amiga. El piso de su apartamento estaba lleno de botellas, libros amontonados y discos. En la sala, tenía una máquina de escribir vieja. En esa máquina –me contó– escribió un par de novelas cortas y un libro de cuentos que había publicado en los ochenta. Castel nunca me mostró esos libros. Por mi cuenta supe que eran considerados por los críticos lo mejor de la literatura nacional en los últimos treinta años. 27 el papelito. Al dárselo se iba al cuarto a guardarlo en un cofre, empinándose la botella. Yo estudiaba en la mañana, trabajaba por las tardes operando una máquina de fotografías instantáneas y me gustaba un muchacho altísimo que trabajaba en el mismo centro comercial que yo, a quien le escribía declaraciones de principios existenciales que nunca le entregué, rematadas con promesas camufladas de buen sexo. Eran días miserables de calor y humedad, que yo sentía despuntar hacia noches de encierro y cena fría mal cocida, de insomnio y masturbación rutinaria en la casa de mamá. En la universidad frecuentaba a un grupito de escritores que se la pasaban mandando a la mierda la literatura. Me avergonzaba entregarles lo que escribía. Entre todos esos personajes, me llevaba bien con una muchacha llamada Sebastiana, que exigía que la llamaran HJ-0. Fue a HJ-0 la primera persona a quien le conté sobre Castel. Dos que echan cuento 28 HJ-0 entró a casa de Castel mirándolo todo con éxtasis porque, como ella decía, así debían vivir los escritores. Castel se sentó y se sirvió el primer trago de la noche. Ella fue a la biblioteca, sacó un libro, leyó algo. Él le contó una anécdota sobre el autor y ella sonrió. Toda la noche HJ-0 repitió sus movimientos. Él respondió sus lecturas con un comentario complaciente, o terminando de recitar algún pasaje si lo tenía memorizado. Sus búsquedas, eran decepciones por no poder encontrar un libro del viejo. Otra noche, HJ-0 llevó uno de los libros de Castel, y le leyó unos párrafos. Castel, bajando la cabeza al reconocer la portada del libro, se quedó en silencio. Ella leyó y leyó. En un momento se detuvo y la llamé aparte para que dejara a Castel en paz. HJ-0 agarró sus cosas y se fue. Otro día trajo unas botellas. Como Castel le vendía el alma a cualquiera por un whisky, de nuevo se puso simpático. Afirmada en las debilidades de Castel, HJ-0 trajo al resto del grupito. La casa se fue llenando de intelectuales y escritores autodefinidos como irreverentes. Traían botellas y cumplidos como si fueran ofrendas al altar de un dios alegre. Dieron fiestas en su honor, lo llevaron a aquelarres literarios, se tomaron fotos con el “maestro”. Pasamos juntos unos tres o cuatro meses de celos y locuras. Tirar era tan esquizofrénico que algunos días parecía que lo que él sentía por mí le iba a arrancar los dientes, y otros días no le alcanzaba para ocultarme su indiferencia. Él me cortó, en ese tortuoso punto. Yo quedé obsesionada por un tiempo y lo llamaba y lo buscaba, hasta que se me fue pasando. Uno de esos días de exilio y abstinencia volví a ver a Castel en el ascensor. Él me saludó como si nos hubiésemos visto el día anterior. Apretó uno de los botones para cerrar la puerta y vi la artritis en sus manos. Dijo que subiera esa noche a su casa, que me había extrañado. En la noche nos vimos y todo fue como antes, sólo que en lugar de apagar el tocadiscos en señal de que leería sus poemas, se fue al cuarto y no regresó. Fui a su cama y le quité los zapatos, y antes de apagar la luz me llevé el cofre con los papelitos. Detrás de ellos había anotado frases o textos derivados de los símbolos que le reenviaba el tipo de la licorería. Pasé toda la madrugada leyendo las notas alumbrada por una lamparita. A los días nos volvimos a ver en su casa. Aguanté mis ganas de preguntarle por las notas. Me daba aprensión pensar que se volvería loco o algo así. Tranquila, asumí mi secreta y exagerada admiración por esas notas que eran de una sensibilidad y belleza increíbles. Luis Alfredo Briceño El grupito y el viejo se convirtieron en una misma entidad. Dejé de frecuentar las reuniones, y me alejé de Castel. También lo hice porque andaba con el muchacho del centro comercial. 29 Todas parecían piezas de un orden sin límites, cuyas posiciones eran intercambiables e infinitas. Su identidad era múltiple, lo que me hacía pensar que bien podía ser un poema, una novela o cualquierotra-cosa. Mis rutinarias visitas a su casa fueron sorprendidas por el anuncio de que iba a morirse pronto. Quise saber qué podía hacer por él. Dijo que después sabría qué era lo que quería de mí. Esa noche bebimos, igual que el resto de las que quedaban de esa semana. Dos que echan cuento 30 El domingo desayunamos, y en la mesa me contó una historia que resumía los muchos años que tenía sin sexo. Pensé que quería hacerlo antes de morir, y que me iba a mandar a comprar unas pastillas, en su historia se remarcaba con insistencia que no se le paraba. Le dije que estaba bien, que yo le compraría las pastillas. Y él, riendo, dijo que no era eso lo que quería. Sacó de uno de los bolsillos de su camisa una foto y me la mostró. En la foto vi el acercamiento de un pubis depilado cuya piel desnuda dejaba ver unos apretados labios vaginales en la parte inferior. Ninguna de las mujeres con las que se acostó en su vida la llevaba depilada. Quería que yo le consiguiera alguien así, que le contara lo que pasaba, lo que él deseaba y se la llevara a su casa, que le iba a pagar bien y que todo era en beneficio de la ciencia y bromeó con eso. No supe qué decir. Él pidió una cerveza y yo pedí otra. El anuncio que me había hecho de su muerte lo tenía viviendo días felices. No pude negarme. Llamé por teléfono a mis amigas y les conté. Algunas se horrorizaron, otras se rieron sin control. Pasé un par de meses en esas diligencias sin éxito. La desesperación de Castel se reflejaba en sus últimos poemas. La foto y sus deseos incumplidos pasaron a ser sus motivos principales. Por esos días vi a Sebastiana –que ya no quería que la llamaran por su seudónimo– y le dije que el viejo Castel iba a morir, y como yo ya había juntado tanto su último deseo a ese hecho, se lo conté. Rió con fuerza, para ella Castel estaba acabado hacía tiempo y afirmó que era por esas Corrí a mi casa antes de que fuera tarde. Me di un baño y con una tijera, para ayudar el trabajo de la hojilla, corté sin cuidado los vellos más largos. Depilar el pubis y nada más, cumpliría el deseo de Castel, pero hacerlo así me pareció una jugada extraña e irrespetuosa. Rasuré mis piernas por completo. Fui cuidadosa, no quería irritarme o cortarme, apostando por la perfección. Terminé y me di otro baño, me perfumé las piernas y salí en busca de una falda corta. Yo no recordaba tener faldas cortas. Revolví el closet y saqué todo de las gavetas. Encontré una falda del liceo. Tras un breve forcejeo, contuve la respiración y logré abrocharla. Me puse una camisa larga y gastada que usaba para estar en casa sin ropa interior, convencida de que la visita a Castel sería corta. Lo llamé por teléfono y le dije que ya había conseguido a alguien para la tarea que me había encomendado y que íbamos para allá. Dijo muy contento que nos esperaba. Salí de mi casa y subí las escaleras, el roce del entalle apretado de la falda me picaba en la cintura. Sudaba demasiado, la camisa se me pegaba a la espalda y al pecho. Llegué a su casa. La reja y la puerta estaban abiertas, y Castel estaba tirado cerca de la máquina de escribir. Entré sin desesperos y me paré a su lado. Subí mi falda unos segundos apuntando hacia sus ojos muertos. Me arrodillé cerca de su cara y lo miré. Con mi mano rocé las suyas, y recordé las pocas veces que lo había visto escribir. Tomé los papelitos y salí de la casa dejando abierta la puerta y cerrando la reja. Bajé a la placita y me senté en un banco. La falda, por lo apretada que me quedaba, se me encajó en la barriga. Abrí el cofre y quise llorar. Me contuve. Tenía mucho trabajo que hacer para terminar ese gran poema, novela o lo-quefuera-esa-cosa-que-estaba-allí. Una brisa fría subió por mis piernas y me recordó que no traía pantaletas. Luis Alfredo Briceño extravagancias. Le pregunté si ella no se la mostraría al viejo. No, ella guardaba esos sacrificios para otras ocasiones más trascendentales. Con movimientos histriónicos me dijo al oído que por qué no lo hacía yo, que ella creía que eso era lo que quería el viejo. El abandono del muchacho altísimo me había hecho olvidar tanto que tenía un cuerpo, que nunca pensé en mí para cumplir el deseo de Castel. 31 Agustina qué absurda eres Dos que echan cuento 32 Mi abuelo y mi padre acaban de morir, y me siento mal por no haber llorado. Los dolores en mis senos, que en estos días me queman más de lo habitual, se suman a la lejana esperanza de tiempos más animados. Acostada en mi cama, mis ojos recorren el techo hasta que me duelen de no cerrarlos. Mi mamá está en su cuarto acompañando su presencia liviana, casi inexistente, con la programación de la televisión. Escucho que me llama, debe querer agua y que le pase la mano por el cabello. Como no tiene ganas de vivir con este tiempo de lluvia que nos encierra, rechaza hacer cualquier cosa que la impulse. Sí, quizás es mejor quedarse en silencio en un rincón a esperar que la vida llegue a donde tiene que llegar. Salgo de su cuarto después de darle el agua en la boca, y me siento en el pasillo con ganas de que se quemen los bombillos y la oscuridad se haga de repente. La gata se duerme con su cabeza entre mis pies. Suena el timbre, una, dos, tres veces. Me levanto, cargo a la gata. No quiero que se asuste y vaya corriendo al cuarto de mamá y la despierte. Es Sergio, tenemos un mes saliendo. Nos hemos besado un poco, me ha dado vergüenza con mis muertos y con mi madre hacer cualquier otra cosa. Él es enfermero en la clínica donde murieron mi padre y mi abuelo. Sergio entra a la casa, y cruzando la sala me abraza. Su beso es muy suave. Veo en sus ojos la impaciencia, como si tratara de armar una pared en medio de un aguacero. Me acaricia las caderas. La gata se ha ido corriendo hacia la cocina y mis brazos quedan libres para abrazarlo. Todo lo hago con suavidad, intentando que el sonido de nuestros cuerpos no alerte a mi madre. Ese abrazo parece darle ánimos y me da un beso más profundo, más invasor. Lo dejo hacer. La gata regresa y se mete entre nuestras piernas. Lo acompaño a la puerta. Su despedida es un beso seco. Camina hacia la esquina con lentitud; la rigidez en sus pasos me enternece y me hace extrañarlo, y siento impulsos de gritarle para que regrese. Como temo despertar a mamá, aguanto el grito en mi garganta. Me siento en el piso del pasillo, la gata sube a mi regazo y se duerme. Mamá me llama, ya es de noche. Prendo el televisor y nos ponemos a ver programas de concursos. A medianoche se duerme y salgo de su cuarto. El televisor sigue prendido, puedo oírlo desde mi cuarto donde batallo con el insomnio. Me visto para largarme a la calle a caminar por la ciudad sin pensar en peligros ni estadísticas. Después de deambular por la plaza y el bulevar Arlinda Toncel Solá, tomo un taxi hasta la clínica donde trabaja Sergio. Él está parado afuera fumando y se sorprende de verme. Me dice que termina su turno el día siguiente, que no puede hacer nada para irse conmigo. Le digo que no quiero eso, sino sentirme acompañada. Se molesta y me deja en un pasillo cerca de Emergencias. Amanece, regreso a la casa. Mamá duerme bañada por la luz del televisor. La gata parada en el medio de mi cama me sorprende, y se arrima un poco para hacerme espacio. Se me pasa el día viendo al techo y oyendo los ronroneos que hace la gata acostada sobre mi vientre. En la noche Sergio viene a ver cómo estoy. Se sienta en la sala y pide un café. Desde la cocina escucho que mi madre me llama. Voy a su cuarto, quiere saber quién ha tocado la puerta. Le digo que alguien que quería una colaboración para la virgen. Pongo el volumen del televisor al máximo. En la cocina sirvo el café deseando que Sergio Luis Alfredo Briceño Vamos a la cocina y hacemos café. Sergio me recuesta contra el fregadero, sube mi vestido. Me acaricia en círculos las piernas, las nalgas, la cintura. Dice que va a acabar con mi tristeza. Le digo que se esté quieto que mi mamá puede vernos. Él no se detiene. Lloro, la cara se me pone roja y sudada. Sergio para poco a poco sin cesar del todo. Le digo que se vaya, que se tome un café y se vaya. 33 aparezca y me tomé por atrás, pero no lo hace. Cuando regreso a la sala, veo que tiene a la gata sobre sus piernas, y la acaricia con los ojos cerrados. Llamo su atención para que los abra. Toma la taza de café y juega con la cucharita en el fondo sin beberlo. No nos decimos nada, aunque quisiera que alguna palabra suya o mía borrara la inquietud que tengo por no saber qué quiere a esa hora. Hace un movimiento y la gata salta y se pierde en el pasillo. Él toma un trago de café. Está frío y lo deja con un gesto de queja sobre la mesita. Me acerco a él. Trata de acariciarme una rodilla y me alejo, montándome en el borde del mueble. Él respira confundido. Le digo que vaya al baño y se lave las manos, que nos vemos en mi cuarto. Lo espero ansiosa, pero nunca aparece. Salgo al pasillo, veo que se ha ido. Me siento al lado de la puerta de mamá y escucho los sonidos de la tele. Dos que echan cuento 34 Sergio regresó una noche en que llovía. Hacemos todo igual, sólo que esta vez sí entra a mi cuarto. Viene secándose las manos con una toalla de papel y la deja sobre la mesita al terminar. Se me va encima para besarme, con un ligero empujón lo aparto y cae sentado en la cama. Respira confundido. Me recuesto de la cabecera de la cama, abro las piernas. Levanto apenas las caderas y me quito las pantaletas. Le doy un envase para estar más segura. Va al baño y lo trae lleno de agua y se limpia las manos. Se acerca, me toca con los ojos cerrados. Se sienta entre mis piernas, pone una mano en cada rodilla. Desciende. Su caricia va a una velocidad casi imperceptible. A mitad de mis muslos, le digo que se detenga y se lave las manos. Repite la operación, mirándome a los ojos. Va al closet y saca las toallas que tengo. Escoge una y se seca. Colocándose entre mis piernas, sigue bajando, sólo se detiene ante mis órdenes. Me acaricia como quiere, pero con la manos bien limpias. Me lo pasa por la cara. Lo aparto. Contrariado se sienta frente a mí. Le pido que por favor lo lave como había hecho con sus manos. Toma el envase y sale al baño a traer agua limpia; desnudo, sin importarle En la mañana salgo del cuarto a tomar aire. No había visto a la gata la noche anterior, es extraño que no haya ido a mi cuarto en busca de Sergio. Está bajo el marco de la puerta abierta del cuarto de mi madre. La mirada fija en las flores del pasillo. Esperando desde anoche que fuera a despedirme de mamá. Luis Alfredo Briceño que mi madre pueda verlo. Frente a mí lo estruja con odio. Le digo que se siente al borde de la cama y se lo enrollo con un pañuelo. Me dice que los encajes le lastiman la cabeza. Recorto el pañuelo con una tijera. Todos los retrasos parecen ponerlo más duro, y fantaseo con que explotará en burbujas de sangre. Lo acaricio y no me detengo hasta que acaba larguísimo sobre el pañuelo y el piso. El olor asfixiante de su sudor y su semen impregna el aire y las sábanas. Sergio trata de tocarme y lo aparto. Él se acuesta y cierra los ojos. Su cosa, pequeña y grasosa, descansa entre sus muslos. Una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro pero, con el paso de los minutos, desaparece en una mueca de odio. Se levanta de la cama, toma sus ropas, una toalla y sale de mi cuarto. Lo espero, pero no regresa. 35 Tito Rodríguez, este es mi último fracaso Dos que echan cuento 36 Me siento en uno de los cafés de la avenida. Hace calor, pido agua fría y un café cargado. El sudor se pega al cuello de mi camisa, me quito la chaqueta. Bebo el agua en dos tragos. Centímetros de mi cuerpo se confunden con la humedad y la tela. Desde niño he odiado estar vestido. Traen el café pero su aroma nunca llega. Dos policías sacan de un local que está al lado del café, a un hombre de la edad de mi padre. Mirando el círculo de personas que rodean al hombre y a los policías, me levanto y le pongo el dinero en las manos al mesero, que mira a los curiosos en silencio, sin prestar atención a lo que hace. Al igual que los demás, camino hacia el hombre y los policías. Mucha gente cruza la avenida y se reparten los pocos espacios libres. Los ojos verdes del señor miran al piso y a nuestros zapatos amontonados. Se me ocurre una idea, un fogonazo de palabras y sentimientos y me dan ganas de escribir. Toco mi pecho buscando papel en los bolsillos de la chaqueta. La he dejado sobre la mesa, y salgo corriendo hacia mi casa. Vivo a ocho cuadras y a la mitad del camino mi velocidad se apaga por el cansancio. Llego a la puerta, abro, apenas puedo subir las escaleras. Entro en la casa, me saco los zapatos por los talones y los alejo de mí lanzando patadas. Enciendo la máquina. Desanudo mi corbata, bebo agua. Mañana volveré a salir vestido por esa puerta. Suspiro. Escucho un golpe en el piso de arriba que no me inquieta. Sentado en la mesa noto que falta una de las sillas del comedor. Sin apuro subo las escaleras, y veo a Fiona colgando del techo. Uno de sus zapatos ha caído al suelo, una de las tiras de su vestido se dobla mostrando parte de un seno. Sus hombros y He traído mis zapatos en la mano, me calzo sentado en la puerta de la calle. Las paredes del apartamento dejan oír la lucha que Fiona tiene contra sí misma por haber fracasado. Destrozará lo poco que nos queda hasta quedarse dormida. Espero que no se atreva con la máquina. Tomo el primer taxi que pasa. Arranca. Los carros nos tocan la corneta por la baja velocidad con que nos movemos. Los que nos pasan hacen señas al taxista. No se entera de que lo están puteando. Unos muchachos en bicicleta se burlan, me sacan la lengua, se nos adelantan, los veo maniobrar cerca del capó. Nos detenemos en un semáforo y los muchachos se comen la luz, se alejan y nos hacen cortes de manga. Alguien abre la puerta, se sienta a mi lado. Su movimiento es tan ágil que apenas me entero. El taxista pone en marcha el carro y pienso que es sordo o está muerto. El tipo que se ha montado dice que está armado, que no me ponga nervioso. El hombre no saca el arma, sólo me apunta con los ojos. La cara del tipo está llena de pecas. Le grito al taxista si conoce al tipo. Cambia la emisora, montándose en una de tangos. Le digo al tipo que tome todo lo que tengo y me llevo las manos a los bolsillos. Me ordena dejar las manos donde las pueda ver y me dice que esto no es un robo, sino un paseo peligroso. Luis Alfredo Briceño el pie desnudo, se estremecen. Suspiro, levanto la silla, subo en ella para descolgar a Fiona. Los parpados se le han puesto lívidos y le cuelga la lengua enrojecida. Los labios resecos parecen dos piedras a punto de desmoronarse. La acuesto sobre la cama para desanudar el lazo de su cuello. Vuelve en sí quejándose. Intenta rasguñar mi cara, le sujeto las muñecas. Siempre que lo hago me impresionan los destrozos que han hecho los cortes en la piel de sus brazos. Le doy dos bofetadas suaves que le marcan la piel delgada. Llora. La dejo en la cama. Quita las sábanas del colchón. Abro la llave del lavamanos y dejo correr el agua. Miro al espejo, reviso mis ojeras. Fiona tira al piso los pocos portarretratos que tenemos cerca de la cama. Cierro la llave, apago el bombillo y bajo las escaleras. 37 El tipo habla de su familia, de su trabajo, de sus amigos, del país, del tráfico. Hace preguntas, repite las historias. Me siento seguro. Insiste en que responda a sus preguntas. Le digo cualquier cosa, lo aconsejo. Afuera crece la oscuridad; en el carro, el tedio, la decepción por no haber estado en un peligro real. Llueve. Fiona duerme desnuda sobre un piso frío. Espero que por lo menos haya cerrado las ventanas. En una esquina el carro se detiene poco a poco. Se ha acabado la gasolina. El taxista enciende un cigarrillo. El tipo y yo, en silencio, lo miramos botar el humo hacia la lluvia. El tipo me ve, sonríe, sonrío, ambos reímos a carcajadas. Saca el arma, abre la puerta, cruza la calle corriendo. En la acera lanza dos tiros al aire y desaparece por una esquina. Dos que echan cuento 38 La puerta ha quedado abierta y el agua que choca con el pavimento entra al carro salpicándome los zapatos. Sentado sobre el borde del mueble miro atrás. No veo ni personas ni carros. Salgo. Corro en dirección opuesta a la que tomó el tipo. Intento no mojarme, pero es inútil y dejo de correr. El viento trae restos de la lluvia que ya se debilita. Los taxistas me hacen señas con las luces. Ven que soy negro y estoy mojado, y siguen su camino. En este estado, no intento tomar un autobús. He caminado tres horas sin ver el reloj. Está lleno de agua y lo guardo en un bolsillo. Doblo por una esquina y veo la plaza de hermosos jardines que está frente al edificio de mi novia Norma, la fotógrafa. La llamo por el intercomunicador. Contesta con voz molesta. Le digo que soy yo, y dice que quién más va a ser a estas horas. Le digo que necesito quedarme a dormir, dice que está bien y cuelga. Abre la puerta. Antes de que ponga un pie en la alfombra, me lanza dos toallas grandes que trae consigo. Sube las escaleras dejándome atrás. En su apartamento siento calor. Limpio mis pies en la alfombra, me doy un baño caliente; sobre el tendedero dejo la ropa mojada. No hay más nada que hacer y me acerco al cuerpo de Norma. Me acuesto, mis pies fríos pierden voluntad y tocan sus piernas, la acarician. Mierda esta mujer me va a matar si llego a despertarla. Pega sus nalgas a mi cuerpo y echa una mano atrás buscando abrazarse a mi cuello. Jugamos oyendo el silencio lleno de ruiditos que queda después de la lluvia. En la oficina no han notado mi ausencia. Nadie despega los ojos de las pantallas de las computadoras para saludarme. Intentando recuperarme de los rigores del día anterior, me echo a dormir en un rincón. Fiona me está esperando sentada en la entrada de la academia. Trae puesto un sombrero y unos lentes oscuros casi tan grandes como su cara. Una bufanda que intenta tapar las marcas de su cuello la hace ver ridícula. La beso, la siento fría. Vamos al restaurante libanés que queda a dos cuadras. En la mesa, Fiona me habla de las cosas de siempre con su particular inflexión incoherente. Hay una súplica de rehabilitación en los vaivenes de sus palabras. Le pregunto sin rodeos si quiere internarse. No dice nada. Tomados de la mano salimos del restaurante. Un taxi nos lleva a casa. Llegamos. Tengo ganas de coger. Adivinando mis intenciones me echa una mirada de tregua. Por primera vez siente vergüenza de que vea el estado de destrucción de la casa y quiere estar sola para reparar y limpiar las cosas. Cierro la puerta del taxi y voy al trabajo. Llamo a Norma, le cuento lo que me pidió Fiona. Luis Alfredo Briceño Es de mañana. Cogemos de costado. Por la ventana se ven crecer la luz y los cornetazos en la calle. No estoy preocupado en llegar temprano a la oficina, quiero que me despidan. Suena el teléfono. Nos dejamos llevar para coincidir en el placer y acabamos riquísimo. El teléfono se queda en silencio. Se detienen nuestros movimientos y temblores. El sonido del teléfono interrumpe nuestro silencio, es Fiona. Me invita a almorzar. Cuelgo. Norma ya no está en la cama. 39 Salgo de la oficina a las siete de la noche y entro en un bar para tomarme unas cervezas en soledad y pensar. Pido una cerveza tras otra y veo un partido de fútbol en la televisión muy entretenido. Siento que las cosas empiezan a ir mejor y una mano se posa sobre mi hombro derecho con fuerza. Me volteó y encuentro al hombre del taxi, parece que hubiese estado allí esperándome desde ayer, desde siempre. La fuerza de los dos balazos que me pega en el estómago, me hacen caer del banquito en el que estaba sentado en la barra. El charco que hace mi sangre se ensancha. El hombre muerde el cañón del arma. Después del disparo su cabeza destrozada golpea el piso con suavidad. Vuelvo en mí y ya me han operado. Cerca de la cama Fiona y Norma lloran sonrientes. Por lo que me cuentan, casi muero entre el paseo por hospitales y la indolencia de mi aseguradora. Dos que echan cuento 40 A un mes de la partida de Fiona, me llegaron dos cartas, primero una de Norma y dos días después una de Fiona. Norma me dice que está viviendo en un sitio cerca de la frontera, hace frío y ha hecho lindas fotos. A Fiona le va muy bien en su recuperación, ya no siente temblores. Quiere dejar el baile para dedicarse a la escultura. En sus cartas me dicen que ya no quieren nada conmigo, que entienda. Se despiden pidiéndome que no las busque, como si creyeran que sus razones no me van a parecer convincentes, y sí lo son. Otra vez la puerta. —Dama o caballero le pido que me disculpe, es que estoy desnudo y no encuentro cómo taparme. Usted ha hecho dos llamadas a mi puerta y temo que haya una tercera. Así que por favor, vuelva mañana. Luis Alfredo Briceño El anís con yogurt enloqueció a Inocencio Salvatierra Una calurosa medianoche meditaba cansado frente al televisor. Seis latas de cerveza vacías acompañaban mi soledad y mi odio. Las razones de mi estado no eran claras. Quizás la muerte de mi novia. Quizás mi rencor histórico, subjetivo y poderoso. El trabajo no, era demasiado monótono y sin sobresaltos. Tocaron a la puerta. Debe ser alguien que se ha equivocado. Tal vez un visitante inconsciente incapaz de respetar los horarios. Se cansará de tocar y se irá. Estaba muy cómodo en la hamaca. Tocaron. —Le imploro que por su bien vuelva mañana, hace años que no juego fútbol, como mal y bebo mucho, le aseguro, no querrá verme desnudo. Tocaron con más fuerza. Abrí toda la puerta y ¿qué vi? A mi tía Olga cara de perro. —¿Qué coño es lo que te pasa a ti chico? ¿Te volviste loco? –cruzó la duda o la ternura por sus ojos, y bajó la guardia. Le dije que pasara y se sentara. Su arrepentimiento no me hizo olvidar que era medianoche, la hora de las malas noticias. —¿Guasop tía? 41 —¿Qué? —¿Que qué pasó? —Ay mijo Inocencio, es Inocencio. Siempre era Inocencio. —Sí, lo sé, pero qué le pasó. —Nada. —¿Y entonces? —Que te está llamando. Se la pasa diciendo “traigan a Abelardo, traigan a Abelardo” y nada más dice. Nos fuimos en mi carro hasta su casa. —¿Todavía extrañas a Leonora mijo? Dos que echan cuento 42 —Un poco, sí, ¿por qué? —Es que Shoni Rivas se la pasa preguntando por ti. —¿Esa es la escritora? —Sí, esa misma, ayer me llevó uno de sus libros y… —Paso y gano. Leonora, Leonora, hermosa Leonora. Bebíamos ron y bailábamos borrachos todos los fines de semana. Tu olor a tugurio aún flota en la casa. Busca lo tuyo y déjame en paz. Subí al segundo piso y atravesé el pasillo oscuro guiado por un fulgor que venía del cuarto. Entré al baño y me subí a un banquito para ver por una ventanita. Inocencio avivaba una fogata con pedazos de lo que había sido el marco de un cuadro. —Apaga eso chico, no ves que puedes quemar toda la casa. Me miró. Sus ojos verdes reflejaban las llamas y me sentí bíblico. No tenía otra idea del infierno. —Abelardo, viniste, aunque todavía es temprano para el gran fuego. ¿Por qué no entras? La puerta y la ventana que daban al pasillo estaban cerradas por dentro. No me oyó y miró la fogata. (Ahorraba fósforos, como en el manicomio). —Cuidar el fueguito estando solo es más difícil ¿no? –le pregunté. —Por eso te llamé, estoy cansado. —Hombre abre la puerta. No me oyó. Acercó su cara al fuego y algunas puntas de su cabello cogieron candela, con ellas encendió un cigarrillo. Jodido loco. —Hombre qué olor a mierda hay aquí. Miré atrás y uno de mis sobrinos estaba sentado en la poceta. —Muchacho, ¿qué haces? —¿Qué crees? –sonrió victorioso. —¿Abelardo? –preguntó Inocencio. —Aquí estoy. —Abriré la puerta. Luis Alfredo Briceño —Si quitas la tranca puedo entrar. 43 El cuarto olía a mierda. Una mierda distinta a la del sobrino, vieja. Los lienzos de los cuadros estaban llenos de elipsis hechas con mierda y lápiz. Inocencio había arrancado el papel tapiz y todas las maderas del piso. Pedazos de guitarras y muebles se amontonaban para futuras fogatas. En cada rincón, la comida mohosa se distribuía en raciones uniformes. Interesante. Bueno no tanto. Me fijaba en esos detalles evitando ver a Inocencio, sus dientes podridos, su barba llena de comida seca. —Bienvenido Abelardo Salvatierra. —Hola Inocencio, Inocencio Salvatierra. —Siéntate. Por fortuna había traído el banquito. —Te ves bien, Abelardo. —¿Qué te parece si salimos al pasillo? Mi tía está preocupada. Dos que echan cuento 44 —Bluf, Abelardo qué mal quedaste después del manicomio. “Mi tía está preocupada”, eso es lo que hace la cordura, que la gente loquee con el lenguaje. —¿Qué vas a decir tú malparido? Has llenado de mierda unos cuadros y te quemas el cabello para fumar cigarrillos. —Sabes que es hermoso. —Salgamos al pasillo. —No, tengo que esperar el momento del gran fuego. Inocencio Salvatierra, mi primo. Mi hermano. De chamos andábamos parriba y pabajo con dos amigos más. Mismo barrio, mismo prostíbulo. Jugábamos en el juvenil de Miranda. Nos gustaba la salsa y bebíamos anís con yogurt. La gente decía que tomarlo quemaba la cabeza y tenían razón. Uno por uno caímos en el manicomio. Yo salí rápido. Dos, no regresaron: Álvaro Edgar está desaparecido, Hernando Julio se escapó y lo mató un carro en la carretera. Inocencio volvió bien, consiguió trabajo y todo, hasta el día que se encerró en el segundo piso de la casa y destruyó lo que consiguió. Mi tía no quiso regresarlo al manicomio. Lo controló durante años metiéndole pepas en la comida. Una vez se escapó y mi tía me pidió buscarlo. Lo encontré a kilómetros de la casa, caminando por el hombrillo de la carretera. Traía un gatico que le mordía un dedo de la mano derecha. —Voy a matar a este gato sólo para verlo morir. “Mi tía está preocupada”, Inocencio tiene razón. La cordura, la calle, estar fuera del manicomio me habían empobrecido. No tengo amigos, no tengo a nadie. Ni salsa Leonora. Amaneció y saqué a Inocencio de la casa. Subimos al carro y pusimos al Sexteto Juventud, música ideal para atravesar la zona industrial una mañana sudorosa y húmeda. No esperaríamos más la llegada del gran fuego. Iríamos por él. Las razones de Inocencio Salvatierra eran las ganas de dejar de hacer elipsis y descansar. ¿Las mías? No las tengo claras. Quizás la esperanza de no huir nunca más. Pisé el acelerador y el ruido del motor hizo que se aliviaran un poco mis deseos. Sólo un poco. Luis Alfredo Briceño —Inocencio móntate, mi tía está preocupada. 45 Índice 7 11 13 19 21 ¿Por qué escribir un cuento? MARÍA ALEJANDRA ROJAS La mujer de Eliécer Márilin Señor Drácula, ¿qué pretende usted? Todas las noche parece LUIS ALFREDO BRICEÑO 27 32 36 41 No traía pantaletas Agustina qué absurda eres Tito Rodríguez, este es mi último fracaso El anís con yogurt enloqueció a Inocencio Salvatierra Se terminó de imprimir en febrero de 2014 en Editorial Latina, Caracas. La edición consta de 3.000 ejemplares.