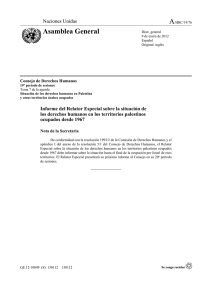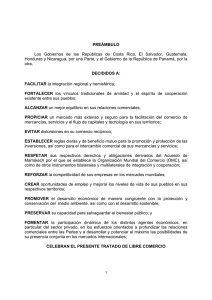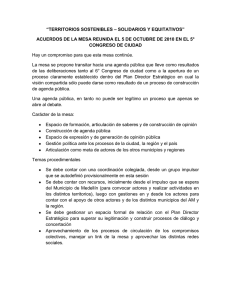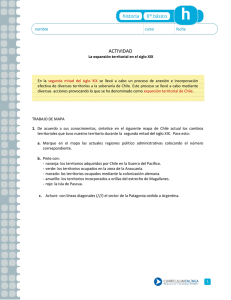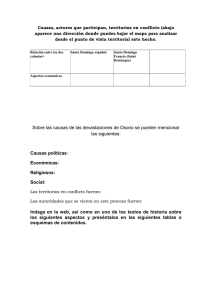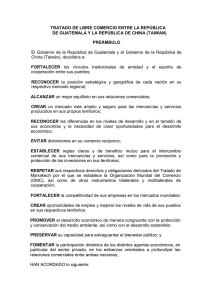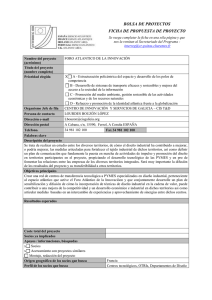“Malvinas” Embajador Carlos María Velázquez Año 1964
Anuncio
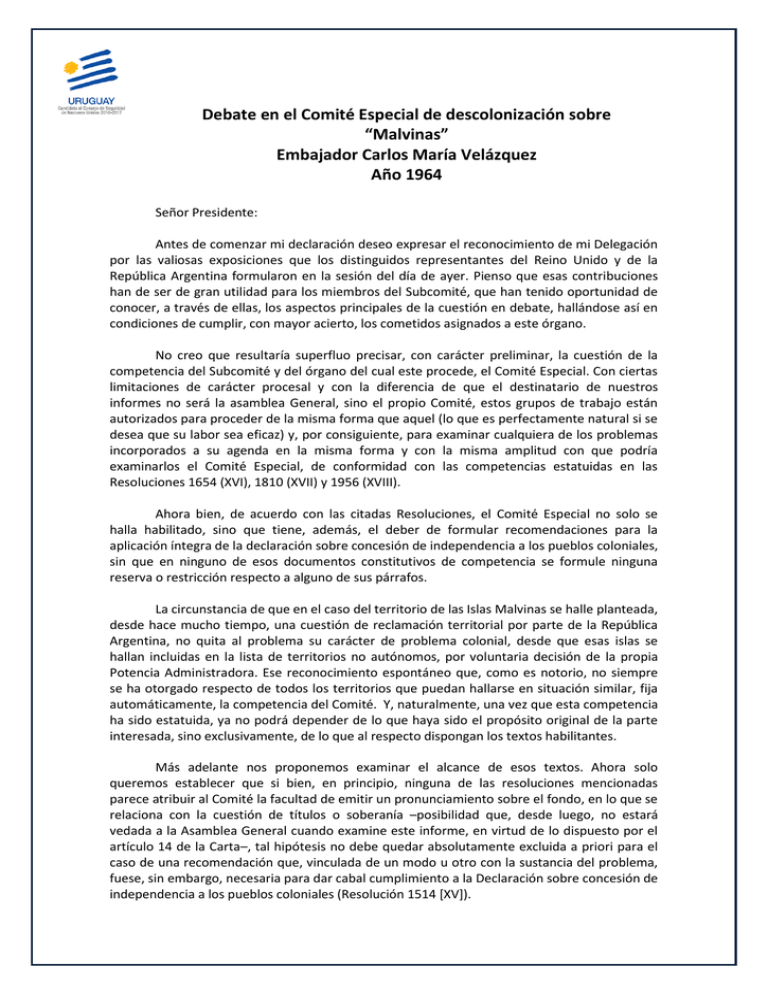
Debate en el Comité Especial de descolonización sobre
“Malvinas”
Embajador Carlos María Velázquez
Año 1964
Señor Presidente:
Antes de comenzar mi declaración deseo expresar el reconocimiento de mi Delegación
por las valiosas exposiciones que los distinguidos representantes del Reino Unido y de la
República Argentina formularon en la sesión del día de ayer. Pienso que esas contribuciones
han de ser de gran utilidad para los miembros del Subcomité, que han tenido oportunidad de
conocer, a través de ellas, los aspectos principales de la cuestión en debate, hallándose así en
condiciones de cumplir, con mayor acierto, los cometidos asignados a este órgano.
No creo que resultaría superfluo precisar, con carácter preliminar, la cuestión de la
competencia del Subcomité y del órgano del cual este procede, el Comité Especial. Con ciertas
limitaciones de carácter procesal y con la diferencia de que el destinatario de nuestros
informes no será la asamblea General, sino el propio Comité, estos grupos de trabajo están
autorizados para proceder de la misma forma que aquel (lo que es perfectamente natural si se
desea que su labor sea eficaz) y, por consiguiente, para examinar cualquiera de los problemas
incorporados a su agenda en la misma forma y con la misma amplitud con que podría
examinarlos el Comité Especial, de conformidad con las competencias estatuidas en las
Resoluciones 1654 (XVI), 1810 (XVII) y 1956 (XVIII).
Ahora bien, de acuerdo con las citadas Resoluciones, el Comité Especial no solo se
halla habilitado, sino que tiene, además, el deber de formular recomendaciones para la
aplicación íntegra de la declaración sobre concesión de independencia a los pueblos coloniales,
sin que en ninguno de esos documentos constitutivos de competencia se formule ninguna
reserva o restricción respecto a alguno de sus párrafos.
La circunstancia de que en el caso del territorio de las Islas Malvinas se halle planteada,
desde hace mucho tiempo, una cuestión de reclamación territorial por parte de la República
Argentina, no quita al problema su carácter de problema colonial, desde que esas islas se
hallan incluidas en la lista de territorios no autónomos, por voluntaria decisión de la propia
Potencia Administradora. Ese reconocimiento espontáneo que, como es notorio, no siempre
se ha otorgado respecto de todos los territorios que puedan hallarse en situación similar, fija
automáticamente, la competencia del Comité. Y, naturalmente, una vez que esta competencia
ha sido estatuida, ya no podrá depender de lo que haya sido el propósito original de la parte
interesada, sino exclusivamente, de lo que al respecto dispongan los textos habilitantes.
Más adelante nos proponemos examinar el alcance de esos textos. Ahora solo
queremos establecer que si bien, en principio, ninguna de las resoluciones mencionadas
parece atribuir al Comité la facultad de emitir un pronunciamiento sobre el fondo, en lo que se
relaciona con la cuestión de títulos o soberanía –posibilidad que, desde luego, no estará
vedada a la Asamblea General cuando examine este informe, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 14 de la Carta–, tal hipótesis no debe quedar absolutamente excluida a priori para el
caso de una recomendación que, vinculada de un modo u otro con la sustancia del problema,
fuese, sin embargo, necesaria para dar cabal cumplimiento a la Declaración sobre concesión de
independencia a los pueblos coloniales (Resolución 1514 [XV]).
Como miembros del Comité Especial, nuestro mandato consiste, primordialmente, en
procurar, por los medios que están legalmente a nuestro alcance, la aplicación rápida e íntegra
de la Resolución 1514 (XV) a todos los territorios que aún no han logrado su independencia
(Res. 1810, párrafo 8, línea a).
Pero independientemente de ese mandato (o, acaso, porque se hallan contenidos de
modo implícito en el mismo), el Uruguay desea reafirmar, en esta instancia, dos principios que
están en la base misma del Derecho Público de América a los cuales, al igual que los demás
países latinoamericanos, ha prestado siempre particular atención.
Primer principio: los territorios de América no pueden ser objeto de colonización.
Veintitrés años antes que la Gran Bretaña procediese a ocupar las Islas Malvinas, los
nuevos pueblos independientes de la América española habían proclamado un principio que,
como digo, constituye una de las bases de su Derecho Público. Esta doctrina, o este principio
político-jurídico, es conocido con el nombre de “uti possidetis juris de 1810” y fue formulado
explícitamente, por primera vez que sepa, en la Ley Fundamental de Colombia, aprobada por
el Congreso de Angostura, en el año 1819.
Su alcance ha sido precisado de manera admirable, en una sentencia arbitral del
Consejo Federal Suizo, de 24 de marzo de 1922, dictada a propósito de una cuestión de límites
entre las repúblicas de Colombia y Venezuela.
“Cuando las colonias españolas de la América Central y meridional proclamaron su
independencia en la segunda década del siglo XIX –dice la sentencia–, adoptaron un principio
de derecho constitucional e internacional, al cual dieron un nombre de uti possidetis juris de
1810, con el propósito de afirmar que los límites de las Repúblicas recientemente constituidas
serían los de las fronteras de las provincias españolas a las cuales ellas se sustituían. Este
principio general ofrecía la ventaja de proclamar, como regla absoluta, que en la antigua
América española no existía, desde el punto de vista del derecho, ningún territorio sin dueño;
las regiones no exploradas o no ocupadas por los españoles se reputaban pertenecer,
jurídicamente, a cada una de las Repúblicas que habían sucedido a la Provincia española, a la
cual esos territorios habían sido adjudicados en virtud de antiguas órdenes reales de la antigua
madre patria española. Estos territorios, aunque no ocupados de facto, eran considerados, por
común acuerdo, como ocupados de jure, desde el primer momento, por la nueva República.
Las tentativas de conquista o de colonización desde el otro lado de la frontera, al igual que las
ocupaciones de hecho, perdían todo valor y dejaban de producir efectos jurídicos. Este
principio también ofrecía la ventaja de suprimir, así por lo menos se esperaba, las disputas de
límites entre los nuevos Estados.
“Por fin –y esto es lo que deseo subrayar–, este principio excluía las tentativas
de Estados colonizadores europeos sobre territorios que hubieran podido considerar, de otro
modo, “res nullius”. La situación internacional de la América española era desde el principio
enteramente diferente a la de África, por ejemplo. Y si bien este principio –termina el párrafo–
recibió más tarde una consagración general bajo el nombre de doctrina de Monroe, había
constituido, desde mucho tiempo antes, la base del derecho público sudamericano” (Recueil
de Sentences Arbitrales, vol. 1, pág.228).
No necesito encarecer la importancia que reviste, para nuestro propósito, esta
definición. La colonización de territorios americanos llevada a cabo con posterioridad a la
proclamación de esta doctrina constituye, sin duda, la violación de un principio que, vuelvo a
repetirlo, está en la base misma, como lo recuerda la sentencia del Consejo Federal Suizo, del
Derecho Público sudamericano. Y me permito llamar la atención de los miembros africanos del
Comité, no solamente porque sus Estados parecen haber aceptado pacíficamente la doctrina
del uti possidetis en lo que podríamos llamar sus aspectos internos, es decir, los problemas de
límites, sino también en su plena eficacia externa, en la afirmación vigorosa de que África,
como ayer América, no puede ser objeto de colonización por países extranjeros. La carta de la
Organización de la Unidad Africana sienta este principio de la unidad e intangibilidad de África,
al afirmar que la Organización incluye los Estados africanos del continente, Madagascar y las
otras islas que rodean a África (artículo I, p.2), desechando de este modo la existencia de todo
territorio nullius, aún insular, que pudiera, en el futuro, ser objeto de colonización por parte de
un país no africano.
Por esta razón, si para un africano de nuestros días, para emplear las palabras con que
Su Majestad Imperial Hailé SelassiéI se dirigió a los jefes de Estados africanos en Addis Abeba,
“la libertad no significa nada si todos los africanos no son libres”, para nosotros, americanos,
tampoco habrá concluido el proceso histórico de nuestra emancipación mientras sigan
subsistiendo en el continente pueblos y regiones sometidas al régimen colonial o territorios
ocupados por países no americanos (Resolución XXXIII, de la Novena conferencia Internacional
Americana, Bogotá, 1948).
Segundo principio: los Estados americanos no reconocen las adquisiciones territoriales
o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción
(art. 17 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos).
El no reconocimiento de la fuerza como medio para la adquisición de derechos
territoriales o de otras ventajas y la condena indiscriminada de la guerra de agresión han
constituido una de las características más peculiares del pensamiento político-jurídico de la
América Latina. Ello es parte de la herencia cultural de España, cuya tradición, desde los días
de Vitoria, padre y fundador del Derecho de Gentes, ha sido la tradición de los principios
morales elevados a la categoría de principios legales, la tradición de la ley natural inscrita en el
corazón de la ley positiva.
Hace ya casi un siglo, en 1869, Mariano Varela, Ministro de Relaciones Exteriores de la
Argentina, en circunstancias en que su país salía victorioso de una contienda bélica, expresó,
en una frase que luego se haría célebre en la literatura latinoamericana, que –cito– “la victoria
no da derechos”.
De entonces acá, esta feliz expresión de la vieja máxima ex injuria jus non oritur fue
sucesivamente adoptada por los países americanos en diferentes instancias y alcanzó
consagración universal en el Pacto de la Sociedad de Naciones, en el Pacto Briand-Kellog y en
la Carta de las Naciones Unidas.
Permitidme que haga ahora una breve reseña de estas diferentes instancias, no
solamente para demostrar que este principio ha constituido una de las constantes de nuestra
trayectoria histórica como Estados independientes, sino también para precisar, en su
verdadero significado, el alcance y el valor que posee como regla del Derecho Internacional.
La primera formulación precisa (aunque condicionada) fue dada en la Primera
Conferencia Internacional Americana, en el año 1890, en una resolución que lleva el título de
“Derecho de conquista”, en la que después de proclamarse su eliminación del Derecho Público
americano, se reafirma explícitamente la doctrina del uti possidetis de 1810 (Conferencias
Internacionales Americanas 1889-1936,página 44).
A ella siguió una declaración de la Sexta Conferencia, celebrada en La Habana en 1928,
sobre ilicitud de la guerra de agresión (ibid. pág 435), y otra dirigida por los Estados
americanos a los gobiernos de Bolivia y Paraguay, que entonces (1932) disputaban el territorio
conocido como Gran Chaco, advirtiendo que los declarantes no reconocerían ningún arreglo
territorial de esa controversia que no fuera obtenido por medios pacíficos, ni tampoco la
validez de las adquisiciones logradas mediante la ocupación o la conquista por la fuerza de las
armas (Marjorie Whiteman: Digest of International Law, vol II, pág. 1.151).
Si del campo de las declaraciones y recomendaciones pasamos al de los instrumentos
jurídicos, la reafirmación del principio se encuentra reafirmada en términos no menos
categóricos o enérgicos.
El primer tratado, creador de obligaciones, fue el “Tratado antibélico de no agresión y
conciliación”, conocido también con el nombre de “Pacto Saavedra Lamas”, suscrito en Río de
Janeiro en 1933, en el que las partes contratantes asumen la obligación (art. 3) de no
reconocer arreglo territorial alguno que no sea obtenido por medios pacíficos, ni la validez u
ocupación de territorios que sea lograda por la fuerza de las armas. Todos los Estados
americanos son parte de este Tratado, además de varias naciones europeas que prestaron su
adhesión, entre ellas la que representa nuestro distinguido colega de Bulgaria.
En el mismo año, los Estados americanos suscribieron, también en Montevideo
(Séptima Conferencia Internacional Americana), la “Convención sobre derechos y deberes de
los Estados”, vigente entre la gran mayoría de ellos, cuyo artículo 11 establece:
“Los Estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta la
obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que
se realicen por la fuerza, ya sea que ésta consista en el uso de las armas, en representaciones
diplomáticas conminatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El territorio de los
Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de
fuerza impuestas por otro Estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aun de
manera temporal”. (Conferencia internacional Americana cit., pág. 469).
Por fin, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que es el
instrumento básico, no solamente porque ha sido suscrito y ratificado por todos los Estados
americanos, sino también porque es el que da estructura permanente al sistema, se establece
(artículo 17) la obligación del no reconocimiento de adquisiciones territoriales o ventajas
especiales obtenidas por la fuerza u otro medio de coacción.
No creo que sea necesario recordar cómo esta Doctrina americana fue consagrada por
el Derecho Internacional general. Baste señalar, al efecto, el alcance que puede atribuirse al
principio de renuncia a la guerra, contenido en el Pacto de París y en el Pacto de la Sociedad de
las Naciones, tal como fuera precisado en una conocida resolución de la Liga, de 11 de marzo
de 1932, generalmente considerada como obligatoria, según la cual “es obligación de los
miembros de la Liga de las Naciones el no reconocer ninguna situación, Tratado o Convenio
logrado por medios contrarios al Pacto de la Sociedad de las Naciones, o al Pacto de París”
(League of Nations Off. J,Specc. Supp. Núm.101 [1932], pág 87); como igualmente, claro está,
el principio de la proscripción del uso de la fuerza o de la amenaza de fuerza, contenido en el
artículo 2, párrafo 4 de la Carta, que, al decir de un autor, ha suprimido (definitivamente) la
validez del título por “conquista”, sobre la base del principio “ex injuria jus non oritur”.
(Jiménez de Aréchaga: Curso de Derecho Internacional Público, Montevideo, 1961, vol.II, pág.
417).
No puedo causar sorpresa el hecho de que los Estados interesados en el
mantenimiento del status quo pretendan alegar que este principio sólo puede cobrar vigencia
a partir de su incorporación al Derecho escrito internacional, lo que prácticamente limitaría su
eficacia apenas a unos pocos años de este siglo. La consolidación del status quo tiene que
constituir, naturalmente, un objetivo básico de la política de las potencias coloniales.
De hecho, esta preocupación quedó claramente de manifiesto en las discusiones que
tuvieron lugar en la Comisión de Derecho Internacional, en su primera sesión de 1949, a
propósito del Proyecto de Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, que la
Comisión elaborara en ese primer período de sesiones.
En la base de la discusión, como se recuerda, fue un proyecto presentado por una
República latinoamericana, Panamá (Resolución 178); que contenía, entre otras cosas, un
artículo referente a la obligación de no reconocimiento de adquisiciones territoriales obtenidas
por la fuerza. Aunque en definitiva el artículo fue mantenido (véase el artículo 11, en el anexo
a la Resolución 375 gracias a la enérgica actitud de los representantes latinoamericanos de la
Comisión (Yearbook of the international law comisión, 1949, págs. 111 y sigs. Y 143), quedó de
manifiesto, a través de las declaraciones de varios miembros y del propio presidente, Manley
O.Hudson, representante de los Estados Unidos, que la declaración “would not be retroactive”
(Ibíd. Pág. 143).
No nos proponemos examinar ahora sino un solo aspecto, técnico, diríamos, del
problema; porque si se le considera dentro de una concepción general de lo que debe ser el
derecho y la justicia, la respuesta no puede ser otra que la que hace dos mil años Sófocles puso
en boca de su heroína Antígona: este derecho “no es de hoy ni de ayer; vive eternamente y
nadie sabe cuándo apareció”. Y no quisiera dejar de señalar, porque a tout seigneur, tout
honneur, que ha sido la misma Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas la
que, trece años más tarde, al presentar a la consideración del XVIII período de sesiones de la
Asamblea General su Proyecto de Informe sobre el Derecho de los Tratados (Asamblea
General, Doc. Of. Supl. Núm. 9, [A/5.509]), no solamente incorporó al futuro Derecho positivo
la idea de un Jus Cogens de un Orden Público Internacional (“que no es de hoy ni de ayer”),
sino que expresamente le atribuyó efecto retroactivo, tal como claramente se desprende de lo
dispuesto en el artículo 45. Con lógica impecable, la Comisión expresa que parece evidente
que si se establece una nueva norma que tenga ese carácter, una nueva norma Jus Cogens, por
un Tratado multilateral general o por el desarrollo de una nueva norma consuetudinaria, su
efecto sería hacer nulos no sólo los Tratados futuros, sino también los existentes. Y que esto se
deduce del hecho de que se trata de una norma imperativa de orden público, que priva de su
legitimidad a todo acto o situación que sea incompatible con ella (ibíd., pág. 25). Y parece claro
que el razonamiento de la Comisión es también valedero cuando se trate, no ya de un Tratado,
sino de una situación jurídica cualquiera, originada en contravención de una norma de Jus
Cogens, como, por ejemplo, el uso de la fuerza o la amenaza. Porque si la nulidad es
proclamada cuando la situación jurídica ha sido creada por el consentimiento de las dos partes
(Tratado), con mayor razón deberá proclamarse su invalidez cuando la situación ha sido
impuesta contra el consentimiento de una de las partes interesadas. El orden público tiene
preeminencia tanto sobre el contrato como sobre el cuasi contrato, tanto sobre los actos
bilaterales como sobre los actos unilaterales.
Pero con esta digresión nos hemos apartado de nuestro propósito, que era el de
examinar la validez temporal del principio del no reconocimiento de la conquista, a la luz de lo
que el Derecho Internacional positivo dispone al respecto.
Sería difícil negar, sin duda, como exactamente lo describe Oppenheim, que con
anterioridad a la sanción del Pacto de la Sociedad de las Naciones y de la Carta de las Naciones
Unidas, tanto los Estados Unidos como la vasta mayoría de la doctrina reconocían la
subyugación como un modo válido de adquisición de soberanía territorial. Ello se justificaba en
el simple hecho de que la guerra no estaba prohibida por la ley internacional. Los Estados que
iban a la guerra sabían por adelantado que ponían en riesgo su propia existencia y que podía
ser necesario para quien resultase victorioso la anexión del territorio enemigo conquistado, ya
en interés de su unidad nacional, ya por otras razones. (International Law, 8va edición, pág
570.)
Pero aquí se impone una distinción que es de carácter fundamental. Llámese
“conquista”, “subyugación”, “anexión” o “debbellatio”, lo cierto es que cualquiera de estos
modos de adquisición para ser reconocidos como válidos (y me refiero, naturalmente, a la
doctrina imperante en ese momento), requerían el presupuesto de un estado de guerra. La
occupatio bellica, como el propio nombre lo indica, se supone realizada en tiempo de guerra y
contra un estado enemigo. Como lo expresa el mismo autor citado (vol. II, pág. 203), “los actos
unilaterales de fuerza perpetrados por un Estado contra otro sin previa declaración de guerra,
si bien pueden llevar a la ruptura de hostilidades, no son guerra en sí mismos mientras no sean
contestados por actos similares de hostilidad por la otra parte, o por lo menos, por una
declaración que los considere actos de guerra”. “Y aún los actos de fuerza, sigue Oppenheim,
ilegalmente perpetrados por un Estado contra otro, como, por ejemplo, la ocupación de una
parte de su territorio, no son actos de guerra si no son respondidos por actos de fuerza del
otro lado, o por lo menos, por esa declaración que los considere actos de guerra”.
Por eso la doctrina, aun desde el siglo XVIII, distinguió cuidadosamente entre la
ocupación por la fuerza que no entrañaba transferencia de soberanía y la “anexión”, que sólo
podía resultar o de un tratado de paz o de la extinción completa de uno de los Estados como
persona de Derecho Internacional, la debellatio, o, para emplear otra expresión latina de más
vigor, la última victoria. Esta fue la doctrina que enseñó Emerich de Vattel en el siglo XVII, cuya
influencia nadie podría negar; y fue también la de innumerables tratadistas del siglo XIX, del
renombre de Hefter, Despagnet, Nvs, De Maertens, y, más modernos, De Pradier Foderé, Le
Fur, Fauchille, Lapradelle, etc. Todos estos antecedentes, que demuestran cuál era la opinio
juris vigente en la época en que tuvo lugar la ocupación de las Islas Malvinas, han sido
oportunamente recordados en una sentencia de la Corte de Casación belga, de fecha 16 de
junio de 1947, en autos Bindels c/Administration des Finances, que aparece publicada en el
Recuell général de la jurisprudence des Cours et Tribunaux de Belgique (Pasicrisie Belge), año
1947, págs. 268 y sigs.
A la Corte Belga se le pidió un pronunciamiento sobre la siguiente cuestión: si la
anexión por un Estado de una parte del territorio de otro Estado podía, desde el punto de vista
del Derecho Internacional y del Derecho Público belga, producir los efectos jurídicos de una
transferencia de soberanía por la sola voluntad del Estado que habiendo ocupado por la fuerza
ese territorio, pretende luego incorporarlo al suyo (Ibíd., págs. 270-1).
La Corte, en la sentencia citada, después de recordar los antecedentes doctrinarios a
que he hecho referencia, así como algunas disposiciones de las Convenciones de La Haya de
1889 y 1907, fue categórica al expresar que- cito- “la anexión por un Estado del territorio de
otro Estado que continúa siendo persona de Derecho Internacional, no puede producir los
efectos jurídicos de una anexión nada más que en el caso que ella se opere con la intervención
o la adhesión del Estado cuyo territorio es desmembrado”. (Ibíd., pág. 275).
Igualmente afirmativa ha sido, al respecto, la Corte Permanente de Justicia
Internacional. En el asunto relativo al estatuto jurídico de Groenlandia Oriental, la Corte
expresó, en sentencia del 5 de abril de 1933, que- cito- “la conquista no actúa como causa que
provoca la pérdida de soberanía nada más que en el caso que haya guerra entre dos Estados, y
en que, como consecuencia de la derrota de uno de ellos, la soberanía sobre el territorio pasa
del Estado vencido al Estado vencedor” (P.C.I.P., serie A/B, núm 53, pág 47).
Creo que estos antecedentes- y otros que podrían invocarse- servirán para demostrar
que la doctrina americana sobre la invalidez de las adquisiciones territoriales llevadas a cabo
por la fuerza o con abuso de ella es un principio incorporado al Derecho de Gentes desde hace,
por lo menos, tres siglos; y que, por consiguiente, cualquiera sea el valor de otros títulos que
pudieran esgrimirse y que, repito, no es de la competencia del Subcomité el examinarlos
ahora, no hay prescripción ni consolidación histórica que pueda hacer legítimo un hecho, que
ab initio, estuvo viciado de total nulidad. Como ya había enseñado Francisco De Vitoria, “no es
justa causa de guerra el deseo de ensanchar el propio territorio. Esta proposición es
demasiado clara- decía el maestro salamantino- para que necesite probarse…” (De jure Belli,
11).
Desde que el Sistema Interamericano se halló en condiciones de funcionar con relativa
eficacia, casi diez años antes de la sanción de la Carta de la Organización de Estados
Americanos, las resoluciones adoptadas con relación a las posesiones coloniales aún existentes
en América señalaron siempre una clara distinción entre “colonias” o “posesiones”
pertenecientes a países extra continentales, por un lado, y “territorios ocupados”, por el otro.
En la Primera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas Americanas, que tuvo lugar en Panamá en el año 1939, se adoptaron algunas
disposiciones en previsión de que, como consecuencia de la guerra que entonces se iniciaba,
algunas de las regiones geográficas de América sujetas a la jurisdicción de Estados no
americanos, pudiese, eventualmente, ser objeto de una transferencia de soberanía, creando
un posible peligro para la seguridad del continente. La resolución contemplaba la convocatoria
de una urgente Reunión de Consulta a esos efectos; pero decía su artículo 2, “queda
comprendido que esta resolución no se aplicará en el caso de un cambio de situación que
proviniera del arreglo de cuestiones pendientes entre Estados no americanos y Estados del
continente” (Conferencias Internacionales Americanas, Primer suplemento, pág. 127).
Un año más tarde, en la Segunda Reunión de Consulta, celebrada en La Habana en
1940, fue firmada una Convención, que mi país ratificó, sobre “Administración provisional de
Colonias y Posesiones europeas en América” (Ibíd, págs.. 163 y sigs.). Ese instrumento, que
reafirmaba en términos categóricos el principio americano de no adquisición de territorios por
la fuerza, así como el derecho de los pueblos de esas colonias a disponer libremente de sus
destinos, reiteraba, sin embargo, la salvedad de que ninguna de sus disposiciones se refería a
territorios o posesiones que son materia de litigio o reclamación entre potencias de Europa y
algunas de las Repúblicas de América (XVIII).
Pero la distinción que venía señalándose desde la Primera Reunión de Consulta de
Panamá, entre “colonias” y “territorios ocupados”, fue objeto de la más madura reflexión en
las dos últimas Conferencias Interamericanas, la IX, celebrada en Bogotá en 1948, y la X, en
Caracas en 1954.
La Resolución XXXIII de Bogotá, en cuya redacción mi país intervino directamente,
como miembro del Subcomité de Colonias, distingue, una vez más, entre “pueblos y regiones
sometidos al régimen colonial” y “territorios ocupados por países no americanos”, y después
de reconocer la existencia de controversias entre Repúblicas de América y países europeos y
de expresar la aspiración de nuestros Estados de que se ponga fin al coloniaje y “a la ocupación
de territorios americanos por países extra continentales”, decidió crear, con ese objeto
especifico, una “Comisión Americana de Territorios Dependientes” (Conf.Int.Amer. Segundo
suplemento, pág. 211).
La Comisión presentó un prolijo Informe al Consejo de la Organización de Estados
Americanos (La Habana, 1949), en el que, después de examinar la condición de los territorios
“coloniales” y de formular sus recomendaciones, procedió a clasificar como “territorios
ocupados” a los siguientes: Belice, Islas Malvinas, Islas Sandwich del Sur, islas Georgia del Sur y
zona americana de la Antártida. Y después de exceptuar, una vez más, de las recomendaciones
referentes a las colonias el caso de los territorios ocupados, la Comisión aprobó una resolución
de solidaridad en la que, después de tomar nota de las reclamaciones existentes entre países
americanos y la Gran Bretaña, “que deben ser resueltas en forma pacífica, tanto en interés del
continente como de toda la comunidad internacional”, expresó que “toda reclamación legítima
y justa de cualquier nación americana debía tener la solidaridad de todas las demás Repúblicas
continentales”.
Por fin, la Décima Conferencia Interamericana, recogiendo todos estos antecedentes y,
en particular, las recomendaciones de la mencionada Comisión, hizo suya esa expresión de
solidaridad con las justas reclamaciones de los países de América, reiterando su fe “en los
métodos de solución pacífica previstos en los tratados vigentes” (Resolución XCVI, Ibíd., pág.
366).
La Resolución más importante, sin embargo, es, a nuestro juicio, la que lleva el número
XCVII, puesto que ella, al exceptuar de lo dispuesto en su párrafo principal el caso de los
territorios en litigio, precisó, acaso por primera vez, el principio de que el ejercicio absoluto e
incondicionado de la autodeterminación podía, en ciertos casos, ceder ante otro principio
igualmente importante, como el de la integridad territorial, abriendo así el camino para una
solución que, como veremos enseguida, es la que ha sido consagrada, tanto por la Resolución
1.514 (XV) como por la práctica de las Naciones Unidas.
En cuanto a la Resolución 1.514 (XV) se refiere, mi Delegación ha tenido oportunidad
de hacer un análisis detallado de sus párrafos operativos y, en particular, del párrafo 6, al
intervenir el año pasado en el debate sobre Gibraltar, en sesiones plenarias del Comité (A/AC
109/PV.209). En esa intervención se hace una reseña completa de los antecedentes relativos a
la sanción de este último párrafo, que demuestran, fuera de toda duda, que su inclusión se
debió al deseo de preservar la integridad territorial de los Estados Unidos, aun en el caso
eventual en que este derecho a la integridad pudiese hallarse en conflicto con el principio de
autodeterminación de los pueblos.
Me permití ponderar entonces la sabiduría política que encerraba este párrafo 6, sobre
todo para aquellos países que por razón de su pequeñez o su debilidad han sido despojados,
casi siempre por la fuerza, de porciones de sus territorios nacionales, para quienes la
aplicación estricta del principio de libre determinación, que pondría el destino de esos
territorios en posesión de un limitado grupo de colonos instalados por la potencia
conquistadora, equivaldría a la legalización de una situación de fuerza que, como hemos
observado, ha constituido en los últimos siglos un ilícito internacional. Este enfoque sigue
siendo, a su juicio, correcto y particularmente pertinente en el caso que ahora examinamos, si
se tiene en cuenta el hecho de que las Islas Malvinas fueron deshabitadas, sin población
autóctona y que la población ahora existente ha provenido en su casi totalidad de la metrópoli
colonial, e incluso sujeta a fluctuaciones periódicas, según las estaciones del año.
No creo que resulte exagerado decir que el párrafo 6 de la Resolución 1.514 (XV) viene
en realidad a “universalizar” la doctrina americana de los “territorios ocupados”,
introduciendo la misma distinción que hemos visto hacen nuestros documentos americanos,
entre colonias o posesiones, a las que se aplica el principio de autodeterminación y territorios
ocupados de facto, cuya situación debe ser resuelta por los procedimientos de arreglo pacífico
vigentes, tanto de la Carta como de otros instrumentos. Una recomendación en tal sentido no
constituiría, por otra parte, un procedimiento absolutamente novedoso, aun teniendo en
cuenta que han sido muy pocos los problemas de esta naturaleza debatidos hasta ahora. El
caso de Irian Occidental (Nueva Guinea) fue resuelto según estos lineamientos, por
negociaciones directas entre las partes, de las que la Asamblea General tomó nota (Resolución
1.752, {XVII}). Y, como se recuerda, el fundamento de la posición Indonesia era el de que la
continuación del colonialismo holandés en el Irian Occidental constituía un quebrantamiento
parcial de la unidad nacional y de la integridad territorial de su país. (Documentos oficiales de
la Asamblea General, XV período de sesiones, Parte primera, sesiones plenarias, vol.2, pág.
1.325).
No creo que nuestra tarea sea extremadamente difícil, ni extremadamente
complicada. Como lo he recordado al comienzo, este Comité no es un tribunal llamado a
decidir un litigio referente a cuestiones de soberanía territorial, atribuyendo o negando
derechos. Aunque el caso pudiera parecer claro, tal decisión excedería, en mucho, la
competencia que le asignan los títulos habilitantes (Resoluciones 1.654 {XV}, 1810 {XVII} y
1.956 {XVIII}, se prestaría, naturalmente, a fundadas objeciones. Pero el Comité debe procurar
el cumplimiento íntegro de la Resolución 1.514 (XV), aplicando, en cada caso, el párrafo que
corresponda.
Creo que ningún miembro podría abrigar dudas acerca de la pertinencia de invocar, en
este caso, las garantías que el párrafo 6 acuerda a los pequeños Estados respecto de su
integridad territorial y su unidad nacional. Y la forma como puede aplicarse está indicada
claramente en la Carta de las Naciones Unidas, al establecer el deber de todos los miembros
de la Organización de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal
manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
Hemos escuchado al representante argentino expresar que su país ha estado siempre,
desde el primer momento, dispuesto a entrar en negociaciones para arreglar pacíficamente
esta disputa. Y en esa posición, la Argentina no se halla sola. Como me he permitido
recordarlo, las naciones americanas, sin excepción, suscribieron la Resolución XCVI de la
Décima Conferencia Interamericana, expresando su solidaridad con las justas reclamaciones de
los pueblos de América en relación con los territorios ocupados por países extra continentales
y reiterando al mismo tiempo- y esto deseo subrayarlo- “su fe en los métodos de solución
pacifica previstos en los tratados vigentes”.
Mi Delegación está segura que el Reino Unido sabrá responder a un llamamiento de
esta clase. Su historial es muy rico y su sabiduría política muy grande. Y si desde 1939 más de
500 millones de hombres que estaban sujetos a la autoridad británica son ahora libres e
independientes, ello no ha sido solamente por los “nuevos vientos” que hoy soplan y que
hacen irresistible el movimiento de emancipación. Ello ha sido seguramente ante todo, para
honor de los británicos, porque la emancipación era un acto de justicia. Que es precisamente
de lo que ahora se trata.