Un arado que dejó huella
Anuncio
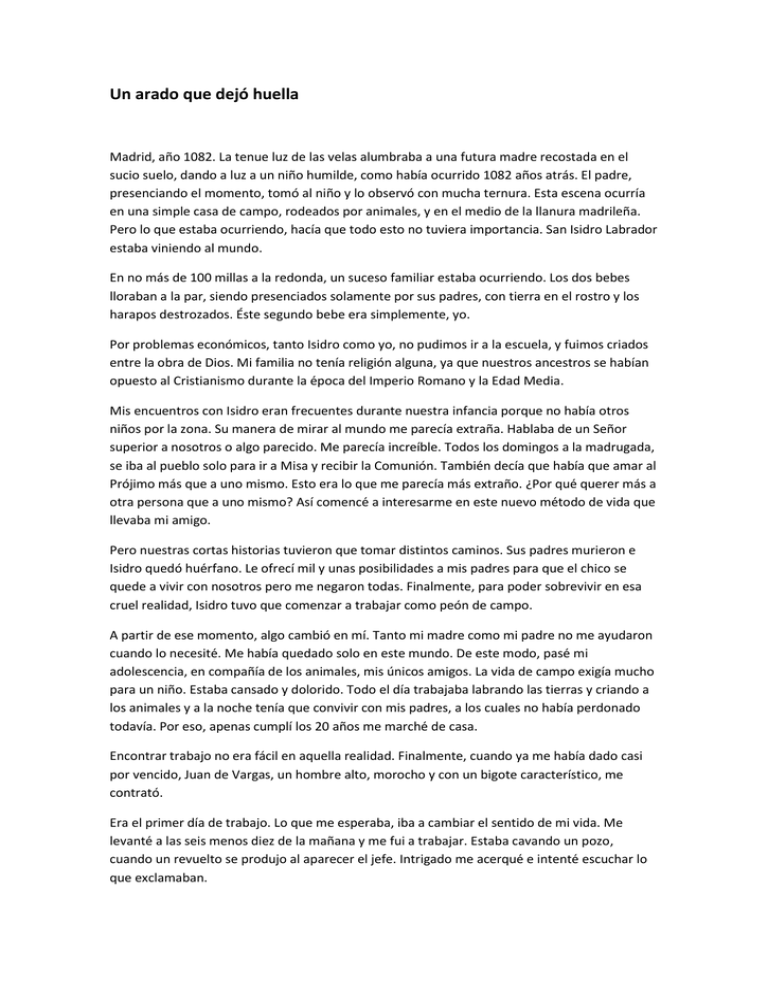
Un arado que dejó huella Madrid, año 1082. La tenue luz de las velas alumbraba a una futura madre recostada en el sucio suelo, dando a luz a un niño humilde, como había ocurrido 1082 años atrás. El padre, presenciando el momento, tomó al niño y lo observó con mucha ternura. Esta escena ocurría en una simple casa de campo, rodeados por animales, y en el medio de la llanura madrileña. Pero lo que estaba ocurriendo, hacía que todo esto no tuviera importancia. San Isidro Labrador estaba viniendo al mundo. En no más de 100 millas a la redonda, un suceso familiar estaba ocurriendo. Los dos bebes lloraban a la par, siendo presenciados solamente por sus padres, con tierra en el rostro y los harapos destrozados. Éste segundo bebe era simplemente, yo. Por problemas económicos, tanto Isidro como yo, no pudimos ir a la escuela, y fuimos criados entre la obra de Dios. Mi familia no tenía religión alguna, ya que nuestros ancestros se habían opuesto al Cristianismo durante la época del Imperio Romano y la Edad Media. Mis encuentros con Isidro eran frecuentes durante nuestra infancia porque no había otros niños por la zona. Su manera de mirar al mundo me parecía extraña. Hablaba de un Señor superior a nosotros o algo parecido. Me parecía increíble. Todos los domingos a la madrugada, se iba al pueblo solo para ir a Misa y recibir la Comunión. También decía que había que amar al Prójimo más que a uno mismo. Esto era lo que me parecía más extraño. ¿Por qué querer más a otra persona que a uno mismo? Así comencé a interesarme en este nuevo método de vida que llevaba mi amigo. Pero nuestras cortas historias tuvieron que tomar distintos caminos. Sus padres murieron e Isidro quedó huérfano. Le ofrecí mil y unas posibilidades a mis padres para que el chico se quede a vivir con nosotros pero me negaron todas. Finalmente, para poder sobrevivir en esa cruel realidad, Isidro tuvo que comenzar a trabajar como peón de campo. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Tanto mi madre como mi padre no me ayudaron cuando lo necesité. Me había quedado solo en este mundo. De este modo, pasé mi adolescencia, en compañía de los animales, mis únicos amigos. La vida de campo exigía mucho para un niño. Estaba cansado y dolorido. Todo el día trabajaba labrando las tierras y criando a los animales y a la noche tenía que convivir con mis padres, a los cuales no había perdonado todavía. Por eso, apenas cumplí los 20 años me marché de casa. Encontrar trabajo no era fácil en aquella realidad. Finalmente, cuando ya me había dado casi por vencido, Juan de Vargas, un hombre alto, morocho y con un bigote característico, me contrató. Era el primer día de trabajo. Lo que me esperaba, iba a cambiar el sentido de mi vida. Me levanté a las seis menos diez de la mañana y me fui a trabajar. Estaba cavando un pozo, cuando un revuelto se produjo al aparecer el jefe. Intrigado me acerqué e intenté escuchar lo que exclamaban. - ¡Este hombre es un holgazán! ¡Siempre llega una hora tarde y se ausenta durante las horas de trabajo! – Decían a coro los trabajadores con su acento español. - Ya veré que puedo hacer – clamó Juan de Vargas. Cuando todos habían vuelto a trabajar mi curiosidad me obligó a preguntar que ocurría. Me explicaron que había un hombre que faltaba al trabajo y recibía la misma cantidad de dinero que ellos. - Se hace llamar Isidro. Y… ¡Mira, es aquel que acaba de llegar! No le podía creer a mis ojos. Allí parado se encontraba Isidro, la persona que tanto había ansiado ver toda mi vida. Me acerqué lo más rápido que mis piernas podían. Estaban temblando de la emoción. Lo abracé con todas mis fuerzas. Si tenía dudas de si existía Dios, ya se me habían desvanecido. Dios me había dado una segunda oportunidad. No le iba a fallar. Comenzamos a hablar de nuestras vidas. Mi relato fue corto y simple comparado con el suyo. Había perdido tanto tiempo en ese sucio agujero llamado casa. Al parecer Isidro se había casado con una campesina llamada María Toribia, una señora bondadosa y noble, al alcance de pocos hombres. Esta pareja había tenido un hijo. Le pregunté de qué se trataba este problema con nuestros compañeros de trabajo. Me contó que todos los días iba a la Santa Misa en la primera hora de trabajo y que durante el día se retiraba al monte a rezar. Su forma de ser no había cambiado. Esa era nuestra diferencia, yo no le pude perdonar a la vida lo que me hizo pasar, pero a él, parecía no importarle. Tuve la suerte de ser convocado por Don Juan para espiar lo que hacía mi amigo durante el día. Al parecer, no se había enterado de nuestra pasada relación. No le conté a Isidro del asunto para poder conocer mejor su vida. Y así fue como al día siguiente tuve que seguir a Isidro durante todo el día. Me levanté al alba y observé como el campesino se marchaba en dirección contraria al campo. Traté de seguirlo sigilosamente. Todo ocurrió como me lo había relatado. Estuvo dentro de la Parroquia durante una hora. Por primera vez pude presenciar cómo era una Misa. Lástima que tuviera que verla desde afuera. La felicidad de las personas al tomar la Eucaristía fue lo que más me llamó la atención. ¿Comer un pedazo de pan les podía cambiar tanto la vida? Mi misión continuó. Regresamos al campo. Fui directo a contarle lo que vi al jefe. Pero no hizo falta. Don Juan estaba con la boca abierta, observando la tierra que tenía que trabajar Isidro. Miré fijamente el lugar. Había algo que estaba funcionando mal. ¡Los bueyes se araban solos y la tierra era labrada sola! Después de esto, decidí seguir a mi amigo durante toda la jornada. Esto no podía estar pasando. Como me había contado, se fue a rezar cinco o seis veces al monte. Pero lo más importante ocurrió cuando regresó a su casa. María se encontraba arrodillada junto a un pozo, sollozando. Isidro fue corriendo a ver que ocurría. Entrecortada por sus llantos, contó que su hijo se había ahogado en el pozo que se encontraba a su lado. Fui corriendo a consolarlo pero antes de que llegara, comenzaron a rezar. Repentinamente, el agua comenzó a subir y cuando me quise dar cuenta de lo que había ocurrido, Isidro tenía en sus manos al pequeño, más vivo que nunca. Desde entonces, mi aprecio por el labrador nunca fue más grande. Pero parecía que el destino no estaba de nuestro lado. Alí, el rey de Marruecos, invadió Madrid en el año 1110. Así, Isidro, yo y muchos otros peones de campo, tuvimos que irnos de la ciudad. Nos mudamos a Torrelaguna, una ciudad rural, con hermosos edificios y hermosa flora y fauna. Era el lugar perfecto para un labrador. Sin embargo, encontrar una parcela donde trabajar era muy difícil. No éramos conocidos en aquella ciudad, y era complicado ganarse la confianza de los dueños de los campos. Finalmente, pudimos conseguir trabajo y todo fue como antes. Todo funcionaba bien. Yo me adapté rápidamente y conseguí un grupo de amigos. Todos los días, cuando el reloj marcaba las seis de la tarde, nos íbamos a mi hogar, comíamos algo, y cada uno tomaba su propio camino. Pero, con el tiempo, Isidro pareció apartarse de mí. Cuando mis compañeros de trabajo y yo íbamos a hacer algo después de la hora de servicio, el campesino caminaba en dirección contraria; hacia su casa. Mi furia comenzó a aumentar. ¿Cómo podía preferir a su familia más que a mí, su amigo de toda la infancia? En ese momento, me dejé llevar por mi instinto. Atenté contra su esposa, María Toribia. Así pasé las siguientes semanas. Tratando de convencer a Isidro de que su esposa le estaba siendo infiel. Conté con el apoyo de mis compañeros. Le insistíamos día tras día, que su esposa lo estaba engañando con otro hombre. Finalmente, mi misión se cumplió, Isidro comenzó a creernos. Me ofrecí para acompañarlo y espiar a su esposa al día siguiente. Era un día frío y nublado. Las hojas de los árboles cubrían el campo. Los techos de los hogares estaban congelados. Un día típico de invierno. Isidro simuló irse a trabajar después de despedirse de su esposa y, cuando estaba lo suficientemente lejos como para no ser visto, dio media vuelta y se escondió detrás de un árbol. Yo lo esperaba unos metros más adelante. Entonces, creí que mis sospechas habían dado sus frutos. María se dirigía al río Jarama. ¿Por qué se dirigiría al río una mujer en un día como ese más que para encontrar a otro hombre? Llamé a mi amigo y le mostré lo que vi. Pero Isidro pareció haber visto otra cosa. Su rostro se puso pálido. Mostraba arrepentimiento. Me señaló una estatua de la Virgen de Caraquiz, la cual se encontraba al otro lado del río. Me acababa de dar cuenta de lo que había causado. Había llevado a mi amigo al pecado. “Amigo”… ¿como podía seguir diciéndole así? Cabizbajos, con lágrimas en los ojos, observamos algo magnífico, que sobrepasó en importancia al momento. María, dejando caer su mantilla en el Jarama, cruzó el río, sobre la mantilla, y se dirigió hacia donde estaba la Virgen, la cuidó, la limpió, y luego oró arrodillada ante la imagen. Nunca me había sentido tan mala persona. Lo ocurrido me cambió. Decidí tomar a Isidro como mi ejemplo a seguir. Comencé a ir a Misa los domingos y a orar dos veces por día. Gozaba ir a trabajar; ganábamos mucho dinero e Isidro y yo volvimos a estar más unidos. Además, me casé con Fernanda, una campesina rubia, de ojos celestes y una sonrisa encantadora. Por primera vez estaba disfrutando de la vida. Sin embargo, el clima no era favorable. Una peste de ratas atacó a los campos españoles, y muchos campesinos se fueron a vivir al exterior. Los campos exigían cada vez más esfuerzo, y yo ya me estaba volviendo viejo. Después de 9 años, el campo ya no era tan fértil, y las ganancias eran pocas. Era el momento de volver a nuestra ciudad natal. Pero mi condición física no era favorable. Mi salud era deplorable y la edad tampoco ayudaba. Preparamos todo y partimos. Había unos 58 kilómetros entre Torrelaguna y Madrid. Una distancia corta, pero no para mí, un hombre de 37 años, enfermo de viruela. Las probabilidades de sobrevivir eran pocas, pero yo me marché igual; si iba a morir, iba a morir en donde vine al mundo. Caminamos durante unas tres horas. Comencé a sentir el cansancio. Los rayos del sol pegaban directamente sobre mi cabeza. Los pies estaban destrozados, con ampollas y quemaduras. Mi vista empezó a fallar. Le pedí a Isidro de ser mi guía. Me quedaban pocas horas de vida. Finalmente, mis piernas no pudieron aguantar más. Se levantó una polvoreada. Acostado en el suelo, al lado de mi mejor amigo, estaba muriendo. Le pedí por favor que me entierre donde mis padres. Mis ojos borrosos pudieron distinguir a Isidro por última vez. Qué afortunado fui de conocerlo. Sebastián Aduriz
