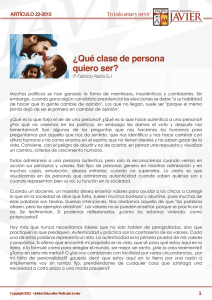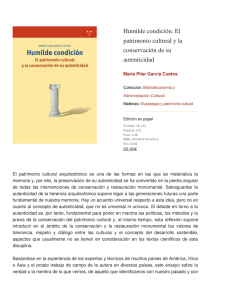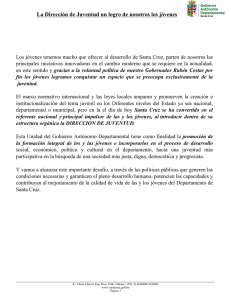La influencia de la empresa sobre los hijos Carlos Llano Cifuentes
Anuncio

La influencia de la empresa sobre los hijos Carlos Llano Cifuentes Siendo el IPADE una institución formadora de empresarios, la relación empresa-familia es de vital importancia dentro de nuestros contenidos. Sobre todo porque los valores sobre los que se asienta la empresa y el empresario no ciñen su vigencia al mero ámbito de los negocios. Nos interesa trabajar en la definición de conceptos como el éxito y el dinero y transmitir que ser noble, bueno, fiable, laborioso y amistoso, son capacidades que no pueden medirse con las cifras de nuestro haber monetario. Con frecuencia empobrecemos al hombre interior y abaratamos esas cualidades a medida que enriquecemos nuestro capital. Nuestro objetivo es que eso no suceda. Valores absolutos De los informes recogidos en diversas instituciones educativas, varias de ellas destinadas a la formación de empresarios, puede extraerse una conclusión: los hijos de las personas que realizan funciones en los altos niveles de la empresa suelen presentar, en el seno de su familia, problemas más agudos y más frecuentes que los hijos de quienes se dedican a profesiones liberales o están empleados en niveles inferiores de la organización. Este fenómeno, contrariamente a lo que se piensa, no es privativo de una determinada nación, sino que se detecta, con mayor o menor intensidad, en todo el mundo. El hecho podría explicarse simple y superficialmente por una causa: la riqueza. Sin embargo, la explicación no es tan sencilla. Profundizando en el fenómeno descrito, se ve con cierta claridad que el hombre que dirige la empresa tiende a considerar como absolutos un conjunto de valores gracias a los cuales la empresa –incluido él mismo– crece y prospera. Tales valores, así absolutizados, son justamente los que con más vigor rechaza un importante sector de la juventud. No tanto porque sean rechazables sin más, sino precisamente por ser considerados absolutos e intocables. La empresa y la sociedad industrializada sustentan un particular concepto de éxito, una determinada dinámica de promoción social, una idea específica sobre el orden y una virtud máxima, exigida para el logro del éxito, el funcionamiento del sistema y el mantenimiento del orden mismo. En relación con estos cuatro parámetros la empresa ha absolutizado un conjunto de valores que llamamos valores implícitos en la actual sociedad (A). Contrariamente y, sobre esos mismos parámetros, la juventud de nuestros días parece perseguir otros valores, que ubicamos en la columna de la derecha bajo el título de aspiraciones implícitas de la juventud actual (B). El resultado del en ocasiones inevitable enfrentamiento de ambos grupos de valores, está brevemente descrito en el columna intermedia, que denominamos resultados explícitos (C).1 Ocurre que los valores sobre los que se asienta la empresa y el empresario no ciñen su vigencia al mero ámbito de los negocios. Como el empresario les ha otorgado un carácter absoluto, pretende –quizá inconscientemente– que tengan vigencia también en el ámbito familiar. El empresario puede creer que los valores –acertados o no– con los que maneja la empresa afectan sólo ese espacio. Pero está en un error, porque lo afectan a él como hombre, padre de familia, esposo, educador de sus hijos y condicionante decisivo del futuro de su descendencia. La calidad del empresario, buena o mala, es signo de la calidad propia del hombre. Es infantil pretender una artificial separación. 1 Ver esquema. El presente artículo tiene por finalidad analizar el contenido y relación de estos diversos grupos de valores, con el fin de proporcionar alguna luz sobre la particular problemática que ofrecen los hijos de los empresarios. El concepto del éxito ¿Qué es lo que nuestra sociedad industrializada entiende por éxito? Llegar a tener materialmente cosas. De ahí deriva la superexcedencia material, la superabundancia de bienes, que literalmente ahoga a la llamada sociedad de consumo. Los hijos, cuando superan esa difícil línea de los 12 años empiezan a jugar con nosotros de una manera un tanto turbia. Y nos dejamos insensiblemente enredar. Por un lado, disfrutan de esos bienes que nos han costado trabajo y esfuerzo. Por otro, nos acusan de materialistas por haber puesto nuestros ideales en bienes prosaicos, que no poseen auténtico valor. Los jóvenes pueden mirar tranquilamente un futuro económico asegurado por su padre. Disfrutan de habitación, baño, automóvil y tarjeta de crédito propia. Incluso algunos ya a los 12 años juegan al golf con papá. Pero por lo bajo o por lo alto nos gritan a la cara “¡materialista!”. El diálogo entre padres e hijos ha llegado a este nivel: — Lo que tienes entre manos, papá, es estiércol. — ¡Tú dices que es estiércol, pero me ha costado mucho ganarlo! Nuestro argumento es pobre. Por más que le haya costado al escarabajo empujar penosamente su bola de estiércol por el camino, no deja ésta de ser estiércol... Se hace necesario reflexionar sobre hasta qué punto el empresario, ¡el padre de familia!, ha absolutizado un concepto del éxito que realmente no sirve, y hasta qué punto alguno de sus hijos puede decir con derecho lo que un amargado estudiante: “Vivo en esta sociedad de bienestar económico y de consumo con asco, porque no me gusta, y con impotencia, porque me gusta”. Damos a nuestros hijos cosas que les gustan. Pero les gustan de una manera distinta: les gustan con el asco que da la saciedad. El éxito concebido absolutamente como posesión acumulativa y consumo creciente de bienes acumulables y consumibles, esto es, materiales, tiene por resultado un estilo de vida que se asemeja –y pido perdón por la semejanza– al del escarabajo. La finalidad del hombre se resume en acumular ceros en una cuenta corriente. Si nuestros hijos nos llaman materialistas es porque lo somos, y no dejamos de serlo por el hecho de que ellos gocen de nuestras tarjetas de crédito, de nuestro número creciente de casas de recreo y de las dimensiones de nuestro automóvil. Alguien ha llamado “estupidez progresiva” a este proceso acumulativo de bienes. Y con acierto, porque la suma de bienes materiales de que goza la sociedad contemporánea constituye un poderoso conjunto de medios al servicio de... ¡nada! Ramiro de Maeztu se refería con menos agresividad al fenómeno en los términos de “valor reverencial del dinero”. ¿Tiene acaso la juventud razón al echar por tierra ese absoluto reverenciado? El dinero no posee, ni para el pobre ni para el rico, importancia por sí mismo. Ni siquiera por el placer o por la seguridad que proporciona, sino porque es –¡pobres nosotros!– el único “termómetro” que tenemos para medir nuestra valía. El llegar a tener mucho dinero deriva de la necesidad ficticia de tener que medirlo todo. Y el dinero es un precario sistema de medida: porque mide lo que tenemos, no lo que somos. Ser noble, bueno, fiable, laborioso, capaz de amistad, son cualidades que no pueden medirse con las cifras de nuestro haber monetario. Tal vez, a medida que enriquecemos nuestro capital, empobrecemos al hombre interior y abaratamos esas cualidades. La juventud aspira a llegar a ser. El tener y el ser ciertamente no se oponen. A esa aparente oposición que quiere establecer algún joven idealista, nosotros contestamos sin duda: hay que llegar a ser teniendo. Efectivamente, el tener es una plataforma sobre la que nos asentamos para llegar a ser genuinamente hombres, sin estar supeditados a necesidades animales primarias. El error consiste en poner las cosas al revés: convertir lo primario en fin, el tapanco en techo. Nuestros logros materiales, mediante el sistema eficaz y productivo de la empresa, han sacrificado en forma dramática al hombre interior, creando una sociedad sin alma ni finalidades. No cabe duda de que, bien pensadas las cosas, preferimos que nuestros hijos sean. No queremos simplemente que tengan. Pero, ¿lo queremos de verdad? Si la respuesta es afirmativa, nuestra actuación es muy torpe. En mis tiempos, para lograr que un muchacho fuera sincero (más bien, que no fuera mentiroso), se le prometía una bicicleta. Poco después fue una moto. Hoy, un automóvil. Así la sinceridad adquiere un valor menor al del auto, puesto que se convierte en un mero medio para conseguirlo. La vanidad De esta tensión entre el llegar a tener y el llegar a ser –al que aspiran no sólo los biológicamente jóvenes, sino todo aquél que no tiene la juventud dormida– surge un efecto no esperado: la vanidad. Los jóvenes necesitan echarnos en cara que ellos son, en tanto que nosotros nada más tenemos. Y es este camino de la demostración el más equivocado, porque las personas son cuando son, no cuando parecen ser. Se llega así a una vanidad del peor estilo: la vanidad de la pobreza, del desprendimiento, mucho más fatua y más vacía que la nuestra –la vanidad de la riqueza–, que también es vacía y también es fatua. Las muchachas con pantalones cow-boy, sucias y desmañadas, son más vanidosas que sus madres cuando lucían cintas cursis “color de cielo”. Ya decía con tino el dramaturgo español, Benavente: “Nada hay más aliñado que el desaliño consciente”. De ahí proceden las melenas, los desharrapamientos, la suciedad cavernaria: pura vanidad. Quienes así se comportan quieren demostrarnos que no tienen, cuando saben en el fondo del alma que con sólo “portarse bien” obtienen todo de su plutócrata y progresivamente estúpido padre. La droga Pero el muchacho, al encontrarse inmerso en una sociedad de abundancia materialista, puede emprender otra vía: seguirle el juego a la sociedad en que vive. Si de lo que se trata es de tener, poseámoslo todo ahora, incluso aquello que la realidad no puede darme. En este sentido, debemos entender que lo que nosotros tenemos como fruto de nuestro esfuerzo, el joven lo posee “por nacimiento”. Nuestro punto de llegada -el éxito- es para la juventud un simple punto de partida, gratuito, tan natural como la vida misma. ¿Qué hay más allá de la línea estricta del tener? A esta pregunta no puede contestarse más que con algo que no hemos querido consignar en nuestro esquema, porque quisiéramos no verlo consignado en lugar alguno: la droga. Es un error pensar que la droga es sólo un recurso para huir de la realidad. Por desgracia, es mucho más. Es un procedimiento para poseer lo que la realidad ya no puede darme. Cuando materialmente está todo a mi alcance y no tengo otra meta que lo material, el siguiente paso es conseguir lo que no existe: endrogarse. El lenguaje popular es muy significativo. Antes entendíamos en México por “endrogarse” el gastar el sueldo adquiriendo aquello que no podíamos. Ahora ya no es necesario “endrogarse” en ese sentido. La droga real puede provocarme un delirio imaginativo gracias al que soy poseedor de mucho más de lo que el dinero puede proporcionarme. Es triste decir que la droga es el término lógico de una estructura social que ha puesto todas sus cartas en un falso valor: la posesión de bienes materiales. Cuando esos bienes materiales no han de alcanzarse como un logro, sino que ya se poseen como un principio –hasta la hartura, hasta el vómito–; ¿es de extrañar que se goce fuera de la realidad lo que en ésta no puede ya conseguirse? Dinámica de promoción social La dinámica de promoción social es para el empresario la competencia, no en el sentido de competente, sino en el sentido, más dialéctico, de competidor, vale decir, de rivalidad exacerbada, de avasallamiento. La competencia es un valor originalmente legítimo, que se ilegitima cuando se absolutiza. En ese momento, se convierte en un sistema mediante el cual alguien puede ganar en la medida en que otro pierde. Si no soy capaz de ampliar el mercado, mi empresa debe crecer a costa de otra; si no soy capaz de crear más fuentes de trabajo, mi ascenso en el orden jerárquico de la empresa sólo es posible en la medida en que subo pisando a los demás. La competencia se convierte así, valga el juego de palabras, en un sistema de promoción para incompetentes. Quien es auténticamente creador gana y sube sin necesidad de cortarle la yugular al vecino; sin necesidad de que el vecino pierda y baje. Cuando mi valor sólo se puede medir por el dinero, que es escaso, y por el lugar que ocupo en la sociedad –los lugares son contados–, la competencia se convierte en violencia. Dicen los biólogos que la violencia intraespecífica, el luchar unos con otros, como sistema, a nivel masivo, no se da en ninguna especie animal más que en el hombre, que paradójicamente, convierte la guerra en una dinámica de promoción. Todo deriva otra vez de ese afán falso y ficticio de contar con algo material, numérico, con que medirnos. No basta tener dinero. Es necesario además poseerlo en cantidades mayores que el “otro”. Para afirmarme a mí mismo, erróneamente me veo en la necesidad de establecer una comparación jerárquica con los demás. Pues bien, cuando la promoción social camina por esta vía de la competencia, absolutizada como sistema, lo único que hacemos es organizar el egoísmo, institucionalizar la violencia intraespecífica y fomentar la envidia como virtud. La competencia, tal vez explicable en un ámbito de recursos escasos, deja de tener sentido en una sociedad de abundancia. Si continúa en ella, somos nosotros mismos los que perdemos el sentido. ¿Seremos capaces de establecer un sistema para saber que valemos por nosotros mismos, sin necesidad de compararnos con los demás? ¿Será posible constituir una pedagogía en la que, ni siquiera implícitamente, haya “primeros de la clase” o “últimos de ella”? ¿Podremos hacer una empresa en la que todas las funciones tengan valor por sí, en lugar de tenerlo por una escala de títulos o una escala de salarios, por las que subimos dando codazos? Nosotros trasladamos, de la empresa a la familia, este descoyuntado sistema de promoción. Ya desde pequeño, el niño escucha: “fíjate en el muchacho de enfrente, qué limpiecito”. Y ya desde pequeño el niño ve en el muchacho de enfrente a un enemigo, porque él está sucio en virtud de que el otro no lo está. No es extraño que al poco tiempo surjan expresiones de este cuño: “no tengo que compararme con nadie: yo soy yo”; “tengo que expresarme a mí mismo”; “debo hacer mi vida”. Hemos de reconocer, aunque nos pese, que tales expresiones tienen mucha más sensatez que el “aprende de fulano, o “debes sacar mejores calificaciones que zutano”, más usuales en nuestra boca que lo deseable. Es comprensible que el hombre joven, no aborregado, encuentre en la competencia más limitaciones que ventajas y aspire a un sistema social en donde valga más la solidaridad que el codazo y la patada. La solidaridad es, dígase lo que se diga, perfectamente compatible con las más altas ambiciones, cuando lo que se ambiciona no es el tener, sino el ser. No importa entonces quién tiene más, ni quién es más, porque si bien el tener es comparable, el ser es siempre personal, intransferible, y no está sujeto a la jerarquización. Empleando términos de José María Basagoiti –uno de los fundadores del IPADE–, la solidaridad se da cuando nuestra ambición no tiene por objeto el bienestar (en el que rige la competencia), sino el bien ser, en el que la competencia comparativa no tiene valor alguno. De la lucha sordamente entablada por el padre y el hijo entre la competencia (“sé mejor que fulano”) y la solidaridad (“no quiero crecer a costa de nadie”), surge el “pandillerismo”, que es la solidaridad puesta en la calle, porque simplemente la hemos expulsado del hogar. Tal vez no hemos calado en la significación de las pandillas formadas en la calle porque fomentamos el individualismo en el hogar. Tal vez no hemos profundizado en la tristeza que supone el que la solidaridad vergonzante, clandestina y hambrienta se deslice ante nuestra puerta, con el rabo encogido, como perra callejera. Pudiera ser que, en nuestra íntima apreciación, unos muebles bien tapizados valgan más que los amigos de nuestros hijos, con quienes aquéllos son incompatibles. Llega un momento en que el afán de sociabilidad y el deseo de solidaridad adquiere tal magnitud para un adolescente que prefiere perder los valores fundamentales de la familia, despreciar la autoridad del padre y huir del cariño de la madre para conseguir, aun a ese costo, la unión con un grupo cuyos valores (infantiles, poco perfilados, quizá) tiene más vigor que los convencionalismos familiares. Estos han quedado, no por su culpa, vacíos de contenido y carentes de finalidad. Es conocida hoy la importancia que tiene para la formación humana la dinámica de los grupos informales, tanto o más que los grupos legales y naturales. Un muchacho no se desarrolla plenamente solo; tampoco sanamente en competencia individualista con otros. Antes era bueno ser “el primero de la clase”; hoy para los muchachos eso es prácticamente un insulto. El sistema de generación de utilidades en nuestra empresa no es un asunto que no nos toque discutir aquí, pero hemos de procurar al menos que el crecimiento de nuestros hijos, el ensanchamiento de sus capacidades, la acumulación de sus saberes y el desarrollo de sus destrezas se produzca en un clima de solidaridad y no de competencia, para que la vagancia del pandillerismo se transforme en grupo de trabajo y para que la solidaridad sea compatible con una ambición sana de llegar a ser. El concepto del orden ¿Qué entendemos por orden? Autoridad formal constituida. Principio de autoridad. Ignoro de dónde hemos extraído esta última expresión, pues hablamos de los principios de autoridad cuando en realidad deberíamos hablar de la autoridad de los principios. La autoridad no tiene principios, sino final: tengo autoridad cuando se me obedece; cuando no se me obedece no tengo autoridad, por mucho que la grite y la proclame. Y, esto es lo paradójico, quien quiere tener la autoridad por principio no lo logra nunca al final, que es donde la autoridad se prueba a sí misma. La “autoridad por principio” adquiere usualmente cualquiera de las tres modalidades siguientes. Primero, la autoridad del título, empleada especialmente por el padre (“¿Quién es el que manda en esta casa?”). Es mala cosa apoyar la autoridad en un título, aún tan válido como el de la paternidad. Al emplear la autoridad reduplicativa (“mando porque puedo mandarte, porque para eso soy tu padre”) establecemos con los hijos una relación de titularidad oficiosa, de temor reverencial, que ensancha las distancias. Llega un momento en que se gana exteriormente la autoridad, perdiendo justo la paternidad. Al tiempo, la autoridad se desploma, porque ya no tiene título en que apoyarse. Segundo, la autoridad del sentimiento, en cuyo arte son hábiles las madres. Nuestras abuelas, para hacer valer la autoridad materna se desmayaban después de pedir sus sales. Hasta hace apenas unos años las lágrimas de la madre eran su principio de autoridad, de gran eficacia, por cierto, para nuestro mexicano modo de ser. La madre explotaba arteramente los sentimientos del hijo. Hoy, ella se queda llorando mientras él se va de casa, recitando por lo bajo la romántica estrofa: “los suspiros son aire y van al aire; las lágrimas son agua y van al mar”. La autoridad ha de basarse en algo más sólido que una lágrima. Tercero, la autoridad identificada con los convencionalismos, ardua y difícilmente sostenidos en nuestra familia –cada familia tiene los suyos– no porque ellos nos interesen en sí mismos, sino porque son el signo de que aún nos queda autoridad. “Al respetar los convencionalismos nos respetan a nosotros”, pensamos. Uno de los más serios errores de nuestra generación es aferrarse a esos convencionalismos como el náufrago se aferra al resto del barco que zozobró. Cuando el convencionalismo se hunde, igual que tabla sin consistencia, nos hundimos nosotros con él. El horario, determinadas costumbres (“en esta casa siempre se ha hecho así”), específicas identificaciones personales (“mientras yo viva, nunca”), no pueden mantenerse de modo indefinido. No nos comprometamos con ellos, porque no son en realidad objeto de compromiso valedero. Son, meramente, signos falaces de la existencia de una autoridad ya fenecida. Y como queremos mantener a toda costa al menos la apariencia externa de la autoridad, nos quedamos precisamente con una autoridad aparente y externa. Comenzamos así a manifestar intransigencia en lo que sé que se puede “transar”, al tiempo que toleramos lo intolerable, hasta alcanzar un punto en que en nuestra casa ya no hay blanco ni negro: todo es gris. Nos preocupamos de una serie de aspectos relacionados con nuestro prestigio personal. No nos importa demasiado lo que hacen nuestros hijos, siempre que se muestren correctos en nuestra presencia. Decimos a un hijo que puede fumar con tal de que no lo haga frente a nosotros. Le otorgamos un permiso inútil, porque para fumar en nuestra ausencia no necesita ningún permiso. Por otro lado, estamos enviando la señal de que lo que vale para nosotros no es lo bueno o lo malo, sino lo correcto o lo incorrecto. El temeroso acatamiento del convencionalismo no engendra otra cosa que desconcierto. Los muchachos no son tontos. “Si no está bien fumar, ¿por qué me lo permite sin yo pedírselo?”. Y “si está bien, ¿por qué no puedo hacerlo delante de él, si él lo hace delante de otros?”. Poco a poco nuestra autoridad se arrincona en la defensa de unas reglas de conducta que no tienen ya más vigencia que el capricho. Poco a poco la autoridad se centra en unos cuantos aspectos accidentales –el corte de pelo, los zapatos limpios, la hora de llegada en la noche, la visita a los abuelos–, de cuya utilidad nosotros mismos dudamos. La autoridad de los principios La autoridad por título, por sentimiento o por convencionalismo se está acabando. No es fácil juzgar si este hecho ocurre para bien o para mal. Lo único que se puede decir ciertamente es que ocurre. En la empresa aún podrá mantenerse a través del contrato, el sueldo, la oferta y la demanda del trabajo, pero en la casa la autoridad contratada, comprada con el techo y la comida, ha muerto. Enterrémosla. El ejercicio de autoridad no es algo externo a quien la ejerce. Con frecuencia pensamos que el problema de si tenemos o no tenemos autoridad sobre nuestros hijos es de ellos, cuando en realidad siempre es un problema nuestro. Por mucho que queramos objetivarlo, exteriorizarlo en las circunstancias del súbdito, en las modalidades del ambiente: regresa siempre a nosotros como un boomerang. ¿En qué ha de basarse nuestra autoridad? Es necesario decirlo hoy con más apremio que nunca. La autoridad se basa en principios fundamentales cuando: a) son principios y son fundamentales; y b) no solamente los defiendo en la teoría, sino que los encarno en la vida. Por eso la autoridad es siempre un problema personal de quien la ejerce. Porque será tanto más sólida cuanto más sólida sea la fundamentación de sus principios y cuanto más viva sea mi encarnación de ellos. Si estoy prohibiendo lo que yo mismo me permito, si mando lo que es obvio que no cumplo y si descarto para otros lo que apruebo para mí no me queda más recurso que el grito y el castigo en defensa de una autoridad que no existe. Ya Lope de Vega se atrevió a decir a la autoridad autoritaria: “si no lo permite quien lo imita, o deje de imitar o lo permita”. Hay asuntos en nuestra vida que presentan alternativas ante las cuales es necesaria una postura decidida, sin espacio para componendas diplomáticas. O nosotros vivimos los principios en los que se basa nuestra autoridad o debemos resignarnos a perderla. Dicho de otra manera, la autoridad tiene vigor en la medida en que la grieta entre lo que digo, lo que pienso y lo que vivo se va haciendo cada vez más pequeña. Quizá no puedo exigirme una identificación plena entre el pensamiento y la vida (esto es imposible en un nivel intramundano), pero si los hijos ven al menos sinceridad y esfuerzo en nosotros, si captan que luchamos por vivir y encarnar aquello que defendemos, empezaremos a crecer ante ellos, alcanzando tamaño y altura. A partir de ese momento la obediencia no es fruto inmaduro de una titularidad, de un sentimentalismo o de una convención, sino del valor teórico y existencial de nuestros valores, porque están por encima de nosotros y no tenemos que defenderlos, sino simplemente vivirlos. La aspiración implícita de la juventud en este terreno (una sociedad basada no sobre un orden mantenido por una autoridad formal, sino sobre una participación en ese orden) no es absurda. Y aunque resulta irrelevante para nosotros cuando se exige en la Universidad, no ocurre lo mismo cuando el orden existente en nuestra casa se pone en tela de juicio (“¿puede saberse por qué la tía Enriqueta vive con nosotros?”). Entonces pensamos, asustados, que nuestra autoridad se socava. Nada más falso. Lo único que ocurre es que la inteligencia de nuestros hijos se está despertando, está pidiendo ideas, no mandatos impositivos, y si nosotros, por hacer valer nuestra autoridad no las proporcionamos, las recibirán de cualquier déspota de turno que aparezca en escena. Es triste que nosotros queramos ser déspotas, pero lo es más que pretendamos serlo sin ideas, sin principios ni fundamentos. Desde este punto de vista, el problema no está en ellos, sino en nosotros. Al menos en parte importante. Esto nos lleva, no al psicoanálisis de los hijos desobedientes (desfamiliarizar, “profesionalizar” el problema), sino a estudiar la solidez trascendente de nuestros principios y su vigencia en nuestra vida. Cuando podamos contestar de un modo positivo a estas dos cuestiones no tendremos ningún miedo a la participación de nuestros hijos en la solución de los problemas familiares, ni siquiera a una participación en que se discuta, si llega el caso, la validez de los fundamentos radicales sobre los que todo el hogar se asienta. Si nuestros principios se fundamentan por sí mismos, si valen porque son superiores a mí, pero están en mí encarnados, no tendremos miedo ni a un análisis ni a una legítima crítica. Temeroso debería estar si no puedo contestar al por qué de lo que mando o si se me puede mostrar que no vivo lo que digo. Es entonces cuando la participación se convierte en un ataque (no por culpa del participante, sino por la mía). El “¿por qué debo hacer esto?”, más que una pregunta, adquiere el acento de una diatriba ante la que no se puede tomar otra actitud que la del endeble y socorrido “por respeto a tu padre”. En tal caso los hijos están condenados a ser débiles mentales, capacitados tal vez para obedecer ciegamente, pero incapaces de pensar por su cuenta. Nuevos caminos para la autoridad El paso de una autoridad simplemente formal a un estilo de mando en el que acogemos la participación de nuestros hijos constituye un camino difícil de recorrer, porque el desafío no está en el mero nivel del entendimiento. Intelectualmente, podemos entender con facilidad y sin ambages que para mandar bien hace falta saber escuchar, pedir opiniones, tener apertura para cambiar las nuestras si están equivocadas, y poseer la humildad suficiente para rectificar en caso de error. El problema está en creer que basta un cambio de pensamiento para cambiar nuestra actitud en el mando. La actitud no depende sólo del pensamiento, sino de la persona entera. Las personas creen que han cambiado en cuanto piensan que deben cambiar. Creemos que dejamos espacio de participación a nuestros hijos porque pensamos que así debe ser. Sin embargo, para llegar a ejercer un mando de carácter participativo, que no sólo no aplaste, sino que desarrolle y ensanche la personalidad del súbdito, se requiere de una generosidad mayor que la de las buenas intenciones y los pensamientos correctos, especialmente en el caso de los hijos. Se requiere, en primer lugar, la renuncia a nuestros gustos subjetivos, a nuestros personales caprichos. “En aquello en que el arbitrio es el gusto, no hay cosa más injusta que lo justo”, decía el Fénix de los ingenios. Se requiere, además, la generosidad de la propia vida, de acuerdo con aquella profunda idea apuntada por Hegel: “El crecimiento de los hijos es la muerte de los padres”. Esto vale tanto para la familia como para la empresa, sobre todo si es la empresa la que mantiene a los hijos. Cuando percibimos que nuestros muchachos comienzan a dudar de lo que afirmamos y, lo que es peor, vemos que tienen razón, en ese mismo momento percibimos también la proximidad de nuestra muerte. Y aquí sólo caben dos alternativas: o darnos definitivamente por muertos (desplazados) o permanecer siempre jóvenes, con una postura abierta al enriquecimiento que nuestros propios hijos pueden proporcionarnos si les permitimos participar en los asuntos que, por concernir a la familia, les conciernen también a ellos de un modo directo e insoslayable. Si no estamos dispuestos a permanecer siempre jóvenes, reconozcamos de una vez el dolor de que nuestros hijos crezcan, porque es el signo de nuestra muerte personal. Proscribamos la participación en nuestro lenguaje, porque la hemos proscrito en nuestra casa. ¿Qué sentido puede tener para nosotros la participación de un muchacho de 14 años? Entre otros, el ser la única forma lógica, racional y humana para transmitir valores que se rechazan y reafirmar los que se han puesto en discusión. A la duda se responde con el diálogo, no con el mandato. Nadie puede anular por decreto las inquietudes que bullen en la cabeza de un niño. Ya hemos dicho que si estamos asentados sobre valores relativos, inseguros, opcionales y subjetivos –el éxito, es decir, llegar a tener la competencia como sistema único de progreso, por ejemplo–, es preferible no poner esos valores en el tapete de la participación, porque no podremos sostenerlos. Lo mismo ocurre si siendo estos valores absolutos y firmes no poseen una sólida y absoluta encarnación en nuestra vida. Pero no nos llamemos a engaño. En los pocos casos en que se acepta la participación, detectamos con frecuencia una trampa agazapada y engañosa: la participación persigue que nuestros hijos estén contentos para que, al estarlo, nos obedezcan mejor. Se ha pervertido así la finalidad de la participación. Esta no es ya un sistema de mando, sino un maquiavélico procedimiento de dominio. No persigo saber qué debo mandar, sino lograr que obedezcan lo mandado. El genuino sentido de la participación se adquiere sólo cuando estamos convencidos de que con ella daremos mejores órdenes y serán mejores nuestros hijos. La satisfacción de ellos y mía será una valiosa convivencia, pero no una finalidad de nuestras discusiones. Aquí no entra para nada la obediencia. ¿Qué pretendemos? ¿Que sean mejores o que obedezcan? ¿Pretendo acaso que me obedezcan para atraerlos a ese conjunto de valores de la sociedad de consumo o pretendo que sean mejores, que lleguen al punto más alto de su propia aspiración si es válida y legítima? En el primer caso, la participación es una táctica de cuyos eficaces resultados dudamos. En el segundo, es una ayuda que nos prestamos mutuamente. Más de una vez el binomio autoridad-obediencia esconde, detrás de su máscara de solemnidad, una lacra de egoísmo. Hay también un deseo de “llegar a tener” posesión de los hijos y a esa posesión se le llama descaradamente obediencia. Así como poseemos casa, dinero, automóvil, queremos tener posesión de nuestros empleados, de nuestros hijos. Y ellos tienen todo el derecho de escapársenos de entre las manos. No somos meritorios de tal posesión, precisamente por afanarnos en ella. La persona no es susceptible de ser poseída. Anarquía La ausencia y, sobre todo, la proscripción de la participación da lugar a brotes de aislamiento, de desconexión. Se puede aceptar sin dificultad que en estos brotes de aislamiento hay muy poco de análisis lógico y mucho, quizá, de sentimiento emocional y aun visceral. Muchas veces los jóvenes se mueven por sintomatizaciones muy poco claras. Ellos mismos no saben bien de qué están descontentos. Surge así la anarquía, que radicalmente significa descomposición. En realidad, lo que están buscando los jóvenes es que participemos con ellos para detectar el punto exacto del malestar. Quieren que hagamos un esfuerzo para intentar ver la realidad con sus ojos en lugar de poner anteojeras a los nuestros. Ahora bien, si abriendo nuestro diafragma visual diagnosticamos que el mal está en casa, deberemos reconocerlo. Es justamente por donde debemos empezar. Hemos de educar a nuestros hijos proporcionándoles la capacidad de diagnóstico y de corrección de las cosas que vayan mal. Porque seguramente hay muchas cosas que están mal. ¿O acaso imaginamos que la corrección puede ir sólo en un sentido: del padre al hijo? ¿Es lógico que la corrección hecha por uno de nuestros hijos nos moleste? ¿No es razón de auténtico orgullo, en lugar de ser pretexto para inventar algún deterioro del paternal respeto? Seamos sinceros. No nos molesta el tono agresivo; nos molesta lo acertado de la crítica, aunque le echemos la culpa al tono, que “hiere hasta su raíz el principio de autoridad”. Ante una corrección acertada y justa, el principio de autoridad debe hacerse a un lado, porque no es un valor absoluto. Vale mucho menos que el derecho que tienen los demás –incluyendo, por supuesto, a nuestros hijos– de decirnos la verdad a la cara y que nuestro deber de escucharla con una sonrisa sincera. Habrá en ello mucho de impulso emocional, habrá mucho también de “querernos picar la cresta”, habrá mucho tal vez de vanidad y hasta de soberbia. Pero, de nuestra parte, debe haber mucho de juventud perenne para ir incorporando a nuestra vida la vital riqueza de los hijos, por mezclada que se encuentre con defectos. Sabemos que la solución no reside en una confrontación total de valores, en una contestación total al mundo de hoy. Pero para que nosotros podamos salvar los principios fundamentales de ese mundo, deberemos desechar con humildad todo aquello que es hueco capricho, sin contenido ni base, para ver con buenos ojos el advenimiento de otras tendencias, las cuales, aunque tampoco sean definitivas, tienen tanto derecho a ocupar un lugar en el mundo como las nuestras. De lo contrario perderemos ellos y nosotros todo. Virtud máxima exigida Hay un punto más en nuestra percepción que adolece de miopía. Ocurre que la diversa riqueza de nuestros hijos, todo el amplio horizonte de sus perspectivas, sus múltiples posibilidades de crecimiento, el extenso mar sin orillas de su vida por delante, lo queremos medir con dos diminutos y escuálidos parámetros: la docilidad y las calificaciones. “Si me obedecen y sacan buenas calificaciones, ¿qué más puedo pedirles?”. ¡Pobres de nuestros hijos! Hemos minimizado sus posibilidades; hemos achatado su ser. ¿Somos capaces de pensar que el valor de una persona puede medirse por su docilidad para con nosotros y el colegio? ¿Ha llegado a tal punto nuestra ceguera que confundimos la bondad con el sometimiento, con esa docilidad que desinfla toda pretensión personal? Es urgente buscar y encontrar otras formas para medir a la persona, si es que es necesario medirla. Más importante que saber si es obediente o no, es el saber si tiene o no amigos, si es leal con ellos, si posee preocupaciones sociales, si es optimista frente a las dificultades que se le presentan, si es realista frente los hechos o si tiene capacidad de sacrificio para las causas nobles. En el caso de contestar afirmativamente a estos temas, es probable que no sea muy importante medir con miligramos el peso de su sumisión dócil o, peor aún, de su inerte sometimiento. El verdadero problema no es que el muchacho sea obediente, aunque deba sin duda serlo, pues la obediencia inteligente es un valor insustituible. El verdadero problema o una buena parte de él es que sea auténtico. La sumisión, la docilidad exteriormente exigida, engendra la hipocresía. La autenticidad –el vivir como se piensa– es la única alternativa racional para el hombre. “Quien no vive como piensa –ha dicho acertadamente Gabriel Marcel– termina pensando como vive”. Así la autenticidad se constituye en más de una ocasión en la antítesis de la docilidad externamente exigida o artificiosamente alentada con premios y promesas. No obstante, no debemos dejarnos engañar emotivamente por el irracional atractivo de cualquier proclamada autenticidad. No hay nada más falso que una autenticidad falsa. La juventud de nuestros días está atrapada en una red de autenticidades falsas, indiscernibles. La autenticidad no consiste en vivir la vida, entendiendo por vida la explosión libertaria de instintos animales y de superficiales caprichos. A eso, en buen castellano, se le denomina perversión, depravación, y no podemos permitir que se le califique falsamente como autenticidad. La autenticidad consiste en sujetar la vida a lo que racionalmente se piensa; no consiste de ningún modo en pensar como se vive. Lo más fácil es vivir como animal y “pensar” como animal bajo el pretexto de ser auténtico. No debe confundirse la autenticidad con la bestialidad o con el “troglodismo”. No pocas veces los muchachos, en su búsqueda de una espontaneidad sin trabas, se asemejan al troglodita hasta en la apariencia exterior: salen de su casa como si salieran de la cueva de un hombre del Cromagnon. Esto no es más que el resultado lógico de pensar que la autenticidad consiste en el espontáneo y suelto vivir al ritmo que imprimen los instintos, exentos de todo prejuicio, aislados de todo convencionalismo, liberados de las trabas de una sociedad represiva. No nos dejemos llevar por la demagogia juvenil, ni confundamos el oro con el oropel, afirmando que el desastre se llama ahora autenticidad. No hay duda de que la tendencia a la animalidad la tenemos todos. Pero hay que tener la valentía –aun a trueque de recibir el calificativo de retrógrado– de llamarla por su nombre y no disfrazarla bajo engañosas etiquetas como la de “expresiones espontáneas de la vida”. La autenticidad no es, en resumen, “el hacer lo que me da la gana”, sino el pensar como hombre –depositario de valores trascendentes, superiores al hombre mismo– y ajustar la vida a ese pensamiento. El “debo” como camino a la autenticidad Si nosotros pudiéramos ser auténticos y lograr que nuestros hijos comprendieran y vivieran el verdadero sentido de la autenticidad, tal vez podríamos caminar todos en la línea de esas aspiraciones implícitas que impulsan confusamente a la juventud. Y no habría diferencias entre la juventud y nosotros. Nosotros seríamos más jóvenes que ellos. Es necesario desechar el concepto de autenticidad entendido como el bruto y tosco “ser como se es”, para aproximarse a lo auténtico por el camino del “ser como debo ser”, donde el debo no tiene un carácter de obligación impositiva, sino que se presenta como una meta deseada, que ha de alcanzarse. Si quiero ser como debo, al hacer lo que debo hago en realidad lo que quiero. No hay autenticidad sin una meta. No hay verdadero y auténtico ser sin un ideal. No dejemos que nuestros hijos vivan –o crean vivir– la autenticidad como utopía. En nuestras relaciones con la nueva generación ésta nos hace caer con facilidad en una redada, en un injusto callejón sin salida. Resulta que nosotros hemos de hablar con realidades –lo que tenemos, lo que hacemos, lo que somos– en tanto que los jóvenes, poseedores de un futuro que ya no será nuestro, pueden hablar de utopías –lo que tendrán, lo que puede hacerse, lo que debe ser–. Nosotros, que vivimos el presente, tenemos que hacer las cosas y ellos, que vivirán el futuro, pueden hablar de soluciones ideales, obviamente superiores a nuestras chatas –pero realistas– soluciones concretas. Esto es injusto y falaz. Una imprescindible tarea educadora, de inmediato nos lleva a no aplaudir las soluciones generales que ellos nos dan para problemas concretos que ellos mismos nos presentan. Son ellos, igual que nosotros, los que tienen que resolver los problemas concretos con realidades concretas. Y los problemas concretos no se resuelven discutiendo alrededor de una mesa, ni tumbados en una playa. Esto es especialmente válido para el caso de las cuestiones domésticas, porque de lo contrario no tendrán capacidad para enfrentarse en el futuro con las de la sociedad. La juventud compensa con exceso de diálogo la carencia de sus propias realizaciones. Basta hablar de la rigidez de un establishment inamovible para justificarse dando la espalda a la realidad y vivir un mundo de nebulosas utopías. Un profesor de la universidad de Harvard, amigo mío, reunió esperanzado a sus alumnos, proporcionándoles todos los elementos a su alcance para que pudieran diagnosticar un problema concreto, surgido en la propia Universidad, y llegaran a una solución igualmente concreta. El profesor me hablaba del resultado con tristeza y con desaliento. Al final de tres días de entusiasta discusión, sus alumnos... inventaron la rueda. Su ignorancia de la Historia les hizo concebir un sistema de gobierno del grupo, de carácter asambleísta, que tenía todos los visos de terminar en una dictadura, como las asambleas posteriores a la Revolución Francesa. También en el terreno de la vida personal, la juventud se enfrenta al peligro de descubrir la rueda como invento de última hora. No aplaudamos que den soluciones utópicas a problemas concretos, ni alentemos una autenticidad que discurre por la fácil vía del pensamiento y no por el arduo camino de lo real. Dejemos que sus soluciones se enfrenten con la vida. Es necesario que aprendan en el doloroso choque con los hechos. No podemos evitar el sufrimiento de su aprendizaje, de su experiencia, con argumentos didácticos o con prohibiciones. Si nos exigimos a nosotros mismos el ir ajustando la grieta que existe entre el pensamiento y la vida y los estimulamos (el testimonio propio es el mejor estímulo) a que intenten hacer lo mismo, comenzaremos a crear un clima de legítima autenticidad en el que los primeros beneficiados seremos nosotros, que llevamos décadas respirando el enrarecido oxígeno de unos cuantos “valores” sin fundamento. Entonces sí podremos ayudarles a conseguir seriamente los ideales que hasta ahora se han limitado a pregonar. Insisto de nuevo: cuando sabemos que lo que decimos tiene respaldo en nuestra vida, podemos exigir que los demás respalden sus palabras con la suya. La protesta En nuestra empresa, la virtud máximamente exigida y máximamente pagada es la docilidad. El empleado –por razón de sus apremios vitales– se ha empequeñecido a sí mismo al punto de llegar a creer que su misión en el trabajo es la del animal domesticado: hacer lo que diga el amo. Y esta servil conducta queremos trasplantarla a nuestra casa, en donde nuestros hijos ya tienen resueltas las exigencias vitales que apremian al empleado. Cuando la docilidad exigida se enfrenta con la autenticidad buscada surge ese fenómeno que tanto nos preocupa, nos extraña y nos indigna: la protesta. Nos preguntamos: ¿Cómo es posible que no me obedezcan a mí, líder nato, que soy jefe de más de mil personas en una empresa, en donde todos hacen lo que yo digo? ¿Qué es lo que les enseñan en el colegio? ¿Cuál es el resultado de los mimos de su madre? Mientras la protesta sea un sordo rumor callejero y se dibuje en el colorido y la gracia (por qué negarlo) de pancartas citadinas; mientras el problema (aunque sea de bombas Molotov y fusiles de granaderos) se encuentre en el exterior, nuestro egoísmo liberal no se inmuta. Pero cuando hay alguien que en casa nos grita: ¡No me da la gana!, ha llegado para nosotros el 2 de octubre de Tlatelolco o el 10 de junio de la Rivera de San Cosme. Tal es nuestro egoísmo, que la protesta juvenil comienza para nosotros cuando un hijo nos da un portazo en las narices. Hasta entonces, los problemas de iraníes o talibanes no tienen otro peso que la anécdota del periódico como tema de conversación. Es un mecanismo de huida. En realidad nos posee el pánico por la protesta. Personalmente, pienso que ese miedo está infundado. Más que temer a la rebeldía en nuestros hijos hemos de temer a su mera docilidad ciega: es éste el verdadero peligro. Decía un humorista mexicano que la violencia es emocionante, taquillera, fotogénica, carismática, audaz, caliente, dinámica, dramática... La tranquilidad, en cambio, es un huevo tibio sin sal a la hora del desayuno. Cuando la educación de nuestros hijos camina por la línea tradicional del sometimiento como mera docilidad pasiva logramos, en el mejor de los casos, personalidades anodinas, tibias, inermes para la lucha y, en el peor, un rebelde interior, que no tiene la sinceridad de hacernos frente, que piensa con rencor e hipocresía: “obedezco porque no me queda más remedio; dentro de unos años me libero de todos”. No seamos ingenuos. Muchas veces la obediencia no es más que una manifestación –bien inteligente, por cierto– de indiferencia. Cuando hay protesta al menos hay relación, aunque sea antagónica; si nos protestan es porque todavía contamos, porque relacionarse con nosotros tiene algún sentido. No hay peor protesta que la radical indiferencia. La preocupación no debe verterse sobre la inquietud, la rebeldía o la protesta. No hay que preocuparse de que sean tranquilos, sino de que sean auténticos, en el sentido auténtico de la palabra auténtico. Ciertamente que nuestro hogar debe ser un hogar tranquilo adonde cada uno de los componentes familiares pueda llegar con ilusión. Pero no confundamos el puerto tranquilo con la calma chicha, precursora de galernas. Lo coherente de las premisas Hemos venido analizando los conceptos recogidos en el esquema. Si en lugar de hacer un recorrido horizontal hiciéramos un análisis vertical, nos daríamos cuenta de que todos los valores implícitos de la actual sociedad (A) tienen una coherencia plena. Si lo que quiero es llegar a tener, como los bienes materiales son insuficientes, tendré que competir con los demás para tener más. Una vez logrado el éxito, la mejor manera de sostenerlo será constituirme en autoridad formal sobre los que no tienen (la autoridad y la propiedad se encuentran en nuestra estructura social indisolublemente unidas). Esto comporta la exigencia de que los demás sean dóciles. La coherencia es perfecta. Los jóvenes interpretan –tal vez con acierto– esta coherencia como la inamovilidad del establishment, al que sólo es posible –y en esto no aciertan– modificar con una bomba. No menos perfecta es la coherencia de lo que hemos llamado valores implícitos de la juventud actual (B): si lo que quiero no es llegar a tener sino llegar a ser, y el ser no es comparativo, no tengo por qué ajustarme a un sistema social de competencia, cuando lo propio de lo social no es la lucha, sino la solidaridad. La solidaridad me lleva de la mano, necesariamente, a un ordenamiento social mediante la participación de los socios solidarios, que logran, de este modo, justo por medio y no a pesar de lo social, conseguir una autenticidad que nada tiene que ver con ser o no dócil (pues dócil es adecuarse a un orden, en tanto que auténtico es participar en él, creándolo). Es a esta coherencia a la que la sociedad burguesa le tiene realmente miedo. Y hace bien en temerla, si quiere seguir siendo burguesa. Y la coherencia del resultado Lo que termina en un inexplicable desastre es el análisis vertical de la columna de los resultados explícitos de la juventud (C): la vanidad, (la droga), el pandillerismo, la vagancia, la anarquía, el asambleismo, la protesta. Es inútil buscar aquí coherencia alguna, porque es el resultado del enfrentamiento de dos grupos de valores que son coherentes en su propio interior, pero antagónicos entre sí. Por ello, para moverse en medio de estos resultados, no es útil ya la lógica o el razonamiento. Sólo parece tener peso lo que suscita impulsos emotivos. Y esto es lo que realmente nos produce inquietud: que la irracionalidad de quienes teorizan sobre estos resultados viene a incrementar su incoherencia. Lo que no podemos hacer es emitir un juicio simple sobre los resultados sin ver las aspiraciones nobles que están detrás de ellos, porque entonces nos reafirmamos, cada vez más, en nuestros coherentes pero tal vez caducos valores. Aceptemos que los resultados no pueden corregirse más que en la medida en que demos lugar en nuestras rígidas estructuras a los legítimos afanes de la juventud: sus ambiciones de llegar a ser, su hambre de solidaridad, su inquietud por hacerse partícipes de lo que ahora sucede y su deseo de autenticidad. No juzguemos a la juventud por los resultados conseguidos hasta aquí, que provienen más del choque, sordo y brutal, de unas aspiraciones –las suyas– mal perfiladas pero sanas, con unos valores –los nuestros– claramente dibujados, pero enfermizos. Sepamos ver que, en el fondo de la vanidad, la vagancia, la anarquía y la protesta hay –muchas veces– algo. Algo que debe ganarse a cambio de que nosotros “perdamos” algo. Eso que nosotros hemos de perder es la absolutización de unos valores que, absolutizados en último término, son negativos, para sentir el aliento de otras aspiraciones que no sólo son patrimonio de la edad, sino, como decíamos antes, de todo aquél que no tiene la juventud dormida. La solución no es fácil, porque se encuentra en el amor a las aspiraciones del otro. Y la dimensión más ardua del amor es el respetar la individualidad del que se ama, su legítimo derecho a ser diferente, a tener un destino personalísimo, a ser muy distinto de lo que nosotros quisiéramos que fuera y pese a lo cual, ¡gracias a lo cual!, hemos de seguir amándole. Concepto del éxito Dinámica de promoción social Concepto del orden Virtud máxima elegida A Valores implícitos en la actual sociedad Llegar a tener Competencia Autoridad formal Docilidad Anonimato (masa) B Resultados explícitos de la juventud actual Demostrar que se es (éxito aparente, vanidad) Pandillerismo (vagancia) Anarquía (asambleismo) Protesta Singularidad C Aspiraciones implícitas de la juventud actual Llegar a ser Solidaridad Participación Autenticidad Individualidad