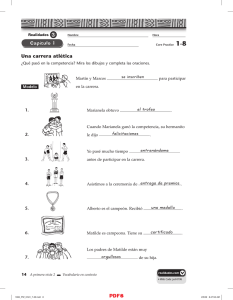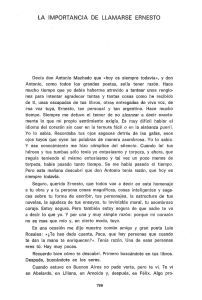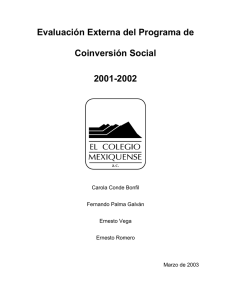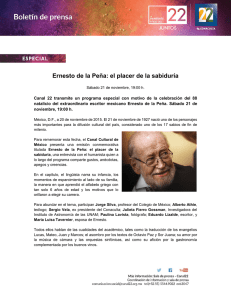EL SOL DE INVIERNO
Anuncio
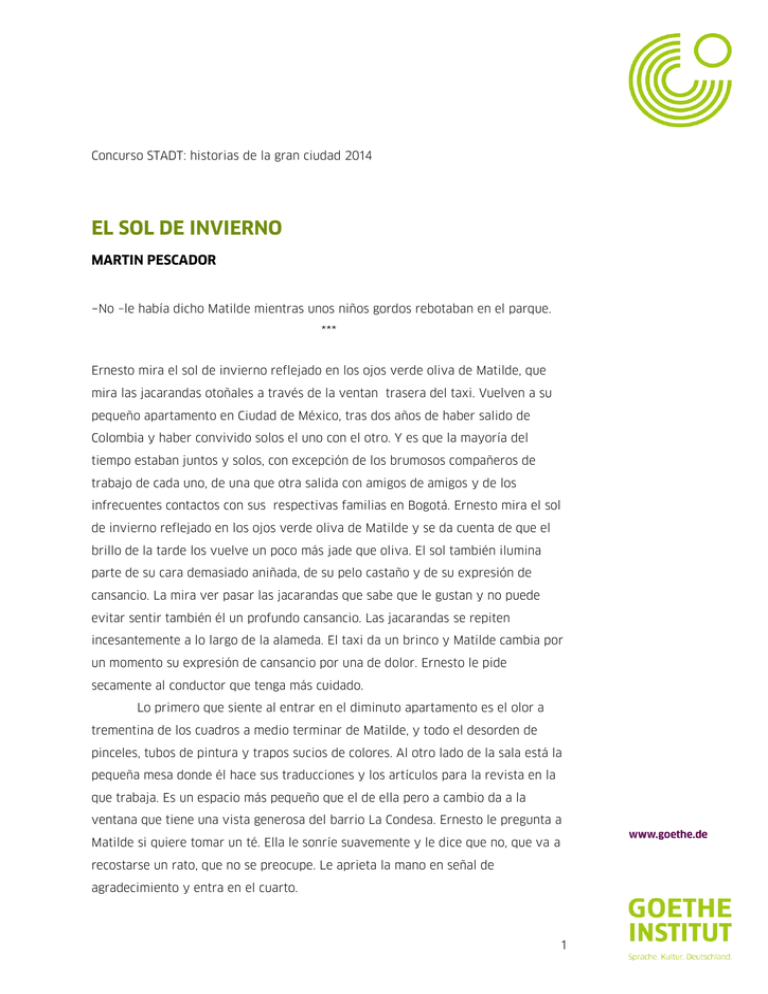
Concurso STADT: historias de la gran ciudad 2014 EL SOL DE INVIERNO MARTIN PESCADOR −No –le había dicho Matilde mientras unos niños gordos rebotaban en el parque. *** Ernesto mira el sol de invierno reflejado en los ojos verde oliva de Matilde, que mira las jacarandas otoñales a través de la ventan trasera del taxi. Vuelven a su pequeño apartamento en Ciudad de México, tras dos años de haber salido de Colombia y haber convivido solos el uno con el otro. Y es que la mayoría del tiempo estaban juntos y solos, con excepción de los brumosos compañeros de trabajo de cada uno, de una que otra salida con amigos de amigos y de los infrecuentes contactos con sus respectivas familias en Bogotá. Ernesto mira el sol de invierno reflejado en los ojos verde oliva de Matilde y se da cuenta de que el brillo de la tarde los vuelve un poco más jade que oliva. El sol también ilumina parte de su cara demasiado aniñada, de su pelo castaño y de su expresión de cansancio. La mira ver pasar las jacarandas que sabe que le gustan y no puede evitar sentir también él un profundo cansancio. Las jacarandas se repiten incesantemente a lo largo de la alameda. El taxi da un brinco y Matilde cambia por un momento su expresión de cansancio por una de dolor. Ernesto le pide secamente al conductor que tenga más cuidado. Lo primero que siente al entrar en el diminuto apartamento es el olor a trementina de los cuadros a medio terminar de Matilde, y todo el desorden de pinceles, tubos de pintura y trapos sucios de colores. Al otro lado de la sala está la pequeña mesa donde él hace sus traducciones y los artículos para la revista en la que trabaja. Es un espacio más pequeño que el de ella pero a cambio da a la ventana que tiene una vista generosa del barrio La Condesa. Ernesto le pregunta a Matilde si quiere tomar un té. Ella le sonríe suavemente y le dice que no, que va a recostarse un rato, que no se preocupe. Le aprieta la mano en señal de agradecimiento y entra en el cuarto. 1 Ernesto se sienta en su escritorio y mira crujir la tarde afuera. Juega a adivinar a las personitas que caminan en la calle entre el ajetreado tráfico de la ciudad. *** −Estoy preocupada –le había dicho Matilde una noche. Ernesto alzó la vista de una traducción que le estaba costando particular trabajo. −No te preocupes –le respondió−. No tenemos ninguna razón para preocuparnos. Matilde insistió: −Sí, pero ya ha pasado tiempo, y me siento rara. Ernesto dejó la traducción y la miró. La encontró desamparada. ¿Cómo se les había ocurrido esa aventura mal planeada de ir a dar a aquel sitio, sin un plan, sin nada? ¿Lo había arrastrado ella a él o él a ella a ese océano de gente y de cosas, tan a la deriva, tan más allá de las costas conocidas? Ernesto le acarició el mentón y se lo sacudió cariñosamente, como solía hacer, y le sonrió y le dijo: −No te preocupes, Tilde, que todo al final siempre sale bien. Recuerda que todo al final siempre sale bien. Relájate y esperemos unos días. Si para entonces todavía estás preocupada entonces salimos de dudas, ¿te parece? Matilde lo abrazó. −Está bien –le dijo al oído. Esa noche hicieron un amor suave y cariñoso, con la luz apagada y las cortinas abiertas, para que entrara toda la noche de Ciudad de México. Afuera la noche bullía y crepitaba, y se estrellaba contra su ventana en oleadas violentas e irresistibles. *** −No –había dicho Matilde, simplemente. Matilde y Ernesto miraban en silencio a los niños jugando a ser adultos y a los adultos jugando a ser adultos. Lo hacían desde una banca en el parque con las narices rojas por el viento otoñal. Él tenía en la mano el palito blanco aplanado que ella le había entregado hacía un momento, pero se empeñaba en no mirarlo, sino en dirigir la vista hacia un grupo de niños gordos que rebotaban como pelotas en una de las pequeñas colinas del parque. 2 Ernesto buscaba las palabras precisas para empezar. Sin embargo ella habló primero: −No –dijo simplemente. Ernesto se quedó en silencio. En ese instante pensó en la materia de algunos silencios, que son como vidrios rotos. Después de un rato se había ensimismado con el panorama del parque y los niños gordos, así que se sobresaltó cuando ella continuó: −No puedo hacerlo… Lo siento mucho –Matilde se miraba los pies mientras hablaba–. Esto es algo que no estaba en los planes. En realidad nunca habían tenido un plan, se dijo Ernesto mientras veía a los niños gordos rodar colina abajo. Matilde siguió: −Es algo que no puedo hacer, ¿sabes? Al menos no ahora. Tal vez en diez años, no sé; pero no ahora. Hay muchas cosas por hacer. Ernesto la miró. De nuevo eran ambos como unos niños, igual que los niños y los adultos que miraban pasar desde su banca. −Tienes razón –le respondió Ernesto después de un tiempo. Quiso estirar la mano para acariciarle el mentón, pero no lo hizo−. Tienes razón –repitió. Se quedaron un rato mirando cómo se desinflaba la tarde. Los niños gordos debían de haber rodado hasta sus casas porque ya no se escuchaban sus gritos colesterólicos detrás de la colina. Desde hacía unos minutos tenían las manos entrelazadas. Ernesto habló: –Matilde, ¿hubo alguien más? Antes de acabar la frase ya le habían dolido sus propias palabras y quiso decir algo para borrarlas, pero no había acabado de arrepentirse cuando Matilde alzó la cara y le respondió mirándolo a los ojos: –No. Yo no conozco a nadie más. Un golpe no menos violento. Apenas terminaba la frase ya ella se había arrepentido de decirla, pero Ernesto la había recibido completa y ahora ambos estaban adoloridos por el intercambio de golpes en el que ambos habían resultado perdedores. Se soltaron las manos. En ese instante se instaló entre ellos un silencio viscoso que les palpitaba en la orejas, una distancia que sintieron que ya nunca se iría del todo. La barquita en la que navegaban se estaba hundiendo: tenía en el piso una grieta silenciosa que los separaba. –¿Y bien? –preguntó ella. 3 –Pues lo hacemos juntos, como siempre –respondió Ernesto, y sonrió. –Lo hacemos juntos –repitió Matilde, sonriendo también y limpiándose los mocos con el dorso de la mano. Entonces le pusieron una cinta a la grieta en su barquita y renunciaron a verla hundirse, por lo menos por ahora. Su acuerdo tácito fue remendar la grieta conforme se fuera abriendo, y navegar en su soledad juntos, como lo habían ido haciendo hasta el momento. La ventaja de no ver costas cerca era que no había manera de saber si se estaban acercando a tierra o se estaban alejando. En ese momento todas las costas sobraban para ellos. Esa noche durmieron en cuchara: él abrazándola a ella por la espalda. Matilde esperó a que a Ernesto se le acompasara la respiración para quitarse la mano que él le había dejado posada en el estómago y moverla hacia sus senos. Ernesto se la dejó llevar, sin dejar de fingir estar dormido. *** Cada cierto tiempo, Matilde y Ernesto iban a la Colonia Roma a bailar en el sitio de un caleño viejo que había llegado a D.F persiguiendo un amor. Cuando el amor se le fue tras unos años, decidió quedarse porque, según decía, no había razón para seguir, como tampoco había razón para volver. Cuando entraban, el caleño les invitaba tragos de aguardiente y les contaba historias de su pasado en Colombia y México, a veces intercambiando los personajes o los lugares sin darse cuenta. Y Matilde y Ernesto lo escuchaban hablar entre canciones de Salsa o de Mambo o de Son cubano; y de vez en vez le contaban a él una historia de su propio pasado, de las tardes frías en Bogotá y de las granizadas; de sus familias incluso, y de una gata llamada Panza y apodada Pancita a la que habían tenido que dejar atrás. Sin haberlo hecho explícito, esa actividad esporádica era lo único que Matilde y Ernesto anudaban voluntariamente a un pasado del que, en todo lo demás, habían escogido soltar amarras. Después de varias rondas de aguardiente, Ernesto le pedía un permiso al caleño con la cabeza y le tomaba la mano a Matilde, y ella lo jalaba con fuerza hasta el centro de la pista. El caleño les alzaba la copa desde la mesa y se iba a atender a sus demás clientes. Para él, los tres eran exiliados de las tristezas del pasado. Tal vez ellos le recordaban algún remoto antes, o le hacían pensar en la vaga posibilidad de un después. Ernesto apretaba con fuerza a Matilde contra su cuerpo, y la llevaba adelante y atrás conforme la música les tronaba en los oídos. ¡Oye sonar las 4 trompetas, ooye los cueros sonar! Una vuelta, dos vueltas, un giro y de vuelta. Matilde se movía en las puntas de los pies, velozmente, con gracia. ¡Ahí viene Richie, viene virao, como bestia, tocando un tumbao! Al principio se movían jugando, pero conforme fluía la música los cuerpos se les volvían de goma, y ambos se ponían serios y se mostraban los dientes, cada vez girando más y más rápido. Los brazos por encima de las cabezas, un giro y el cuerpo se alejaba; luego volvía como un resorte, y volvían a encontrarse las manos para buscar otro giro consecutivo por detrás de la espalda. Media vuelta a la izquierda y una completa a la derecha. ¡Tócame, Richie, tócame ya, como bestia, toca el tumbao! Se miraban mutuamente como fieras, clavándose las uñas en el cuerpo y en las manos del otro. En un momento, Matilde lo soltaba y se le ponía en frente, y bailaba para él sin tocarlo, y luego lo tomaba de vuelta pero para llevar la marcha ahora ella, para liderar los pasos y las vueltas y los saltos. Lo hacía girar y le daba tres, cuatro vueltas consecutivas. Y luego lo jalaba con las manos hacia ella para volverlo a empujar. Ernesto la miraba con los dientes apretados. Gotas de sudor resbalaban por el cuello de Matilde y bajaban por su pecho, para meterse entre el canal que inauguraba la curva incipiente de sus senos. ¡Vamos tocando como bestias! Ernesto apretaba las manos sobre las de ella y retomaba el control, y después de unos giros ella se resistía y hacía lo mismo. ¡Vamos tocando como bestias! Era una batalla sincronizada, sin una sola falla en el ritmo y en los movimientos, y era una batalla a muerte, luchada sólo con los cuerpos y con la mirada. ¡Vamos tocando como bestias! No necesitaban palabras, ni nada más; sólo la proximidad del cuerpo del otro, y la batalla, la batalla constante, y en ésa sí ganaban ambos; al final se ganaban el uno al otro. Suénale, suénale, que suénale, ¡Ay, qué Cheveré!. Al final de la canción tampoco había algo que decir. Estaban los dos frente a frente, sudando y con los cuerpos agitados, y el mundo iba volviendo a aparecer poco a poco a su alrededor. *** Ernesto esperaba sentado en una sala blanca adornada por cuadros blancos. Los cuadros mostraban imágenes de parejas de piel blanca mirándose con las manos entrelazadas. A su alrededor había mujeres solas de piel morena con las manos entrelazadas nerviosamente. Habían llegado con Matilde a primera hora de la mañana, luchando contra las mareas de gente que los golpeaban salvajemente en su camino de la estación de metro a la clínica. Se habían sentado en silencio y a 5 los diez minutos una mujer de mediana edad se había asomado por una puerta y había llamado el nombre de Matilde. Ernesto se paró con ella en dirección a la puerta, pero la señora asomada lo detuvo con una mano. Él la miró desconcertado e intentó avanzar, pero ella negó con la cabeza: –Sólo la mujer –dijo apenas moviendo los labios. Ernesto quiso darle aunque fuera una mirada de apoyo a Matilde, pero ella ya estaba entrando y cerrando la puerta tras de sí. Así que ahí estaba, sentado y contrariado. Sentía que las mujeres de las otras sillas lo miraban con desconfianza, así que se enfocó en las mujeres de los cuadros, que miraban hacia algún horizonte mejor en la distancia. La sala estaba en completo silencio, roto ocasionalmente por el frufrú de alguna bata que pasaba o por el taconeo de las enfermeras contra el piso de baldosa blanca. ¿Cuánto más podría tardarse aquello? Un cosquilleo en los pies lo obligaba a cambiar de posición en la silla cada tantos minutos. Le parecía que Matilde y esa señora llevaban años ahí adentro, y ni siquiera había un tic-tac de algún reloj de pared para marcar el tiempo, así fuera ilusoriamente. Finalmente salió Matilde con una hoja de receta en la mano. Tenía los ojos rojos y con ellos buscó rápidamente a Ernesto. Él saltó de su silla a tomarla de la mano libre y la llevó caminando a la salida, donde se encontraron de nuevo entre las marejadas de gente. Antes de salir quiso lanzarle una mirada desafiante a la señora de mediana edad que había atendido a Matilde, pero ya se había internado nuevamente en el consultorio con otra paciente. La hoja había terminado siendo una receta con una dieta específica y recomendaciones para la preparación del siguiente día. Matilde le dijo que tenían que estar allí antes de las 8:00 a.m. porque tendrían que hacerle unos exámenes antes. Ernesto le respondió que no había problema, y quiso cambiar de tema preguntándole con ánimos qué quería hacer durante el resto del día, aprovechando que había pedido tres días de licencia en la galería y que él tampoco trabajaría en sus traducciones. –Me dijeron que lo mejor era guardar reposo –respondió ella, tratando de no ofender los buenos ánimos de Ernesto. El metro inundado de gente volaba por las calles de la ciudad, y los cardúmenes de personitas afuera eran apenas instantes diminutos que pasaban fugazmente por las ventanas. –Muy bien –dijo él mirando hacia afuera–, entonces ya sé qué haremos. 6 Ernesto sonrió y decidió no preguntarle qué se había hablado dentro de la sala entre ella y la señora de mediana edad. Eso le pertenecía sólo a Matilde, que ya se había distraído con un hilo suelto en el codo de su polar. Ahora sentía que le correspondía a él darle sosiego en medio de la borrasca que suponía que estaba viviendo, y tal vez no habría costa al final de todo, como había estado pensando, sino una lenta navegación hacia la nada, para finalmente desaparecer en la línea del horizonte. Era un pensamiento que le producía dolor y añoranza al mismo tiempo. Esa tarde vieron dibujos animados viejos, en silencio. *** Años después, ya sin Matilde y parado en alguna costa, Ernesto recordaría cómo habían reído en la sala de observación el día siguiente, después de haber volado en el metro y de haber visto dibujos animados; después de haber pasado la noche en vela. Porque al día siguiente él se había escabullido dentro del cuarto de Matilde en la clínica, y había acercado una silla a su cama. Y habían hablado de lo que siempre hablaban: de su lento navegar. ¡Qué viaje que habían tenido! –Que estamos teniendo –lo corrigió ella. –Que estamos teniendo –repitió él. Él le había leído fragmentos de sus escritos, que había llevado consigo, y ella le había dado sugerencias, y ya no parecía nerviosa sino feliz. Después de todo estaban ambos y tenían una silla cerca de la cama, y una vida juntos, con todo y a pesar de todo. Ernesto no lo dijo, pero sintió felicidad, y tal vez no lo dijo porque de pequeño le habían enseñado que la felicidad era un sentimiento impropio para los momentos de separación, que las partidas requerían una tristeza solemne. Sin embargo la felicidad era más grande que la culpa por la felicidad. Allí, en ese momento que nunca se habían imaginado vivir, la unión era para ellos más grande que la despedida; aunque, como pensaría Ernesto cuando lo sacaron del cuarto unas enfermeras entre divertidas y escandalizadas: una idea extraña, la unión había sido en parte hija de la separación. Después había venido de nuevo la sala de espera, pero otra sala más fría y más blanca que nunca. Ernesto se revolvía incómodo en su silla. Se paraba y se volvía a sentar. Ahora lo dominaban la angustia y todos los qué tal si que hasta el momento había logrado dominar. Al final lo venció el desamparo, que se posó 7 sobre él en la forma de una mariposa increíblemente pesada que cada tanto aleteaba encima suyo. Y entonces, sí, esperó. Pasaron algunos siglos antes de que una señora se asomara por la puerta para llamar a “un familiar” de Matilde. Ernesto corrió y la encontró muy pálida en la cama, con un caldo y un paquete de galletas de sal enfrente. Ella le sonrió débilmente y le dijo: –Quiero que volvamos por el camino de las jacarandas. *** Como Matilde duerme apaciblemente, Ernesto sale a la calle a ver los últimos destellos del día. Camina hacia ninguna parte y siente una cierta ligereza. Remos, costuras, barquitas, Méxicos. No hay que guardarlos aún, porque el viaje todavía no se acaba, y aun sin tormenta no hay razón para no remar. Ojalá no hubiera destino; ojalá todo fuera remar y seguir remando. Sus pasos lo llevan al parque y puede ver de nuevo las jacarandas, cuyas hojas otoñales caídas llenan de colores el prado. Hay historias que no necesariamente tienen que existir, y no porque no se pueda escribirlas sino porque tal vez no querrían leerse. Eso piensa Ernesto mientras pisa las flores de jacaranda en busca de un último rayo de sol. Lo suyo con Matilde no era algo que ambos se pusieran de acuerdo para escribir; más bien era algo que ambos buscaban a tientas para leer. Tal vez no le correspondía a él escribirlo. Tal vez era mejor así. Tal vez la lectura, tal vez los años, tal vez el tiempo. Por fin encontró un último parche de parque brillante por el sol, por el sol de invierno. Ernesto se sentó con la cara al sol. Se sintió cómodo así. El sol de invierno era helado, pero calentaba. 8