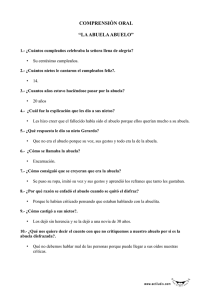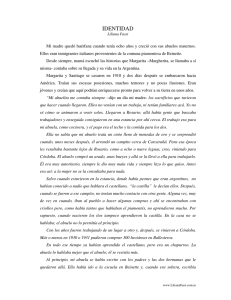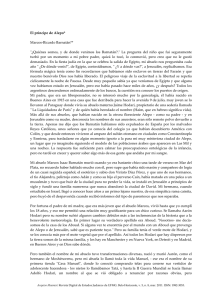Texto completo
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 1993 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) TESTIMONIO PERSONAL Carlos Casares Cuando, hace ya muchos años, mi abuela me contaba las largas conversaciones que mantenía con un pariente muerto, con el que se citaba por las tardes bajo la sombra de un cerezo, y con el que siempre acababa discutiendo porque en la infancia él le había derramado un tintero de tinta china sobre un hermoso vestido blanco, jamás me pasó por la cabeza la duda de que todo aquello no fuera verdad, aunque no recuerdo que tales historias me llamaran la atención especialmente. No sólo no dudaba que todo aquello fuera cierto, sino que sabía que si a mí me interesara, algún día la abuela podría invitarme a acompañarla para conocer yo también a aquel pariente fantástico, algo alocado, desaparecido en Cuba en un barco que un día salió en Vigo y del que tampoco se sabe que naufragara o se perdiera. No es a este tipo de credulidad infantil al que quiero referirme aquí, sino al hecho de que nunca se me haya ocurrido utilizar esta experiencia en alguno de mis relatos. Cuando he tenido que recurrir a la infancia para extraer de la memoria hechos o historias capaces de ser convertidos en fábula, siempre se me impusieron de forma espontánea otros acontecimientos de naturaleza diferente, más concretos y menos gaseosos. Pienso, por ejemplo, en una cabalgada de mi abuelo por la llanura sin fin de las tierras pantanosas de La Limia, allá en Orense, que terminó en un enfrentamiento a tiros, con un muerto y la rotundidad épica de una frase que siempre me sedujo por su carácter epigramático y solemne: “ El que tenga buen caballo, que pique espuelas”, En un plano menos dramático, pienso también ahora en un personaje femenino y secundario que utilicé en una de mis novelas y que es un trasunto bastante fiel de una señora real, pintoresca y disparatada, que en todas las fiestas en las que intervenía, después de organizar con espíritu casi militar el “Pasimisí, pasimisá por la puerta de Alcalá” y “La conga de Jalisco”, una vez que el alcohol miserable de la época le había desatado todos los resortes de la inhibición y la vergüenza, de por sí ya bastante escasos en aquella mujer, terminaba siempre haciendo el pino sin otra protección de su pudor que un pequeño imperdible con el que trataba de asegurar la falda a la altura de una decencia que jamás conseguía mantener. Lo que había de irrelevancia humana en el personaje acentuaba la importancia de algunos datos aparentemente insignificantes, pero muy útiles para la literatura, a los que me referiré después. En el caso de la cabalgada sangrienta de mi abuelo, siempre se la oí contar de la misma manera. El relato, cargado de datos y narrado con un ritmo lento, casi parsimonioso, en el que resultaba evidente el placer que le producía el propio acto de narrar los hechos, comenzaba en la mañana del 21 de septiembre del año 1915. Cuando aquel día mi abuelo bajó de su cuarto, ya el caballo estaba en el patio convenientemente ensillado y dispuesto para salir. Sobre las nueve llegó su amigo Benigno, a quien esperaba desde había unos minutos. Ambos partieron luego, a través de la vega, hacia la aldea del Picouto, en donde participaron en la tradicional exhibición de caballos del día de San Mateo. La tragedia ocurrió por la noche, cuando regresaban a casa. Fue un suceso rápido y simple: un encuentro desafortunado, unas palabras fuertes, un desafío y finalmente un par de disparos. Por lo que respecta al personaje femenino del que hablé antes, estoy viendo a una mujer estrafalaria entrando en la casa de cualquiera de sus numerosos amigos, la observo después siguiendo un itinerario perfectamente ordenado que empieza en el vestíbulo y termina en el salón, en donde se desarrolla acto seguido el resto de la comedia: bebe una copa y habla mucho, bebe otra copa y habla mucha más, hasta que al fin, convertida ya en un torbellino, se pone a organizar el disparate del que en adelante va a ser la protagonista principal. Empieza bailando sola, imita después a Louis Armstrong, pone a continuación en movimiento a toda la concurrencia y termina haciendo la extravagancia que ya mencioné antes: con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba, más un raquítico imperdible tratando de aminorar el escándalo. Tal vez fue la ingenuidad a la que me he referido antes la que me llevó a narrar mis primeros cuentos de la misma forma que mi abuelo me contaba los episodios más destacados de su larga vida, es decir, manteniendo el orden que había seguido en su desarrollo real. No recuerdo, en las muchas veces que le oí contar la historia de aquel desafío, que hubiese anticipado lo que ambos sabíamos desde antes de comenzar el relato: que su amigo Benigno le había atravesado el corazón de un disparo a un tal Manuel Grande y de qué manera había ocurrido. El interés de la historia estaba, en primer lugar, en la minuciosidad de los detalles: las palabras agoreras o premonitorias de Enrique, el criado que al ensillar el caballo exponía de forma enigmática un temor inconcreto; la descripción del calor pegajoso de finales de septiembre que hacía muy lento el caminar de los caballos al atravesar los prados y los bosques o la frase solemne referida a los caballos y las espuelas. Al final, lo de menos era que Manuel Grande quedase tirado de noche sobre el campo, lo que ya se sabía cuando se escuchaba el relato por segunda vez, sino que rechazase la ayuda de mi abuelo con unas palabras dignas de un héroe: “Estoy muerto. Seguid vuestro camino que ya vendrán los míos a recogerme.” Quiero decir que lo importante no era el escenario ni el orden cronológico de los hechos ni siquiera la circunstancia de la muerte de uno de los protagonistas, sino la exposición minuciosa y gradual de los detalles. Que Manuel Grande llevara un excelente caballo de color pardo, de buena alzada, un poco grueso y ricamente ensillado, tenía más interés que el mismo drama en el que concluyó aquel aciago día 21 de septiembre del año 1915. Lo mismo podría decirse de las fiestas alocadas de la señora que acababa sus juergas haciendo el pino. Lo que llamaba la atención de sus amigos era el imperdible, no por la dudosa función pública que le estaba asignada, sino por su propia existencia. Que cada vez que Chicha se metía en farra sacara aquel cachivache inútil y minúsculo para sujetarse la falda producía en la concurrencia una sorpresa y un interés bastante mayor que el espectáculo grotesco de verla en aquella posición estúpida, una ridiculez que ni siquiera conseguía rebajar la hermosura de unas piernas, intuyo que muy observadas en aquellas fiestas, que por otra parte actuaban en aquel contexto como un elemento totalmente secundario, externo al núcleo y al interés de la historia. Quiero decir que mi experiencia de niño que escucha relatos o de adolescente que presencia determinados sucesos insólitos está marcada fundamentalmente, como sucedía con muchos de los amigos de Chicha, por la sorpresa de los detalles y por su dosificación gradual. Esta ordenación escalonada de sorpresas fue siempre una condición necesaria para captar la atención de los oyentes. Personalmente, a mí no me importaba que en los cuentos o las historias que me contaban hubiera acontecimientos llamativos, es decir, muertes, fugas, peleas, robos, sino que éstos fueran acompañados siempre de pequeñas pinceladas descriptivas, de breves datos ambientales o de observaciones personales del narrador capaces de hacer creer que lo que ocurría en los cuentos era tan cierto como la vida misma. A estas alturas está claro que las maneras de narrar de mi abuelo y de mi abuela diferían de forma radical. El primero disponía de una capacidad de percepción casi nula para todo cuanto tuviera algún tipo de relación con el misterio, incluidas las creencias religiosas, que le dejaban completamente indiferente. Cuando contaba algo, tenía siempre que ver con hechos presenciados o vividos por él, generalmente lances fuertes, de una bravura rural altiva, entre los que ocupaban un lugar preferente los episodios más duros del enfrentamiento político entre los caciques, el grupo al que pertenecía y defendía con orgullo, y los agraristas revolucionarios, a los que odiaba y despreciaba con una soberbia señorial de propietario que consideraba a sus enemigos como vagos y mangantes, justos merecedores del infortunio que les deparaba la condición de ser unos pobres desheredados carcomidos por el odio y la envidia de los ricos. Mi abuela, en cambio, prefría las historias con misterio, especialmente las que incluían un trato sencillo y doméstico con los muertos. Sus relatos tenían el interés del mido, nunca el sabor minucioso del detalle. Contaba de un modo difuso, en el que los hechos no ocurrían jamás en ningún lugar concreto, a ninguna hora determinada, perdidos casi siempre en la nebulosa intemporal de la expresión obligada con la que solía iniciar sus recuerdos: “Me acuerdo una vez...” A continuación, un torrente de palabras como de gasa, sin carne, exactamente iguales a la transparencia luminosa de los cuerpos resucitados que poblaban sus cuentos. Si me retenía a su lado no era tanto por el interés de lo que me contaba, como por el temor que me contaba, como por el temor que me producía la posibilidad de separarme de ella y sentirme abandonado entre fantasmas. Cada vez que me hablaba de su pariente desaparecido, lo único que me interesaba de aquella historia, el tintero de tinta china derramado sobre su hermoso vestido blanco, jamás conseguí que me dijera cómo era el tintero ni que me describiera las características y la forma del vestido. Ambos hechos no formaban parte del ambiente, sino que eran sucesos en sí, finalidades puramente anodinas, piedras sin sentido en la demarcación de un camino que no terminaba en ningún sitio, pues estaba claro que su pariente no moría, sino que desaparecía en el mar, pero no en un naufragio del que quedan los restos de un madero flotando en las aguas o de un cuerpo devorado por los peces, sino esfumado como un espíritu del que no se sabrá nunca jamás otra cosa que de vez en cuando acude a la sombra de un cerezo para hablar de nimiedades con su prima. Entre estas dos formas de contar, confieso que siempre me sedujo la primera, tal vez porque mi curiosidad infantil se sentía más atraída por la concreción de lo real que por la vaguedad de lo fantástico. Estoy convencido de que fueron esas primeras vivencias las que determinaron de un modo absolutamente inconsciente mi manera de narrar el día que descubrí el placer de observar el mundo y de contarlo. Desde el primer momento, sin reflexión previa de ningún tipo, con una inocencia que me hubiera gustado conservar hasta el día de hoy, entendí que la sustancia del relato no estaba ni en la originalidad de la historia ni en el carácter insólito del final, sino en las pequeñas menudencias descriptivas y en su jerarquización gradual y ordenada. Una concepción de esta naturaleza exige quizá una disposición similar del espacio y del tiempo, ya que una alteración de éstos podría actuar como un elemento no deseado, capaz de perturbar la función estética asignada a la importancia creciente de los detalles. Es ésa la razón de que para determinados escritores el tiempo carezca de sorpresas y no se complique jamás, dado que la función que le corresponde es siempre subsidiaria de otros elementos que sí tienen la categoría de hechos principales. En términos técnicos ésa es la característica de lo que se llama la narración lineal, lo cual no debía tener otro significado que el puramente descriptivo, nunca el de un valor estético relacionado con la estructura o la construcción del relato. Que una historia se cuente de forma deliberadamente caótica o desordenada, o que por el contrario sea expuesta de un modo similar a como suelen ocurrir los acontecimientos en el mundo real, regidos por el orden convencional del reloj, de las estaciones naturales o de los ciclos biológicos, debiera carecer de relevancia desde el punto de vista artístico. Uno se inventa el tiempo narrativo de la misma manera que los seres humanos han inventado esa condición de la mente que es el tiempo cósmico. Fuera de esa condición del pensamiento, nada tiene sentido, por eso los físicos encuentran tantas dificultades para traspasar la barrera del instante inicial en el que se formó el universo. Más allá de ese momento, no hay espacio ni tiempo, lo cual quiere decir que no existe nada, lo que no deja de ser absurdo e incomprensible, ya que las cosas sólo se entienden dentro de un espacio y dentro de un tiempo. Igualmente, la narración, como la vida, no es comprensible si previamente no se sitúa dentro de un ordenamiento semejante. En la novela o el cuento, el tiempo como el espacio o el territorio, son condición, no protagonistas. Aunque en un cuento titulado”El judío Jacobo”, incluido en mi libro Los oscuros sueños de Clio, publicado por Alfaguara, el tiempo adquiere una dimensión total, pues trata del mito del judío errante, aquel pobre desgraciado que por haber dado una bofetada a Cristo en el momento en que éste sube al Calvario queda condenado a vivir hasta el fin del mundo; sin embargo, no deja de tener un carácter puramente instrumental. Lo importante en ese cuento no es que un fraile portugués racionalista y despiadado quiera comprobar si es cierto el célebre mito, para lo cual contrata los servicios de un bárbaro que una noche entra en el cuarto del judío para acuchillarlo, a pesar de lo cual no consigue causarle la muerte, como no lo consigue al día siguiente causarle la muerte, como no lo consigue al día siguiente machacándole la cabeza a pedradas, ni al otro tratando de ahogarlo con la almohada. Cada mañana, cuando el maldito fraile va a observar el resultado, inevitablemente se encuentra al viejecito profundamente triste sentado en un banco a la puerta de su casa. El tiempo cobra su sentido al final, cuando Dios se apiada del judío Jacobo y le ofrece precipitar los astros sobre la tierra para dar fin a tanto sufrimiento. Lo que ignora el fraile portugués cuando derrotado pasa por delante de la casa de su víctima es que si todavía puede seguir a caballo camino de Portugal es porque aquel judío bondadoso no acepta de Dios tan terrible ofrecimiento. Estoy seguro que éste sería el final que le daría mi abuelo a este cuento. Para mi abuela, en cambio, el judío no dejaría de ser un amable fantasma, irreal y descarnado, perdido en un espacio transparente, espíritu puro sin cuerpo y sin sufrimiento. Debo agradecerle a mi abuelo que desde niño me enseñara Que los cuentos, como la vida, no son más que detalles y que el tiempo simplemente no existe.