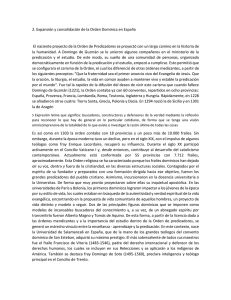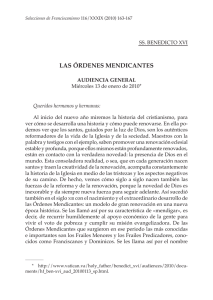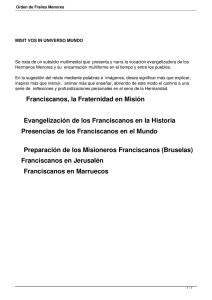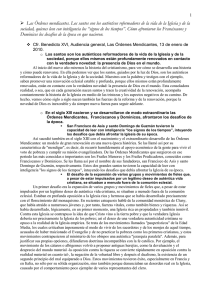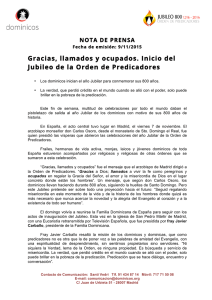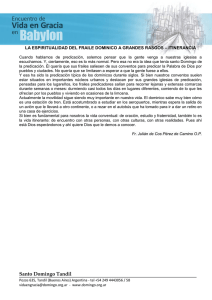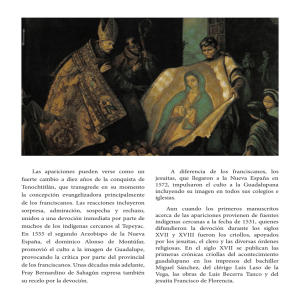Órdenes mendicantes
Anuncio
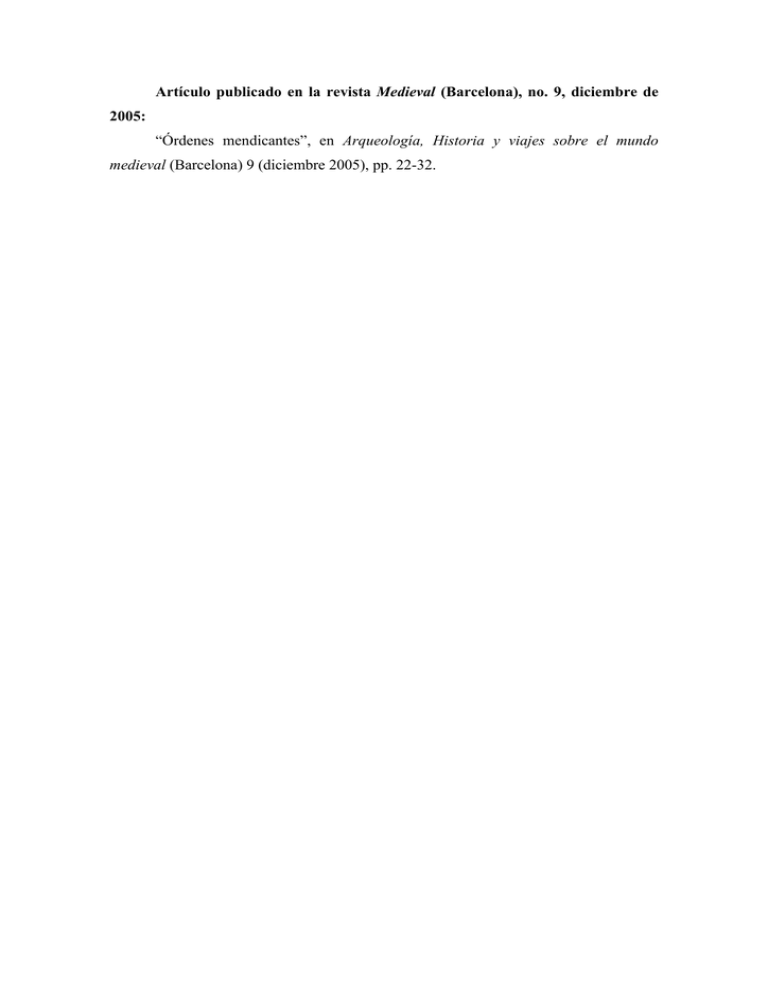
Artículo publicado en la revista Medieval (Barcelona), no. 9, diciembre de 2005: “Órdenes mendicantes”, en Arqueología, Historia y viajes sobre el mundo medieval (Barcelona) 9 (diciembre 2005), pp. 22-32. LAS ÓRDENES MENDICANTES. A comienzos del siglo XIII, la implantación de la herejía cátara alcanza su punto culminante en el Languedoc, al sureste de Francia. Durante los dos siglos precedentes, el Occidente europeo ha venido protagonizando un proceso histórico de acumulación de prosperidad y eclosión de creatividad. La importante transformación de las condiciones de vida de las sociedades europeas ha generado nuevas necesidades espirituales entre los fieles cristianos. Pese a algunos intentos de renovación, las viejas estructuras de la Iglesia católica se revelan, en general, insuficientes para dar respuesta a estas necesidades nuevas, y en particular, impotentes para luchar contra la herejía. En este contexto, con la vocación de satisfacer las nuevas demandas espirituales de los fieles, así como de reforzar la resistencia contra la herejía, surgen las órdenes mendicantes, llamadas a aportar un impulso decisivo para la renovación de la Iglesia y para el desarrollo de Occidente. Fundamentalmente, el estudio del fenómeno mendicante puede ser abordado desde dos posiciones distintas y complementarias: una interna, la de los miembros de estas órdenes que desde antiguo se han ocupado de indagar la realidad del fenómeno, desde un punto de vista eclesiástico y piadoso; otra externa, protagonizada por distintas escuelas de historiadores que se han aproximado al tema desde fuera, analizando el fenómeno mendicante como un cauce muy interesante para penetrar en la realidad de la época en la que surge y evoluciona. Nuestra visión se relaciona con esta segunda posición: lo que en estas páginas interesa considerar es, sobre todo, la significación del fenómeno mendicante en el contexto de la sociedad de su tiempo. El año 1000 constituye sin duda una fecha paradigmática: no tanto por haber sido objeto de profecías apocalípticas sobre cuya mayor o menor repercusión social todavía se discute, cuanto por haber constituido un punto de inflexión en la evolución económica y social de Occidente. Dejados atrás los problemáticos ajustes de las estructuras políticas carolingias con la realidad, y el clima general de inseguridad asociado a las hostilidades protagonizadas, entre otros, por húngaros y normandos, en el siglo XI el Occidente europeo inicia una prolongada fase de expansión y de acumulación de fuerza. La población, la producción agraria, el desarrollo urbano, la renovación de la cultura, la sensación de seguridad y confianza, no dejan de crecer a buen ritmo durante los siglos XI y XII. La faz del Occidente europeo se transforma: se amplía el espacio cultivado, la alimentación mejora, se renuevan y fortalecen los vínculos comerciales a pequeña y a gran escala, las distintas monarquías nacionales incrementan su poder. La continua acumulación de fuerza protagonizada por Occidente pronto se desborda en la empresa de las cruzadas, una manifestación de la expansión de las sociedades occidentales, decididas a establecer nuevos términos en sus relaciones con Oriente. En particular, la reactivación general del comercio, interior y exterior, así como el renacimiento de las ciudades, constituyen dos manifestaciones características de la expansión de las sociedades occidentales, al tiempo que dos fenómenos estrechamente relacionados entre sí. “Pasado el año 1000, un manto de ciudades se extiende sobre la tierra”: así se expresa un bello testimonio de la época (Raoul Le Glabre). Estas ciudades, nutridas por un continuo excedente de población llegada del campo, se constituyen en nodos de las principales redes del comercio en expansión. Medran en ellas nuevas formas de vida: los burgueses, hombres y mujeres ocupados en actividades comerciales, artesanales, o en profesiones liberales, y en cualquier caso más alejados del poder de los señores que sus vecinos del campo, sujetos quizás a obligaciones y situaciones de dependencia de los que la sociedad urbana se libera. La ciudad se convierte en el ámbito más vital y puntero de la sociedad: los incipientes estados nacionales concentran en la ciudad los instrumentos de su gestión administrativa; los obispos promueven la erección de las grandes catedrales medievales, al tiempo que patrocinan escuelas que constituyen el origen de las futuras universidades; el poder municipal o comunal gana peso en el conjunto social. Pero la ciudad es también un ámbito de pecado. La reactivación del comercio y de la circulación monetaria se realiza a partir de la ciudad. En particular, en la ciudad surgen o se difunden una nueva realidad y una nueva mentalidad relacionadas con el espíritu de iniciativa, el cálculo racional de los riesgos: en suma, el germen del Capitalismo. En la ciudad proliferan las primeras prácticas bancarias y crediticias. El cambio de moneda pasa a realizarse por letras, con un vencimiento y un interés. Surgen sociedades comerciales, en las que distintos capitalistas comparten riesgos y beneficios a razón de las participaciones proporcionales que cada uno tiene en el negocio común. El surgimiento de este primer Capitalismo planteó a muchos fieles cristianos serias dudas de conciencia. No en vano, la Iglesia había contribuido, en los siglos anteriores, a difundir una concepción negativa de la usura, esto es, del préstamo a interés. Aunque se elaboraron argumentos destinados a legitimar en algunos casos el interés, se puede afirmar que, por algún tiempo, la Iglesia permaneció un paso atrás, y a la defensiva, frente a este desarrollo del Capitalismo urbano, que inicialmente no se hallaba preparada para asumir. Sin embargo, desde el siglo XI, la Iglesia se hallaba embarcada en un ambicioso proceso de reforma de sus estructuras. Al menos desde mediados de dicho siglo, el Papado libraba una batalla con el poder civil, para conquistar un espacio propio en que se pudiera realizar la libertad de acción de la Iglesia. En paralelo, se acometían sinceros esfuerzos de reforma para atajar ciertos vicios eclesiásticos, como la simonía (compra de oficios eclesiásticos) y el nicolaísmo (concubinato de los clérigos). Respondiendo a la demanda de una sociedad que precisaba reencontrarse con la fe en la ejemplaridad de sus ministros, el Papado luchó para imponer medidas orientadas a mejorar la disciplina del Clero, como la firme institución del celibato sacerdotal. Pues bien, como resultado de la adopción de estas medidas, la diferencia entre laicos y eclesiásticos se perfila por primera vez con verdadera nitidez en el seno de la sociedad cristiana. Tal vez por ello, los laicos se sentirán en adelante más libres de desarrollar sus propias formas de religiosidad. Por otra parte, la Iglesia favoreció el desarrollo de dos importantes movimientos de reforma monástica sucesivos. En primer lugar, se difunde por todo Occidente el modelo monástico que surge en Cluny. La liturgia de los monjes cluniacenses estaba sobre todo orientada hacia dentro, sin verdadera proyección social. Los monasterios cluniacenses mantenían modelos de organización económica y patrimonial de corte señorial, en estrecha alianza con los poderosos de su tiempo. Los mismos monjes cluniacenses tendían a ser reclutados entre las filas de la nobleza. Parece evidente que este modelo resultaba incapaz de responder a los nuevos retos de una sociedad crecientemente urbana y capitalista en expansión. A finales del siglo XI surge otro intento de renovación monástica, en Cîteaux. El monacato cisterciense, que se difunde con rapidez en todo Occidente, incorpora algunas preocupaciones relacionadas con las necesidades espirituales de la sociedad de su tiempo: la revalorización del trabajo y de la pobreza, la renovación litúrgica, la predicación popular. Sin embargo, el tradicionalismo de este modelo monástico lastrará sus posibilidades reales de llenar las crecientes demandas de los laicos: en particular, la radical condena de la ciudad como lugar de perdición, impulsada entre otros por san Bernardo de Claraval, impedirá al monacato cisterciense desempeñar su misión evangelizadora en el ámbito urbano, que no llegó a comprender. Precisamente, el hacerse cargo de la penetración del mensaje cristiano en la nueva realidad urbana constituirá la razón de ser de las órdenes mendicantes. Probablemente, las dos áreas de mayor vitalidad de la vida urbana y comercial a partir del siglo XII hayan sido Flandes y el norte de Italia. En estos ámbitos, en un contexto social opulento y de vanguardia, surgirán unos movimientos religiosos muy interesantes, porque se trata de fenómenos espontáneos, que responden a una necesidad genuinamente popular, no dirigida, que surge del mismo dinamismo de estas sociedades avanzadas. Se trata del movimiento de los umiliati de las ciudades lombardas, y del movimiento paralelo de las beguinas y begardos de las ciudades flamencas. Se trata de movimientos populares de laicos que acuerdan retirarse del mundo para consagrarse a la vida religiosa, bien como eremitas solitarios, bien en comunidad. Relacionados a veces con la actuación de predicadores populares, estos movimientos religiosos de laicos se realizan a espaldas de la jerarquía eclesiástica, y la característica más destacada de su modelo de vida es la pobreza y el trabajo manual. En Flandes, las agrupaciones de beguinas (y luego de begardos) conocerán un gran éxito a lo largo del siglo XIII. Se trata de un fenómeno ambiguo por su indefinición, por su carácter intermedio entre un modo de vida religioso, al que aspiran, y la condición laica de sus miembros. En uno y otro caso, estos movimientos espontáneos responden a las nuevas necesidades espirituales insatisfechas de la sociedad urbana, razón por la que podemos entender que se trata de precedentes directos del fenómeno mendicante, muchos de cuyos rasgos prefiguran. De hecho, una vez que se produjo el desarrollo normativo de las órdenes mendicantes, la Iglesia presionó para controlar, reducir e incorporar estos movimientos laicos dentro de los límites de los conventos mendicantes. Más acuciante todavía era para la Iglesia el problema de la difusión popular de herejías en Occidente. Por mucho tiempo, la misma superficialidad de la penetración del Cristianismo en los países de Occidente los había preservado del desarrollo de herejías, que en el ámbito de la Iglesia ortodoxa u oriental conocían verdadero éxito popular. La gran vitalidad que el desarrollo de los siglos XI y XII imprime a la sociedad occidental, junto a la persistencia de necesidades espirituales insatisfechas, proporcionarán el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de brotes heréticos que alcanzarán amplia difusión social. Los más peligrosos entre estos movimientos heréticos llegaron a propugnar la abolición de la propiedad privada y el abandono de todo principio jerárquico en la organización de la sociedad. Concretamente, desde mediados del siglo XII, adquiere enorme fuerza y arraigo social la herejía de los cátaros o albigenses, que profesan un extraño dualismo maniqueo de raíz oriental irreconciliable con el Cristianismo, en la región del Languedoc. La amenaza que la fuerza subversiva de este movimiento radical suponía para todo el establishment de la época precipita la alianza de los poderosos para ponerle coto. La Iglesia envía misiones de cistercienses para contrarrestar el empuje del movimiento herético, al tiempo que requiere la colaboración del poder público o brazo secular para reprimirlo por la fuerza. En este contexto, se desarrolla en los primeros años del siglo XIII la misión de predicación de un clérigo castellano de procedencia nobiliaria, Domingo de Guzmán, en el Languedoc. El futuro santo Domingo ve clara la situación de desventaja de los predicadores cistercienses, incapaces de rivalizar en atractivo con los herejes cátaros, y se propone fundar un nuevo movimiento religioso especializado en la predicación contra la herejía, cuya eficacia habría de basarse en el ejemplo de pobreza y santidad de sus miembros. Este es el origen de la orden de los predicadores, de la orden dominicana: su espíritu se fragua en el combate contra la herejía, y en contacto con las ansias de renovación espiritual del pueblo cristiano. Al mismo tiempo que Domingo de Guzmán se afana en la predicación contra los herejes, un laico italiano, Giovanne Bernardone, llamado Francisco, hijo de un próspero mercader de paños de Asís, luego de haber llevado una vida desenfadada y muelle, experimenta en 1206 una conversión espiritual radical: renunciando a la herencia paterna, resolvió abrazar la más estricta pobreza y entregarse en adelante a una vida eremítica, de oración y meditación. Hacia 1209 su vocación se concreta en el proyecto de fundar una nueva orden penitente; acompañado de un puñado de discípulos, en 1210 fue recibido en Roma por el papa Inocencio III, de quien recibe, contra todo pronóstico, la aprobación verbal para la primera regla de la incipiente comunidad, en la que se consagran los fundamentos de la vida franciscana: la pobreza, la obligación de vivir de limosnas cuando no fuera posible trabajar, y la dedicación a la oración y a la predicación popular. En ambos casos, se trata de movimientos de profunda renovación de las estrategias y de los fines de la evangelización cristiana. Frente al desarrollo institucional del monacato cisterciense, y aun frente al Clero secular, los dominicos y los franciscanos oponen el ejemplo de una vida virtuosa y austera como medio de ganarse al pueblo, a cuyos valores y necesidades se inclinan decididamente a través de la predicación. Con todo, la clave del éxito de los movimientos dominico y franciscano reside en la pronta e inteligente intervención del Papado. Suyo es el mérito de haber cobrado conciencia precoz y asombrosamente clara de la importancia, productividad y seriedad de estos movimientos. Después de todo, hacía falta cierta perspicacia para intuir, a favor de Francisco, una diferencia favorable respecto del mundo de predicadores populares, algunos heterodoxos, que proliferaban en la época en el marco de las ciudades italianas: ¿acaso no protagonizaba Francisco gestos demagógicos o poco serios, como el de predicar a los animales? Pues bien, la política pontificia hacia dominicos y franciscanos consistirá en aprovechar en beneficio propio la fuerza renovadora y el atractivo popular de estas nuevas formas de religiosidad, al tiempo que promueve su progresiva clericalización, esto es, la reducción de su original novedad a los esquemas institucionales, de probada eficacia, propios de la estructura jerárquica de la Iglesia. De esta forma, el movimiento en origen laico e itinerante de pobreza evangélica de san Francisco y sus seguidores se va organizando, por impulso pontificio, según el molde monástico benedictino. Al mismo tiempo, santo Domingo y sus predicadores adoptarán la regla de san Agustín como base de su vida comunitaria. En adelante, ambos movimientos espirituales progresarán, guiados y asistidos por el Papado, en la dirección del conventualismo, reproduciendo en buena medida rasgos que habían caracterizado la organización de los modelos monásticos de corte cluniacense y cisterciense, ambos de raíz benedictina. Los dominicos se distinguen más tempranamente por una orientación clerical: asumen los tres votos religiosos, practican el canto comunitario del oficio divino y una vida en comunidad basada en ciertas observancias monásticas; su actividad se centra en el estudio y en la predicación. Los franciscanos irán progresivamente imitando el modelo conventual dominico; sus señas de identidad son la pobreza, el trabajo manual y la predicación popular. La vocación por la pobreza, que en san Francisco había sido radical, constituye en origen la principal diferencia entre ambas órdenes, si bien con el tiempo los franciscanos irán comprometiéndose, pese a su modo de vida austero, en aceptar legados y donaciones, llegando a constituir verdaderos patrimonios monásticos, bajo el artificio de atribuir la propiedad legal de esos bienes a la Santa Sede. Los dominicos visten túnica blanca y manto negro; los franciscanos, un áspero hábito pardo de penitente; las figuras de unos y otros se hacen progresivamente familiares en las ciudades, que constituyen el objetivo principal de su misión predicadora. Desde sus comienzos, franciscanos y dominicos escogen como lugares de asentamiento de sus respectivas comunidades puntos estratégicos, relacionados con las rutas de comunicaciones, y con la ciudad, el objetivo por excelencia de su predicación. En efecto, los primeros conventos mendicantes se establecen a lo largo de las más transitadas vías de comunicación, y muy particularmente, en la inmediación de las puertas de las ciudades, con frecuencia en el exterior del perímetro amurallado, esencialmente por motivos fiscales. El asentamiento de los mendicantes en la periferia urbana asegura su incardinación en el interior de la ciudad, a medida que se produce el crecimiento urbano. La predicación de unos y otros tiene por escenario, y frecuentemente también por tema, la ciudad. A través de la predicación, franciscanos y dominicos entran en contacto con las nuevas realidades de la sociedad urbana, ligadas al desarrollo del primer Capitalismo. El atractivo de los modelos de vida religiosa que ambos movimientos ofrecen a la sociedad de su tiempo les asegura un éxito amplio y temprano, en competencia con los modelos de monacato cluniacense y cisterciense, e incluso con las estructuras tradicionales del Clero secular diocesano, que ven en la predicación popular de franciscanos y dominicos una amenaza para su propia preeminencia pastoral y social. En efecto, franciscanos y dominicos van adquiriendo un ascendiente creciente sobre la población urbana, con cuyas necesidades espirituales y preocupaciones propias con tanta intensidad han conseguido conectar. Y es que la predicación representa el pilar maestro de las relaciones entre los mendicantes y la ciudad. A través de la predicación, los frailes mendicantes influyen en la opinión pública y contribuyen a orientar la evolución de la mentalidad de las clases urbanas. También en esto se observan algunas diferencias entre dominicos y franciscanos. Los dominicos son predicadores especializados, como indica el nombre oficial de su orden: desde el primer momento, dedicaron esfuerzo al estudio y desplegaron una solidez conceptual y un rigor teológico muy apreciados en el seno de la Iglesia. También desde el principio, la lucha contra la herejía fue la razón de ser de la orden, y el objetivo central de su predicación. Para los franciscanos, la tarea de la predicación es, ante todo, un deber de amor que tienen contraído con el pueblo cristiano. El origen del movimiento franciscano es laico, como laico fue san Francisco. Tal vez por ello, en sus principios, los franciscanos dedicaron escasa atención a los estudios, y de ahí que su predicación haya adquirido siempre un acento más popular que la de los dominicos. En su predicación, que desarrollan invariablemente en lengua vulgar, los franciscanos hacen frecuente uso de argumentos sentimentales, y especialmente de ejemplos, fábulas, chistes incluso, con el fin de mejor ganarse la confianza y la atención del pueblo sencillo, al que preferentemente se dirigen. Los sermones de los dominicos son frecuentemente impecables piezas de oratoria sagrada, llegando a alcanzar notables extremos de hondura y precisión teológicas. Los sermones de los franciscanos son sencillos, populares, directos, carentes de refinamiento retórico, pero eficaces, emocionantes, llenos de “interés humano”, porque su objetivo principal es llegar al pueblo llano para convencerlo. De esta forma, en sus sermones, los franciscanos se harán a menudo eco de las preocupaciones más candentes de los sectores sociales a los que dirigían su predicación. Es así que los temas y los problemas de la vida urbana se convierten en objeto de la atención de los franciscanos, que ayudan a vehicular y moldear los sentimientos y la mentalidad de las clases urbanas. Al mismo tiempo, cada uno de estos movimientos desarrolla una rama o filial femenina: en 1206, santo Domingo instituye la primera comunidad dominica femenina, en Notre-Dame-de-Prouille; en paralelo, inspirada por el ejemplo de san Francisco, su joven discípula Clara de Favarone, santa Clara, establece en 1212 una comunidad femenina en la iglesia de San Damián de Asís. En particular, el decoro que tanto convenía a las mujeres consagradas a la vida religiosa impedía a las primeras clarisas dedicarse a la mendicidad, de forma que pronto pareció evidente la necesidad de dotar a estas comunidades franciscanas femeninas de patrimonios monásticos estables como medio de asegurar su subsistencia. Los modelos de vida de las dominicas y de las clarisas resultaron muy atractivos para los mismos sectores de población femenina que antes satisfacían su demanda de vida religiosa en las comunidades de beguinas. Con el tiempo, ambas ramas femeninas constituirán un puntal en el crecimiento de la implantación del fenómeno mendicante, del que forman parte. Por otra parte, no debemos olvidar que el mismo nacimiento del movimiento mendicante está ligado a la delicada coyuntura histórica del combate contra la herejía. Fueron las necesidades del combate anti-herético las que proporcionaron a santo Domingo de Guzmán el impulso del que nacería la orden de los predicadores, la orden dominicana. Cuando pareció evidente que la fuerte implantación social de la herejía en el Languedoc alejaba las posibilidades de un arreglo pacífico, y luego de apoyar sucesivas iniciativas de evangelización misionera en la zona, el Papado comenzó a considerar seriamente la opción de una solución armada, siguiendo el ejemplo de ciertas instancias de poder secular que combatían a los herejes como a reos de rebeldía y subversión. El asesinato del legado pontificio Pedro de Castelnau en 1208 desencadena la cruzada contra los núcleos de herejes del Languedoc. A las operaciones militares sucede la organización de un aparato represivo destinado a extirpar de raíz la implantación social de la herejía: la inquisición, cuyo establecimiento como institución requiere de la colaboración constante entre las “dos espadas” de la Cristiandad, esto es, entre las instancias del poder civil o brazo secular, y las del poder religioso. En 1228 se establece una suerte de inquisición secular; en 1229 el concilio de Toulouse introduce la inquisición episcopal, dirigida en cada diócesis por el obispo; en 1231, el papa Gregorio IX encomienda la inquisición monástica a los dominicos; en 1237, los franciscanos serán incorporados a esta labor inquisitorial, en lo que constituye un expresivo reconocimiento a la relevante intervención de ambas órdenes mendicantes en la lucha contra la herejía. Otra dirección de extensión de la influencia de los mendicantes en la sociedad es su incorporación al mundo de los estudios, y en particular, su muy activa contribución a la docencia universitaria, a cuyo esplendor y renovación contribuyen de manera decisiva. Fueron los dominicos, más tempranamente relacionados con la esfera de la cultura oficial, los primeros en introducirse en la universidad medieval, en la que llegarían a desempeñar labores de primer orden. A esta orden pertenecieron importantes representantes de la enseñanza universitaria en los siglos XIII y XIV, de los cuales los más influyentes fueron sin duda san Alberto Magno y santo Tomás de Aquino, grandes figuras de referencia en el desarrollo del pensamiento occidental de la época. Por su parte, la orden franciscana se incorporó también a la batalla del saber, contribuyendo en la misma época con personalidades tan relevantes como las de san Buenaventura, Juan Duns Escoto, y Guillermo de Occam, entre otros. En su conjunto, puede afirmarse que el desenvolvimiento de los estudios en la época de oro de la universidad medieval debe una parte notable de su brillantez a la ambiciosa y constante contribución de los mendicantes. Por añadidura, la destacada presencia de las órdenes mendicantes en el seno de la sociedad medieval extenderá su influencia sobre los más variados ámbitos. Frailes franciscanos y dominicos se distinguirán, desde muy pronto, al servicio de los poderosos. Las familias reales europeas recurren a tomar capellanes y confesores entre los miembros de estas órdenes, cuyo consejo es asimismo crecientemente escuchado. Entre las personas reales, así como entre los nobles, se extiende la costumbre de inhumarse amortajados en el hábito de alguna de estas órdenes. Los mendicantes contribuyeron asimismo a la difusión de nuevas formas de piedad religiosa, así como a propagar nuevos modelos de comportamiento social. Así, puede destacarse el protagonismo decisivo de los franciscanos en la implantación y potenciación de la devoción popular por la figura de la Virgen María, especialmente por lo que se refiere al impulso que desde la orden franciscana se dio a la popularización de la festividad de la Anunciación, o a la difusión del himno Stabat mater, en el que se presenta a María, en tanto que partícipe de los sufrimientos de la Pasión de su Hijo, como corredentora de la humanidad. Sin duda, el impulso franciscano a estas devociones marianas contribuyó a un movimiento de revalorización de la condición de la mujer en el contexto de la sociedad de su tiempo. Los mendicantes se implicarán también en un movimiento de renovación en el culto a los santos y en el mismo reconocimiento eclesiástico de la santidad. En parte por influencia de las órdenes mendicantes, se promueven a partir del siglo XIII nuevos modelos de santidad, relacionados con una revalorización de los laicos. La Iglesia procederá a canonizar a laicos cuya vida se presenta como ejemplar al pueblo cristiano: este impulso de apertura de la santidad al laicado tiene mucho que ver con el influjo de los mendicantes. En su conjunto, pues, puede afirmarse que la aparición de los movimientos mendicantes dio lugar a una amplia y profunda renovación de las bases de la espiritualidad del Cristianismo medieval, al tiempo que proporcionó un nuevo camino de organización material y de mentalidad para acometer un impulso reforzado de evangelización de la sociedad del Occidente europeo, particularmente por lo que toca a la influencia de estos movimientos sobre el ámbito urbano, el nuevo horizonte de expansión de esta sociedad occidental. No es fácil exagerar el peso de la actuación de los mendicantes sobre las transformaciones sociales que se producen a partir del siglo XIII. Es por ello que el estudio de este fenómeno resulta tan adecuado como cauce para el mejor conocimiento de tantas tendencias y realidades de la sociedad de la época.