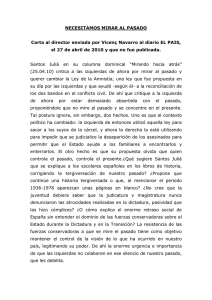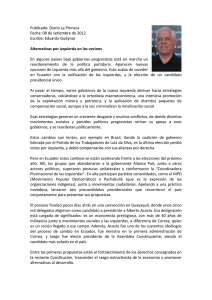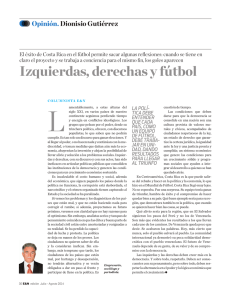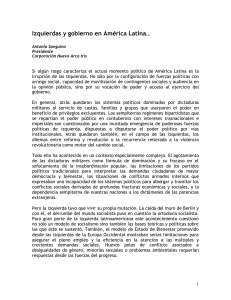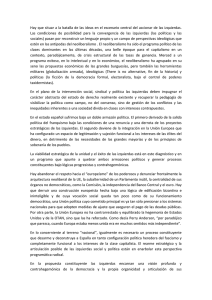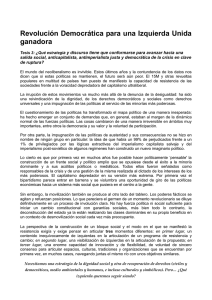1 IZQUIERDAS LATINOAMERICANAS: ¿UNA TIPOLOGÍA ES
Anuncio

IZQUIERDAS LATINOAMERICANAS: ¿UNA TIPOLOGÍA ES POSIBLE?1 Fabricio Pereira da Silva (IUPERJ, Brasil) Esa ponencia compara la trayectoria de fuerzas políticas de izquierda que llegaron al poder en América Latina contemporánea. En un período de crisis de paradigmas para las izquierdas y de hegemonía neoliberal, esas fuerzas consiguieron ubicarse como alternativas de gobierno, donde llegaron por medios democráticos. Tal ascensión, por su relativa sincronía y delimitación regional, constituye un proceso socio-político que puede ser comprendido en su conjunto. El objetivo de la ponencia, partiendo del análisis de factores tales como estructura organizativa, ideología, relación con la democracia y con el neoliberalismo, es discutir la viabilidad de tipologías que empiezan a ganar espacio en la literatura especializada – sobretodo las que defienden la existencia dicotómica de “dos izquierdas”, una “demócrata” y otra “populista” o “autoritaria”. En la primera parte del trabajo evalúo críticamente algunas de las principales formulaciones de tipologías clasificatorias de las izquierdas latinoamericanas contemporáneas. En la segunda parte, a partir de temas centrales para el desarrollo de esas fuerzas políticas, destaco características comunes a las izquierdas gobernantes de la región. Espero identificar lo que esas experiencias tienen de especial en relación a la tradición de izquierda y a otras experiencias actuales de izquierda que no tuvieron el mismo suceso. En la tercera parte, destaco características que distinguen esas fuerzas políticas entre ellas, y discuto si son profundas lo suficiente para que se pueda hablar de tipos distintos de izquierdas. Por fin, con base en las semejanzas y distinciones presentadas, propongo una tentativa de clasificación alternativa de las izquierdas latinoamericanas. La cuestión que subyace a ese trabajo es si hay diferencias suficientes entre los distintos casos para sustentar la existencia de dos o más tipos de izquierdas en Latinoamérica. La hipótesis que defiendo en la ponencia es que hay, y que es posible proponer una tipología de las izquierdas latinoamericanas, antes de todo un ejercicio, en que lo más importante a destacarse, más allá de la tipología en si misma, es la defensa de un análisis sistemático, complejo y dinámico – lo que por veces no caracteriza el debate acerca del tema. 1) Clasificando izquierdas: una nueva temática en el debate regional Una de las características más comunes a la literatura acerca de las izquierdas latinoamericanas (en especial en los ejercicios comparativos) parece ser un deseo por establecer tipologías clasificatorias de las distintas experiencias izquierdistas en la región. Es en gran 1 Esa ponencia es parte de una investigación en vías de conclusión, en el doctorado en Ciencia Política del Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Más que presentar resultados conclusivos, ella propone un debate a partir de las ideas que reúne. La investigación se basa en un análisis más profundizado (con la utilización de fuentes primarias) de cuatro partidos (PSCh, PT, FA y MAS) y en lecturas de la literatura especializada acerca de todos los casos de izquierdas latinoamericanas gobernantes en la actualidad. Pero en esa ponencia, por razones de espacio y para presentar argumentos más sintéticos, la opción fue dejar al margen la utilización de fuentes primarias. 1 medida con base en la relación de esas izquierdas (en especial de sus gobiernos) con la democracia que viene siendo construida la dicotomía más común y que tiene mucho de simplificación. Hablo de la proposición de “dos izquierdas”, una “socialdemócrata” o “demócrata”, y otra “populista” o “autoritaria”, propuesta por algunos estudiosos del tema con intención casi siempre normativa – respectivamente una izquierda “buena” y otra “mala” 2 . Organizaciones como el Partido Socialista de Chile (PSCh), el Partido de los Trabajadores brasileño (PT) y el Frente Amplio uruguayo (FA) en general son asociadas a la primera corriente, mientras otras como el Movimiento al Socialismo boliviano (MAS), el Movimiento V República (MVR, más tarde Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) y el movimiento Patria Altiva y Soberana ecuatoriano (PAÍS) en general integran la segunda. Castañeda (2006), seguido entre otros por Reid (2007), propone la nomenclatura de “socialdemócratas” y “populistas”, aunque apuntando también para el autoritarismo en los segundos (en ese caso, populismo y autoritarismo están muy cercanos). Eses autores parecen aterrorizados por la amenaza autoritaria de los “populistas”, y su meta es demostrar a todo costo que son dos izquierdas alejadas una de la otra, que una de ellas es “cierta” y otra “errada”, y que es esencial posicionarse en esa batalla por el alma de Latinoamérica. Aquí el simplismo es absoluto, y no hay mucho que decir acerca de esas posiciones combativas y parciales. Sin embargo, hay otros autores que utilizan los mismos términos propuestos por Castañeda, pero basan sus conclusiones en análisis más elaboradas y menos normativas. Es el caso de Panizza (2006), y principalmente de Roberts (2008) y Lanzaro (2009), que parecen estar más interesados en explorar las posibilidades del desarrollo de una socialdemocracia criolla en el continente, y apostar en ella. Ellos en general destacan que los “socialdemócratas” tienen raíces en sistemas partidarios e instituciones más sólidos, mientras los “populistas” son el resultado de sistemas partidarios e instituciones en colapso, fruto de las reformas de mercado en el continente. Según Lanzaro, las primeras se basan en partidos institucionalizados, y las segundas en movimientos o partidos no institucionalizados. Todas aceptaron la vía electoral para la llegada al poder, pero no entronizaron los valores “republicanos”. Así, todas son demócratas en una primera mirada, más instrumental, pero unas son más demócratas que otras. En una perspectiva más estructural, las izquierdas “populistas” entonces son las originadas en los países donde los procesos de reforma estructural “neoliberal” dejaron las instituciones y sistemas partidarios en colapso, mientras las izquierdas “socialdemócratas” se desarrollaron en ambientes que suportaron las reformas sin desagregarse 3 . Las primeras proponen a lo mejor reformar las 2 En casi todos los casos la “buena” es evidentemente la “demócrata” y la “mala” es la “autoritaria”. Hay muy pocos análisis donde las posiciones se invierten, y eso ocurre en general con los autores que parten de un marxismo más radical y ortodoxo (por ejemplo, en los diversos trabajos de Petras). En esos casos, las señales cambian: los “buenos” son los considerados más “revolucionarios”, y los “malos” son los considerados más “reformistas”. Como esas formulaciones son muy poco numerosas, en esa ponencia tomo en cuenta solamente la posición más común, asumida en un gran número de análisis. 3 Las explicaciones estructurales para eses resultados distintos de las reformas estructurales son los más diversos. Por ejemplo, Cardoso (en Natanson, 2008a) presenta una argumentación socio-económica al proponer que los países de instituciones más sólidas son los que habían tenido con anterioridad desarrollos más complejos y diversificados, y así pudieron enfrentar mejor las transformaciones de las últimas décadas, mientras los países que vivieron colapsos institucionales son los que tenían economías menos diversificadas, de “enclave” o rentistas. Esa explicación tiene algo de factible, pero debe ser relativizada, pues el caso de Argentina es de difícil comprensión bajo ese esquema (una economía diversificada que llegó muy cerca de un gran colapso), así como los de Nicaragua y El Salvador, clásicas economías “de enclave” según la teoría de la dependencia que, sin embargo, no llegaron ni cerca de cualquier colapso y tuvieron transiciones para gobiernos de izquierda liderados por partidos institucionalizados e integrados a sus sistemas partidarios. 2 instituciones en las cuales están integradas, mientras las segundas son outsiders que pretenden superarlas. Ya Alcántara (2008) parece estar más interesado en comprobar empíricamente la existencia de una izquierda “socialdemócrata” y otra “populista”, y simplemente adhiere a los términos sin mayores críticas. El mérito de su trabajo es traer dados interesantes que apuntan efectivamente para una diferenciación entre las izquierdas del continente. Considerando que esos son países presidencialistas y que los presidentes tienen relativa autonomía, los líderes más a la izquierda de sus partidos coinciden con los considerados por la literatura las “izquierdas populistas”, son más personalistas y efectivamente polarizan la vida política. Mientras tanto, los líderes que se posicionan en la misma ubicación ideológica de sus partidos o a su derecha, coinciden con los casos considerados integrantes de las “izquierdas socialdemócratas”. Sin embargo, hay algunos problemas puntuales en el análisis4, pero principalmente un problema más general: creo que datos basados en la opinión de parlamentarios acerca de la ubicación ideológica de sus partidos y de sus líderes debían ser considerados indicativos, pero no conclusivos, como el autor parece considerarlos. Considero equivocado utilizar el término “(neo) populismo” para comprender experiencias contemporáneas. Esa es una categoría histórica que “pierde todo sentido cuando se la reduce a uno o dos rasgos sobresalientes y se la proyecta a contextos totalmente diferentes” (Dirmoser, 2005, p. 32). Y más, es una categoría sin gran sentido analítico, cargada sin embargo de gran normatividad negativa, utilizada en general para descalificar los que se supone merecer tal clasificación. Son pocos los que proponen la utilización del término en llaves más analíticas y menos negativas (por ejemplo, Laclau, 2006). Así, creo ser mejor dejarlo de lado, considerando, como Rouquié (2007), que “la mera utilización de este (…) término, concepto de pacotilla, polémico y vacío, quita toda seriedad al análisis”. Ya el término “socialdemocracia” no es cargado de la misma carga negativa, pero para mi es difícil aceptarlo en tiempos, contextos y regiones distintas de la Europa Occidental del post-guerra. Roberts (2008) argumenta que utiliza el término en su sentido más abstracto y esencial, definiendo cualquier experiencia de reforma democrática del capitalismo en dirección a más justicia social e igualdad. Pero socialdemocracia en tales términos es tan general que pierde cualquier capacidad definitoria, pues serviría para una gama enorme de procesos políticos, por ejemplo, para regímenes nacional-populares latinoamericanos al largo del siglo XX. Hay también los autores que no utilizan esos términos, prefiriendo la dicotomía “demócratas” versus “autoritarios”. Petkoff (2005), uno de los mayores exponentes del pensamiento marxista heterodoxo en el continente e importante referencial de la oposición demócrata venezolana, al parecer es el inaugurador de esa proposición – y es seguido entre otros por Mires (2008). En su análisis hay algún espacio para matices dentro de los dos grupos, relaciones entre ellos, disputas y tensiones en el interior de cada partido y gobierno. Pero básicamente su proposición es tan combativa y parcial cuanto la de Castañeda. Para Petkoff, los “demócratas” (o “modernos”) tendrían aprendido con las dictaduras que vivieron, con el fracaso de la lucha armada y del “socialismo real”, con el ejercicio de gobiernos en distintos niveles y con la actuación parlamentaria. Todo eso los habría hecho demócratas, responsables, modernos, reformistas (término vaciado ahora de su vieja carga negativa). Por otro lado, los “autoritarios” 4 Como la imposibilidad de analizar el caso brasileño a partir de los datos recogidos, el cambio de posicionamiento de los casos paraguayo y salvadoreño (el primero ahora tiene una izquierda representada en su sistema partidario, mientras el segundo tiene un liderazgo de izquierda probablemente ubicado a la derecha de su partido) y la difícil comprensión del caso argentino en los términos propuestos en el trabajo. 3 (o “conservadores”, “arcaicos”, “borbónicos”5, etc.) estarían más próximos de viejas tradiciones izquierdistas, no tendrían vivido un proceso de modernización en toda su plenitud, por eso estableciendo gobiernos con fuertes tendencias autoritarias que, si (todavía) no podrían ser caracterizados como dictatoriales, tampoco podrían ser considerados autenticas democracias. Hay algunos autores que buscan clasificaciones diversas, por veces más complejas y matizadas. Garcia (2008) percibe las mismas diferencias estructurales de origen, básicamente políticas e institucionales, propuestas por autores como Roberts y Lanzaro entre, básicamente, Brasil y países del Cono Sur por un lado y países de la región andina por otro (el autor ubica su análisis en los países sudamericanos), concluyendo de la misma manera que, mientras las izquierdas del primer grupo simplemente proponen nuevas políticas, las del segundo grupo buscan “cambios de época”. Así el autor acepta una diferenciación, pero evita clasificarla en términos de “socialdemócratas” o “demócratas” versus “populistas” o “autoritarios” – evita clasificarla bajo cualquier terminología, para ser exacto. Ya para Rouquié (2007), hay mucho en común entre los “gobiernos de alternancia” de principios de siglo, como los objetivos de “la integración social y la lucha contra la pobreza por un lado, la rehabilitación del Estado y de la política por el otro”. Sin embargo, el autor propone una división entre ellas con raíces estructurales semejantes a las notadas por Roberts, Lanzaro y Garcia, y la nombra de la siguiente manera: de un lado izquierdas “posibilistas”, con más larga trayectoria e inserción institucional, que pretenden tornar sus sociedades progresivamente más justas e incluyentes; de otro izquierdas más bien outsiders, nacionalistas y estatizantes. Todas ellas, sin embargo, estarían lejos de cualquier populismo o autoritarismo, aunque las segundas se acercan a una concepción “plebiscitaria” de la democracia. Garretón (2006) es el que presenta el abordaje más complejo de las izquierdas latinoamericanas, al apuntar un tipo de izquierda que propone la reconstrucción de la nación y sociedad y de las relaciones entre Estado y sociedad desde la política, unos a través de partidos (como en Chile y Uruguay) y otros a través de liderazgos (como en Venezuela). Y otro tipo de izquierda que propone las mismas reconstrucciones desde la propia sociedad, sea a través de la clave étnica (como en Bolivia), sea idealmente en distintos países a través de movimientos “altermundialistas”. El autor que presentó recientemente la explicación estructural más heterodoxa para el surgimiento de dos izquierdas, una más radical y otra más moderada, es Weyland (2009) y su abordaje cognitivo-psicológico crítico al “institucionalismo” de la mayoría de las explicaciones presentadas hasta aquí. Para él, hay una relación interviniente entre la disgregación institucional de algunas democracias latinoamericanas y el surgimiento de izquierdas radicales. O sea, esos serían fenómenos coincidentes, no causales. Incluso los países que vivieron tal disgregación institucional no fueron los mismos donde el neoliberalismo llegó más lejos en su implantación, no debiendo según el autor generar directamente como resultado no esperado más insatisfacción popular que en otros países. La variable independiente aquí sería entonces la existencia o posibilidad de obtenerse vultuosas rentas derivadas de recursos naturales. Su existencia generaría una percepción psicológica popular de autonomización de la política y reducción de los constreñimientos económicos nacionales y globales, de alargamiento de las posibilidades – lo que en última instancia ofrecería el espacio para la radicalización de esas sociedades, aprovechado por sus izquierdas. Por fin, hay un sector menor de la literatura que enfatiza las semejanzas entre las izquierdas latinoamericanas. Por ejemplo, Gallegos considera que ellas “comparten un conjunto 5 “Borbónicos” porque, como la antigua dinastía, “ni olvidan ni aprenden”… 4 de procesos y propuestas que autorizan hablar de un ciclo político común” (2006, p. 32), intentando incrementar el rol del Estado, pero al mismo tiempo son distintas de acuerdo con cada caso nacional. Natanson (2008b) considera que hay algunas diferencias entre las izquierdas, diferencias que son cambiantes de acuerdo con el tema analizado, por eso ellas no pueden ser generalizadas bajo algún esquema. El autor entonces se aleja de la proposición de cualquier dicotomía, enfatizando las semejanzas por sobre las diferencias, y destaca que la izquierda latinoamericana gobernante (en el singular) es “posrevolucionaria, pragmática, flexible, democrática, abierta a las minorías, desideologizada” (p. 272). Stokes (2009) propone que los gobiernos de izquierda de la región no significan un retroceso en el proceso de globalización en la región, sino más bien una tentativa de equilibrar la exposición a los mercados globales con un papel más activo de los Estados, y esa es la característica que une a todos. Eso es lo que permite encontrar puntos comunes a las izquierdas latinoamericanas contemporáneas, y esa es la base de la próxima sesión de esa ponencia. Sin embargo, más allá de las semejanzas, es evidente que existen diferencias. Si ellas son significativas a tal punto que permitan hablar en distintos tipos de izquierda, deben evitarse clasificaciones normativas y términos cargados de negatividad. En la medida que eso sea posible, cualquier clasificación en ese campo debería evitar basarse en los intereses y gustos del analista, pero sí hacerlo a partir de un análisis muy cuidadoso. Las clasificaciones propuestas deben superar la lógica dicotómica, en dirección a una concepción multidimensional y cambiante que no deje de tener en cuenta ni lo que las izquierdas latinoamericanas tienen en común, ni la diversidad de experiencias y especificidad de cada caso. 2) Lo que tienen en común Estructuras heterodoxas, nuevos liderazgos y membrecía fluida Las izquierdas que llegaron al poder en Latinoamérica desarrollaron estructuras organizativas distintas de las presentadas tradicionalmente por los partidos de izquierda (Gunther, Diamond, 2003). Por un lado distintas de la forma “leninista”, organización de militantes (en teoría) profesionales, de vanguardia, coesionada, disciplinada y cerrada a pluralismos y fracionalismos por calcarse en la unidad de acción y proposición públicas (Lenin, 1973), que tuvo su mayor expresión en los partidos comunistas. Por otro lado, distintas de la forma “clasista de masas”, organizada con base en núcleos por local de trabajo, con estructuras burocratizadas e ideología definida, fuerte cohesión y disciplina (Duverger, 1970), que tuvo su expresión paradigmática en los partidos socialdemócratas europeos. Las izquierdas latinoamericanas desarrollaron organizaciones más “fluidas” y “abiertas” en comparación con aquellos referenciales clásicos, presentando características movimentistas, fracionistas y frentistas – en parte, estructuradas como “redes” (Castells, 1999). Procuran adecuar sus estructuras a la absorción de nuevos y amplios grupos sociales, nuevas formas – también fluidas y abiertas – de militancia y membrecía, a nuevas relaciones con la sociedad – ahí inclusas nuevas formas de liderazgo y relación con la media de masas. En resumen, llegaron al poder en parte porque desarrollaron estructuras más receptivas a las transformaciones ocurridas en el continente en las últimas décadas, por su turno adaptaciones a nuevas formas sociales en gestación en la región. 5 Con las transformaciones ocurridas desde las formulaciones clásicas de Duverger, diversos analistas propusieron nuevos modelos de partido. Entre esas formulaciones, considero las de mayor impacto el partido “atrapatodo” de Kirchheimer (1966) y el “profesional electoral” de Panebianco (1988). Según Kirchheimer, los “partidos de integración de masas” (en la formulación de Duverger) se metamorfosearon en partidos “atrapatodo”. En sociedades complejas, los intereses clasistas se diluirían y ocurriría un proceso de desideologización, llevando los partidos a cambiar raíces en las masas por mayor audiencia y suceso electoral, reemplazando proyectos generales por metas restringidas para ampliar sus bases sociales. Ese partido no sería utópico, opresivo ni rígido. El modelo de Panebianco es próximo del de Kirchheimer, y se caracteriza por el peso de los profesionales con saberes específicos en lugar de los burócratas, por su carácter electoralista, parlamentario, énfasis en cuestiones en lugar de ideologías y desinstitucionalización. Sería fruto del pasaje al “post-industrialismo”, con los cambios en la estratificación social e impacto de los medios sobre la política y las elecciones. Es innegable que hay alguna relación entre eses modelos y los partidos analizados. Como en el modelo “atrapatodo”, eses partidos son en gran medida no-utópicos, no-opresivos y flexibles. Son policlasistas, presentan cierta dilución ideológica, una reducción de la militancia de masas y fortalecimiento de los dirigentes, y tienen relación con diversos grupos de interese. Como en el modelo “profesional electoral”, la presencia de los parlamentarios es razonable, las direcciones van asumiendo en parte características más personales que colegiadas, y se puede observar un mayor énfasis en cuestiones. Pero algunas de las características de eses partidos difieren de eses modelos. Las mayores dificultades de analizarlos en esos moldes son cuatro. Primero, la limitación de estudiar partidos de izquierda a partir de modelos que enfatizan en demasía el aspecto electoral. Hay un incremento del peso electoral en ellos, pero la ideología sigue ejerciendo un rol importante, y así no pueden ser considerados simplemente “máquinas electorales” (Alcántara, 2004). Segundo, eses modelos son en buena medida reduccionistas, casi universales, no permitiendo observar claramente la pluralidad organizativa encontrada en las izquierdas del continente. Tercero, ellos se basan en realidades ajenas a la de Latinoamérica, y deberían por lo menos adaptarse a ella. Cuarto, si el énfasis de los autores de los modelos es organizativo, considero más interesante considerarlo en equilibrio con otros factores como las relaciones sociales e ideologías. Por eso, considero que eses partidos tienen elementos de los modelos citados, pero no se basan estrictamente en ellos. La actuación en esas izquierdas fue concebida originalmente o progresivamente como policlasista, inserida en identidades múltiples, y basada en formas distintas de participación. Partidos más nuevos como el MAS y en parte el PT nacieron en mayor o menor medida con formatos organizativos heterodoxos. El PSCh fue reconstruido en la redemocratización como una mescla de su herencia propia – desde siempre con dificultad para reproducir modelos “clásicos” – y de “nuevo partido”, y el FA nació como una contribución organizativa en si misma heterodoxa, que progresivamente fue diluyendo los referentes organizativos tradicionales presentes en algunos de sus integrantes. Otras experiencias partidarias del continente, como el Frente País Solidario argentino (FREPASO), el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakuti – Nuevo País ecuatoriano (MUPP-NP), e incluso el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), pueden ser comprendidos bajo la misma mirada de organizaciones originalmente heterodoxas o fuertemente adaptadas. Es todavía más notable la pluralidad de formas organizativas distintas de los modelos “clásicos” cuando pensamos en liderazgos progresistas que llegaron al poder sin al menos contar con 6 partidos razonablemente institucionalizados para sustentarlos, pero más bien con movimientos difusos, fundados poco antes que llegaran al poder, como ocurrió en Venezuela y Ecuador. Un fenómeno que puede ser percibido es el surgimiento de nuevas modalidades de liderazgo, combinada a una creciente desmovilización de las bases partidarias. Liderazgos autónomos, personalistas y mediáticos surgen y van imponiéndose. Hay una profesionalización de los partidos, de sus direcciones y de la organización de las campañas electorales, mientras sus bases se desestructuran o nunca existieron (Alcántara, Freidenberg, 2003)6. Puede evaluarse en esa llave analítica los liderazgos de Tabaré Vázquez, Danilo Astori e José Mujica en Uruguay, Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales y Álvaro García Linera en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Mauricio Funes en El Salvador… Son liderazgos personalistas, mediáticos e algunos de ellos outsiders, que no se apoyan propiamente en las estructuras de los partidos que integran, pero en la relación directa con las masas por intermedio de la media de masas (Tironi, 2005). Muchas veces construyeron su trayectoria a partir de un movimiento social, sindicato o corporación, de alguna actividad sociocultural o mediática, o de un cargo público. Para después fundar su propio partido o movimiento, o imponerse en las internas de un partido que integraban sin ejercer un papel destacado. Ellos son tratados por la literatura especializada como liderazgos “personalistas” o “caudillos”, fenómeno en gran medida nuevo para las izquierdas (Mazzeo, 2005). El otro lado de la cuestión es la desmovilización y extrema fluidez de las bases. Ella se relaciona con el clima de desencantamiento de la época, con la crisis de un partidarismo misionario, con la crisis de las utopías y apuestas de futuro, con el desinterés por los rituales y burocratismos de la actuación partidaria y de las izquierdas en particular (Gallardo, 1995). Ese “desencanto” es traducido en la búsqueda y aceptación de nuevas modalidades y grados de militancia, y en la sustitución de formas clásicas de movilización y actuación por nuevas, como la propaganda televisiva, el apelo a nuevas pautas ciudadanas y transversales (ecología, derechos humanos, ética, republicanismo), las actividades culturales, las caminadas, cortes de rutas, reuniones en hogares, asociaciones de barrio y comunitarias, etc. La nueva modalidad de liderazgo sería funcional a las nuevas formas de hacer política en comparación con los liderazgos tradicionalmente comunes a las izquierdas, y lo mismo puede decirse acerca de la militancia desmovilizada. Esas adaptaciones responden a profundos cambios ambientales y de las bases sociales e ideológicas en las cuales tales partidos se apoyan. Aquí un gran peso explicativo puede ser dado también a la flexibilidad institucional, agilidad y apertura de eses partidos. Detentores de autonomía relativa como cualquier actor social o subjetividad colectiva, ellos podrían, pese a todos los cambios estructurales y si fueran organizaciones cerradas, haber reproducido ad infinitum sus tradiciones al costo de ejercer un papel residual en sus sociedades. Independencia ideológica y búsqueda de nuevas bases sociales Es notable el distanciamiento de los partidos analizados en comparación con las tradiciones ideológicas e identitárias de las izquierdas. O sea, es perceptible también aquí una 6 Un caso paradigmático de partido organizado bajo liderazgos mediáticos y bases fluidas fue el FREPASO argentino, que obtuvo un éxito meteórico en parte por el desempeño de sus dirigentes carismáticos y mediáticos, en especial Carlos “Chacho” Álvarez y Graciela Fernández Meijide (Abal Medina, 1998). 7 pluralidad, en comparación al “monolitismo” teórico, a la necesidad de seguir referentes externos y a los sectores sociales que deben ser representados. Las izquierdas aquí estudiadas valoran la construcción teórica “al caminar” o, en otras palabras, hay un mayor peso de la práctica y de la experiencia propia por sobre la teoría – un distanciamiento del “teoricismo” de las izquierdas. Entonces hay también aquí una flexibilidad, funcional para la adaptación a una realidad social que se complexifica y cambia veloz y profundamente. Cuanto a ideología, y considerando la historia de las izquierdas de la región, hubo un distanciamiento en relación a referentes ideológicos marxista-leninistas y a experiencias vinculadas al “socialismo real” en sus diversas vertientes, de influencia universal (notablemente la soviética) y regional (como la cubana). Esa es una característica en parte nueva, en la medida que fueron pocos los representantes de las izquierdas continentales los que históricamente se definieron como experiencias únicas, nacionales y regionales. Entre ellos podríamos considerar el aprismo peruano en su comienzo, o el propio movimiento revolucionario cubano antes de su “sovietización”. La mayor parte de las izquierdas de la región fue filiada históricamente al marxismo (leninismo) como ideología “oficial” y a las experiencias socialistas como modelos, y eso cambió. Incluso las izquierdas latinoamericanas siguen manifiestamente aisladas de la socialdemocracia y sus gobiernos – esa una característica común desde siempre, en la medida que pocas de sus izquierdas se filiaron al largo del siglo XX a referentes ideológicos y prácticos de la socialdemocracia europea. Lo curioso es que el aislamiento se mantuvo todavía ahora cuando algunas de ellas vivieron un proceso de moderación que tiene innegablemente puntos de contacto con la trayectoria socialdemócrata. Las izquierdas del continente ahora recurren a una considerable amplitud de referencias ideológicas que hasta cierto punto son manipuladas en la medida de sus necesidades y de los cambios coyunturales. En comparación con la tradición de las izquierdas latinoamericanas, sus representantes actuales tendrían ampliado su autonomía, o sea, avanzado en el proceso de “nacionalización” de las tradiciones izquierdistas de la región. “Nacionalización” aquí puede ser comprendida en dos claves relacionadas (Serna, 2004): inserción (reinvención) simbólica de las izquierdas a las tradiciones y trayectorias de sus países; y su expansión por todo el territorio nacional, puesto que las izquierdas latinoamericanas en general se concentraron tradicionalmente en las principales ciudades y más ricas regiones de sus países. Ellas van construyendo también identidades propias, en lo que puede ser comprendido como una “tradicionalización” de sus identidades, que apela tanto a la construcción de referenciales propios cuanto al apelo a elementos tradicionales nacionales o regionales. Lo que no deja de ser un proceso de “invención de tradiciones” en el sentido encontrado en Hobsbawm y Ranger (2002). Considero que la referida independencia de las izquierdas analizadas – que puede ser comprendida como búsqueda por originalidad que pasa por una “tradicionalización”, “nacionalización” o “regionalización” de ellas – fue importante para el enfrentamiento de la crisis que se manifestó en las izquierdas mundiales en las últimas décadas. Al garantizar espacio simbólico para la adaptación, también favoreció a ellas en un contexto de profundas mutaciones sociales, que caracterizaron el periodo en que esas fuerzas fueron criadas o renovadas, y en el cual ampliaron sus bases sociales y electorales en dirección a la conquista de gobiernos nacionales. En especial, tal autonomía ofrece espacio a una ampliación y dilución de la identidad clasista tradicional de las izquierdas (basada en la representación de la clase operaria o trabajadora), combinando dos fenómenos. Por un lado, un creciente policlasismo, de partido operario a partido de todos “que trabajan”, o todos “que producen”. Por otro, la ascensión de 8 referentes alternativos como “etnia”, “nación”, “ciudadanía” y “pueblo”, que pueden subordinar el referente clasista. Esas nuevas apelaciones identitárias que buscan ampliar la representatividad son funcionales en un proceso de disputa por hegemonía en un ambiente democrático. Es evidente, como bien notaron Przeworski y Sprague (1986), que partidos que apelan a una identidad estrictamente (o estrechamente) clasista no pueden volverse electoralmente hegemónicos. Si eso era notable en las experiencias de las socialdemocracias europeas, es todavía más en un período de incremento de complexidad, de relativa pérdida de centralidad del valor del trabajo, de pulverización y dilución de las clases e identidades sociales en la etapa actual de la modernidad (Wagner, 1994; Domingues, 2009). Eso en un continente en el cual tuvimos históricamente (en comparación con los países centrales) clases sociales más difusas, insistente presencia de trabajo informal, partidos por veces desestructurados o poco representativos y democracias frágiles. Un continente en transición bajo el influjo de aquellas transformaciones globales de la modernidad, que se expresan en lo que es la periferia de la modernidad, pero una periferia crecientemente compleja, con identidades múltiples y mutables. Para no hablar del cuadro de crisis global del marxismo, del “socialismo real” y de las izquierdas como un todo. Así, es por diversas razones interesante a esas izquierdas buscar representaciones policlasistas y supraclasistas. Más allá de la tradicional representación de la clase obrera, eses partidos proponen representar también sectores medios e incluso fracciones burguesas. Así, se consideran “policlasistas”. Pero al mismo tiempo son “supraclasistas”, ya que apelan tanto a amplios referentes de clase, cuanto recurren a otras modalidades alternativas de identificación con sus electores y miembros que no pasan por cualquier noción clasista, como “ciudadanía”, “nación” y “pueblo”, y a elementos transversales, como “etnia” o “género”. Todo eso deriva (y es derivado) de una revisión de la filosofía de historia en buena medida “determinista” y “etapista” que tradicionalmente informaba a las izquierdas. Es más difícil hoy día sustentar una vía o modelo previsto de antemano, proponer una ruptura revolucionaria en los moldes tradicionales de la “toma del Palacio de Invierno”, o determinar “atores centrales”. Es evidente que las izquierdas que actualmente relativizan tales aspectos de sus tradiciones encuentran mayores posibilidades de sobrevivir y crecer. Hubo una progresión del PT y del PSCh de partidos operarios o de trabajadores a formaciones políticas dirigidas a la ciudadanía y a todo el pueblo, y de partidos marcados por el marxismo a partidos de ideologías plurales. El FA desde sus orígenes ya era más abierto, sin cualquier referencia o modelo oficial, buscando representar el pueblo uruguayo en contraposición a los partidos tradicionales y a la oligarquía – opción que se profundizó y se adaptó con el pasar del tiempo. El MAS siempre se caracterizó por su identidad mista, mescla de partido étnico y popular, con la progresiva profundización de la segunda identidad. Se puede pensar también en el amplio y heterogéneo apelo bolivariano de Chávez, en la pluralidad de recursos manipulado por el PAÍS (misto de cristianismo, ética, socialismo, antineoliberalismo…), como en su momento en el apelo ciudadano del FREPASO, o en el nacionalismo y policlasismo de los frentes ex guerrilleros centroamericanos. Aceptación de la democracia La defensa de la democracia en sus aspectos “representativos” fue tradicionalmente problemática para las izquierdas, desde la formulación marxista de “dictadura del proletariado” hasta el vanguardismo leninista. Para las izquierdas latinoamericanas, la democracia nunca fue 9 una cuestión bien resuelta: al mismo tiempo en que ellas sufrieron con las dictaduras de la región, sólo recientemente pasaron a elegir el tema entre sus preocupaciones centrales. Las izquierdas de la región tradicionalmente valoraron concepciones y aspectos “substantivos” de la democracia, pero muchas veces dejaron de lado (o sólo valoraron como un movimiento “táctico”) los valores de la democracia como sistema político, o sea, la muy veces llamada despectivamente “democracia burguesa”. Como parte decisiva en la adaptación a la nueva sociabilidad que toma forma en la región, esas izquierdas presentaron una comprensión más positiva de la democracia en sus aspectos representativos. Si esa ponencia trata de comprender la trayectoria de las izquierdas en democracia, y si esa es una de las novedades en ellas, es necesario analizar sus relaciones con la “democracia representativa”, y aquí Bobbio ofrece definiciones funcionales a mis intereses. Para él, la “democracia de los modernos” es “un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas, en el que está prevista y facilitada la participación más amplia posible de los interesados” (2004, p. 22). Las izquierdas de la región (y en gran medida las de todo el globo) tradicionalmente valoraron concepciones más “sustantivas” de la democracia. Sin embargo, sectores significativos de ellas vienen reconociendo sus valores “representativos” – proceso que había empezado hace más de un siglo en la Europa Occidental con formulaciones “reformistas” como las de Bernstein (1993) –, sacando ventajas del proceso de redemocratización de la región al adaptarse con éxito al juego democrático – lo que puede ser notado, por ejemplo, por la creciente relevancia parlamentaria de esas fuerzas. Las izquierdas latinoamericanas actuales aceptan mejor la democracia en comparación con la tradición global y regional de las izquierdas y con su propio pasado. En ese proceso fue evidentemente importante la experiencia sufrida bajo la dictadura en diversos países del continente, y la posterior inserción de las izquierdas a la democracia, con una apertura inédita por parte de los sistemas políticos latinoamericanos a ellas y de ellas en relación a la participación en la democracia representativa. Así como fue importante la opción por la participación de sectores guerrilleros y golpistas de izquierda, sea en el caso de las guerrillas que se enfrentaron a dictaduras, sea en casos más específicos como la aceptación del papel oposicionista por parte de los sandinistas y la conversión electoral del chavismo. Fue así que sectores de las izquierdas sacaron ventajas del proceso de (re)democratización de la región al se adaptaren con éxito al juego institucional. Las izquierdas no constituyeron agentes marginales o anti sistémicos, sino fueron actores relevantes de las nuevas democracias de la región, y esa opción por la integración institucional implicó en cambios en su accionar (Serna, 2004). En ese proceso, la valoración de aspectos “procedimentales” parece tener crecido, y aquí ciertamente la participación en gobiernos locales y en parlamentos nacionales y locales tuvo un peso en esa transformación (Samuels, 2004). Pero si las metamorfosis por las cuales pasaron esas izquierdas presentan puntos de contacto con las experiencias socialdemócratas, ellas se relacionan igualmente con tradicionales características sociopolíticas latinoamericanas, y también con las transformaciones globales y regionales ocurridas en las últimas décadas. La aceptación de la democracia y adaptación a sus reglas parece tener sido profundizada en las últimas décadas, contribuyendo para la presentación de esas fuerzas como alternativas viables, o sea, actores “confiables” para amplios sectores de la sociedad. Además de las nuevas fuerzas de izquierda como sectores del MAS o del PT, tradicionales partidos y grupos comunistas, socialistas y nacional-populares abrazaron la democracia no sólo de forma “táctica”, pero “estratégica”, como camino para la aplicación y profundización de sus propuestas. Un 10 ejemplo evidente es la trayectoria del PSCh, de un partido declaradamente revolucionario y marxista-leninista con posiciones ambiguas cuanto a la democracia antes de 1973 a una fuerza moderada, plural, abierta y pro-sistémica en la redemocratización. Las nuevas condiciones de la región y del globo, así como el fracaso de referentes de izquierda dictatoriales, en gran medida favorecieron el cambio adaptativo de esas nuevas o tradicionales izquierdas, tornando propicio el ambiente a las izquierdas democráticas (más plurales, flexibles y menos dogmáticas), y desfavorable a las que siguieron rechazando táctica y estratégicamente concepciones y prácticas democráticas. Crítica al neoliberalismo Por lo menos desde los años 1970 se vivió una crisis general de diversos modelos más o menos “Estado-céntricos”, crisis que fue respondida hasta aquí por el modelo neoliberal. A partir de entonces, el Estado debería abrir mano de su capacidad de intervención, se metamorfoseando en gestor de las finanzas públicas, mientras las fuerzas de mercado actuando “en libertad” propiciarían la retomada de un ciclo de crecimiento económico y redistribución (Boron, 2002). La crisis fue sentida a partir de los últimos años de la década de 1970 y primeros de la década de 1980 en América Latina, región en la cual el desarrollismo había sido importante para la consolidación de la organización capitalista – aunque periférica en el contexto global. La respuesta a la crisis fue intensa, a través de la reducción de los subsidios y de las propias dimensiones del Estado desmoralizado; de la liberalización comercial y apertura al capital financiero e inversiones internacionales en expansión en un contexto de globalización y descentralización productiva; y de la reducción y focalización de las inversiones sociales en medio a una expansión del desempleo y de formas de trabajo informales y a una pulverización y renovación identitária (Garretón et. al., 2007). Las izquierdas latinoamericanas mantuvieron en todo ese período discursos, concepciones y prácticas alternativas al neoliberalismo. Y eso fue importante para su ascensión cuando empezó a notarse el agotamiento y parcial superación del neoliberalismo (con lo cual ellas deber tener contribuido). Las fuerzas políticas analizadas lograron presentarse (aunque en distintos niveles) como alternativas a las ideas y políticas neoliberales que fueron defendidas y adoptadas con diferentes intensidades en sus países. En ese proceso se posicionaron como fuerzas “alternativas”, “progresistas”, “a la izquierda” del cuadro partidario, y efectivamente fueron llevadas al poder como depositarias de una aspiración difusa por “cambios” – asociada a esas fuerzas políticas por sus diversas combinaciones de sensibilidad social, relación con sectores organizados progresistas de la sociedad civil, “novedad” y “reserva moral” y “ética” (Dirmoser, 2005). Si ellas fueron en gran medida dejando por el camino concepciones anticapitalistas o anti-sistémicas, o transfiriéndolas a un futuro distante, casi utópico, ellas mantuvieron sin embargo un elemento crítico al “capitalismo realmente existente”, manteniendo así su crítica al status quo. Así, por un lado la opción por la actuación en democracia, y por otro la crítica al neoliberalismo, parecen haber sido una combinación interesante para la llegada de las izquierdas latinoamericanas a los gobiernos centrales. * * * Esas características comunes a las organizaciones analizadas son poco usuales en la tradición de las izquierdas, e incluso en buena medida en las izquierdas que subsisten 11 actualmente. Todo lo que las izquierdas investigadas en esas páginas tienen de semejante habilita a hablar en un ciclo político común, en una “ola” de izquierda a barrer la región. Son fuerzas políticas nuevas o viejas corrientes de izquierda “renovadas”, que integran de alguna manera “una especie de tercera ola, una tercera generación de izquierda que, en cierta medida, contiene algunos elementos (...) post-comunistas y post-socialdemócratas” (Garcia, 2005, p. 65). Es la “nueva izquierda latinoamericana”, como empieza a ser llamada (Garavito, Barret, Chavez, 2005; Natanson, 2008b). En ese sentido, la trayectoria de las organizaciones referidas en las últimas décadas es marcada por procesos importantes: la desintegración del llamado “socialismo real” y la crisis más general del marxismo; el fortalecimiento global y regional del modelo neoliberal, como respuesta a la crisis global del Estado de Bienestar Social y en la región del desarrollismo dominante en la cuadra histórica anterior; y la transición y consolidación democrática regional. Todo eso estuvo marcado y relacionado con la ascensión global y regional de lo que puede ser considerado una nueva fase de la modernidad (Wagner, 1994; Domingues, 2009). En ese período las organizaciones investigadas se plantean más claramente como alternativas de poder dentro de los límites democráticos, y salen victoriosas cuando el referido modelo neoliberal se muestra insuficiente para resolver los problemas históricos de la región – llegando incluso a agravarlos. Sin embargo, más allá de las semejanzas, es evidente que hay diferencias entre ellas. Veremos en la próxima sesión que ellas son suficientes para, dentro del referido ciclo común, permitir hablar de modalidades distintas de izquierda. 3) Lo que tienen de distinto Grados de institucionalización Un fenómeno que puede notarse es la progresiva institucionalización de esas izquierdas. Según Panebianco (1988), institucionalizarse implica tener valor en si mismo, asumir la propia preservación de la organización como una meta. Sin embargo, ellas, a pesar de ese movimiento apuntando al mismo camino, presentan grados de institucionalización distintos, sea por el tiempo de existencia, sea por características de sus “modelos genéticos”, sea por sus relaciones con otros grupos organizados. Con base en el modelo de Panebianco, dados retirados de Alcántara y Freidenberg (2003) e investigación propia, es posible reunir algunas indicaciones acerca de ese tema. Si un partido saca legitimad de organizaciones exteriores a él (sindicatos, movimientos, instituciones religiosas), es menor su tendencia a desarrollar instituciones fuertes. Es en buena medida el caso del MAS, formado en principio como una coalición de movimientos sociales. Una baja integración de sus circuitos internos, cohesión de la coalición dominante y control por parte de ella de las fracciones que integran al partido, denotan una baja institucionalización. Es en buena medida el caso una vez más del MAS, del MVR/PSUV y del PAÍS. Era en parte el caso del PT en el principio, que sin embargo vivió un largo proceso de institucionalización desde entonces. Los procesos de institucionalización siguen ritmos y formas distintas, llegando a distintos resultados. Más allá de eso, hay los casos más recientes de formación organizativa, como las mismas organizaciones citadas anteriormente. Finalmente, debe considerarse que algunos de ellos no se consideran partidos en la acepción del término, como el MVR hasta la formación del PSUV, el PAÍS, y hasta cierto punto el MAS – en la medida que algunos de los sectores masistas 12 no consideran que su organización es un partido, concepción muy fuerte en sus primeros años (Escóbar, 2008) –, o la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) paraguaya que constituye hasta el momento una alianza de partidos y grupos, no un partido en si mismo. Cuanto al tipo de liderazgo, vimos que todas ellas tienen liderazgos que no son comunes a las tradiciones de izquierda, pero, entre ellas, algunas pueden ser consideradas “carismáticas” como, por ejemplo, Morales, Correa, Chávez, Ortega y en parte Vázquez y Lula 7. Panebianco considera esa modalidad de liderazgo cuasi siempre desinstitucionalizante, un factor que él considera de desvío en su análisis (se puede agregar sin embargo que no es una característica desviante en la realidad latinoamericana). Considero que tales liderazgos colaboran para la baja institucionalización de sus organizaciones. Aún más si se imponen desde el principio, cuando ellas son construidas en torno de ellos – algo notable cuanto al MVR/PSUV, lo que explica su carácter de movimiento, mismo ahora que su líder impone la tarea de transformarlo en un partido, y también cuanto al PAÍS. Sistémicos y anti-sistémicos Fue dicho que las izquierdas latinoamericanas de manera general no tienen más una ideología oficial ni modelos externos a seguir, y también que buscan amplias representaciones sociales. Sin embargo, ese proceso fue diferenciado entre ellas, lo que lleva a que algunas tengan un alejamiento muy fuerte en relación a las referencias socialistas o anti-capitalistas en general, mientras otras siguen reproduciendo (en general con reales o pretensos nuevos abordajes) con más fuerza elementos de la ideología socialista, junto a elementos de otras fuentes (en la medida que todas las izquierdas aquí analizadas son claramente plurales). Un presupuesto aquí es que, cuanto más integración al sistema político y aceptación de las instituciones, más autonomía externa y nacionalización de esas fuerzas, y mayor alejamiento de referentes socialistas y clasistas. Así, especialmente el PSCh, y en menor medida el PT, el FA y hasta mismo el FSLN y el FMLN, parecen mantener las referencias socialistas en sus programas como forma de homenajear sus tradiciones y trayectorias, o como metas tan distantes que se metamorfosean en efectivas utopías, integrando así con mayor decisión el sistema político nacional. Por otro lado, el PAÍS apunta tímidamente y el MVR/PSUV al parecer con más decisión (por lo menos verbal) a la construcción de alguna forma vaga de “socialismo del siglo XXI”, sólo hasta cierto punto inspirado en las viejas experiencias del “socialismo real” (mas allá de las deferencias a Cuba). Y el MAS, si por veces a algunos parece seguir tan de cerca al caso venezolano, no se pone claramente metas socialistas o anticapitalistas. En su principio, apuntaba más bien a la posibilidad de una superación de la modernidad y un alejamiento tanto de referentes capitalistas cuanto socialistas. Mas tarde, en la elección de 2005 y durante su gobierno, apunta hacia una profunda e indefinida reforma del capitalismo boliviano (transformado en una suerte de “capitalismo andino”), que podría, después de muchas décadas en las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, fornecer las condiciones materiales para la consecución de algún proyecto socialista en Bolivia. 7 Y como es el caso en buena medida del Partido Justicialista (PJ) bajo el liderazgo de los Kirchner. Pero dejo ese caso en segundo plano en ese análisis, ya que es imposible considerar al PJ un partido de izquierda (lo que es el tema de esa ponencia), a pesar de ese partido sustentar en la actualidad un gobierno que puede sí ser considerado de izquierda. 13 Lo más importante acá, que es lo que, creo, diferencia las izquierdas latinoamericanas en ese aspecto ideológico, es la auto-percepción revolucionaria o “rupturista” que algunas de ellas tienen de si mismas y de los procesos que encabezan. Las izquierdas más anti-sistémicas antes de su llegada al poder, o menos integradas al sistema político en el que adentraron para concurrir a elecciones, son las que desarrollan o mantienen una percepción revolucionaria de si mismas. Tal percepción, más allá que esas fuerzas se consideren o sean efectivamente anti-capitalistas o socialistas (eso hasta aquí no es claro), las lleva a un accionar ni siempre adecuado a las nociones liberales de representación y actuación política. Así, como es sabido, la auto-percepción revolucionaria se basa en una visión de la política como lucha y no como competición leal, lo que lleva por veces a comportamientos y comprensiones mayoritarias e inadecuadas a los límites y tiempos de la representación, y a discursos (pero muy pocas veces acciones) violentos contra los “enemigos”. Es así que muchas veces hay una fuerte tendencia por parte de la literatura especializada a clasificar esas fuerzas como autoritarias, lo que sin embargo es muy complicado, ya que ellas, más allá de la retórica, siguen actuando bajo los límites básicos de la democracia, en la forma mayoritariamente concebida. Integraciones distintas a la democracia Es innegable que las izquierdas latinoamericanas llegaron al poder de forma “limpia”, por caminos democráticos y legales reconocidos por la comunidad internacional, y hasta el momento, en los países en los cuales ellas fueran reconfirmadas en el gobierno, eso ocurrió bajo elecciones, con amplias libertades a la opinión y a la oposición, siempre reconocidas por organismos especializados internacionales. Hubo entonces un reconocimiento por parte de esas fuerzas de los mecanismos de la democracia representativa en su definición mínima, como procedimientos de un tipo de régimen político. Por ejemplo, como en la definición de Bobbio. Sin embargo, algunas de ellas presentan hasta cierto punto una aceptación más “crítica” de los procedimientos de la democracia representativa. Comúnmente son las que surgieron en medio a contextos nacionales de profunda crisis y colapso de los sistemas partidarios, lo que las lleva a adecuarse a la institucionalidad democrática “realmente existente” en sus países cuestionando la realidad que la misma institucionalidad permitió sustentar en el período anterior (el poder de las “oligarquías”, la injerencia externa, los partidos tradicionales, la corrupción…). En general, buscan inserirse en eses mecanismos para cambiarlos así que posible, lo que culmina en las asambleas y nuevas constituciones de Venezuela, Bolivia y (con polarización pero menor enfrentamiento) Ecuador. No es posible definirlas como “autoritarias” simplemente por buscar superar las instituciones existentes. En general, son las organizaciones que experimentan los mayores intentos de combinación de los aspectos representativos con concepciones y mecanismos de democracia directa, como los referendos, plebiscitos, espacios y representaciones para organizaciones de la sociedad civil, poderes locales y comunales. En cierta medida, tal cuestión está en el cerne de algunas proposiciones alternativas que esas fuerzas pretenden desarrollar. Aquí también la relación más intensa con movimientos de la sociedad civil (como en el caso del MAS) deben favorecer la valoración de tales concepciones y mecanismos. Por otro lado, la valoración de los aspectos “procedimentales” y de las instituciones existentes se incrementó en los casos de izquierdas más institucionalizadas y de más larga trayectoria. Aquí ciertamente la participación en gobiernos y parlamentos colaboró con ese cambio, como en el caso del PT, del FA y del PSCh. La participación en las instituciones y la 14 posibilidad clara de llegar al poder moderó incluso al MAS (que era más radical y étnico en sus primeros años) y a Chávez, que en su llegada al gobierno tenía un discurso más “acuerdista” o transicional, y ni de lejos hablaba en transformaciones más profundas en el régimen sócioeconómico. Simplificando, un ejemplo extremo de valoración de la democracia representativa y de la institucionalidad, con relativa desconsideración por los aspectos de la democracia directa es ofrecido por la izquierda chilena – PSCh y en especial el Partido por la Democracia (PPD). Ya un ejemplo también extremo de relación relativamente crítica con la democracia representativa asociada a la valoración de aspectos de democracia directa sería el MVR/PSUV. Crítica al neoliberalismo. ¿Hasta qué punto? Con anterioridad fue dicho que las fuerzas de izquierda que llegaron al poder en Latinoamérica mantuvieron su crítica al neoliberalismo, y eso fue un gran diferencial para que ellas tengan mantenido su carácter alternativo y su identidad de izquierda en un período de profunda crisis global de los paradigmas de las izquierdas. Pero, más allá de esa semejanza, hay dos factores que pueden diferenciarlas. Por un lado, el grado (difícil de medir empíricamente, pero evaluable) de oposición al neoliberalismo demostrado por ellas. Por otro, si sus programas mantuvieron alguna perspectiva más radical y profundizada, defendiendo algo más que la reforma o superación del neoliberalismo en los moldes implementados en el continente. Considerando el “espíritu de la época”, ¿hasta qué punto esas mismas organizaciones que hicieron oposición al neoliberalismo fueron permeadas por lo que querían combatir? En distintas formas y gradaciones, pero ciertamente. Aquí es probable que la mayor profesionalización e institucionalización de esas organizaciones tengan su papel. Partidos como el PT, el FA o el FMLN, que tuvieron un largo proceso de actuación parlamentar y gobiernos locales en un contexto tan adverso parecen haber asumido valores más próximos, si no del programa neoliberal de las últimas décadas, al menos del ideario liberal clásico, y de la concepción liberal de política y representación – lo que es evidente analizando los cambios en los discursos de sus principales líderes, así como en sus programas, al largo de los años 1990 y hasta los años 2000. El cambio del PSCh es todavía más temprano y evidente, de partido oficialmente marxista-leninista a partido que declara en su programa tener influencias ideológicas (entre otras) del marxismo, del cristianismo y del “mejor del pensamiento liberal” (PSCh, 1996). El PSCh evidentemente surge casi como un caso a parte, por la fuerza de la derecha en los estertores de la dictadura y desde entonces; por la alianza que mantiene hasta ahora en la Concertación (hay que mantenerse en sus límites programáticos); por los “enclaves autoritarios” que fueran mantenidos por un largo tiempo; y por el mayor entre los que siguen vigentes, el sistema binominal. Es probable que en esos casos la tolerancia con las reformas implementadas en la región tenga crecido con el tiempo, en especial en los casos del PT y del FA. Por fin, tenemos los partidos que, más que reformar o superar el neoliberalismo, tienen una perspectiva más “heroica” de su accionar – relacionada con la ya comentada auto-percepción revolucionaria. Eses en general trabajan con elementos otros que el anti-neoliberalismo, sea el elemento étnico del MAS, sea el carácter anti-sistémico del mismo MAS, del PAÍS y del MVR. En general por lo menos en el principio no se trata de un intento de superar el capitalismo, pero más bien de “refundar” el país en nuevos moldes, a través de la recomposición del sistema político y de la institucionalidad. Sólo en el caso venezolano, después de años de gobierno la superación del sistema global de relaciones sociales empezó a ser apuntado como meta, pero todavía sin clareza. 15 4) Para una tipología de las izquierdas latinoamericanas Lo que se pudo ver hasta aquí es que lo que las izquierdas latinoamericanas contemporáneas tienen en común es por lo menos tan significativo cuanto lo que tienen de distinto. Por eso, cualquier tipología propuesta debe destacar ese aspecto antes de todo. Las diferencias y clasificaciones propuestas no pueden establecer divisiones profundas y definitivas entre los casos, deben más bien ponerlos en un continuum o en un único esquema espacial, que debe permitir incluso cambios de posiciones en el tiempo. Existe también la dificultad de los casos que no pueden ser clasificados como partidos tan fácilmente. Es el caso del MVR/PSUV por lo menos hasta muy recientemente, o del PAÍS. Más aún de la APC paraguaya que, como es muy reciente y no configura una organización única pero una alianza recién formada, muy fluida y amplia, entre partidos y movimientos, será dejada de lado a partir de ahora. La preeminencia de un liderazgo fuerte por sobre una organización flexible y con poca institucionalidad, fundada originalmente con el obyecto de sustentar el líder en un proyecto electoral, configura organizaciones por lo menos en sus primeros años en el límite entre partido y movimiento, permitiendo movimientos imprevistos y cambios de ruta por parte de sus líderes, lo que dificulta el análisis bajo herramientas de la politología convencional. Pero, para fines de análisis, evito profundizar esa discusión aquí, e dejo en el debate todas las organizaciones de izquierda gobernantes en el continente con la ya referida excepción de la APC. Distintos ambientes y cambios de rumbo Dejando claro que las semejanzas son muchas y que las diferencias no son definitivas, ellas sin embargo existen. Para comprenderlas, es importante tener en cuenta las distintas situaciones ambientales vividas en cada caso. Se puede argumentar que algunos partidos llegaron al poder en una clave menos contestadora, para eso teniendo que profundizar su proceso “adaptativo”. Otros, aunque no completaron tal proceso, encontraron un cuadro más favorable cuando el neoliberalismo o sus sistemas partidarios empezaron a lanzar señales de agotamiento, y pudieron llegar al poder en una clave más contestataria en comparación con sus pares. También se debe considerar los cambios ocurridos en el tiempo. La metodología propuesta por Kitschelt (1989) toma en cuenta tanto los factores ambientales cuanto la posibilidad de los cambios de trayectoria en los partidos. Aplicándola a los casos latinoamericanos, el cambio principal notado en la mayoría de los partidos (PSCh, PT, FA, FSLN y FMLN) es, simplificando, el tránsito de un papel más ideológico y radical a un accionar más pragmático e integrado al sistema partidario. Tal proceso fue notable hasta la llegada al poder, y se mantuvo después. Se percibe una más leve moderación del MAS hasta su llegada al poder, y su indefinición desde entonces – algo común también al MVR y al PAÍS, siendo que el primero presenta una tendencia más perceptible a la radicalización en los últimos años. El aumento de la competitividad electoral aliado a la creciente desmovilización de sus bases sociales y a un sistema en proceso de apertura a nuevos actores y políticas podría explicar la metamorfosis del primer grupo de partidos. Eses factores favorecerían la hegemonía interna de sectores más “pragmáticos”, algo que tendría ocurrido ya en los años 1980 en el caso del PSCh, y al largo de los años 1990 en el caso del PT. Lo mismo parece manifestarse desde los años 1990 en el FSLN y en el FMLN. Por otro lado, el aumento de la competitividad electoral en un cuadro 16 de altísima movilización y cerrado para nuevas fuerzas y políticas podría explicar las trayectorias del MAS, con posiciones internas divergentes y polarizadas en una correlación de fuerzas que todavía llevaba a un papel más ideologizado y anti-sistémico cuando llegaron al poder. El mismo ambiente se manifestó para el MVR y el PAÍS, que surgieron con una impronta rupturista en relación a sus sistemas partidarios e institucionalidades, llegando casi inmediatamente al poder. Por fin, cuando un partido asume una posición de hegemonía en el sistema partidario, los sectores “pragmáticos” crecen, pero deben dividir el espacio con los “ideólogos”, en la medida en que proponer políticas radicales parece no amenazar el poder del partido. Eso podría explicar la actuación hasta cierto punto radical del MAS en el gobierno, así como del MVR/PSUV o del PAÍS en la medida en que pudieron comprobar electoralmente su fuerza. Modelos organizativos Antes de llegar a una tipología más profundizada de las izquierdas latinoamericanas, se puede realizar el ejercicio (sin cualquier pretensión conclusiva) de analizar qué tipos de organizaciones son esas de las que estamos hablando. Traigo como referencia la tipología presentada por Gunther y Diamond (2003). Ella presenta cinco géneros de partidos: “elitistas”, “de masas”, “etnicistas”, “electoralistas” y “movimentistas”. Eses por su turno son integrados por quince tipos: los elitistas se clasifican en “tradicionales de notables locales” y “clientelistas”; los de masas en “religiosos denominacionales” y “fundamentalistas”, “nacionalistas pluralistas” y “ultranacionalistas”, y socialistas “de clase y masas” y “leninistas”; los etnicistas en “étnicos” y “congresuales; los electoralistas en “personalistas”, “atrapatodo” y “programáticos”; y los movimentistas en “izquierda libertaria” y “post-industriales de extrema-derecha”. Tal exagero aparente es adecuado a la complejidad social contemporánea, que se exprime a través de una pluralidad de formas organizativas que incluyen y al mismo tiempo superan antiguos y nuevos modelos. Una ventaja aquí es que los autores también analizan los partidos a partir de un abordaje dinámico y también la consideran la posibilidad de que ellos expresen mesclas de los “tipos ideales” propuestos. Puede considerarse que PT, PSCh y diversos sectores del FA tendrían originalmente características de partidos de masas, más del tipo clasista de masas y secundariamente del leninista (desde siempre mescladas con características de otros modelos). Hoy día, sin perder características de esos modelos originales, se acercan al tipo electoralista programático, partidos que enfatizan el ámbito electoral sin perder su contenido programático, distinto por eso del modelo “atrapatodo”. El FSLN y el FMLN, originalmente organizaciones leninistas con algunos elementos movimentistas, hoy día se acercan del mismo modelo electoralista programático, mientras en el caso del primero hay una posible proximidad con elementos del “atrapatodo” (un ejemplo por excelencia de ese tipo en la región sería el PJ). Ya el MVR y el PAÍS apuntan para el modelo personalista (organización concebida para sustentar pretensiones electorales y gubernamentales de su líder) con cierta impronta movimentista. El primero fue recientemente disuelto, y su sucesor, el PSUV, busca referencias del modelo de masas en su vertiente leninista, hasta ahora sin mucha clareza ni suceso. Por fin, el MAS reuniría mayoritariamente elementos movimentistas del tipo de “izquierda libertaria” – los aspectos post-materialistas en su discurso, su organización fluida y horizontal – con elementos provenientes del modelo étnico congresual – una alianza de grupos étnicos defendiendo la unidad nacional. Una tipificación de esos partidos actualmente (recordando que no deben haberse diluido de todo los elementos de sus modelos originales) es resumida en el cuadro abajo. 17 Tipología organizativa de las izquierdas gobernantes latinoamericanas Tipos de partidos Partidos Electoral programático PT, FA, PSCh, FSLN, FMLN Movimentista / Étnico congresual MAS Personalista PAÍS, MVR/PSUV Fuente: Gunther, Diamond, 2003; elaboración propia. Una posible tipología Considerando entonces lo que fue dicho hasta aquí, presento a seguir cuatro expresiones gráficas del posicionamiento de los partidos en relación a los cuatro temas trabajados en la ponencia: organización y los tres relacionados a ideología (referentes ideológicos, relación con la democracia y relación con el neoliberalismo). Son líneas espaciales de elaboración propia, con base en los resultados cualitativos de mi investigación. Por eso, no pretenden demostrar ninguna precisión matemática, pero más bien expresar las diferencias entre los distintos casos, para facilitar el entendimiento de la clasificación propuesta más adelante. En el campo organizativo la diferencia principal es el grado de institucionalización. Entonces la línea presentada abajo expresa tales distancias entre los distintos casos nacionales. Vemos que FA y PT son los más institucionalizados, y PAÍS y MVR/PSUV los menos – si bien que el último hace esfuerzos actualmente para institucionalizarse. Pero eso ocurre en cuanto partido gobernante y bajo la nueva institucionalidad nacional que él mismo construye, lo que probablemente no tiene el mismo significado que la institucionalización vivida por las organizaciones antes de llegar al gobierno, en cuanto partido oposicionista. Gráfico 1: Grado de institucionalización FA PT Más FMLN FSLN PSCh MAS MVR/PSUV PAÍS Menos En relación al tema de los referentes ideológicos, concluimos que los más independientes de los referentes clásicos de las izquierdas son los más integrados al sistema político del que hacen parte, los que se aceptan como parte integrante de la institucionalidad vigente y por ende aceptan, sin radicales relecturas, a las prácticas y tradiciones de la política nacional. Vemos que el PSCh es el partido más integrado, más independiente de referentes rupturistas y clasistas, es proponente de una renovación de la política, temas y programas ya existentes y en ejecución anteriormente. Por otro lado, el MVR/PSUV es el menos integrado al antiguo sistema político venezolano, sus integrantes y institucionalidad, el más relacionado a simbologías clásicas rupturistas y clasistas. 18 Gráfico 2: Integración al sistema (renovación o ruptura) FSLN PSCh FA PT FMLN MAS PAÍS Más MVR/PSUV Menos Cuanto a la relación con la democracia, vimos que algunas fuerzas políticas aceptan a la institucionalidad democrática progresivamente sin mayores reservas, mientras otras se integran a ella en una clave crítica, con esporádicas acciones en el límite de la antigua institucionalidad que ellos vienen transformando, y con la defensa más contundente de elementos de democracia directa. Vemos una vez más que el PSCh es el mayor defensor de la institucionalidad democrática, y ningún analista parece tener dudas acerca de eso. Por otro lado, el MVR/PSUV es el que tiene más dificultades y críticas en moverse por las veredas de la democracia representativa en el sentido acepto ampliamente por la literatura especializada y por la opinión pública – y la dificultad parece creciente. Gráfico 3: Integración total a la democracia representativa PSCh FA PT FMLN FSLN PAÍS MAS MVR/PSUV Más Menos Por fin, cuanto a la crítica que ellas hacen del neoliberalismo, algunas proponen reformarlo, otras superarlo radicalmente, y recientemente algunas de ellas (mucho más el MVR/PSUV que el MAS o el PAÍS) proponen, más que superar al neoliberalismo, una vez más actuar con el horizonte de superación del capitalismo, como era la tradición de la mayoría de las izquierdas desde que la distinción surgió. Vemos una vez más que las fuerzas políticas tienen posiciones semejantes, con el PSCh defendiendo un programa de reformas al modelo chileno (básicamente proponiendo una transición a un régimen de bienestar), y el MVR/PSUV defendiendo sin gran clareza un “socialismo del siglo XXI”, que guarda algunos puntos de contacto con el socialismo del siglo XX. Gráfico 4: Moderación en la crítica al neoliberalismo PSCh Más FMLN FA PT FSLN PAÍS MAS MVR/PSUV Menos 19 Es sorpresivo como en los cuatro temas analizados, las ocho organizaciones se posicionan en escalas semejantes – con muy pocas variaciones. Es interesante también observar en ese punto que las organizaciones clasificadas más temprano como “electorales programáticas” se posicionan siempre agrupadas en un extremo de los gráficos, mientras las clasificadas como “personalistas” asumen posiciones opuestas, en el otro extremo de los gráficos – y la organización “mista”, más compleja, clasificada como mescla de “movimentista” y “étnica congresual”, asume un posicionamiento más cercano a las últimas, pero hasta cierto punto mediano entre los dos grupos. Toda esa semejanza de posicionamientos permite clasificar con facilidad a las izquierdas gobernantes latinoamericanas. Pero, con todos los caracteres comunes notados entre todas ellas en la primera parte de esa ponencia, se debe destacar una vez más que esas izquierdas integran un grupo común, no hay hasta el momento diferencias tan significativas al punto de ubicarlas en espacios propios, sin contactos entre ellas o sin la posibilidad de cambios de posicionamiento en el tiempo. Entonces las izquierdas latinoamericanas gobernantes tienen muchos puntos de contacto, no solamente por el evidente (son izquierdas, son latinoamericanas, son gobernantes, son contemporáneas), pero también porque están básicamente alejadas de los modelos organizativos y de los referentes “clásicos”, porque aceptan participar y gobernar en la democracia y porque son anti-neoliberales. Así, son integrantes de un mismo grupo, y dentro de él integran dos subgrupos. Esa asertiva puede ser traducida visualmente en el gráfico siguiente. Gráfico 5: Subgrupos de las izquierdas latinoamericanas Izquierdas latinoamericanas FMLN PSCh PT FSLN FA Izquierdas renovadoras MAS MVR/PSUV PAÍS Izquierdas refundadoras Así, vemos que las izquierdas gobernantes latinoamericanas se dividen en dos subconjuntos: las “renovadoras” y las “refundadoras”. Las primeras son las caracterizadas por mayor institucionalización, mayor integración al sistema político, aceptación de las instituciones de la democracia representativa en la forma “realmente existente” en sus países y crítica moderada al neoliberalismo. Las segundas son caracterizadas por menor institucionalización, 20 menor integración al sistema político, integración crítica a las instituciones de la democracia representativa y crítica radical al neoliberalismo (en el límite plasmado con un anti-capitalismo). Las primeras pretenden “renovar” la política y el gobierno de sus países con una impronta más igualitaria, estatista y ética. Las segundas proponen “refundar” nuevas institucionalidades, sistemas partidarios y el Estado como un todo, superando más radicalmente el status quo bajo el cual llegaron al poder – generalmente en medio de un colapso de los sistemas partidarios e instituciones locales configurados hasta entonces. Esa clasificación no se trata de la vieja dicotomía entre izquierda “reformista” e izquierda “revolucionaria”. Porque en el sentido clásico del término todas las izquierdas analizadas son “reformistas”, en la medida que todas llegaron al poder por la vía legal y de una forma u otra gobiernan dentro de los límites democráticos, y también porque no caminan con mucha clareza hasta aquí en la dirección de la superación del sistema económico-social. La clasificación también se aleja de las dicotomías propuestas por buena parte de la literatura especializada, pues considera que en un sentido mínimo todas ellas son demócratas, y recusa por otro lado el concepto de populismo. Creo que la dicotomía propuesta es distinta de la gran mayoría de las desarrolladas por la literatura especializada, entre otras razones porque es más descriptiva que normativa, porque es más dinámica, porque reconoce las semejanzas entre los casos y porque es basada en razonamientos distintos. Asume sólo en parte los argumentos “institucionales” de autores como Roberts (2008) y Lanzaro (2009), y no ofrece argumentos para refutar la explicación “cognitivo-psicológica” de Weyland (2009) o la más bien sociológica de Garretón (2006)8. La dicotomía propuesta aquí – sin concordar con análisis que destacan exclusivamente las semejanzas entre los casos o la incapacidad de compararlos – intenta sin embargo destacar que las izquierdas gobernantes latino-americanas integran subconjuntos potencialmente cambiantes, y no conjuntos alejados y estancados. En el primer subgrupo, el PSCh es la organización que más se aleja del segundo subgrupo, lo que es coincidente con el fato de ese partido ser, entre las izquierdas gobernantes del continente, lo que más se acerca de la socialdemocracia, lo que por convención se considera la “centro-izquierda” del espectro político. En el límite, ese partido es el que con más facilidad podría progresivamente alejarse de sus pares izquierdistas de la región, pero eso no parece estar por el momento en su horizonte. En el segundo subgrupo, el MAS es el que más se acerca del primer subgrupo, por ser el que experimentó con más profundidad un proceso de institucionalización antes de llegar al poder, y por alejarse con más fuerza de referentes externos debido a sus elementos étnicos todavía presentes. Ya el MVR/PSUV es el que se aleja con más fuerza del primer subgrupo. En el límite, él podría alejarse de su subgrupo, configurando un nuevo subgrupo o hasta mismo alejándose de todos sus pares en la medida que reproduciría más las características tradicionales de las “viejas izquierdas” y menos las de las “nuevas izquierdas latinoamericanas”. Eso sí al parecer estaría en su horizonte de posibilidades. Si eso ocurre, entonces tal vez tendríamos dos grupos más alejados de izquierdas en el continente, con el chavismo constituyendo una nueva modalidad más cerca de experiencias izquierdistas del siglo pasado, con autoritarismo y exagerado estatismo – sendero que no necesariamente sería reproducido por las dos organizaciones que hoy están más cerca de él. Pero dejando las conjeturas de lado, creo que el cuadro presentado arriba traduce bien la realidad actual de las izquierdas gobernantes del continente. 8 Así como, por ser basada en el exclusivo análisis de los partidos, no tendría que repetir necesariamente los mismos resultados obtenidos en trabajos como el de Alcántara (2008), que tiene como referenciales también los gobiernos y sus presidentes. 21 5) Bibliografía Abal Medina, Juan Manuel (1998). “Viejos y nuevos actores en el escenario posmenemista: de Evita a Graciela, la experiencia del Frente Grande/FREPASO”. XXI International Congress of Latin American Studies Association. Alcántara, Manuel (2004). ¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos. Barcelona: ICPS. Alcántara, Manuel (2008). “La escala de la izquierda. La ubicación ideológica de presidentes y partidos de izquierda en América Latina”. Nueva Sociedad, n. 217. Alcántara, Manuel, Freidenberg, Flavia (coord.) (2003). Partidos políticos de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, Instituto Federal Electoral. Bernstein, Eduard (1993). The preconditions of socialism. Cambridge: Cambridge University Press. Bobbio, Norberto (2004). O futuro da democracia. São Paulo: Paz e Terra, 2004. Boron, Atílio (2002). Estado, capitalismo e democracia na América Latina. São Paulo: Paz e Terra. Castañeda, Jorge (2006). “Latin America‟s left turn”. Foreign Affairs, may/june. Castells, (1999). A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. Dirmoser, Dietmar (2005). “Democracia sin demócratas – sobre la crisis de la democracia en América Latina”. Nueva Sociedad, n. 197. Domingues, José Maurício (2009). A América Latina e a Modernidade Contemporânea: uma interpretação sociológica. Belo Horizonte: Editora UFMG. Duverger, Maurice (1970). Os partidos políticos. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. Escóbar, Filemón (2008). De la revolución al pachakuti – el aprendizaje del respeto recíproco entre blancos e indianos. La Paz: Garza Azul. Gallardo, Javier (1995). “La izquierda uruguaya. La parábola de los „zorros‟ y los „leones‟”. In: Gerardo Caetano, Javier Gallardo, José Rilla. La izquierda uruguaya – tradición, innovación y política. Montevideo: Trilce. Gallegos, Franklin Ramírez (2006). “Mucho más que dos izquierdas”. Nueva Sociedad, n. 205. Garavito, César A. Rodríguez, Barret, Patrick S., Chavez, Daniel (eds.) (2005). La nueva izquierda en América Latina – sus orígenes y trayectoria futura. Bogotá: Norma. Garcia, Marco Aurélio (2005). “Pensar a terceira geração da esquerda”. In: FORTES, Alexandre (org.). História e perspectivas da esquerda. São Paulo: Ed. Perseu Abramo, Chapecó: Argos. Garcia, Marco Aurélio (2008). “Nuevos gobiernos en América del Sur. Del destino común a la construcción de un futuro”. Nueva Sociedad, n. 217. Garretón, Manuel António (2006). “Modelos y liderazgos en América Latina”. Nueva Sociedad, n. 205. Garretón, Manuel António [et. al.] (2007). América Latina no século XXI: em direção a uma nova matriz sociopolítica. Rio de Janeiro: FGV. Gunther, Richard, Diamond, Larry (2003). “Species of political parties: a new typology”. Party Politics, vol. 9, n. 2. Hobsbawm, Eric, Ranger, Terence (orgs.) (2002). A invenção das tradições. São Paulo: Paz e Terra. 22 Kirchheimer, Otto (1966). “The transformation of the Western European party systems”. In: Joseph LaPalombara, Myron Weiner (eds.). Political parties and political development. Princeton: Princeton University Press. Kitschelt, Herbert (1989). The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium and Western Germany. Ithaca: Cornell University Press. Laclau, Ernesto (2006). “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”. Nueva Sociedad, n. 205. Lanzaro, Jorge (2009). “La social democracia criolla”. Análise de Conjuntura OPSA, n. 3. Lenin, Vladimir Ilich (1973). Que Fazer? Lisboa: Editorial Estampa. Mazzeo, Mário (2005) MPP: orígenes, ideas y protagonistas. Montevideo: Trilce. Mires, Fernando (2008). “Socialismo nacional versus democracia social. Una breve revisión histórica”. Nueva Sociedad, n. 217. Natanson, José (2008a). “„Las líneas de separación entre izquierda y derecha son otras, pero existen‟. Entrevista a Fernando Henrique Cardoso”. Nueva Sociedad, n. 217. Natanson, José (2008b). La nueva izquierda: triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. Buenos Aires: Debate. Panebianco, Angelo (1988). Political parties: organization and power. Cambridge: Cambridge University Press. Panizza, Francisco (2006) “La marea rosa”. Análise de Conjuntura OPSA, n. 8. Petkoff, Teodoro (2005). Dos izquierdas. Caracas: Alfadil, 2005. Przeworski, Adam, Sprague, John (1986). Paper stone: a history of electoral socialism. Chicago: University of Chicago Press. PSCh (1996). La Patria pertenece a todos los chilenos (acuerdos políticos-programáticos del Partido Socialista de Chile). XXV Congreso Ordinario. Santiago: s. ed. Reid, Michael (2007). Forgotten continent. The Battle for Latin America’s soul. New Haven, London: Yale University Press. Roberts, Kenneth (2008). “Is social democracy possible in Latin America?” Nueva Sociedad, n. 217. Rouquié, Alain (2007). “La democracia hoy: el jardín de los senderos que se bifurcan”. Temas y Debates, n. 13. Samuels, David (2004). “From socialism to social democracy: party organization and the transformation of the Workers‟ Party in Brazil”. Comparative Political Studies, vol. 37, n. 9. Serna, Miguel (2004). Reconversão democrática das esquerdas no Cone Sul – trajetórias e desafios na Argentina, Brasil e Uruguai. Bauru: EDUSC. Stokes, Susan (2009). “Globalization and the left in Latin America”. www.yale.edu/macmillanreport/resources/Stokes_GlobalizationLeft.pdf Tironi, Eugenio (2005). “La cuarta ruptura. Reflexiones sobre comunidad, participación y liderazgo en el Chile de hoy”. In: Paulo Hidalgo (ed.). Política y sociedad en Chile. Antiguas y nuevas caras. Santiago: Catalonia. Wagner, Peter (1994). A sociology of modernity: liberty and discipline. London, New York: Routledge. Weyland, Kurt (2009). “The rise of Latin America‟s two lefts? Insights from Rentier State Theory”. Comparative Politics, v. 41, n. 2. 23