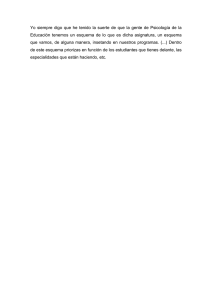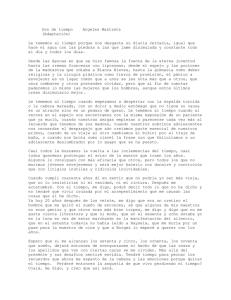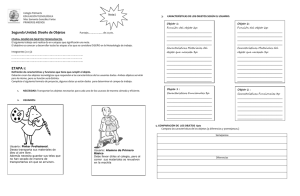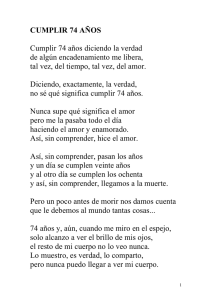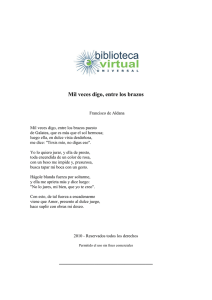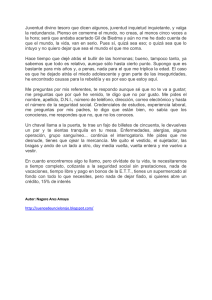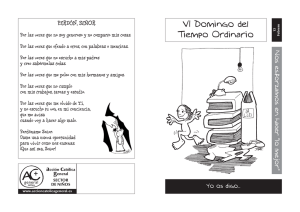Sebastian Chilano - Tan lejos que es mentira
Anuncio

Sebastián Chilano Tan lejos que es mentira Ediciones Letra Sudaca, 2013. I —No sé qué decir —dice el médico, y estoy a punto de marcar la contradicción, pero no lo hago. El médico se mueve en su silla, detrás del escritorio. Mira de reojo la pantalla de su notebook donde se supone está mi historia clínica. —Siempre hay posibilidades de error —vuelve a hablar mientras mueve el mouse y hace clic. En el monitor se abre una ventana que no puedo ver, solo es un destello—. La medicina no es una ciencia exacta. No hablo. Él espera que lo haga. Pero no sé qué decir. —Es difícil —sigue, con esfuerzo, y me parece que tartamudea—. Quiero decir, te hicimos dos ecografías. Y la tomografía dio el mismo resultado, lo cual es bastante contundente. Casi no hay otros diagnósticos. Y hay que hacer una biopsia, pero tampoco será fácil —se acomoda los anteojos—. Voy a mandarte con un cirujano confiable para que programe la laparoscopía, pero aún así no hay certezas de que pueda llegar al órgano, o que la muestra sea suficiente. —¿Y si no se puede hacer la biopsia? —pregunto. —La verdad es que la necesitamos solo por cuestiones legales. Habla de tratamientos y drogas experimentales. Usa palabras extrañas. Dejo de interesarme cuando percibo que utiliza con una frecuencia creciente la palabra «paliativo». —¿Y sin síntomas cuánto estaré? —No se puede saber. Es mejor creerle. Parece sincero, pero no consternado. No debe ser la primera vez que da este tipo de noticia. Le pregunto si la enfermedad es común en gente de mi edad. —No. El médico ya no mira la notebook, sino el reloj. La consulta dura unos pocos minutos. ¿Hoy tendrá que dar la misma noticia a otro de sus pacientes? No es culpa del médico; quiero decir, no es culpa suya que yo tenga lo que tengo. —Paliativo no es una palabra que uno escuche todos los días, doctor. ¿La quimioterapia le dará sentido a esa palabra? —Esperamos que sí. Eso es lo que importa —contesta. —Qué consuelo —digo, y aunque debería agregar que es un consuelo de mierda, prefiero quedarme callado y saludarlo con un apretón tibio de manos al salir del consultorio. 2 Tengo que olvidarme. Lo que es una tortura, debe ser una liberación. Sé que puedo empezar el día sin pensar en nada, sin planes, sin maniobras a las cuales someterme. Tengo que lograr sentirme como un dios abandonando a mis creaciones en el jardín de un oscuro Edén. Me tengo que maravillar con nimiedades. Tengo que volver a leer el diario ¿Cuánto hace que no compro un diario? Un diario de papel, que me manche de tinta los dedos. Tengo que ir al cine, y en vez de dormir, tengo que descargar todas las series que pueda a la madrugada, cuando los servidores trabajan más rápido. Tengo que leer, leer un libro por día, y que sea un libro cualquiera, uno comprado sin juzgarlo por las ilustraciones de la tapa, o por lo extensión de sus hojas. Estoy en un bar, o algo así. La música me ensordece de un modo desesperante, casi al punto de hacerme gritar. Pero no grito. —¿Qué? —me pregunta el barman. Debo haber hablado en voz alta. —Nada —le contesto. —No te entiendo —insiste. Levanto el vaso, lo vacío de un trago y se lo señalo. El barman sonríe, feliz, al fin, de entender sin necesidad de escuchar las palabras. El lugar es un boliche de esos que se saturan de empleados administrativos a la una de la mañana, donde se entra por una puerta en la cual dos o tres hombres, que parecen más gordos que forzudos, abren la mano del cliente y le ponen, sin delicadeza, una tarjeta rectangular con la palabra «Entrada» impresa en ella. Esa tarjeta no hay que perderla porque en la barra, a precio dólar, la cambian por otra que, tras dos tragos, dice «Salida» y le permite al cliente volver a verle la cara a los forzudos, esperando que le devuelvan la libertad sin necesidad de golpearlo, cosa que depende de la cantidad de alcohol que haya ingerido. Se pueden hacer muchas cosas en estos bares. Una de esas cosas es encarar una y otra vez a las mujeres, y para hacerlo sólo hay que regirse por diferentes órdenes: de belleza, de altura, de tetas, de dientes, y de soledad. La segunda actividad que existe es beber, y por las mismas razones, aunque más que nada por soledad. Las demás cosas no cuentan. Todos saben que se puede conseguir droga en los baños, o que muchos aprovechan para tocarles el culo a las niñas, niñas que, aunque ya no lo sean tanto, apenas saben el orden de las veintinueve letras del abecedario, ya conocen más nombres de hoteles alojamiento que de próceres de la patria. —¿Querés tomar otro? —me pregunta un amigo aparecido de la nada. Abrazo a mi amigo. Debe pensar que la efusividad es producto de la borrachera, o que el alcohol me pone cariñoso a falta de una mujer. —Hace un montón que no venías —me dice. —¿Mucho? —Más de un año. —Parece que hiciera menos —confieso. No es raro encontrarse con conocidos cuando se sale de noche. Las caras se repiten de modo casi constante (la variabilidad está dada por el azar de conseguir pareja), y por eso, sólo llama la atención la gente nueva, o los regresos. Y los regresos son los más celebrados. Cuando uno vuelve, los amigos tienen el deber de hacer tomar al exiliado. Deben llenarle el vaso como si fueran un crupier que, con un guiño de complicidad, invita a coronar los centrales de tercera docena, porque los va a tirar, sin ninguna duda. —Juntemos plata y compramos un shampoo —dice mi amigo. —Cero —canta el crupier imaginario, y mira la bola entre el 26 v el 32. 3 Le pido a un taxista que me lleve a casa. —¿Tenés plata? —pregunta. —Si tuviera no te lo estaría pidiendo —contesto. —Rajá. Hace frío. Estoy parado en una calle que se llama Alem. Hacia un lado, a tres cuadras, está la costa marplatense, y desde allí la humedad del mar calma los efectos del alcohol. Para el otro lado hay personas y autos, y aunque la gente parece caminar muy despacio, los autos lo parecen moverse aún más despacio. Y entre tanta lentitud, la gente se agarra entre sí, y los automovilistas esquivan a los que se agarran. Esto pasa porque una mitad de los que caminan están borrachos, y la otra mitad arrastra a sus borrachos. Miro a dos chicas abrazadas. Cuando se habla de alcohol se usa el género masculino, y es una generalización mentirosa, porque el consumo masivo es una de las tantas igualdades que el correr de los siglos nos ha endosado. Las niñas y mujeres alcoholizadas se multiplican, como si Adán le hubiese devuelto a Eva la manzana mordida y bañada en oporto, y Eva comprendiera, al fin, que lo que le da el gusto es el oporto y no la tentación. Mi amigo me hace señas desde la puerta del boliche. Al lado tiene hay una chica que ni él ni yo conocemos, pero al menos él la está abrazando. Lo saludo. Mejor huir. Mejor llegar a casa. Me alejo del taxi. El asfalto es una goma. Doy otro paso y la sensación se atenúa. Pero la caminata adquiere una inercia tal que el impacto puede ser contra el árbol, en el mejor de los casos, o contra el pavimento. Me detengo, respiro hondo y miro al cielo. Es un lugar común al que llegan todos los condenados: hablarle a Dios en situaciones poco decorosas. Hablo y, por suerte, nadie me contesta. Vuelvo a caminar, más suelto, con tranquilidad. Son sólo cuarenta cuadras. 4 Cada vez son más los autos que pasan en la misma dirección en la que voy. Unos viajan encerrados detrás del vidrio, otros asoman las cabezas, gritando. Unos se ahogan en el ruido de las motos, otros sienten lástima al verme caminar; pero ninguno se preocupa por mi sombra que camina alargándose y achicándose en el asfalto. La piedad es un sueño vulnerable. Paso frente a un puesto que vende choripanes y el humo me envuelve. El puesto está frente a la puerta del cementerio de la loma que, por esas arbitrariedades del urbanismo, se edificó en una zona residencial de la ciudad, donde se construyeron la mayoría de los bares que ahora quieren reubicar. Hay que reubicar el ruido de los vivos, el silencio de los muertos a nadie molesta. —¿No estarás asando a mi abuela? No lo digo yo. Soy incapaz de animarme a decir una cosa así. Aunque las piense, nunca me animo a decirlas. —Callate, que estos son de la villeros —dice una segunda voz, similar a la primera. Las voces que escucho son de dos nenas vestidas de minifaldas y piel de gallina. Las dos tienen puestas las mismas botas de cuero, largas hasta las rodillas, y desde allí la piel se desnuda más allá de la insinuación. Una se abriga con una campera de jean bien corta, y la otra con un saco. Ellas dos, sin saberlo, son otra de las paradojas de la urbanidad. El acento de gente rica, o casi, es inconfundible. En otra época del año pensaría que son porteñas, pero en pleno invierno no me quedan dudas: son marplatenses y viven en el barrio más caro de la ciudad. Deben haber estacionado el auto lejos, y en el camino se divierten burlándose del tipo que se gana el mango como puede, el mismo que tiene derecho de mandar a sus hijos a violarlas cuando las nenas suban, en un lugar oscuro, al auto que papá le regalo a una de ellas. 5 Tengo que llegar a mi casa. Tengo que abrir una botella de cerveza, también. Sé que tiene que haber una en alguna parte. Papá fue a cenar a casa, y él, si no toma cerveza, toma vino, así que estoy seguro de que al menos debe haber llevado una botella de cada cosa, solo que no recuerdo dónde las pudo haber dejado. Después de encontrar las botellas voy a quemar todos los libros que tengo y escribiré sobre un hombre que quema su biblioteca y escribe después de haber escrito sobre un hombre que quema su biblioteca y vuelve a escribir. 6 La resaca es distinta para cada uno. Y no hablo sólo del tipo de alcohol que uno ingiere, sino del tipo de persona que uno es. Si fuera un príncipe en vísperas de ser rey tendría el derecho de ser curado con todo tipo de medicinas hasta sentirme bien, y una vez curado, mandaría decapitar a todo medicucho mediocre que no hubiese acertado con el brebaje sanador. «Tiene usted una indisposición severa, mi rey» «¿Está seguro, consejero?» «Como que la luna sigue el curso del río para esconderse cada amanecer, mi rey» «Entonces tendré que decapitarte para beber tu sangre y así mitigar mi dolor» «Yo mismo cortaré mi cabeza, mi rey» Estar de rodillas frente al inodoro suele generar este tipo de pensamientos. Quizá sea por el olor rancio, por la mezcla de agua sucia con comida regurgitada. Llegué a mi casa bastante mal, en un estado lamentable después de haber caminado las cuarenta cuadras. Por suerte las cerraduras no suelen plantear la dificultad que usualmente se les adjudica. La llave rebota un par de veces, pero al final, torcida, desviada, o como sea, entra en el ojo y abre. Tampoco los objetos en el camino suelen interponerse de forma deliberada, aunque esto depende de la cantidad de habitaciones que uno deba atravesar antes hasta llegar a la suya. Eso sí, existen algunas reglas sagradas al volver a casa. La primera es tratar de comer algo. Lo que sea, pan, queso, fruta, salchichas crudas, fiambre. Cualquier cosa sirve, hasta la comida fría del día anterior. La segunda regla es no beber nada distinto al agua si uno no quiere vomitar. Si uno quiere hacerlo, es otro tema. Entonces tendrá que ir directamente a ponerse de rodillas con la cabeza metida en el inodoro y hacer lo suyo. Pero si se intenta no llegar a esta visión poco decorosa, de la que cualquier ateo debería renegar, hay que tener siempre presente no beber nada más que agua. Nada más. Hay que evitar sobre todo las bebidas gaseosas llenas de burbujas y azúcar, que hacen repetir y revolverse a los fluidos del estómago. Eso es lo peor. Tampoco hay que creer en la gente que habla maravillas del té o del café, esos pregoneros mediocres jamás han bebido lo suficiente como para vomitar sangre del esfuerzo de un esófago roto y para ellos un tesito de hierbas es la panacea. La tercera regla de oro es, después de comer, directamente acostarse. No mirar televisión, ni encender la radio, o la computadora. Hay que correr a la cama, dejar que el cuerpo caiga horizontal, de preferencia sin ropa, pero si esto no fuera posible, al menos hay que intentar quitarse los zapatos, y si esto tampoco fuera posible, hay que recordar siempre no destender la cama. El mareo suele empeorar en los primeros instantes sobre el colchón, y complicarse aún más si se dobla la almohada o si se intenta respirar con suavidad. No. Hay que tomar grandes bocanadas de aire, de modo exagerado, hinchando el pecho y llenando la boca y la nariz. El mareo poco a poco desaparece si se es paciente y si se busca, con cautela, como si se estuviera domando a un león, la posición correspondiente en la cama. A modo de ejemplo: si para el lado izquierdo las cosas giran aún con los ojos cerrados, quizás para el lado derecho se encuentre la salvación. Es cierto, llegué bastante mal, pero no estaba tan arruinado como lo estoy ahora que me vuelvo a dar cuenta de mi posición: de rodillas frente al inodoro con las manos aferradas a su borde frío como si de esto dependiera mi vida. Es bueno no tener el pelo largo, ahora se estaría pegando a los costados del inodoro, al agua, al pis o a los restos de comida. Vuelvo a pensar en el rey. Imagino que alguien le habría quitado la corona, y que dos ayudantes lo sostendrían de cada brazo, y de las axilas, empujándole el cuello hacia el inodoro. «¿Ya se siente mejor, mi rey?» A él lo levantarían, lo dejarían sobre una bañera llena, le darían agua, le enjuagarían los dientes, para evitar el re- cuerdo de sus desgracias, y lo acostarían en una cama de sábanas limpias y perfumadas con tres doncellas que lo cuidarían esa noche. Ojalá yo fuera un rey. Ese o cualquier otro, y no un miserable plebeyo preocupado al notar que no hay papel higiénico con el que pueda limpiarme las manos, la puta madre. 7 Para ciertas cosas es que el hombre envejece. Una de ellas es para no ocultar sus miserias. Lo entendí después de comprobar la ausencia de papel higiénico. Grito. Nadie me va a responder. Porque es mi baño y estoy solo. En este momento, aquí y ahora, estoy solo. Ergo moriré solo. Eso dijeron los romanos que de filosofar algo entendían, y si no entendían lo robaban de otros, que es la forma más barata de aprender. —¿Cuando iban a Grecia se sentirían como nosotros ahora al ir de compras a un hipermercado? Veinte siglos de filosofía, aprovechando esta posición frente al inodoro, me romperían el culo por esa frase, y por una tendencia homosexual aún hoy disimulada. Pero ellos son polvo, y en cambio mi hígado funciona a la perfección. Dos puntos a mi favor, al menos hasta la otra vida. Suena el timbre. —Ya voy —digo desde el inodoro. Vuelve a sonar. —Dije que ya voy. Las posibilidades son varias. O ninguna, pero yo me miento que son varias y la única alternativa es ir gateando. Qué pavada. Me levanto. Me agarro de la pileta. Me afirmo. Calculo la resistencia exacta de mis piernas: poca. Pero los pasos van, de un modo increíble, hasta la puerta. —¿Quién es? Eso, ¿quién carajo puede venir a tocar timbre a esta hora del mediodía? Miro el reloj. Apenas son las siete de la mañana. La hora explica muchas cosas. La cantidad de alcohol ingerida otras tantas. —Hola. Miro por el ojo de la cerradura. Es Samanta. Está parada muy firme con un paquete, que presumo es de facturas, en una mano, y en la otra lleva su habitual camperita tejida de hilo blanco. Abro la puerta. —Estás arruinado. Cierro los ojos. —Y vos más para estar acá. Hace tiempo que ni su nombre ni su presencia femenina sugieren una inminente escena de sexo. Samanta es algo así como un amigo con tetas —tetas normales pero deseables— y su presencia se debe a cierta complicidad de otro tiempo. Alguna vez fue la mejor amiga de mi mujer, y después de la ruptura me siguió viendo, aunque la veda de tener sexo no cayó nunca; por parte de ella, no hace falta aclararlo. —¿Me vas a dejar pasar? —dice. —Si me suelto de la puerta me caigo. —¿Y qué hago? —Ayudame. Yo me agarro de tus tetas y vos me guiás hasta mi cama. No me contradigo con éste diálogo. Sería un imbécil si pensara que con unas cuantas palabras insinuantes podría bajarle la bombacha que presumo son apenas hilos de color blanco. Como también sería imbécil no intentar acostarme con ella cada vez que viene a casa, aunque la negación al acto esté implícita. —¿Y tu novio? —le digo, siguiéndola, pero sin tocarla. —Igual que vos. Me río. —¿No deberías estar con él? Si no te diste cuenta, me parece que te equivocaste de borracho. Su novio es un tipo detestable. Como todos los novios. Un idiota de los que busca las escenas de sexo innecesarias en las películas de Hollywood, esperando la parte de la penetración, para correr al baño con el esperma en la mano tras la primera insinuación subida de tono. Para dar una idea más gráfica, él hubiese dicho: insinuación picante. —Me tiene cansada —dice Samanta, precisamente de su novio, cuando llegamos al living de mi departamento—. Le gusta salir con sus amigotes, ya sabés, y se la pasan saltando entre ellos, chocando contra otros y buscando pelea. Son unos inmaduros... ¿Dónde tenés la yerba? —No tengo. —No empecés —dice Samanta y camina hacia el mueble de la cocina. Me agarro de la mesa en el living, para no caerme. —En serio, no tengo —digo—. Hace meses que en esta casa nadie va al supermercado. —Mirá que traje facturas. Me siento, vencido por el mareo. Apoyo los codos sobre la mesa y la cara sobre las manos. —Gracias —le digo—, pero no creo poder comer nada sin sentir el mal gusto de todo lo que vomité. Samanta se estira buscando en la parte superior del mueble donde se guardan las cosas de almacén. La remera se le sube y le veo el culo y una franja de piel entre el pantalón y la remera. —¿Qué hacés? —me dice. —No te quejés, si sos vos la que muestra el orto. Fijate abajo del café. Entonces encuentra la bolsa. La agarra, no muy ansiosa, y primero saca un papel. Cuando arma, busca los fósforos sobre la cocina y enciende, aspirando con los ojos cerrados. Me ofrece. —Te dije que no hay yerba —digo mientras fumo—.Preparate un café, al menos. Samanta va hacia la cocina y enciende el fuego. —¿Y Leandro? —me pregunta. —Se fue a su casa este fin de semana. —¿Tenés todo el departamento para vos? —Para nosotros. Pone la pava sobre el fuego y luego saca el café y dos tazas. Tira un par de cucharadas en cada una y me da la que más café tiene. —Batilo. —¿Me vas a hacer trabajar? Yo quería dormir. —No podés dejar a una amiga en banda. —Vos no podés venir a mi casa, a la casa de un hombre, de madrugada, e irte virgen. —Ya no soy virgen. —No importa, mentime todo lo que quieras. Hasta te puedo decir que te amo. Samanta se sienta frente a mí, batiendo su taza. —Te amo —le digo. Sigue batiendo, como si no hubiera hablado. También fuma. —Te acabo de revelar mis más puros sentimientos y vos usás la cuchara como una autómata, pensando en quién sabe qué. —En mi novio. —Empezás a aburrirme. Te juro que al primer bostezo te echo a patadas en tu hermoso culo. La pava silba. —Dame tu taza. Se la doy. —¿Sabés cuál es el problema con tu novio? Lo tratás demasiado bien. Le das todo. Si quiere comer chancho le cocinás hasta las orejas, si quiere ver el partido de Boca te sentás al lado de él y no hablás nada, y hasta incluso gritás los goles sin equivocarte de equipo, si quiere que se la chupes te enjuagás los dientes con bicarbonato, para protegerle la piel de tus caries. —¡Forro! —En serio te lo digo —Samanta va hacia la cocina y sirve agua en cada taza—. Lo consentís demasiado. Lo mimás. Y él es el forro, no yo. Sale con sus amigos, se emborracha, mira otras minas, toca otros culos, se va de putas y después, cuando está borracho, solo quiere que lo cuides y lo comprendas. ¿Qué carajo le pasa a ésta generación de mujeres? Adoran el sometimiento, igual que sus abuelas, solo que ahora se llaman liberales y antes narcisistas. —¿No estabas borracho? —dice, volviendo de la cocina. —La excitación me pone así. Me da la taza llena de café humeante. —¿Vamos a la cama? —propongo. —No. —Dale. No seas boluda. Me duele la espalda. De paso me hacés unos masajes. Sin darle opción me levanto y camino hacia el dormitorio. Me tiro en la cama y ocupo casi todo el lugar. Boca abajo no estoy tan mareado como estaba boca arriba. —No te voy a hacer masajes —dice ella, que me ha seguido con su taza en la mano; y con la bolsita. —Dale. —No. Además tengo hambre. Pará, no te duermas todavía que traigo las facturas. Busco el control del equipo de música. No lo encuentro. Las letras de los cuadros colgados en las paredes me marean. Otra vez siento náuseas. No tengo que moverme, quieto estoy mucho mejor. Samanta vuelve y pone un plato lleno de facturas de crema y dulce de leche en el piso junto a la cama. —¿Y los chicos? —me pregunta. —No sé. Yo no tengo amigos. —¿Iban a desayunar a la costa? —Qué sé yo. No me importa. Me fui antes porque estaba doblado. No me acuerdo mucho de lo que pasó. Samanta pone sus manos en mis hombros y me hace masajes por propia voluntad. —Tengo cáncer —le digo. —¡No seas pelotudo! Con esas cosas no se jode. —En serio te digo. —Sos un boludo. —Me tenés que preguntar dónde —digo cambiando de tono, sacándole dramatismo. Samanta no pasó la prueba. —A ver ¿dónde? —me pregunta, segura del chiste. —En un huevito —le digo, liberándola—. ¿Querés verlo? —Sos un tarado —dice fumando y riendo. Siento que aprieta con más fuerza los músculos de mis hombros. Cierro los ojos. Pienso en tantas cosas. 8 Los despertares sonoros suelen ser los más violentos. A nadie se le ocurre hacer algo al respecto, pero se sabe que el despertar espontáneo es el más aconsejable de todos los regresos del valle de los sueños. Por eso deberían prohibirse los sonidos metálicos, los despertadores, los teléfonos, los gritos, los ruidos de los vecinos, los porteros eléctricos, el desenlace de las pesadillas y el tránsito de la calle. Los médicos deberían prescribir que todas las personas se levan- ten de la cama sólo si se sienten lo suficientemente descansadas para hacerlo. El sonido que me perturba no es el del despertador ni el del teléfono celular. Es del teléfono fijo de casa. Suena de modo insistente, así que mi primera impresión es que llama algún conocido, alguien que sabe que duermo. Miro la hora. Doce y media de la mañana. Sigue siendo de madrugada. Me doy vuelta en la cama. Estoy solo. Samanta se debe haber ido en algún momento de la mañana. Se tomó su café, el mío, y al menos se comió tres cañoncitos con crema. Me levanto. Camino descalzo hasta el teléfono y siento frío. Me llaman la atención mis pies desnudos. No recuerdo haberme descalzado antes de la llegada de Samanta. Eso me deja dos o tres alternativas. Pero la única en que pienso es que ella me sacó los zapatos y las medias porque los pies descalzos la excitan de un modo irrefrenable. —Tengo que preguntárselo la próxima vez que la vea — digo en voz alta antes de contestar la llamada. Levanto el teléfono. —¿Quién es? —pregunto. —¿No dijiste que venías a comer? —me dice una voz. Hay momentos que a uno lo llenan de orgullo. Que lo hacen sentir distinto en una masa de iguales. La improvisación suele dar uno de esos instantes en que lo desconocido se vuelve natural, como cuando uno se cruza con alguien que sabe su nombre y no se acuerda nada de la otra persona, entonces tiene que medir todas sus palabras para evitar esos vacíos de sintaxis donde debería ir el nombre del extraño. Hay quienes usan palabras como «querido» o «amigo», yo prefiero el juego de llenar el vacío con frases inexpresivas. Toda esta reflexión viene a cuento de que me olvidé del almuerzo sagrado en casa de mis padres. —Me encontrás de casualidad —miento—. Volví porque no tenían cambio en el puesto de diario — ¿ y desde cuándo vos tenés billetes tan grandes que los kioskeros no tienen cambio? —dice papá. Sonrío. Soy sangre de su sangre. —Estamos a fin de mes —digo. —Dale borracho, venite de una vez. —Momentito, en todo caso señor borracho. Cuelgo. Quedo solo, parado con el teléfono en la mano. Solo, en un cuerpo que me es extraño y lo primero que se me cruza por la mente es pensar que la infelicidad debería ser el título de una materia de la escuela. A uno le deberían dar un listado completo de todas las calamidades que pueden convertir a un ciudadano que lleva una vida productiva para el Estado en un despojo social. Debería haber gente especializada al respecto. Los más notorios profesores universitarios deberían dar cátedras antes de irse a Europa, o al menos programar alguna que otra videoconferencia por Internet, para que nosotros, los subdesarrollados del Tercer Mundo, sepamos que nos espera a la vuelta de cualquier esquina, en un recuadro de una página web, o en la página de un olvidado libro por más que tenga un título inofensivo y salga dos pesos en la mesa de saldo. El gobierno tendría que hacerse responsable. Crear una asesoría legal, una dependencia, un gabinete, una delegación especial, un comité de crisis. Hay que dejar de lado la hipocresía de una buena vez. En vez del extracto del himno, ya en desuso, deberían ensayarse alguna que otra estrofa premonitoria. Qué sé yo. A lo mejor se podría usar un pedacito de La última curda: cerrame el ventanal que arrastra el sol. Lo que digo es serio. Y lo digo por la profunda impresión que me causa que mi papá, un reconocido bebedor social, me llame borracho con liviandad, como si estuviera hablando de cambiarle una bujía al auto. Y por más que pueda permitirme una sonrisa o una mueca, no es de buena educación burlarse de los filósofos, sobre todos si no son tal cosa y están borrachos. —En las etiquetas donde se enumera las virtudes del vino, debería alguien escribir dos o tres advertencias —me dijo una vez papá. —Se me ocurren varios rótulos blasfemos que hablen de las consecuencias del jugo de uva en el Cristo o en sus discípulos —le seguí el juego. —Por una vez deberías contenerte, en el llano terreno de la auto represión, y no hablar de Dios, para simplificarlo todo. Te estoy diciendo que se debería escribir una lista de efectos adversos, como hacen las industrias farmacéuticas. Si una aspirina me puede arruinar el riñón, o dejarme sordo del oído derecho, o darme acidez si la tomo en ayunas, alguien debería advertirme sobre los efectos indeseables que pueden aparecer tras ingerir una docena de nobles vinos Malbec, hechos con la gran uva argentina, carajo —papá remató la frase levantando la copa llena de vino, mientras mamá, esa vez, revolvía la ensalada en la cocina. Es cierto, pienso ahora, y pienso recordar lo que pienso para decírselo cuando llegue a su casa. Ninguna botella dice que el alcohol puede dar dolor de cabeza, ni que puede dejar los ojos inyectados de odio, ni al estómago víctima de acidez, ni causar vómitos con sangre, o volver al hígado un órgano duro e inútil, ni hacer brotar líquido en la panza y romper várices que gotean sangre por el culo, ni causar divorcios, ni procrear hijos no deseados, ni estimular golpes estúpidos o accidentes de auto mortales, ni crear deseos de los cuales arrepentirse, ni causar despertares en camas ajenas con mujeres de otros, ni murmurar disculpas estúpidas y arrepentimientos forzados, ni crear furiosos enemigos circunstanciales, ni dibujar alucinaciones con pescados que reptan o serpientes que recitan poemas a sus presas antes de aplastarlas con sus patas, ni nada por el estilo, ni ninguna otra cosa. No hay una sola advertencia. —No te confundas, por favor —había insistido papá esa vez dos copas más tarde—, porque no soy un gran moralizado ni un cobarde agitador, como vos. No soy ninguna de todas esas otras mierdas. —No me confundo, papá —le contesté. —¿Y por qué me mirás con esa cara, entonces? —Bueno, basta —dijo mamá —. Que se van a terminar peleando. La resaca suele ser así. Un insulto a la cara, una escupida de verdad entre los ojos, un golpe a la mirada que devuelve el otro lado del espejo, sobre las ojeras que se despiertan maquillando los fragmentos rotos de la noche anterior. —Dejá de hablar boludeces —diría mi padre si escuchara este último pensamiento. El recuerdo se rompe, es inevitable. La borrachera obliga a prometer cosas; la resaca también, y mucho peores. Los nunca más, los esto me sirve de lección, los no vale la pena llorar por una mujer, los de esto no me olvido, no sirven de nada. De nada. Son la repetición, hasta un hartazgo imposible de sobrellevar, de los errores de todos nuestros antepasados y de la futura descendencia que descansa inmóvil, aunque alcoholizada, dentro de nuestros testículos y ovarios. El hombre con resaca se vuelve miserable, lo mismo que el hombre con culpa. Reformulando la oración podemos afirmar que todos los hombres son miserables, solo que lo disimulan hasta que una buena excusa les permite demostrarle al mundo lo que en verdad son. ¿El alcohol y la culpa no son los momentos en que se caen las máscaras de la impostura? ¿Quién es dueño de sí mismo cuando está fuera de sí? ¿Existe, entonces, un momento más sincero que ese, por más que parezca contradictorio? Y no hablamos de la mentira, sino de la mezquindad. El hombre es mentiroso por avaro, por atesorar, no importa qué, pero algo tiene que guardar, aunque no sea material, como en el caso del que atesora solo lo que los demás piensan de él. El bebedor ya no es temeroso ni macabro, según el uso que habitualmente se le da a su palabra en los ámbitos académicos, ni tampoco es soberbio. —El bebedor es sórdido, rastrero, pero fiel a su botella y, la puta madre, no espera la hora de sentirse mejor para volver a llenar el vaso —dijo esa vez mi papá y luego de llenar su vaso agregó—. ¿Qué ser humano que se precie de ser tal cosa no hace lo mismo con cualquier otro deseo en su vida diaria?