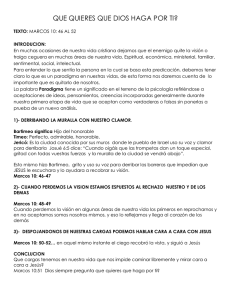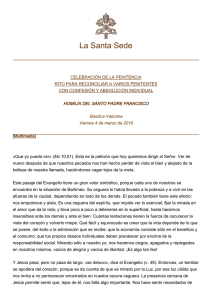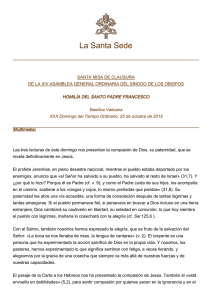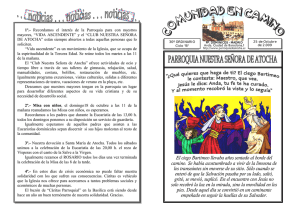Susanne Krahe: JERICÓ Yo soy el ciego de Jericó, un mendigo
Anuncio
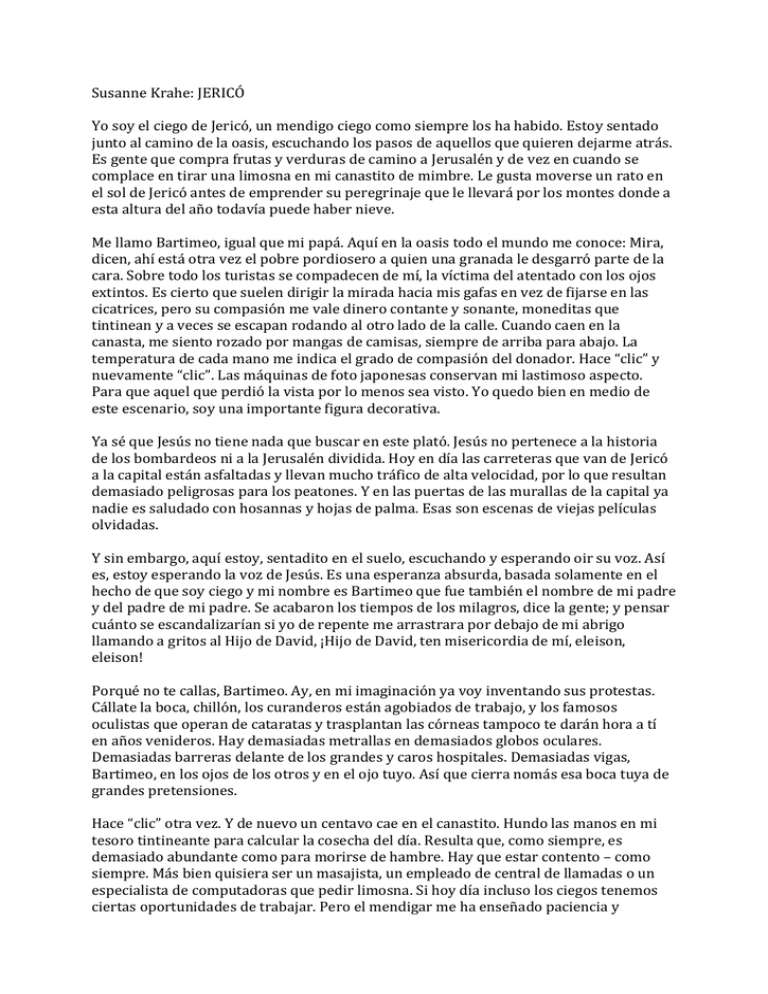
Susanne Krahe: JERICÓ Yo soy el ciego de Jericó, un mendigo ciego como siempre los ha habido. Estoy sentado junto al camino de la oasis, escuchando los pasos de aquellos que quieren dejarme atrás. Es gente que compra frutas y verduras de camino a Jerusalén y de vez en cuando se complace en tirar una limosna en mi canastito de mimbre. Le gusta moverse un rato en el sol de Jericó antes de emprender su peregrinaje que le llevará por los montes donde a esta altura del año todavía puede haber nieve. Me llamo Bartimeo, igual que mi papá. Aquí en la oasis todo el mundo me conoce: Mira, dicen, ahí está otra vez el pobre pordiosero a quien una granada le desgarró parte de la cara. Sobre todo los turistas se compadecen de mí, la víctima del atentado con los ojos extintos. Es cierto que suelen dirigir la mirada hacia mis gafas en vez de fijarse en las cicatrices, pero su compasión me vale dinero contante y sonante, moneditas que tintinean y a veces se escapan rodando al otro lado de la calle. Cuando caen en la canasta, me siento rozado por mangas de camisas, siempre de arriba para abajo. La temperatura de cada mano me indica el grado de compasión del donador. Hace “clic” y nuevamente “clic”. Las máquinas de foto japonesas conservan mi lastimoso aspecto. Para que aquel que perdió la vista por lo menos sea visto. Yo quedo bien en medio de este escenario, soy una importante figura decorativa. Ya sé que Jesús no tiene nada que buscar en este plató. Jesús no pertenece a la historia de los bombardeos ni a la Jerusalén dividida. Hoy en día las carreteras que van de Jericó a la capital están asfaltadas y llevan mucho tráfico de alta velocidad, por lo que resultan demasiado peligrosas para los peatones. Y en las puertas de las murallas de la capital ya nadie es saludado con hosannas y hojas de palma. Esas son escenas de viejas películas olvidadas. Y sin embargo, aquí estoy, sentadito en el suelo, escuchando y esperando oir su voz. Así es, estoy esperando la voz de Jesús. Es una esperanza absurda, basada solamente en el hecho de que soy ciego y mi nombre es Bartimeo que fue también el nombre de mi padre y del padre de mi padre. Se acabaron los tiempos de los milagros, dice la gente; y pensar cuánto se escandalizarían si yo de repente me arrastrara por debajo de mi abrigo llamando a gritos al Hijo de David, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí, eleison, eleison! Porqué no te callas, Bartimeo. Ay, en mi imaginación ya voy inventando sus protestas. Cállate la boca, chillón, los curanderos están agobiados de trabajo, y los famosos oculistas que operan de cataratas y trasplantan las córneas tampoco te darán hora a tí en años venideros. Hay demasiadas metrallas en demasiados globos oculares. Demasiadas barreras delante de los grandes y caros hospitales. Demasiadas vigas, Bartimeo, en los ojos de los otros y en el ojo tuyo. Así que cierra nomás esa boca tuya de grandes pretensiones. Hace “clic” otra vez. Y de nuevo un centavo cae en el canastito. Hundo las manos en mi tesoro tintineante para calcular la cosecha del día. Resulta que, como siempre, es demasiado abundante como para morirse de hambre. Hay que estar contento – como siempre. Más bien quisiera ser un masajista, un empleado de central de llamadas o un especialista de computadoras que pedir limosna. Si hoy día incluso los ciegos tenemos ciertas oportunidades de trabajar. Pero el mendigar me ha enseñado paciencia y perseverancia. Por eso creo en esperanza contra esperanza que un día el Hijo de David vendrá. En esto insisto y ningún realista me hará cambiar de opinión. En cuanto el suelo donde estoy sentado empiece a vibrar por los pasos de sus sandalias, me pondré a clamar: ¡eleison, ten misericordia de mí! Imposible que no me oiga. Y de hecho me oye, aunque la gente le hace señas para que no me haga caso. Y él lo llama a Bartimeo. Y Bartimeo arroja su capa que es tan apretada, tan abrigada. Y Bartimeo, con los brazos bien estirados, tambaleándose balancea hacia su voz. Bartimeo sin su bastón blanco. Bartimeo sin las muletas. Y ahora me hallo enfrente de él, un señor de estatura mediana que exhala un aroma balsámico y con un aliento de menta me pregunta: ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo agarra la mano derecha del maestro para averiguar su calor. Y se hace con el puño ardiente y rápidamente clava sus dedos en él. Y por unos segundos nomás Bartimeo se siente a salvo. Y responde: que aprendas a guiarme y que camines al lado mío para prevenirme contra las piedras de tropiezo. Que eso me lo hagas es lo que quiero. Que me dejes respirar al lado tuyo y andar a tientas, y que tengas paciencia cuando sea lento. Y esto es todo. Porque se acabó el tiempo de los milagros, y en Jerusalén está esperando el verdugo. Hace “clic”. Una foto y otra limosna para mi canastito tintineante. Con los dedos transpirados cuento las monedas, y enseguida lo encuentro, aquel botón liso del pantalón.