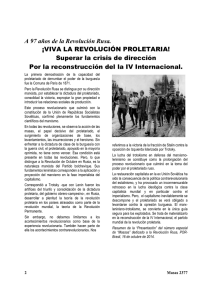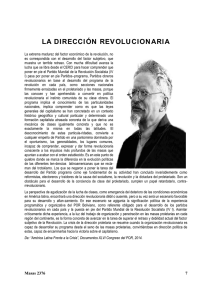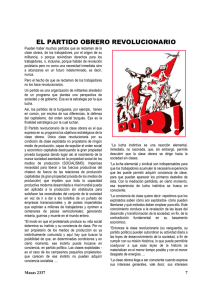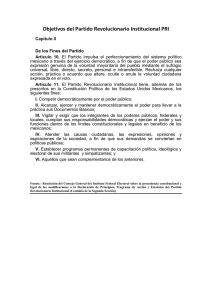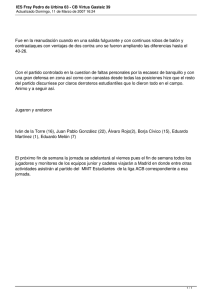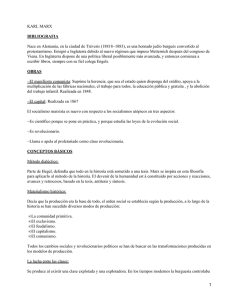clase revolucionaria, organización política
Anuncio

CLASE REVOLUCIONARIA, ORGANIZACIÓN POLÍTICA, DICTADURA DEL PROLETARIADO ALARMA n° 24, 2o trimestre de 1973. I La teoría revolucionaria, ¿debe ser introducida en la clase obrera desde el exterior, cual decía Lenin, o bien ha de proceder del seno mismo de la clase? Ni lo uno ni lo otro en sentido íntegro, o bien lo uno y lo otro a la vez, pero en sentido muy diferente al que le atribuyen los partidarios de ambas interpretaciones. No se trata de tesis propiamente hablando, sino de maneras de ver algo que se ha producido por acumulación de múltiples factores sociales. La querella parece absurda, pues hace un siglo largo que se habla de revolución proletaria y nadie ignora que la idea de ella y cuanto es teoría comunista no han sido descubiertas por la clase trabajadora. Pero pierde todo absurdo en cuanto se trata de determinar las relaciones entre revolución y organización desde cualquier situación presente hasta la dictadura del proletariado. La burguesía generó su propia teoría revolucionaria porque mucho antes de apoderarse de todo el Estado era ya una clase poseyente y en general más culta que la nobleza de la monarquía absoluta. Por el contrario, el proletariado no es ni será jamás clase poseyente, y para estar embebido de cultura necesita dejar de ser proletariado. No obstante, preguntarse si el conjunto de la teoría comunista con su correspondiente praxis debe o no proceder de los asalariados es despropósito mayor que preguntarse si la química, la física, la genética, la automoción, la cibernética, etc., han de ser o no otras tantas creaciones proletarias. Sencillamente, ninguna de las ciencias habría adquirido su actual desarrollo sin la presencia de la clase trabajadora, más precisamente dicho, sin la enorme riqueza que su posición social la obliga a crear como riqueza ajena. Aunque por el momento todas y cada una de las ciencias sean utilizadas para atarla más corto, el desarrollo de las mismas no podrá ser ni óptimo ni plenamente científico sino a través del proletariado en el comunismo. Existe pues una relación palpable entre el proletariado y las ciencias, por mucho que él las ignore, y la relación se convertirá en posesión a partir de la supresión del capitalismo. Mucho más estrecha es la relación entre el proletariado y la teoría revolucionaria, sin que importe el margen de error posible en ésta, pues es simultáneamente margen de rectificación y de desarrollo. Más que de relación debe hablarse de compenetración. No aparece, en efecto, como un saber del capital cuyo perfeccionamiento objetivo reclama a la postre volverse contra él, caso de las ciencias, y de sus aplicaciones técnicas, sino que se yergue desde el principio, insurgente, contra la sociedad fundada en el capital y en el salariato, y va enriqueciéndose a través de las luchas del proletariado contra el capital. La condición que en la actual sociedad padece la clase obrera, es lo que provoca directamente la aparición de la teoría revolucionaria. Sin el desarrollo anterior de la filosofía, de las ciencias humanas, de las ciencias exactas y de la propia sociedad capitalista, eso habría sido imposible. Pero hubiese resultado por completo impensable sin las luchas y acometidas insurreccionales de los trabajadores, desde las más remotas hasta la “Conjuración de Los Iguales” de Babeuf, rebeliones como la de Lyon en 1830 y la insurrección del proletariado campando por sus respetos en casi toda Europa a partir de 1848. El entrelace de los factores materiales, intelectuales y humanos dados por el rotar histórico, con la actividad pasional, subjetiva, pero no menos dada como factor de la historia, de los trabajadores, arrojó por fruto la teoría revolucionaria. Hay pues en ella al mismo tiempo exterioridad e interioridad al proletariado, pero aquello mismo que se presenta como exterior, no ya los hombres procedentes de otras clases, sino el saber, cualquier saber, representa también su interioridad en devenir. En razón de la inexistencia de su existencia en el mundo industrial hogaño, el proletariado es la anticlase por antonomasia, cifra del comunismo. Mas esa latencia comunista deja sobre todo ver, mientras no se manifiesta en actos, la estricta dependencia económica y cultural de la clase respecto del capitalismo. Tal dependencia veda a la mayoría de los asalariados el conocimiento teórico, sin el cual jamás habría revolución. Las excepciones individuales que en cualquier momento pudiere haber escapan, por serlo, a la condición general, como también escapan a la condición de la burguesía los revolucionarios de ella procedentes. En uno y otro caso no puede tratarse sino de minorías. Y así aparece desde el principio una distinción entre la clase revolucionaria y los revolucionarios. Hasta tal punto, que aún si imaginásemos procedentes del proletariado a todos los revolucionarios pasados, presentes y futuros, seguirían apareciendo distintos de la clase revolucionaria; mientras ésta misma no pase de lo potencial a lo dinámico, de su latencia comunista a la transformación comunista de la sociedad. Y en épocas dominadas por la reacción como la que vivimos desde 1937, cuando toda suerte de estafadores y cómitres del proletariado se fingen comunistas, la barrera entre clase y revolucionarios se hace punto menos que infranqueable, hasta el desgaste de la situación. La afirmación de Lenin en “¿Qué hacer?” es una simplificación de otra simplificación de Kautsky en “Las tres fuentes del marxismo”. La mente más erudita que dialéctica dé ese teórico socialdemócrata le llevaba a ver el pensamiento revolucionario como una destilación pura de las ciencias y de la filosofía, aplicable luego al movimiento obrero. Con mayor tino, Rosa Luxemburgo aseveraba que Marx no había esperado a escribir “El Capital” para convertirse en comunista, sino que lo capacitó para escribirlo el hecho de ser comunista. Así es, en efecto; la existencia de las luchas obreras y en su seno la existencia de revolucionarios era la condición primordial de la utilización de ciencias y filosofía para elaborar la teoría revolucionaria. La distinción entre clase revolucionaria y revolucionarios es impuesta por el capitalismo, que la agranda en épocas de quietud. Pero negar su existencia es igual que negar la posibilidad de la revolución y confiar el porvenir al automatismo económico-social, revierte a evolucionismo. Lo anterior permite abordar el problema de la conexión entre clase y revolucionarios, entre revolución y organización, entre partido y dictadura del proletariado, no en abstracto, imaginando condiciones ideales, sino en concreto, a partir de la situación de hecho existente y de la experiencia, que no dependen de querer alguno. El simplismo de la interpretación citada de Lenin no es el único origen de su centralismo democrático, que tanto ha dado que hablar hasta hoy. A ella se suma la idea táctica de responder a la disciplina y a la centralización impuestas a la clase obrera en las fábricas, por una centralización y una disciplina paralelas, pero de signo contrario. Pasaba por alto sin darse cuenta que la acción revolucionaria de la clase va enderezada a abatir las formas de organización y de obediencia inseparables del sistema. Además, queda en esa idea un relente de aquella otra sobre la utilización revolucionaria del Estado actual, desechada desde la Commune. Intervino también, en tercer lugar, el trabajo político ilegal dentro de la Rusia zarista, que excluía en la mayoría de los casos discusiones y decisiones democráticas. La dirección se veía en la práctica investida de poderes aún más amplios que los que el centralismo democrático le otorgaba. Lo mismo ocurrirá, por la fuerza de la realidad represiva, en cualquier situación de ilegalidad. No obstante, el centralismo democrático no era un expediente que respondiese a una situación pasajera. Pretendía ser, en condiciones normales, la forma mejor de organización de los revolucionarios y de su vinculación con la clase trabajadora. Experiencia mediante, los poderes otorgados a la dirección central, siquiera fuera entre congreso y congreso, se revelarían a la postre despóticos y uno de los instrumentos más hirientes de la contrarrevolución en Rusia. Las críticas tocantes a él formuladas en su tiempo por Rosa Luxemburgo y por Trotsky han tenido la más trágica de las confirmaciones. Y no fue error leve del segundo haber adherido al centralismo democrático y mantenido la adhesión aún después de instaurado el stalinismo. Se dio cuenta de ello poco tiempo antes de morir asesinado, puesto que sintió la necesidad de recordar, aprobándola, su primera y enérgica oposición. No obstante, ha sido sin consecuencias para cuanto sigue diciéndose trotskismo. Más inclinado a desaprender que a aprender, en ese como en otros aspectos, continúa viendo en el centralismo democrático un talismán organizativo y lo utiliza a menudo como una maza. Es superfluo considerar aquí el periodo que inaugura la contrarrevolución stalinista, va no se trata de centralismo democrático ni de concepción alguna de la relación entre clase y partido, sino de afianzar la burocracia en sus nuevas posiciones económicas y políticas. Por consecuencia, la brutal y reaccionaria dictadura todavía imperante en Rusia no interesa en esta investigación sino en la medida en que el centralismo democrático contribuyó a su eclosión. El partido bolchevique no identificó nunca dictadura del proletariado y dictadura de partido El sonsonete “una sola clase un solo partido”, fue un ardid de la contrarrevolución. En cambio, todavía el decreto que prohibía incluso las fracciones dentro del partido bolchevique, redactado por Lenin, tenía cuidado de advertir que la medida no era un principio revolucionario, sino un simple avío de urgencia y provisional, para salir de un aprieto. Cruelísimo sarcasmo hoy, tal precaución; pero eso no le impedirá ser un testimonio importante contra la concepción del partido único, cualquier sesgo adopte. No obstante, los bolcheviques nunca tuvieron una concepción inequívoca de la relación entre clase revolucionaria y revolucionarios y tendieron pronto, en el actuar cotidiano, a ocupar como partido el lugar del proletariado. Al clausurarse el X Congreso, en 1921, restitución era ya más completa de lo que creían Lenin, Trotsky y los mejores militantes, tanto en la dirección como en la base. La base bolchevique misma era suplantada por la dirección y ésta lo sería pronto por la Secretaría de Organización, donde se emboscaba Stalin. Secretaría que irradiaba e imponía un centralismo cada vez menos democrático. Es en ese proceso en el que el centralismo bolchevique desempeña un papel nefasto. Gracias a los poderes que estatutariamente confería a la dirección, el secretario organizativo estuvo en condiciones, mediante simples ukases secretariales, de desembarazarse de hombres y de comités molestos, substituirlos por adictos suyos, fabricarse mayorías a discreción, aislar y privar de recursos de oposición a los más destacados dirigentes, a comenzar por Trotsky; en condiciones de asegurarse, en una palabra, la dirección exclusiva, vitalicia y tan absoluta, que sobrepasa con creces la de los peores déspotas del pasado. La ausencia de una concepción clara y certera de la unidad dialéctica proletariado- partido revolucionario, cegó a los mejores bolcheviques impidiéndoles ver de dónde provenía la contrarrevolución, e impidiéndoles reaccionar en consecuencia. Así, al caer Lenin en cuenta de que Stalin era un bestia desleal muy peligroso, y de que la contraposición política entre él y Trotsky amenazaba cortar el partido en dos, su principal preocupación es evitar la ruptura y recomienda como remedio (Testamento político) aumentar el número de miembros del Comité Central. Tenemos ahora suficiente perspectiva histórica para afirmar que la escisión habría sido, a lo sumo, un mal menor. En efecto, aunque seguramente no hubiese enderezado el rumbo de la revolución, habría forzado a los contrarrevolucionarios a salir de su madriguera burocrática y a mostrarse a plena luz. Desde bastante antes, es hoy evidente, no había otro recurso que hacer llamamiento a la base contra la dirección y al proletariado contra el partido bolchevique. Ya en la insurrección de Kronstadt vieron los dirigentes una grave amenaza para la revolución en lo que sólo era un tropiezo y una advertencia, sin que percibieran, en cambio, cómo la contrarrevolución estaba incubando en su propio partido y que la represión de los insurrectos la favorecía. Y así, todavía al constituirse la Oposición de Izquierda, Trotsky y los suyos se abstienen de recurrir a la clase obrera contra un partido que ellos mismos tenían por degenerado. Es que en forma subrepticia, sin teoría neta, la suplantación de la clase revolucionaria por el partido había dejado poso en todas las mentes. Por tal camino pudo pasarse, sin aparente solución de continuidad, del centralismo democrático al centralismo más policíaco y reaccionario de todos los tiempos. Lo dicho antes tocante a Kronstadt vale, en menor grado, para las otras oposiciones soviéticas, entendiendo por tales las que habían propugnado el poder de los soviets. Un régimen proletario tiene que saber tratar los problemas internos a la clase de diferente manera que los bolcheviques, aún tratándose de desviaciones derechistas de algunos de sus sectores. Si la clase en su conjunto no es capaz de sobreponerse a ellas en el seno de los órganos de poder, las imposiciones de los revolucionarios gobernantes tampoco lo conseguirán. Queriendo desempeñar el cometido de la clase revolucionaria, se erigen en poder independiente de ella y aquello mismo que pretendían combatir se les infiltra en sus propios organismos como una invasión de termitas. Porque en momentos de revolución nada existe tan acomodadizo y farisaico como mentalidades burguesas en busca de arrellanamiento. Y no son, ciertamente, atributo exclusivo de los burgueses. No obstante, ninguna de las oposiciones soviéticas que los bolcheviques encontraron merece aprobación política, salvo por la reivindicación de la libertad en los soviets. No tenían visión siquiera nebulosa de lo que habría de ser la revolución en Rusia y menos internacionalmente. A su vez, la Oposición Obrera que tanto zalamean hoy algunos grupos, era en realidad una oposición de la burocracia sindical, lo que se transparenta en su programa. Kollontai y otros de sus líderes hallaron enseguida su lugar en la contrarrevolución. Pero en el maremágnum reinante entonces, no pocos revolucionarios alarmados se acogieron a ella. Irían pronto a morir en Siberia en compañía de los de la Oposición de Trotsky. Antes de continuar adelante, se impone intercalar una reflexión internacionalista. Es difícil de creer que la revolución rusa hubiera podido ser salvada una vez que la NEP dio rienda suelta a las relaciones mercantiles. Pero sí hubiera podido ser salvada la revolución mundial, que continuó rondando de un país a otro hasta la España de 1936-37. Si el proletariado mundial hubiese presenciado inequívocamente el fin de la revolución rusa, habría vuelto la espalda a Moscú y a sus partidos, ya dispuestos a maniatarlo en todas partes, y nuevas organizaciones revolucionarias habrían surgido con facilidad. Mas faltó en Rusia algo semejante al 9 Thermidor francés, cuando, al día siguiente de ser destituido el Comité de Salud Pública, las cabezas de sus componentes rodaban al cesto de la guillotina y con ellas la revolución. No fue, por cierto, el miedo a la muerte por parte de los enemigos del stalinismo lo que les vedó hacer algo que marcase esa solución de continuidad innegable para quien quiera y salvadora para la revolución internacional; sí, la identificación de hecho entre dictadura de clase y dictadura de partido. Cincuenta años de catastróficas derrotas proletarias y de una prostitución ideológica que todavía continua pringando las consciencias tienen su origen en esa falla. Nada de lo dicho obsta para negar categóricamente que la contrarrevolución estuviese prefigurada en el centralismo democrático o que la engendrase la extrema aplicación del mismo con la supresión de los partidos y de las fracciones. Los hechos se han encargado de demostrar que tales medidas no prestaron servicio a la revolución sino a sus enemigos. Ahora bien, la contrarrevolución no puede en ningún caso prosperar sin bases económicas y sociales. Ellas le dan su primer impulso, ensanchándolas progresa, y con tal finalidad utiliza cuanto esté a su alcance. Es ya decir que la contrarrevolución fue originada por el capital, mas no retrotrayéndolo a los burgueses, sino centralizándolo a discreción del Estado. La indeterminación característica de la revolución rusa, ni burguesa ni comunista, la hacía depender por entero del paso de su primera fase democrática (anti-feudal) a la fase comunista en que instrumentos de producción, producción y distribución recaen colectivamente en la clase trabajadora. Lejos de alcanzar esa fase, la revolución retrocede oficialmente con la NEP y se desarma entregándose al Estado, que iba a disponer a su guisa de la plusvalía existente y de la futura. La idea de retirada estratégica de Lenin: un capitalismo de Estado regido por la democracia soviética en espera de la revolución europea, no tuvo ni podía tener siquiera un comienzo de aplicación. Todo capitalismo es obligatoriamente administrado por quienes colectan la plusvalía. En este caso no sólo la burocracia que proliferaba desde los comités locales hasta el Kremlin, sino también traficantes en nuevas y buenas migas con la burocracia gracias a la NEP, burgueses en ansias de buen vivir, técnicos e intelectuales que habían boicoteado la revolución y hasta aristócratas en humilde reverencia ante los advenedizos encumbrados. Tal fue la base social de la contrarrevolución. Por otra parte, si la burguesía se había mostrado incapaz de hacer su revolución y de extender su sistema en Rusia, no se debía únicamente a la amenaza comunista representada por el proletariado, sino también a que el desarrollo del capital privado estaba ya superado por la concentración en grandes trust internacionales y en el Estado. La contrarrevolución stalinista descubrió empíricamente que la forma capitalista estatal era la más eficiente, tanto para alejar la revolución comunista como para competir con el capitalismo internacional. Aquello mismo que consintió la toma del poder por el proletariado en un país atrasado, plagado de anacronismos económicos, sociales, religiosos, etc., permitió luego a la contrarrevolución concentrar el capital hasta el grado máximo consentido por el sistema capitalista en su conjunto. Produjéronse allí dos movimientos dialécticos de sentido opuesto, uno hacia la revolución comunista pasando por la revolución democrática hecha por el proletariado, el otro hacia el capitalismo de Estado, prescindiendo de la propiedad individual. En política se quedó la revolución; política necesitó ser sólo la contrarrevolución, más no por ello menos sanguinaria. Y, otra vez en el terreno económico, jugó contra el proletariado y contra los revolucionarios la identificación entre clase y partido, a la cual añadióse luego la equiparación entre propiedad socialista y propiedad estatal, ya mera falsificación. En consecuencia, son a desechar los métodos orgánicos del bolchevismo y cualquier substitución de la clase revolucionaria por una o varias organizaciones combinadas. Con todo, la más rica enseñanza que revolución y contrarrevolución en Rusia nos ofrecen, es la imposibilidad de hacer una revolución en dos tiempos, democrático- burgués el primero y el segundo socialista. El capitalismo se abrirá brecha siempre, si desde el principio no se le seca su manantial: la producción y la distribución fundadas en el trabajo asalariado. Sin partir de ahí, la revolución permanente es tan calenturienta quimera como la permanencia de la revolución. Lo que debe contar para cada proletariado es el nivel industrial del mundo, no el de “su” nación únicamente. De mal en peor, el centralismo democrático se convierte casi en un vaho de juristas burgueses a ojos del centralismo orgánico de la tendencia inspirada por Bordiga. Su simple formulación indica que el término “democrático” ha sido proscrito con cajas destempladas, dejando como único domiciliario de la concepción el centralismo. La otra palabra, orgánico, no añade nada, sino que redunda. Unida a la primera no significa más que centralismo centralista. Es eso, en efecto, lo que quiere significar dicha tendencia, que se deleita retensando los errores del bolchevismo y enarbolándolos como panacea revolucionaria. En la democracia ve un estorbo para la revolución y para el proletariado, porque ¿acaso la validez revolucionaria de una teoría o medida concreta puede ser decidida por mayoría de votos? He ahí un descubrimiento del bordiguismo. Nadie, en efecto, puede responder sí a perogrullada semejante. Pero hacer de ella la base de una concepción orgánica, es afirmar implícitamente que esa validez sí puede y debe ser decidida por minoría, con o sin voto. El bordiguismo evade el problema garantizándonos sin pestañear que “si las directivas dadas son justas no puede haber conflicto entre la base y la dirección”. Por algo se trata de un centralismo orgánico, es decir, de una relación entre base y centro del partido, entre proletariado y partido, entre gobernados y gobernantes después de la revolución, que se regula a sí misma, como un metabolismo corporal. He ahí otro descubrimiento bordiguista que permite a sus fieles el más altanero y huero desprecio de una democracia que con tales trabamolleras creen haber superado científicamente. Por el contrario, salta al entendimiento que sí puede haber conflicto con directivas justas, y al contrario, no haberlo con directivas erradas. Pero la clase obrera, los órganos de poder, el partido, son vistos por el centralismo orgánico como una colmena donde, salvo accidente secundario, todo marcha a la perfección con tal que la repartición hormonal entre las hembras obreras, los zánganos y el centro de la colmena, la reina, conserve la dosis y la calidad requeridas. En el caso aquí tratado hay que poner, se sobreentiende, en lugar de hormonas, pensamiento revolucionario segregado por el Centro, la dirección del partido. El efecto tiene el mismo valor y la misma inevitabilidad que una reacción química. Esa asimilación de un partido revolucionario y de la clase trabajadora a un organismo o colonia de organismos animales, cae por entero dentro del naturalismo, no de la dialéctica materialista, y si tiene antecedentes filosóficos no es ciertamente en el movimiento revolucionario. La antigua filosofía china establecía una relación natural o espiritual, pero constante, entre el Imperio y el Emperador (que Mao Tse-Tung sigue utilizando por lo bajo) y postulaba la misma unicidad de salud o de degeneración, de eficacia o de torpeza, que convierte en ilusoria y superflua cualquier forma de democracia o de supervisión de dirigentes. Semejante organicismo aplicado a lo que no constituye un complejo fisiológico, es la sabiduría del despotismo oriental. Se encuentra también en la India y tiene todavía destellos en los lazos que durante el Medievo unían los vasallos al señor. El bordiguismo lo remoza con elixires proletarizantes y economicistas y vuelve a ponérnoslo ante las narices como si se tratara de un puro efluvio marxista. Y por ahí hasta el delirio. El bordiguismo tiene méritos incontestables. En primer lugar, haber mantenido durante la guerra una actitud internacionalista. En segundo denunciar siempre al stalinismo sin ninguna contemporización, si bien tratándolo de reformista, lo que no es, y también haber reconocido en Rusia un capitalismo de Estado, aunque sobre esto su análisis deja que desear. No es cuestión de escatimarle ese valor. Pero hay que decirle terminantemente no cuando, a fuerza de engreimiento, se auto-sacraliza. El Partido Histórico de la Revolución, como quien dice los revolucionarios de sangre azul, la flor y nata, los únicos aptos para decir y decidir lo que es y lo que no es justo en la teoría, y en la práctica... y para imponérnoslo si un día les cae en la palma de la mano la breva del poder. Porque la dictadura proletaria es en la concepción bordiguista, y no puede ser otra, la ejercida por el partido, cerebro de la clase siquiera por delegación, ya que el partido mismo pende y depende de su Centro, cerebro de cerebros. Así se corona el bordiguismo con su descubrimiento cumbre; él es el partido histórico del proletariado; él ha de desempeñar la dictadura y nadie más que él; la duda misma constituye un atentado oportunista al Partido, por lo tanto al proletariado como clase y a la propia revolución. A fuerza de subjetivarse como tendencia revolucionaria se sale del marxismo y da de bruces en un pontificalismo redentor. Por tal camino, es sobrado evidente, el proletariado seguiría siendo objeto y no sujeto de la historia, hasta su desaparición en el comunismo que le habría ido deparando filantrópica, graciosamente y quiéralo que no, el partido de marras. Aun suponiendo que esa u otra organización cualquiera fuese en todo inatacable desde el punto de vista revolucionario, la pretensión seguiría siendo descabellada, y en concreto una vulgar usurpación. Porque el Partido Histórico nunca podrá ser otro que el proletariado mismo en acción revolucionaria. Ninguna organización conseguirá birlar esa función, cual se propone el bordiguismo, sin destruirla, pues lo que conlleva el movimiento de una clase, su devenir, no admite camisolas de fuerzas ni imposiciones partidistas, por muy sabias y quintaesenciadas que fueren. Ese momento es la conquista de la libertad frente a la necesidad, y por consecuencia sólo mediante la libertad del proletariado se realizará la dictadura del proletariado, transición hacia la libertad de todos los humanos. Y -dicho quede, en vano para ellos- que los bordiguistas depongan su ridícula cuanto idealista pretensión de ser los ungidos del cometido revolucionario de las masas trabajadoras. Poniéndonos en lo inverosímil, que llegasen a gobernar, su dictadura empezaría a jugar inmediatamente un papel reaccionario, a despecho de cuanto pudieran hacer antes de positivo. Por fortuna, el peligro apenas existe. Su concepción es repelente, y ellos mismos no cuentan poder hacemos el obsequio de su proletarísima sapiencia gobernante, sino cuando llegue el crujido último del capitalismo, con la caída catastrófica de la tasa de beneficios, es decir, el día que ya no haya negocios capitalistas posibles. Se es o no se es científico. II “La revolución no es asunto de partido alguno” (Der Revolution ist keine Partei Sache) sentenció Otto Rhüle en su tiempo con la izquierda alemana, y años después lo pormenorizó Pannekoek en el librito “El comunismo de los consejos”. En ellos se invierte la concepción bordiguista del partido en una concepción consejista de no-partido, que hoy retoña aquí y allí en grupos de militantes escaldados por la experiencia rusa, aunque en general sin el acendramiento revolucionario de los consejistas primigenios. Examinadas con todo rigor, no se trata de dos concepciones diametrales, sino de un mismo planteamiento naturalista que parte, en un caso de la teoría revolucionaria como absoluto histórico encamado en El Partido, en el otro caso de una virtualidad empírica del proletariado, elevada también a lo absoluto histórico mediante los consejos. La garantía de la revolución comunista está en El Partido o en Los Consejos, según se elija. Y así como el naturalismo de la concepción bordiguista procede de una asimilación de proletariado y partido a un complejo fisiológico, el de la concepción consejista amuralla ese mismo complejo en los lindes de la clase proletaria, con exclusión de todo partido. A ojos de la primera, la democracia es un escarnio, mientras que en su forma obrera o consejista es para la otra el supremo, el exclusivo agente de la revolución y del comunismo. Una dificultad insuperable de la ideación consejista estriba en que su primera medida tendría que consistir en la prohibición de cualquier partido, decapitando del mismo golpe su famoso agente revolucionario: la democracia obrera. Partido es cualquier agrupación de personas por afinidad de ideas o concepciones teóricas. Partido político han sido siempre los anarquistas, muy a despecho de sus denegaciones. Ni los consejistas ni grupo imaginable alguno, provéase de una teoría u otra, constituirá jamás caso aparte. De manera que la concepción de no-partido llevaría a los consejistas a ejercer la dictadura ellos y no el proletariado, a semejanza del bordiguismo que de antemano la reclama para sí. Antes de situarlo en el estadio post-revolucionario, el proyecto consejista presenta una falla sobrado grave para hacer de él algo inoperante. La aparición de los organismos obreros o consejos tiene que ser, en su visión, muy anterior al momento de la toma del poder político, y han de disfrutar, todavía en el seno de la sociedad capitalista, de condiciones óptimas de libertad durante tiempo indefinido. Sin ella, en efecto, resultaría imposible que por su propia experiencia y deliberación, ajenos a la experiencia pasada y a la teoría del o de los partidos revolucionarios, llegasen los consejos al momento y a la decisión de la toma del poder, no digamos a otras decisiones de mayor calado. Imaginando tal caso posible, la revolución misma se convierte en superflua. La transformación del capitalismo en comunismo sería un proceso reformista, evolutivo y no revolucionario. Tanto más cuanto que el empirismo descubridor de los consejos tendría que continuar hasta la desaparición de las clases y de sus innumerables consecuentes. En nombre de una experiencia que en buena cuenta se limita a ser, mal que bien, la de la revolución y la contrarrevolución rusas, el consejismo arroja por la borda toda la teoría y la experiencia revolucionaria adquiridas en el decurso de siglo y medio, mismas que recogen, siquiera fragmentariamente y con yerros, las tendencias revolucionarias. Por otra parte, está lejos de ser indudable, y más lejos todavía de ser obligatorio, que los órganos obreros de poder o consejos se organicen antes del aniquilamiento del poder capitalista, por más que las actuales tendencias revolucionarias, demasiado apegadas, pese a todo, al modelo ruso, vivan pendientes de su creación. Una revolución es algo demasiado hondo y proteico para sujetarse a reglas de desenvolvimiento. Es ahí donde aparece la espontaneidad y no en lo que pretende el llamado espontaneismo. En la revolución alemana de 1918-19, donde surgieron los consejos por repercusión de los soviets rusos, quedaron enseguida mediatizados por diversas corrientes pseudo o semi-revolucionarias. En lugar de progresar experimentalmente, retrocedieron hasta anular sus potencialidades revolucionarias. En China, tampoco se sobrepusieron a la orden de disolución girada por Stalin vía Mao Tse-Tung y comparsas. En cambio, no existía un solo consejo en la España de 1936, antes de que el proletariado despedazase al ejército nacional y con él todas las estructuras capitalistas. Llamándose comités, aparecieron, no como condición de la acción insurreccional sino como su resultado instantáneo. Durante varios meses fueron ganando localmente prerrogativas económicas y políticas, decayendo luego hasta su extinción, debido a la misma insuficiencia revolucionaria que en los casos citados. El ejemplo de España informa aún mejor que los otros la concepción consejista, pero, por lo que respecta a la aparición de los órganos de poder, tenderá probablemente a repetirse con variantes, cual insinuó en Francia la situación de Mayo de 1968. En resumen, faltándoles la más certera inspiración revolucionaria, y por lejos que vayan, los consejos u órganos obreros de poder no pasan de ser un episodio importante de la lucha de clases, pero circunscrito en el capitalismo o a él retrotraído, como lo demuestra el caso de España y el de Rusia mismo, si bien de otra manera éste. Por su propia naturaleza, la existencia de los consejos, y por ende su experiencia, no puede prolongarse mucho tiempo sin alcanzar el primer objetivo revolucionario: arrancar de cuajo el capitalismo. La relación clase-teoría revolucionaria (en su aspecto actuante consejos-partido) no es un injerto artificial de dos factores de origen distinto, sino la manifestación dialéctica, la unidad dual de un solo devenir histórico. Sólo ella abrirá calle, mediante la revolución y el comunismo, a una unidad dialéctica superior, entre la naturaleza y la especie humana. Puede argüirse con entera razón que son los partidos los culpables del fracaso de los consejos, lo que ilustran los consejistas con estampas de la revolución rusa. Algunas de esas estampas están retocadas, mas ello no quita verdad al hecho de que los bolcheviques, acaparando los soviets, substituyesen como partido al proletariado y facilitasen la contrarrevolución, aquello mismo que pretendían evitar. Sin considerar aquí lo peculiar de la revolución rusa, el defecto está en la concepción que se hacían los bolcheviques del partido y de los órganos de poder. Ese defecto llama a otra clase de concepción, pero reafirma en lugar de anular la unicidad necesaria entre órganos de poder y partido. Sin las ideas de los bolcheviques sobre la revolución mundial, los soviets no habrían ejercido el poder siquiera un instante. Para bien como para mal, esa relación jugará siempre, porque no existirá jamás práctica revolucionaria duradera sin ideas, ni idea revolucionaria válida sin práctica. En el consejismo creen sus parciales haber descubierto el remedio infalible contra la burocratización, cual si ese virus no pudiese infectar a los consejos igual que a un partido, a un obrero no menos que un intelectual. La clase como tal está a salvo de burocratización, pero no una parte cualquiera de sus componentes. Abundan los ejemplos. El remedio tiene que atacar las causas, no los efectos. Dondequiera que haya funciones especiales que desempeñar, distintas de las del vivir cotidiano de la mayoría, allí germinará el virus burocrático con tanta mayor facilidad cuanto menor sea la densidad revolucionaria de quienes las desempeñen. Porque la causa última de la burocratización, disposiciones psíquicas comprendidas, está en la satisfacción artificial, de parada, puramente vanidosa, que los hombres buscan para encubrir la ausencia de satisfacción individual verdadera, la carencia de personalidad a que, en general, no pueden escapar en la sociedad de explotación. Es una manifestación de la alienación del hombre y sólo desaparecerá por completo al paso de ésta. Lo importante es que una revolución estructure la sociedad de forma que desaparezca la ley del valor y el Estado. Con la desalienación resultante se esfumarán las estúpidas satisfacciones burocráticas y los graves peligros que conllevan. Ninguna tendencia consejista, nueva o antigua, parece haberse dado cuenta de que los consejos obreros son una forma de organización pasajera, interina, como la dominación social de la clase obrera misma. Si la clase obrera ha de desaparecer, signo único del acceso al comunismo, los consejos u órganos de poder también. De modo que éstos no durarán sino el tiempo que tarde en desaparecer la huella infamante de las clases. En cambio, la agrupación de las personas por tendencias, es decir, por partidos, adquirirá mayor importancia y fecundidad gracias a la cultura generalizada que arrumbará la milenaria división del trabajo en intelectual y manual. No se tratará, cierto, de partidos en el sentido actual del vocablo, con intereses materiales opuestos, o simplemente de prestigio, pero sí de grandes grupos de pensamiento, en leal brega por tal o cual solución a tal o cual problema. La sociedad actual estereotipa a los hombres por categorías, mengua, suprime o pervierte la personalidad de casi todos. En cambio, la individuación máxima de cada uno, que irá extendiéndose y afirmándose a medida de la organización del comunismo, pondrá en juego capacidades de elección y de creación en todos los dominios, de las que no dispone hoy nadie. La división y la contienda entre partidos tendrán lugar sin menoscabo material ni moral para ninguno y redundará en beneficio del devenir colectivo. Mucho antes, los consejos se habrán diluido, junto con las clases, en el conglomerado humano. De los dos términos de la unidad dialéctica: consejos-partido (proletariado-teoría revolucionaria en su forma más general) el uno es perecedero, mientras que el otro irá revivificándose y diversificándose en contenido y número, a medida que se profundice y ensanche el conocimiento de la humanidad una, en cuanto término antitético complementario del mundo exterior. Por ello mismo importa superlativamente reafirmar que ningún partido podrá suplantar a los consejos o manejarlos, sin destruirlos y sin destruirse él también como factor revolucionario. Sólo por facilidad de expresión, e incorporando diversos matices en un solo color, cabe hablar de partido en singular, a semejanza del Tercer Estado tomado como partido antes de la revolución francesa. Aunque es de suponer que en algunos casos la revolución sea inspirada principalmente por un solo partido o se identifique con él, ese mismo lleva en su seno el germen de varios otros, cuyos contornos se perfilarán en el período post-revolucionario. Pueden, también, surgir al margen. Fuere lo que fuere, la lucha de tendencias en los órganos obreros de poder debe ser libérrima y estar sujeta a la regla de mayoría. La dictadura de la burguesía sobre la sociedad tuvo su más alta expresión en el ejercicio simultáneo o sucesivo del poder por varios partidos suyos. El proletariado es mucho más homogéneo que la burguesía. Su cohesión material irá en aumento tras la toma del poder, al mismo paso que deje de ser clase, y paralelamente se multiplicarán las posibilidades de tomar iniciativas en el dominio social y en cualquier otro. La pluralidad de partidos le será tanto más propicia cuanto que prefigura la gama infinita del conocimiento desalienado, y que prefigura también la conquista de la libertad frente a la necesidad, dicho quede sin pedir excusas a los detractores de la libertad en nombre de la dictadura de partido. La dictadura del proletariado nada tiene de común, en efecto, con una tiranía individual o colegial. Es una situación social inducida, como la corriente de un circuito eléctrico en otro, por las relaciones de clase anteriores, provisional por consecuencia, y en lugar de excluir la democracia, ha de darle veracidad y amplitud desconocidas antes. El problema de una posible contrarrevolución no admite solución orgánica ni tampoco moral. Las formas de organización, la honradez y la aptitud de quienes desempeñan funciones dirigentes tendrán siempre gran importancia, pero hace falta ir más allá, hasta un punto en que los defectos organizativos, las taras burocráticas, la ineptitud y el dolo mismo de ciertos personajes no puedan redundar en perjuicio material para unos, ventaja para terceros, y menos en dominio social de unos por otros. El sistema mercantil actual presupone siempre deshonestidad y defectos individuales en proporciones diversas. A medida que se sobrevive va haciendo de ellos condición de poderío y de riqueza. Al fin, sus instituciones y hombres representativos actúan legal o ilegalmente como hampones encumbrados. Eso está haciéndose cada día más evidente y es correlato inseparable del capitalismo. Ahora bien, la revolución no limpiará de golpe las taras y defectos inculcados a los hombres y desde vísperas de su victoria se infiltrarán en ella sujetos calculadores. Esperar otra cosa es idealización torpe. No importa. A la inversa del sistema capitalista, revolución y comunismo reclaman de forma imperativa, sine qua non de su existencia, eliminar de las mentes la hez residual de la estratificación económico-política anterior, le es pues indispensable a la revolución dotarse de relaciones sociales que por su propia función hagan imposible que taras antiguas y burocratismo en general se concreticen en ventajas materiales o privilegios de otro tipo para sus portadores, fuente de contrarrevolución. Y como todo el complejo de relaciones sociales, hasta las científicas y artísticas, reposa sobre la primera de todas y a partir de ella se ramifican y cunde las demás, modificarlas radicalmente es la única prevención frente a cualquier amenaza contrarrevolucionaria. El mercantilismo universal y la corrupción del sistema actual, más de las personas, brotan de la operación inicial de compra de la fuerza de trabajo por un salario; es su relación social básica. Sin suprimirla, ninguna revolución conseguirá desarrollarse y desembocar en el comunismo. Por el contrario, ni burocratismo ni taras de los individuos conseguirán desviarla, dándose por base funcional un trabajo productivo guiado por la satisfacción material, intelectual y psíquica de cada persona. Mientras no quede descartada la ley del valor ninguna combinación orgánica (centralismo, federalismo, verticalismo, horizontalismo, consejismo, autonomismo, partidismo) ni la más prístina honradez de los hombres más aptos conseguirán alejar el peligro de marcha atrás. A tal respecto, cobra importancia grande, ya que no decisiva, definir lo que ha de entenderse por partido revolucionario. Hablar de la revolución y del comunismo para el futuro más o menos remoto, es charlatanería aviesa en unos casos (stalinismo confeso o vergonzante) y en otros atardado conservadurismo economista. Aquellos buscan intencionalmente el capitalismo de Estado; los segundos no, pero caerían en él por vicios de concepción y atavismo. Tampoco basta aceptar y propugnar el poder político de los consejos obreros, el armamento de la misma y la estatización de la economía. Hay que afinar aún exigiendo: a) que el poder de los consejos no sea asimilado al de un partido o al de varios partidos coligados; b) que el armamento de la clase excluya la formación de ejército o de policía profesionales; c) que la socialización signifique entrega a la sociedad de los instrumentos de producción, los indirectos y auxiliares incluidos (centros docentes, informativos, etc.), ello por intermedio de la clase trabajadora en su conjunto, y el quebrantamiento inmediato de la ley del valor (intercambio de equivalentes) hasta su desaparición mediata, el todo en contraposición a la propiedad de Estado y a cualquier control obrero o autogestión. En fin, un partido revolucionario puesto en minoría por otros partidos situados dentro de esos lineamientos generales, debe inclinarse. Por el contrario, debe llamar a las armas contra quienesquiera los conculquen, incluso si tuvieren mayoría, y contra quienes pretendan asumir por su exclusiva cuenta el cometido comunista del proletariado. No obstante, ni lo dicho ni cualquier otra precaución constituirá garantía cierta frente al peligro contrarrevolucionario, ni aun siquiera el derecho de insurrección bien estatuido. Mientras no decaigan hasta desaparecer las relaciones capitalistas de distribución, que presuponen las de producción, el peligro permanecerá. De ahí que toda revolución venidera deba, ante todo, preocuparse de terminar con el trabajo asalariado, asiento de la demoledora ley económica del valor y de todos los valores morales del capitalismo, amén de sus corruptelas decadentes, estúpidamente presentadas a menudo como revolucionarias. Resumiendo, la distinción entre clase revolucionaria y revolucionarios, tan visible en épocas de letargo político, empezará a reabsorberse con la revolución e irá disipándose con la actual tria económicocultural, que es, en último análisis, de donde procede. Mas no serán los revolucionarios, y por ende sus partidos, los que se extinguirán, no, sino la sociedad entera, en posesión de sí misma y por su propio funcionamiento, la que será revolucionaria. En cuanto a la estructura orgánica particular de un partido revolucionario, no puedo representármela sino inspirada por las tareas post-revolucionarias, tal como quedan expuestas, y de las cuales se desprenden por sí solas las tareas pre-revolucionarias. La estrategia genera la táctica; la finalidad apronta sus propios medios. No es necesario, ni cuadra en este trabajo formular los estatutos de un partido. Pero sí es oportuno establecer algunos puntos importantes, experiencia por consejo. 1. Con excepción de lo que pudiera servir a la represión policíaca, la polémica política o teórica debe de ser pública, no interna y reservada a los afiliados. Aun cuando tenga lugar en boletines especiales, éstos deben ser puestos a disposición de cualquier trabajador, con o sin tendencia. El pensamiento revolucionario no se concilia con ninguna clase de esoterismo, ni siquiera el esoterismo formal de “para nuestros militantes sólo”. 2. El derecho de fracción debe estar garantizado por las reglas de organización, hasta el límite compatible con los principios de la misma. 3. En todos los organismos electos, las minorías deben estar representadas proporcionalmente, desde el escalón local hasta el mundial cuando lo hubiere. 4. La selección de comités debe hacerse por voto directo hasta el máximo que permitan las posibilidades de relación entre designantes y posibles designados, evitando el nombramiento de un comité restringido por otro u otros comités elegidos por votación directa o de segundo grado. 5. El congreso elige la dirección del partido, y él mismo, si hubiere lugar, una comisión restringida para despachar los asuntos corrientes, pero sin poder de decisión. 6. Ningún comité tendrá la facultad de incorporarse por decisión propia nuevos miembros, siquiera sea provisionalmente, hasta ratificación por los militantes o por sus delegados. Tal derecho, como el de destitución, pertenece constante y exclusivamente a los afiliados. 7. La expulsión de una sección o de una fracción deberá sujetarse a mayoría de dos tercios. La dirección sólo tendrá la facultad de razonar una petición de expulsión. Tratándose de individuos, la dirección tendrá facultad para suspender sus actividades exteriores como miembro del partido, hasta decisión definitiva por las asambleas, pero sin privarlo entre tanto de sus derechos de voz y voto. 8. Como regla general, de donde deben sacarse otras muy concretas, hay que evitar que la dirección esté en condiciones de tomar medidas de organización y actitudes políticas que una vez decididas sean de difícil rectificación; hay que precaverse contra el hecho consumado. No es el paso marcado por el conjunto de los militantes lo que hace la fuerza de un partido revolucionario, sino la común inspiración combativa, política, teórica, filosófica y moral. Ella le dará una cohesión y una fuerza de irradiación inalcanzables mediante cualquier reglamento disciplinario. 9. Debe quedar escrito que el partido es un instrumento y parte de la clase revolucionaria, sin que pueda, en ninguna circunstancia, ocupar su lugar ni desempeñar su cometido. La confianza de la clase hay que ganarla; decretándola se la destruye. Por lo tanto, debe quedar garantizado el derecho de hacer llamamiento de la clase contra el o los partidos, el propio incluido. Lo que impulsa la clase obrera a la revolución y al comunismo, no son sus conocimientos teóricos, ni una aspiración ideal, sino la necesidad de dejar de ser clase asalariada, clase, sin más. Tal necesidad es cada día más apremiante y palpable, y coincide con un devenir superior de la humanidad. Cuanto le ponga obstáculo es errado, apócrifo, o mucho peor, abyecto disimulo de trepadores... o de encaramados ya. Si entre esa necesidad revolucionaria de la clase, resumen de su cometido histórico, y los revolucionarios de cualquier procedencia se interponen ideas, tácticas, y estrategias aprendidas, deberán echarlas por la borda para merecer el nombre de revolucionarios. En la España de 1936, se hizo célebre una frase de Durruti: “Renunciamos a todo menos a la victoria”. De ahí partió la resbalada anarquista al lado del stalinismo y sus aliados, que decían: “Primero la guerra, después la revolución”. Muy otro habría sido probablemente el desenlace de aquella situación, caso de que los anarquistas hubiesen rectificado su tiro diciendo: “RENUNCIAMOS A LO QUE SEA, SALVO A LA REVOLUCIÓN Y AL COMUNISMO”. El Estado capitalista habría sido formalmente abolido y el poder hubiese quedado, íntegro, en los Comités-gobierno de la clase trabajadora. Así hoy, la divisa de cuantos cabe considerar como revolucionarios, a pesar de su conservadurismo de escuela, debe ser: “RENUNCIAMOS A LO QUE SEA, SALVO A LA REVOLUCIÓN Y A LA SUPRESIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO, DINTEL DEL COMUNISMO”. En esa tarea está la junción y la fusión final de la clase y de los revolucionarios. Superar la distinción es sobrepasar la teoría, lo que sólo puede ser hecho transponiéndole en realidad social.