DIOS NO ACTÚA «A TONTAS Y A LOCAS». EL TIEMPO DEL
Anuncio
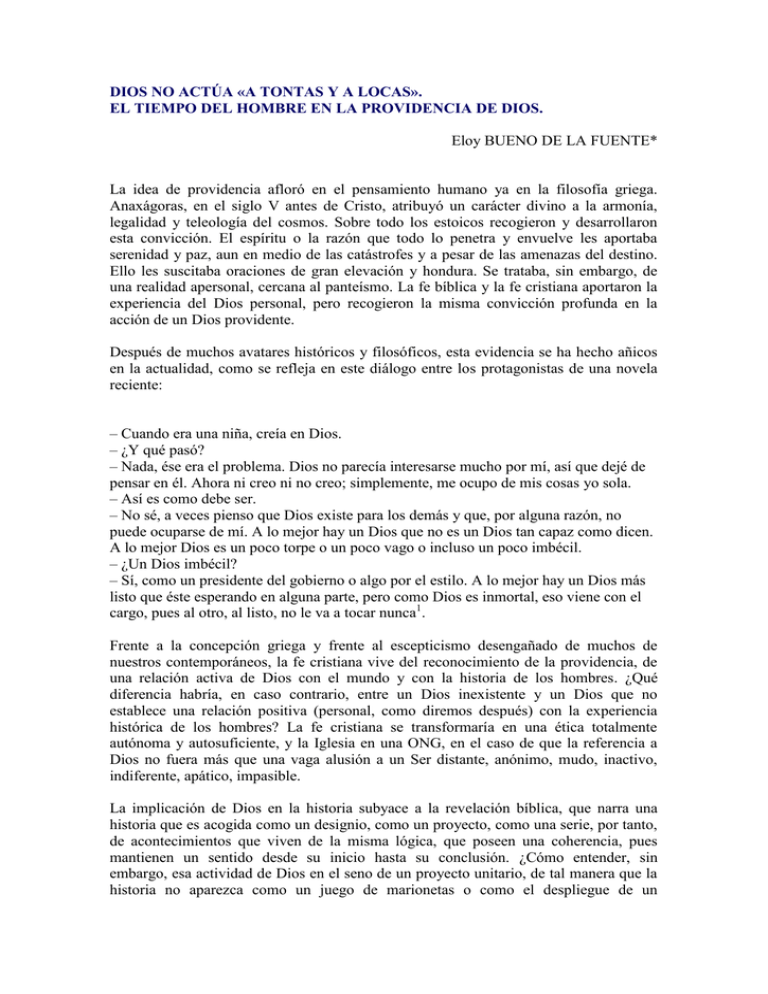
DIOS NO ACTÚA «A TONTAS Y A LOCAS». EL TIEMPO DEL HOMBRE EN LA PROVIDENCIA DE DIOS. Eloy BUENO DE LA FUENTE* La idea de providencia afloró en el pensamiento humano ya en la filosofía griega. Anaxágoras, en el siglo V antes de Cristo, atribuyó un carácter divino a la armonía, legalidad y teleología del cosmos. Sobre todo los estoicos recogieron y desarrollaron esta convicción. El espíritu o la razón que todo lo penetra y envuelve les aportaba serenidad y paz, aun en medio de las catástrofes y a pesar de las amenazas del destino. Ello les suscitaba oraciones de gran elevación y hondura. Se trataba, sin embargo, de una realidad apersonal, cercana al panteísmo. La fe bíblica y la fe cristiana aportaron la experiencia del Dios personal, pero recogieron la misma convicción profunda en la acción de un Dios providente. Después de muchos avatares históricos y filosóficos, esta evidencia se ha hecho añicos en la actualidad, como se refleja en este diálogo entre los protagonistas de una novela reciente: – Cuando era una niña, creía en Dios. – ¿Y qué pasó? – Nada, ése era el problema. Dios no parecía interesarse mucho por mí, así que dejé de pensar en él. Ahora ni creo ni no creo; simplemente, me ocupo de mis cosas yo sola. – Así es como debe ser. – No sé, a veces pienso que Dios existe para los demás y que, por alguna razón, no puede ocuparse de mí. A lo mejor hay un Dios que no es un Dios tan capaz como dicen. A lo mejor Dios es un poco torpe o un poco vago o incluso un poco imbécil. – ¿Un Dios imbécil? – Sí, como un presidente del gobierno o algo por el estilo. A lo mejor hay un Dios más listo que éste esperando en alguna parte, pero como Dios es inmortal, eso viene con el cargo, pues al otro, al listo, no le va a tocar nunca1. Frente a la concepción griega y frente al escepticismo desengañado de muchos de nuestros contemporáneos, la fe cristiana vive del reconocimiento de la providencia, de una relación activa de Dios con el mundo y con la historia de los hombres. ¿Qué diferencia habría, en caso contrario, entre un Dios inexistente y un Dios que no establece una relación positiva (personal, como diremos después) con la experiencia histórica de los hombres? La fe cristiana se transformaría en una ética totalmente autónoma y autosuficiente, y la Iglesia en una ONG, en el caso de que la referencia a Dios no fuera más que una vaga alusión a un Ser distante, anónimo, mudo, inactivo, indiferente, apático, impasible. La implicación de Dios en la historia subyace a la revelación bíblica, que narra una historia que es acogida como un designio, como un proyecto, como una serie, por tanto, de acontecimientos que viven de la misma lógica, que poseen una coherencia, pues mantienen un sentido desde su inicio hasta su conclusión. ¿Cómo entender, sin embargo, esa actividad de Dios en el seno de un proyecto unitario, de tal manera que la historia no aparezca como un juego de marionetas o como el despliegue de un determinismo férreo? ¿No parece una yuxtaposición de eventos vinculados artificialmente? ¿Cómo entender que, efectivamente, Dios no actúa a tontas y a locas, sino que realmente está presente actuando, es decir, como protagonista de una historia, la nuestra, tan difícil de entender e interpretar? 1. ¿Por quién preguntamos? La concepción del Dios que actúa de modo providente puede estar viciada desde un doble extremo. Una lectura inmediata del texto bíblico puede provocar –y ha provocado, de hecho, a través de los siglos– la concepción de Dios como un artesano que interviene en el decurso de los acontecimientos al ritmo de las necesidades o de las circunstancias, arreglando los desajustes o reorientando la marcha de los acontecimientos (esta concepción conduce a la idea del «Dios tapa-agujeros» tan denostada por Bonhoeffer). Como reacción, se fue abriendo camino, sobre todo en la época moderna, la idea del Dios ocioso, que simplemente puso en marcha la máquina de la creación, dejándola después abandonada, pero sobre la seguridad y certeza del funcionamiento de las leyes naturales; el Dios-arquitecto sucedió al Dios-artesano. No podemos en este momento desarrollar las insuficiencias de ambos extremos. Interesa, sin embargo, recordar que la concepción estrecha y simplista del Dios-artesano dio legitimidad a la configuración del Dios-arquitecto o del «Dios imbécil». En ese proceso que conduce de una a otra concepción se debe identificar lo que realmente desvela el relato bíblico, que debe ser el criterio para la reflexión del creyente. La lógica del relato bíblico nos empuja a atender no tanto a las acciones de Dios cuanto a la acción de Dios; es decir, lo decisivo no es lo que se actúa, sino el que actúa. Es el mismo criterio que, en general, podemos aplicar a la revelación: si las palabras de la revelación tienen sentido, es porque nos permiten descubrir la Palabra, es decir, la autocomunicación de Dios (en lo que se dice hay que descubrir, ante todo, a quien se está diciendo en las palabras y a quien, en la plenitud de los tiempos, se expresó en su Palabra, el Hijo). Sólo descubriendo quién es el Dios que actúa podremos comprender cuál es la lógica y el modo de actuar que nos permita comprender las acciones concretas. Siempre debe mantenerse la diferencia y la peculiaridad de cada uno de estos niveles. Los cristianos hemos encontrado en Jesús el criterio que nos permite acceder a la peculiaridad del Dios que se autocomunica, pues Jesús ha contado a Dios (cf. Jn 1,18). Y sólo desde este relato puede desvelarse el sentido de la providencia de Dios, el Padre. Pero ya los mismos judíos, aun al margen de la referencia a Jesús, fueron conscientes de la necesidad de respetar una originalidad del Dios de la revelación que escapa a nuestros modos de comprensión y a las expectativas de la protagonista de la novela mencionada. Dos anécdotas de la Mishná nos lo muestran de modo patente. Dos rabinos discutían en cierta ocasión acerca de la venida del mesías. Uno de ellos confesaba que la deseaba fuertemente y que rezaba ardientemente para que no se retrasara. El segundo, sin embargo, se negaba a rezar para que se produjera la venida del mesías, pues Dios se afligiría mucho si tuviera lugar. Porque –explicó– para instaurar el reino mesiánico en este mundo Dios debería tomar partido y condenar a algunas de sus criaturas. «Yo espero –insistió– que Dios no haga nada, pues está todavía llorando por haber matado a los egipcios para liberar a los hebreos. Los egipcios eran también sus criaturas y lo amaban. Por eso quedó desde entonces inconsolable. Y yo no quiero que la venida del mesías produzca efectos semejantes». Esta breve historia deja planteados profundos interrogantes: ¿puede ser de Dios una actuación que produzca sufrimientos y exclusiones?; ¿puede intervenir de modo providente a costa de algunos?; ¿puede actuar Dios de otro modo que no sea expresando una acogida cordial respecto a todos los hombres, sus hijos?; ¿pueden ser el favoritismo o la impaciencia las actitudes de Dios en su actuación tanto al final de la historia como a lo largo de su recorrido?; ¿puede Dios precipitarse (actuar a tontas y a locas) cuando es tan importante lo que está en juego: la apertura de su amor y el destino de cada una de sus criaturas?; ¿puede entenderse la providencia del Dios creador si no se tiene en consideración la dignidad de todos en cuanto personas libres? Otra breve reflexión de la Mishná abre una perspectiva diversa dentro de la misma lógica. La pregunta «¿Está Dios realmente en medio de nosotros?» (Ex 17,7) inquietaba también a los judíos. La dura marcha por el desierto provocaba dudas acerca de la presencia de Dios, de su providencia. La misma experiencia se repitió con más fuerza con ocasión del exilio. La destrucción del templo había hecho desaparecer el signo de la gloria de Yahvé en medio del pueblo. ¿Dónde se encontraba Yahvé cuando su pueblo debió padecer el oprobio del destierro? El mismo Dios responde de modo insospechado a tales interrogantes: «Habiéndoos visto abandonar mi morada, la abandoné yo también para regresar con vosotros a ella». Ante esta respuesta se abre un nuevo espacio de interrogación. ¿Se pueden predeterminar los ritmos y las modalidades de la providencia de Dios? ¿No puede ser la melancolía del destierro ocasión para descubrir también la compañía y la presencia del Dios providente?, ¿o es que Dios ha de hacerse presente según los esquemas prefijados por los hombres? En último término: para valorar la relación de Dios con la historia y para identificar los senderos de su presencia ¿se ha de utilizar el mecanismo de los deseos humanos o ha de partirse más bien del modo de ser de Dios y de la maduración del hombre creado a imagen de Dios? ¿Quién es, en definitiva, el Dios de cuya providencia hablamos? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta que Dios ofrece? 2. La responsabilidad de Dios La presencia y el protagonismo de Dios, en cuanto persona, acontece bajo la forma de la respuesta y del compromiso, es decir, de la responsabilidad, de hacerse responsable. La respuesta (Dios responde haciéndose responsable) abre posibilidades y futuro, crea libertad y despliega el horizonte, porque introduce un protagonismo nuevo y distinto: Yahvé dice «heme aquí» como desvelamiento de su nombre y, por ello, como generador de historia (cf. Is 52,6; 65,1). La lógica y el dinamismo que despliega se percibe con claridad en el acontecimiento fundador de la liberación de Egipto y del Éxodo: «He visto a los afligidos, he escuchado los lamentos de quienes se quejan... por tanto, te envío» (cf. Ex 3,7-10). Presencia, interpelación, envío, en el horizonte del encuentro interpersonal, forman la estructura básica de la providencia de Dios, que es asumir en la propia respuesta la responsabilidad que corresponde a cada uno de los protagonistas del drama que se desarrolla en una historia empedrada de sufrimientos y de expectativas frustradas. El momento inicial de la creación es particularmente revelador de lo que queremos decir. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. No resulta fácil determinar en qué consiste ser imagen, como muestra la historia de la exégesis ya desde la época patrística. Una perspectiva de solución se insinúa si prestamos atención a un aspecto que no siempre es tenido en cuenta: si el hombre es creado a imagen de Dios, ello implica que algo hay en Dios que le hace asemejarse al hombre. En consecuencia (es lo que nos interesa destacar), se da el presupuesto y la capacidad para la relación, para el encuentro, para la intercomunicación, para la sensibilidad y la responsabilidad personal. ¿Puede, por tanto, Dios des-interesarse, des-preocuparse de lo que le sucede a su imagen, a él mismo en su imagen? Esta sensibilidad, que solidariza al Dios creador con el destino, la tragedia y las expectativas de los hombres, es el contenido radical de la providencia: no poder permanecer indiferente al destino del otro, pues en ello está en juego la relación personal de quienes se asemejan. La situación de exilio de los hombres, cuando se descubren fuera del paraíso, muestra el heme aquí de Yahvé en su respuesta, que es hacerse responsable del devenir de la historia, el no poder mirarla ya desde arriba o desde fuera: por eso se compromete en el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, en la opción decidida por la felicidad del hombre, en la apertura de la Promesa que alimenta la esperanza, en la garantía del salvador que superará el mal y el sufrimiento... (cf. Gn 3,14-15). Por eso queda establecido un sentido, una lógica, una meta, un criterio. Sólo desde aquí se podrá aportar la coherencia posible para leer el devenir de los acontecimientos y para atribuírselos a Dios. Esta sensibilidad implica sentirse afectado, conmoción de las entrañas, exigencia de solidaridad, disponibilidad para com-padecer, colaboración en un proyecto común, inserción en el mismo drama, compartir la experiencia... Desde la perspectiva del Nuevo Testamento lo expresaba bellamente Orígenes al aplicar a Dios un argumento que arranca de la dignidad humana (de lo que hace digno a un hombre) y que, por ello, no puede estar ausente de Dios: cuando me dirijo a un hombre y le imploro que tenga compasión de mí, si él es inmisericorde, no sufre nada por lo que yo le digo; pero si es de alma sensible, si no tiene un corazón severo y endurecido, me escucha, tiene piedad de mí, sus entrañas se conmueven ante mis súplicas; el mismo Jesús bajó a la tierra por compasión hacia el género humano; antes de cargar con nuestros sufrimientos debió padecer, pues en caso contrario no habría descendido a la tierra; primero padeció y luego se hizo visible. ¿Qué tipo de padecimiento soportó antes de hacerse presente como hombre? El amor, que es una pasión, un modo de padecer. Y hasta el mismo Padre, el Dios del universo, debió de sentirse afectado por el sufrimiento del amor, pues eso corresponde a la grandeza de su ser2. 3. La libertad del Dios rehén La providencia de Dios no puede ser entendida más que como la sensibilidad que hemos indicado, como su sentirse afectado por la situación del hombre. La providencia no es una actitud añadida o suplementaria a su realidad más íntima y profunda. El Dios providente actúa, por tanto, como ser personal. Implicado en el devenir de la historia, hace que ni las leyes físicas ni las leyes económicas determinen de modo fatal la existencia del hombre. El horizonte de lo personal rasga la opresión del destino y de la fatalidad para alimentar el diálogo y abrir posibilidades nuevas. Pero sin anular por ello la contingencia de la historia y el juego de las libertades. El Dios que responde asumiendo su responsabilidad puede, por ello, ser comprendido como un Dios rehén, porque ha dejado comprometida (libremente) su libertad. Es su sensibilidad radical la que le ha vinculado al hombre desde su origen. San Ireneo, de modo ingenuo y plástico, lo describe en toda su hondura e implicaciones. Dios no creó al hombre desde la distancia, con la fuerza de una palabra ajena o con una energía puramente mecánica. Tampoco creó simplemente el alma en cuanto realidad espiritual y atemporal, añadiéndola desde fuera a un cuerpo formado a partir de la materia. Al contrario. El Padre, olvidando su grandeza, se abajó hasta el barro de la tierra para moldear con sus manos la figura del hombre. Esta figura fue moldeada conforme a la imagen del Hijo y le fue insuflado el Espíritu. Por eso, dice bellamente Ireneo, Adán (es decir, todo hombre) nunca saldrá de las manos de Dios3. El ser personal del Padre, del Hijo y del Espíritu, por tanto, acompaña y envuelve desde un principio la existencia humana. Pero no lo determina por vía de legalidad natural o sociológica, sino que lo establece en el régimen de lo personal, en el tiempo, mediante la interpelación y la seducción de la libertad. Pero el hombre nació niño, frágil, infantil, inmaduro. La imagen plasmada y el espíritu recibido estaban por ello abiertos al tiempo, implican tiempo. Sólo en el tiempo y a través del tiempo puede la criatura alcanzar la madurez. Con la creación del hombre, por tanto, se da origen al tiempo. Y Dios, en consecuencia, queda rehén del destino del hombre-niño y del tiempo que éste necesita para avanzar en su maduración, hasta su consumación. La providencia de Dios es la puesta en ejercicio de su sensibilidad. Por eso queda rehén del hombre en el tiempo de la maduración, hasta alcanzar la consumación. Dios queda sometido al tiempo: crear es dar tiempo al amado y seguir amando en el tiempo. No es sólo que Dios tenga tiempo para el hombre, sino que el tiempo es expresión de su amor a la criatura. Es el tiempo el que hace a Dios rehén del destino del hombre. En el tiempo, la providencia de Dios es también su paciencia. El Dios providente ha de ser paciente. Dios es (ha de ser) providente, porque hay tiempo: no puede finalizar repentinamente la historia, aguarda pacientemente a que todos se salven (cf. 2 Pe 3,9). La paciencia de Dios es providente, porque carga con el lento caminar del amado, porque sostiene su fragilidad, porque orienta su peregrinar... ¿Quién mejor que Dios puede comprender la dificultad de ser hombre y de seguir siendo hombre con dignidad?; ¿quién mejor que Dios puede percibir la perplejidad y la ingenuidad del hombre, que, como también indicaba san Ireneo, puede ser tentado y engañado con tanta facilidad?; ¿quién mejor que Dios puede darse cuenta de la proclividad del hombre libre a buscar una seguridad inmediata?; ¿quién va a captar mejor que Dios la necesidad de «ir aprendiendo» la fidelidad, las dificultades inherentes al proceso de alcanzar la filiación? Dios –debemos repetir una vez más– asume su responsabilidad y se hace rehén del tiempo en el tiempo del hombre. Su paciencia, y la lógica que la mueve, no puede comprenderse más que desde esta perspectiva. A la vez, el Dios rehén ha de ir defendiendo pacientemente su libertad y, de este modo, la libertad misma de los hombres. Sin libertad no habría maduración ni relación personal, se habría quebrado la «semejanza» entre Dios y el hombre, y resultaría absurdo hablar de providencia o preguntarse por ella. El Dios rehén no es providente porque responda a los deseos o caprichos de los hombres. El deseo tiende a la clausura y al aislamiento, porque transforma el tiempo en instante, en objeto de la apetencia, en obsesión de lo inmediato. La libertad, por el contrario, distiende, amplía, comunica, madura, da sentido y contenido al tiempo. No puede haber, por tanto, providencia que no sea crecimiento de libertad, pues sólo así es posible la maduración de la filiación y el protagonismo de la persona. No podemos olvidar que, si la providencia divina debe ser comprendida en categorías personales (interpersonales, porque se refiere al hombre y al dinamismo intratrinitario de Dios), también la persona humana debe ser incorporada en el ejercicio de la providencia, como indicaremos más adelante. La ascesis de la libertad y el control del deseo hacen posible que el tiempo alcance su objetivo y su consumación: el encuentro personal del Padre con los hijos peregrinos. Sólo desde esta óptica y desde esta atalaya adquiere la providencia su sentido y su valor. Las tentaciones de Jesús a lo largo de su vida muestran con claridad que la defensa de la libertad (de Dios y de los hombres) es condición indispensable para que pueda hablarse de «providencia». Jesús fue tentado para que ejerciera un mesianismo de poder y de prestigio, de goce y de dominio (transformando las piedras en pan, arrojándose desde el pináculo del templo, convirtiéndose en un mago «multiplicador de panes», eludiendo el cáliz del sufrimiento, renegando de quien no acudía a bajarlo de la cruz...), pero providencialmente optó por un mesianismo antimesiánico: el de la solidaridad y la compasión; el de la disponibilidad para compartir; el de la superación de las barreras y exclusiones que generan violencia; el de la disposición de la propia existencia en favor de los demás; el del servicio y la humildad... ¿Por qué es más providencial la opción de Jesús que las alternativas que ofrecía el tentador? ¿Por qué es más providencial la defensa de la libertad que la satisfacción de los deseos inmediatos? ¿Por qué, en definitiva, pueden llegar a ser providenciales el sufrimiento, la muerte y la cruz? La respuesta parece inevitable: porque sólo de este modo se puede realizar la persona en la historia y con los demás. El mero funcionamiento de leyes mecánicas anularía la libertad y a la persona. La mera intervención instantánea o caprichosa acabaría anulando el sentido del tiempo como despliegue de la libertad. Dios no puede ser providente si permite quedar reducido al ídolo al que el deseo se somete sin reservas ni condiciones. Para ser providente ha de ser Dios. Y como Dios personal, hará posible la libertad humana, para que sea también responsable de la providencia de Dios. 4. El tiempo del hombre en la eternidad de Dios ¿Dónde radica la sensibilidad de Dios, su capacidad para hacerse responsable, la garantía de su paciencia, el manantial de donde brota el regalo de la libertad, la fuente de su relación interpersonal? ¿Qué es lo que hace que Adán no pueda salir de las manos de Dios? La respuesta no puede ser más que el misterio íntimo del Dios revelado en Jesucristo como Padre, Hijo y Espíritu. El desvelamiento del Dios del que hablamos (en lo que no podemos detenernos aquí4) nos empuja a comprenderlo como Don en su dinamismo peculiar, que es la vida misma divina como amor recíproco: el Padre que se entrega y regala (paternidad) a favor del Otro; el Hijo como acogida libre y agradecida (filiación) de lo recibido; el Espíritu como el júbilo y el gozo que suscita la donación y la acogida. Si Dios es así, quiere decirse que es un acontecimiento que no pertenece al pasado, sino que es actual, está sucediendo en nuestro presente. El tiempo del hombre no acontece fuera de Dios, sino en el seno del misterio mismo de Dios, en la dinámica de la filiación y del júbilo que caracteriza a Dios. El tiempo del hombre y la historia en que se despliega su existencia está sostenido, conducido, acogido, abierto permanentemente por el Dios trinitario, que no lo considera algo ajeno o extraño a sí mismo. El designio de Dios, que tan bellamente describe el prólogo de apertura de la carta a los Efesios, es una auténtica predestinación en Cristo por la fuerza y el júbilo del Espíritu: el hombre ha sido modelado según la imagen del Hijo y ha recibido el aliento del Espíritu. Dios no puede ya prescindir del hombre, de su mundo, de su devenir. No puede juzgar desde fuera o desde arriba. Su discernimiento no puede ser más que providencia, y su justicia compasión. «Así como un grano de arena no pesa tanto como un montón de oro, de igual modo la necesidad de la justicia en Dios no pesa tanto como su compasión. Como el agua corre hacia abajo, así corre hacia abajo la fuerza del deseo apasionado. El amor no conoce la vergüenza... El amor carece por naturaleza de vergüenza y es olvidadizo de su propia justicia o medida»5. La com-pasión de Dios es la pasión por alcanzar el gozo pleno de la filiación, en la que puedan participar todos los hombres. Ello se realiza en el tiempo y en el horizonte de la libertad, al margen de las prisas del deseo que destruye a la persona. Pero precisamente por eso hace ver la insuficiencia de todos los esfuerzos humanos de auto-redención: el progreso y el desarrollo, el éxito y el placer, acaban chocando siempre con los límites de la caducidad, de la inestabilidad, del fracaso o de la decepción. Ante esos límites, cada hombre descubre que le quedan muchas historias por contar, muchos sueños por cumplir, un reconocimiento definitivo que escuchar. La pasión com-pasiva del Don del Padre, Hijo y Espíritu queda como el único horizonte que nunca se clausura y que nunca se oscurece del todo. Porque todo acontece gracias a la libertad, a la responsabilidad, en el seno de las relaciones interpersonales, los hombres no sólo deben cultivar la ascesis del propio deseo, sino que deben evitar la actitud meramente pasiva, son hechos protagonistas de la misma providencia, del júbilo de la Vida de Dios. Sólo a través del heme aquí del hombre se abre espacio la providencia de Dios en el mundo. Tomás de Aquino lo expresaba así: «La criatura racional se encuentra sometida a la divina providencia de una manera muy superior a las demás, porque participa de la providencia como tal, y es providente para sí misma y para las demás cosas»6. ¿También para Dios? Así lo expresaba con un lenguaje más apasionado Rabí Ajarón de Karlin: el Mesías no viene, el cielo sigue cerrado, la shekiná permanece en el desierto; por tanto, «una de dos: o Dios es Dios, y yo no hago lo bastante para servirle, o bien no lo es, y entonces yo tengo la culpa»7. La Iglesia debe re-comprender el sentido de su misión como testigo y profeta de la providencia. No debe adoptar la actitud de quien todo lo sabe o de quien dispone de la última palabra. La Iglesia es testigo de una historia providencial a la que tiene que servir y de la que tiene que responsabilizarse. Desde la confianza de su espera deberá interpretar proféticamente los acontecimientos, pero con la humildad de quien está en camino y con el gozo que recibe el Espíritu. Así se convertirá en protagonista del proceso de filiación al que apunta el modo providente de revelarse el Dios Don de la Vida. Al final, en el momento de la Parusía, en el «día del Hijo», se verá adónde apunta la revelación paciente y providente de Dios. Jesús, el Hijo, acogerá a los hermanos en el hogar del Padre. Y entonces el Espíritu podrá al fin exclamar: «Q lo largo de los siglos te he estado esperando, y ahora puedo descansar, porque tú eres mi descanso»8. * Profesor de teología en la Facultad de Teología del Norte de España (Burgos). 1. Ray LÓRIGA, Caídos del cielo, Plaza y Janés, Barcelona 1995, p. 117 2. Hom. Ez. VI, 6 3. Adversus Haereses V, 1, 3 (el texto adquiere aún más fuerza si tenemos en cuenta que las «manos de Dios» son precisamente el Hijo y el Espíritu). 4. Cf. un breve desarrollo en E. BUENO DE LA FUENTE, Diez palabras clave en cristología, Verbo Divino, Estella 2000, pp. 269-306, que presenta «Confesión y dogma» (¿Por qué fue dogmatizado Jesús?) y «Divinidad de Jesucristo» (¿Qué quiere decir que Jesús es Dios?) 5. Isaac de NÍNIVE, Discursos espirituales 58 6. Summa Theologica I-II 91,2 7. Cf. E. WIESEL, Contra la melancolía, Caparrós, Madrid 1996, p. 201 8. Es una adaptación de las palabras que, según el Evangelio de los Hebreos, pronunció el Espíritu dirigiéndose a Jesús en el momento de su bautismo (cf. Jerónimo, In Is. 4,11).

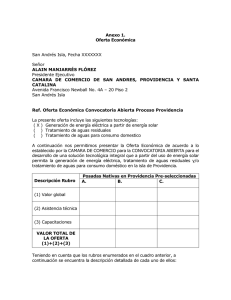
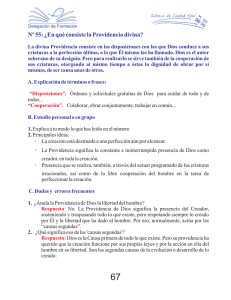
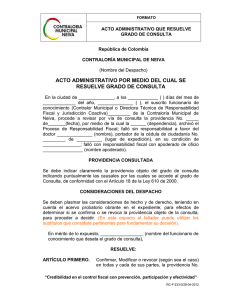
![3] El genero humano se distingue de todas las demas especies](http://s2.studylib.es/store/data/004909921_1-44e9a8e3ab81703a76e0d8198bd4ff69-300x300.png)