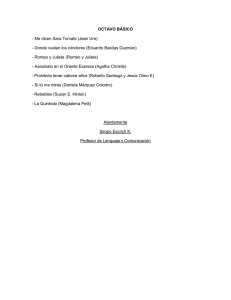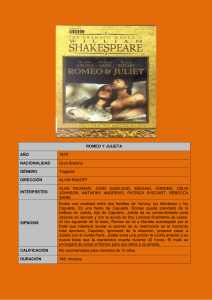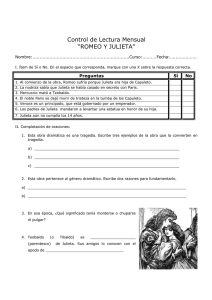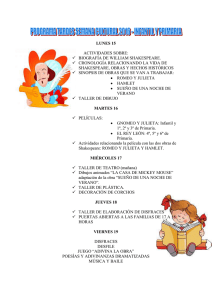1º de Bachillerato
Anuncio
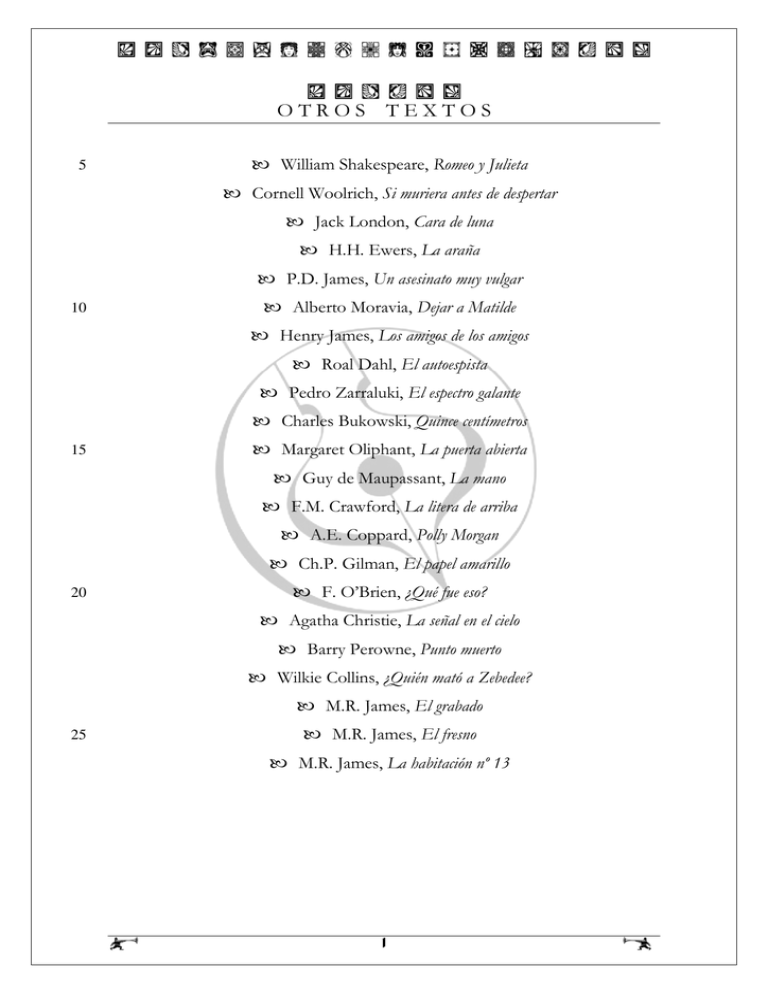
n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m n o v u p m OTROS TEXTOS William Shakespeare, Romeo y Julieta 5 Cornell Woolrich, Si muriera antes de despertar Jack London, Cara de luna H.H. Ewers, La araña P.D. James, Un asesinato muy vulgar Alberto Moravia, Dejar a Matilde 10 Henry James, Los amigos de los amigos Roal Dahl, El autoespista Pedro Zarraluki, El espectro galante Charles Bukowski, Quince centímetros Margaret Oliphant, La puerta abierta 15 Guy de Maupassant, La mano F.M. Crawford, La litera de arriba A.E. Coppard, Polly Morgan Ch.P. Gilman, El papel amarillo F. O’Brien, ¿Qué fue eso? 20 Agatha Christie, La señal en el cielo Barry Perowne, Punto muerto Wilkie Collins, ¿Quién mató a Zebedee? M.R. James, El grabado M.R. James, El fresno 25 M.R. James, La habitación nº 13 x 1 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m n o v u p m WILLIAM SHAKESPEARE Romeo y Julieta 5 DRAMATIS PERSONAE Entran SANSÓN y GREGORIO, de la casa de los Capuletos, armados con espada y escudo. EL CORO 10 ROMEO 15 MONTESCO, su padre SEÑORA MONTESCO BENVOLIO, sobrino de Montesco ABRAHAN, criado de Montesco BALTASAR, criado de Romeo 25 JULIETA CAPULETO, su padre SEÑORA CAPULETO TEBALDO , su sobrino PARIENTE DE CAPULETO El AMA de Julieta PEDRO criado de Capuleto SANSÓN criado de Capuleto GREGORIO criado de Capuleto 30 Della Scala, PRINCIPE de Verona MERCUCIO, pariente del Príncipe El Conde PARIS, pariente del Príncipe PAJE de Paris 20 65 70 75 80 85 FRAY LORENZO FRAY JUAN Un BOTICARIO 35 90 Criados, músicos, guardias, ciudadanos, máscaras, etc. LA TRAGEDIA DE ROMEO Y JULIETA 40 95 PRÓLOGO [Entra] el CORO .. 45 50 55 CORO En Verona, escena de la acción, dos familias de rango y calidad renuevan viejos odios con pasión y manchan con su sangre la ciudad. De la entraña fatal de estos rivales nacieron dos amantes malhadados, cuyas desgracias y funestos males enterrarán conflictos heredados. El curso de un amor de muerte herido y una ira paterna tan extrema que hasta el fin de sus hijos no ha cedido será en estas dos horas . nuestro tema. Si escucháis la obra con paciencia, nuestro afán salvará toda carencia. 100 105 110 [Sale.] 60 SANSÓN Gregorio, te juro que no vamos a tragar saliva. GREGORIO No, que tan tragones no somos. SANSÓN Digo que si no los tragamos, se les corta el cuello. GREGORIO Sí, pero no acabemos con la soga al cuello. SANSÓN Si me provocan, yo pego rápido. GREGORIO Sí, pero a pegar no te provocan tan rápido. SANSÓN A mí me provocan los perros de los Montescos. GREGORIO Provocar es mover y ser valiente, plantarse, así que si te provocan, tú sales corriendo. SANSÓN Los perros de los Montescos me mueven a plantarme. Con un hombre o mujer de los Montescos me agarro a las paredes. GREGORIO Entonces es que te pueden, porque al débil lo empujan contra la pared. SANSÓN Cierto, y por eso a las mujeres, seres débiles, las empujan contra la pared. Así que yo echaré de la pared a los hombres de Montesco y empujaré contra ella a las mujeres. GREGORIO Pero la disputa es entre nuestros amos y nosotros, sus criados. SANSÓN Es igual; me portaré como un déspota. Cuando haya peleado con los hombres, seré cortés con las doncellas: las desvergaré. GREGORIO ¿Desvergar doncellas? SANSÓN Sí, desvergar o desvirgar. Tómalo por donde quieras. GREGORIO Por dónde lo sabrán las que lo prueben. SANSÓN Pues me van a probar mientras este no se encoja, y ya se sabe que soy más carne que pescado. GREGORIO Menos mal, que, si no, serías un merluzo. Saca el hierro, que vienen de la casa de Montesco. 115 Entran otros dos criados [uno llamado x 2 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m ABRAHAM . 5 10 15 20 25 30 35 40 SANSÓN Aquí está mi arma. Tú pelea; yo te guardo las espaldas. GREGORIO ¿Para volver las tuyas y huir? SANSÓN Descuida, que no. GREGORIO No, contigo no me descuido. SANSÓN Tengamos la ley de nuestra parte: que empiecen ellos. GREGORIO Me pondré ceñudo cuando pase por su lado, y que se lo tomen como quieran. SANSÓN Si se atreven. Yo les haré burla, a ver si se dejan insultar. ABRAHÁN ¿Nos hacéis burla, señor? SANSÓN Hago burla. ABRAHÁN ¿Nos hacéis burla a nosotros, señor? SANSÓN [aparte a GREGORIO] ¿Tenemos la ley de nuestra parte si digo que sí? GREGORIO [aparte a SANSÓN] No. SANSÓN No, señor, no os hago burla. Pero hago burla, señor. GREGORIO ¿Buscáis pelea? ABRAHÁN ¿Pelea? No, señor. SANSÓN Mas si la buscáis, aquí estoy yo: criado de tan buen amo como el vuestro. ABRAHÁN Mas no mejor. SANSÓN Pues... Entra TEBALDO. 65 TEBALDO 70 75 [Luchan.] Entran tres o cuatro CIUDADANOS con palos. CIUDADANOS 80 ¡Palos, picas, partesanas! ¡Pegadles! ¡Tumbadlos! ¡Abajo con los Capuletos! ¡Abajo con los Montescos! Entran CAPULETO, en bata, y su esposa 85 [la SEÑORA CAPULETO]. 90 95 CAPULETO 100 Montesco, 105 GREGORIO [aparte a SANSÓN] Di que mejor: ahí viene un pariente del amo .. SANSÓN Sí, señor: mejor. ABRAHÁN ¡Mentira! SANSÓN Desenvainad si sois hombres. Gregorio, recuerda tu mandoble. 110 Pelean. 120 115 60 BENVOLIO [desenvaina] ¡Alto, bobos! Envainad; no sabéis lo que hacéis. x ¡Quiero mi espada! ¡Ahí está blandiendo su arma en desafío! MONTESCO ¡Infame Capuleto! ¡Suéltame, vamos! SEÑORA MONTESCO Contra tu enemigo no darás un paso. Entra el PRINCIPE DELLA SCALA, con su séquito. Entra BENVOLIO. 55 CAPULETO ¿Qué ruido es ese? ¡Dadme mi espada de guerra! SEÑORA CAPULETO ¡Dadle una muleta! ¿Por qué pides la espada? Entran MONTESCO y su esposa [la SEÑORA MONTESCO]. 45 50 ¿Conque desenvainas contra míseros esclavos? Vuélvete, Benvolio, y afronta tu muerte. BENVOLIO Estoy poniendo paz. Envaina tu espada o ven con ella a intenta detenerlos. TEBALDO ¿Y armado hablas de paz? Odio esa palabra como odio el infierno, a ti y a los Montescos. ¡Vamos, cobarde! 3 PRÍNCIPE ¡Súbditos rebeldes, enemigos de la paz, que profanáis el acero con sangre ciudadana! – ¡No escuchan! ¡Vosotros, hombres, bestias, que apagáis el ardor de vuestra cólera con chorros de púrpura que os salen de las venas! ¡Bajo pena de tormento, arrojad de las manos sangrientas esas mal templadas armas y oíd la decisión de vuestro Príncipe! Tres refriegas, que, por una palabra de nada, vos causasteis, Capuleto, y vos, Montesco, tres veces perturbaron la quietud de nuestras calles e hicieron que los viejos de Verona prescindiesen de su grave indumentaria y con viejas manos empuñasen viejas armas, corroídas en la paz, por apartaros del odio que os corroe. Si causáis otro disturbio, vuestra vida será el precio. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 Por esta vez, que todos se dispersen. Vos, Capuleto, habréis de acompañarme. Montesco, venid esta tarde a Villa Franca, mi Palacio de Justicia, a conocer mis restantes decisiones sobre el caso. ¡Una vez más, bajo pena de muerte, dispersaos! Salen [todos, menos MONTESCO, la SEÑORA MONTESCO y BENVOLIO]. 65 70 mas él sólo confía sus sentimientos a sí mismo, no sé si con acierto, y se muestra tan callado y reservado, tan insondable y tan hermético como flor comida por gusano antes de abrir sus tiernos pétalos al aire o al sol ofrecerle su hermosura. Si supiéramos la causa de su pena, le daríamos remedio sin espera. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 MONTESCO ¿Quién ha renovado el viejo pleito? Dime, sobrino, ¿estabas aquí cuando empezó? BENVOLIO Cuando llegué, los criados de vuestro adversario estaban enzarzados con los vuestros. Desenvainé por separarlos. En esto apareció el fogoso Tebaldo, espada en mano, y la blandía alrededor de la cabeza, cubriéndome de insultos y cortando el aire, que, indemne, le silbaba en menosprecio. Mientras cruzábamos tajos y estocadas, llegaron más, y lucharon de uno y otro lado hasta que el Príncipe vino y pudo separarlos. SEÑORA MONTESCO ¿Y Romeo? ¿Le has visto hoy? Me alegra el ver que no ha estado en esta pelea. BENVOLIO Señora, una hora antes de que el astro rey asomase por las áureas ventanas del oriente, la inquietud me empujó a pasear. Entonces, bajo unos sicamores que crecen al oeste de Verona, caminando tan temprano vi a vuestro hijo. Fui hacia él, que, advirtiendo mi presencia, se escondió en el boscaje. Medí sus sentimientos por los míos, que ansiaban un espacio retirado (mi propio ser entristecido me sobraba), seguí mi humor al no seguir el suyo . y gustoso evité a quien por gusto me evitaba. MONTESCO Le han visto allí muchas mañanas, aumentando con su llanto el rocío de la mañana, añadiendo a las nubes sus nubes de suspiros. Mas, en cuanto el sol, que todo alegra, comienza a descorrer por el remoto oriente las oscuras cortinas del lecho de Aurora, mi melancólico hijo huye de la luz y se encierra solitario en su aposento, cerrando las ventanas, expulsando toda luz y creándose una noche artificial .. Este humor será muy sombrío y funesto si la causa no la quita el buen consejo. BENVOLIO Mi noble tío, ¿conocéis vos la causa? MONTESCO Ni la conozco, ni por él puedo saberla. BENVOLIO ¿Le habéis apremiado de uno a otro modo? MONTESCO Sí, y también otros amigos, x Entra ROMEO. 75 BENVOLIO 80 Ahí viene. Os lo ruego, poneos a un lado: me dirá su dolor, si no se ha obstinado. MONTESCO Espero que, al quedarte, por fin oigas su sincera confesión. Vamos, señora. Salen [MONTESCO y la SEÑORA MONTESCO]. 85 BENVOLIO 90 95 100 105 110 115 120 4 Buenos días, primo. ROMEO ¿Ya es tan de mañana? BENVOLIO Las nueve ya han dado. ROMEO ¡Ah! Las horas tristes se alargan. ¿Era mi padre quien se fue tan deprisa? BENVOLIO Sí. ¿Qué tristeza alarga las horas de Romeo? ROMEO No tener lo que, al tenerlo, las abrevia. BENVOLIO ¿Enamorado? ROMEO Cansado. BENVOLIO ¿De amar? ROMEO De no ser correspondido por mi amada. BENVOLIO ¡Ah! ¿Por qué el amor, de presencia gentil, es tan duro y tiránico en sus obras? ROMEO ¡Ah! ¿Por qué el amor, con la venda en los ojos, puede, siendo ciego imponer sus antojos? ¿Dónde comemos? .. ¡Ah! ¿Qué pelea ha habido? No me lo digas, que ya lo sé todo. Tumulto de odio, pero más de amor. ¡Ah, amor combativo! ¡Ah, odio amoroso! ¡Ah, todo, creado de la nada! ¡Ah, grave levedad, seria vanidad, caos deforme de formas hermosas, pluma de plomo, humo radiante, fuego glacial, salud enfermiza, sueño desvelado, que no es lo que es! Yo siento este amor sin sentir nada en él. ¿No te ríes? BENVOLIO No, primo; más bien lloro. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ROMEO ¿Por qué, noble alma? BENVOLIO Porque en tu alma hay dolor. ROMEO Así es el pecado del amor: mi propio pesar, que tanto me angustia, tú ahora lo agrandas, puesto que lo turbas con el tuyo propio. Ese amor que muestras añade congoja a la que me supera. El amor es humo, soplo de suspiros: se esfuma, y es fuego en ojos que aman; refrénalo, y crece como un mar de lágrimas. ¿Qué cosa es, si no? Locura juiciosa, amargor que asfixia, dulzor que conforta. Adiós, primo mío. BENVOLIO Voy contigo, espera; injusto serás si ahora me dejas. ROMEO ¡Bah! Yo no estoy aquí, y me hallo perdido. Romeo no es este: está en otro sitio. BENVOLIO Habla en serio y dime quién es la que amas. ROMEO ¡Ah! ¿Quieres oírme gemir? BENVOLIO ¿Gemir? No: quiero que digas en serio quién es. ROMEO Pídele al enfermo que haga testamento; para quien tanto lo está, es un mal momento. En serio, primo, amo a una mujer. BENVOLIO Por ahí apuntaba yo cuando supe que amabas. ROMEO ¡Buen tirador! Y la que amo es hermosa. BENVOLIO Si el blanco es hermoso, antes se acierta. ROMEO Ahí has fallado: Cupido no la alcanza con sus flechas; es prudente cual Diana: su casta coraza la protege tanto que del niño Amor no la hechiza el arco. No puede asediarla el discurso amoroso, ni cede al ataque de ojos que asaltan, ni recoge el oro que tienta hasta a un santo. En belleza es rica y su sola pobreza está en que, a su muerte, muere su riqueza. BENVOLIO ¿Así que ha jurado vivir siempre casta? ROMEO Sí, y con ese ahorro todo lo malgasta: matando lo bello por severidad priva de hermosura a la posteridad. Al ser tan prudente con esa belleza no merece el cielo, pues me desespera. No amar ha jurado, y su juramento a quien te lo cuenta le hace vivir muerto. BENVOLIO Hazme caso y no pienses más en ella. ROMEO Enséñame a olvidar. x 65 70 75 BENVOLIO Deja en libertad a tus ojos: contempla otras bellezas. ROMEO Así estimaré la suya en mucho más. Esas máscaras negras que acarician el rostro de las bellas nos traen al recuerdo la belleza que ocultan. Quien ciego ha quedado no olvida el tesoro que sus ojos perdieron. Muéstrame una dama que sea muy bella. ¿Qué hace su hermosura sino recordarme a la que supera su belleza? Enseñarme a olvidar no puedes. Adiós. BENVOLIO Pues pienso enseñarte o morir tu deudor. Salen. 80 I.iiEntran CAPULETO, el Conde PARIS y el gracioso [CRIADO de Capuleto]. 85 CAPULETO 90 95 100 105 110 115 120 5 Montesco está tan obligado como yo, bajo la misma pena. A nuestros años no será difícil, creo yo, vivir en paz. PARIS Ambos gozáis de gran reputación y es lástima que llevéis enfrentados tanto tiempo. En fin, señor, ¿qué decís a este pretendiente? CAPULETO Lo que ya he dicho antes: mi hija nada sabe de la vida; aún no ha llegado a los catorce. Dejad que muera el esplendor de dos veranos y habrá madurado para desposarse. PARIS Otras más jóvenes ya son madres felices. CAPULETO Quien pronto se casa, pronto se amarga. Mis otras esperanzas las cubrió la tierra; ella es la única que me queda en la vida. Mas cortejadla, Paris, enamoradla, que en sus sentimientos ella es la que manda. Una vez que acepte, daré sin reservas mi consentimiento al que ella prefiera. Esta noche doy mi fiesta de siempre, a la que vendrá multitud de gente, y todos amigos. Uníos a ellos y con toda el alma os acogeremos. En mi humilde casa esta noche ved estrellas terrenas el cielo encender. La dicha que siente el joven lozano cuando abril vistoso muda el débil paso del caduco invierno, ese mismo goce tendréis en mi casa estando esta noche entre mozas bellas. Ved y oíd a todas, y entre ellas amad a la más meritoria; con todas bien vistas, tal vez al final queráis a la mía, aunque es una más. Venid vos conmigo. [Al CRIADO.] Tú ve por Verona, y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m recorre sus calles, busca a las personas que he apuntado aquí; diles que mi casa, si bien les parece, su presencia aguarda. Bella compañía. ¿Adónde han de ir? 65 CRIADO 5 Sale [con el Conde PARIS]. 10 CRIADO ¡Que busque a las personas que ha apuntado aquí! Ya lo dicen: el zapatero, a su regla; el sastre, a su horma; el pescador, a su brocha, y el pintor, a su red. Pero a mí me mandan que busque a las personas que ha apuntado, cuando no sé leer los nombres que ha escrito el escribiente. Preguntaré al instruido. 70 75 15 Entran BENVOLIO y ROMEO. 20 25 30 35 40 45 50 ¡Buena ocasión! BENVOLIO Vamos, calla: un fuego apaga otro fuego; el pesar de otro tu dolor amengua; si estás mareado, gira a contrapelo; la angustia insufrible la cura otra pena. Aqueja tu vista con un nuevo mal y el viejo veneno pronto morirá. ROMEO Las cataplasmas son grandes remedios. BENVOLIO Remedios, ¿contra qué! ROMEO Golpe en la espinilla. BENVOLIO Pero, Romeo, ¿tú estás loco? ROMEO Loco, no; más atado que un loco: encarcelado, sin mi alimento, azotado y torturado, y... Buenas tardes, amigo. CRIADO Buenas os dé Dios. Señor, ¿sabéis leer? ROMEO Sí, mi mala fortuna en mi adversidad. CRIADO Eso lo habréis aprendido de memoria. Pero, os lo ruego, ¿sabéis leer lo que veáis? ROMEO Si conozco el alfabeto y el idioma, sí. CRIADO Está claro. Quedad con Dios. ROMEO Espera, que sí sé leer. 80 85 90 95 100 105 110 I.iii Entran la SEÑORA CAPULETO y el AMA. 115 55 60 x Sale. BENEVOLIO En el festín tradicional de Capuleto estará tu amada, la bella Rosalina, con las más admiradas bellezas de Verona. Tú ve a la fiesta: con ojo imparcial compárala con otras que te mostraré, y, en lugar de un cisne, un cuervo has de ver. ROMEO Si fuera tan falso el fervor de mis ojos, que mis lágrimas se conviertan en llamas, y si se anegaron, siendo mentirosos, y nunca murieron, cual herejes ardan. ¡Otra más hermosa! Si todo ve el sol, su igual nunca ha visto desde la creación. BENVOLIO Te parece bella si no ves a otras: tus ojos con ella misma la confrontan. Pero si tus ojos hacen de balanza, sopesa a tu amada con cualquier muchacha que pienso mostrarte brillando en la fiesta, y lucirá menos la que ahora te ciega. ROMEO Iré, no por admirar a las que elogias, sino sólo el esplendor de mi señora. [Salen. ] Lee el papel. «El signor Martino, esposa e hijas. El conde Anselmo y sus bellas hermanas. La viuda del signor Vitruvio. El signor Piacencio y sus lindas sobrinas. Mercucio y su hermano Valentino. Mi tío Capuleto, esposa a hijas. Mi bella sobrina Rosalina y Livia. El signor Valentio y su primo Tebaldo. Lucio y la alegre Elena.» Arriba. ROMEO ¿Adónde? ¿A una cena? CRIADO A nuestra casa. ROMEO ¿A casa de quién? CRIADO De mi amo. ROMEO Tenía que habértelo preguntado antes. CRIADO Os lo diré sin que preguntéis. Mi amo es el grande y rico Capuleto, y si vos no sois de los Montescos, venid a echar un trago de vino. Quedad con Dios. SEÑORA CAPULETO Ama, ¿y mi hija? Dile que venga. AMA Ah, por mi virginidad a mis doce años, ¡si la mandé venir! ¡Eh, paloma! ¡Eh, reina! ¡Santo cielo! ¿Dónde está la niña? ¡Julieta! Entra JULIETA. 120 JULIETA Hola, ¿quién me llama? AMA Tu madre. 6 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 JULIETA Aquí estoy, señora. ¿Qué deseáis? SEÑORA CAPULETO Pues se trata... Ama, déjanos un rato; hemos de hablar a solas... Ama, vuelve. Pensándolo bien, más vale que to oigas. Sabes que mi hija está en edad de merecer. AMA Me sé su edad hasta en las horas. SEÑORA CAPULETO Aún no tiene los catorce. AMA Apuesto catorce de mis dientes (aunque, ¡válgame!, no me quedan más que cuatro) a que no ha cumplido los catorce. ¿Cuánto falta para que acabe julio? .. SEÑORA CAPULETO Dos semanas y pico. 65 70 75 80 20 25 30 35 40 45 50 55 60 AMA Pues con o sin pico, entre todos los días del año la última noche de julio cumple los catorce. Susana y ella (¡Señor, da paz a las ánimas!) tenían la misma edad. Bueno, Susana está en el cielo, yo no la merecía. Como digo, la última noche de julio cumple los catorce, vaya que sí; me acuerdo muy bien. Del terromoto hace ahora once años y, de todos los días del año (nunca se me olvidará) ese mismo día la desteté: me había puesto ajenjo en el pecho, ahí sentada al sol, bajo el palomar. El señor y vos estabais en Mantua (¡qué memoria tengo!). Pero, como digo, en cuanto probó el ajenjo en mi pezón y le supo tan amargo... Angelito, ¡hay que ver qué rabia le dio la teta! De pronto el palomar dice que tiembla; desde luego, no hacía falta avisarme que corriese. Y de eso ya van once años, pues entonces se tenía en pie ella solita. ¡Qué digo! ¡Pero si podía andar y correr! El día antes se dio un golpe en la frente, y mi marido (que en paz descanse, siempre alegre) levantó a la niña. «Ajá», le dijo, «¿te caes boca abajo? Cuando tengas más seso te caerás boca arriba, ¿a que sí, Juli?» . Y, Virgen santa, la mocosilla paró de llorar y dijo que sí. ¡Pensar que la broma iba a cumplirse! Aunque viva mil años, juro que nunca se me olvidara. «¿A que sí, Juli?», dice. Y la pobrecilla se calla y le dice que sí. SEÑORA CAPULETO Ya basta. No sigas, te lo ruego. AMA Sí, señora. Pero es que me viene la risa de pensar que se calla y le dice que sí. Y eso que llevaba en la frente un chichón de grande como un huevo de pollo; x 85 90 95 100 105 110 115 120 un golpe muy feo, y lloraba amargamente. «Ajá», dice mi marido, «¿te caes boca abajo? Cuando seas mayor te caerás boca arriba, ¿a que sí, Juli?» Y se calla y le dice que sí. JULIETA Calla tú también, ama, te lo ruego. AMA ¡Chsss...! He dicho. Dios te dé su gracia; fuiste la criatura más bonita que crié. Ahora mi único deseo es vivir para verte casada. SEÑORA CAPULETO Pues de casamiento venía yo a hablar. Dime, Julieta, hija mía, ¿qué te parece la idea de casarte? JULIETA Es un honor que no he soñado. AMA ¡Un honor! Si yo no fuera tu nodriza, diría que mamaste listeza de mis pechos. SEÑORA CAPULETO Pues piensa ya en el matrimonio. Aquí, en Verona, hay damas principales, más jóvenes que tú, que ya son madres. Según mis cuentas, yo te tuve a ti más o menos a la edad que tú tienes ahora. Abreviando: el gallardo Paris te pretende. AMA ¡Qué hombre, jovencita! Un hombre que el mundo entero... ¡Es la perfección! SEÑORA CAPULETO El estío de Verona no da tal flor. AMA ¡Eso, es una flor, toda una flor! SEÑORA CAPULETO ¿Qué dices? ¿Podrás amar al caballero? Esta noche le verás en nuestra fiesta .. Si lees el semblante de Paris como un libro, verás que la belleza ha escrito en él la dicha. Examina sus facciones y hallarás que congenian en armónica unidad, y, si algo de este libro no es muy claro, en el margen de sus ojos va glosado. A este libro de amor, que ahora es tan bello, le falta cubierta para ser perfecto. Si en el mar vive el pez, también hay excelencia en todo lo bello que encierra belleza: hay libros con gloria, pues su hermoso fondo queda bien cerrado con broche de oro. Todas sus virtudes, uniéndote a él, también serán tuyas, sin nada perder. AMA Perder, no; ganar: el hombre engorda a la mujer. SEÑORA CAPULETO En suma, ¿crees que a Paris amarás? JULIETA Creo que sí, si la vista lleva a amar. Mas no dejaré que mis ojos le miren más de lo que vuestro deseo autorice. Entra un CRIADO. 7 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 CRIADO Señora, los convidados ya están; la cena, en la mesa; preguntan por vos y la señorita; en la despensa maldicen al ama, y todo está por hacer. Yo voy a servir. Os lo ruego, venid en seguida. 65 Sale. 70 10 SEÑORA CAPULETO Ahora mismo vamos. Julieta, te espera el conde. AMA ¡Vamos! ¡A gozar los días gozando las noches! 75 Salen. 15 I.ivEntran ROMEO, MERCUCIO, BENVOLIO, con cinco o seis máscaras, portadores de antorchas. 80 20 ROMEO 25 30 35 40 45 50 55 60 ¿Decimos el discurso de rigor o entramos sin dar explicaciones? BENVOLIO Hoy ya no se gasta tanta ceremonia: nada de Cupido con los ojos vendados llevando por arco una regla pintada y asustando a las damas como un espantajo, ni tímido prólogo que anuncia una entrada dicho de memoria con apuntador. Que nos tomen como quieran. Nosotros les tomamos algún baile y nos vamos. ROMEO Dadme una antorcha, que no estoy para bailes. Si estoy tan sombrío, llevaré la luz. MERCUCIO No, gentil Romeo: tienes que bailar. ROMEO No, de veras. Vosotros lleváis calzado de ingrávida suela, pero yo del suelo no puedo moverme, de tanto que me pesa el alma. MERCUCIO Tú, enamorado, pídele las alas a Cupido y toma vuelo más allá de todo salto. ROMEO El vuelo de su flecha me ha alcanzado y ya no puedo elevarme con sus alas, ni alzarme por encima de mi pena, y así me hundo bajo el peso del amor. MERCUCIO Para hundirte en amor has de hacer peso: demasiada carga para cosa tan tierna. ROMEO ¿Tierno el amor? Es harto duro, harto áspero y violento, y se clava como espina. MERCUCIO Si el amor te maltrata, maltrátalo tú: si se clava, lo clavas y lo hundes. Dadme una máscara, que me tape el semblante: para mi cara, careta. ¿Qué me importa ahora que un ojo curioso note imperfecciones? Que se ruborice este mascarón. BENVOLIO x 85 90 95 100 105 110 115 120 8 Vamos, llamad y entrad. Una vez dentro, todos a mover las piernas. ROMEO Dadme una antorcha. Que la alegre compañía haga cosquillas con sus pies a las esteras, que a mí bien me cuadra el viejo proverbio: bien juega quien mira, y así podré ver mejor la partida; pero sin jugar. MERCUCIO Te la juegas, dijo el guardia. Si no juegas, habrá que sacarte; sacarte, con perdón, del fango amoroso en que te hundes. Ven, que se apaga la luz. ROMEO No es verdad. MERCUCIO Digo que si nos entretenemos, malgastamos la antorcha, cual si fuese de día. Toma el buen sentido y verás que aciertas cinco veces más que con la listeza. ROMEO Nosotros al baile venimos por bien, mas no veo el acierto. MERCUCIO Pues dime por qué. ROMEO Anoche tuve un sueño. MERCUCIO Y también yo. ROMEO ¿Qué soñaste? MERCUCIO Que los sueños son ficción. ROMEO No, porque durmiendo sueñas la verdad. MERCUCIO Ya veo que te ha visitado la reina Mab, la partera de las hadas. Su cuerpo es tan menudo cual piedra de ágata en el anillo de un regidor. Sobre la nariz de los durmientes seres diminutos tiran de su carro, que es una cáscara vacía de avellana y está hecho por la ardilla carpintera o la oruga (de antiguo carroceras de las hadas). Patas de araña zanquilarga son los radios, alas de saltamontes la capota; los tirantes, de la más fina telaraña; la collera, de reflejos lunares sobre el agua; la fusta, de hueso de grillo; la tralla, de hebra; el cochero, un mosquito vestido de gris, menos de la mitad que un gusanito sacado del dedo holgazán de una muchacha. Y con tal pompa recorre en la noche cerebros de amantes, y les hace soñar el amor; rodillas de cortesanos, y les hace soñar reverencias; dedos de abogados, y les hace soñar honorarios; labios de damas, y les hace soñar besos, labios que suele ulcerar la colérica Mab, pues su aliento está mancillado por los dulces. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A veces galopa sobre la nariz de un cortesano y le hace soñar que huele alguna recompensa; y a veces acude con un rabo de cerdo por diezmo y cosquillea en la nariz al cura dormido, que entonces sueña con otra parroquia. A veces marcha sobre el cuello de un soldado y le hace soñar con degüellos de extranjeros, brechas, emboscadas, espadas españolas, tragos de a litro; y entonces le tamborilea en el oído, lo que le asusta y despierta; y él, sobresaltado, entona oraciones y vuelve a dormirse. Esta es la misma Mab que de noche les trenza la crin a los caballos, y a las desgreñadas les emplasta mechones de pelo, que, desenredados, traen desgracias. Es la bruja que, cuando las mozas yacen boca arriba, las oprime y les enseña a concebir y a ser mujeres de peso. Es la que... ROMEO ¡Calla, Mercucio, calla! No hablas de nada. MERCUCIO Es verdad: hablo de sueños, que son hijos de un cerebro ocioso y nacen de la vana fantasía, tan pobre de sustancia como el aire y más variable que el viento, que tan pronto galantea al pecho helado del norte como, lleno de ira, se aleja resoplando y se vuelve hacia el sur, que gotea de rocío. BENVOLIO El viento de que hablas nos desvía. La cena terminó y llegaremos tarde. ROMEO Muy temprano, temo yo, pues presiento que algún accidente aún oculto en las estrellas iniciará su curso aciago con la fiesta de esta noche y pondrá fin a esta vida que guardo en mi pecho con el ultraje de una muerte adelantada. Mas que Aquél que gobierna mi rumbo guíe mi nave. ¡Vamos, alegres señores! BENVOLIO ¡Que suene el tambor! poco de mazapán; y hazme un favor: dile al portero que deje entrar a Susi Muelas y a Lena .. 65 [Sale el CRIADO 2.°] ¡Antonio! ¡Perola! [Entran otros dos CRIADOS.] 70 75 80 Salen. Entran [CAPULETO, la SEÑORA CAPULETO, JULIETA, TEBALDO, el AMA], todos los convidados y las máscaras [ROMEO, BENVOLIO y MERCUCIO]. 85 90 95 Suena la música y bailan. 105 110 50 I.v Entran CRIADOS con servilletas. 55 60 x CAPULETO ¡Bienvenidos, señores! Las damas sin callos querrán echar un baile con vosotros.¡Vamos, señoras! ¿Quién de vosotras se niega a bailar? La que haga remilgos juraré que tiene callos. ¿A que he acertado? ¡Bienvenidos, señores! Hubo un tiempo en que yo me ponía el antifaz y musitaba palabras deleitosas al oído de una bella. Pero pasó, pasó. Bienvenidos, señores.¡ Músicos, a tocar! ¡Haced sitio, despejad! ¡Muchachas, a bailar! 100 Desfilan por el escenario [y salen]. CRIADO 1.° ¿Dónde está Perola, que no ayuda a quitar la mesa? ¿Cuándo coge un plato? ¿Cuándo friega un plato? CRIADO 2.° Si la finura sólo está en las manos de uno, y encima no se las lava, vamos listos. CRIADO 1.° Llevaos las banquetas, quitad el aparador, cuidado con la plata. Oye, tú, sé bueno y guárdame un CRIADO 3.° Aquí estamos, joven. CRIADO 1. ° Te buscan y rebuscan, lo llaman y reclaman allá, en el salón. CRIADO 4.° No se puede estar aquí y allí. ¡Ánimo, muchachos! Venga alegría, que quien resiste, gana el premio. 115 120 9 ¡Más luz, bribones! Desmontad las mesas y apagad la lumbre, que da mucho calor .. Oye, ¡qué suerte la visita inesperada! . Vamos, siéntate, pariente Capuleto, que nuestra época de bailes ya pasó. ¿Cuánto tiempo hace que estuvimos en una mascarada? PARIENTE DE CAPULETO ¡Virgen santa! Treinta años. CAPULETO ¡Qué va! No tanto, no tanto. Fue cuando la boda de Lucencio: en Pentecostés hará unos veinticinco años. Esa fue la última vez. PARIENTE DE CAPULETO Hace más, hace más: su hijo es mayor; tiene treinta años. CAPULETO ¿Me lo vas a decir tú? Hace dos años era aún menor de edad. ROMEO [a un CRIADO] ¿Quién es la dama cuya mano enaltece a ese caballero? y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 CRIADO No lo sé, señor. ROMEO ¡Ah, cómo enseña a brillar a las antorchas! En el rostro de la noche es cual la joya que en la oreja de una etíope destella... No se hizo para el mundo tal belleza. Esa dama se distingue de las otras como de los cuervos la blanca paloma. Buscaré su sitio cuando hayan bailado y seré feliz si le toco la mano. ¿Supe qué es amor? Ojos, desmentidlo, pues nunca hasta ahora la belleza he visto. TEBALDO Por su voz, este es un Montesco.Muchacho, tráeme el estoque.- ¿Cómo se atreve a venir aquí el infame con esa careta, burlándose de fiesta tan solemne? Por mi cuna y la honra de mi estirpe, que matarle no puede ser un crimen. CAPULETO ¿Qué pasa, sobrino? ¿Por qué te sulfuras? TEBALDO Tío, ese es un Montesco, nuestro enemigo: un canalla que viene ex profeso a burlarse de la celebración. CAPULETO ¿No es el joven Romeo? TEBALDO El mismo: el canalla de Romeo. CAPULETO Cálmate, sobrino; déjale en paz: se porta como un digno caballero y, a decir verdad, Verona habla con orgullo de su nobleza y cortesía. Ni por todo el oro de nuestra ciudad le haría ningún desaire aquí, en mi casa. Así que calma, y no le hagas caso. Es mi voluntad, y si la respetas, muéstrate amable y deja ese ceño, pues casa muy mal con una fiesta. TEBALDO Casa bien si el convidado es un infame. ¡No pienso tolerarlo! CAPULETO Vas a tolerarlo. óyeme, joven don nadie: vas a tolerarlo, ¡pues sí! ¿Quién manda aquí, tú o yo? ¡Pues sí! ¿Tú no tolerarlo? Dios me bendiga, ¿tú armar alboroto aquí, en mi fiesta? ¿Tú andar desbocado? ¿Tú hacerte el héroe? TEBALDO Pero, tío, ¡es una vergüenza! CAPULETO ¡Conque sí! ¡Serás descarado! ¡Conque una vergüenza! Este juego tuyo te puede costar caro, te lo digo yo. ¡Tú contrariarme! Ya está bien.¡Magnífico, amigos! ¡ Insolente! Vete, cállate o... ¡Más luz, más luz!Te juro que te haré callar ¡ Alegría, amigos! TEBALDO x 65 Calmarme a la fuerza y estar indignado me ha descompuesto, al ser tan contrarios. Ahora me retiro, mas esta intrusión, ahora tan grata, causará dolor. Sale. 70 ROMEO 75 80 85 90 Si con mi mano indigna he profanado tu santa efigie, sólo peco en eso: mi boca, peregrino avergonzado, suavizará el contacto con un beso. JULIETA Buen peregrino, no reproches tanto a tu mano un fervor tan verdadero: si juntan manos peregrino y santo, palma con palma es beso de palmero. ROMEO ¿Ni santos ni palmeros tienen boca? JULIETA Sí, peregrino: para la oración. ROMEO Entonces, santa, mi oración te invoca: suplico un beso por mi salvación. JULIETA Los santos están quietos cuando acceden. ROMEO Pues, quieta, y tomaré lo que conceden .. [La besa.] Mi pecado en tu boca se ha purgado. 95 JULIETA 100 105 110 115 120 Pecado que en mi boca quedaría. ROMEO Repruebas con dulzura. ¿Mi pecado? ¡Devuélvemelo! JULIETA Besas con maestría. AMA Julieta, tu madre quiere hablarte. ROMEO ¿Quién es su madre? AMA Pero, ¡joven! Su madre es la señora de la casa, y es muy buena, prudente y virtuosa. Yo crié a su hija, con la que ahora hablabais. Os digo que quien la gane, conocerá el beneficio. ROMEO ¿Es una Capuleto? ¡Triste cuenta! Con mi enemigo quedo en deuda. BENVOLIO Vámonos, que lo bueno poco dura. ROMEO Sí, es lo que me temo, y me preocupa. CAPULETO Pero, señores, no queráis iros ya. Nos espera un humilde postrecito. Le hablan al oído. 10 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 ¿Ah, sí? Entonces, gracias a todos. Gracias, buenos caballeros, buenas noches.¡Más antorchas aquí, vamos! Después, acostarse.Oye, ¡qué tarde se está haciendo! .. Me voy a descansar. Mas el amor encuentros les procura, templando ese rigor con la dulzura. 65 a [Sale.] II.i Entra ROMEO solo. 70 ROMEO Salen todos [menos JULIETA y el AMA]. ¿Cómo sigo adelante, si mi amor está aquí? Vuelve, triste barro, y busca tu centro. 10 15 20 25 30 35 JULIETA Ven aquí, ama. ¿Quién es ese caballero? AMA El hijo mayor del viejo Tiberio. JULIETA ¿Y quién es el que está saliendo ahora? AMA Pues creo que es el joven Petrucio. JULIETA ¿Y el que le sigue, el que no bailaba? AMA No sé. JULIETA Pregunta quién es. Si ya tiene esposa, la tumba sería mi lecho de bodas. AMA Se llama Romeo y es un Montesco: el único hijo de tu gran enemigo. JULIETA ¡Mi amor ha nacido de mi único odio! Muy pronto le he visto y tarde le conozco. Fatal nacimiento de amor habrá sido si tengo que amar al peor enemigo. AMA ¿Qué dices? ¿Qué dices? JULIETA Unos versos que he aprendido de uno con quien bailé. [Se esconde.] 75 Entran BENVOLIO y MERCUCIO. 80 85 90 95 100 40 Llaman a JULIETA desde dentro. AMA ¡Ya va! ¡Ya va! Vamos, los convidados ya no están. 105 45 Salen. II. PRÓLOGO [Entra] el CORO .. 110 50 CORO 55 60 Ahora yace muerto el viejo amor y el joven heredero ya aparece. La bella que causaba tal dolor al lado de Julieta desmerece. Romeo ya es amado y es amante: los ha unido un hechizo en la mirada. Él es de su enemiga suplicante y ella roba a ese anzuelo la carnada. Él no puede jurarle su pasión, pues en la otra casa es rechazado, y su amada no tiene la ocasión de verse en un lugar con su adorado. x 115 120 11 BENVOLIO ¡Romeo! ¡Primo Romeo! ¡Romeo! MERCUCIO Este es muy listo, y seguro que se ha ido a dormir. BENVOLIO Vino corriendo por aquí y saltó la tapia de este huerto. Llámale, Mercucio. MERCUCIO Haré una invocación. ¡Antojos! ¡Locuelo! ¡Delirios! ¡Prendado! Aparece en forma de suspiro. Di un verso y me quedo satisfecho. Exclama «¡Ay de mí!», rima « amor » con « flor », di una bella palabra a la comadre Venus y ponle un mote al ciego de su hijo, Cupido el golfillo, cuyo dardo certero hizo al rey Cofetua amar a la mendiga. Ni oye, ni bulle, ni se mueve: el mono se ha muerto; haré un conjuro .. Conjúrote por los ojos claros de tu Rosalina, por su alta frente y su labio carmesí, su lindo pie, firme pierna, trémulo muslo y todas las comarcas adyacentes, que ante nosotros aparezcas en persona. BENVOLIO Como te oiga, se enfadará. MERCUCIO Imposible. Se enfadaría si yo hiciese penetrar un espíritu extraño en el cerco de su amada, dejándolo erecto hasta que se escurriese y esfumase. Eso sí le irritaría. Mi invocación es noble y decente: en nombre de su amada yo sólo le conjuro que aparezca. BENVOLIO Ven, que se ha escondido entre estos árboles, en alianza con la noche melancólica. Ciego es su amor, y to oscuro, su lugar. MERCUCIO Si el amor es ciego, no puede atinar. Romeo está sentado al pie de una higuera deseando que su amada fuese el fruto que las mozas, entre risas, llaman higo. ¡Ah, Romeo, si ella fuese, ah, si fuese un higo abierto y tú una pera! Romeo, buenas noches. Me voy a mi camita, que dormir al raso me da frío. Ven, ¿nos vamos? y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m BENVOLIO Sí, pues es inútil buscar a quien no quiere ser hallado. 65 5 Salen. 10 15 ROMEO [adelantándose] Se ríe de las heridas quien no las ha sufrido. Pero, alto. ¿Qué luz alumbra esa ventana? Es el oriente, y Julieta, el sol. Sal, bello sol, y mata a la luna envidiosa, que está enferma y pálida de pena porque tú, que la sirves, eres más hermoso. Si es tan envidiosa, no seas su sirviente. Su ropa de vestal es de un verde apagado que sólo llevan los bobos .. ¡Tírala! (Entra JULIETA arriba, en el balcón ..] 70 75 80 20 ¡Ah, es mi dama, es mi amor! 25 30 35 40 45 50 55 60 ¡Ojalá lo supiera! Mueve los labios, mas no habla. No importa: hablan sus ojos; voy a responderles. ¡Qué presuntuoso! No me habla a mí. Dos de las estrellas más hermosas del cielo tenían que ausentarse y han rogado a sus ojos que brillen en su puesto hasta que vuelvan. ¿Y si ojos se cambiasen con estrellas? El fulgor de su mejilla les haría avergonzarse, como la luz del día a una lámpara; y sus ojos lucirían en el cielo tan brillantes que, al no haber noche, cantarían las aves. ¡Ved cómo apoya la mejilla en la mano! ¡Ah, quién fuera el guante de esa mano por tocarle la mejilla! JULIETA ¡Ay de mí! ROMEO Ha hablado. ¡Ah, sigue hablando, ángel radiante, pues, en tu altura, a la noche le das tanto esplendor como el alado mensajero de los cielos ante los ojos en blanco y extasiados de mortales que alzan la mirada cuando cabalga sobre nube perezosa y surca el seno de los aires! JULIETA ¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rechaza tu nombre, o, si no, júrame tu amor y ya nunca seré una Capuleto. ROMEO ¿La sigo escuchando o le hablo ya? JULIETA Mi único enemigo es tu nombre. Tú eres tú, aunque seas un Montesco. ¿Qué es «Montesco» ? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. ¡Ah, ponte otro nombre! ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos rosa sería tan fragante con cualquier otro nombre. Si Romeo no se llamase Romeo, x 85 90 95 100 105 110 115 120 12 conservaría su propia perfección sin ese nombre. Romeo, quítate el nombre y, a cambio de él, que es parte de ti, ¡tómame entera! ROMEO Te tomo la palabra. Llámame « amor » y volveré a bautizarme: desde hoy nunca más seré Romeo. JULIETA ¿Quién eres tú, que te ocultas en la noche e irrumpes en mis pensamientos? ROMEO Con un nombre no sé decirte quién soy. Mi nombre, santa mía, me es odioso porque es tu enemigo. Si estuviera escrito, rompería el papel. JULIETA Mis oídos apenas han sorbido cien palabras de tu boca y ya te conozco por la voz. ¿No eres Romeo, y además Montesco? ROMEO No, bella mía, si uno a otro te disgusta. JULIETA Dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y por qué? Las tapias de este huerto son muy altas y, siendo quien eres, el lugar será tu muerte si alguno de los míos te descubre. ROMEO Con las alas del amor salté la tapia, pues para el amor no hay barrera de piedra, y, como el amor lo que puede siempre intenta, los tuyos nada pueden contra mí. JULIETA Si te ven, te matarán. ROMEO ¡Ah! Más peligro hay en tus ojos que en veinte espadas suyas. Mírame con dulzura y quedo a salvo de su hostilidad. JULIETA Por nada del mundo quisiera que te viesen. ROMEO Me oculta el manto de la noche y, si no me quieres, que me encuentren: mejor que mi vida acabe por su odio que ver cómo se arrastra sin tu amor. JULIETA ¿Quién te dijo dónde podías encontrarme? ROMEO El amor, que me indujo a preguntar. Él me dio consejo; yo mis ojos le presté. No soy piloto, pero, aunque tú estuvieras lejos, en la orilla más distante de los mares más remotos, zarparía tras un tesoro como tú. JULIETA La noche me oculta con su velo; si no, el rubor teñiría mis mejillas por lo que antes me has oído decir. ¡Cuánto me gustaría seguir las reglas, negar lo dicho! Pero, ¡adiós al fingimiento! ¿Me quieres? Sé que dirás que sí y te creeré. Si jurases, podrías y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ser perjuro: dicen que Júpiter se ríe de los perjurios de amantes. ¡Ah, gentil Romeo! Si me quieres, dímelo de buena fe. O, si crees que soy tan fácil, me pondré áspera y rara, y diré « no » con tal que me enamores, y no más que por ti. Mas confía en mí: demostraré ser más fiel que las que saben fingirse distantes. Reconozco que habría sido más cauta si tú, a escondidas, no hubieras oído mi confesión de amor. Así que, perdóname y no juzgues liviandad esta entrega que la oscuridad de la noche ha descubierto. ROMEO Juro por esa luna santa que platea las copas de estos árboles... JULIETA Ah, no jures por la luna, esa inconstante que cada mes cambia en su esfera, no sea que tu amor resulte tan variable. ROMEO ¿Por quién voy a jurar? JULIETA No jures; o, si lo haces, jura por tu ser adorable, que es el dios de mi idolatría, y te creeré. ROMEO Si el amor de mi pecho... JULIETA No jures. Aunque seas mi alegría, no me alegra nuestro acuerdo de esta noche: demasiado brusco, imprudente, repentino, igual que el relámpago, que cesa antes de poder nombrarlo. Amor, buenas noches. Con el aliento del verano, este brote amoroso puede dar bella flor cuando volvamos a vernos. Adiós, buenas noches. Que el dulce descanso se aloje en tu pecho igual que en mi ánimo. ROMEO ¿Y me dejas tan insatisfecho? JULIETA ¿Qué satisfacción esperas esta noche? ROMEO La de jurarnos nuestro amor. JULIETA El mío te lo di sin que to pidieras; ojalá se pudiese dar otra vez. ROMEO ¿Te lo llevarías? ¿Para qué, mi amor? JULIETA Para ser generosa y dártelo otra vez. Y, sin embargo, quiero lo que tengo. Mi generosidad es inmensa como el mar, mi amor, tan hondo; cuanto más te doy, más tengo, pues los dos son infinitos. [Llama el AMA dentro.] [Sale. ] 65 ROMEO ¡Ah, santa, santa noche! Temo que, siendo de noche, todo sea un sueño, harto halagador y sin realidad. 70 [Entra JULIETA arriba.] 75 80 85 90 95 Sale. 100 ROMEO Mil veces peor, pues falta tu luz. El amor corre al amor como el niño huye del libro y, cual niño que va a clase, se retira entristecido. Vuelve a entrar JULIETA [arriba]. 105 JULIETA 110 115 120 60 Oigo voces dentro. Adiós, mi bien.¡Ya voy, ama! Buen Montesco, sé fiel. Espera un momento, vuelvo en seguida. x JULIETA Unas palabras, Romeo, y ya buenas noches. Si tu ánimo amoroso es honrado y tu fin, el matrimonio, hazme saber mañana (yo te enviaré un mensajero) dónde y cuándo será la ceremonia y pondré a tus pies toda mi suerte y te seguiré, mi señor, por todo el mundo. AMA [dentro] ¡Julieta! JULIETA ¡Ya voy! Mas, si no es buena tu intención, te lo suplico... AMA [dentro] ¡Julieta! JULIETA ¡Voy ahora mismo! ...abandona tu empeño y déjame con mi pena. Mañana lo dirás. ROMEO ¡Así se salve mi alma...! JULIETA ¡Mil veces buenas noches! 13 ¡Chss, Romeo, chss! ¡Ah, quién fuera cetrero por llamar a este halcón peregrino! Mas el cautivo habla bajo, no puede gritar; si no, yo haría estallar la cueva de Eco y dejaría su voz más ronca que la mía repitiendo el nombre de Romeo. ROMEO Mi alma me llama por mi nombre. ¡Qué dulces suenan las voces de amantes en la noche, igual que la música suave al oído! JULIETA ¡Romeo! ROMEO ¿Mi neblí? .. JULIETA Mañana, ¿a qué hora te mando el mensajero? ROMEO A las nueve. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 JULIETA Allá estará. ¡Aún faltan veinte años! No me acuerdo por qué te llamé. ROMEO Deja que me quede hasta que te acuerdes. JULIETA Lo olvidaré para tenerte ahí delante, recordando tu amada compañía. ROMEO Y yo me quedaré para que siempre lo olvides, olvidándome de cualquier otro hogar. JULIETA Es casi de día. Dejaría que te fueses, pero no más allá que el pajarillo que, cual preso sujeto con cadenas, la niña mimada deja saltar de su mano para recobrarlo con hilo de seda, amante celosa de su libertad. ROMEO ¡Ojalá fuera yo el pajarillo! JULIETA Ojalá lo fueras, mi amor, pero te mataría de cariño. ¡Ah, buenas noches! Partir es tan dulce pena que diré « buenas noches » hasta que amanezca. [Sale.] Entra ROMEO. 65 70 75 80 85 90 30 ROMEO ¡Quede el sueño en tus ojos, la paz en tu ánimo! ¡Quién fuera sueño y paz, para tal descanso! A mi buen confesor en su celda he de verle por pedirle su ayuda y contarle mi suerte. 95 35 [Sale.] II.ii Entra FRAY LORENZO solo, con una cesta. 100 40 FRAY LORENZO 45 50 55 60 Sonríe a la noche la clara mañana rayando las nubes con luces rosáceas. Las sombras se alejan como el que va ebrio, cediendo al día y al carro de Helio .. Antes que el sol abra su ojo de llamas, que alegra el día y ablanda la escarcha, tengo que llenar esta cesta de mimbre de hierbas dañosas y flores que auxilien. La tierra es madre y tumba de natura, pues siempre da vida en donde sepulta: nacen de su vientre muy diversos hijos que toman sustento del seno nutricio. Por muchas virtudes muchos sobresalen; ninguno sin una y todos dispares. Grande es el poder curativo que guardan las hierbas y piedras y todas las plantas. Pues no hay nada tan vil en la tierra que algún beneficio nunca le devuelva, ni nada tan bueno que, al verse forzado, no vicie su ser y se aplique al daño. La virtud es vicio cuando sufre abuso y a veces el vicio puede dar buen fruto. x 105 110 115 120 14 Bajo la envoltura de esta tierna flor convive el veneno con la curación, porque, si la olemos, al cuerpo da alivio, mas, si la probamos, suspende el sentido. En el hombre acampan, igual que en las hierbas, virtud y pasión, dos reyes en guerra; y, siempre que el malo sea el que aventaja, muy pronto el gusano devora esa planta. ROMEO Buenos días, padre. FRAY LORENZO ¡Benedicite! ¿Qué voz tan suave saluda tan pronto? Hijo, despedirse del lecho a estas horas dice que a tu mente algo la trastorna. La preocupación desvela a los viejos y donde se aloja, no reside el sueño; mas donde la mocedad franca y exenta extiende sus miembros, el sueño gobierna. Si hoy madrugas, me inclino a pensar que te ha levantado alguna ansiedad. O, si no, y entonces seguro que acierto, esta noche no se ha acostado Romeo. ROMEO Habéis acertado, pero fue una dicha. FRAY LORENZO ¡Dios borre el pecado! ¿Viste a Rosalina? ROMEO ¿Cómo Rosalina? No, buen padre, no. Ya olvidé ese nombre y el pesar que dio. FRAY LORENZO Bien hecho, hijo mío. Mas, ¿dónde has estado? ROMEO Dejad que os lo diga sin gastar preámbulos. He ido a la fiesta del que es mi enemigo, donde alguien de pronto me ha dejado herido, y yo he herido a alguien. Nuestra curación está en vuestra mano y santa labor. No me mueve el odio, padre, pues mi ruego para mi enemigo también es benéfico. FRAY LORENZO Habla claro, hijo: confesión de enigmas solamente trae absolución ambigua. ROMEO Pues oíd: la amada que llena mi pecho es la bella hija del gran Capuleto. Le he dado mi alma, y ella a mí la suya; ya estamos unidos, salvo lo que una vuestro sacramento. Dónde, cómo y cuándo la vi, cortejé, y juramos amarnos, os lo diré de camino; lo que os pido es que accedáis a casarnos hoy mismo. FRAY LORENZO ¡Por San Francisco bendito, cómo cambias! ¿Así a Rosalina, amor de tu alma, ya has abandonado? El joven amor sólo está en los ojos, no en el corazón. ¡Jesús y María! Por tu Rosalina bañó un océano tus mustias mejillas. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 ¡Cuánta agua salada has tirado en vano, sazonando amor, para no gustarlo! Aún no ha deshecho el sol tus suspiros, y aún tus lamentos suenan en mi oído. Aquí, en la mejilla, te queda la mancha de una antigua lágrima aún no enjugada. Si eras tú mismo, y tanto sufrías, tú y tus penas fueron para Rosalina. ¿Y ahora has cambiado? Pues di la sentencia: «Que engañe mujer si el hombre flaquea.» ROMEO Me reñíais por amar a Rosalina. FRAY LORENZO Mas no por tu amor: por tu idolatría. ROMEO Queríais que enterrase el amor. FRAY LORENZO No quieras meterlo en la tumba y tener otro fuera. ROMEO No me censuréis. La que amo ahora con amor me paga y su favor me otorga. La otra lo negaba. FRAY LORENZO Te oía muy bien declamar amores sin saber leer .. Mas ven, veleidoso, ven ahora conmigo; para darte ayuda hay un buen motivo: en vuestras familias servirá la unión para que ese odio se cambie en amor. ROMEO Hay que darse prisa. Vámonos ya, venga. FRAY LORENZO Prudente y despacio. Quien corre, tropieza. 65 70 75 80 85 Entra ROMEO. II.iii Entran BENVOLIO y MERCUCIO. 100 40 ¿Dónde demonios puede estar Romeo? 45 50 55 60 x MERCUCIO ¡Mala peste a estos afectados, a estos relamidos y a su nuevo acento! .. «¡Jesús, qué buena espada! ¡Qué hombre más apuesto! ¡Qué buena puta!» ¿No es triste, abuelo, tener que sufrir a estas moscas foráneas, estos novedosos, estos « excusadme», tan metidos en su nuevo ropaje que ya no se acuerdan de los viejos hábitos? ¡Ah, su cuerpo, su cuerpo! 90 95 Anoche, ¿no volvió a casa? BENVOLIO No a la de su padre, según un criado. MERCUCIO Esa moza pálida y cruel, esa Rosalina, le va a volver loco de tanto tormento. BENVOLIO Tebaldo, sobrino del viejo Capuleto, ha enviado una carta a casa de su padre. MERCUCIO ¡Un reto, seguro! BENVOLIO Romeo responderá. MERCUCIO Quien sabe escribir puede responder una carta. BENVOLIO No, responderá al que la escribe: el retado retará. MERCUCIO ¡Ah, pobre Romeo! Él, que ya está muerto, traspasado por los ojos negros de una moza blanca, el oído atravesado por canción de amor, el MERCUCIO Es el rey de los gatos, pero más. Es todo un artista del ceremonial: combate como quien canta las notas, respetando tiempo, distancia y medida; observando las pausas, una, dos y la tercera en el pecho; perforándote el botón de la camisa; un duelista, un duelista. Caballero de óptima escuela, de la causa primera y segunda .. Ah, la fatal «passata», el «punto reverso», el «hai» .! BENVOLIO ¿El qué? 35 Salen. MERCUCIO centro del corazón partido por la flecha del niño ciego. ¿Y él va a enfrentarse a Tebaldo? BENVOLIO Pues, ¿qué tiene Tebaldo? 105 110 115 120 15 BENVOLIO Aquí está Romeo, aquí está Romeo. MERCUCIO Sin su Romea y como un arenque ahumado. ¡Ah, carne, carne, te has vuelto pescado! Ahora está para los versos en los que fluía Petrarca. Al lado de su amada, Laura fue una fregona (y eso que su amado sí sabía celebrarla); Dido, un guiñapo; Cleopatra, una gitana; Helena y Hero, pencos y pendones; Tisbe, con sus ojos claros, no tenía nada que hacer. Signor Romeo, bon jour: saludo francés a tu calzón francés. Anoche nos lo diste bien. ROMEO Buenos días a los dos. ¿Qué os di yo anoche? MERCUCIO El esquinazo. ¿Es que no entiendes? ROMEO Perdona, buen Mercucio. Mi asunto era importante, y en un caso así se puede plegar la cortesía. MERCUCIO Eso es como decir que en un caso como el tuyo se deben doblar las corvas. ROMEO ¿Hacer una reverencia? MERCUCIO La has clavado en el blanco. ROMEO ¡Qué exposición tan cortés! MERCUCIO y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Es que soy el culmen. ROMEO ¿De la cortesía? MERCUCIO Exacto. ROMEO No, eres el colmo, y sin la cortesía. MERCUCIO ¡Qué ingenio! Sígueme la broma hasta gastar el zapato, que, cuando suelen gastarse las suelas, te quedas desolado por el pie. ROMEO ¡Ah, broma descalza, que ya no con suela! MERCUCIO Sepáranos, Benvolio: me flaquea el sentido. ROMEO Mete espuelas, mete espuelas o te gano. MERCUCIO Si hacemos carrera de gansos, pierdo yo, que tú eres más ganso con un solo sentido que yo con mis cinco. ¿Estamos empatados en lo de «ganso» ? ROMEO Empatados, no. En lo de «ganso» estamos engansados. MERCUCIO Te voy a morder la oreja por esa. ROMEO Ganso que grazna no muerde. MERCUCIO Tu ingenio es una manzana amarga, una salsa picante. ROMEO ¿Y no da sabor a un buen ganso? MERCUCIO ¡Vaya ingenio de cabritilla, que de una pulgada se estira a una vara! ROMEO Yo lo estiro para demostrar que a lo ancho y a lo largo eres un inmenso ganso. MERCUCIO ¿A que más vale esto que gemir de amor? Ahora eres sociable, ahora eres Romeo, ahora eres quien eres, por arte y por naturaleza, pues ese amor babeante es como un tonto que va de un lado a otro con la lengua fuera para meter su bastón en un hoyo. BENVOLIO ¡Para, para! MERCUCIO Tú quieres que pare mi asunto a contrapelo. BENVOLIO Si no, tu asunto se habría alargado. MERCUCIO Te equivocas: se habría acortado, porque ya había llegado al fondo del asunto y no pensaba seguir con la cuestión. ROMEO ¡Vaya aparato! 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 Anda alrededor de ellos cantando. 120 60 Entran el AMA y su criado [PEDRO]. Conejo viejo y pellejo, conejo pellejo y viejo es buena carne en Cuaresma. Pero conejo pasado ya no puede ser gozado si se acartona y reseca. Romeo, ¿vienes a casa de tu padre? Comemos allí. ¡Velero a la vista! x MERCUCIO Dos, dos: camisa y camisón. AMA ¡Pedro! PEDRO Voy. AMA Mi abanico, Pedro. MERCUCIO Para taparle la cara, Pedro: el abanico es más bonito. AMA Buenos días, señores. MERCUCIO Buenas tardes, hermosa señora. AMA ¿Buenas tardes ya? MERCUCIO Sí, de veras, pues el obsceno reloj está clavado en la raya de las doce. AMA ¡Fuera! ¿Qué hombre sois? ROMEO Señora, uno creado por Dios para que se vicie solo. AMA Muy bien dicho, vaya que sí. «Para que se vicie solo», bien. Señores, ¿puede decirme alguno dónde encontrar al joven Romeo? ROMEO Yo puedo, pero, cuando le halléis, el joven Romeo será menos joven de lo que era cuando le buscabais: yo soy el más joven con ese nombre a falta de otro peor. AMA Muy bien. MERCUCIO ¡Ah! ¿Está bien ser el peor? ¡Qué agudeza! Muy lista, muy lista. AMA Si sois vos, señor, deseo hablaros conferencialmente. BENVOLIO Le intimará a cenar. MERCUCIO ¡Alcahueta, alcahueta! ¡Eh oh! ROMEO ¿Has visto una liebre? MERCUCIO Una liebre, no: tal vez un conejo viejo y pellejo para un pastel de Cuaresma. 16 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m ROMEO Ahora os sigo. 65 5 MERCUCIO Adiós, vieja señora. Adiós, señora, señora, señora. Salen MERCUCIO y BENVOLIO. 70 10 15 20 AMA Decidme, señor. ¿Quién es ese grosero tan lleno de golferías? ROMEO Un caballero, ama, al que le encanta escucharse y que habla más en un minuto de lo que oye en un mes. AMA Como diga algo contra mí, le doy en la cresta, por muy robusto que sea, él o veinte como él. Y, si yo no puedo, ya encontraré quien lo haga. ¡Miserable! Yo no soy una de sus ninfas, una de sus golfas. 75 80 Se vuelve a su criado PEDRO. 85 25 30 35 40 45 50 55 60 ¡Y tú delante, permitiendo que un granuja me trate a su gusto! PEDRO Yo no vi que nadie os tratara a su gusto. Si no, habría sacado el arma al instante. De verdad: soy tan rápido en sacar como el primero si veo una buena razón para luchar y tengo la ley de mi parte. AMA Dios santo, estoy tan disgustada que me tiembla todo el cuerpo. ¡Miserable! Deseo hablaros, señor. Como os decía, mi señorita me manda buscaros. El mensaje me lo guardo. Primero, permitid que os diga que si, como suele decirse, pensáis tenderle un lazo, sería juego sucio. Pues ella es muy joven y, si la engañáis, sería una mala pasada con cualquier mujer, una acción muy turbia. ROMEO Ama, encomiéndame a tu dama y señora. Declaro solemnemente... AMA ¡Dios os bendiga! Voy a decírselo. Señor, Señor, ¡no cabrá de gozo! ROMEO ¿Qué vas a decirle, ama? No has entendido. AMA Le diré, señor, que os declaráis, y que eso es proposición de caballero. ROMEO Dile que vea la manera de acudir esta tarde a confesarse, y allí, en la celda de Fray Lorenzo, se confesará y casará. Toma, por la molestia. AMA No, de veras, señor. Ni un centavo. ROMEO Vamos, toma. AMA ¿Esta tarde, señor? Pues allí estará. ROMEO Ama, espera tras la tapia del convento. x 90 95 A esa hora estará contigo mi criado y te dará la escalera de cuerda que en la noche secreta ha de llevarme a la cumbre suprema de mi dicha. Adiós, guarda silencio y serás recompensada. Adiós, encomiéndame a tu dama. AMA ¡Que el Dios del cielo os bendiga! Esperad, señor. ROMEO ¿Qué quieres, mi buena ama? AMA ¿Vuestro criado es discreto? Lo habréis oído: « Dos guardan secreto si uno lo ignora.» ROMEO Descuida: mi criado es más fiel que el acero. AMA Pues mi señorita es la dama más dulce... ¡Señor, Señor! ¡Tan parlanchina de niña! Ah, hay un noble en la ciudad, un tal Paris, que le tiene echado el ojo, pero ella, Dios la bendiga, antes que verle a él prefiere ver un sapo, un sapo de verdad. Yo a veces la irrito diciéndole que Paris es el más apuesto, pero, de veras, cuando se lo digo, se pone más blanca que una sábana. ¿A que « romero » y « Romeo » empiezan con la misma letra? ROMEO Sí, ama, con una erre. ¿Qué pasa? AMA ¡Ah, guasón! «Erre» es lo que hace el perro. Con erre empieza la... No, que empieza con otra letra. Ella ha hecho una frase preciosa sobre vos y el romero; os daría gusto oírla. ROMEO Encomiéndame a tu dama. AMA Sí, mil veces. 100 Sale [ROMEO]. 105 ¡Pedro! PEDRO ¡Voy! AMA Delante y deprisa. Salen. 110 II.iv Entra JULIETA. 115 120 17 JULIETA El reloj daba las nueve cuando mandé al ama; prometió volver en media hora. Tal vez no lo encuentra; no, imposible. Es que anda despacio. El amor debiera anunciarlo el pensamiento, diez veces más rápido que un rayo de sol disipando las sombras de los lúgubres montes. Por eso llevan a Venus veloces palomas y Cupido tiene alas. El sol está ahora en la cumbre más alta del día; de las nueve a las doce van tres largas horas, y aún no ha vuelto. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 Si tuviera sentimientos y sangre de joven, sería más veloz que una pelota: mis palabras la enviarían a mi amado, y las suyas me la devolverían. Pero estos viejos... Muchos se hacen el muerto; torpes, lentos, pesados y más pálidos que el plomo. 65 70 Entra el AMA [con PEDRO]. 10 ¡Dios santo, es ella! Ama, mi vida, ¿qué hay? ¿Le has visto? Despide al criado. AMA Pedro, espera a la puerta. 75 15 [Sale PEDRO.] 20 25 30 35 40 45 50 55 60 JULIETA Mi querida ama... Dios santo, ¿tan seria? Si las noticias son malas, dilas alegre; si son buenas, no estropees su música viniéndome con tan mala cara. AMA Estoy muy cansada. Espera un momento. ¡Qué dolor de huesos! ¡Qué carreras! JULIETA Por tus noticias te daría mis huesos. Venga, vamos, habla, buena ama, habla. AMA ¡Jesús, qué prisa! ¿No puedes esperar? ¿No ves que estoy sin aliento? JULIETA ¿Cómo puedes estar sin aliento, si lo tienes para decirme que estás sin aliento? Tu excusa para este retraso es más larga que el propio mensaje. ¿Traes buenas o malas noticias? Contesta. Di una cosa a otra, y ya vendrán los detalles. Que sepa a qué atenerme: ¿Son buenas o malas? AMA Eres muy simple eligiendo, no sabes elegir hombre. ¿Romeo? No, él no. Y eso que es más guapo que nadie, que tiene mejores piernas, y que las manos, los pies y el cuerpo, aunque no merecen comentarse no tienen comparación. Sin ser la flor de la cortesía es más dulce que un cordero. Anda ya, mujer, sirve a Dios. ¿Has comido en casa? JULIETA ¡No, no! Todo eso lo sabía. ¿Qué dice de matrimonio, eh? AMA ¡Señor, qué dolor de cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Palpita como si fuera a saltar en veinte trozos. Mi espalda al otro lado... ¡Ay, mi espalda! ¡Que Dios te perdone por mandarme por ahí para matarme con tanta carrera! JULIETA Me da mucha pena verte así. x 80 85 90 95 Querida, mi querida ama, ¿qué dice mi amor? AMA Tu amor dice, como caballero honorable, cortés, afable y apuesto, y sin duda virtuoso... ¿Dónde está tu madre? JULIETA ¿Que dónde está mi madre? Pues, dentro. ¿Dónde iba a estar? ¡Qué contestación más rara! «Tu amor dice, como caballero... ¿Dónde está tu madre?» AMA ¡Virgen santa! ¡Serás impaciente! Repórtate. ¿Es esta la cura para mi dolor de huesos? Desde ahora, haz tú misma los recados. JULIETA ¡Cuánto embrollo! Vamos, ¿qué dice Romeo? AMA ¿Tienes permiso para ir hoy a confesarte? JULIETA Sí. AMA Pues corre a la celda de Fray Lorenzo: te espera un marido para hacerte esposa. Ya se te rebela la sangre en la cara: por cualquier noticia se te pone roja. Corre a la iglesia. Yo voy a otro sitio por una escalera, con la que tu amado, cuando sea de noche, subirá a tu nido. Soy la esclava y me afano por tu dicha, pero esta noche tú serás quien lleve la carga. Yo me voy a comer. Tú vete a la celda. JULIETA ¡Con mi buena suerte! Adiós, ama buena. Salen. II.v Entran FRAY LORENZO y ROMEO. 100 105 110 115 FRAY LORENZO Sonría el cielo ante el santo rito y no nos castigue después con pesares. ROMEO Amén. Mas por grande que sea el sufrimiento, no podrá superar la alegría que me invade al verla un breve minuto. Unid nuestras manos con las santas palabras y que la muerte, devoradora del amor, haga su voluntad: llamarla mía me basta. FRAY LORENZO El gozo violento tiene un fin violento y muere en su éxtasis como fuego y pólvora, que, al unirse, estallan. La más dulce miel empalaga de pura delicia y, al probarla, mata el apetito. Modera tu amor y durará largo tiempo: el muy rápido llega tarde como el lento. 120 Entra JULIETA apresurada y abraza a ROMEO. Aquí está la dama. Ah, pies tan ligeros no pueden desgastar la dura piedra. 18 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 Los enamorados pueden andar sin caerse por los hilos de araña que flotan en el aire travieso del verano; así de leve es la ilusión. JULIETA Buenas tardes tenga mi padre confesor. FRAY LORENZO Romeo te dará las gracias por los dos, hija. JULIETA Y un saludo a él, o las suyas estarían de más. ROMEO Ah, Julieta, si la cima de tu gozo se eleva como la mía y tienes más arte que yo para ensalzarlo, que tus palabras endulcen el aire que nos envuelve, y la armonía de tu voz revele la dicha íntima que ambos sentimos en este encuentro. JULIETA El sentimiento, si no lo abruma el adorno, se precia de su verdad, no del ornato. Sólo los pobres cuentan su dinero, mas mi amor se ha enriquecido de tal modo que no puedo sumar la mitad de mi fortuna. FRAY LORENZO Vamos, venid conmigo y pronto acabaremos, pues, con permiso, no vais a quedar solos hasta que la Iglesia os una en matrimonio. Salen. 65 70 Entran TEBALDO y otros. 75 80 85 90 30 III.i Entran MERCUCIO, BENVOLIO y sus criados. 35 40 45 50 55 60 BENVOLIO Te lo ruego buen Mercucio, vámonos. Hace calor, los Capuletos han salido y, si los encontramos, tendremos pelea, pues este calor inflama la sangre. MERCUCIO Tú eres uno de esos que, cuando entran en la taberna, golpean la mesa con la espada diciendo «Quiera Dios que no te necesite» y, bajo el efecto del segundo vaso, desenvainan contra el tabernero, cuando no hay necesidad. BENVOLIO ¿Yo soy así? MERCUCIO Vamos, vamos. Cuando te da el ramalazo, eres tan vehemente como el que más en Italia: te incitan a ofenderte y te ofendes porque te incitan. BENVOLIO ¿Ah, sí? MERCUCIO Si hubiera dos así, muy pronto no habría ninguno, pues se matarían. ¿Tú? ¡Pero si tú te peleas con uno porque su barba tiene un pelo más o menos que la tuya! Te peleas con quien parte avellanas porque tienes ojos de avellana. ¿Qué otro ojo sino el tuyo vería en ello motivo? En tu cabeza hay más broncas que sustancia en un huevo, sólo que, con tanta bronca, a tu cabeza le han zurrado más que a un huevo huero. Te peleaste con uno que tosió en la calle porque despertó a tu perro, que x estaba durmiendo al sol. ¿No la armaste con un sastre porque estrenó jubón antes de Pascua? ¿Y con otro porque les puso cordoneras viejas a los zapatos nuevos? ¿Y ahora tú me sermoneas sobre las broncas? .. BENVOLIO Si yo fuese tan peleón como tú, podría vender mi renta vitalicia por simplemente una hora y cuarto. MERCUCIO ¿Simplemente? ¡Ah, simple! 95 100 105 BENVOLIO Por mi cabeza, ahí vienen los Capuletos. MERCUCIO Por mis pies, que me da igual. TEBALDO Quedad a mi lado, que voy a hablarles. Buenas tardes, señores. Sólo dos palabras. MERCUCIO ¿Una para cada uno? Ponedle pareja: que sea palabra y golpe. TEBALDO Señor, si me dais motivo, no voy a quedarme quieto. MERCUCIO ¿No podríais tomar motivo sin que se os dé? TEBALDO Mercucio, sois del grupo de Romeo. MERCUCIO ¿Grupo? ¿Es que nos tomáis por músicos? Pues si somos músicos, vais a oír discordancias. Aquí está el arco de violín que os va a hacer bailar. ¡Voto a...! ¡Grupo! BENVOLIO Estamos hablando en la vía pública. Dirigíos a un lugar privado, tratad con más calma vuestras diferencias o, si no, marchaos. Aquí nos ven muchos ojos. MERCUCIO Los ojos se hicieron para ver: que vean. No pienso moverme por gusto de nadie. Entra ROMEO. TEBALDO 110 Quedad en paz, señor. Aquí está mi hombre. 115 120 19 MERCUCIO Que me cuelguen si sirve en vuestra casa. Os servirá en el campo del honor: en eso vuestra merced sí puede llamarle hombre. TEBALDO Romeo, es tanto lo que te estimo que puedo decirte esto: eres un ruin. ROMEO Tebaldo, razones para estimarte tengo yo y excusan el furor que corresponde a tu saludo. No soy ningún ruin, así que adiós. Veo que no me conoces. TEBALDO Niño, eso no excusa las ofensas y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 que me has hecho, conque vuelve y desenvaina. ROMEO Te aseguro que no te he ofendido y que te aprecio más de lo que puedas figurarte mientras no sepas por qué. Así que, buen Capuleto, cuyo nombre estimo en tanto como el mío, queda en paz. MERCUCIO ¡Qué rendición tan vil y deshonrosa! Y el Stocatta sale airoso. 65 70 ROMEO [Desenvaina.] 75 15 20 25 Tebaldo, cazarratas, ¿luchamos? TEBALDO ¿Tú qué quieres de mí? MERCUCIO Gran rey de los gatos, tan sólo perderle el respeto a una de tus siete vidas y, según como me trates desde ahora, zurrar a las otras seis. ¿Quieres sacar ya de cuajo tu espada? Deprisa, o la mía te hará echar el cuajo. TEBALDO [desenvaina] Dispuesto. ROMEO Noble Mercucio, envaina esa espada. MERCUCIO Venga, a ver tu «passata». ¡Malditas vuestras familias! ¡Voto a...! ¡Que un perro, una rata, un ratón, un gato me arañe de muerte! ¡Un bravucón, un granuja, un canalla, que lucha según reglas matemáticas! ¿Por qué demonios te metiste en medio? Me hirió bajo tu brazo. Fue con la mejor intención. MERCUCIO Llévame a alguna casa, Benvolio, o me desmayo. ¡Malditas vuestras familias! Me han convertido en pasto de gusanos. Estoy herido, y bien. ¡Malditas! Sale [con BENVOLIO]. 80 ROMEO 85 Este caballero, pariente del Príncipe, amigo entrañable, está herido de muerte por mi causa; y mi honra, mancillada con la ofensa de Tebaldo. Él, que era primo mío desde hace poco. ¡Querida Julieta, tu belleza me ha vuelto pusilánime y ha ablandado el temple de mi acero! Entra BENVOLIO. 90 BENVOLIO [Luchan. ] 30 35 ROMEO Benvolio, desenvaina y abate esas espadas.¡Señores, por Dios, evitad este oprobio! Tebaldo, Mercucio, el Príncipe ha prohibido expresamente pelear en las calles de Verona. ¡Basta, Tebaldo, Mercucio! 95 ¡Romeo, Romeo, Mercucio ha muerto! Su alma gallarda que, siendo tan joven, desdeñaba la tierra, ha subido al cielo. ROMEO Un día tan triste augura otros males: empieza un dolor que ha de prolongarse. Entra TEBALDO. 100 BENVOLIO Aquí retorna el furioso Tebaldo. 40 TEBALDO hiere a MERCUCIO bajo el brazo de ROMEO y huye [con los suyos]. 105 45 50 MERCUCIO Estoy herido. ¡Malditas vuestras familias! Se acabó. ¿Se fue sin llevarse nada? BENVOLIO ¿Estás herido? MERCUCIO Sí, sí: es un arañazo, un arañazo. Eso basta. ¿Y mi paje? Vamos, tú, corre por un médico. 110 [Sale el paje.] 115 ROMEO Vivo, victorioso, y Mercucio, asesinado. ¡Vuélvete al cielo, benigna dulzura, y sea mi guía la cólera ardiente! Tebaldo, te devuelvo lo de «ruin» con que me ofendiste, pues el alma de Mercucio está sobre nuestras cabezas esperando a que la tuya sea su compañera. Tú, yo, o los dos le seguiremos. TEBALDO Desgraciado, tú, que andabas con él, serás quien le siga. ROMEO Esto lo decidirá. 55 ROMEO Ánimo, hombre. La herida no será nada. 60 Luchan. Cae TEBALDO. MERCUCIO No, no es tan honda como un pozo, ni tan ancha como un pórtico, pero es buena, servirá. Pregunta por mí mañana y me verás mortuorio. Te juro que en este mundo ya no soy más que un fiambre. 120 BENVOLIO x 20 ¡Romeo, huye, corre! La gente está alertada y Tebaldo ha muerto. ¡No te quedes pasmado! Si te apresan, el Príncipe te condenará a muerte. ¡Vete, huye! y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m ROMEO ¡Ah, soy juguete del destino! BENVOLIO ¡Muévete! 65 5 Sale ROMEO. Entran CIUDADANOS. 10 15 CIUDADANO ¿Por dónde ha huido el que mató a Mercucio? Tebaldo, ese criminal, ¿por dónde ha huido? BENVOLIO Ahí yace Tebaldo. CIUDADANO Vamos, arriba, ven conmigo. En nombre del Príncipe, obedece. Entran el PRÍNCIPE, MONTESCO, CAPULETO, sus esposas y todos. 70 75 80 20 PRÍNCIPE 25 30 35 40 45 50 55 60 ¿Dónde están los viles causantes de la riña? BENVOLIO Ah, noble Príncipe, yo puedo explicaros lo que provocó el triste altercado. Al hombre que ahí yace Romeo dio muerte; él mató a Mercucio, a vuestro pariente. SEÑORA CAPULETO ¡Tebaldo, sobrino! ¡Hijo de mi hermano! ¡Príncipe, marido! Se ha derramado sangre de mi gente. Príncipe, sois recto: esta sangre exige sangre de un Montesco. ¡Ah, Tebaldo, sobrino! PRÍNCIPE Benvolio, ¿quién provocó este acto sangriento? BENVOLIO Tebaldo, aquí muerto a manos de Romeo. Siempre con respeto, Romeo le hizo ver lo infundado de la lucha y le recordó vuestro disgusto; todo ello, expresado cortésmente, con calma y doblando la rodilla, no logró aplacar la ira indomable de Tebaldo, quien, sordo a la amistad, con su acero arremetió contra el pecho de Mercucio, que, igual de furioso, respondió desenvainando y, con marcial desdén, apartaba la fría muerte con la izquierda, y con la otra devolvía la estocada a Tebaldo, cuyo arte la paraba. Romeo les gritó «¡Alto, amigos, separaos!», y su ágil brazo, más presto que su lengua, abatió sus armas y entre ambos se interpuso. Por debajo de su brazo, un golpe ruin de Tebaldo acabó con la vida de Mercucio. Huyó Tebaldo, mas pronto volvió por Romeo, que entonces pensó en tomar venganza. Ambos se enzarzaron como el rayo, pues antes de que yo pudiera separarlos, Tebaldo fue muerto; y antes que cayera, Romeo ya huía. Que muera Benvolio si dice mentira. SEÑORA CAPULETO Este es un pariente del joven Montesco; x 85 no dice verdad, miente por afecto. De ellos lucharon unos veinte o más y sólo una vida pudieron quitar. Que hagáis justicia os debo pedir: quien mató a Tebaldo, no debe vivir. PRÍNCIPE Le mató Romeo, él mató a Mercucio. ¿Quién paga su muerte, que llena de luto? MONTESCO No sea Romeo, pues era su amigo. Matando a Tebaldo, él tan sólo hizo lo que hace la ley. PRÍNCIPE Pues por ese exceso inmediatamente de aquí le destierro. Vuestra gran discordia ahora me atañe: con vuestras refriegas ya corre mi sangre. Mas voy a imponeros sanción tan severa que habrá de pesaros el mal de mi pérdida. Haré oídos sordos a excusas y ruegos, y no va a libraros ni el llanto ni el rezo, así que evitadlos. Que Romeo huya, pues, como le encuentren, su muerte es segura. Llevad este cuerpo y cumplid mi sentencia: si a quien mata absuelve, mata la clemencia. 90 Salen. III.ii Entra JULIETA sola. JULIETA 95 Galopad raudos, corceles fogosos, 100 105 110 115 120 21 a la morada de Febo; la fusta de Faetonte os llevaría al poniente, trayendo la noche tenebrosa .. Corre tu velo tupido, noche de amores; apáguese la luz fugitiva y que Romeo, en silencio y oculto, se arroje en mis brazos. Para el rito amoroso basta a los amantes la luz de su belleza; o, si ciego es el amor, congenia con la noche. Ven, noche discreta, matrona vestida de negro solemne, y enséñame a perder el juego que gano, en el que los dos arriesgamos la virginidad. Con tu negro manto cubre la sangre inexperta que arde en mi cara, hasta que el pudor se torne audacia, y simple pudor un acto de amantes. Ven, noche; ven, Romeo; ven, luz de mi noche, pues yaces en las alas de la noche más blanco que la nieve sobre el cuervo. Ven, noche gentil, noche tierna y sombría, dame a mi Romeo y, cuando yo muera, córtalo en mil estrellas menudas: lucirá tan hermoso el firmamento que el mundo, enamorado de la noche, dejará de adorar al sol hiriente. Ah, compré la morada del amor y aún no la habito; estoy vendida y no me han gozado. El día se me hace eterno, igual que la víspera de fiesta y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m para la niña que quiere estrenar un vestido y no puede. Aquí viene el ama. 65 5 10 Entra el AMA retorciéndose las manos, con la escalera de cuerda en el regazo. Ah, me trae noticias, y todas las bocas que hablan de Romeo rebosan divina elocuencia. ¿Qué hay de nuevo, ama? ¿Qué llevas ahí? ¿La escalera que Romeo te pidió que trajeses? AMA Sí, sí, la escalera. 70 75 [La deja en el suelo.] 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 JULIETA Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué te retuerces las manos? AMA ¡Ay de mí! ¡Ha muerto, ha muerto! Estamos perdidas, Julieta, perdidas. ¡Ay de mí! ¡Nos ha dejado, está muerto! JULIETA ¿Tan malvado es el cielo? AMA El cielo, no: Romeo. ¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Romeo! JULIETA ¿Qué demonio eres tú para así atormentarme? Es una tortura digna del infierno. ¿Se ha matado Romeo? Di que sí, y tu sílaba será más venenosa que la mirada mortal del basilisco. Yo no seré yo si dices que sí, o si están cerrados los ojos que te lo hacen decir. Si ha muerto di « sí »; si vive, di « no ». Decirlo resuelve mi dicha o dolor. AMA Vi la herida, la vi con mis propios ojos (¡Dios me perdone!) en su pecho gallardo. El pobre cadáver, triste y sangriento, demacrado y manchado de sangre, de sangre cuajada. Me desmayé al verlo. JULIETA ¡Estalla, corazón, mi pobre arruinado! ¡Ojos, a prisión, no veáis la libertad! ¡Barro vil, retorna a la tierra, perece y únete a Romeo en lecho de muerte! AMA ¡Ay, Tebaldo, Tebaldo! ¡Mi mejor amigo! ¡Tebaldo gentil, caballero honrado, vivir para verte muerto! JULIETA ¿Puede haber tormenta más hostil? ¿Romeo sin vida y Tebaldo muerto? ¿Mi querido primo, mi amado señor? Anuncia, trompeta, el Día del Juicio, pues, si ellos han muerto, ¿quién queda ya vivo? AMA Tebaldo está muerto y Romeo, desterrado. Romeo le mató y fue desterrado. JULIETA ¡Dios mío! ¿Romeo derramó sangre de Tebaldo? x 80 85 90 95 100 105 110 115 120 22 AMA Sí, sí, válgame el cielo, sí. JULIETA ¡Qué alma de serpiente en su cara florida! ¿Cuándo un dragón guardó tan bella cueva? ¡Hermoso tirano, angélico demonio! ¡Cuervo con plumas de paloma, cordero lobuno! ¡Ser despreciable de divina presencia! Todo lo contrario de lo que parecías, un santo maldito, un ruin honorable. Ah, naturaleza, ¿qué no harías en el infierno si alojaste un espíritu diabólico en el cielo mortal de tan grato cuerpo? ¿Hubo libro con tal vil contenido y tan bien encuadernado? ¡Ah, que el engaño resida en palacio tan regio! AMA En los hombres no hay lealtad, fidelidad, ni honradez. Todos son perjuros, embusteros, perversos y falsos. ¿Dónde está mi criado? Dame un aguardiente: las penas y angustias me envejecen. ¡Caiga el deshonor sobre Romeo! JULIETA ¡Que tu lengua se llague por ese deseo! Él no nació para el deshonor. El deshonor se avergüenza de posarse en su frente, que es el trono en que el honor puede reinar como único monarca de la tierra. ¡Ah, qué monstruo he sido al insultarle! AMA ¿Vas a hablar bien del que mató a tu primo? JULIETA ¿Quieres que hable mal del que es mi esposo? ¡Mi pobre señor! ¿Quién repara el daño que ha hecho a tu nombre tu reciente esposa? Mas, ¿por qué, infame, mataste a mi primo? Porque el infame de mi primo te habría matado. Atrás, necias lágrimas, volved a la fuente; sed el tributo debido al dolor y no, por error, una ofrenda a la dicha. Mi esposo está vivo y Tebaldo iba a matarle; Tebaldo ha muerto y habría matado a Romeo. Si esto me consuela, ¿por qué estoy llorando? Había otra palabra, peor que esa muerte, que a mí me ha matado. Quisiera olvidarla, mas, ay, la tengo grabada en la memoria como el crimen en el alma del culpable. «Tebaldo está muerto y Romeo, desterrado.» Ese «desterrado», esa palabra ha matado a diez mil Tebaldos. Su muerte ya sería un gran dolor si ahí terminase. Mas si este dolor quiere compañía y ha de medirse con otros pesares, ¿por qué, cuando dijo «Tebaldo ha muerto», no añadió «tu padre», «tu madre», o los dos? Mi luto hubiera sido natural. Pero a esa muerte añadir por sorpresa «Romeo, desterrado», pronunciar tal palabra es matar a todos, padre, madre, Tebaldo, Romeo, Julieta, todos. «¡Romeo, desterrado!» No hay fin, ni límite, linde o medida para la muerte que da esa palabra, ni palabras y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 que la expresen. Ama, ¿dónde están mis padres? AMA Llorando y penando sobre el cuerpo de Tebaldo. ¿Vas con ellos? Yo te llevo. JULIETA Cesará su llanto y seguirán fluyendo mis lágrimas por la ausencia de Romeo. Como yo, las pobres cuerdas se engañaron; recógelas: Romeo está desterrado. Para subir a mi lecho erais la ruta, mas yo, virgen, he de morir virgen viuda. Venid, pues. Ven, ama. Voy al lecho nupcial, llévese la muerte mi virginidad. AMA Tú corre a tu cuarto. Te traeré a Romeo para que te consuele. Sé bien dónde está. Óyeme, esta noche tendrás a Romeo: se esconde en la celda de su confesor. JULIETA ¡Ah, búscale! Dale este anillo a mi dueño y dile que quiero su último adiós. Salen. 65 70 75 80 85 25 III.iii Entra FRAY LORENZO. 30 FRAY LORENZO Sal, Romeo, sal ya, temeroso. La aflicción se ha prendado de ti y tú te has casado con la desventura. 90 Entra ROMEO. 95 35 40 45 50 55 60 ROMEO Padre, ¿qué noticias hay? ¿Qué decidió el Príncipe? ¿Qué nuevo infortunio me aguarda que aún no conozca? FRAY LORENZO Hijo, harto bien conoces tales compañeros. Te traigo la sentencia del Príncipe. ROMEO La sentencia, ¿dista mucho de la muerte? FRAY LORENZO La que ha pronunciado es más benigna: no muerte del cuerpo, sino su destierro. ROMEO ¿Cómo, destierro? Sed clemente, decid «muerte», que en la faz del destierro hay más terror, mucho más que en la muerte. ¡No digáis « destierro»! FRAY LORENZO Estás desterrado de Verona. Ten paciencia: el mundo es ancho. ROMEO No hay mundo tras los muros de Verona, sino purgatorio, tormento, el mismo infierno: destierro es para mí destierro del mundo, y eso es muerte; luego « destierro» es un falso nombre de la muerte. Llamarla «destierro» es decapitarme con un hacha de oro y sonreír ante el hachazo que me mata. x 100 105 110 115 120 FRAY LORENZO ¡Ah, pecado mortal, cruel ingratitud! La ley te condena a muerte, mas, en su clemencia, el Príncipe se ha apartado de la norma, cambiando en «destierro» la negra palabra «muerte». Eso es gran clemencia, y tú no lo ves. ROMEO Es tormento y no clemencia. El cielo está donde esté Julieta, y el gato, el perro, el ratoncillo y el más mísero animal aquí están en el cielo y pueden verla. Romeo, no. Hay más valor, más distinción y más cortesanía en las moscas carroñeras que en Romeo: ellas pueden posarse en la mano milagrosa de Julieta y robar bendiciones de sus labios, que por pudor virginal siempre están rojos pensando que pecan al juntarse. Romeo, no: le han desterrado. Las moscas pueden, mas yo debo alejarme. Ellas son libres; yo estoy desterrado. ¿Y decís que el destierro no es la muerte? ¿No tenéis veneno, ni navaja, ni medio de morir rápido, por vil que sea? ¿Sólo ese «destierro» que me mata? ¿Destierro? Ah, padre, los réprobos dicen la palabra entre alaridos. Y, siendo sacerdote, confesor que perdona los pecados y dice ser mi amigo, ¿tenéis corazón para destrozarme hablando de destierro? FRAY LORENZO ¡Ah, pobre loco! Deja que te explique. ROMEO Volveréis a hablarme de destierro. FRAY LORENZO Te daré una armadura contra él, la filosofía, néctar de la adversidad, que te consolará en to destierro. ROMEO ¿Aún con el «destierro»? ¡Que cuelguen la filosofía! Si no puede crear una Julieta, mover una ciudad o revocar una sentencia, la filosofía es inútil, así que no habléis más. FRAY LORENZO Ya veo que los locos están sordos. ROMEO No puede ser menos si los sabios están ciegos. FRAY LORENZO Deja que te hable de tu situación. ROMEO No podéis hablar de lo que no sentís. Si fuerais de mi edad, y Julieta vuestro amor, recién casado, asesino de Tebaldo, enamorado y desterrado como yo, podríais hablar, mesaros los cabellos y tiraros al suelo como yo a tomar la medida de mi tumba. Llama a la puerta el AMA. 23 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 FRAY LORENZO ¡Levántate, llaman! ¡Romeo, escóndete! ROMEO No, a no ser que el aliento de mis míseros gemidos me oculte cual la niebla. 65 certero de cañón, la hubiese matado, como ya mató a su primo el infame que lleva ese nombre. Ah, padre, decidme, ¿qué parte vil de esta anatomía alberga mi nombre? Decídmelo, que voy a saquear morada tan odiosa. Llaman. 70 Se dispone a apuñalarse, y el AMA le arrebata el 10 FRAY LORENZO ¡Oye cómo llaman! ¿Quién es? ¡Levántate, Romeo, que te llevarán! ¡Un momento! ¡Arriba! Llaman. puñal. 75 15 ¡Corre a mi estudio! ¡Ya voy! Santo Dios, ¿qué estupidez es esta? ¡Ya voy, ya voy! Llaman. 80 20 ¿Quién llama así? ¿De dónde venís? ¿Qué queréis? 25 AMA [dentro] Dejadme pasar, que traigo un recado. Vengo de parte de Julieta. FRAY LORENZO Entonces, bienvenida. 85 Entra el AMA. 90 30 35 40 AMA Ah, padre venerable, decidme dónde está el esposo de Julieta. ¿Dónde está Romeo? FRAY LORENZO Ahí, en el suelo, embriagado de lágrimas. AMA Ah, está en el mismo estado que Julieta, el mismísimo. ¡Ah, concordia en el dolor! ¡Angustioso trance! Así yace ella, llorando y gimiendo, gimiendo y llorando. Levantaos, levantaos y sed hombre; en pie, levantaos, por Julieta. ¿A qué vienen tantos ayes y gemidos? ROMEO ¡Ama! 95 100 105 45 [Se pone en pie.] 50 55 60 AMA ¡Ah, señor! La muerte es el fin de todo. ROMEO ¿Hablábas de Julieta? ¿Cómo está? ¿No me cree un frío asesino que ha manchado la niñez de nuestra dicha con una sangre que es casi la suya? ¿Dónde está? ¿Y cómo está? ¿Y qué dice mi secreta esposa de este amor invalidado? AMA No dice nada, señor: llora y llora, se arroja a la cama, se levanta, exclama «¡Tebaldo!», reprueba a Romeo y vuelve a caer. ROMEO Como si mi nombre, por disparo x 110 115 120 24 FRAY LORENZO ¡Detén esa mano imprudente! ¿Eres hombre? Tu aspecto lo proclama, mas tu llanto es mujeril y tus locuras recuerdan la furia de una bestia irracional. Impropia mujer bajo forma de hombre, impropio animal bajo forma de ambos. Me asombras. Por mi santa orden, te creía de temple equilibrado. ¿Mataste a Tebaldo y quieres matarte y matar a tu esposa, cuya vida es la tuya, causándote la eterna perdición? ¿Por qué vituperas tu cuna, el cielo y la tierra si de un golpe podrías perder cuna, cielo y tierra, en ti concertados? Deshonras tu cuerpo, tu amor y tu juicio y, como el usurero, abundas en todo y no haces buen uso de nada que adorne tu cuerpo, tu amor y tu juicio. Tu noble figura es efigie de cera y carece de hombría; el amor que has jurado es pura falacia y mata a la amada que dijiste adorar; tu juicio, adorno de cuerpo y amor, yerra en la conducta que les marcas y, como pólvora en soldado bisoño, se inflama por to propia ignorancia y tu despedaza, cuando debe defenderte. Vamos, ten valor. Tu Julieta vive y por ella ibas a matarte: ahí tienes suerte. Tebaldo te habría matado, mas tú le mataste: ahí tienes suerte. La ley que ordena la muerte se vuelve tu amiga y decide el destierro: ahí tienes suerte. Sobre ti desciende un sinfín de bendiciones, te ronda la dicha con sus mejores galas, y tú, igual que una moza tosca y desabrida, pones mala cara a tu amor y tu suerte. Cuidado, que esa gente muere desdichada. Vete con tu amada, como está acordado. Sube a su aposento y confórtala. Pero antes que monten la guardia, márchate, pues, si no, no podrás salir para Mantua, donde vivirás hasta el momento propicio para proclamar tu enlace, unir a vuestras familias, pedir el indulto del Príncipe y regresar con cien mil veces más alegría que cuando partiste desolado. Adelántate, ama, encomiéndame a Julieta, y que anime a la gente a acostarse temprano; el dolor les habrá predispuesto. Ahora va Romeo. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 AMA ¡Dios bendito! Me quedaría toda la noche oyéndoos hablar. ¡Lo que hace el saber!Señor, le diré a Julieta que venís. ROMEO Díselo, y dile que se apreste a reprenderme. 65 70 El AMA se dispone a salir, pero vuelve. 10 AMA Tomad este anillo que me dio para vos. Vamos, deprisa, que se hace tarde. ROMEO Esto reaviva mi dicha. 75 15 Sale el AMA. 20 25 FRAY LORENZO Vete, buenas noches, y ten presente esto: o te vas antes que monten la guardia o sales disfrazado al amanecer. Permanece en Mantua. Buscaré a tu criado y de cuando en cuando él te informará de las buenas noticias de Verona. Dame la mano, es tarde. Adiós, buenas noches. ROMEO Me espera una dicha mayor que la dicha, que, si no, alejarme de vos sentiría. Adiós. 80 85 Salen. III.v Entran ROMEO y JULIETA arriba, en el balcón. 90 30 Salen. III.ivEntran CAPULETO, CAPULETO y PARIS. la SEÑORA 95 35 40 45 CAPULETO Todo ha sucedido tan adversamente que no ha habido tiempo de hablarlo con Julieta. Sabéis cuánto quería a su primo Tebaldo; yo también. En fin, nacimos para morir. Ahora es tarde; ella esta noche ya no bajará. Os aseguro que, si no fuese por vos, me habría acostado hace una hora. PARIS Tiempo de dolor no es tiempo de amor. Señora, buenas noches. Encomendadme a Julieta. SEÑORA CAPULETO Así lo haré, y por la mañana veré cómo responde. Esta noche se ha enclaustrado en su tristeza. 100 105 110 50 PARIS se dispone a salir, y CAPULETO le llama. 55 60 CAPULETO Conde Paris, me atrevo a aseguraros el amor de mi hija: creo que me hará caso sin reservas; vamos, no lo dudo. Esposa, vete a verla antes de acostarte; cuéntale el amor de nuestro yerno Paris y dile, atiende bien, que este miércoles... Espera, ¿qué día es hoy? 115 120 PARIS x Lunes, señor. CAPULETO Lunes... ¡Mmmm...! Eso es muy precipitado. Que sea el jueves. Dile que este jueves se casará con este noble conde.¿Estaréis preparados? ¿Os complace la presteza? No lo celebraremos: uno o dos amigos, porque, claro, con Tebaldo recién muerto, que era pariente, si lo festejamos dirán que le teníamos poca estima. Así que invitaremos a unos seis amigos y ya está. ¿Qué os parece el jueves? PARIS Señor, ojalá que mañana fuese el jueves. CAPULETO Muy bien; ahora marchad. Será el jueves.Tú habla con Julieta antes de acostarte y prepárala para el día de la boda.Adiós, señor. ¡Eh, alumbrad mi cuarto!Por Dios, que se ha hecho tan tarde que pronto diremos que es temprano. Buenas noches. 25 JULIETA ¿Te vas ya? Aún no es de día. Ha sido el ruiseñor y no la alondra el que ha traspasado tu oído medroso. Canta por la noche en aquel granado. Créeme, amor mío; ha sido el ruiseñor. ROMEO Ha sido la alondra, que anuncia la mañana, y no el ruiseñor. Mira, amor, esas rayas hostiles que apartan las nubes allá, hacia el oriente. Se apagaron las luces de la noche y el alegre día despunta en las cimas brumosas. He de irme y vivir, o quedarme y morir. JULIETA Esa luz no es luz del día, lo sé bien; es algún meteoro que el sol ha creado . para ser esta noche tu antorcha y alumbrarte el camino de Mantua. Quédate un poco, aún no tienes que irte. ROMEO Que me apresen, que me den muerte; lo consentiré si así lo deseas. Diré que aquella luz gris no es el alba, sino el pálido reflejo del rostro de Cintia ., y que no es el canto de la alondra lo que llega hasta la bóveda del cielo. En lugar de irme, quedarme quisiera. ¡Que venga la muerte! Lo quiere Julieta. ¿Hablamos, mi alma? Aún no amanece. JULIETA ¡Si está amaneciendo! ¡Huye, corre, vete! Es la alondra la que tanto desentona con su canto tan chillón y disonante. Dicen que la alondra liga notas con dulzura: y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 a nosotros, en cambio, nos divide; y que la alondra cambió los ojos con el sapo .: ojalá que también se cambiasen las voces, puesto que es su voz lo que nos separa y de aquí te expulsa con esa alborada. Vamos, márchate, que la luz ya se acerca. ROMEO Luz en nuestra luz y sombra en nuestras penas. 65 70 Baja del balcón y entra abajo. 10 Entra el AMA a toda prisa. 15 AMA ¡Julieta! JULIETA ¿Ama? AMA Tu madre viene a tu cuarto. Ya es de día. Ten cuidado. Ponte en guardia. 75 80 20 [Sale.] 25 JULIETA Pues que el día entre, y mi vida salga. ROMEO Bien, adiós. Un beso, y voy a bajar. 85 Desciende .. 90 30 35 40 45 50 JULIETA ¿Ya te has ido, amado, esposo, amante? De ti he de saber cada hora del día, pues hay tantos días en cada minuto... Ah, haciendo estas cuentas seré muy mayor cuando vea a Romeo. ROMEO [abajo] ¡Adiós! No perderé oportunidad de enviarte mi cariño. JULIETA ¿Crees que volveremos a vernos? ROMEO Sin duda, y recordaremos todas nuestras penas en gratos coloquios de años venideros. JULIETA ¡Dios mío, mi alma presiente desgracias! Estando ahí abajo, me parece verte como un muerto en el fondo de una tumba. Si la vista no me engaña, estás pálido. ROMEO A mi vista le dices lo mismo, amor. Las penas nos beben la sangre .. Adiós. 95 100 105 110 Sale. 115 55 JULIETA Fortuna, Fortuna, te llaman voluble. Si lo eres, ¿por qué te preocupas del que es tan constante? Sé voluble, Fortuna, pues así no tendrás a Romeo mucho tiempo y podrás devolvérmelo. 120 60 Entra la SEÑORA CAPULETO. x SEÑORA CAPULETO ¡Hija! ¿Estás levantada? JULIETA ¿Quién me llama? Es mi madre. ¿Aún sin acostarse o es que ha madrugado? ¿Qué extraño motivo la trae aquí ahora? 26 SEÑORA CAPULETO ¿Qué pasa, Julieta? JULIETA No estoy bien, señora. SEÑORA CAPULETO ¿Sigues llorando la muerte de tu primo? ¿Quieres sacarle de la tumba con tus lágrimas? Aunque pudieras, no podrías darle vida, así que ya basta. Dolor moderado indica amor; dolor en exceso, pura necedad. JULIETA Dejadme llorar mi triste pérdida. SEÑORA CAPULETO Así lloras la pérdida, no a la persona. JULIETA Lloro tanto la pérdida que no puedo dejar de llorar a la persona. SEÑORA CAPULETO Hija, tú no lloras tanto su muerte como el que esté vivo el infame que le mató. JULIETA ¿Qué infame, señora? SEÑORA CAPULETO El infame de Romeo. JULIETA [aparte] Entre él y un infame hay millas de distancia. [A la SEÑORA CAPULETO] Dios le perdone, como yo con toda el alma. Y eso que ninguno me aflige como él. SEÑORA CAPULETO Porque el vil asesino aún vive. JULIETA Sí, señora, fuera del alcance de mis manos. ¡Ojalá sólo yo pudiera vengar a mi primo! SEÑORA CAPULETO Tomaremos venganza, no lo dudes. No llores más. Mandaré a alguien a Mantua, donde vive el desterrado, y le dará un veneno tan insólito que muy pronto estará en compañía de Tebaldo. Supongo que entonces quedarás contenta. JULIETA Nunca quedaré contenta con Romeo hasta que le vea... muerto... está mi corazón de llorar a Tebaldo. Señora, si a alguien encontráis para que lleve un veneno, yo lo mezclaré, de modo que Romeo, al recibirlo, pronto duerma en paz. ¡Cuánto me disgusta oír su nombre y no estar cerca de él para hacerle pagar mi amor por Tebaldo en el propio cuerpo que le ha dado muerte! SEÑORA CAPULETO y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 Tú busca los medios; yo buscaré al hombre. Pero ahora te traigo alegres noticias. JULIETA La alegría viene bien cuando es tan necesaria. ¿Qué nuevas traéis, señora? SEÑORA CAPULETO Hija, tienes un padre providente que, para descargarte de tus penas, de pronto ha dispuesto un día de dicha que ni tú te esperabas ni yo imaginaba. JULIETA Muy a propósito. ¿Qué día será? SEÑORA CAPULETO Hija, este jueves, por la mañana temprano, en la iglesia de San Pedro, un gallardo, joven y noble caballero, el Conde Paris, te hará una esposa feliz. JULIETA Pues por la iglesia de San Pedro y por San Pedro, que allí no me hará una esposa feliz. Me asombra la prisa, tener que casarme antes de que el novio me enamore. Señora, os lo ruego: decidle a mi padre y señor que aún no pienso casarme y que, cuando lo haga, será con Romeo, a quien sabes que odio, en vez de con Paris. ¡Pues vaya noticias! Entran CAPULETO y el AMA. 65 70 75 80 85 90 30 SEÑORA CAPULETO 35 40 45 50 55 60 Aquí está tu padre. Díselo tú misma, a ver cómo lo toma. CAPULETO Cuando el sol se pone, la tierra llora rocío, mas en el ocaso del hijo de mi hermano, cae un diluvio. ¡Cómo! ¿Hecha una fuente, hija? ¿Aún llorando? ¿Bañada en lágrimas? Con tu cuerpo menudo imitas al barco, al mar, al viento, pues en tus ojos, que yo llamo el mar, están el flujo y reflujo de tus lágrimas; el barco es tu cuerpo, que surca ese mar; el viento, tus suspiros, que, a porfía con tus lágrimas, hará naufragar ese cuerpo agitado si pronto no amaina. ¿Qué hay, esposa? ¿Le has hecho saber mi decisión? SEÑORA CAPULETO Sí, pero ella dice que no, y gracias. ¡Ojalá se casara con su tumba! CAPULETO Un momento, esposa; explícame eso, explícamelo. ¿Cómo que no quiere? ¿No nos lo agradece? ¿No está orgullosa? ¿No se da por contenta de que, indigna como es, hayamos conseguido que tan digno caballero sea su esposo? JULIETA Orgullosa, no, mas sí agradecida. No puedo estar orgullosa de lo que odio, pero sí agradezco que se hiciera por amor. CAPULETO ¿Así que con sofismas? ¿Qué es esto? x 95 100 105 110 115 120 27 ¿«Orgullosa», «lo agradezco», «no lo agradezco» y «orgullosa, no», niña consentida? A mí no me vengas con gracias ni orgullos y prepara esas piernecitas para ir el jueves con Paris a la iglesia de San Pedro o te llevo yo atada y a rastras. ¡Quita, cadavérica! ¡Quita, insolente, cara lívida! SEÑORA CAPULETO ¡Calla, calla! ¿Estás loco? JULIETA Mi buen padre, te lo pido de rodillas; escúchame con calma un momento. CAPULETO ¡Que te cuelguen, descarada, rebelde! Escúchame tú: el jueves vas a la iglesia o en tu vida me mires a la cara. No hables, ni respondas, ni contestes. Me tientas la mano. Esposa, nos creíamos con suerte porque Dios nos dio sólo esta hija, pero veo que la única nos sobra y que haberla tenido es maldición. ¡Fuera con el penco! AMA ¡Dios la bendiga! Señor, sois injusto al tratarla de ese modo. CAPULETO ¿Y por qué, doña Sabihonda? ¡Cállese doña Cordura, y a charlar con las comadres! AMA No he faltado a nadie. CAPULETO Ahí está la puerta. AMA ¿No se puede hablar? CAPULETO ¡A callar, charlatana! Suelta tu sermón a tus comadres, que aquí no hace falta. SEÑORA CAPULETO No te excites tanto. CAPULETO ¡Cuerpo de Dios, me exaspera! Día y noche, trabajando u ocioso, solo o acompañado, mi solo cuidado ha sido casarla; y ahora que le encuentro un joven caballero de noble linaje, de alcurnia y hacienda, adornado, como dicen, de excelsas virtudes, con tan buena figura como quepa imaginar, me viene esta tonta y mísera llorica, esta muñeca llorona, en la cumbre de su suerte, contestando «No me caso, no le quiero; no tengo edad; perdóname, te lo suplico». Pues no te cases y verás si te perdono: pace donde quieras y lejos de mi casa. Piénsalo bien, no suelo bromear, El jueves se acerca, considéralo, pondera: si eres hija mía, te daré a mi amigo; si no, ahórcate, mendiga, hambrea, muérete en la calle, pues, por mi alma, no pienso reconocerte ni dejarte nada que sea mío. Ten por seguro que lo cumpliré. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m Sale. 5 10 JULIETA ¿No hay misericordia en las alturas que conciba la hondura de mi pena? ¡Ah, madre querida, no me rechacéis! Aplazad esta boda un mes, una semana o, si no, disponed mi lecho nupcial en el panteón donde yace Tebaldo. SEÑORA CAPULETO Conmigo no hables; no diré palabra. Haz lo que quieras. Contigo he terminado. 65 o maldecir a mi esposo con la lengua que tantas veces lo ensalzó con desmesura? Vete, consejera. Tú y mis pensamientos viviréis como extraños. Veré qué remedio puede darme el fraile; si todo fracasa, habré de matarme. 70 Sale. IV.i Entran FRAY LORENZO y el Conde PARIS. 75 FRAY LORENZO Sale. 15 20 25 30 35 40 45 50 55 JULIETA ¡Dios mío! Ama, ¿cómo se puede impedir esto? Mi esposo está en la tierra; mi juramento, en el cielo. ¿Cómo puede volver a la tierra si, dejando la tierra, mi esposo no me lo envía desde el cielo? Confórtame, aconséjame. ¡Ah, que el cielo emplee sus mañas contra un ser indefenso como yo! ¿Qué me dices? ¿No puedes alegrarme? Dame consuelo, ama. AMA Aquí lo tienes: Romeo está desterrado, y el mundo contra nada a que no se atreve a volver y reclamarte, o que, si lo hace, será a hurtadillas. Así que, tal como ahora está la cosa, creo que más vale que te cases con el conde. ¡Ah, es un caballero tan apuesto! A su lado, Romeo es un pingajo. Ni el águila tiene los ojos tan verdes, tan vivos y hermosos como Paris. Que se pierda mi alma si no vas a ser feliz con tu segundo esposo, pues vale más que el primero; en todo caso, el primero ya está muerto, o como si lo estuviera, viviendo tú aquí y sin gozarlo. JULIETA Pero, ¿hablas con el corazón? AMA Y con el alma, o que se pierdan los dos. JULIETA Amén. AMA ¿Qué? JULIETA Bueno, me has dado un gran consuelo. Entra y dile a mi madre que, habiendo disgustado a mi padre, me voy a la celda de Fray Lorenzo a confesarme y pedir la absolución. AMA En seguida. Eso es muy sensato. [Sale.] 80 85 90 95 Entra JULIETA. 100 105 110 115 120 60 JULIETA ¡Condenada vieja! ¡Perverso demonio! ¿Qué es más pecado? ¿Tentarme al perjurio x ¿El jueves, señor? Eso es muy pronto. PARIS Así lo quiere mi suegro Capuleto y yo no me inclino a frenar su prisa. FRAY LORENZO ¿Decís que no sabéis lo que ella piensa? Esto es muy irregular y no me gusta. PARIS Llora sin cesar la muerte de Tebaldo y por eso de amor he hablado poco. Venus no sonríe en la casa del dolor. Señor, su padre juzga peligroso que su pena llegue a dominarla y, en su prudencia, apresura nuestra boda por contener el torrente de sus lágrimas, a las que ella es tan propensa si está sola y que puede evitar la compañía. Ahora ya sabéis la razón de la premura. FRAY LORENZO [aparte] Ojalá no supiera por qué hay que frenarla.Mirad, señor: la dama viene a mi celda. 28 PARIS Bien hallada, mi dama y esposa. JULIETA Señor, eso será cuando pueda ser esposa. PARIS Ese «pueda ser» ha de ser el jueves, mi amor. JULIETA Lo que ha de ser, será. FRAY LORENZO Un dicho muy cierto. PARIS ¿Venís a confesaros con el padre? JULIETA Si contestase, me confesaría con vos. PARIS No podéis negarle que me amáis. JULIETA Voy a confesaros que le amo. PARIS También confesaréis que me amáis. JULIETA Si lo hago, valdrá más por ser dicho a vuestras espaldas que a la cara. PARIS y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 Pobre, no estropeéis vuestra cara con el llanto. JULIETA La victoria del llanto es bien pequeña: antes de dañarla, mi cara valía poco. PARIS Decir eso la daña más que vuestro llanto. JULIETA Señor, lo que es cierto no es calumnia, y lo que he dicho, me lo he dicho a la cara. PARIS Esa cara es mía y vos la calumniáis. JULIETA Tal vez, porque mía ya no es. Padre, ¿estáis desocupado u os veo tras la misa vespertina? FRAY LORENZO Estoy desocupado, mi apenada hija. Señor, os rogaré que nos dejéis a solas. PARIS Dios me guarde de turbar la devoción. Julieta, os despertaré el jueves bien temprano. Adiós hasta entonces y guardad mi santo beso. 65 70 75 80 85 Sale. 25 30 35 40 45 50 55 60 JULIETA ¡Ah, cerrad la puerta y llorad conmigo! No queda esperanza, ni cura, ni ayuda. FRAY LORENZO Ah, Julieta, conozco bien tu pena; me tiene dominada la razón. Sé que el jueves tienes que casarte con el conde, y que no se aplazará. JULIETA Padre, no me digáis que lo sabéis sin decirme también cómo impedirlo. Si, en vuestra prudencia, no me dais auxilio, aprobad mi decisión y yo al instante con este cuchillo pondré remedio a todo esto. Dios unió mi corazón y el de Romeo, vos nuestras manos y, antes que esta mano, sellada con la suya, sea el sello de otro enlace o este corazón se entregue a otro con perfidia, esto acabará con ambos. Así que, desde vuestra edad y experiencia, dadme ya consejo, pues, si no, mirad, este cuchillo será el árbitro que medie entre mi angustia y mi persona con una decisión que ni vuestra autoridad ni vuestro arte han sabido alcanzar honrosamente. Tardáis en hablar, y yo la muerte anhelo si vuestra respuesta no me da un remedio. FRAY LORENZO ¡Alto, hija! Veo un destello de esperanza, mas requiere una acción tan peligrosa como el caso que se trata de evitar. Si, por no unirte al Conde Paris, tienes fuerza de voluntad para matarte, seguramente podrás acometer algo afín a la muerte y evitar este oprobio, pues por él la muerte has afrontado. Si tú te atreves, yo te daré el remedio. x 90 95 100 105 110 115 JULIETA Antes que casarme con Paris, decidme que salte desde las almenas de esa torre, que pasee por sendas de ladrones, o que ande donde viven las serpientes; encadenadme con osos feroces o metedme de noche en un osario, enterrada bajo huesos que crepiten, miembros malolientes, calaveras sin mandíbula; decidme que me esconda en un sepulcro, en la mortaja de un recién enterrado... Todo lo que me ha hecho temblar con sólo oírlo pienso hacerlo sin duda ni temor por seguir siéndole fiel a mi amado. FRAY LORENZO Entonces vete a casa, ponte alegre y di que te casarás con Paris. Mañana es miércoles: por la noche procura dormir sola; no dejes que el ama duerma en tu aposento. Cuando te hayas acostado, bébete el licor destilado de este frasco. Al punto recorrerá todas tus venas un humor frío y soñoliento; el pulso no podrá detenerlo y cesará; ni aliento ni calor darán fe de que vives; las rosas de tus labios y mejillas serán pálida ceniza; tus párpados caerán cual si la muerte cerrase el día de la vida; tus miembros, privados de todo movimiento, estarán más fríos y yertos que la muerte. Y así quedarás cuarenta y dos horas como efigie pasajera de la muerte, para despertar como de un grato sueño. Cuando por la mañana llegue el novio para levantarte de tu lecho, estarás muerta. Entonces, según los usos del país, con tus mejores galas, en un féretro abierto, serás llevada al viejo panteón donde yacen los difuntos Capuletos. Entre tanto, y mientras no despiertes, por carta haré saber a Romeo nuestro plan para que venga; él y yo asistiremos a tu despertar, y esa misma noche Romeo podrá llevarte a Mantua. Esto te salvará de la deshonra, si no hay veleidad ni miedo femenil que frene tu valor al emprenderlo. JULIETA ¡Dádmelo, dádmelo! No me habléis de miedo. FRAY LORENZO Bueno, vete. Sé firme, y suerte en tu propósito. Ahora mismo mando un fraile a Mantua con carta para tu marido. JULIETA Amor me dé fuerza, y ella me dé auxilio. Adiós, buen padre. 120 Salen. IV.iiEntran CAPULETO, CAPULETO, el AMA y dos o tres CRIADOS. 29 la SEÑORA y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m CAPULETO Invita a todas las personas de esta lista. 65 5 [Sale un CRIADO.] 10 15 Tú, contrátame a veinte buenos cocineros. CRIADO Señor, no os traeré a ninguno malo, pues probaré a ver si se chupan los dedos. CAPULETO ¿Qué prueba es esa? CRIADO Señor, no será buen cocinero quien no se chupe los dedos; así que por mí, el que no se los chupe, ahí se queda. CAPULETO Bueno, andando. No, es el jueves. Hay tiempo de sobra. CAPULETO Ama, ve con ella. La boda es mañana. Salen el AMA y JULIETA. SEÑORA CAPULETO 70 No estaremos bien provistos. 75 80 Ya es casi de noche. CAPULETO Calla, deja que me mueva y todo irá bien, esposa, te lo garantizo. Tú ve con Julieta, ayúdala a engalanarse. Esta noche no me acuesto. Tú dejame: esta vez yo haré de ama de casa. ¡Eh!Han salido todos. Bueno, yo mismo iré a ver al Conde Paris y le prepararé para mañana. Me brinca el corazón desde que se ha enmendado la rebelde. 20 Sale el CRIADO. Salen. 25 Esta vez no estaremos bien surtidos. Mi hija, ¿se ha ido a ver al padre? AMA Sí, señor. CAPULETO Bueno, quizá él le haga algún bien. Es una cría tonta y testaruda. 85 IV.iii Entran JULIETA y el AMA. 90 30 Entra JULIETA. AMA Pues vuelve de la confesión con buena cara. Entra la SEÑORA CAPULETO. 95 35 CAPULETO ¿Qué dice mi terca? ¿Dónde fuiste de correteo? 40 45 50 55 60 JULIETA Sí, mejor esa ropa. Pero, mi buena ama, ¿quieres dejarme sola esta noche? Necesito rezar mucho y lograr que el cielo se apiade de mi estado, que, como sabes, es adverso y pecaminoso. JULIETA Donde he aprendido a arrepentirme del pecado de tenaz desobediencia a vos y a vuestras órdenes. Fray Lorenzo ha dispuesto que os pida perdón postrada de rodillas. Perdonadme. Desde ahora siempre os obedeceré. CAPULETO ¡Llamad al conde! ¡Contádselo! Este enlace lo anudo mañana por la mañana . . JULIETA He visto al joven conde en la celda del fraile y le he dado digna muestra de mi amor sin traspasar las lindes del decoro. CAPULETO ¡Cuánto me alegro! ¡Estupendo! Levántate. Así debe ser. He de ver al conde. Sí, eso es. Vamos, traedle aquí. ¡Por Dios bendito, cuánto debe la ciudad a este padre santo y venerable! JULIETA Ama, ¿me acompañas a mi cuarto y me ayudas a escoger las galas que creas que mañana necesito? SEÑORA CAPULETO 100 x 30 105 SEÑORA CAPULETO ¿Estáis ocupadas? ¿Necesitáis mi ayuda? JULIETA No, señora. Ya hemos elegido lo adecuado para la ceremonia de mañana. Si os complace, desearía quedarme sola; el ama os puede ayudar esta noche, pues seguro que estaréis atareada con toda esta premura. SEÑORA CAPULETO Buenas noches. Acuéstate y descansa, que lo necesitas. Salen [la SEÑORA CAPULETO y el AMA]. 110 115 120 JULIETA ¡Adiós! Sabe Dios cuándo volveremos a vernos. Tiembla en mis venas un frío terror que casi me hiela la vida. Las llamaré para que me conforten. ¡Ama! ¿Y qué puede hacer? En esta negra escena he de actuar sola. Ven, frasco. ¿Y si no surte efecto la mezcla? ¿Habré de casarme mañana temprano? No, no: esto lo impedirá. Quédate ahí. [Deja a su lado un puñal.] y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 ¿Y si fuera un veneno que el fraile preparó con perfidia para darme muerte, no sea que mi boda le deshonre tras haberme casado con Romeo? Temo que sí y, sin embargo, creo que no, pues siempre ha demostrado ser piadoso. ¿Y si, cuando esté en el panteón, despierto antes que Romeo venga a rescatarme? Tiemblo de pensarlo. ¿Podré respirar en un sepulcro en cuya inmunda boca no entra aire sano y morir asfixiada antes que llegue Romeo? O si vivo, ¿no puede ocurrir que la horrenda imagen que me inspiran muerte y noche, junto con el espanto del lugar...? Pues al ser un sepulcro, un viejo mausoleo donde por cientos de años se apilan los restos de todos mis mayores; donde Tebaldo, sangriento y recién enterrado, se pudre en su mortaja; donde dicen que a ciertas horas de la noche acuden espíritus... ¡Ay de mí! ¿No puede ocurrir que, despertando temprano, entre olores repugnantes y gritos como de mandrágora arrancada de cuajo, que enloquece a quien lo oye...? .. Ah, si despierto, ¿no podría perder el juicio, rodeada de horrores espantosos, y jugar como una loca con los esqueletos, a Tebaldo arrancar de su mortaja y, en este frenesí, empuñando como maza un hueso de algún antepasado, partirme la cabeza enajenada? ¡Ah! Creo ver el espectro de mi primo en busca de Romeo, que le atravesó con su espada. ¡Quieto, Tebaldo! ¡Romeo, Romeo! Aquí está el licor. Bebo por ti. pero ahora velaré por que no veles. 65 Salen la SEÑORA CAPULETO y el AMA. CAPULETO ¡Será celosa, será celosa! 70 Entran tres o cuatro CRIADOS con asadores, leña y cestas. 75 80 85 Salen [los CRIADOS]. 90 Ya se acerca. ¡Ama! ¡Esposa! ¡Eh! ¡Ama! 95 Entra el AMA. 100 40 45 SEÑORA CAPULETO Espera. Toma estas llaves y trae más especias. AMA En el horno piden membrillos y dátiles. ¡Pero si ya es de día! El conde estará aquí pronto con la música. Eso es lo que dijo. Tocan música [dentro]. Cae sobre la cama, tras las cortinas .. IV.ivEntran la SEÑORA CAPULETO y el AMA con hierbas. Oye, tú, ¿qué lleváis ahí? CRIADO 1. ° No sé, señor; cosas para el cocinero. CAPULETO Date prisa, date prisa. Tú, trae leña más seca. Llama a Pedro: él te dirá dónde hay. CRIADO 2.° Señor, a Pedro no hay que molestarle: para encontrar tarugos tengo yo buena cabeza. CAPULETO Vive Dios, qué bien dicho. El pillo es chistoso. Te llamaremos «cabeza de tarugo». Despierta a Julieta, corre a arreglarla. Yo voy a hablar con Paris. Date prisa, date prisa, que ha llegado el novio. Vamos, date prisa. [Sale ..] 105 AMA Entra CAPULETO. 110 50 55 60 CAPULETO Vamos, daos prisa. El gallo ha cantado dos veces, ha sonado la campana: son las tres. Angélica, ocúpate de las empanadas; no repares en gastos. AMA Marchaos ya, cominero, acostaos. Ya veréis, mañana estaréis malo por falta de sueño. CAPULETO ¡Qué va! Por mucho menos velé noches enteras sin ponerme malo. SEÑORA CAPULETO Sí, en tus tiempos fuiste muy trasnochador, x 115 ¡Señorita! ¡Julieta! ¡Anda, vaya sueño! ¡Eh, paloma! ¡Eh, Julieta! ¡Será dormilona! ¡Eh, cariño! ¡Señorita! ¡Reina! ¡Novia, vamos! ¡Ni palabra! Aprovecha bien ahora, duerme una semana, que, ya verás, esta noche el Conde Paris sueña con quitarte el sueño. ¡Dios me perdone! ¡Amén, Jesús! ... Se le han pegado las sábanas. Tendré que despertarla. ¡Señorita, señorita! Sí, sí, ya verás como el conde te coja en la cama: te va a meter miedo. ¿Es que no despiertas? [Descorre las cortinas.] 120 ¡Cómo, te vistes y vuelves a acostarte! Tendré que despertarte. ¡Señorita, señorita! ¡Ay, ay! ¡Socorro, socorro! ¡Está muerta! ¡Ay, dolor! ¿Para qué habré nacido? ¡Ah, mi aguardiente! ¡Señor! ¡Señora! 31 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m Entra la SEÑORA CAPULETO. 65 5 10 15 SEÑORA CAPULETO ¿Qué escándalo es ese? AMA ¡Ah, día infortunado! SEÑORA CAPULETO ¿Qué pasa? AMA ¡Mirad, mirad! ¡Ah, día triste! SEÑORA CAPULETO ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Mi hija, mi vida! ¡Revive, mírame o moriré contigo! ¡Socorro, socorro! ¡Pide socorro! 70 75 Entra CAPULETO. 80 20 25 30 35 CAPULETO Por Dios, traed a Julieta, que ha llegado el novio! AMA ¡Está muerta, muerta, muerta! ¡Ay, dolor! SEÑORA CAPULETO ¡Ay, dolor! ¡Está muerta, muerta, muerta! CAPULETO ¡Cómo! A ver. ¡Ah, está fría! La sangre, parada; los miembros, rígidos. Hace tiempo que la vida salió de sus labios. La Muerte la cubre como escarcha intempestiva sobre la más tierna flor de los campos. AMA ¡Ah, día infortunado! SEÑORA CAPULETO ¡Ah, tiempo de dolor! CAPULETO La Muerte la llevó para hacerme gritar, pero ahora me ata la lengua y el habla. 85 90 95 100 40 45 50 Entran FRAY LORENZO y el Conde PARIS [con los MÚSICOS]. FRAY LORENZO ¿Está lista la novia para it a la iglesia? CAPULETO Lista para ir, no para volver.Ah, hijo, la noche antes de tu boda la Muerte ha dormido con tu amada. La flor que había sido yace ahora desflorada. La Muerte es mi yerno, la Muerte me hereda; con mi hija se ha casado. Moriré dejándole todo: la vida, el vivir, todo es suyo. PARIS ¡Tanto desear que llegase este día para ver una escena como esta! 105 110 115 55 que me daba alegría y regocijo, y la cruel Muerte me la arranca de mi lado! AMA ¡Ah, dolor! ¡Día triste, triste, triste! ¡El más infortunado, el más doloroso de mi vida, de toda mi vida! ¡Ah, qué día, qué día más odioso! ¡Cuándo se ha visto un día tan negro! ¡Ah, día triste, día triste! PARIS ¡Engañado, separado, injuriado, muerto! ¡Engañado por ti, Muerte execrable, derrotado por ti en tu extrema crueldad! ¡Amor! ¡Vida! ¡Vida, no: amor en la muerte! CAPULETO ¡Despreciado, vejado, odiado, torturado, muerto! Tiempo de angustia, ¿por qué vienes ahora matando nuestra celebración? ¡Hija, ah, hija! ¡Mi alma, y no mi hija! Yaces muerta. Ah, ha muerto mi hija y con ella se entierra mi gozo. FRAY LORENZO ¡Por Dios, callad! El trastorno no se cura con trastornos. El cielo y vos teníais parte en la bella muchacha; ahora todo es del cielo, y para ella es lo mejor. Vuestra parte no pudisteis salvarla de la muerte, mas la otra eternamente guarda el cielo. Vuestro anhelo era verla encumbrada; elevarla habría sido vuestra gloria. ¿Y lloráis ahora que se ha elevado más allá de las nubes y ya alcanza la gloria? ¡Ah, con ese amor la amáis tan poco que os perturba su bienaventuranza! No es buen matrimonio el que años conoce: la mejor casada es la que muere joven. Secad vuestras lágrimas y cubrid de romero este hermoso cuerpo, según la costumbre, y llevadla a la iglesia con sus mejores galas. La blanda natura llorar ha mandado, mas nuestra cordura se ríe del llanto. CAPULETO Lo que dispusimos para nuestra fiesta cambiará su objeto para estas exequias: ahora los músico! tocarán a muerto, el banquete será una comida de luto, los himnos de boda, dolientes endechas, las flores nupciales lucirán sobre el féretro y todo ha de volverse su contrario. FRAY LORENZO Entrad, señor; señora, entrad con él. Venid, Conde Paris. Que todos se preparen para acompañar a la bella difunta en su entierro. Los cielos os penan por algún pecado; no los enojéis: cumplid su mandato. Todos a una gritan y se retuercen las manos .. Salen todos, menos [los Músicos y] el AMA, que 60 SEÑORA CAPULETO ¡Día maldito, funesto, mísero, odioso! ¡La hora más triste que vio el tiempo en su largo y asiduo peregrinar! ¡Una, sólo una, una pobre y tierna hija, x 120 echa romero sobre el cadáver y corre las cortinas. MÚSICO 1.° Ya podemos irnos con la música a otra parte. AMA 32 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m Marchaos, amigos, marchaos; ya veis que es un caso de dolor. 65 Sale. 5 MÚSICO 1.° Sí, es el caso que te hacen cuando duele. Pues no sé qué decir. PEDRO ¡Ah, disculpad! Sois el cantor. Yo os lo diré. «La música, argénteo son» porque a los músicos nunca os suena el oro. «... la música, argénteo son, 70 el mal no tarda en reparar». Entra PEDRO .. 10 15 20 25 30 35 40 45 Sale. PEDRO ¡Músicos, músicos! «Paz del alma», «Paz del alma». Si queréis que siga vivo, tocad « Paz del alma» .. MÚSICO 1.° ¿Por qué «Paz del alma»? PEDRO Ah, músicos, porque en mi alma oigo sonar «Se me parte el alma». Ah, confortadme con una endecha que sea alegre. MÚSICO 1.° Nada de endechas. No es hora de tocar. PEDRO Entonces ¿no? MÚSICO 1.° No. PEDRO Pues os la voy a dar sonada. MÚSICO 1.° ¿Qué nos vas a dar? PEDRO Dinero, no; guerra. Te voy a poner a tono. MÚSICO 1.° Y yo te pondré de esclavo. PEDRO Entonces este puñal de esclavo te va a rapar la cabeza. A mí no me trines, que te solfeo. Toma nota. MÚSICO 1.° Solfea y darás la nota. MÚSICO 2.° Anda, demuestra lo listo que eres y envaina ese puñal. PEDRO ¡Pues, en guardia! Envainaré mi puñal y os batiré con mi listeza. Respondedme como hombres: «Cuando domina la aflicción y el alma sufre del pesar, la música, argénteo son...» MÚSICO 1.° 75 ¡Qué pillo más irritante! MÚSICO 2.° ¡Que lo zurzan! Venga, vamos a entrar. Aguardamos a los dolientes y esperamos a comer. 80 Salen. V.i Entra ROMEO. ROMEO 85 Si puedo confiar en la verdad 90 95 Entra BALTASAR, criado de Romeo. ¡Noticias de Verona! ¿Qué hay, Baltasar? 100 ¿No traes cartas del fraile? 105 110 50 55 60 ¿Por qué «argénteo» ? ¿Por qué « la música, argénteo son»? ¿Qué dices tú, Simón Cuerdas? MÚSICO 1.° Pues porque, igual que la plata, suena dulce. PEDRO ¡Palabras! ¿Tú qué dices, Hugo Violas? MÚSICO 2.° «Argénteo» porque a los músicos nos pagan en plata. PEDRO ¡Más palabras! ¿Y tú qué dices, Juan del Coro? MÚSICO 3.° x de un sueño halagador, se acercan buenas nuevas. El rey de mi pecho está alegre en su trono y hoy un insólito vigor me eleva sobre el suelo con pensamientos de júbilo. Soñé que mi amada vino y me halló muerto (sueño extraño, si en él un muerto piensa) y me insufló tanta vida con sus besos que resucité convertido en un emperador. ¡Ah, qué dulce ha de ser el amor real si sus sombras albergan tanta dicha! 115 120 33 ¿Cómo está mi amor? ¿Está bien mi padre? ¿Cómo está Julieta? Dos veces lo pregunto, pues nada puede ir mal si ella está bien. BALTASAR Entonces está bien y nada puede ir mal. Su cuerpo descansa en la cripta de los Capuletos y su alma inmortal vive con los ángeles. Vi cómo la enterraban en el panteón y a toda prisa cabalgué para contároslo. Perdonadme por traeros malas nuevas, pero cumplo el deber que me asignasteis. ROMEO ¿Es verdad? Entonces yo os desafío, estrellas.Ya sabes dónde vivo; tráeme papel y tinta y alquila caballos de posta. Salgo esta noche. BALTASAR Calmaos, señor, os lo ruego. Estáis pálido y excitado, y eso anuncia alguna adversidad. ROMEO Calla, te equivocas. Déjame y haz lo que te he dicho. ¿No tienes carta para mí de Fray Lorenzo? BALTASAR y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m No, señor. ROMEO No importa. Vete. Y alquila esos caballos. Yo voy contigo en seguida. 65 5 Sale BALTASAR. 10 15 20 25 30 Bien, Julieta, esta noche yaceré contigo. A ver la manera. ¡Ah, destrucción, qué pronto te insinúas en la mente de un desesperado! Recuerdo un boticario, que vive por aquí. Le vi hace poco, cubierto de andrajos, con cejas muy pobladas, recogiendo hierbas. Estaba macilento; su penuria le había enflaquecido. En su pobre tienda pendía una tortuga, un caimán disecado y varias pieles de peces deformes; y por los estantes, expuestas y apenas separadas, un número exiguo de cajas vacías, cazuelas verdes, vejigas, semillas rancias, hilos bramantes y panes de rosa ya pasados. Viendo esa indigencia, yo me dije: «Si alguien necesita algún veneno, aunque en Mantua venderlo se pena con la muerte, este pobre hombre se lo venderá.» Ah, la idea se adelantó a mi menester y ahora este menesteroso ha de vendérmelo. Que yo recuerde, esta es la casa; hoy es fiesta, y la tienda está cerrada. ¡Eh, boticario! 70 [Sale el BOTICARIO.] 75 Cordial y no veneno, ven conmigo a la tumba de Julieta, que es tu sitio. V.ii Entra FRAY JUAN. 80 FRAY JUAN ¡Eh, santo franciscano, hermano! Entra FRAY LORENZO. 85 FRAY LORENZO 90 95 Entra el BOTICARIO. 35 40 45 50 55 60 BOTICARIO ¿Quién grita? ROMEO Vamos, ven aquí. Veo que eres pobre. Toma cuarenta ducados y dame un frasco de veneno, algo que actúe rápido y se extienda por las venas, de tal modo que el cansado de la vida caiga muerto y el aliento salga de su cuerpo con el ímpetu de la pólvora inflamada cuando huye del vientre del cañón. BOTICARIO De esas drogas tengo, pero las leyes de Mantua castigan con la muerte a quien las venda. ROMEO ¿Y tú temes la muerte, estando tan escuálido y cargado de penuria? El hambre está en tu cara; en tus ojos hundidos, la hiriente miseria; tu cuerpo lo visten indignos harapos. El mundo no es tu amigo, ni su ley, y el mundo no da ley que te haga rico, conque no seas pobre, viola la ley y toma esto. BOTICARIO Accede mi pobreza, no mi voluntad. ROMEO Le pago a to pobreza, no a to voluntad. BOTICARIO x Disolved esto en cualquier líquido y bebedlo y, aunque tengáis el vigor de veinte hombres, al instante os matará. ROMEO Aquí está el oro, peor veneno para el alma; en este mundo asesina mucho más que las tristes mezclas que no puedes vender. Soy yo quien te vende veneno, no tú a mí. Adiós, cómprate comida y echa carnes. 100 105 110 Esa parece la voz de Fray Juan. Bien venido de Mantua. ¿Qué dice Romeo? Si escribió su mensaje, dame la carta. FRAY JUAN Fui en busca de un hermano franciscano que había de acompañarme. Le hallé en la ciudad, visitando a los enfermos. La guardia sanitaria, sospechando que la casa en que vivíamos los dos estaba contagiada por la peste, selló las puertas y nos prohibió salir. Por eso no pude viajar a Mantua. FRAY LORENZO Entonces, a Romeo, ¿quién le llevó mi carta? FRAY JUAN Aquí está, no pude mandársela ni conseguir que nadie os la trajese. Tenían mucho miedo de contagios. FRAY LORENZO ¡Ah, desventura! Por la orden franciscana, no era una carta cualquiera, sino de gran trascendencia. No entregarla podría hacer mucho daño. Vamos, Fray Juan, buscadme una palanca y llevádmela a la celda. FRAY JUAN Ahora mismo os la llevo, hermano. Sale. 115 FRAY LORENZO 120 He de ir solo al panteón. De aquí a tres horas despertará Julieta. Se enfadará conmigo cuando sepa que Romeo no ha sido avisado de lo sucedido. Volveré a escribir a Mantua; a ella la tendré aquí, en mi celda, hasta que llegue Romeo. ¡Ah, cadáver vivo en tumba de muertos! Sale. 34 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m V.iiiEntran PARIS y su PAJE, con flores, agua perfumada [y una antorcha]. 65 5 PARIS 10 15 Muchacho, dame la antorcha y aléjate. No, apágala; no quiero que me vean. Ahora échate al pie de esos tejos y pega el oído a la hueca tierra. Así no habrá pisada que no oigas en este cementerio, con un suelo tan blando de tanto cavar tumbas. Un silbido tuyo será aviso de que alguien se acerca. Dame esas flores. Haz lo que te digo, vamos. PAJE [aparte] Me asusta quedarme aquí solo en el cementerio, pero lo intentaré. 70 [Se esconde.] ROMEO 75 Estómago odioso, vientre de muerte, saciado del manjar más querido de la tierra, así te obligo a abrir tus mandíbulas podridas y, en venganza, te fuerzo a tragar más alimento, 80 Abre la tumba. 20 [Sale. ] PARIS cubre la tumba de flores. 25 PARIS Flores a esta flor en su lecho nupcial. Mas, ay, tu dosel no es más que polvo y piedra. Con agua de rosas lo he de rociar cada noche, o con lágrimas de pena. Las exequias que desde ahora te consagro son mis flores cada noche con mi llanto. 85 [Desenvaina.] 95 35 Entran ROMEO y BALTASAR con una antorcha, una azada y una barra de hierro. 100 40 ¡Cómo! ¿Con antorcha? Noche, ocúltame un instante. [Se esconde.] 105 45 50 55 60 ROMEO Dame la azada y la barra de hierro. Ten, toma esta carta. Haz por entregarla mañana temprano a mi padre y señor. Dame la antorcha. Te lo ordeno por tu vida: por más que oigas o veas, aléjate y no interrumpas mi labor. Si desciendo a este lecho de muerte es por contemplar el rostro de mi amada, pero, sobre todo, por quitar de su dedo un valioso anillo, un anillo que he de usar en un asunto importante. Así que vete. Si, por recelar, vuelves y me espías para ver qué más cosas me propongo, por Dios, que te haré pedazos y te esparciré por este insaciable cementerio. El momento y mi propósito son fieros, más feroces y mucho más inexorables que un tigre hambriento o el mar embravecido. x PARIS Este es el altivo Montesco desterrado, el que mató al primo de mi amada, haciendo que ella, según dicen, muriese de la pena. Seguro que ha venido a profanar los cadáveres. Voy a detenerle. 90 30 Silba el PAJE. Me avisa el muchacho; viene alguien. ¿Qué pie miserable se acerca a estas horas turbando mis ritos de amor y mis honras? BALTASAR Me iré, señor, y no os molestaré. ROMEO Con eso me demuestras tu amistad. Toma: vive y prospera. Adiós, buen amigo. BALTASAR [aparte] Sin embargo, me esconderé por aquí. Su gesto no me gusta y sospecho su propósito. ¡Cesa tu impía labor, vil Montesco! ¿Pretendes vengarte más allá de la muerte? ¡Maldito infame, date preso! Obedece y ven conmigo, pues has de morir. ROMEO Es verdad, y por eso he venido. Querido joven, no provoques a un desesperado; huye y déjame. Piensa en estos muertos y teme por tu vida. Te lo suplico, no añadas a mi cuenta otro pecado moviéndome a la furia. ¡Márchate! Por Dios, más te aprecio que a mí mismo, pues vengo armado contra mí mismo. No te quedes; vete. Vive y después di que el favor de un loco te dejó vivir. PARIS Rechazo tus súplicas y por malhechor te prendo. ROMEO ¿Así que me provocas? Pues toma, muchacho. 110 Luchan. [Entra el PAJE de Paris.] 115 PAJE ¡Dios del cielo, están luchando! Llamaré a la guardia. [Sale.] PARIS 120 ¡Ah, me has matado! Si tienes compasión, abre la tumba y ponme al lado de Julieta. [Muere.] 35 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 ROMEO Te juro que lo haré. A ver su cara. ¡El pariente de Mercucio, el Conde Paris! ¿Qué decía mi criado mientras cabalgábamos que mi alma agitada no escuchaba? Creo que dijo que Paris iba a casarse con Julieta. ¿Lo dijo? ¿O lo he soñado? ¿O me he vuelto loco oyéndole hablar de Julieta y creo que lo dijo? Ah, dame la mano: tú estás conmigo en el libro de la adversidad. Voy a enterrarte en regio sepulcro. ¿Sepulcro? No, salón de luz, joven muerto: aquí yace Julieta, y su belleza convierte el panteón en radiante cámara de audiencias. Muerte, yace ahí, enterrada por un muerto. 65 70 75 [Coloca a PARIS en la tumba.] 80 20 25 30 35 40 45 50 ¡Cuántas veces los hombres son felices al borde de la muerte! Quienes los vigilan lo llaman el último relámpago. ¿Puedo yo llamar a esto relámpago? Ah, mi amor, mi esposa, la Muerte, que robó la dulzura de tu aliento, no ha rendido tu belleza, no te ha conquistado. En tus labios y mejillas sigue roja tu enseña de belleza, y la Muerte aún no ha izado su pálida bandera. Tebaldo, ¿estás ahí, en tu sangrienta mortaja? ¿Qué mejor favor puedo yo hacerte que, con la misma mano que segó tu juventud, matar la del que ha sido tu enemigo? Perdóname, primo. ¡Ah, querida Julieta! ¿Cómo sigues tan hermosa? ¿He de creer que la incorpórea Muerte se ha enamorado y que la bestia horrenda y descarnada te guarda aquí, en las sombras, como amante? Pues lo temo, contigo he de quedarme para ya nunca salir de este palacio de lóbrega noche. Aquí, aquí me quedaré con los gusanos, tus criados. Ah, aquí me entregaré a la eternidad y me sacudiré de esta carne fatigada el yugo de estrellas adversas. ¡Ojos, mirad por última vez! ¡Brazos, dad vuestro último abrazo! Y labios, puertas del aliento, ¡sellad con un beso un trato perpetuo con la ávida Muerte! Ven, amargo conductor; ven, áspero guía. Temerario piloto, ¡lanza tu zarandeado navío contra la roca implacable! Brindo por mi amor. 85 90 95 ¡San Francisco me asista! ¿En cuántas tumbas habré tropezado esta noche? ¿Quién va? BALTASAR Un amigo, alguien que os conoce. FRAY LORENZO Dios te bendiga. Dime, buen amigo, ¿de quién es esa antorcha que en vano da luz a calaveras y gusanos? Parece que arde en el panteón de los Capuletos. BALTASAR Así es, venerable señor, y allí está mi amo, a quien bien queréis. FRAY LORENZO ¿Quién es? BALTASAR Romeo. FRAY LORENZO ¿Cuánto lleva ahí? BALTASAR Media hora larga. FRAY LORENZO Ven al panteón. BALTASAR Señor, no me atrevo. Mi amo cree que ya me he ido y me amenazó terriblemente con matarme si me quedaba a observar sus intenciones. FRAY LORENZO Entonces quédate; iré solo. Tengo miedo. Ah, temo que haya ocurrido una desgracia. BALTASAR Mientras dormía al pie del tejo, soñé que mi amo luchaba con un hombre y que le mataba. [Sale.] 100 FRAY LORENZO ¡Romeo! Se agacha y mira la sangre y las armas. 105 110 ¡Ay de mí! ¿De quién es la sangre que mancha las piedras de la entrada del sepulcro? ¿Qué hacen estas armas sangrientas y sin dueño junto a este sitio de paz? ¡Romeo! ¡Qué pálido! ¿Quién más? ¡Cómo! ¿Paris? ¿Y empapado de sangre? ¡Ah, qué hora fatal ha causado esta triste desgracia! [Se despierta JULIETA.] [Bebe.] 115 La dama se mueve. 55 ¡Ah, leal boticario, tus drogas son rápidas! Con un beso muero. 60 Cae. Entra FRAY LORENZO con linterna, palanca y azada. 120 FRAY LORENZO x 36 JULIETA Ah, padre consolador, ¿dónde está mi esposo? Recuerdo muy bien dónde debo hallarme, y aquí estoy. ¿Dónde está Romeo? FRAY LORENZO Oigo ruido, Julieta. Sal de ese nido de muerte, infección y sueño forzado. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 Un poder superior a nosotros ha impedido nuestro intento. Vamos, sal. Tu esposo yace muerto en tu regazo, y también ha muerto Paris. Ven, te confiaré a una comunidad de religiosas. Ahora no hablemos: viene la guardia. Vamos, Julieta; no me atrevo a seguir aquí. 65 Le quitamos esta azada y esta pala cuando salía por este lado del cementerio. GUARDIA 1.° Muy sospechoso. Vigiladle también. Entra el PRINCIPE con otros. 70 PRINCIPE Sale. ¿Qué desgracia ha ocurrido tan temprano que turba mi reposo? 10 15 20 25 JULIETA Marchaos, pues yo no pienso irme. ¿Qué es esto? ¿Un frasco en la mano de mi amado? El veneno ha sido su fin prematuro. ¡Ah, egoísta! ¿Te lo bebes todo sin dejarme una gota que me ayude a seguirte? Te besaré: tal vez quede en tus labios algo de veneno, para que pueda morir con ese tónico. Tus labios están calientes. GUARDIA [dentro] ¿Por dónde, muchacho? Guíame. JULIETA ¿Qué? ¿Ruido? Seré rápida. Puñal afortunado, voy a envainarte. Oxídate en mí y deja que muera. Se apuñala y cae. Entra el PAJE [de Paris] y la guardia. Entran 80 85 90 30 PAJE Este es el lugar, ahí donde arde la antorcha. GUARDIA 1.° Hay sangre en el suelo; buscad por el cementerio. Id algunos; prended a quien halléis. 95 35 [Salen algunos GUARDIAS.] 40 ¡Ah, cuadro de dolor! Han matado al conde y sangra Julieta, aún caliente y recién muerta, cuando llevaba dos días enterrada. ¡Decídselo al Príncipe, avisad a los Capuletos, despertad a los Montescos! Los demás, ¡buscad! CAPULETO y la SEÑORA 75 CAPULETO. 100 CAPULETO ¿Qué ha sucedido que todos andan gritando? SEÑORA CAPULETO En las calles unos gritan «¡Romeo!»; otros, «¡Julieta!»; otros, «¡Paris!»; y todos vienen corriendo hacia el panteón. PRINCIPE ¿Qué es lo que tanto os espanta? GUARDIA 1.° Alteza, ahí yace asesinado el Conde Paris; Romeo, muerto; y Julieta, antes muerta, acaba de morir otra vez. PRINCIPE ¡Buscad y averiguad cómo ha ocurrido este crimen! GUARDIA 1.° Aquí están un fraile y el criado de Romeo, con instrumentos para abrir las tumbas de estos muertos. CAPULETO ¡Santo cielo! Esposa, mira cómo se desangra nuestra hija. El puñal se equivocó. Debiera estar en la espalda del Montesco y se ha envainado en el pecho de mi hija. SEÑORA CAPULETO ¡Ay de mí! Esta escena de muerte es la señal que me avisa del sepulcro. 105 Entra MONTESCO. [Salen otros GUARDIAS.] 45 Bien vemos la escena de tales estragos, pero los motivos de esta desventura, si no nos los dicen, no los vislumbramos. 110 50 Entran GUARDIAS con [BALTASAR] el criado de Romeo. 55 GUARDIA 2.° Esté es el criado de Romeo; estaba en el cementerio. GUARDIA 1.° Vigiladle hasta que venga el Príncipe. 115 120 Entra un GUARDIA con FRAY LORENZO. 60 GUARDIA 3.° Aquí hay un fraile que tiembla, llora y suspira. x 37 PRINCIPE Venid, Montesco: pronto os habéis levantado para ver a vuestro hijo tan pronto caído. MONTESCO Ah, Alteza, mi esposa murió anoche: el destierro de mi hijo la mató de pena. ¿Qué otro dolor amenaza mi vejez? PRINCIPE Mirad y veréis. MONTESCO ¡Qué desatención! ¿Quién te habrá enseñado a ir a la tumba delante de tu padre? PRINCIPE Cerrad la boca del lamento hasta que podamos aclarar todas las dudas y sepamos su origen, su fuente y su curso. Entonces seré yo el guía de vuestras penas y os acompañaré, si cabe, hasta la muerte. y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Mientras, dominaos; que la desgracia ceda a la paciencia. Traed a los sospechosos. FRAY LORENZO Yo soy el que más; el menos capaz y el más sospechoso (pues la hora y el sitio me acusan) de este horrendo crimen. Y aquí estoy para inculparme y exculparme, condenado y absuelto por mí mismo. PRINCIPE Entonces decid ya lo que sabéis. FRAY LORENZO Seré breve, pues la vida que me queda no es muy larga para la premiosidad. Romeo, ahí muerto, era esposo de Julieta y ella, ahí muerta, fiel esposa de Romeo: yo los casé. El día del secreto matrimonio fue el postrer día de Tebaldo, cuya muerte intempestiva desterró al recién casado. Por él, no por Tebaldo, lloraba Julieta. Vos, por apagar ese acceso de dolor, queríais casarla con el Conde Paris a la fuerza. Entonces vino a verme y, desquiciada, me pidió algún remedio que la librase del segundo matrimonio, pues, si no, se mataría en mi celda. Yo, entonces, instruido por mi ciencia, le entregué un narcótico, que produjo el efecto deseado, pues le dio el aspecto de una muerta. Mientras, a Romeo le pedí por carta que viniera esta noche y me ayudase a sacarla de su tumba temporal, por ser la hora en que el efecto cesaría. Mas Fray Juan, el portador de la carta, se retrasó por accidente y hasta anoche no me la devolvió. Entonces, yo solo, a la hora en que Julieta debía despertar, vine a sacarla de este panteón, pensando en tenerla escondida en mi celda hasta poder dar aviso a Romeo. Pero al llegar, unos minutos antes de que ella despertara, vi que yacían muertos el noble Paris y el fiel Romeo. Cuando despertó, le pedí que saliera y aceptase la divina voluntad, pero entonces un ruido me hizo huir y ella, en su desesperación, no quiso venir y, por lo visto, se dio muerte. Esto es lo que sé; el ama es conocedora de este matrimonio. Si algún daño se ha inferido por mi culpa, que mi vida sea sacrificada, aunque sea poco antes de su hora, con todo el rigor de nuestra ley. PRINCIPE Siempre os he tenido por hombre venerable. 55 ¿Y el criado de Romeo? ¿Qué dice a esto? 60 65 70 75 80 85 90 95 100 BALTASAR A mi amo hice saber la muerte de Julieta, y desde Mantua él vino a toda prisa a este lugar, a este panteón. Me dijo que entregase esta carta a su padre sin demora y, al entrar en la tumba, me amenazó de muerte si no me iba y le dejaba solo. PRINCIPE Dame la carta; la leeré. ¿Dónde está el paje del conde que avisó a la guardia? Dime, ¿qué hacía tu amo en este sitio? PAJE Quería cubrir de flores la tumba de su amada. Me pidió que me alejase; así lo hice. Al punto llegó alguien con antorcha dispuesto a abrir la tumba. Mi amo le atacó y yo corrí a llamar a la guardia. PRINCIPE La carta confirma las palabras del fraile, el curso de este amor, la noticia de la muerte; y aquí dice que compró a un humilde boticario un veneno con el cual vino a morir y yacer con Julieta. ¿Dónde están los enemigos, Capuleto y Montesco? Ved el castigo a vuestro odio: el cielo halla medios de matar vuestra dicha con el amor, y yo, cerrando los ojos a vuestras discordias, pierdo dos parientes. Todos estamos castigados. CAPULETO Hermano Montesco, dame la mano: sea tu aportación a este matrimonio, que no puedo pedir más. MONTESCO Pero yo sí puedo darte más: haré a Julieta una estatua de oro y, mientras Verona lleve su nombre, no habrá efigie que tan gran estima vea como la de la constante y fiel Julieta. CAPULETO Tan regio yacerá Romeo a su lado. ¡Pobres víctimas de padres enfrentados! PRINCIPE Una paz sombría nos trae la mañana: no muestra su rostro el sol dolorido. Salid y hablaremos de nuestras desgracias. Perdón verán unos; otros, el castigo, pues nunca hubo historia de más desconsuelo que la que vivieron Julieta y Romeo. 105 Salen todos n o v u p m 110 x 38 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m CORNELL WOOLRICH Si muriera antes despertar 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 La pequeña que tenía el pupitre delante del mío en el 5ºA se llamaba Millie Adams. No recuerdo mucho acerca de ella, porque yo tenía nueve años en ese entonces; ahora voy a cumplir doce. Lo que recuerdo con toda claridad son aquellas sus golosinas y que, de pronto, no la volvimos a ver. Mis compañeros y yo acostumbrábamos molestarla mucho; más adelante, cuando ya fue tarde, deseé que no lo hubiéramos hecho. No era porque tuviéramos nada contra ella, sino porque era una chica. Usaba el cabello peinado en trenzas que le colgaban en la espalda; yo me divertía metiéndolas en mi tintero, o si no, pegándoselas con chicles. Purgué más de una penitencia por ese motivo. La seguía a través del patio de la escuela, tirándole de las trenzas y gritando: "¡Ding, ding!", como si fueran campanas. En esas ocasiones ella me decía: -¡Te voy a acusar a un policía! -¡Ajá! -le contestaba yo para desarmarla-. Mi padre es detective de tercer grado. -¡Bueno, entonces te acusaré a un detective de segundo grado; es más importante que uno de tercer grado! Esa contestación me fastidió, así que por la tarde, cuando volví a casa le pregunté a mi padre lo que significaba. Mi padre miró un poco avergonzado a mi madre, y fue ella la que me contestó. -No muy superior; se necesita un poco más de experiencia, eso es todo. Tu padre llegará a ser uno de ellos, Tommy, cuando tenga cincuenta años. Esto pareció mortificar a mi padre, pero no dijo nada. -Yo seré detective cuando sea grande -dije. -¡Dios no lo permita! -dijo mi madre. Me dio la impresión que más que hablar conmigo hablaba con mi padre. Nunca a tiempo para las comidas; levantarse a mitad de la noche. Arriesgando la vida, y la mujer sin saber cuándo lo verá llegar en una camilla o... no volverá nunca más. ¿Para qué? Por una pensión apenas suficiente para no morirse de hambre una vez que han dado toda su juventud y fortaleza y ya no les sirve más para nada. A mí me pareció maravilloso. Mi padre sonrió. -Mi padre fue detective, y yo recuerdo haber dicho las mismas cosas cuando tenía la edad de Tommy, y mi madre le contestaba como tú lo haces. No puedes disuadirle, está en la sangre; será mejor que te acostumbres a la idea. -¿Sí? Pues saldrá de la sangre, aunque tenga que usar la parte de atrás de un cepillo para disuadirle. Acausa de que la molestábamos, Millie Adams adquirió la costumbre de tomar su lunch en la clase en lugar de hacerlo en el patio. Un día, en el momento en que yo me disponía a salir de clase, Millie abrió la cajita en que llevaba su almuerzo, y yo alcancé a ver los caramelos verdes en el interior de la caja. No eran de los más baratos, sino de los que costaban un níquel cada uno; y los verdes son de limón, mis preferidos. Por ese motivo me quedé y traté de hacer las paces con ella. -Seamos amigos -le dije-. ¿De dónde sacaste eso? -Alguien me los dio -me contestó Millie-. Es un secreto. Las chicas son siempre iguales; cada vez que uno les pregunta algo, ellas no pueden contestar, porque se trata de un secreto. Por supuesto que yo no lo creí; Millie no tenía monedas para caramelos, y el señor Beiderman, propietario de la dulcería, no los fiaba nunca, y menos lo iba a hacer con caramelos de cinco centavos envueltos en papel encerado. -¡Apuesto que los robaste! -dije yo. -¡No! -exclamó Millie, indignada-. ¡Te digo que me los dio un hombre! Es muy simpático; estaba en la esquina cuando yo venía esta mañana para la escuela. Me llamó, y sacando unos caramelos de su bolsillo, me dijo: "Oye, pequeña, ¿quieres un dulce?" Me dijo que yo era la chica más linda que había visto pasar esa mañana, mientras él estaba... De pronto, Millie se cubrió la boca con la mano y exclamó: -¡Oh! ¡Me olvidé! El me advirtió que no se lo dijera a nadie; si no, no me daría más caramelos. -Déjame probarlo -le dije yo-, y no se lo diré a nadie. -¿Lo juras? Yo hubiera jurado cualquier cosa, con tal de probar el caramelo; se me estaba haciendo agua la boca, así que juré y prometí... y una vez que uno hace estas cosas, ya no las puede repetir a nadie, especialmente si se es hijo de un detective de tercer grado como mi padre. Yo no era como los demás compañeros, y no podía faltar a mi palabra, aunque ésta fuera dada a una chica tonta como Millie, so pena de ser un traidor. Mi padre siempre me decía esto, y él no decía más que la verdad. Al día siguiente, cuando Millie abría su caja de mediodía, tenía un caramelo de naranja; también éstos son mis preferidos. Por supuesto que no me moví del lado de Millie, y compartimos el caramelo. x 39 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -¡Hum! -me dijo en un momento en que se sintió inclinada a hacer confidencias-. Es un hombre simpatiquísimo; tiene unos ojos enormes, y está siempre mirando en derredor. Mañana me va a dar un caramelo de canela. -Apuesto a que se olvida -dije, pensando en que la canela constituye una de mis golosinas preferidas. -Me dijo que, si se olvidaba, yo debía recordárselo; además puedo ir con él y tomar todos los que quiera. Tiene una gran casa en el bosque, llena de caramelos, pastillas de goma y tizas de colores..., y puedo traer todo lo que quiera. -¿Y por qué no lo has hecho? -pregunté, pensando que ninguna chica en su sano juicio debía desperdiciar esa oportunidad, aunque sabía que estaba haciéndose la importante. -Porque faltaba un minuto para las nueve, y la campana estaba sonando. ¿Quieres que pierda el premio de puntualidad? Pero mañana saldré más temprano de mi casa, y así tendré mucho tiempo. Cuando salimos, a las tres de la tarde, tuve buen cuidado de mantenerme alejado de ella; no quería que mis compañeros pensaran que me estaba aficionando a las muñecas; pero Millie se me acercó justamente cuando yo empezaba a jugar a la pelota con Eddie Riley. Ya habríamos andado una manzana camino de nuestros hogares (éramos un grupo numeroso), cuando Millie me tiró de la manga. -Mira -susurró-; ahí está el hombre que me da los caramelos. ¿Lo ves ahí debajo de ese toldo? ¿Me crees ahora? Yo miré y no encontré nada maravilloso en lo que vi. Era un hombre que vestía un traje raído, y que tenía unos brazos tan largos que le llegaban a las rodillas; me hacía recordar los monos del Zoo. La sombra azulada del toldo, medio le ocultaba la cara y los hombros, pero aquellos ojos saltones brillaban a través de la sombra. Con un cortaplumas se estaba escarbando un dedo, y miraba continuamente en derredor, como si no quisiera que nadie viera lo que estaba haciendo. Yo me sentí avergonzado de que Eddie Riley me viera hablando con una chica; por lo demás, Millie no tenía más caramelos. Así que le dije: -¡Uf! ¿Y a quién le interesa? -rezongué-. ¡Eddie, tírame la pelota! Por dos veces, Eddie no pudo atajar mis tiros, y en un momento en que él corría tras la pelota, yo aproveché para mirar en derredor; Millie y el hombre iban tomados de la mano caminando calle abajo. De repente, el hombre se separó, y caminó en dirección opuesta, como quien ha olvidado algo. En eso llegó el señor Murphy, el agente de tránsito, y se paró frente a la escuela como lo hacía siempre a la hora en que salían los alumnos. Eso fue todo. Al día siguiente, Millie perdió su premio de puntualidad, ya que no fue a la escuela en todo el día. Dos días después, yo esperaba ansioso la llegada de Millie y toda la cantidad de caramelos que, según me había dicho, iba a compartir conmigo; pero el pupitre de Millie permaneció vacío. El director de la escuela vino antes de las tres, acompañado de dos hombres vestidos de gris que parecían oficiales de policía. Pero aunque éstos se quedaron en el hall, nosotros estábamos asustados pensando que alguien se había quejado de que habíamos roto el vidrio de alguna ventana; pero no era eso ni nada por el estilo. El director quería saber si alguno de nosotros había visto a Millie Adams camino de la escuela dos días antes. Una chica levantó la mano, y dijo que ella había ido a buscar a Millie ese día, pero no la había encontrado; Millie había salido de su casa más temprano que nunca, a las ocho y cuarto. Yo estuve a punto de decirles que Millie me había contado acerca de la casa del bosque llena de caramelos; pero recordé que había jurado y prometido y, además, que mi padre era un detective de tercer grado, así que me contuve. Por lo demás, todo eran embustes, y lo único que conseguiría sería que me mandaran a un rincón. Nunca más volvimos a ver a Millie. Un día, más o menos tres meses después de lo que acabo de relatar, vimos a miss Hammer, nuestra maestra, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado; eso fue en el momento en que sonaba la campana. Desde ese día, mi padre faltó, por así decirlo, de nuestro hogar durante una semana; una que otra vez venía a altas horas de la noche para afeitarse y tomar una ducha, y volvía a salir. En una ocasión oí a través de una puerta que mi padre hablaba y decía algo de “un lunático escapado”, pero yo no supe qué quería decir esa palabra; se me ocurrió que hablaba de algún animal, alguna clase de perro, tal vez. -Si al menos tuviéramos una pista -decía mi padre-. ¡Alguna descripción, un rasgo..., una nada! Si no lo pescamos, volverá a suceder, siempre es lo mismo. Saltando de la cama me acerqué a mi padre y le dije: -Si un tipo da su palabra de honor y el viejo..., el padre, de este tipo, es un detective de tercer grado..., ¿quedaría mal si no cumple su promesa? -Sí -me contestó mi padre-. Sólo los rufianes y los bandidos no cumplen sus promesas. -¡Es suficiente con un policía en la familia! -exclamó mi madre-. ¡Basta! -Yo salí a escape al ver que mi madre tomaba una zapatilla con mucha decisión. Las contadas veces que esa semana mi padre venía a casa traía los diarios; pero cuando yo los buscaba al día siguiente, siempre les faltaba la primera página. Me daba la impresión de que en esas páginas había una fotografía que ellos no querían que yo viera. En realidad, lo único que a mí me interesaba era la x 40 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 página de los chistes. Pasada esa semana, los diarios volvieron a quedar intactos, y mi padre empezó a venir puntualmente a la hora de las comidas. Pasado un tiempo, los chicos de la escuela habíamos olvidado todo lo concerniente a Millie Adams. Aprobé mis exámenes en el otoño y en la primavera; y también en el otoño y la primavera siguientes, aunque mis calificaciones no fueran muy altas, y bastante bajas en conducta. A mi padre lo único que le interesaba era que adelantara en mis estudios y que no me aplazaran, así que cuando le mostraba mis calificaciones me acariciaba la cabeza y me decía: -Está bien, Tommy, serás un buen detective; lo llevas en la sangre. Claro que mi padre me decía estas cosas cuando mi madre no estaba cerca para poder oírnos. ¡Oh! Casi me olvido; mi padre ascendió a detective de segundo grado cuando tenía treinta y cinco años, y no cincuenta, como pronosticaba mi madre. Recuerdo que mi progenitora se ruborizó cuando mI padre le dio la noticia. Tuve suerte en 5ºB, en 6ºA y en 6ºB, porque ninguna chica se sentó en el pupitre delante del mío. Pero en el 7ºA vino una chica nueva, ya que pasaba de otra escuela; se llamaba Jeanie Myers. Siempre usaba una blusa blanca, y el cabello era una mata de rulos castaños sujetos en la nuca. Me gustó desde el principio, porque sacaba buenas notas, y además me resultaba muy útil, ya que me dejaba mirar por sobre su hombro, y así yo podía copiar las respuestas correctas; en general, las chicas son egoístas, pero ésta era como un buen compañero. Por ese motivo, cuando uno de mis amigos la empezó a molestar, le di un golpe en la nariz; desde entonces se portaron como es debido. Jeanie pensó que debía demostrarme su agradecimiento, y lo tuvo que hacer delante de los demás, cosa que no me gustó mucho. -¡Tommy Lee, eres realmente maravilloso! -me dijo. Aparte de que me dejaba copiar sus deberes, era tan tonta como las demás chicas que conociera; tenía algunas debilidades dignas de un bebé. Se volvía loca por las tizas de colores; siempre llevaba algunas consigo, y donde uno veía una pared o una verja marcada con rayas rosas o amarillas, podía tener la seguridad de que Jeanie Myers había pasado por allí. No podía resistir la tentación de marcar todo lo que encontraba a su alcance; parecía que era incapaz de ir a un lugar sin dejar un rastro de su paso, aunque fuera una raya en la acera. Nosotros, los muchachos, también usábamos tiza, pero de la común, blanca; por lo demás, la usábamos para algo útil, como, por ejemplo, el score de un partido de baseball, o el lugar donde debíamos mantener a un prisionero. Nunca jamás para hacer rayas, como Jeanie, que la mitad del tiempo las hacía sin darse cuenta, cuando iba caminando. Como Jeanie gastaba en tizas todo lo que le daban, y las de color costaban diez centavos la caja (a veces cometía la temeridad de comprarse hasta dos cajas por semana), me sorprendió verla un día durante el recreo desenvolviendo un caramelo de cinco centavos. Era de color verde, que significaba limón, siendo uno de mis preferidos. -Ayer tarde -le recriminé- no me quisiste prestar un centavo para caramelos, y ahora veo que te has comprado uno de cinco centavos. ¡Egoísta! -¡No lo compré! -me contestó-. Un hombre me lo regaló cuando venía esta mañana para la escuela. -¡Ja! ¿Desde cuándo las personas mayores les regalan caramelos a los chicos? -le pregunté yo. -¡Pues éste lo hizo! Tiene un almacén lleno de caramelos, y todo lo que tengo que hacer es ir a buscarlos; no me cobrará nada. Durante un momento, una sensación rara se apoderó de mí; me pareció que alguien a quien yo conocía obtenía también caramelos gratis. Traté en todas formas de recordar, pero fue inútil... No había sido la semana pasada, ni el mes pasado, ni tampoco el año anterior. En vista de este esfuerzo inútil, alejé el pensamiento de mi mente. Después de saborearlo un rato, me dio la mitad. Jeanie era realmente muy simpática. -No le repitas a nadie lo que te he dicho -me observó-; si no, los otros chicos van a querer caramelos también. Al día siguiente, cuando estábamos en el recreo, Jeanie se acercó y me dijo en voz baja: -Quédate un momento, después; tengo otro. Mantuvo su caja tapada, hasta que los otros se fueron; entonces la destapó y me mostró uno de color naranja, que es también de mis preferidos. Una vez en clase me senté al lado de Jeanie, y así compartimos el delicioso manjar. A ratos yo miraba el pizarrón, en el que no había nada escrito. A toda costa quería atrapar un recuerdo huidizo; era algo relativo a un caramelo de limón, seguido por otro de naranja. Tenía la impresión de haber vivido ya estos momentos. Jeanie se regocijaba entre chupada y chupada. -¡Cómo me estoy divirtiendo esta semana! Todos los días un caramelo gratis. No sé quién será este hombre, pero es muy simpático. ¿Qué clase de caramelo crees que me dará mañana?... ¡Canela! Sin saber qué me pasaba, yo no pensé más en caramelos, sino que trataba de recordar los nombres de razas de perros; en realidad, nada tenía que ver una cosa con la otra, pero así era. Hasta le pregunté a Jeanie que me dijera algunos nombres, pero ella me dio los que yo ya conocía: Airedale, San Bernardo, Collie... No, no se trataba de ésos. -¿No hay una raza cuyo nombre termina en "tico"? -le pregunté. x 41 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -¿Dalmático? -me contestó Jeanie. -No, tonta, ésos se llaman Dálmatas -le contesté con aire de superioridad. Yo tenía la impresión harto desagradable de que debía hablar con alguien, pero lo peor del caso era que no sabía con quién debía hablar ni qué debía decir. ¿Qué podía hacer yo? En eso sonó la campana de la una, y entonces fue demasiado tarde... Esa noche tuve una horrible pesadilla; soñé con montones de diarios viejos que estaban tirados por el suelo en algún bosque. A todos les faltaba la primera página. Cuando yo trataba de tomarlos, el brazo de un muerto aparecía por una grieta en la tierra, sosteniendo en la mano un caramelo de canela. ¡Qué susto me llevél En un momento que pude despertar, me tapé hasta la cabeza. Al día siguiente, mi madre tuvo que despertarme tres veces, tal era el sueño que yo tenía. Llegué a la escuela justo a tiempo, y cuando me senté la campana terminaba de sonar. La vieja Flagg me miró en forma desagradable, pero no pudo hacer nada. Cuando recobré el aliento vi delante de mí a Eddie Riley, dos asientos más lejos. El pupitre de Jeanie estaba vacío; aquello me pareció muy raro, ya que nunca había llegado tarde antes. Flagg me llamó en seguida al frente, y estuve muy ocupado pensando en dónde estaba el ángulo recto de algún maldito objeto. Después de las diez llegó Jeanie acompañada de otra chica que se llamaba Emma Dolan. Cuando terminó el turno, Flagg dijo: -Jeanie, esta tarde se quedará castigada por haber llegado tarde; en cuanto a Emma, se lo dejaré pasar por esta vez, ya que sé que tiene a su madre enferma, y usted tiene que ayudar en la casa. Era la primera vez que Jeanie quedaba castigada y yo la compadecí mucho. Al mediodía Jeanie sacó de su caja un caramelo rojo de canela; estaba furiosa. -¡Tendría un millón de caramelos como éste, si no hubiera tropezado con esa tonta de Emma! -se lamentó Jeanie-. Íbamos al lugar donde él guardaba los caramelos, y tuvo que llegar Emma y echar a perder todo. ¡Cuándo él la vio se fue y me dejó sola! Y esta tarde no podré ir, ya que tengo que quedarme castigada. Como al día siguiente teníamos exámenes, y las respuestas de Jeanie me venían muy bien, yo traté de ser lo más simpático posible con Jeanie, así que le dije para conformarla: -Te esperaré afuera, Jeanie. A las tres sonó la campana, y todos los chicos se fueron, menos Jeanie. Yo me quedé jugando a la pelota conmigo mismo; la pateaba, la lanzaba al aire, y trataba de alcanzarla cuando caía. Hasta que corriendo tras la pelota me alejé más de dos manzanas de la escuela sin darme cuenta. De pronto, la pelota fue a detenerse a los pies de una persona que estaba parada bajo un toldo en la acera. Me agaché a recogerla, y al levantarme vi que se trataba de un hombre; estaba, de pie casi inmóvil, bajo las sombras azules del toldo. Los ojos eran grandes y escrutadores, y los brazos parecían los de un chimpancé, de los que yo había visto en el Zoo. No pude darme cuenta qué significaba el movimiento que hacía con los dedos; los abría y los cerraba como si quisiera agarrar algo que se le escapaba. Apenas si me miró; tal vez los chicos de mi edad no le interesaban. Yo lo miré durante un momento y me pareció haberlo visto antes, en algún lugar; sobre todo esos ojos saltones. Me volví con mi pelota, y él se quedó inmóvil; sólo los dedos estaban en actividad, tal como ya les he dicho. Tiré la pelota muy alto, y de pronto junto con ella, pareció caerme del cielo un nombre: ¡Millie Adams! Ahora recordaba dónde había visto esos ojos saltones, y quién había compartido los caramelos verdes y naranjas. El se los daba, y de resultas de estos regalos... Millie no volvió más a la escuela. Ya sabía lo que tenía que decir a Jeanie; que no se acercara a ese hombre, porque si lo hacía, algo le iba a pasar. No sabía qué, pero algo malo era. Me asusté tanto, que dejé de jugar a la pelota, corrí hacia la escuela y entré; esto nos estaba prohibido fuera de las horas de clase. Empinándome, miré por una ventana. Jeanie estaba en su pupitre haciendo los deberes, y miss Flagg estaba al frente haciendo algunas correcciones. Sin saber qué hacer, di unos golpecitos en el vidrio para llamar la atención de Jeanie; ésta me vio, pero también miss Flagg, que me hizo entrar en la clase. -Bien, Tom -me dijo, agria como el limón-, ya que parece que se siente incapaz de alejarse de la clase, será mejor que se siente y se ponga a estudiar. No, ahí no. Al otro lado de la clase, no se ponga tan cerca de Jeanie. Pasados unos minutos, para que las cosas fueran peor de lo que estaban, miss Flagg dijo: -Ya puede irse, Jeanie, es suficiente el tiempo que se ha quedado. Trate de ser puntual mañana cuando vio que yo también me disponía a salir me dijo-: ¡Usted no, jovencito! ¡Quédese donde está! No pudiendo contenerme más, le grité: -¡No! ¡No la deje salir, miss Flagg! ¡Oblíguela a quedarse! ¡No la deje! ¡Irá a buscar caramelos y... ! Miss Flagg se enfureció, y golpeando su pupitre me espetó: -¡Basta! ¡No quiero oír una palabra más! ¡Por cada vez que abra la boca tendrá media hora de castigo! Jeanie recogió sus libros, y yo hice otra intentona. -¡Jeanie! -le grité-. ¡No salgas! ¡Espérame en el patio! x 42 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Ante esta desobediencia, miss Flagg se levantó y acercándose a mí me amenazó: -¿Quiere que mande llamar al director? ¡Lo mandaré a 6ºB, si lo vuelvo a oír! ¡Haré que lo echen del colegio por insubordinado!. Jamás la había visto tan enojada. Lo peor era que Jeanie también estaba enojada, y... conmigo. -¡Traidor! ¡Cuentista! -me dijo por lo bajo, y salió cerrando la puerta. La volví a ver cuando pasaba frente a la ventana... Traté en todas formas de hablar con miss Flagg, pero no me dejó. De todas maneras, yo estaba tan excitado que no podía decir nada comprensible. -Jeanie irá a buscar caramelos y no volverá más..., y las páginas de los diarios, las primeras quiero decir, las suprimirán... -Yo estaba llorando, así que difícilmente se podía entender lo que decía. Miss Flagg estaba escribiendo una nota de queja a mi padre. -¡Igual que Millie Adams, y usted tendrá la culpa...! Miss Flagg no estaba en la escuela cuando sucedió lo de Millie, así que menos podía entender lo que quería decirle. El resultado de esta escena fue que miss Flagg siguió añadiendo medias horas de castigo, que tuve que cumplir quedándome durante toda esa semana hasta las seis de la tarde. Además me suspendieron, tuve que ir un día con mi padre..., y un millón de cosas más. Estaba vencido y lo sabía; me quedaba sentado hasta que el sol desaparecía y el patio se cubría de sombras. Entonces era cuando miss Flagg encendía la luz, pero no me dejaba salir ni un minuto antes de las seis. Cuando salía, las calles estaban oscuras y desiertas; sólo un arco de neón en la esquina. Durante las horas de sol, en esa misma esquina había un toldo extendido de color azul; pero durante mis días de castigo el toldo estaba recogido, y ningún hombre estaba parado mirando en derredor con ojos saltones. Siempre sentía algo raro en la espalda cuando pasaba por ese lugar. Un día, en lugar de irme a casa fui primero a la de Jeanie; antes de entrar, miré por las ventanas para ver si la divisaba. El interior estaba iluminado, y vi a la madre de Jeanie y a la hermana menor. La señora miraba continuamente por la ventana, y así fue como me vio. -Tommy, ¿has visto a Jeanie? Es muy tarde para que esté fuera de casa; creo que ha ido a casa de Emma. Si la ves, ¿quieres decirle que venga en seguida? Son las seis pasadas, y no me gusta que se quede tan tarde... Yo me sentí enfermo, pero no me atreví a confesarle mis temores. Le contesté en forma indiferente: -Sí, señora -y salí corriendo como alma que lleva el diablo. Emma vivía muy lejos; pero tenía que ir, aunque fuera para convencerme de una cosa que ya sabía. Jeanie no estaba en esa casa. Emma en persona salió masticando pan, y me dijo que Jeanie no iba nunca a su casa. Si al menos la familia de Emma hubiera tenido teléfono, me habría ahorrado el viaje. No me quedaba otro remedio que irme a casa. En realidad, tenía miedo de llegar; ya eran las siete pasadas. Mi padre había llegado, la cena estaba lista. Me pareció que mis padres, -además de disgustados conmigo, estaban algo asustados... No pude sacarles una sola palabra acerca de Jeanie. En cuanto abrí la boca para hablar del castigo, que sólo era la primera parte de lo que quería decir, mi padre se enojó conmigo y me envió a mi cuarto. Yo insistí, pero en eso vio la nota de miss Flagg, y aquello fue el acabóse. Formó un alboroto, y me encerró con llave por el lado de afuera. Yo era el único que sabía algo; pero nadie me escuchaba ni me creía, ni siquiera quería ayudarme. No podía contar con miss Flagg, o con la madre de Jeanie, ni mucho menos con mi padre, al que yo consideraba un hombre normal. Ahora ya sería tarde; me senté al borde de la cama, sujetándome la cabeza con las manos. Oí la campanilla del teléfono, y después de un momento la voz de mi madre que decía: -¡No, no, Tom! ¡No puede ser...! -dijo con voz aterrorizada. -¿Y qué otra cosa puede ser? El jefe dice que encontraron sus libros tirados en un paraje. Te dije que volvería a suceder si no lo pescábamos... la primera vez. ¡Yo sabía que hablaban de Jeanie! Me acerqué a la puerta y empecé a golpear y a gritar. -¡Papá! ¡Déjame salir un minuto! ¡Yo te puedo describir a ese hombres! ¡Lo he visto con mis propios ojos! Pero la puerta de calle se cerró antes de que terminara de explicar lo que sabía; me supuse que mi madre también se había ido para consolar a la señora Myers. Seguí golpeando, aunque sabía que en la casa no había nadie más que yo. Sin saber qué hacer, me volví a sentar al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, pensando en qué forma iban a pescar al hombre si no lo habían visto en su vida. ¡Yo lo conocía y no me querían dar la oportunidad de decirlo! ¡Tenía que quedarme encerrado, yo, el único que sabía cómo eran las cosas! El pensar en Jeanie me dio miedo, a pesar de estar en mi propia casa. Trataba de imaginarme qué le podría hacer a Jeanie un hombre como ése; algo terrible, con toda seguridad; si no, no hubieran llamado a mi padre después de terminar su tarea diaria. Me levanté y, con las manos en los bolsillos, fui a mirar por la ventana. ¡Qué oscuro estaba todo! La calle solitaria, apenas iluminada por un farol en la esquina. Otra vez pensé en Jeanie, sin tener a nadie junto a x 43 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ella para que la ayudara. Sin darme cuenta de lo que hacía saqué una cantidad de objetos de los bolsillos: bolitas, clavos, fósforos... y un trozo de tiza... Permanecí mirando la tiza y recordando cómo Jeanie siempre... Levanté la hoja de la ventana, y pasando una pierna por el alféizar, empecé a apoyarme en la cañería. Vivíamos en el segundo piso de una casa de departamentos. Tal vez una persona mayor hubiera tenido mucho trabajo para bajar, pero yo con mi poco peso y la ayuda de una enredadera, me deslicé sin mayor dificultad. Una vez en la calle, salí corriendo, por las dudas de que llegara mi madre; no tenía temor de encontrarme con mí padre, ya que cuando lo llamaban por la noche, pasaban días antes de que volviera a aparecer por casa. Una vez que me alejé del camino que seguía Jeanie, se me acabó la preocupación de que me pudiera encontrar con algún conocido. Recorrí el camino que hacía todas las mañanas para ir a la escuela, aunque, claro, nunca lo había hecho de noche. Pero no llegué hasta el edificio, sino que me detuve dos manzanas antes, en el lugar del toldo. Todo era diferente a esa hora, las casas me parecían negras y no se veía ningún chico... Sino yo. Empecé a reflexionar y me dije: "Jeanie compró una caja de tizas anteayer; lo sé porque le vi un trozo entero cuando salimos a las tres". Pero aquello no servía, ya que las gastaba muy de prisa. ¿Y si hoy no le hubiera quedado nada? Doblé por la esquina del toldo mirando las paredes; no se veía ninguna marca, pero eran más bien vidrieras v puertas, así que no constituían lugar propicio para marcarlas con tiza. Anduve por toda la manzana sin encontrar marcas, hasta que al fin me dije: "Tal vez fuera por el centro de la calle, y mal podía dejar marcas en el aire". Al llegar a la esquina estaba por volverme, cuando vi una boca de riego que tenía una marca de tiza color rosa alrededor. ¡Eso quería decir que Jeanie había pasado por ese lugar en algún momento de ese mismo día, ya que su casa quedaba en sentido opuesto! Me puse contento. ¡Ya sabía que iba a dar resultado el buscarla de aquella manera! "¡Apuesto a que la voy a encontrar!" Por un momento, hasta me olvidé de que estaba asustado. Lo que estaba haciendo se parecía a nuestros juegos de niños de "guardias y ladrones". Seguí caminando por la otra manzana y en ésa también había muchas vidrieras; pero encontré un tacho de desperdicios, olvidado seguramente, que también tenía una raya de tiza de color rosa alrededor. En la manzana siguiente no había nada, a pesar de que había lugares muy a propósito para garabatearlos; Jeanie no había pasado por ese lugar, así que decidí cruzar a la otra acera. Allí, en un poste de alumbrado, había una marca casi invisible. Ya no me cabía duda de que la suerte me acompañaba. Caminé unas cuantas manzanas, siempre encontrando alguna marca; hasta que, de pronto, desaparecieron. Busqué y rebusqué, pero no, no había más. ¿Se le habría terminado la tiza? ¿O él la había visto y se la había quitado? No, Jeanie no se separaría jamás de semejante tesoro, y además ésa era la avenida Allen, muy concurrida durante el día. El hombre no se iba a arriesgar a ser grosero con ella delante de otras personas. Empecé a caminar hacia la izquierda, sé que a la izquierda está el corazón, y seguí en esa dirección. Era que había lugares muy a propósito para garabatearlos; las casas estaban viejas y descuidadas; pero las marcas de tiza eran maravillosas. Había demasiada tiza, eso era lo malo. Todas las paredes estaban garabateadas, y en algunas estaban escritas ciertas palabras, que, cuando uno las dice, le lavan la boca con jabón. Pero era tiza blanca, no era la tiza de Jeanie. De pronto, volví a encontrar su rastro; era una raya que sólo se interrumpía cuando había una puerta o una ventana. Era tiza amarilla. Seguramente se le habría acabado la tiza roja, y había empezado con la amarilla. Era tan fácil de seguir que empecé a correr en lugar de caminar. Mejor no lo hubiera hecho; de pronto, en mi loca carrera, llegué a un pequeño paraje, donde había varios hombres. Un auto estaba estacionado en la esquina, con los faros encendidos. Pero lo que más me asustó fue que uno de esos hombres era mi padre. y estaba parado en medio de los otros. ¡Qué salto di hacia atrás! Felizmente, estaba de espaldas a mí, así que no me vio. Oí que decía: -...por alguno de estos lugares. Cuanto antes empecemos a registrar las casas, mejor será. Uno de los hombres tenía un libro de los que usamos en el colegio, con el nombre escrito en la parte interior de la tapa. Me pareció que era un libro de aritmética. Me escondí del otro lado del auto, tratando de evitar las luces; la raya de tiza amarilla seguía sin interrumpirse. Me moría de ganas de encararme con mi padre y decirle: "Papá, no tienes más que seguir esa raya y encontrarás a Jeanie". Pero no tuve valor; si me llegaba a ver en la calle a esas horas, y especialmente después de haberme dejado encerrado, era capaz de darme una paliza delante de todos esos hombres. Así que no tuve más remedio que seguir solo, en la oscuridad de aquel paraje, tras la línea amarilla, y deseando fervientemente que mi padre no se enterara jamás que yo había pasado por aquel lugar. No me explicaba por qué Jeanie había tirado los libros; no era tan tonta como para hacer semejante cosa con algo que era propiedad de la escuela; y la prueba de que nada le había pasado, era que la raya de tiza x 44 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 continuaba como si tal cosa. La única explicación que encontraba al asunto de los libros abandonados era que tal vez el hombre se ofreció para llevárselos para que Jeanie no se cansara, y en un momento en que ella se distrajo, él los había tirado, pensando que la chica no los necesitaría más. O también podía ser que el hombre le dijera que, como iban a volver pronto, los dejarían ahí para recogerlos después. Pero caminaron mucho, y yo me convencí de que Jeanie jamás se dio cuenta que sus libros habían quedado abandonados. De pronto, las casas fueron espaciándose hasta que no había más que terrenos baldíos; tampoco había lugares propicios para marcarlos con tiza. Había llegado al límite de la ciudad; el camino seguía, pero ya no había aceras. Nunca había estado antes por aquellos andurriales, y estaba bastante asustado. La última casa que pasé tenía una marca de tiza, la continuación de la línea debió quedar en el aire, así que me propuse seguir esa línea imaginaria; las perspectivas no me halagaban, ya que el camino era malo y lleno de piedras; además, tenía que arreglármelas para esquivar los contados autos que pasaban. Algo más lejos (a mí me pareció como a una milla) vi una empalizada de madera; cuando llegué, y tardé bastante tiempo en llegar, me alegré de haberlo hecho. Los soportes de la empalizada, que eran más o menos de mi altura, estaban marcados con tiza amarilla. Hasta esta distancia, Jeanie había permanecido fiel a su costumbre; en horas de la tarde este lugar debía ser muy solitario; ahora era terrible. Ese camino desierto, con la negrura del campo a los costados, y los altos pastizales susurrando agitados por el viento. Había postes de alumbrado, pero estaban muy lejos uno del otro, así que los trechos oscuros me resultaban muy largos. Todos los postes estaban señalados, lo que quería decir que él tuvo miedo de pedir a alguien que los llevara. Miré por sobre mi hombro, y las luces de la ciudad eran apenas un resplandor que se reflejaba en el cielo. ¡Qué deseos tenía de volverme! Pero seguía pensando: "¡No querría estar en los zapatos de Jeanie!" Y siendo yo el único que sabía dónde estaba la pobre, ¿cómo me iba a volver atrás? Así que continué en la brecha. Algo peor me esperaba más adelante; algo en que no quería ni pensar. ¡Los bosques! Eso era lo más negro de todo lo negro que se me iba acercando poco a poco. Era como una gran muralla, que a medida que yo me aproximaba se iba haciendo más alta. ¡Los bosques! Al fin me cercaron y me rodearon como apretándome. Di una última mirada al lugar donde estaría mi padre, y respirando hondo, penetré en los bosques. El camino seguía por el centro y, con las luces, aquella aventura no me resultó tan terrible, después de todo; eso sí, tuve buen cuidado de no mirar más que adelante. Quizá viera algo que no quería ver. En realidad, tenía tanto miedo, que lo único que me sentía capaz de hacer era seguir adelante. Había una marca de tiza en el siguiente poste de alumbrado; en el próximo no... En algún lugar por allí cerca se habían desviado de su ruta. Yo pensaba: "¿Tendré que internarme entre esos árboles? ¿Y si hay alguien detrás de alguno de ellos, y me salta encima?" Más que asustado me sentía aterrorizado; me parecía que iba a morir sin remedio si me internaba entre esos árboles. Si al menos Eddie Riley estuviera conmigo; pero estaba tan solo... Probablemente hubiera estado toda la noche tratando de tomar una determinación, pero algo la tomó por mí. De pronto oí un ruido áspero entre los árboles, y vi los faros de un auto que venía por el camino. Antes de darme cuenta de nada, salté hacia un lado para que no me atropellara; me pareció que iba a una velocidad fantástica. El crujido de los frenos me indicó que el auto se había detenido en algún lugar del camino; escondiéndome detrás de un árbol, oí la voz de una mujer que decía: -¡Te digo que no era un animal! ¡Le vi la cara! ¿Qué andará haciendo una criatura sola de noche por estos lugares? A ver si lo encuentras, Frank. La puerta del auto se abrió y un hombre vino hacia mí, llamándome. -¡Ven, pequeño; no te vamos a hacer nada! ¡Ven! Yo deseaba ardientemente correr hacia ese hombre y decirle: "¡Por favor, señor, lléveme con usted!" Pero yo debía pensar en Jeanie, y no en otra cosa. Cuando se acercó más, di media vuelta y salí corriendo, de miedo que me fuera a atrapar y me impidiera encontrar a Jeanie; así fue como me interné en el bosque. Una vez que me hube alejado un poco, me detuve conteniendo la respiración, no fuera cosa que me oyera. El auto reanudó la marcha, y alcancé a divisar entre los árboles la luz roja de su parte trasera. Cuando uno está en el interior de un bosque, los árboles no son tan tupidos como parecen vistos desde afuera; mi situación era bastante desagradable, pero no tan mala como si estuviera en una jungla o algo por el estilo, como uno lee en los libros. Unos minutos después sucedió algo raro; las copas de los árboles se pusieron rojas, como si se estuvieran incendiando. Poco a poco, ese color rojo fue descendiendo. Al rato, el color se transformó en blanco, entonces me di cuenta que era la luz de la luna llena. Por un lado, yo estaba mejor que antes, ya que podía ver bien por dónde caminaba; pero, por otro, estaba peor, ya que veía una cantidad de sombras raras que antes no veía, cuando me rodeaba la negrura. Ahora veía demasiado... Penetré en el bosque sabiendo que no volvería a ver el camino, pero estaba demasiado asustado para preocuparme de ello. De vez en cuando me parecía ver algo, y salía corriendo... en dirección contraria. En una de esas corridas tropecé con una cosa que brillaba a la luz de la luna; lo que vi apresuró los latidos de mi corazón. x 45 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Tirada en el suelo, estaba la caja en que Jeanie llevaba su almuerzo a la escuela. Seguramente, pensó traerla llena de caramelos. En ese momento, tuve la certeza de que Jeanie, al llegar a ese lugar, no siguió caminando por su propia voluntad. Seguramente, el hombre le estuvo hablando todo el camino para entretenerla y para que no se diera cuenta de que se iban internando en el bosque y cada vez más lejos. Pero aquí era donde Jeanie había notado que algo andaba mal. Además de la caja, encontré otras cosas; me costó un poco de trabajo, pero encontré dos pedazos enteros de tiza que alguien había pisado y estaban rotos. También encontré la cinta que Jeanie llevaba atada a la cintura; el lazo estaba roto, como si se le hubiera enganchado al querer escapar. “¡Oh, Jeanie!”, pensé yo. “¿Te habrá matado?” Un poco más adelante de la negrura en que me encontraba, descubrí un sitio iluminado por la luz lunar; corrí hacia él, apretando en mis manos los efectos de Jeanie. Cuando llegué, supe que ése era el lugar. No veía nada ni oía nada que me lo indicara, pero lo supe; parecía que ese sitio me estuviera esperando. Era un lugar más espacioso que el anterior, y en el centro había una casa vieja en estado de abandono; las ventanas no tenían vidrios y parecía deshabitado desde mucho tiempo atrás. Quizá alguna vez fuera una granja; había árboles grandes en la parte posterior, y por delante la ocultaban árboles pequeños. A la luz de la luna, el viejo edificio parecía decirme: "Ven, pequeño, acércate", para poder devorarme luego. Di un rodeo evitando los árboles; ojos misteriosos parecían mirarme desde las negras bocas de las ventanas, esperando que me acercara. Al fin me decidí y me acerqué al lugar en que la casa proyectaba su sombra; allí no me podía traicionar la luz de la luna. Me acerqué a una de las ventanas para escuchar; no podía oír nada a causa de los latidos de mi corazón. Lo más bajo posible susurré: -¿Estás aquí, Jeanie? Casi me caí muerto después de hablar, pero no oí nada. No me atrevía a ir a la puerta principal, porque la luz de la luna daba de lleno en ese lugar; por lo demás el porche estaba oscuro como boca de lobo. Sin pensarlo más, me subí a una ventana, tratando de no hacer ruido; en realidad, soy muy bueno en materia de escalar paredes. Una vez adentro, no pude ver absolutamente nada. El edificio me parecía seguir en actitud de espera; pero nada se movió ni hizo ruido alguno. A horcajadas en la ventana, tiré unas piedritas para ver qué pasaba, pero al no suceder nada, me decidí a entrar en aquella pieza o lo que fuera. Esperé que unas manos me atraparan pero no pasó nada; poco a poco vi que la luz de la luna iluminaba el frente de la casa, y ella me sirvió de guía. Pasé por un hueco en el que alguna vez hubo una puerta, y me encontré en una especie de hall muy iluminado por la abertura de la puerta y por la claraboya que había en el techo; a un costado vi una desvencijada escalera que se perdía en la oscuridad. Puse la mano en el pilar del pasamanos armándome de valor; subí despacio, deteniéndome en cada escalón. Estos crujían, y en un momento dado me pareció que la maldita casa se venía abajo, pero no pasó nada, ni nadie apareció; yo estaba con la lengua afuera del susto. La casa seguía a la expectativa. Cuando llegué arriba, encontré a un lado una puerta cerrada; al menos había una puerta; la fui empujando para abrirla. Yo me decía que si alguien estaba detrás de ella, ya me habría oído hacía rato. Estas reflexiones las hacía para conformarme. (Ojalá no hubiera nadie). Y al fin miré al interior por la abertura. La pieza debía estar iluminada por la luz de la luna, pero tenía las persianas bajadas sobre las ventanas y sin vidrios. Unos rayitos de luz penetraban por las persianas. Me atreví a susurrar: -¿Estás ahí, Jeanie?-. Esta pregunta la hice una vez en cada pieza; en la última, alguien tosió en respuesta a mi pregunta. Me tapé la boca con la mano, para no gritar. Transpiraba como si fuera verano, a pesar de estar en pleno invierno. De pronto, me quedé helado, al volver a oír la tos. Parecía la tos de una criatura; y reuniendo el poco valor que me quedaba, me apoyé en la puerta para reprimir el deseo de correr escaleras abajo. Pensándolo bien, me parecía más bien un pedido de socorro. En el suelo había un montón de desperdicios, o lo que fuera; volví a llamar un poco más fuerte: -¡Jeanie! -En el colmo de mi desesperación, los bultos, o lo que fuera, que había en el suelo, empezaron a moverse. Me parecía que de ese promontorio salían ratas... o víboras. Me sujeté firmemente de la puerta para no caer redondo al suelo. Lo que salió de ese promontorio fueron dos pies; dos pies pequeños. Uno era negro, porque tenía una media puesta; el otro era blanco, y estaba sin media. El miedo se me pasó repentinamente, porque sabía. Aun en la semioscuridad, podía ver la blusa; el motivo por el cual tosió era que tenía una mordaza. Corrí un buen riesgo y encendí un fósforo; podría haber subido las persianas, pero eso me iba a llevar más tiempo. La luz del fósforo nos indicó que no había nadie más que nosotros en la habitación. Los ojos de Jeanie brillaban, pero estaban ojerosos de tanto llorar. Observé el nudo de la mordaza, y después apagué el fósforo; necesitaba las dos manos para deshacer el nudo. Me fue bastante bien, ya que soy diestro en esta clase de cosas. Jeanie tenía las manos atadas a la espalda, y los pies sujetos en forma muy apretada; las manos me resultaban algo pequeñas para esta faena. Me pareció que pasaban siglos mientras terminaba; a cada momento tenía el presentimiento de que unas manos se posesionaban de mi cuello. Pasándole el brazo por la espalda, la ayudé a sentarse; Jeanie lloró un poco más, tal vez porque ya había adquirido la costumbre. x 46 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -¿Hacia dónde se fue? -le pregunté. Entre sollozo y sollozo salió un hilito de voz. -N-o ... sé -me contestó al fin Jeanie. -¿Hace mucho que no lo ves? -Desde que apareció la l-u-n-a. -¿Salió de la casa? -Me pareció oír sus pasos afuera. -Tal vez se ha ido para siempre -dije esperanzado. -No... Dijo que iba a cavar un pozo y... que volvería después...para... -¿Para qué? -Para matarme con ese cuchillo; me arrancó un pelo y delante de mí probó en él el cuchillo, para ver si estaba bien afilado. Los dos miramos a nuestro derredor poseídos de un terror inimaginable. -Salgamos de aquí. ¿Puedes caminar? -dije de pronto. -Tengo las piernas dormidas -dijo Jeanie. Al ponerse de pie, una de sus piernas se le dobló y yo la sujeté para que no cayera. -Apóyate en mí -le aconsejé. Salimos de la pieza y después bajamos la escalera, llegando al hall iluminado por la luna. ¡Si alcanzáramos a salir! Caminamos lo más silenciosamente posible, y la circulación en las piernas de Jeanie se iba restableciendo poco a poco, así que nuestro avance era cada vez más fácil. -No hagas ruido, puede estar esperándonos -le advertí. De pronto, sucedió lo que me temía. Un estruendo que pareció el disparo de un revólver nos dejó paralizados. La tabla en que estábamos parados se dobló quebrándose en dos. Lo peor de todo fue que uno de mis pies quedó aprisionado y no lo podía sacar. Trabajamos como si fuéramos un regimiento, Jeanie y yo, para sacar mi pie del cepo en que había quedado atrapado; lo tenía encajado en tal forma que ni siquiera podía sacarlo quitándome el zapato. Al final renunciamos y nos sentamos en el penúltimo escalón, resignándonos a nuestra suerte... y a esperar. -Jeanie, vete -le decía yo-. Vete mientras puedas, y sigue el camino a la luz de la luna... Jeanie se me pegaba como si fuera de engrudo, y me decía: -¡No, no! No me voy sin ti. Si tienes que quedarte yo me quedaré también. No sería justo. Estuvimos un rato sin cambiar una palabra, escuchando.... escuchando con toda atención. De vez en cuando, tratábamos de animarnos diciendo cosas que sabíamos no eran ciertas. -Tal vez no vuelva hasta que sea de día y para entonces alguien nos habrá encontrado. ¿Pero quién iba a venir a una casa abandonada en medio del bosque? El era el único que conocía la existencia de aquella casa. -Tal vez no vuelva más. Pero si no pensaba volver, no se habría tomado el trabajo de atarla de esa manera; los dos sabíamos esas cosas. -¿Por qué crees que lo hizo? Yo nunca le hice nada malo -me dijo Jeanie una vez. Yo recordé algo que había oído decir a mi padre en ocasión de la desaparición de Millie Adams. -Es un "camótico" escapado, o algo por el estilo. -¿Te hicieron algo a ti? -preguntó Jeanie. Yo sólo sabía que mucho tiempo después la habían encontrado en el bosque bajo unos diarios viejos. Pero eso no se lo podía contar a una chica como Jeanie. -Me parece que en la escuela te van a embromar mucho después -le dije en son de broma. -El no hacía más que beber de una botella y cantar en forma desafinada; después me mostró qué afilado estaba el cuchillo, y para eso me cortó uno de mis rizos, y se lo envolvió en un dedo. Oímos pasos sobre el pedregullo fuera de la casa, y nos abrazamos tan fuerte que parecíamos una sola persona. -¡Rápido, corre! -le dije al oído. Jeanie estaba tan asustada que no pudo hablar; solamente sacudió la cabeza. Pasó un momento en el que todo fue silencio, y nos hablamos en voz baja. -Tal vez fue algo que cayó de los árboles... -A lo mejor se queda afuera... Los dos vimos la sombra al mismo tiempo; la luz de la luna le daba de lleno, y parecía que estaba parado en la puerta del frente, escuchando. Al principio no se movió; yo veía con toda claridad sus hombros y su cabeza. Nos apretamos contra la pared, tratando de permanecer a la sombra; pero mi pie no salía de su fastidiosa posición, y la blusa de Jeanie era muy blanca. x 47 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 La sombra empezó a moverse y a acercarse; se iba agrandando como una mancha de tinta sobre el papel secante. Al fin me pareció muy larga, como si usara zancos. Ahora estaba en el hall, él, no su sombra. -Esconde la cara en mi hombro, no lo mires, así tal vez no nos vea -le dije con la boca pegada a la oreja. Yo miraba a través del cabello de Jeanie. El piso crujió un poco, lo que me dio a entender que el hombre empezaba a caminar..., y tal vez a subir la escalera. Parecía un gato, tan furtivos eran sus movimientos. No nos había visto todavía, ya que venía de la claridad de la luna. Paso a paso se iba aproximando a nosotros. Jeanie quiso volver la cabeza, pero yo se la sujeté. De pronto, el hombre se detuvo, y quedó inmóvil. Seguramente, había visto la blusa de Jeanie. Oímos un chasquido, y una luz amarillenta nos iluminó; no era muy brillante, pero sí lo suficiente para vernos, Yo tenía razón; era el hombre que se paraba bajo el toldo. ¿Pero de qué me servía eso ahora? ¡Esos largos brazos, los ojos saltones! El tipo sonrió, y dijo: -¿Así que mientras me alejé vino un muchachito? ¡Y no pudieron escapar... ! ¡ja, ja! -el individuo subió otro escalón-. No me gustan los pequeños, pero ya que se tomó el trabajo de venir, tendré que hacer la fosa un poco más grande. Yo quise sacar el pie de su incómoda posición, y al mismo tiempo alejarme lo más posible de aquel monstruo. Jeanie parecía un ovillo a mi lado. Haciendo un esfuerzo, encontré voz para hablar. -¡Váyase, déjenos solos! ¡Salga! El hombre se acercó más, y ya se inclinaba sobre nosotros cuando yo grité: -¡Papá! ¡Ven pronto! ¡Papá! -¡Sí, llama a tu papaíto! -dijo alargando uno de esos largos brazos, como para tirar de la blusa de Jeanie-. Llama a tu papaíto. Te encontrará cortado en pedazos; le mandaré por correo un trozo de oreja tuya. Yo ya no sabía lo que hacía. Empecé a golpear al hombre con la pierna que tenía libre, mientras sostenía a Jeanie en los brazos. Mi pie lo alcanzó en el estómago en forma inesperada para él; lanzó una exclamación: -¡Uf!. El match continuó; la escalera crujía produciendo ruidos como fuegos de artificios o una andanada de cañones. En esto resbaló y cayó rodando por la escalera, levantando una nube de polvo. Cuando por fin pude ver algo, observé que a la escalera le faltaba un buen trecho, aunque no muy grande como para no poder saltarlo; la baranda estaba colgando, y lo mejor de todo era que mi pie estaba libre al fin. El hombre yacía al pie de lo que fuera una escalera, pero no parecía muy mal herido, ya que estaba tratando de incorporarse. Buscó algo apresuradamente en los bolsillos y en una mano apareció un objeto que brillaba. -¡Pronto, Jeanie, mi pie ya está libre! -le grité, y los dos salimos corriendo usando las manos y los pies. Nos metimos en la pieza en que había estado Jeanie y cerramos la puerta. El hombre tenía que subir despacio para que la escalera no se derrumbara, así que tuvimos tiempo de buscar cosas pesadas con que apuntalar la puerta; desgraciadamente, no había nada que pesara mucho; sólo encontramos dos cajas vacías. No podíamos saltar por la ventana porque era muy alta, y Jeanie se hubiera lastimado; yo mismo me habría roto un brazo en la intentona. Por lo demás, para entonces el hombre ya estaría arriba. Tomando las dos cajas, las pusimos una sobre otra, y nosotros nos apoyamos en ellas para hacer peso. Podíamos oír al hombre subiendo con cautela, mientras juraba y nos maldecía. Pasado un momento, pudimos oír cómo su ropa rozaba la fina pared que nos separaba. Al llegar arriba soltó una carcajada escalofriante, y empezó a empujar la puerta; ésta cedió un poco, pero, nosotros la soportábamos con todas nuestras fuerzas. Volvió a darle un empujón, pero esta vez no la pudimos cerrar del todo; yo sentía su aliento, tan cerca de nosotros estaba. -¿No debíamos rezar? -me preguntó Jeanie. -Sí -le contesté yo, mientras seguía empujando. Jeanie empezó a orar a mis espaldas. -Si yo muriera antes de despertar, ruego a Dios que... El hombre empujó más fuerte, y esta vez se podía decir que la puerta estaba casi abierta del todo; yo no podía más. Uno de los brazos de aquel monstruo pasó por la abertura, como para alcanzarnos. -¡Reza más fuerte! ¡Oh, Jeanie, reza para que te oigan! ¡No puedo más... ! La voz de Jeanie se elevó en un grito. -¡SI YO MURIERA ANTES DE DESPERTAR... El último empujón fue el final de todo. Rodamos por el suelo, Jeanie, yo, las cajas, la puerta... Esto nos dio un momento de alivio, porque el hombre fue a parar al centro de la habitación, perdió un instante antes de incorporarse. Yo le lancé una de las cajas, y Jeanie y yo nos separamos; él la siguió, blandiendo el cuchillo. Yo me iba para el hall, pero tuve que volverme. Jeanie se había equivocado, y el hombre la tenía x 48 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 acorralada. Lo único que hacía la pobre era correr de un lado a otro frente a las ventanas; el tipo brincaba de un sitio a otro con el cuchillo en la mano. Jeanie y yo gritábamos como locos; aquella casa, tan tranquila unos momentos antes, parecía ahora un manicomio. Tomando una de las cajas se la lancé con todas mis fuerzas; le dio en la nuca, y por un momento estuvo como atontado. Pero la caja no pesaba mucho, ya que estaba vacía. Se volvió hacia mí, furioso. -¡Dentro de un minuto me ocuparé de ti! -me grito. Al decir esto revolcó los brazos queriéndome atrapar como si yo fuera un mosquito. Con el dorso de la mano alcanzó a pegarme en la cabeza; a consecuencia del golpe fui a dar contra la pared. Vi un cometa con una cola muy larga en el momento en que me deslizaba al suelo. Lo último que alcancé a ver fue al hombre en el momento en que le cubría la cabeza a Jeanie con una de las bolsas que habíamos visto antes. El cometa se fue haciendo cada vez más brillante, hasta que pareció dividirse en varios, pero esta vez los veía por la abertura de la puerta; después vi unos hombres que llevaban unas linternas como la que usa mi padre, y hasta me pareció que uno de ellos era él. Pero no lo podía ser; todo era producto del marco. Me quedé dormido, deseando despertar a tiempo para salvar a Jeanie. Cuando desperté, me pareció que estaba flotando entre el suelo y el techo; lo mismo le sucedía a Jeanie. Me parecía que los dos nos balanceábamos en el aire. Pensé que estábamos muertos y convertidos en ángeles. La realidad era otra. Un hombre tenía en los brazos a Jeanie, y otro me tenía a mí. -Cuidado con las escaleras -dijo uno de ellos. Ninguno de los que venía era mi padre; de pronto, lo vi, manoseando con un cuchillo en la mano, mientras uno que estaba con él trataba de sujetarlo. Mi padre decía: -¡Qué lástima que no llegué antes! ¡Difícilmente lo hubiera dejado vivo! ¡Sin testigos delante...! A Jeanie y a mí nos llevaron al médico en cuanto llegamos a la ciudad; dijo que estábamos bien, sólo que, durante un tiempo, tendríamos pesadillas. Yo me pregunté cómo sabía de antemano qué clase de sueños tendríamos. Cuando volvimos a casa le pregunté a mi padre: -¿Estuvo mal lo que hice? ¿Cómo me porté? Mi padre se sacó la insignia y me la prendió en mi pijama. -Pareces un detective -fue todo lo que me contestó. ¡Ah! Casi me olvido de decir una cosa: a Jeanie no le gustan más los caramelos. 30 n o v u p m JACK LONDON Cara de luna 35 40 45 50 55 60 JOHN Claverbouse era un hombre de rostro mofletudo, de cara como de luna. Ya se sabe como son esas caras: pómulos muy separados, barbilla y frente que se funden con las mejillas para formar un círculo casi perfecto, y la nariz, ancha y de porra, equidistante de la circunferencia, aplastada en el centro justo de la cara como un pegote de yeso en el techo. Tal vez fuera por eso por lo que le detestaba, pues la verdad era que me ofendía simplemente verle y consideraba que a la tierra le molestaba su presencia. O tal vez se trataba de mi madre, que tal vez haya sido supersticiosa con respecto a la luna y la miraba con desconfianza. Fuera lo que fuera, yo detestaba a John Claverhouse. No es que me hubiera hecho alguna de esas cosas que la sociedad considera trastadas o jugarretas. Nada de eso. El mal era de un tipo más profundo, más sutil, tan elusivo, tan intangible, que desafiaba cualquier análisis definido y claro hecho con palabras. Todos experimentamos cosas de ese tipo en algún momento de nuestras vidas. Pues vemos por primera vez a determinado individuo, a alguien que ni siquiera soñábamos que existía en el instante anterior; y sin embargo, desde el primer momento, nos decimos: «Este tipo no me gusta.» ¿Por qué no nos gusta? No sabemos por qué; sólo sabemos que no nos gusta. Que lo detestamos. Eso es todo. Y eso es lo que a mí me pasaba con John Claverhouse. ¿Qué derecho tiene un hombre así a ser feliz? Y con todo, era un optimista. Siempre estaba alegre, siempre se reía. Consideraba que todo estaba bien. ¡Maldito sea! ¡Uf!. ¡Cuánto me reconcomía el que estuviera tan contento! Otros hombres pueden reír y eso no me molesta. Hasta yo mismo solía reír antes de conocer a John Claverhouse. ¡Pero su risa! Me irritaba, me ponía furioso, como nada de lo que había bajo el sol me irritaba o ponía furioso. Me obsesionaba, me sacaba de quicio y no me dejaba vivir. Era una risa monstruosa, de gargantúa. Dormido o despierto nunca me dejaba tranquilo, y rechinaba en mis entretelas como un enorme chirrido. Al romper el alba me llegaba desde los prados estropeando mis agradables fantasías mañaneras. Bajo el hiriente resplandor del mediodía, cuando la vegetación se pone mustia y los pájaros se esconden en las profundidades del bosque, y toda la naturaleza entra en letargo, sus potentes «¡ja! ¡ja!» y «¡jo! ¡jo!» subían hacia el cielo y desafíaban al sol. Y en la oscura medianoche, desde las solitarias encruc¡jadas que Claverbouse x 49 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 doblaba en el camino del pueblo a su casa, sus inaguantables risotadas interrumpían mi sueño y me dejaban con los nervios destrozados. Una noche salí a escondidas y llevé su ganado de un prado a otro, y por la mañana le oí gritar y reír mientras lo volvía a llevar adonde estaba antes. -No importa –decía-. No voy a echarles la culpa a estas pobres bestias de que les gusten los pastos más sabrosos. Tenía un perro que se llamaba Marte, un animal grande y espléndido, mitad galgo y mitad podenco, con rasgos de ambas razas. Claverhouse estaba encantado con Marte, y hombre y perro se pasaban el tiempo juntos. Pero yo esperé el momento adecuado, y un día, en que se me presentó la oportunidad, atraje al animal y lo liquidé con estricnina en un trozo de carne. Eso no le causó ninguna impresión especial a John Claverhouse. Su risa seguía tan campechana y frecuente como siempre, y su cara era la luna llena que siempre había sido. Entonces, prendí fuego a sus almiares y a su granero. Pero a la mañana siguiente, que era domingo, Claverhouse apareció alegre y contento. -¿Ad6nde vas? -le pregunté cuando pasaba junto al cruce. -A la trucha -d¡jo con su cara resplandeciente como la luna llena. Me encantan las truchas. ¿Era posible que existiera hombre más absurdo? Toda su cosecha se había echado a perder al arder las varas de hierba y el granero. No tenía seguro. Lo sabía. Y sin embargo, ante la perspectiva de un invierno de hambre y frío, se iba alegremente a pescar truchas, ¡increíble!, sólo porque «le encantaban». Si hubiera fruncido el ceño aunque fuera muy poco, o si sus rasgos vacunos se hubieran alargado expresando seriedad en vez de resultar como los de la luna, estoy seguro de que le habría perdonado la vida. Pero nada de eso, se mostraba incluso más alegre que nunca ante su desgracia. Le insulté. Me miró con reposada sorpresa y sonrió. -¿Pegarme contigo? ¿Y por qué? -me preguntó lentamente. Luego rió-. ¡Cuidado que eres divertido! ¡jo! ¡jo! ¡Me vas a matar de risa! ¡je! ¡je! ¡je! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡jo! ¡jo! ¡jo!. ¿Qué hace? Era más de lo que podía soportar. ¡Por la sangre de Judas! ¡Cuánto le odiaba. Y encima estaba su nombre... ¡Claverhouse! ¡Valiente nombre! ¿No resulta de lo más absurdo? ¡Claverhouse! ¡El cielo me ayude! ¿Por qué Claverhouse? Me hacía esta pregunta sin parar. No me hubiera importado que se llamara Smith, o Brown, o Jones... ¡pero Claverhouse! Fíjense en ese nombre. Repítanselo para sus adentros... ¡Claverhouse! Sólo tienen que oír como suena... ¡Claverhouse! ¿Cómo existe gente que se llame así? ¿Hay derecho? -les pregunto. -No -dirán ustedes. -No -añadiré yo. Pero me acordé de su hipoteca. Como su cosecha y su granero habían quedado destruidos, yo sabía que no sería capaz de pagarla. Conque recurrí a un prestamista astuto y mezquino que sabía tener la boca cerrada para que consiguiera que le transfirieran la hipoteca. No intervine directamente, pero por medio de este intermediario conseguí que se hiciera efectiva la hipoteca, y a los pocos días (ni uno más, créaseme, de los establecidos por la ley) John Claverhuose fue obligado a retirar sus bienes y efectos de la propiedad. Entonces bajé a ver cómo se lo tornaba, pues llevaba viviendo en ella más de veinte años. Pero me recibió con ojos resplandecientes y la cara brillando como la de la luna llena. -¡Ja! ¡ja! ¡ja! -rió. ¡Qué diablillo tan simpático, mi pequeño! ¿Oíste alguna vez algo parecido? Déjame que te lo cuente. Estaba jugando a la orilla del río cuando se hundió un trozo de terreno que lo salpicó. «¡Fíjate papá –griitó-, un charco grandísimo se echó a volar y me golpeó». Hizo una pausa y esperó a que me uniera a su maldita alegría. -No le veo la gracia -dije groseramente, y sé que mi cara se avinagró. Me miró con asombro, y luego apareció aquella puñetera luz que, tal y como he descrito, iluminaba su cara hasta que ésta brillaba delicada y cálida como la luna llena de verano; luego rió: -¡Ja! ¡ja! ¿Verdad que es divertido? ¿No te parece? ¡je! ¡je! ¡jo! ¡jo! El chico no lo había visto. Fíjate bien. Ya sabes, un charco... Le di la espalda y me alejé. Aquello era demasiado. No podía seguir soportándolo. El asunto debía terminar de inmendiato, pensaba yo. ¡Maldito sea! Tenía que desaparecer de la faz de la tierra. Y mientras subía por la ladera de la colina seguía oyendo su monstruosa risa que reverberaba en el cielo. Pues bien, yo presumo de saber hacer las cosas con limpieza, y cuando decidí matar a John Claverhouse pensé en hacerlo de tal modo que nunca me sintiera avergonzado al recordarlo. Detesto las chapuzas, detesto la brutalidad. Para mí hay algo repugnante en despachar a un hombre con las propias manos. ¡Puaf! ¡Me pone enfermo! Así que pegar un tiro a John Claverhouse (¡valiente nombre!), o darle una puñalada o dejarle en el sitio de un estacazo, no me atraía. Y no sólo me sentía empujado a liquidarlo con limpieza y de un modo artístico, quería además, que fuera de tal manera que no existiera ni la más mínima sospecha de que lo había hecho yo. Con este objeto me estrujé la mollera, y al cabo de una semana de profundas meditaciones, concebí un plan. Entonces puse manos a la obra. Compré una perra de aguas de cinco meses y dediqué toda mi atención a su adiestramiento. Si alguien me hubiera espiado, sólo habría apreciado que este adiestramiento consistía exclusivamente en una cosa: la cobra de piezas. Enseñé a la perra, a la que llamé Belona, a traerme x 50 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 palos que yo tiraba al río, y no sólo a traerlos, sino a traerlos de inmediato, sin mordisquearlos ni jugar con ellos. El objetivo era que no se entretuviera en absoluto, sino que me trajera el palo inmediatamente. Hice ensayos en los que me alejaba y luego dejaba que la perra me alcanzase con el palo en la boca. Era un animal bastante listo y aprendió con tal rapidez que pronto me sentí satisfecho. Después de eso, a la primera oportunidad que se me presentó, le regalé Belona a John Claverhouse. Sabía lo que hacía, pues era consciente de su debilidad y de un pecadillo del que siempre se sentía un tanto culpable. -No -d¡jo cuando le puse el extremo de la cuerda en la mano-, ¿Pero de verdad? -y abrió la boca de par en par haciendo una mueca con su maldita cara de luna. -Es. que yo... bueno, yo creía que me tenía antipatía -me explicó-. ¿Verdad que resulta divertido que estuviera tan equivocado? -y ante esa idea se partía de risa. -¿Córno se llama? -consiguió preguntar entre sus arrebatos de risa. -Belona -d¡je yo. -¡Je!¡Je! -rió ahogadamente- . ¡Vaya un nombre divertido! Apreté los dientes, pues su alegría me estaba sacando de quicio, y solté. -Belona era la mujer de Marte, ya sabes. Entonces la luz de la luna llena empezó a bañarle la cara, hasta que explotó con: -Marte era mi otro perro. Bueno, supongo que ahora Belona será su viuda. ¡Vaya! ¡jo! ¡jo! ¡je! ¡je! ¡jo! me chilló y yo le di la espalda y me apresuré colina arriba. Pasó una semana, y el domingo por la tarde le dije: -Mañana lunes es cuando te debes ir, ¿verdad? Asintió con la cabeza y torció el gesto. -Entonces ya no podrás pescar un montón de esas truchas que tanto te encantan. Pero él no percibió la burla. -Bueno, nunca se sabe -rió ahogadamente . Mañana volveré a intentarlo. Regresé a casa surnido en mis ideas de poner en práctica mi plan. A la mañana siguiente era muy temprano cuando le vi pasar con un retel y una bolsa de yute, y con Belona saltando a su lado. Sabía adonde iba y atajé por el prado de la otra ladera y, protegido por la maleza, subí hasta la cima de la colina. Procurando mantenerme fuera de su vista, seguí por la cresta durante unos tres kilómetros hasta un circo natural entre las colinas, donde el riachuelo se abría paso por una garganta y se demoraba en una alargada y plácida laguna rodeada de rocas. ¡Aquel era el sitio! Me senté en la cresta de la colina, desde donde podía ver todo lo que pasaba, y encendí mi pipa. Antes de que transcurrieran muchos minutos. John Claverhouse apareció ascendiendo con dificultad por el lecho de la corriente. Belona marchaba a paso lento junto a él, y los dos estaban alegres, los agudos ladridos de la perra se mezclaban con las profundas notas que salían de la boca del hombre. Una vez que llegaron a la laguna, Claverhouse dejó el rete] y la bolsa en el suelo y de uno de los bolsillos del pantalón sacó lo que parecía ser algo así como un cartucho. Yo sabía el método que utilizaba para pescar truchas: dinamita. Instaló una especie de mecha envolviendo el cartucho en algodón. Luego prendió la mecha y lanzó el explosivo a la laguna. Belona se tiró al agua como un relámpago detrás del cartucho. Estuve a punto de lanzar un grito de alegría. Claverhouse llamó a la perra, pero sin resultado. Y tiró piedras y terrones de tierra, pero Belona nadó con firmeza hasta agarrar al cartucho con los dientes. Luego, dio la vuelta y se dirigió de regreso a la orilla. Entonces, y por primera vez, Claverhouse se hizo cargo del peligro y echó a correr. Tal y como yo había previsto, la perra salió del agua y corrió tras él. ¡Ah! ¡Cómo se lo diría? ¡Fue algo grande! Como ya he dicho, la laguna estaba en una especie de circo. La corriente sólo se podía cruzar por encima de unas piedras. Y por estas piedras cruzaba Claverhouse una y otra vez seguido de Belona. Jamás hubiera creído que un hombre tan torpe, pudiera correr tan deprisa. Corrió mucho, sin duda, pero Belona iba siempre pegada a sus talones y, al fin, lo alcanzó. Y entonces, precisamente en el momento en que la perra lo alcanzaba, alzándose sobre las patas de atrás, se apoyaba en su rodilla, hubo un repentino relámpago, una nube de humo, una terrible detonación, y donde el instante antes estaban el hombre y la perra no quedó nada a la vista, a no ser un gran agujero en el suelo. «Muerto en un accidente mientras pescaba ilegalmente» -fue el dictamen del forense, y por eso me siento tan orgulloso de haber terminado con John Claverhouse de modo tan limpio y tan artístico. No hubo chapuzas, ni brutalidad, ni nada de lo que pudiera avergonzarme en la realización del acto, tal y como estoy seguro que ustedes mismos reconocerán. Nunca más volvió a levantar ecos entre las colinas su risa infernal, y nunca más volvería su cara de luna, rechoncha y redonda, a irritarme. Ahora paso los días tranquilo y por la noche duermo muy bien. n o v u p m 60 x 51 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m HANNS HEINZ EWERS La araña Y en eso reside la voluntad, que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad, y su fuerza? GLANVILL 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 CUANDO el estudiante de Medicina Richard Bracquemont decidió ocupar la habitación número 7 del pequeño hotel Stevens, en la rue Alfred Stevens, 6, tres personas se habían ahorcado en esa misma habitación colgándose del dintel de la ventana en tres viernes sucesivos. El primero era un viajante de comercio suizo. Su cuerpo no se encontró hasta la tarde del domingo; pero el médico dedujo que su muerte debió haberse producido entre las cinco y las seis de la tarde del viernes. El cuerpo colgaba de un robusto gancho hincado en el dintel de la ventana, que normalmente se utilizaba para colgar ropa. La ventana estaba cerrada. El muerto había utilizado el cordón de la cortina. Como la ventana era bastante baja, sus piernas arrastraban por el suelo casi hasta las rodillas. El suicida debió desarrollar, por tanto, una considerable fuerza de voluntad para llevar a cabo su propósito. Se comprobó además que estaba casado y era padre de cuatro niños, así como que se encontraba en una situación completamente desahogada y segura, y que era de talante jovial y estaba casi permanentemente satisfecho. No se encontró ningún escrito que pudiera tener relación con el suicidio, ni testamento alguno. Tampoco había hecho jamás manifestación alguna en ese sentido a ninguno de sus conocidos. El segundo caso no era muy diferente. El artista Karl Krause, empleado como equilibrista sobre bicicleta en el cercano circo Medrano, alquiló la habitación número 7 dos días más tarde. Al no comparecer el siguiente viernes para su actuación, el director envió al hotel a un acomodador, que se lo encontró colgado del dintel de la ventana, exactamente en las mismas circunstancias (la habitación no había sido cerrada por dentro). Este suicidio no parecía menos misterioso: el apreciado artista recibía un buen sueldo y parecía disfrutar plenamente de la vida, a sus veinticinco años. Una vez más no apareció nada escrito, ningún tipo de manifestación alusiva. Dejaba a una anciana madre, a la que acostumbraba enviar puntualmente los primeros días de cada mes trescientos marcos para su manutención. Para la señora Dubonnet, propietaria del pequeño y barato hotel, cuya clientela estaba formada casi exclusivamente por miembros de los cercanos espectáculos de variedades de Montmartre, esta extraña segunda muerte en la misma habitación tuvo consecuencias ciertamente desagradables. Algunos de sus clientes se habían despedido y otros huéspedes habituales no habían vuelto. En vista de ello, acudió al comisario del distrito IX, al que conocía bien, el cual le prometió hacer cuanto estuviera en su mano para ayudarla. Así pues, no sólo prosiguió las investigaciones, tratando de averiguar con especial celo las razones de los suicidios de ambos huéspedes, sino que puso a su disposición a un oficial, que se alojé en la misteriosa habitación. Se trataba del policía Charles-Marie Chaumié, que se había ofrecido voluntariamente para el caso. Este sargento era un viejo lobo de mar que había servido durante once años en la infantería de marina, y durante muchas noches había guardado en solitario numerosos puestos en Tonkin y Annam, dando la bienvenida con un vivificante disparo de su rifle a cualquier pirata de río que se acercara furtivamente. Por lo tanto, se sentía perfectamente capacitado para hacer frente a los «fantasmas» de los que se hablaba en la rue Stevens. Se instaló, pues, en la habitación el domingo por la tarde y se retiró satisfecho a dormir, después de hacer los honores a la abundante comida y bebida que la señora Dubonnet le había ofrecido. Cada mañana y cada tarde Chaumié hacía una rápida visita al cuartel de la policía para presentar un informe. Durante los primeros días los informes se limitaron a constatar que no había advertido nada en absoluto fuera de lo normal. El miércoles por la tarde, sin embargo, anunció que creía haber encontrado una pista. Al pedirsele más detalles, suplicó permiso para guardar silencio por el momento. No estaba seguro de que lo que creía haber descubierto tuviera en realidad relación alguna con las muertes de ambos individuos, y temía hacer el ridículo y convertirse en el hazmerreír de la gente. El jueves parecía menos seguro, aunque más serio; una vez más no tenía nada de que informar. La mañana del viernes parecía en extremo excitado; opinaba, medio en broma medio en serio, que la ventana de la habitación indudablemente ejercia un extraño poder de atracción. No obstante, seguía insistiendo en que este hecho no guardaba relación con los suicidios, y que si decía algo más, sólo sería motivo de risa. Aquella tarde no se presentó en la comisaría de distrito: lo encontraron colgado del gancho en el dintel de la ventana. También en este caso las circunstancias, hasta en los más mínimos detalles, eran las mismas que en los casos anteriores: las piernas se arrastraban por el suelo y como cuerda había empleado el cordón de las cortinas. La ventana estaba cerrada y no habían cerrado con llave la puerta. La muerte se había producido alrededor de las seis de la tarde. La boca del muerto estaba totalmente abierta y por ella le colgaba la lengua. x 52 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 Como consecuencia de esta tercera muerte en la habitación número 7, todos los huéspedes abandonaron ese mismo día el hotel Stevens, a excepción de un profesor alemán de enseñanza superior que ocupaba la habitación número 16, el cual aprovechó la oportunidad para lograr la reducción de un tercio en el hospedaje. Fue un pobre consuelo para la señora Dubonnet que Mary Garden, la famosa cantante de la ópera Cómica, se detuviera allí con su coche algunos días más tarde para comprar el cordón rojo de las cortinas, que consiguió por doscientos francos. En primer lugar porque traía suerte y en segundo lugar... porque la noticia saldría en los periódicos. Si esta historia hubiera sucedido en verano, por ejemplo en julio o agosto, la señora Dubonnet habría exigido por el cordón tres veces ese dinero. Con toda seguridad los diarios hubieran llenado sus columnas con el caso durante semanas. Pero en estas fechas tan agitadas del año -elecciones, desórdenes en los Balcanes, quiebra de bancos en Nueva York, visita de los reyes ingleses- realmente no sabrían de dónde sacar espacio. Como consecuencia, la historia de la rue Alfred Stevens obtuvo menos atención de la que probabiemente merecía, y las noticias, breves y concisas, se limitaron casi siempre a repetir el informe de la policía, manteniéndose al margen de cualquier tipo de exageración. A estas noticias se reducía todo lo que el estudiante de medicina Richard Bracquemont sabía acerca del asunto. Desconocía por completo un pequeño detalle, que parecía tan insignificante que ni el comisario ni ninguno de los restantes testigos lo había revelado a los periodistas. Tan sólo después, una vez pasada la aventura del estudiante, se recordó este detalle: cuando los policías descolgaron el cadáver del sargento Charles-Marie Chaumié del dintel de la ventana, de la boca abierta del muerto salió una enorme araña negra. El mozo del hotel la ahuyentó con los dedos, exclamando: «¡Demonios, otro de esos bichos!». En el curso de la siguiente investigación, es decir, la relacionada con Bracquemont, el mozó declaró que, cuando descolgaron el cadáver del viajante de comercio suizo, había visto deslizarse por su hombro una araña semejante... Pero de esto nada sabía Richard Bracquemont. No ocupó la habitación hasta dos semanas después del último suicidio, un domingo. Lo que allí experimentó lo anotó meticulosamente en su diario. DIARIO DE RICHARD BRACQUEMONT, ESTUDIANTE DE MEDICINA 30 35 40 45 50 55 60 Lunes, 28 de febrero. Me instalé aquí la noche pasada. Deshice mis dos maletas, ordené unas pocas cosas y después me acosté. Dormí maravillosamente; acababan de dar las nueve cuando me despertó un golpe en la puerta. Era la patrona del hotel que me traía personalmente el desayuno. Indudablemente se muestra muy solícita conmigo, a juzgar por los huevos, el jamón y el exquisito café que me trajo. Me he lavado y vestido; después, mientras fumaba mi pipa, me he puesto a observar cómo hacía la habitación el mozo. Aquí estoy, pues. Sé muy bien que este asunto es peligroso, pero también sé que si tengo suerte podré llegar al fondo. Y si antaño París bien valía una misa... ahora no se consigue tan barata.... y creo que bien puedo arriesgar mi miserable vida por ello. Ésta es mi oportunidad... y no pienso desaprovecharla. A propósito: hubo otros que se creyeron tan listos como para intentar resolverlo. Al menos veintisiete personas se esforzaron en conseguir la habitación, algunos por medio de la policía y otros a través de la patrona del hotel. Entre ellos había tres damas. Así pues, tuve bastantes competidores; probablemente todos ellos unos pobres diablos como yo. Pero yo he conseguido el puesto. ¿Por qué? ¡Ah!, yo era probablemente el único que podía ofrecer una «idea» a la astuta policía. ¡Una hermosa idea! Por supuesto, fue un chasco. Estas anotaciones van también dirigidas a la policía. Y me divierte decir a esos señores desde un principio que me he burlado de ellos. Si el comisario es sensato dirá: «¡Hum! Precisamente por eso, Bracquemont es el hombre adecuado». De cualquier forma, me tiene sin cuidado lo que diga después. Ahora estoy aquí, y me parece de buen agüero haber iniciado mi trabajo dando una buena lección a esos caballeros. Primero hice mi petición a la señora Dubonnet, pero ésta me mandó a la comisaría de policía. Durante una semana anduve dando vueltas por allí todos los días; mi petición siempre «estaba sometida a estudio», y siempre me decían lo mismo, que volviera otra vez al día siguiente. La mayoría de mis competidores hacía tiempo que habían arrojado ya la toalla; probablemente encontraron algo mejor que hacer que esperar hora tras hora en el mugriento puesto de policía. Para entonces, el comisario estaba muy irritado a causa de mi obstinación. Por último me dijo claramente que era del todo inútil que volviera. Me estaba muy agradecido, así como a los demás, por mis buenas intenciones, pero no podía recibir ayuda de «legos aficionados». A menos que tuviera un plan cuidadosamente pensado... Así pues, le dije que tenía esa clase de plan. Naturalmente, no tenía nada por el estilo y no hubiera podido brindarle ni un solo detalle. Pero le dije que mi plan era bueno, aunque bastante peligroso, que probablemente podría terminar como el sargento de policía, y que se lo explicaría tan sólo si me prometía llevarlo a cabo personalmente. Me dio las gracias por ello, expresando que, desde luego, no tenía tiempo para hacer una cosa así. Pero me di cuenta de que yo dominaba la situación cuando me preguntó si al menos podía adelantarle algo. x 53 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 Y eso hice. Le conté una historia adornada, de la que ni yo mismo tenía idea unos minutos antes. No entiendo en absoluto cómo me vinieron de repente esos pensamientos tan extravagantes. Le dije que, entre todas las horas de la semana, había una que ejercía una misteriosa y extraña influencia. Se trataba de la hora en la que Cristo había abandonado su tumba para descender a los infiernos: la sexta hora de la tarde del último día de la semana judía. Y debería recordar que era a esa hora del viernes, entre las cinco y las seis, cuando se produjeron los tres suicidios. No le podía decir más, por el momento, pero le recordé el Apocalipsis de San Juan. El comisario puso cara de haber entendido todo, me dio las gracias y me citó esa misma tarde. Entré en su despacho puntualmente; ante él, sobre la mesa, vi un ejemplar del Nuevo Testamento. Entre tanto, yo había hecho lo mismo: había leído el Apocalipsis de cabo a rabo y... no había entendido ni palabra. De cualquier forma, me dijo, servicialmente, que creía comprender adónde quería yo ir a parar, a pesar de mis vagas indicaciones, y que estaba dispuesto a acceder a mi petición y a apoyarla en todo lo posible. He de reconocer que su ayuda me ha facilitado mucho las cosas. Ha llegado a un acuerdo con la patrona para que, mientras dure mi estancia en el hotel, mi alojamiento sea totalmente gratuito. Me ha dado un estupendo revólver y una pipa de policía. Los agentes de servicio tienen órdenes de recorrer la pequeña rue Alfred Stevens cuantas veces les sea posible, y de subir a mi habitación a la menor indicación mía. Pero lo más importante ha sido que ha hecho instalar en mi habitación un teléfono de mesa, mediante el cual estoy directamente en contacto con la comisaría. Como ésta se encuentra tan sólo a cuatro minutos de aquí, podré disponer de ayuda inmediata. Por todo esto entiendo que no debo temer nada. 20 25 30 35 40 45 50 Martes, 1 de marzo. Nada ha ocurrido ni ayer ni hoy. La señora Dubonnet ha traído de otra habitación un cordón nuevo para la cortina..., ¡bastantes tiene libres! Aprovecha cualquier ocasión para venir a verme y siempre me trae alguna cosa. He dejado que me contara otra vez lo sucedido con todo detalle. Pero no me ha aportado nada nuevo. Tiene sus propias opiniones respecto a los motivos de esas muertes. Referente al artista, piensa que se trataba de un amor desgraciado. Mientras fue su huésped el año anterior, había sido visitado frecuentemente por una joven dama, que este año ni apareció. Realmente no comprendía las razones que impulsaron al caballero suizo a tomar su decisión..., pero una no puede saberlo todo. Sin lugar a dudas, el sargento se había quitado la vida sólo para fastidiarla. He de confesar que estas declaraciones de la señora Dubonnet son un poco mezquinas. Pero la dejé parlotear; eso al menos interrumpe mi aburrimiento. Jueves, 3 de marzo. Nada todavía. El comisario me llama un par de veces al día y yo le informo de que todo marcha maravillosamente. Evidentemente, esta información no le satisface de¡ todo. He sacado mis libros de medicina y me he puesto a estudiar; así, al menos, tiene algún sentido mi retiro voluntario. Viernes, 4 de marzo. 2 de la tarde. He almorzado excelentemente. Además, la patrona me ha traído media botella de champán; ha sido una auténtica comida para antes de una ejecución. Me considera ya tres cuartas partes muerto. Antes de marcharse me suplicó, con lágrimas en los ojos, que me fuera de allí con ella; tenía miedo de que yo también me ahorcara «por fastidiarlas. He examinado el nuevo cordón de la cortina. ¿Así, pues, pronto tendré que colgarme con esto? ¡Hummm ..!, no siento grandes deseos. Además, la cuerda es tosca y dura y sería difícil hacer con ella un nudo corredizo.... necesitaría una considerable dosis de voluntad para seguir el ejemplo de los otros. Ahora estoy sentado en mi silla, con el teléfono a la izquierda y el revólver a la derecha. Miedo no tengo, pero siento curiosidad. Seis de la tarde. Nada ha ocurrido.... casi agregaría ¡desgraciadamente! La hora fatal llegó y se fue como todas las demás. Ciertamente no puedo negar que siento una especie de impulso a acercarme a la ventana... Ya lo creo, ¡pero por otras razones! El comisario llamó por lo menos diez veces entre las cinco y la seis; estaba tan impaciente como yo. Pero la señora Dubonnet está contenta: alguien ha logrado vivir en la habitación número 7 sin ahorcarse. ¡Fabuloso! 55 60 Lunes, 7 de marzo. Ahora estoy convencido de que nada descubriré, y me inclino a pensar que los suicidios de mis predecesores han sido una rara coincidencia. He pedido al comisario que continúe con la investigación de los tres casos, pues estoy convencido de que dará finalmente con los motivos. Por mi parte, pienso quedarme aquí todo el tiempo que pueda. Probablemente no conquiste París esta vez, pero aquí vivo gratis y me alimento satisfactoriamente. Además, trabajo afanosamente y advierto que adelanto sobremanera. Finalmente, existe otra razón que me retiene aquí. x 54 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Miércoles, 9 de marzo. Pues bien, he dado un paso más. Clarimonde... Por cierto, todavía no he contado nada acerca de Clarimonde. Pues bien, ella es... mi «tercera razón» para seguir aquí. Precisamente ella es la causa por la que gustoso me hubiera acercado a la ventana en aquella hora fatídica...Pero no, ciertamente, para ahorcarme. Clarimonde...¿Por qué la llamo así? No tengo ni idea de cómo se llama, pero tengo la sensación de que debo llamarla Clarimonde. Y apostaría a que algún día descubriré que ése es su verdadero nombre. Descubrí a Clarimonde los primeros días. Vive al otro lado de la estrecha calle y su ventana está exactamente frente a la mía. Está allí sentada, detrás de las cortinas. Por otra parte, debo señalarles que ella me vio antes de que yo la descubriera y que mostró visible interés por mí. No es extraño. La calle entera sabe que estoy aquí y por qué. De eso ya se ha ocupado la señora Dubonnet. No soy, en modo alguno, de esas personas enamoradizas y mis relaciones con las mujeres han sido siempre muy ligeras. Cuando uno viene a París desde Verdún para estudiar Medicina, y apenas tiene suficiente dinero ni siquiera para comer decentemente cada tres días, tiene uno otras cosas en qué pensar antes que en el amor. Por lo tanto, no tengo mucha experiencia y quizá haya comenzado este asunto de un modo bastante estúpido. De todos modos me agrada tal y como es. Al principio ni se me pasó por la cabeza establecer comunicación con mi extraña vecina. Sencillamente decidí que, puesto que de cualquier manera estaba allí para hacer averiguaciones y que probablemente no había nada que descubrir, bien podía observar a mi vecina. Después de todo, uno no puede pasarse el día entero delante de los libros. Así pues, llegué a la conclusión de que Clarimonde vive aparentemente sola en el pequeño piso. Tiene tres ventanas, pero se sienta únicamente ante la que está enfrente de la mía; allí sentada, hila en su rueca pequeña y anticuada. En una ocasión vi una rueca semejante en casa de mi abuela, que ella ni siquiera había usado; la había heredado de su tía abuela. No sabía que aún hoy se utilizaran. Por cierto, la rueca de Clarimonde es un artefacto diminuto y muy delicado, blanco y aparentemente de marfil. Las hebras que hila deben ser extraordinariamente finas. Está todo el día sentada detrás de los visillos, trabajando incesantemente, y sólo abandona la faena cuando oscurece. Por supuesto, en una calle tan estrecha oscurece muy temprano estos días de niebla. A las cinco de la tarde ya tenemos un herrnoso crepúsculo. Nunca he visto luz en su habitación. ¿Qué aspecto tiene? Eso no lo sé realmente. Tiene cabellos negros con rizos ondulados y es bastante pálida. Su nariz es estrecha y pequeña, con aletas que palpitan dulcemente. Sus labios son pálidos y me da la impresión de que sus pequeños dientes son puntiagudos como los de un feroz animal. Sus párpados arrojan profundas sombras, pero cuando los abre, brillan unos ojos grandes y oscuros. Todo esto, más que saberlo, lo presiento. Es difícil identificar algo con exactitud detrás de unos visillos. Algo más: lleva siempre un traje negro, cerrado hasta el cuello, con grandes lunares color lila. Y siempre lleva largos guantes negros, posiblemente para no estropearse las manos mientras trabaja. Resulta curioso ver cómo esos delgados y negros dedos se mueven rápida y en apariencia desordenadamente, cogiendo y estirando los hilos..., realmente casi como los movimientos de los insectos. Nuestras relaciones, he de confesar que son bastante superficiales, pero, aun así, me da la impresión de que son más profundas. Comenzaron verdaderamente cuando ella miró hacia mi ventana... y yo hacia la suya. Me miró y yo a ella. Y luego debí agradarle bastante, evidentemente, puesto que un día, mientras la observaba, me sonrió. Y yo a ella también. La cosa continuó durante unos días, sonriéndonos de esa manera, cada vez más a menudo. Más adelante me propuse saludarla a todas horas, pero no sé muy bien qué es lo que me impidió hacerlo. Finalmente lo he hecho esta tarde. Y Clarimonde me ha devuelto el saludo. Casi imperceptiblemente, por supuesto; pero, a pesar de eso, he visto perfectamente cómo ha inclinado la cabeza. Jueves, 10 de marzo. Ayer estuve sentado largo tiempo ante mis libros. A decir verdad, no estudié mucho; estuve haciendo castillos en el aire y soñando con Clarimonde. Tuve un suefío muy agitado hasta muy entrada la mañana. Cuando me acerqué a la ventana, allí estaba Clarimonde. La saludé y ella inclinó la cabeza. Sonrió y me miró durante largo tiempo. Quería trabajar, pero no encontraba la tranquilidad necesaria. Me senté en la ventana y la miré absorto. Luego advertí que ella también ponía las manos en su regazo. Tiré de la cuerda y aparté las cortinas blancas, y... casi al mismo tiempo ella hizo lo mismo. Los dos sonreímos y nos miramos. Creo que estuvimos sentados así quizá una hora. Luego comenzó a hilar de nuevo. Sábado, 12 de marzo. Los días transcurren tranquilamente. Como y bebo y me siento ante la mesa de estudio. Entonces enciendo mi pipa y me inclino sobre los libros. Pero no logro leer una sola línea. Lo intento una y otra vez, x 55 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 pero sé de antemano que será inútil. Luego me acerco a la ventana. Saludo a Clarimonde y ella me devuelve el saludo. Sonreímos y nos miramos mutuamente... durante horas. Ayer por la tarde, a eso de las seis, me sentí un poco intranquilo. Oscureció muy pronto y experimenté un miedo indescriptible. Me senté ante mi mesa y esperé. Sentía un impulso irresistible de acercarme a la ventana..., no para colgarme, por supuesto, sino para mirar a Clarimonde. Me puse de pie de un salto y me coloqué detrás de las cortinas. Tenía la impresión de que nunca la había visto con tanta claridad, a pesar de que había oscurecido ya bastante. Tejía, pero sus ojos me miraban. Sentí un extraño bienestar y un ligero miedo. Sonó el teléfono. Me enfurecí contra el necio comisario que con sus estúpidas preguntas había interrumpido mis suefíos. Esta mañana ha venido a visitarme acompañado de la señora Dubonnet. Ella está satisfecha de mi trabajo: se conforma plenamente con que haya vivido dos semanas enteras en la habitación número 7. Pero el comisario quiere, además, resultados. Les insinué confidencialmente que estaba detrás de una pista muy extraña. El muy burro se creyó todo lo que le dije. En cualquier caso, podré quedarme aquí semanas... y ése es mi único deseo. No es por la comida y la bodega de la señora Dubonnet -¡Dios mío, qué pronto se vuelve uno indiferente hacia esas cosas cuando se tiene suficiente!- sino por su ventana, que ella tanto odia y teme, y yo tanto amo; la ventana que me muestra a Clarimonde. Cuando enciendo la lámpara dejo de verla. He escudriñado a fondo para averiguar si sale de casa, pero nunca la he visto poner el pie en la calle. Dispongo de un cómodo sillón y de una lámpara de pantalla verde, cuya luz me envuelve con su cálido reflejo. El comisario me ha traído un paquete grande de tabaco; nunca he fumado nada mejor... y a pesar de eso no puedo trabajar. Leo dos o tres páginas y, cuando he terminado, Me doy cuenta de que no he entendido ni palabra. Mis ojos leen las letras, pero mi cerebro rechaza cualquier concepto. ¡Qué extraño! Es como si mi cerebro hubiera puesto el letrero de «Prohibida la entrada». Como si no admitiera ya otro pensamiento que no sea Clarimonde. Finalmente he retirado los libros, me he recostado en el sillón y me he puesto a soñar. Domingo, 13 de marzo. Esta mañana he presenciado un espectáculo. Recorría el pasillo de arriba abajo, mientras el mozo ordenaba mi habitación junto a la pequeña ventana que da al patio cuelga una tela de araña con una enorme araña negra. La señora Dubonnet no permite que la quiten: las arañas traen suerte y bastantes desgracias ha tenido ya en su casa. Entonces vi que otra araña, mucho más pequeña, corría cautelosamente alrededor de la tela: un macho. Tímidamente, se acercaba un poco por los finos hilos hacia el centro, pero, apenas se movía la hembra, se retiraba apresuradamente. Daba la vuelta a la red e intentaba acercarse por otro extremo. Finalmente, la poderosa hembra pareció prestar atención a su pretendiente, desde el centro de su tela, y dejó de moverse. El macho tiró de uno de los hilos, primero suavemente y, luego con más fuerza, hasta que toda la tela de araña tembló. Pero su adorada permaneció inmóvil. Entonces se aproximó rápidamente, aunque con suma prudencia. La hembra le recibió pacíficamente y se dejó abrazar serenamente, conservando una inmovilidad y una pasividad completas. Durante algunos minutos las dos arañas permanecieron inmóviles en el centro de la tela. Luego observé que la araña macho se liberaba lentamente, una pata tras otra; parecía como si quisiera retirarse en silencio, dejando a su compañera sola en su nido de amor. De repente, se soltó del todo y corrió tan deprisa como pudo hacia un extremo de la red. Pero, en ese mismo momento, una furiosa vitalidad despertó en la hembra, que al instante le persiguió. El macho negro se descolgó por un hilo, pero su amada hizo lo mismo. Cayeron las dos en el alféizar de la ventana y la araña macho intentó, con todas sus fuerzas, huir. Demasiado tarde. Su compañera le tenía ya cogido con sus poderosas garras y se lo llevó de nuevo a la red, al mismo centro. Y ese mismo lugar, que había servido de lecho para sus Injuriosos apetitos, se convirtió en algo muy distinto. En vano agitaba el amante sus débiles patitas, intentanto desembarazarse de aquel salvaje abrazo: la amada ya no le dejaba marchar. A los pocos minutos le tenía atrapado de tal forma que no podía mover un solo miembro. Luego introdujo sus afiladas pinzas en el cuerpo de su amante y sorbió con fruición su joven sangre. Incluso vi cómo, finalmente, dejaba caer el lastimoso e irreconocible montón -patas, piel y hebras- y lo arrojaba con indiferencia fuera de la red. Así, pues, es el amor entre esas criaturas... En fin, estoy contento de no ser una araña macho. Lunes, 14 de marzo. Ahora ni siquiera echo una mirada a mis libros. Paso los días ante la ventana. Y sigo allí sentado incluso cuando anochece. Ella ya no aparece, pero cierro los ojos y sigo viéndola. ¡Hummm ... !, realmente este diario se ha convertido en algo muy distinto de lo que pensaba. Habla de la señora Dubonnet, del comisario, de arañas y de Clarimonde. Pero ni una sola palabra acerca del descubrimiento que me proponía hacer.... ¿tengo yo la culpa? 60 Martes, 15 de marzo. x 56 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 Clarimonde y yo hemos descubierto un curioso juego; lo jugamos durante todo el día. Yo la saludo e inmediatamente ella me devuelve el saludo. Luego tamborileo con los dedos en el cristal de la ventana y ella, en cuanto lo ve, se pone también a tamborilear. Le hago señales y ella a su vez me las hace a mí. Muevo los labios como si hablara y ella repite lo mismo. Luego me echo hacia atrás con la mano el cabello de mis sienes, y en seguida su mano se dirige a su frente. Un auténtico juego de niños del que nos reímos. Es decir..., ella realmente no se ríe, es una especie de sonrisa sosegada, lánguida..., como supongo debe ser la mía. Por cierto, todo esto no es tan tonto como puede parecer. No se limita a ser una simple imitación. Creo que, si así fuera, pronto nos cansaríamos los dos. En esto debe jugar un papel importante una especie de transmisión de pensamiento. Pues Clarimonde repite mis más insignificantes movimientos en una fracción de segundo; sin haber tenido tiempo siquiera de verlos, ya los está representando. A veces me parece que todo ocurre al mismo tiempo. Eso es lo que me estimula a hacer algo totalmente nuevo e insólito. Y es sorprendente cómo ella hace lo mismo simultáneamente. A veces intento tenderle una trampa. Hago una serie de movimientos diversos sucesivamente; luego los repito de nuevo una y otra vez. Finalmente repito por cuarta vez toda la serie, pero cambiando el orden o introduciendo alguno nuevo, o bien olvidándome de alguno. Algo así como el juego infantil «Lo que el jefe manda». Es notable que Clarimonde no haga un movimiento en falso ni una sola vez, a pesar de que yo los cambio con tal rapidez que casi no tiene tiempo de reconocer cada uno de ellos. Así es como paso el día. Pero en ningún momento tengo la sensación de perder el tiempo. Por el contrario, tengo la impresión de no haber hecho nunca nada más importante. 20 25 30 35 40 45 50 Miércoles, 16 de marzo. ¿No es curioso que jamás se me haya pasado seriamente por la cabeza dar una base más sólida a mis relaciones con Clarimonde que esos juegos interminables? Anoche medité sobre ello. Sí, verdaderamente sólo tendría que tomar mi abrigo y mi sombrero, bajar dos pisos, cruzar la calle en cinco pasos y subir otra vez dos pisos. En la puerta hay una pequeña placa en la que pone «Clarimonde ... ». ¿Clarimonde qué? No lo sé. Pero sí pone Clarimonde. Después llamo y luego... Hasta aquí me lo puedo imaginar todo fácilmente, puedo ver cada movimiento que hago. Pero de ningún modo puedo imaginar lo que sucederá después. La puerta se abre, eso aún lo veo. Pero me quedo allí de pie y miro a través de la oscuridad que no permite reconocer nada en absoluto. Ella no viene..., nadie viene. En realidad allí no hay nada; tan sólo esa tenebrosa e impenetrable oscuridad. A veces es como si sólo existiese la Clarimonde que veo allá, en la ventana, y que juega conmigo. No me puedo imaginar a esa mujer con sombrero y con otro vestido distinto del que lleva: negro con grandes lunares color lila. Ni siquiera me la imagino sin sus guantes. Si la viera por la calle, incluso en un restaurante comiendo, bebiendo, charlando... Tengo que reírme, pues la escena me parece imposible. Hay veces que me pregunto si la amo. No puedo responder con certeza a esa pregunta, puesto que nunca he amado. Pero si el sentimiento que siento hacia Clarimonde es verdaderamente amor, entonces el amor es, sin duda, muy distinto de como yo lo veía en mis compaiíeros o de lo que me enseñaron las novelas. Me es muy difícil definir mis emociones. Sobre todo me es difícil pensar en algo que no esté relacionado con Clarimonde..., o mejor dicho, con nuestro juego. Pues no he de negarlo: realmente ese juego es lo único que me preocupa ... , nada más. Y eso es lo que menos concibo. Clarimonde... Sí, me siento atraído por ella. Pero en esa atracción se mezcla otro sentimiento, algo así... como si la temiera. ¿Temor? No, tampoco es eso; tiene más que ver con la aprensión, un leve miedo ante algo que no conozco. Y es precisamente ese miedo -que encierra algo curiosamente atrayente, voluptuoso- lo que me mantiene a distancia y a la vez me atrae hacia ella. Es como si recorriera un amplio círculo en torno a ella, me acercara un poco más, me retirara otra vez, corriera de nuevo hacia ella y otra vez volviera a retroceder. Hasta que al final -y eso lo sé positivamente- tendría que volver a ella otra vez. Clarimonde está sentada en la ventana e hila. Hilos largos, finos, infinitamente delgados. Está haciendo un tapiz; no sé exactamente de lo que se trata. Y no puedo comprender cómo puede hacer esa red sin enredar ni romper una y otra vez tan delicados hilos. Su fino tra' bajo está plagado de dibujos fantásticos..., animales de fábula y criaturas grotescas. Pero... ¿qué estoy escribiendo? La verdad es que realmente no puedo ver lo que teje; los hilos son demasiado finos. Y, sin embargo, tengo la impresión de que su trabajo es exactamente como me lo imagino... cuando Cierro los ojos. Exactamente. Una gran red con muchas criaturas, animales fabulosos y seres grotescos. 55 60 Jueves, 17 de marzo. Me encuentro en un notable estado de excitación. Ya no hablo con nadie; apenas doy los buenos días a la señora Dubonnet o al mozo. Ni siquiera me tomo el tiempo para comer; ya sólo quiero sentarme frente a la ventana y jugar con ella. Es un juego inquietante; realmente lo es. Y tengo el presentimiento de que mañana sucederá algo. Viernes, 18 de marzo. x 57 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Sí, sí, tiene que ocurrir hoy. Me digo a mí mismo -bien alto, para oír mi voz- que para eso estoy aquí. Pero lo malo es que tengo miedo. Y ese miedo de que me pueda ocurrir en esta habitación lo mismo que a mis predecesores se confunde curiosamente con el otro miedo: el miedo a Clarimonde. Apenas puedo separarlos. Tengo miedo. Quisiera gritar. Seis de la tarde Rápidamente, unas pocas palabras, con el sombrero y el abrigo puestos. Cuando dieron las cinco mi fortaleza me había abandonado. ¡Oh!, ahora sé con toda seguridad que esta sexta hora de la tarde del penúltimo día de la semana es bastante extraña... Ahora ya no me río del truco que le hice al comisario. He estado sentado en mi sillón y me he aferrado a él con fuerza. Pero algo me arrastraba, tiraba materialmente de mí hacia la ventana... y otra vez surgió ese horrible miedo a la ventana. Los vi allí colgados. Al viajante de comercio suizo, grandote, de recio cuello y con barba de dos días. Y al esbelto artista. Y al sargento, bajo y fuerte. A los tres los vi, uno tras otro. Y luego los vi juntos en el mismo gancho, con las bocas abiertas y las lenguas fuera. Y luego me vi a mí mismo entre ellos. ¡Oh, este miedo! Sentí que era tan grande el temor que experimentaba hacia Clarimonde como el que me causaban el dintel de la ventana o el espantoso gancho. Que me perdone, pero es así. En mi vergonzoso terror, siempre la mezclaba a ella con las imágenes de los otros tres, colgando de la ventana, con las piernas arrastrando por el suelo. La verdad es que en ningún momento sentí deseos o impaciencia por ahorcarme; tampoco tenía miedo de desearlo... No, tan sólo tenía miedo de la ventana... y de Clarimonde.... de algo terrorífico, incierto, que debía ocurrir ahora. Aun así, sentía el ardiente e invencible deseo de levantarme y acercarme a la ventana. Y tenía que hacerlo... En ese momento sonó el teléfono. Tomé el auricular y, antes de que pudiera oír una sola palabra, grité: «¡Venga, venga enseguida!». Fue como si ese estridente grito hubiera hecho desaparecer al instante todas las sombras por entre las grietas del pavimento. De momento estaba tranquilo. Me sequé el sudor de la frente y bebí un vaso de agua; después reflexioné sobre lo que le diría al comisario cuando llegara. Finalmente me acerqué a la ventana, saludé y sonreí. Y Clarimonde saludó y sonrió. Cinco minutos más tarde, el comisario estaba conmigo. Le dije que por fin había llegado al fondo del asunto y le rogué que por el momento no me hiciera preguntas, que pronto estaría en condiciones de poder hacerle una singular revelación. Lo extraño de todo es que, mientras le mentía, estaba completamente seguro de decirle la verdad. Y aún lo creo... en contra de mi mejor juicio. Probablemente advirtió mi singular estado de ánimo, especialmente cuando me excusé por mi grito de terror e intenté balbucear una explicación lo más razonable posible... sin que pudiera encontrar palabras. Muy amablemente me sugirió que no necesitaba preocuparme por él; que estaba a mi disposición; que era su deber. Que prefería realizar una docena de viajes inútiles a hacerse esperar una sola vez cuando fuera realmente necesario. Luego me invitó a salir con él aquella noche; eso me distraería; no era bueno que estuviera tanto tiempo solo. He aceptado, aunque me resultaba difícil: no me gusta separarme de esta habitación. Sábado, 19 de marzo. Estuvimos en el Gaieté Rochechouart, el Cigale y el Lune Rousse. El comisario tenía razón. Fue bueno para mí salir de aquí y respirar otra atmósfera. Al principio me sentí incómodo, como si estuviera haciendo algo malo, como si fuera un desertor que hubiera abandonado su bandera. Pero luego esa sensación desapareció; bebimos mucho, reímos y charlamos. Cuando me asomé a la ventana esta mañana me pareció leer un reproche en la mirada de Clarimonde. Aunque quizá sólo fue una apreciación mía. ¿Cómo podía saber ella, de alguna manera, que yo había salido la pasada noche? De cualquier forma, aquello no duró más que un segundo, luego sonrió de nuevo. Hemos jugado todo el día. Domingo, 20 de marzo. Hoy sólo puedo repetir lo que escribí ayer: hemos jugado todo el día. 55 Lunes, 21 de marzo. Hemos jugado todo el día. 60 Martes, 22 de marzo. Sí, y eso es lo que hemos hecho también hoy. Nada, absolutamente nada más. A veces me pregunto ¿para qué, realmente?, ¿por qué? O bien, ¿qué es lo que quiero en realidad?, ¿adónde me lleva todo esto? Pero x 58 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 no me contesto. Pues lo más seguro es que no quiera otra cosa. Y que lo que sucederá más adelante es lo único que anhelo. Por supuesto que en todos estos días no nos hemos dicho ni una sola palabra. Algunas veces hemos movido los labios; otras, simplemente nos hemos mirado. Pero nos hemos entendido muy bien. Tenía yo razón: Clarimonde me reprochaba el haberme ido el pasado viernes. Después le pedí perdón y le dije que reconocía que había sido tonto y poco amable de mi parte. Me ha perdonado y yo le he prometido que nunca más abandonaré esta ventana. Y nos hemos besado: hemos apretado los labios contra los cristales durante mucho tiempo. Miércoles, 23 de marzo. Ahora sé que la amo. Así debe ser, estoy impregnado de ella hasta la última fibra. Es posible que el amor sea distinto en otras personas. Pero ¿existe, acaso, una cabeza, una oreja, una mano, igual a otra entre miles de millones? Todas son distintas. Por eso no puede haber un amor igual a otro. Mi amor es extraño, eso bien lo sé. Pero ¿es por eso menos hermoso? Casi soy feliz con este amor. ¡Si no fuera por ese miedo! A veces se adormece y entonces lo olvido. Pero sólo durante unos pocos minutos; luego despierta de nuevo y se aferra a mí. Es como una pobre ratita que luchase contra una enorme y fascinante serpiente para librarse de su poderoso abrazo. ¡Espera un poco, pobre y pequeño miedo, pronto te devorará este gran amor! Jueves, 24 de marzo. He hecho un descubrimiento: no juego yo con Clarimonde..., ella es la que juega conmigo. Sucedió de este modo: Anoche, como de costumbre, pensaba en nuestro juego. Escribí algunas complicadas series de movimientos, con los que pensaba sorprenderla esta mañana; cada movimiento tenía asignado un número. Los practiqué, para poder ejecutarlos lo más rápidamente posible, primero en orden y después hacia atrás. Luego solamente los números pares seguidos de los impares. Después sólo los primeros y últimos movimientos de cada una de las cinco series. Era algo complicado pero me producía gran satisfacción porque me acercaba más a Clarimonde, pese a no poder verla. Practiqué durante horas y al final los hacía con la precisión de un reloj. Por fin, esta mañana me acerqué a la ventana. Nos saludamos. Entonces empezó el juego. Hacia delante, hacia atrás..., era increíble lo rápidamente que me entendía; repetía casi instantáneamente todo lo que yo hacía. Entonces llamaron a la puerta; era el mozo que me traía las botas. Las cogí. Cuando regresaba a la ventana reparé en la hoja de papel en la que había anotado mis series. Y entonces me di cuenta de que no había ejecutado ni uno solo de esos movimientos. Casi me tambaleé; me sujeté al respaldo del sillón y me dejé caer en él. No lo podía creer. Leí la hoja una y otra vez. La verdad es que había ejecutado en la ventana una serie de movimientos.... pero ninguno de los míos. Y una vez más tuve la sensación de que una puerta se abría.... su puerta. Estoy de pie ante ella y miro a su interior... ; nada, nada..., tan sólo esa oscuridad vacía. Entonces supe que si me marchaba en ese momento, estaría salvado. Y comprendí perfectamente que podía irme. Sin embargo no me fui. Y no lo hice porque tenía el presentimiento de que estaba a punto de descubrir el misterio. París... ¡iba a conquistar París! Durante unos momentos París era más fuerte que Clarimonde. ¡Ay! Ahora ya casi no pienso en eso. Sólo siento mi amor y dentro de él ese miedo callado y voluptuoso. Pero en aquel momento eso me dio fuerzas. Leí de nuevo mi primera serie y grabé en mi mente con exactitud cada uno de sus movimientos. Luego volví a la ventana. Me fijé bien en lo que hacía: ni uno solo de los movimientos estaba entre los que me proponía ejecutar. Decidí entonces tocarme la nariz con el dedo índice. Pero besé el cristal. Quise tamborilear sobre el alféizar de la ventana pero me pasé la mano por el cabello. Así, pues, era cierto: Clarimonde no imitaba lo que yo hacía; más bien era yo quien hacía lo que ella indicaba. Y lo hacía con la celeridad del relámpago y casi tan instantáneamente, que incluso ahora me parece como si lo hubiera hecho por mi propia voluntad. Y soy yo, yo, que estaba tan orgulloso de haber influido en sus pensamientos, el que estoy total y completamente dominado. Sólo que... este dominio es tan suave, tan ligero. ¡Oh! No hay nada que pudiera hacerme tanto bien. Todavía lo intenté otra vez. Metí ambas manos en los bolsillos y decidí firmemente no moverlas de ellos. La miré. Vi cómo levantaba la mano, cómo sonreía y cómo me recriminaba suavemente con el dedo índice. No me moví. Sentía que mi mano derecha quería salir del bolsillo, pero clavé profundamente los dedos en el forro. Seguidamente, pasados unos minutos, mis dedos se relajaron..., la mano salió del bolsillo y el brazo se elevó. La reprendí con el dedo y sonreí. Era como si no fuera yo el que hacía esas cosas, sino un extraño al que observaba. No, no, no era eso. Yo, era yo quien lo hacía... en tanto que un extraño me x 59 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m observaba a mí. Precisamente era ese extraño, tan fuerte, el que intentaba hacer un gran descubrimiento. Pero ése no era yo, yo..., ¿y a mí qué me importa ya el descubrimiento? Estoy aquí para hacer lo que quiera ella, Clarimonde, a la que amo con delicioso terror. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Víernes, 25 de marzo. He cortado el cable del teléfono. No tengo ya ganas de que ese estúpido comisario me interrumpa, precisamente ahora que se acerca la hora fatal... ¡Dios mío! ¿Por qué escribo estas cosas? Nada de esto es cierto. Es como si alguien guiara mi pluma. Pero yo quiero.... quiero.... quiero escribir lo que ocurre. Tengo que hacer un atroz esfuerzo. Pero quiero hacerlo. Si pudiera hacer tan sólo una vez más... lo que verdaderamente quiero hacer. He cortado el cable del teléfono. ¡Ah! Porque tenía que hacerlo. ¡Por fin lo he escrito! Porque tenía, tenía que hacerlo. Esta mañana hemos estado jugando frente a la ventana. Nuestro juego ha variado desde ayer. Ella hace algún movimiento y yo me resisto todo lo que puedo, hasta que finalmente tengo que ceder, impotente, y hacer lo que ella desea. Y difícilmente puedo expresar el maravilloso placer que supone esa rendición..., esa entrega a sus deseos. Jugamos. Y, de repente, ella se levantó y retrocedió. Su habitación estaba tan oscura que casi ya no podía verla. Parecía haber desaparecido en la oscuridad. Pero pronto volvió, trayendo en sus manos un teléfono de mesa igual que el mío. Lo colocó, sonriendo, sobre el alféizar de la ventana, cogió un cuchillo, cortó el cable y se lo llevó de nuevo. Durante un cuarto de hora me resistí. Mi temor era mayor que nunca, y esa sensación de sucumbir lentamente, cada vez más deliciosa. Finalmente traje mi teléfono, corté el cable y lo puse otra vez sobre la mesa. Así es como sucedió. Estoy sentado ante mi mesa. He tomado mi té y el mozo se ha llevado ya la bandeja. Le pregunté qué hora era, ya que mi reloj no va bien. Son las cinco y cuarto, las cinco y cuarto... Sé que si miro ahora, Clarimonde estará haciendo algo. Estará haciendo algo que yo tendré que hacer también. De todos modos, miro. Está allí, de pie y sonriente. ¡Si pudiera siquiera apartar mis ojos!... Ahora se acerca a la cortina. Coge el cordón.... es rojo, como el de mi ventana... Hace un nudo corredizo. Cuelga el cordón arriba, en el gancho del dintel de la ventana. Se sienta y sonríe. No, esto que experimento ya no puedo llamarlo miedo. Es un terror enloquecedor, sofocante, que aun así no cambiaría por nada del mundo. Es una fuerza de una índole desconocida, y no obstante extrañamente sensual en su ineludible tiranía. Podría correr inmediatamente a la ventana y hacer lo que ella quiere. Pero espero, lucho, me resisto. Siento que esa atracción se va haciendo más apremiante cada minuto que pasa... Así, pues, aquí estoy otra vez sentado. Corrí rápidamente e hice lo que ella quería: coger el cordón, hacer un nudo corredizo y colgarlo del gancho Y ya no quiero mirar más. Sólo quiero estar aquí y mirar fijamente el papel. Pues ahora sé lo que ella hará si la miro ... ; ahora, en la sexta hora del penúltimo día de la semana. Si la miro, tendré que hacer lo que ella quiera.... tendré entonces que... No quiero mirarla. Entonces me río... en alto. No, no soy yo el que se ríe, alguien lo hace dentro de mí. Y sé por qué: por ese «no quiero». No quiero, y sin embargo sé con certeza que debo hacerlo. Debo mirarla, debo, debo mirarla... y después... todo lo demás. Espero tan sólo para prolongar esta torruta. Sí, eso es. Estos indecibles sufrimientos constituyen mi más sublime deleite. Escribo rápidamente para permanecer aquí más tiempo, con el fin de prolongar estos segundos de dolor que aumentan mi éxtasis amoroso hasta el Infinito. Más, más tiempo... ¡Otra vez el miedo! Sé que la miraré, que me levantaré, que me ahorcaré. Pero eso no es lo que temo. ¡Oh, no!... ¡Eso es bueno, es dulce! Pero hay algo, algo más... que ocurrirá después. No sé lo que es... pero sucederá con toda seguridad. Pues el gozo de mis tormentos es tan inmensamente grande... ¡Oh! Siento, siento que ha de suceder algo terrible. No debo pensar... Debo escribir algo, cualquier cosa. Pero deprisa.... para no pensar. Mi nombre... Richard Bracquemont, Richard Bracquemont, Richard... ¡Oh!, no puedo seguir... Richard Bracquemont, Richard Bracquemont... Ahora..., ahora tengo que mirarla... Richard Bracquemont tengo..., no, más, más... Richard... Richard Bracque... 60 x 60 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 Al no obtener respuesta alguna a sus repetidas llamadas telefónicas, el comisario del distrito IX entró a las seis y cinco en el hotel Stevens. Encontró en la habitación número 7 el cuerpo del estudiante Richard Bracquemont, colgado del dintel de la ventana, exactamente en la misma posición que sus tres predecesores. Tan sólo su rostro tenía una expresión distinta. Estaba desfigurado, con una mueca de terrible horror, y sus ojos, abiertos, parecían salirse de sus órbitas. Los labios estaban separados y los dientes fuertemente apretados. Y entre ellos, mordida y triturada, había una gran araña negra, con curiosos lunares violeta. Sobre la mesa se encontraba el diario del estudiante. El comisario lo leyó y se acercó inmediatamente a la casa de enfrente. Descubrió que el segundo piso había estado vacío y deshabitado desde hacía meses... 10 n o v u p m P.D. JAMES Un asesinato muy vulgar 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Los sábados cerramos a las doce -dijo la rubia de la inmobiliaria-. Así que si se queda la llave hasta más tarde, déjela en el buzón. Es la única que tenemos y puede que alguien quiera ver el piso el lunes. Firme aquí, por favor, señor. El «señor» no había sonado convincente, lo había añadido a regañadientes en el último momento. Dudaba mucho de que ese viejo zarrapastroso, con falsos aires de educación y voz autoritaria, fuera a comprar el piso. En un trabajo como el suyo, pronto se aprendía a reconocer a los que estaban realmente interesados. Ernest Gabriel. Un nombre extraño; vulgar y pretencioso a la vez. Pero el hombre cogió la llave con amabilidad y se disculpó por las molestias. Ninguna molestia, pensó la rubia. Había muy poca gente interesada en esa sórdida pocilga, sobre todo por el precio que pedían. Por ella podía quedarse la llave una semana entera. Tenía razón. Gabriel no tenía intención de comprar el piso, sólo quería verlo. Era la primera vez que volvía después de lo sucedido dieciséis años atrás. En realidad, no había regresado como peregrino ni como penitente, sino movido por una especie de compulsión que ni siquiera se había molestado en analizar. Iba de camino a visitar a su último pariente vivo, una tía vieja que acababa de ingresar en una residencia geriátrica. Ni siquiera sospechaba que el autobús pasaría delante del apartamento. Pero de repente, después de varios giros bruscos por Camden Town, la calle se volvió familiar, como un encuadre fotográfico que cobra nitidez, y Gabriel reconoció la tienda y el piso de arriba con un estremecimiento de sorpresa. Había un cartel de una inmobiliaria en la ventana. Casi sin pensarlo, se bajó en la parada siguiente, volvió atrás para comprobar los datos y recorrió los setecientos metros que lo separaban de la agencia. Le había parecido algo tan inevitable y natural como su viaje diario al trabajo en autobús. Veinte minutos después introducía la llave en la cerradura y entraba en el piso vacío y sofocante. Las paredes mugrientas todavía olían a comida. Había varios sobres sucios diseminados por el suelo de linóleo, obviamente pisoteados por clientes anteriores. La bombilla de la luz se balanceaba, desnuda, en el vestíbulo y la puerta del salón estaba abierta. A su derecha estaba la escalera; a su izquierda, la cocina. Gabriel vaciló un momento y luego entró en la cocina. Desde la ventana, semicubierta por las sucias cortinas de algodón, miró hacia arriba, al enorme edificio negro situado detrás del piso, sin ojos para otra cosa que la pequeña ventana cuadrangular del quinto piso. Desde allí había visto a Denis Speller y Eileen Morrisey consumar su vulgar tragedia dieciséis años atrás. No tenía derecho a espiarles ni a permanecer en el edificio después de las seis. Ése había sido el quid de su horrible dilema. Había ocurrido por casualidad. Maurice Bootman le había dado instrucciones para que, en su calidad de encargado de los archivos de la empresa, echara un vistazo a los papeles del difunto señor Bootman en el cuarto de arriba, por si alguno merecía archivarse. No eran papeles confidenciales ni importantes; los abogados y los familiares se habían ocupado de ellos varios meses antes. Era una colección heterogéneo y amarillenta de memorandos antiguos, facturas viejas, recibos y descoloridos recortes de periódico amontonados sobre el escritorio del señor Bootman. El viejo atesoraba una impresionante cantidad de basura. Pero Gabriel había encontrado una llave en el fondo del cajón inferior izquierdo. Por pura casualidad la probó en el armario del rincón y la llave encajó perfectamente. En el armario Gabriel encontró una reducida aunque selecta colección de títulos pornográficos del difunto señor Bootman. Supo que tenía que leer los libros; y no sólo a ratos perdidos, con un oído pendiente de las pisadas en la escalera o el zumbido del ascensor, o aterrado ante la posibilidad de que en la sala de archivos repararan en su ausencia. No; tenía que leerlos en privado y en paz de modo que urdió un plan. No era difícil. Como miembro de confianza del personal, tenía una llave de la puerta lateral, por donde entraban las mercancías. El portero la cerraba por dentro antes de salir. Gabriel, siempre de los últimos en abandonar la oficina, no tendría problemas para abrir el cerrojo poco antes de salir con el portero por la puerta principal. Sólo se atrevía a hacerlo un día a la semana y había escogido los viernes. x 61 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Corría a su cuarto de la pensión, y tras tomar su solitaria cena junto a la estufa de gas, volvía al edificio y entraba por la puerta lateral. Sólo tenia que asegurarse de estar allí antes de que abrieran el lunes por la mañana. Entonces, entraba el primero y corría a poner el cerrojo antes de que el portero lo abriera para dejar paso a los proveedores. Las noches de los viernes se convirtieron en una aventura vergonzosa y temeraria, aunque placentera. La rutina era siempre la misma. Se agazapaba en el viejo sillón de piel del señor Bootman, frente a la chimenea, con los hombros encorvados y el libro en el regazo, y seguía con la vista el haz de luz de la linterna a medida que avanzaba por las páginas. Jamás se atrevió a encender la luz y tampoco la estufa de gas, ni siquiera en las noches más frías. Temía que el zumbido de la estufa enmascarara el sonido de pisadas, que su resplandor se filtrara a través de las gruesas cortinas de la ventana, o que, de algún modo, el olor a gas permaneciera en la habitación y lo delatara el lunes por la mañana. Aunque sentía verdadero pánico ante la posibilidad de que lo descubrieran, el miedo añadía excitación a su placer secreto. Los vio por primera vez el tercer viernes de enero. Era una noche agradable, aunque encapotada y sin estrellas. La llovizna vespertina había enfangado las calles y emborronado la tinta de los titulares de los periódicos expuestos en paneles. Gabriel se limpió los pies con cuidado antes de subir al quinto piso. La sofocante habitación tenía un olor rancio, polvoriento, y dentro hacía más frío que en el exterior. Se preguntó si debía abrir la ventana para dejar entrar el aire dulzón del cielo limpio por la tormenta. Entonces vio a la mujer. Debajo estaban las puertas traseras de las dos tiendas, cada una de ellas con un apartamento encima. Uno de los apartamentos tenía las ventanas cubiertas con tablas, pero el otro parecía habitado. Se entraba por una escalera con peldaños de hierro, que conducía a un patio asfaltado. Vio a la mujer a la luz de un farol, detenida al pie de la escalera, mientras rebuscaba en el interior del bolso. Luego, como empujada por una súbita resolución, ascendió la escalera a toda prisa y prácticamente corrió por el patio asfaltado hasta la puerta del apartamento. Se escabulló bajo la sombra del portal, hizo girar la llave con rapidez y desapareció de su vista. Gabriel apenas tuvo tiempo de reparar en que llevaba una gabardina clara, abotonada hasta el cuello debajo de la melena clara, y una bolsa de la compra. Era un regreso a casa curiosamente furtivo y solitario. Gabriel esperó. Casi de inmediato, vio que se encendía la luz en la habitación situada a la izquierda de la puerta. Divisó su sombra, yendo y viniendo, agachándose e incorporándose poco después. Supuso que estaría guardando los artículos que acababa de comprar. Después la luz de la habitación se apagó. Durante unos instantes, el apartamento permaneció en absoluta oscuridad. Luego se encendió la luz de la habitación de la planta superior, esta vez más potente, permitiéndole ver a la mujer con mayor claridad. Ella no podía imaginar con cuánta claridad. Las cortinas estaban echadas, pero eran demasiado finas. Quizá los propietarios, convencidos de que nadie podía verlos, se habían vuelto descuidados. Aunque la silueta de la mujer no era más que una mancha confusa, Gabriel notó que llevaba una bandeja. Tal vez fuera a cenar en la cama. A continuación comenzó a desvestirse. La vio pasarse la ropa por encima de la cabeza e inclinarse para quitarse las medias y los zapatos. De repente se acercó a la ventana, y su figura se volvió nítida. Parecía mirar y escuchar. Gabriel contuvo el aliento. La mujer se apartó y la luz perdió intensidad. Por lo visto, había apagado la luz central y encendido la lámpara de la mesilla de noche. La habitación quedó iluminada por un resplandor más difuso, rosado, dentro del cual la mujer se movía con la insustancialidad de un sueño. Gabriel permaneció con la cara apretada contra el cristal frío de la ventana, vigilando. Poco después de las ocho llegó el chico. Gabriel siempre pensaba en él como «el chico». Incluso a la distancia, su juventud, su fragilidad, eran evidentes. Se dirigió al apartamento con más confianza que la mujer, aunque con idéntica prisa, y se detuvo en lo alto de la escalera, como si quisiera comprobar el ancho del patio lavado por la lluvia. Ella debía de estar esperando al otro lado de la puerta, pues lo hizo entrar de inmediato, entornando apenas la puerta. Gabriel supo que había ido a abrir desnuda. Luego vio las dos sombras en la habitación de arriba, dos sombras que se encontraron, se separaron y volvieron a unirse antes de dirigirse abrazadas a la cama, fuera de la vista de Gabriel. El viernes siguiente esperó a ver si volvían. Lo hicieron, y a la misma hora: la mujer primero, a las siete y veinte; el chico cuarenta minutos después. Una vez más, Gabriel permaneció inmóvil en su puesto de vigilancia, mientras la luz de arriba se encendía y se volvía más difusa. Las dos siluetas desnudas, borrosas detrás de las cortinas, se acercaban y se apartaban, se fundían y se balanceaban, como si interpretaran una parodia de danza ritual. Aquel viernes Gabriel esperó hasta que se marcharon. El chico salió primero, se escabulló furtivamente por la puerta entornada y bajó las escaleras casi brincando, rebosante de alegría. La mujer lo siguió cinco minutos después, cerró la puerta tras ella y cruzó el patio asfaltado presurosa, con la cabeza gacha. A partir de aquel día Gabriel comenzó a observarlos todos los viernes. Aquella pareja ejercía sobre él una fascinación superior a la de los libros del señor Bootman. La rutina casi nunca variaba. A veces el chico llegaba un poco tarde y Gabriel vislumbraba a la mujer esperándolo, inmóvil, detrás de las cortinas del dormitorio. Él también contenía el aliento, compartiendo su angustia y su impaciencia, ansioso por que llegara el chico. Por lo general, el joven llevaba una botella debajo del brazo, pero un viernes notó que la traía en una x 62 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 cesta de vino y la sostenía con sumo cuidado. Quizá fuera un aniversario o alguna ocasión especial. La mujer siempre llevaba consigo la bolsa de la compra e indefectiblemente comían en la habitación. Viernes tras viernes Gabriel los observaba en la oscuridad, con los ojos fijos en la ventana de arriba, esforzándose para distinguir los contornos de sus cuerpos desnudos, imaginando lo que hacían. Todo ocurrió en la séptima cita. Aquella noche Gabriel llegó tarde, pues el autobús no pasó a la hora habitual y el siguiente estaba atestado. Cuando llegó a su puesto de vigilancia, ya había luz en la habitación. Apretó la cara contra la ventana, empañando el cristal. Lo limpió rápidamente con el puño del abrigo y volvió a mirar. Por un instante, creyó ver dos siluetas en la habitación. Pero debía de ser una ilusión óptica pues todavía faltaban treinta minutos para la hora de llegada del chico, aunque la mujer estaba puntualmente allí, como de costumbre. Veinte minutos después, Gabriel entró en el lavabo de la planta inferior. Durante las últimas semanas se había vuelto muy confiado y se desplazaba de un lugar al otro del edificio, en silencio y alumbrándose sólo con la linterna, pero casi con la misma tranquilidad con que lo hacía durante el día. Estuvo cerca de veinte minutos en el lavabo. Cuando regresó a la ventana comprobó que pasaban unos minutos de las ocho y por un instante creyó que se había perdido la llegada del chico. Pero no; la figura borrosa subía las escaleras corriendo y cruzaba el patio de asfalto en dirección al portal. Gabriel le vio llamar y esperó que la puerta se abriera, pero no se abrió. La mujer no acudió. La habitación estaba iluminada, pero no había ninguna sombra detrás de las cortinas. El chico volvió a llamar; Gabriel alcanzó a divisar el tamborileo de sus nudillos contra la puerta. Aguardó otra vez. Luego el chico se apartó de la puerta y miró hacia la ventana iluminada. Quizá se atreviera a llamarla en voz baja. Gabriel no oía nada, pero podía percibir la tensión en la figura expectante. El chico llamó por tercera vez y no obtuvo respuesta. Gabriel siguió mirándolo y sufriendo con él hasta las ocho y veinte, cuando el joven se dio por vencido y se largó. Entonces Gabriel también estiró sus brazos entumecidos y se perdió en la noche. Se había levantado viento y la luna se asomaba, temblorosa, entre las nubes rasgadas. Estaba refrescando y Gabriel echaba de menos el solaz de su abrigo. Con los hombros encorvados contra el viento, supo que aquélla era su última escapada nocturna a la tienda. Tanto él como el desolado muchacho habían llegado al final de un capítulo de su vida. El lunes siguiente, leyó la noticia del asesinato en el periódico de camino al trabajo. Reconoció la foto del apartamento de inmediato, aunque tenía un aire poco familiar con el grupo de detectives de paisano conversando en la puerta y el policía uniformado en lo alto de la escalera. La noticia era muy escueta. El domingo por la noche, una tal Eileen Morrisey, de treinta y cuatro años, había aparecido apuñalada en un apartamento de Camden Town. La habían encontrado los inquilinos, el señor y la señora Kealy, que regresaban de visitar a los padres de él. La mujer asesinada, madre de gemelas de doce años, era amiga de la señora Kealy. El inspector William Holbrock estaba a cargo de la investigación. Se daba a entender que la víctima había sido violada. Gabriel dobló el periódico con el cuidado y la precisión de costumbre. Como era natural, tendría que contar lo que había visto a la policía. No podía permitir que un inocente sufriera, por más inconvenientes que se creara a sí mismo. Se sentía orgulloso de la honradez de sus intenciones, de su civilizada devoción a la justicia. Durante el resto del día se paseó de un archivador a otro con la secreta satisfacción de un hombre entregado al sacrificio. Sin embargo, por alguna misteriosa razón el plan de pasar por la comisaría en el camino de regreso a casa se desvaneció. No tenía sentido precipitarse. Si arrestaban al chico, hablaría; pero era absurdo mancillar su reputación y poner en peligro su empleo antes de saber siquiera si sospechaban del chico. Era probable que la policía no se enterara nunca de su existencia, en cuyo caso, el testimonio de Gabriel sólo conseguiría atraer la atención de la ley sobre un inocente. Un hombre prudente esperaría, y Gabriel decidió ser prudente. Tres días después arrestaron al chico. Una vez más, Gabriel se enteró por el periódico de la mañana. En esta ocasión no había fotografías y se daban pocos detalles. La noticia tuvo que competir con un escándalo social y una importante catástrofe aérea, de modo que no apareció en primera página. Los escasos centímetros de letra impresa decían sucintamente: «Denis John Speller, un ayudante de carnicero de diecinueve años con domicilio en Muswell Hill, ha sido acusado del asesinato de Eileen Morrisey, la madre de gemelas de doce años apuñalada el viernes pasado en un apartamento de Camden Town. » De modo que la policía ya sabía con precisión la fecha del crimen. Quizá fuera hora de que acudiera a verlos. ¿Pero cómo podía estar seguro que el tal Denis Speller era el joven amante a quien había estado observando las noches de los viernes? Una mujer como aquélla... En fin, podría haber tenido varios amantes. No publicarían ninguna foto del acusado hasta después del juicio, aunque seguramente darían más información cuando se llevara a cabo la audiencia preliminar. Esperaría hasta entonces. Después de todo, era posible que el juicio no llegara a celebrarse. Además, tenía que pensar en sí mismo. Había tenido tiempo para reflexionar sobre su situación. Por descontado, si la vida del joven Speller corría peligro, Gabriel hablaría. Sin embargo, era consciente de que al hacerlo perdería su empleo con Bootman y, lo que era peor, nunca conseguiría otro. Maurice Bootman se encargaría de ello. Gabriel sería calificado de pervertido y voyeur, un miserable mirón capaz de arriesgar su x 63 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 medio de subsistencia para pasar un par de horas leyendo libros sucios y husmeando en la felicidad ajena. Maurice Bootman se enfurecería tanto por la publicidad que jamás olvidaría al hombre que la había provocado. Y el resto del personal se reiría de él. Su travesura graciosa, patética y absurda sería motivo de burla durante años. ¡El pedante, respetable y crítico Gabriel desenmascarado! Y ni siquiera le reconocerían el mérito de haber hablado. A nadie se le ocurriría pensar que podía haber guardado silencio. Si al menos fuera capaz de encontrar una buena excusa para estar en el edificio aquella noche. Pero no había ninguna. No podía decir que se había quedado a trabajar cuando había tomado la precaución de salir con el portero. Tampoco serviría de nada declarar que había regresado más tarde para poner al día los archivos. Como se ufanaba en repetir, sus archivos siempre estaban al día. Su propia eficacia jugaba en su contra. Además, no sabía mentir. La policía no aceptaría su versión sin someterlo primero a un cuidadoso interrogatorio, y después de tanto tiempo de investigaciones, no aceptarían de buen grado un testimonio tan tardío. Imaginó el círculo de caras siniestras, acusadoras, su disgusto y desprecio apenas disimulados detrás de la obligada cortesía profesional. Era absurdo exponerse a semejante osadía antes de asegurarse de los hechos. Sin embargo, después de la audiencia preliminar, en la cual se decidió llevar a juicio a Denis Speller, los mismos argumentos seguían pareciéndole válidos. Ahora sabía que Speller era el amante que había visto. En realidad, nunca lo había dudado. Por otra parte, la Corona ya parecía tener el caso casi resuelto. El fiscal intentaría probar que se trataba de un crimen pasional; que el chico, atormentado por la amenaza de abandono de la mujer, la había matado impulsado por los celos o el deseo de venganza. El acusado negaría haber entrado en el apartamento aquella noche, declararía una y otra vez que había llamado a la puerta y se había marchado. Sólo Gabriel podía confirmar su versión de los hechos, pero aún le parecía prematuro hablar. Decidió asistir al juicio. De ese modo, tendría oportunidad de comprobar la solidez de las pruebas de la acusación. Si veía posibilidades de que se dictara un veredicto de inocencia, permanecería callado. Y si las cosas iban mal, la idea de levantarse en la silenciosa y atestada sala para ofrecer su testimonio al mundo, lo excitaba, le producía una pavorosa fascinación. Luego vendrían los interrogatorios, las críticas, la fama; pero habría tenido su momento de gloria. La sala de los tribunales lo sorprendió y lo decepcionó un poco. Esperaba un escenario para la justicia más imponente, más dramático que aquella estancia moderna, limpia y funcional. Todo era orden y silencio; la multitud no se agolpaba en la entrada para disputarse los asientos. Ni siquiera era un juicio popular. Mientras se sentaba sigilosamente al fondo de la sala, Gabriel miró alrededor, primero con aprensión, luego con más confianza. En realidad, no tenía motivos para preocuparse. Allí no había ningún conocido; sólo una colección de individuos vulgares; en su opinión, un público totalmente indigno del drama que iba a presenciar. Supuso que algunos de los presentes trabajarían con Speller o vivirían en la misma calle. Todos parecían incómodos y adoptaban la actitud ligeramente sigilosa de las personas que se encuentran en un entorno inusual o intimidatorio. Una mujer delgada, vestida de negro, se enjugaba las lágrimas con un pañuelo. Nadie le prestaba la menor atención; nadie la consolaba. De vez en cuando las puertas se abrían silenciosamente en el fondo de la sala y un nuevo espectador se acomodaba en su asiento con aire casi furtivo. Cuando esto ocurría, todas las caras se volvían un instante a mirar al recién llegado sin interés ni gestos de reconocimiento, para volver a fijar la vista de inmediato en la delgada figura del banquillo. Gabriel también lo miraba. Al principio, apenas se atrevió a echarle un vistazo fugaz, desviando los ojos rápidamente, como si cada mirada supusiera un enorme riesgo. Era absurdo pensar que los ojos del prisionero podían encontrarse con los suyos, reconocer en él al hombre capaz de salvarlo y transmitirle una súplica desesperada. Pero después de arriesgar dos o tres miradas, comprendió que no tenía nada que temer. Aquella figura solitaria no veía a nadie, no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Era un joven confundido y aterrorizado, sin ojos para otra cosa que su infierno particular. Parecía un animal acorralado, abandonado por la esperanza y el deseo de luchar. El juez era gordo y rubicundo, con la barbilla hundida entre los pliegues del cuello. Sus manos pequeñas reposaban sobre la mesa, excepto cuando tomaba notas. Entonces el abogado callaba unos instantes y continuaba más despacio, como si temiera atosigar a su señoría, mirándolo como un padre preocupado que habla con deliberada lentitud a un niño de pocas luces. Pero Gabriel sabía bien quién tenía el poder. La vida de un hombre dependía de aquellas manos regordetas, entrelazadas sobre la mesa como en una parodia de un niño rezando. Sólo había una persona en la sala con más poder que esa figura enfundada en una túnica roja, sentada debajo del escudo de armas; y esa persona era él, Gabriel. Aquella súbita certeza, abrumadora y gratificante a la vez, le hizo estremecerse de júbilo. Atesoraba la información que tenía con maliciosa satisfacción. Era una sensación nueva, pavorosamente dulce. x 64 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Miró las caras solemnes de los espectadores e imaginó cómo se transformarían si se levantaba de repente y contaba todo lo que sabía. Lo haría con resolución y seguridad. No se dejaría amedrentar. Diría: «Señoría, el acusado es inocente. Se limitó a llamar a la puerta y marcharse. Yo, Gabriel, le vi hacerlo.» ¿Y qué ocurriría a continuación? Era imposible adivinarlo. ¿El juez levantaría la sesión para retirarse a su despacho y escuchar su testimonio en privado? ¿O lo llamarían a declarar directamente en el estrado? Una cosa quedaba clara, no habría escándalo ni ataques de histeria. Pero ¿y si el juez se limitaba a echarlo de la sala? ¿Si se sorprendía demasiado para hacerle caso? Gabriel lo imaginó inclinándose furioso hacia adelante, con la mano en la oreja, mientras los policías del fondo se acercaban en silencio a acompañar al ofensor fuera de la sala. Sin duda en aquella atmósfera serena, aséptica, donde la justicia parecía un simple rito académico, la voz de la verdad sería considerada una vulgar intrusión. Habían montado aquel complejo escenario con esmero para interpretar la obra hasta el final. Nadie le agradecería que estropeara todo a esas alturas. El momento para hablar ya había pasado. Incluso si le creían, nadie reconocería su mérito. Lo acusarían de haber esperado demasiado, de permitir que un inocente llegara tan cerca de la horca. Eso si Speller era inocente, porque ¿quién podía asegurarlo? Aunque aceptaran que se había marchado, podrían alegar que había vuelto más tarde con el fin de asesinar a la mujer. Gabriel no había permanecido junto a la ventana para comprobarlo. De modo que su sacrificio habría sido en vano. Y casi podía oír las voces burlonas de sus compañeros de oficina: «Nadie como el viejo Gabriel para dejar las cosas hasta el último momento. Maldito cobarde. ¿Has leído alguna novela pornográfica últimamente, angelito?» Lo despedirían de la empresa de Bootman y ni siquiera tendría el consuelo de haber quedado bien ante la opinión pública. No cabía duda de que saldría en los titulares de los periódicos. Se los imaginaba: «Escándalo en Old Bailey. Un hombre oculta la coartada del acusado.» Aunque tampoco era una coartada. ¿Qué probaba en realidad? Lo considerarían un peligro público, un patético mirón, demasiado cobarde para hablar con la policía en el momento apropiado. Y de todos modos colgarían a Denis Speller. Una vez superada la momentánea tentación de hablar, cuando supo con absoluta certeza que callaría, Gabriel comenzó a disfrutar del juicio. Al fin y al cabo, no tenía oportunidad de ver a la justicia británica en acción todos los días. Escuchó, reflexionó, evaluó los hechos. La parte acusadora presentó el caso con maestría. El fiscal le inspiraba admiración. Con su frente amplia, su nariz ganchuda y su huesuda cara inteligente, tenía un aspecto mucho más distinguido que el juez; una apariencia verdaderamente digna de un abogado famoso. Exponía sus argumentos sin pasión, casi sin interés. Pero Gabriel sabía que así actuaba la ley. La función del fiscal no consistía en convencer a nadie, sino en presentar el caso a la Corona con justicia y precisión. Llamó a declarar a sus testigos. En primer lugar, Brenda Kelly, la mujer del inquilino del apartamento: una rubia elegantemente vestida, que -a los ojos de Gabriel- no era más que una vulgar zorra. Cualquiera podía ver lo que buscaba y, a juzgar por su aspecto, lo recibía con regularidad. Vestida para una boda, una puta allí donde las hubiera. Gimoteaba detrás del pañuelo y respondía a las preguntas del fiscal en voz tan baja que el juez tuvo que rogarle que la levantara. Sí, había consentido en dejarle el apartamento a Eileen los viernes por la noche. Su esposo no sabía nada del acuerdo. Le había dado una llave a la señora Morrisey sin consultarlo. No tenía constancia de que hubiera ninguna otra llave. ¿Por qué lo había hecho? Eileen le daba pena y la había presionado. No creía que los Morrisey fueran una pareja feliz. En ese momento el juez solicitó con cortesía a la testigo que se limitara a responder las preguntas del fiscal y Brenda Kealy se volvió hacia él: -Sólo pretendía ayudar a Eileen, señoría. Luego vino lo de la carta. Se la pasaron a la llorosa mujer del estrado y ésta confirmó que se la había envíado la señora Morrisey. Un funcionario la cogió y se la entregó majestuosamente al fiscal, que procedió a leerla en voz alta: Querida Brenda: Finalmente iremos al apartamento el viernes. Pensé que debías saberlo, por si Ted y tú cambiáis de planes. Pero será la última vez. George comienza a sospechar y debo pensar en las niñas. Siempre supe que tendría que acabar. Gracias por ser tan buena amiga. EILEEN. 55 60 La voz serena, de acento distinguido, calló. El fiscal bajó la carta despacio, con la vista fija en el jurado. El juez inclinó la cabeza e hizo otra anotación. Hubo un momento de silencio y luego ordenaron a la testigo que se retirara. Y así continuó. Un vendedor de periódicos de la calle Moulton recordaba que Speller había comprado el Evening Standard poco antes de las ocho. El acusado llevaba una botella debajo del brazo y parecía muy alegre. No tenía duda de que su cliente y el acusado eran la misma persona. x 65 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 La mujer del propietario del bar Rising Sun, situado en la esquina de Moulton Mews y High Street, declaró que había servido un whisky al acusado poco antes de las ocho y media. No había permanecido mucho tiempo en el local; apenas el suficiente para tomarse la copa. Parecía muy alterado. Sí, estaba segura de que era el acusado. Un variopinto grupo de clientes confirmó su testimonio. Gabriel se preguntó por qué el fiscal se había molestado en citarlos, hasta que descubrió que Speller había negado su visita al Rising Sun, había negado que necesitara una copa. También compareció George Edward Morrisey, a quien presentaron como empleado de una inmobiliaria. Con la cara delgada y los labios apretados, permanecía rígido en su mejor traje de sarga azul. Declaró que su matrimonio era feliz, que no estaba al tanto de lo que sucedía. Su mujer le había dicho que los viernes por la noche asistía a unas clases nocturnas de cerámica organizadas por el ayuntamiento. Se oyeron risitas burlonas entre el público y el juez frunció el entrecejo. En respuesta a una pregunta del fiscal, Morrisey declaró que él se quedaba en casa cuidando de las niñas. Todavía eran pequeñas para dejarlas solas. Sí; la noche del asesinato de su mujer estaba en casa. Su muerte le había afectado mucho y la noticia de su vinculación con el acusado había sido un golpe tremendo para él. Pronunció la palabra «vinculación» con furioso desprecio, como si le quemara la lengua. Ni una sola vez miró al acusado. Luego siguieron las pruebas médicas, sórdidas, detalladas, pero afortunadamente desapasionadas y breves. La víctima había sido violada y apuñalada tres veces en la yugular. Se presentó el testimonio del jefe del acusado, que contribuyó con una vaga e infundada anécdota sobre la desaparición de un cuchillo de la carnicería. La casera del detenido declaró que el joven había regresado a casa muy abatido y que al día siguiente no se había levantado para ir a trabajar. Algunos hilos de la trama eran demasiado finos. Testimonios como el del carnicero no tenían peso ni siquiera a los ojos del fiscal, pero juntos tejían una soga lo bastante fuerte para colgar a un hombre. El defensor hizo todo lo que pudo, aunque tenía el aire desesperado de un hombre consciente de que está condenado al fracaso. Llamó a algunos testigos a declarar que Speller era un joven honrado y amable, un amigo generoso, un hijo y hermano ejemplar. El jurado les creyó, pero también creía que el joven había matado a su amante. Entonces el defensor llamó a declarar al acusado. Speller era un mal testigo, poco convincente, incapaz de expresarse con propiedad. Gabriel pensó que podría haberle favorecido mostrar compasión por la víctima, pero lo cierto es que el chico estaba demasiado preocupado por su suerte para pensar en nadie más. «El pánico no deja sitio para el amor», pensó Gabriel, complacido con su aforismo. El juez resumió el caso con cuidadosa imparcialidad, ofreciendo al jurado una conferencia sobre la naturaleza y el valor de las pruebas circunstanciales y la interpretación de la expresión «dudas razonables». El jurado escuchó con respetuosa atención. Era imposible saber qué sucedía detrás de aquellos doce pares de solícitos ojos anónimos. Pero no tardaron mucho en deliberar. Regresaron cuarenta minutos después. El prisionero reapareció en el banquillo y el juez hizo la pregunta de costumbre. El portavoz del jurado proclamó la respuesta esperada en voz alta y clara: «Culpable, señoría.» Nadie pareció sorprendido. El juez explicó al acusado que lo habían declarado culpable del horrible y despiadado crimen de una mujer que lo había amado. El prisionero lo miró fijamente con los ojos desorbitados, la cara tensa y pálida, como si no acabara de asimilar sus palabras. A continuación se pronunció la sentencia, que sonó doblemente aterradora en el sereno tono judicial. Gabriel miró con curiosidad el birrete y comprobó con sorpresa y desilusión que no era más que un cuadrado de tela, torpemente enganchado a la peluca del juez. Tras agradecer al jurado, el juez recogió sus notas como un ejecutivo que ordena su mesa después de un atareado día de trabajo. La sala se puso de pie y el prisionero fue conducido abajo. Todo había terminado. El juicio no suscitó muchos comentarios en la oficina. Nadie sabía que Gabriel había asistido. Su ausencia por «razones personales» despertó tan poco interés como otras ausencias anteriores. Era un hombre demasiado solitario, demasiado impopular para que lo incluyeran en los cotilleos de la oficina. En su polvoriento y sombrío despacho, aislado por varias hileras de armarios de archivos, era objeto de vago disgusto, o, como mucho, de piadosa tolerancia. La sala de archivos nunca había sido escenario de las charlas informales de los compañeros de trabajo. Sin embargo, tuvo oportunidad de oír la opinión de un miembro de la compañía. El día después del juicio, el señor Bootman entró en la oficina con el periódico en la mano mientras Gabriel distribuía la correspondencia de la mañana. -Veo que han resuelto nuestro pequeño drama local -dijo Bootman-. Por lo visto, van a colgar al responsable. Muy bien. Parece que fue la sórdida historia habitual de pasión clandestina y estupidez. Un asesinato muy vulgar. Nadie respondió. Después de unos instantes de absoluta quietud, el personal volvió a moverse, como si hubieran recobrado la vida. Quizá no vieran la necesidad de añadir nada más. Poco después del juicio, Gabriel comenzó a tener pesadillas. El sueño, que se repetía unas tres veces por semana, era siempre el mismo. Avanzaba por el desierto, debajo de un sol rojo como la sangre, e intentaba desesperadamente llegar a un fuerte lejano. A veces divisaba el fuerte con claridad, pero nunca conseguía acercarse. Veía un patio interior atestado de gente, una multitud silenciosa vestida de negro con las x 66 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 caras vueltas hacia la plataforma central. En la plataforma había una horca. Se trataba de una horca curiosamente elegante, con dos postes gruesos a los lados y una delicada pieza transversal curva de donde colgaba el lazo. La gente, igual que la horca, no pertenecía a su época. Era una multitud victoriana: las mujeres con chal y tocado, los hombres con chistera o bombín de ala estrecha. Su madre estaba allí, con la cara delgada y demacrada debajo del velo de viuda. De repente se echaba a llorar y su cara se transformaba en la de la sollozante mujer del juicio. Gabriel deseaba fervientemente acercarse para consolarla, pero con cada paso se hundía más y más en la arena. De pronto aparecía gente en la plataforma. Uno de ellos -un hombre de expresión grave, con bigote, chistera y levita- era el alcaide de la prisión. Llevaba un atuendo digno de un caballero victoriano, pero su rostro, debajo de la exuberante barba, era el del señor Bootman. Junto a él estaba el capellán, con sotana y manípulo, y al otro lado dos guardias con las chaquetas oscuras abotonadas hasta el cuello. El prisionero estaba debajo del lazo. Llevaba pantalones y una camisa desabotonada, que permitía ver un cuello blanco y delicado como el de una mujer. Era tan delgado, que podría haber sido aquel otro cuello. El prisionero miraba hacia el desierto, no con expresión de súplica, sino con una enorme tristeza en los ojos. Esta vez Gabriel sabía que debía salvarlo, que tenía que llegar a tiempo. Pero la arena le impedía mover los tobillos doloridos, y aunque gritaba que iba hacia allí, el viento, como las ardientes ráfagas de una caldera, ahogaba las palabras en su garganta seca. Tenía la espalda totalmente encorvada y llena de ampollas producidas por el sol. No llevaba abrigo. Por algún motivo irracional le preocupaba el hecho de que su abrigo hubiera desaparecido; sabía que había sucedido algo que debía recordar. Mientras avanzaba penosamente, haciendo eses por la marisma de arena, veía el fuerte resplandeciente en el aire turbio del desierto. Pero luego comenzaba a desvanecerse, la imagen se volvía más difusa y lejana hasta que no era más que un borrón entre las dunas distantes. Oía un grito alto y desesperado desde el patio y despertaba para descubrir que se trataba de su propia voz y que la cálida humedad de su frente no era sangre, sino sudor. En la comparativa lucidez de la mañana, analizaba el sueño y recordaba que la escena pertenecía a un grabado victoriano que había visto en el escaparate de una librería de lance. Ilustraba la ejecución de William Corder por el asesinato de María Marten en un granero. El recuerdo lo consolaba. Al menos seguía en contacto con el mundo tangible y cuerdo. Pero era evidente que la tensión lo estaba destrozando. Era hora de utilizar su inteligencia para resolver el problema. Siempre había sido inteligente, demasiado para el trabajo que realizaba. El resto del personal lo odiaba precisamente por eso, no cabía duda. Había llegado el momento de usar esa inteligencia. ¿Por qué se preocupaba? Habían asesinado a una mujer. ¿Quién tenía la culpa? ¿Acaso no era una responsabilidad compartida por varias personas? En primer lugar, la zorra rubia que le había dejado el apartamento. El marido, que se había dejado engañar con tanta facilidad. El chico, que le había hecho olvidar su deber para con su marido y sus hijas. La propia víctima... Sobre todo la víctima. El precio del pecado es la muerte. Bueno, había pagado su precio. Un hombre no era suficiente para ella. Gabriel evocó la sombra borrosa contra las cortinas del dormitorio, los brazos alzados mientras llevaba la cabeza de Speller hacia sus pechos. Asqueroso, repugnante, hediondo; los adjetivos mancillaban su mente. Muy bien, ella y su amante se habían divertido; era justo que ambos pagaran por ello. Él, Ernest Gabriel, no tenía nada que ver en ese asunto. Había sido simple y pura casualidad que los viera desde la ventana de arriba, simple y pura casualidad que viera a Speller llamar a la puerta y marcharse. La justicia cumplía su cometido. En el juicio de Speller había tenido ocasión de admirar su grandeza, la belleza de su virtud esencial. Y él, Gabriel, formaba parte de la maquinaria. Si hablaba, un caso de adulterio escaparía a su merecido castigo. Su deber estaba claro. La tentación de hablar había desaparecido para siempre. Con esa convicción se unió a una pequeña multitud silenciosa en la puerta de la prisión el día de la ejecución de Speller. Al sonar la primera campanada de las ocho, se quitó el sombrero, igual que el resto de los hombres presentes. Alzó la vista al cielo, encima de la prisión, y volvió a experimentar la sobrecogedora sensación de júbilo de su autoridad y su poder. En el interior de la prisión, el verdugo anónimo no hacía otra cosa que obedecer los designios de Gabriel, cumplía su horrible tarea en su nombre... Pero todo aquello había sucedido hacía dieciséis años. Cuatro meses después del juicio, la empresa, en plena expansión y consciente de la necesidad de una ubicación más apropiada, se había mudado de Camden Town al norte de Londres. Gabriel se había trasladado con ella. Era uno de los pocos miembros del personal que recordaba el viejo edificio. En los tiempos modernos, los empleados iban y venían; ya no se guardaba lealtad al trabajo. Al final de aquel año, cuando Gabriel se jubilara, el señor Bootman y el portero serían los únicos que quedarían de los viejos tiempos en Camden Town. Dieciséis años. Dieciséis años en el mismo empleo y la misma pensión, víctima del mismo desprecio, medianamente indulgente, al que lo sometía el resto del x 67 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 personal. Pero había tenido su momento de poder. Ahora lo recordaba mirando el pequeño y sórdido salón con el papel levantado y el sucio suelo de madera. Dieciséis años atrás tenía un aspecto muy diferente. Recordaba dónde había estado el sofá, el sitio exacto de su muerte. También recordaba otras cosas: los latidos desbocados de su corazón mientras cruzaba el patio asfaltado, la rápida llamada a la puerta, la forma en que se había escurrido por la puerta entornada antes de que la mujer advirtiera que no se trataba de su amante, el cuerpo desnudo retrocediendo hacia el salón, el terso cuello blanco, la embestida con el punzón de los archivos que había penetrado con la misma suavidad que al perforar la goma blanda. La cuchilla había entrado con tanta facilidad, con tanta dulzura. Luego le había hecho algo más, pero prefería no recordarlo. Después había regresado a la oficina con el punzón, lo había sostenido debajo del grifo abierto del lavabo para borrar hasta el último rastro de sangre, lo había colocado en el cajón del escritorio, junto con una docena de punzones idénticos. Ni siquiera él era capaz de distinguirlo de los demás. Todo había resultado muy sencillo. Sólo se había manchado el puño del abrigo al retirar el punzón, por eso había tenido que quemarlo en la caldera de la oficina. Todavía recordaba la ráfaga de aire caliente que le quemó la cara al arrojarlo dentro y las cenizas que se esparcieron como arena a sus pies. Lo único que conservaba de entonces era la llave del apartamento. La había visto sobre la mesa del salón y la había cogido. Ahora la sacó del bolsillo y la comparó con la de la inmobiliaria, colocándolas una junto a la otra sobre la palma de la mano. Sí, eran idénticas. Habían hecho otra copia, pero nadie se había molestado en cambiar la cerradura. Miró fijamente la llave e intentó evocar la exaltación de aquellos días en que había sido juez y verdugo al mismo tiempo. Pero no sentía nada. Había pasado tanto tiempo. Entonces tenía cincuenta años y ahora sesenta y seis. Demasiado viejo para sentir algo. Entonces recordó las palabras del señor Bootman. Después de todo, había sido un asesinato muy vulgar. El lunes por la mañana la empleada de la inmobiliaria, después de retirar la correspondencia del buzón, habló con el gerente. -Es extraño. El viejo que fue a ver el apartamento de Camden Town nos ha devuelto una llave equivocada. No tiene nuestra etiqueta. A menos que se la haya quitado. ¡Qué cara! Aunque ¿por qué iba a hacer algo semejante? Dejó la pila de cartas y la llave sobre el escritorio del gerente. El hombre miró la llave con desinterés. -De cualquier modo, es la llave apropiada. No tenemos otra de ese tipo. Puede que la etiqueta se haya despegado. Debes tener más cuidado al pegarlas. -¡Ya lo tengo! -protestó la joven y el gerente se sobresaltó. -Pues ponle otra y deja de quejarte. Sé buena chica. La joven volvió a mirarlo, dispuesta a discutir, pero luego se encogió de hombros. Recordó que su jefe siempre se comportaba de un modo extraño cuando se mencionaba el apartamento de Camden Town. -De acuerdo, señor Morrisey -respondió. n o v u p m 40 45 50 55 60 ALBERTO MORAVIA. Dejar a matilde Un amigo mío camionero ha escrito en el cristal del parabrisas: «Mujeres y motores, alegrías y dolores,.». No digo yo que no tenga sus buenas razones para decir que los dolores y las alegrías que le procuran las mujeres tengan más o menos el mismo peso en la balanza de su vida. Digo que, al menos por lo que se refiere a Matilde y a mí, esa balanza andaba muy desequilibrada: por un lado, muy alto, el platillo de las alegrías; por el otro, muy bajo, el platazo de los dolores. De modo que, al final, tras un año de noviazgo de puras peleas, incumplimientos de palabra, bribonadas y traiciones, decidí dejarla a la primera oportunidad. La oportunidad llegó pronto, una noche que le había citado en la plaza Campitelli, cerca de su casa. Esa noche Matilde, simplemente, no vino. Advertí entonces, tras una horita de espera, que sentía más alivio que disgusto, y comprendí que había llegado el momento de la separación. Incierto entre un dolor amargo y una satisfacción agraz, medio contento y medio desesperado, me fui a casa y me acosté en seguida. Pero antes de apagar la luz me santigué, solemne, y dije en voz alta: «Esta vez se acabó, vaya si se acabó.» Este juramento hay que decir que me calmó, porque dormí de corrido nueve horas y sólo me desperté por la mañana cuando mamá vino a avisarme de que preguntaban por mí al teléfono. Fui al teléfono, al apartamento de enfrente, de una modista amiga. De inmediato, la vocecita dulce de Matilde: -¿Cómo estás? -Estoy bien -contesté, duro. -Perdóname por ayer noche..., pero no pude, de verdad. -No importa -le dije-, así que adiós... Nos veremos mañana... Te diré una cosa... -¿Qué cosa? x 68 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Una cosa importante. -¿Una cosa buena? -Según... Para mí, sí. -¿Y para mí? Dije tras un momento de reflexión: -Claro, también para ti. -¿Y qué cosa es? -Te la diré mañana. -No, dímela hoy. -No me mates... -Está bien... ¿Sabes por qué te he telefoneado hoy? Porque hace un día precioso, es fiesta, y podríamos ir en moto al mar. ¿Qué te parece? Me quedé incómodo porque no me esperaba esa propuesta tan cariñosa, hecha con una voz tan dulce. Después pensé que, en el fondo, tanto daba hoy como mañana: iríamos a la playa y yo, en lo mejor, le diría que la dejaba y así me vengaría también un poco. Dije: -Está bien, dentro de media hora paso a buscarte. Fui a recoger el ciclomotor y luego, a la hora fijada, me presenté en casa de Matilde y le silbé para llamarla, como de costumbre. Se precipitó en seguida abajo, lo noté; normalmente me hacía esperar Dios sabe cuánto. Mientras corría hacia mí atravesando la plaza, la miré y me di cuenta una vez más de que me gustaba: bajita, dura, morenísima, con la cara ancha por abajo como un gato, la boca sombreada de pelusilla, los ojos negros, astutos y vivos, el pelo muy cortito, tan espeso y tan bajo sobre la frente que evocaba el pelamen de un animal salvaje. Pero pensé: «Desde luego que me gusta, me gusta mucho, pero la dejo», y advertí con alivio que la idea no me turbaba en absoluto. Cuando la tuve delante, todavía jadeando por la carrera, me preguntó en seguida con voz tierna: -¿Qué? ¿Aún estás enfadado por lo de ayer? Contesté huraño: -Vamos, monta. Y ella, sin más, subió al sillín de la moto agarrándose a mí con las dos manos. Salimos. Una vez en la vía Cristoforo Colombo, entre los muchos automóviles y motos del día festivo, con el sol que ya quemaba, empecé a pensar sañudamente en lo que debía hacer. ¿Cuándo tenía que decirle que la dejaba? Al principio pensé que se lo diría en cuanto llegásemos a la playa, para estropearle la excursión y a lo mejor traerla inmediatamente después a Roma: una idea vengativa. Pero después, pensándolo mejor, me dije que, a fin de cuentas, también me estropearía la excursión a mí mismo. Mejor, pensé, disfrutar de la vida y ¿por qué no?- de Matilde hasta cierto momento, digamos que hasta las dos, después de comer. O bien, incluso, esperar al final de la excursión y decírselo mientras regresábamos, por esta misma vía Cristoforo Colombo, sin volverme, así, como por azar. O incluso también esperar a llegar a Roma y decírselo en la puerta de su casa: «Adiós, Matilde. Te digo adiós porque hoy ha sido la última vez que hemos estado juntos.» Entre tantas ideas no sabía cuál escoger; al final me dije que no debía hacer planes; en el momento oportuno, no sabía cuál, se lo diría. Entre tanto Matilde, como si hubiera adivinado mis reflexiones, se apretaba fuerte a mí, e incluso me había cogido con la mano la piel del brazo, como pellizcándome, con ese pellizco que se llama mordisco de asno, y que en ella era una demostración de afecto. La oí, después, decirme al oído, con una voz alegre y tierna: -1Eh! ¿Sabes que tienes que ir al peluquero? Con tanto pelo ni hay sitio para un beso. Digo la verdad, esas palabras y el pellizco me hicieron cierto efecto. Pero de todas formas pensé: «Sigue, sigue... Ya es demasiado tarde». Una vez en Castelfusano cogí hacia Torvaianica, donde sabía que no habla balnearios, que sólo agradan a quienes van al mar a ponerse morenos, sino nada más que matorrales y la playa desierta. Al llegar a un sitio muy solitario, con un monte bajo que pululaba, verde e intrincado, por el declive hasta la tira blanca de la playa, dejé la moto en el borde del camino; y después comimos juntos a más no poder por los senderos, rodeando los gruesos arbustos batidos por el viento, hasta el mar. La llevaba de la mano, pero este gesto cariñoso lo había impuesto ella; y yo la dejé hacer; así me sentí de nuevo enternecido, como en los buenos tiempos en que la quería. Pero me di cuenta de que seguía decidido a dejarla, y esto me devolvió la confianza. -Voy a desnudarme detrás de aquella mata -dijo ella-. No mires. Y yo me pregunté si no sería cosa de decírselo ahora; recibiría la ducha fría justo en el momento en que estaba desnuda, llena de la felicidad que le daba aquel sitio tan bonito y la excursión al mar. Pero cuando me volví hacia ella y vi asomar por la mata sus hombros delicados, con los brazos levantados, y quitarse la falda por la cabeza, se me fueron las ganas. Tanto más cuanto que ella decía, siempre con su voz cariñosa: -Giulio, no te creas que no me doy cuenta; me estás mirando. Así fuimos a tumbarnos en la arena, yo boca abajo y ella hacia arriba, con la cabeza en mi espalda como en un cojín. El sol quemaba mi espalda, la arena me quemaba el pecho y su cabeza me pesaba en la espalda, pero era un dulce peso. Ella dijo, tras un largo silencio: -¿Por qué estás tan callado? ¿En qué piensas? x 69 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Y yo contestó espontáneamente: -Pienso en lo que tengo que decirte. -Pues dilo. Estaba a punto de decirlo de veras cuando ella, voluble como las mariposas que vuelan de una flor a otra y nunca se dejan coger, dijo de pronto: -Mira, mientras tanto úntame los hombros, que no quiero quemarme. Renuncié una vez más a hablar y, cogiendo el frasquito del aceite, le unté la espalda desde el cuello a la cintura. Al final, ella anunció: -Me duermo. ¡No me molestes! Y me quedé turulato de nuevo, pensando que, en el fondo, no le importaba nada saber lo que quería decirle. Matilde durmió quizás una hora; después se despertó y propuso: -Caminemos a lo largo del mar. Es pronto para bañarse, pero al menos quiero mojarme los pies en el agua. Volvió a cogerme de la mano y juntos corrimos a través de la playa hacia la orilla. Las olas eran grandes y ella, siempre de mi mano, empezó a dar carreritas hacia adelante y hacia atrás, según las olas avanzaran o refluyeran, entre un viento que soplaba con fuerza, gritando de alegría cada vez que una ola, más rápida que ella, la embestía y le subía hasta media pierna. No sé por qué, al verla tan feliz, me dieron unas ganas crueles de estropearle la felicidad y grité fuerte, para superar con la voz el estruendo del mar: «Ahora te digo esa cosa.» Pero ella, de forma imprevista, me abrazó repentinamente con fuerza diciéndome: «Cógeme en brazos y llévame al medio del agua, inténtalo, pero no me dejes caer.» De modo que la cogí en brazos, que pesaba mucho aunque era pequeña, y avancé un poco entre toda aquella confusión de olas que se cruzaban, montaban unas sobre otras y refluían. Mientras tanto me preguntaba por qué ella había hecho este gesto; y concluí diciéndome que, con su intuición femenina, había adivinado que lo que quería decirle no le iba a gustar. Ahora, desvanecido el peligro de oírme decir aquella cosa, me invitaba a volver a la orilla. Volví y la dejé con delicadeza en la arena; me dio un beso en la mejilla, diciendo: -Y ahora comamos. Abrimos el paquete del almuerzo y comimos los bocadillos de ternera que mi madre me había preparado. Después, durante dos horas, siempre la misma canción. Yo tenía en la punta de la lengua lo que quería decirle, pensaba decírselo porque el momento me parecía favorable, estaba a punto de decirlo cuando ella, de pronto, me hablaba de forma cariñosa o hacía un gesto imprevisto, o incluso me quitaba la palabra de la boca. Varias veces me volvió la idea de una de esas mariposas blancas de la col, que en primavera son las primeras y las más inasibles, feliz de quien consigue echarles mano. Después, cuando ya desesperaba de llegar a mi declaración, me propuso de golpe y porrazo: -Bueno, dime ahora esa cosa. Estaba a punto de abrir la boca cuando ella gritó: -No, no me la digas, espera, déjamela adivinar. Veamos: ¿quieres decirme que me quieres mucho? -No -respondí. -¿Entonces quieres decirme que soy muy mona y te gusto? -No. -Entonces, ¿que nos casaremos pronto? -No. -Éstas son las tres únicas cosas que me interesan -dijo ella sacudiendo la cabeza-. Basta, no quiero saber nada. -No, tengo que decirte que... Pero ella, tapándome la boca con la mano: -Chitón, si quieres que te dé un beso. ¿Qué podía hacer yo? Me quedé callado; y ella quitó la mano y puso sus labios, en un beso largo que me pareció sincero. Al final habíamos hecho de todo: tomado el sol, dormido, un semibaño, habíamos hablado; pero no le había dicho aquella cosa y ya sólo nos quedaba irnos. De modo que nos vestimos cada uno detrás de su mata y yo una vez mas, mientras me metía los pantalones, pensé que ése era el momento adecuado. Me levanté y dije con voz natural: -Lo que quería decirte, Matilde, es esto: he decidido dejarte. Pronunciadas estas palabras miré hacia la mata tras la que ella se ocultaba, pero no vi nada. El viento ahora soplaba más fuerte que nunca y sólo se oían, en aquel lugar desierto, la voz del viento, baja y modulada, y el estruendo del mar. Matilde parecía que no estaba, como si mis palabras la hubieran hecho desvanecerse en el aire, como los torbellinos de arena que el viento levantaba sin tregua de las dunas blancas y empujaba hacia arriba, hacia el monte bajo. Dije: «Matilde», pero no obtuve respuesta. Grité entonces: «¡Matilde!», y tampoco contestó. Inquieto, incluso un poco asustado, pensando que, quién sabe, estuviera llorando de dolor, o quizá se hubiera desmayado, me puse a toda prisa la camisa y corrí hacia la mata detrás de la cual debería estar. No estaba: en la arena no vi más que su bolso y sus zapatitos rojos. Pero justo en el momento en que x 70 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 me volvía llamándola, la sentí que se me echaba encima con violencia, hasta el punto de que no pude aguantar en pie y caí boca arriba, con ella. Matilde ahora se sentaba a horcajadas en mi pecho y me decía: -Repite lo que has dicho. Vamos, repítelo. La arena me soplaba en la cara, punzante; ella reía sin parar y yo por fin contesté, flojo: -Bueno, no lo repito, pero déjame en paz. Pero ella no se levantó en seguida y dijo: -¿Y eso era todo? Te digo la verdad, creía que era algo más importante. Después me soltó; me levanté yo también y, de repente, advertí que estaba contento de habérselo dicho y de que no lo hubiera tomado en serio y se lo tomara como una de las muchas bobadas que se pueden decir entre enamorados. En resumen, volvimos a subir la pendiente cogidos de la cintura. Y yo le dije que la quería mucho; y ella me contestó, ya un poco reservada, porque no se temía que la dejara: «También yo.» Poco después corríamos de nuevo por la vía Cristoforo Colombo. Pero al llegar a su casa me dijo, cogiéndome la mano: -Giulio, ahora es mejor que no nos veamos unos días. Me sentí casi desfallecer y, consternado, exclamé: -Pero ¿por qué? Y ella, con una buena carcajada: -He querido hacer una prueba. Querías dejarme, ¿eh? Y luego, sólo ante la idea de no verme unos días, pones una cara así de triste. Está bien, nos vemos mañana. Corrió hacia arriba y yo me quedé como un bobo, mirándola alejarse. n o v u p m HENRY JAMES Los amigos de los amigos 25 I. 30 35 40 45 50 55 60 Sé perfectamente, por supuesto, que yo me lo busqué; pero eso ni quita ni pone. Yo fui la primera persona que le habló de ella: ni tan siquiera la había oído nombrar. Aunque yo no hubiera hablado, alguien lo habría hecho por mí; después traté de consolarme con esa reflexión. Pero el consuelo que dan las reflexiones es poco: el único consuelo que cuenta en la vida es no haber hecho el tonto. Ésa es una bienaventuranza de la que yo, desde luego, nunca gozaré. «Pues deberías conocerla y comentarlo con ella», fue lo que le dije inmediatamente. «Sois almas gemelas.» Le conté quién era, y le expliqué que eran almas gemelas porque, si él había tenido en su juventud una aventura extraña, ella había tenido la suya más o menos por la misma época. Era cosa bien sabida de sus amistades –cada dos por tres se le pedía que relatara el incidente–. Era encantadora, inteligente, guapa, desgraciada; pero, con todo eso, era a aquello a lo que en un principio había debido su celebridad. Tenía dieciocho años cuando, estando de viaje por no sé dónde con una tía suya, había tenido una visión de su padre en el momento de morir. Su padre estaba en Inglaterra, a una distancia de cientos de millas y, que ella supiera, ni muriéndose ni muerto. Ocurrió de día, en un museo de una gran ciudad extranjera. Ella había pasado sola, adelantándose a sus acompañantes, a una salita que contenía una obra de arte famosa, y que en aquel momento ocupaban otras dos personas. Una era un vigilante anciano; a la otra, antes de fijarse, la tomó por un desconocido, un turista. No fue consciente sino de que tenía la cabeza descubierta y estaba sentado en un banco. Pero en el instante en que puso los ojos en él vio con asombro a su padre, que, como si llevara esperándola mucho tiempo, la miraba con inusitada angustia y con una impaciencia que era casi un reproche. Ella corrió hacia él, gritando descompuesta: «¿Papá, qué te pasa?»; pero a esto siguió una demostración de sentimiento todavía más intenso al ver que ante ese movimiento su padre se desvanecía sin más, dejándola consternada entre el vigilante y sus parientes, que para entonces ya la habían seguido. Esas personas, el empleado, la tía, los primos, fueron pues, en cierto modo, testigos del hecho –del hecho, al menos, de la impresión que había recibido–; y hubo además el testimonio de un médico que atendía a una de las personas del grupo y a quien se comunicó inmediatamente lo sucedido. El médico prescribió un remedio contra la histeria pero le dijo a la tía en privado: «Espere a ver si no ocurre nada en su casa.» Sí había ocurrido algo: el pobre padre, víctima de un mal súbito y violento, había fallecido aquella misma mañana. La tía, hermana de la madre, recibió en el día un telegrama en el que se le anunciaba el suceso y se le pedía que preparase a su sobrina. Su sobrina ya estaba preparada, y ni que decir tiene que aquella aparición dejó en ella una huella indeleble. A todos nosotros, como amigos suyos, nos había sido transmitida, y todos nos la habíamos transmitido unos a otros con cierto estremecimiento. De eso hacía doce años, y ella, como mujer que había hecho una boda desafortunada y vivía separada de su marido, había cobrado interés por otros motivos; pero como el apellido que ahora llevaba era un apellido frecuente, y como además su separación judicial apenas era distinción en los tiempos que corrían, era habitual singularizarla como «ésa, sí, la que vio al fantasma de su padre». x 71 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 En cuanto a él, él había visto al de su madre..., ¡qué más hacía falta! Yo no lo había sabido hasta esta ocasión en que nuestro trato más íntimo, más agradable, le llevó, por algo que había salido en nuestra conversación a mencionarlo y con ello a inspirarme el impulso de hacerle saber que tenía un rival en ese terreno –una persona con quien comparar impresiones–. Más tarde, esa historia vino a ser para él, quizá porque yo la repitiese indebidamente, también una cómoda etiqueta mundana; pero no era con esa referencia como me lo habían presentado un año antes. Tenía otros méritos, como ella, la pobre, también los tenía. Yo puedo decir sinceramente que fui muy consciente de ellos desde el primer momento –que los descubrí antes de que él descubriera los míos–. Recuerdo haber observado ya en aquel entonces que su percepción de los míos se avivó por esto de que yo pudiera corresponder, aunque desde luego no con nada de mi propia experiencia, a su curiosa anécdota. Databa esa anécdota, como la de ella, de una docena de años atrás: de un año en el que, estando en Oxford, por no sé qué razones se había quedado a hacer el curso «largo». Era una tarde del mes de agosto; había estado en el río. Cuando volvió a su habitación, todavía a la clara luz del día, encontró allí a su madre, de pie y como con los ojos fijos en la puerta. Aquella mañana había recibido una carta de ella desde Gales, donde estaba con su padre. Al verle le sonrió con muchísimo cariño y le tendió los brazos, y al adelantarse él abriendo los suyos, lleno de alegría, se desvaneció. Él le escribió aquella noche, contándole lo sucedido; la carta había sido cuidadosamente conservada. A la mañana siguiente le llegó la noticia de su muerte. Aquel azar de nuestra conversación hizo que se quedara muy impresionado por el pequeño prodigio que yo pude presentarle. Nunca se había tropezado con otro caso. Desde luego que tenían que conocerse, mi amiga y él; seguro que tendrían cosas en común. Yo me encargaría, ¿verdad? –si ella no tenía inconveniente–; él no lo tenía en absoluto. Yo había prometido hablarlo con ella en la primera ocasión, y en la misma semana pude hacerlo. De «inconveniente» tenía tan poco como él; estaba perfectamente dispuesta a verle. A pesar de lo cual no había de haber encuentro –como vulgarmente se entienden los encuentros. II. La mitad de mi cuento está en eso: de qué forma extraordinaria se vio obstaculizado. Fue culpa de una serie de accidentes; pero esos accidentes, persistiendo al cabo de los años, acabaron siendo, para mí y para otras personas, objeto de diversión con cada una de las partes. Al principio tuvieron bastante gracia, luego ya llegaron a aburrir. Lo curioso es que él y ella estaban muy bien dispuestos: no se podía decir que se mostrasen indiferentes, ni muchísimo menos reacios. Fue uno de esos caprichos del azar, ayudado, supongo, por una oposición bastante arraigada de las ocupaciones y costumbres de uno y otra. Las de él tenían por centro su cargo, su sempiterna inspección, que le dejaba escaso tiempo libre, reclamándole constantemente y obligándole a anular compromisos. Le gustaba la vida social, pero en todos lados la encontraba y la cultivaba a la carrera. Yo nunca sabía dónde podía estar en un momento dado, y a veces transcurrían meses sin que le viera. Ella, por su parte, era prácticamente suburbana: vivía en Richmond y no «salía» nunca. Era persona de distinción, pero no de mundo, y muy sensible, como se decía, a su situación. Decididamente altiva y un tanto caprichosa, vivía su vida como se la había trazado. Había cosas que era posible hacer con ella, pero era imposible hacerla ir a las reuniones en casa ajena. De hecho éramos los demás los que íbamos, algo más a menudo de lo que hubiera sido normal, a las suyas, que consistían en su prima, una taza de té y la vista. El té era bueno; pero la vista nos era ya familiar, aunque tal vez su familiaridad no alcanzara, como la de la prima – una solterona desagradable que formaba parte del grupo cuando aquello del museo que ahora vivía con ella–, al grado de lo ofensivo. Aquella vinculación a un pariente inferior, que en parte obedecía a motivos económicos –según ella su acompañante era una administradora maravillosa–, era una de las pequeñas manías que le teníamos que perdonar. Otro era su estimación de lo que le exigía el decoro por haber roto con su marido. Esta era extremada –muchos la calificaban hasta de morbosa–. No tomaba con nadie la iniciativa; cultivaba el escrúpulo; sospechaba desaires, o quizá me esté mejor decir que los recordaba: era una de las pocas mujeres que he conocido a quienes esa particular posición había hecho modestas más que atrevidas. ¡La pobre, cuánta delicadeza! Especialmente marcados eran los límites que había puesto a las posibles atenciones de parte de hombres: siempre estaba pensando que su marido no hacía sino esperar la ocasión para atacar. Desalentaba, si no prohibía las visitas de personas del sexo masculino no seniles: decía que para ella todas las precauciones eran pocas. Cuando por primera vez le mencioné que tenía un amigo al que los hados habían distinguido de la misma extraña manera que a ella, le dejé todo el margen posible para que me dijera: «¡Ah, pues tráele a verme!» Seguramente habría podido llevarle, y se habría producido una situación del todo inocente, o por lo menos relativamente simple. Pero no dijo nada de eso; no dijo más que: «Tendré que conocerle; ¡a ver si coincidimos!» Eso fue la causa del primer retraso, y entretanto pasaron varias cosas. Una de ellas fue que con el transcurso del tiempo, y como era una persona encantadora, fue haciendo cada vez más amistades, y matemáticamente esos amigos eran también lo suficientemente amigos de él como para sacarle a relucir en la conversación. Era curioso que sin pertenecer, por así decirlo, al mismo mundo, o, según una expresión horrenda, al mismo ambiente, mi sorprendida pareja hubiera venido a dar en tantos casos con las mismas personas y a hacerles entrar en el extraño coro. Ella tenía amigos que no se conocían entre sí, pero que inevitable y puntualmente le hablaban bien de él. Tenía también un tipo de originalidad, un interés intrínseco, x 72 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 que hacía que cada uno de nosotros la tuviera como un recurso privado, cultivado celosamente, más o menos en secreto, como una de esas personas a las que no se ve en una reunión social, a las que no todo el mundo – no el vulgo– puede abordar, y con quien, por tanto, el trato es particularmente difícil y particularmente precioso. La veíamos cada cual por separado, con citas y condiciones, y en general nos resultaba más conducente a la armonía no contárnoslo. Siempre había quien había recibido una nota suya más tarde que otro. Hubo una necia que durante mucho tiempo, entre los no privilegiados, debió a tres simples visitas a Richmond la fama de codearse con «cantidad de personas inteligentísimas y fuera de serie». Todos hemos tenido amigos que parecía buena idea juntar, y todos recordamos que nuestras mejores ideas no han sido nuestros mayores éxitos; pero dudo que jamás se haya dado otro caso en el que el fracaso estuviera en proporción tan directa con la cantidad de influencia puesta en juego. Realmente puede ser que la cantidad de influencia fuera lo más notable de éste. Los dos, la dama y el caballero, lo calificaron ante mí y ante otros de tema para una comedia muy divertida. Con el tiempo, la primera razón aducida se eclipsó, y sobre ella florecieron otras cincuenta mejores. Eran tan parecidísimos: tenían las mismas ideas, mañas y gustos, los mismos prejuicios, supersticiones y herejías; decían las mismas cosas y, a veces, las hacían; les gustaban y les desagradaban las mismas personas y lugares, los mismos libros, autores y estilos; había toques de semejanza hasta en su aspecto y sus facciones. Como no podía ser menos, los dos eran, según la voz popular, igual de «simpáticos» y casi igual de guapos. Pero la gran identidad que alimentaba asombros y comentarios era su rara manía de no dejarse fotografiar. Eran las únicas personas de quienes se supiera que nunca habían «posado» y que se negaban a ello con pasión. Que no y que no –nada, por mucho que se les dijera–. Yo había protestado vivamente; a él, en particular, había deseado tan en vano poder mostrarle sobre la chimenea del salón, en un marco de Bond Street. Era, en cualquier caso, la más poderosa de las razones por las que debían conocerse –de todas las poderosas razones reducidas a la nada por aquella extraña ley que les había hecho cerrarse mutuamente tantas puertas en las narices, que había hecho de ellos los cubos de un pozo, los dos extremos de un balancín, los dos partidos del Estado, de suerte que cuando uno estaba arriba el otro estaba abajo, cuando uno estaba fuera el otro estaba dentro; sin la más mínima posibilidad para ninguno de entrar en una casa hasta que el otro la hubiera abandonado, ni de abandonarla desavisado hasta que el otro estuviera a tiro–. No llegaban hasta el momento en que ya no se les esperaba, que era precisamente también cuando se marchaban. Eran, en una palabra, alternos e incompatibles; se cruzaban con un empecinamiento que sólo se podía explicar pensando que fuera preconvenido. Tan lejos estaba de serlo, sin embargo, que acabó –literalmente al cabo de varios años– por decepcionarles y fastidiarles. Yo no creo que su curiosidad fuera intensa hasta que se manifestó absolutamente vana. Mucho, por supuesto, se hizo por ayudarles, pero era como tender alambres para hacerles tropezar. Para poner ejemplos tendría que haber tomado notas; pero sí recuerdo que ninguno de los dos había podido jamás asistir a una cena en la ocasión propicia. La ocasión propicia para uno era la ocasión frustrada para el otro. Para la frustrada eran puntualísimos, y al final todas quedaron frustradas. Hasta los elementos se confabulaban, secundados por la constitución humana. Un catarro, un dolor de cabeza, un luto, una tormenta, una niebla, un terremoto, un cataclismo se interponían infaliblemente. El asunto pasaba ya de broma. Pero como broma había que seguir tomándolo, aunque no pudiera uno por menos de pensar que con la broma la cosa se había puesto seria, se había producido por ambas partes una conciencia, una incomodidad, un miedo real al último accidente de todos, el único que aún podía tener algo de novedoso, al accidente que sí les reuniese. El efecto último de sus predecesores había sido encender ese instinto. Estaban francamente avergonzados –quizá incluso un poco el uno del otro–. Tanto preparativo, tanta frustración: ¿qué podía haber, después de tanto y tanto, que lo mereciera? Un mero encuentro sería mera vaciedad. ¿Me los imaginaba yo al cabo de los años, preguntaban a menudo, mirándose estúpidamente el uno al otro, y nada más? Si era aburrida la broma, peor podía ser eso. Los dos se hacían exactamente las mismas reflexiones, y era seguro que a cada cual le llegaran por algún conducto las del contrario. Yo tengo el convencimiento de que era esa peculiar desconfianza lo que en el fondo controlaba la situación. Quiero decir que si durante el primer año o dos habían fracasado sin poderlo evitar, mantuvieron la costumbre porque –¿cómo decirlo?– se habían puesto nerviosos. Realmente había que pensar en una volición soterrada para explicarse una cosa tan repetida y tan ridícula. III. Cuando para coronar nuestra larga relación acepté su renovada oferta de matrimonio, se dijo humorísticamente, lo sé, que yo había puesto como condición que me regalara una fotografía suya. Lo que era verdad era que yo me había negado a darle la mía sin ella. El caso es que le tenía por fin, todo pimpante, encima de la chimenea; y allí fue donde ella, el día que vino a darme la enhorabuena, estuvo más cerca que nunca de verle. Con posar para aquel retrato le había dado él un ejemplo que yo la invité a seguir; ya que él había depuesto su terquedad, ¿por qué no deponía ella la suya? También ella me tenía que regalar algo por mi compromiso: ¿por qué no me regalaba la pareja? Se echó a reír y meneó la cabeza; a veces hacía ese gesto con un impulso que parecía venido desde tan lejos como la brisa que mueve una flor. Lo que hacía pareja con el retrato de mi futuro marido era el retrato de su futura mujer. Ella tenía tomada su decisión, y era tan incapaz de apartarse de ella como de explicarla. Era un prejuicio, un entêtement, un voto –viviría y se moriría sin dejarse x 73 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 fotografiar–. Ahora, además, estaba sola en ese estado: eso era lo que a ella le gustaba; le otorgaba una originalidad tanto mayor. Se regocijó de la caída de su ex correligionario, y estuvo largo rato mirando su efigie, sin hacer sobre ella ningún comentario memorable, aunque hasta le dio la vuelta para verla por detrás. En lo tocante a nuestro compromiso se mostró encantadora, toda cordialidad y cariño. –Llevas tú más tiempo conociéndole que yo sin conocerle –dijo–. Parece una enormidad. Sabiendo cuánto habíamos trajinado juntos por montes y valles, era inevitable que ahora descansásemos juntos. Preciso todo esto porque lo que le siguió fue tan extraño que me da como un cierto alivio marcar el punto hasta donde nuestras relaciones fueron tan naturales como habían sido siempre. Yo fui quien con una locura súbita las alteró y destruyó. Ahora veo que ella no me dio el menor pretexto, y que donde únicamente lo encontré fue en su forma de mirar aquel apuesto semblante metido en un marco de Bond Street. ¿Y cómo habría querido yo que lo mirase? Lo que yo había deseado desde el principio era interesarla por él. Y lo mismo seguí deseando –hasta un momento después de que me prometiera que esa vez contaría realmente con su ayuda para romper el absurdo hechizo que los había tenido separados–. Yo había acordado con él que cumpliera con su parte si ella triunfalmente cumplía con la suya. Yo estaba ahora en otras condiciones –en condiciones de responder por él–. Me comprometía rotundamente a tenerle allí mismo a las cinco de la tarde del sábado siguiente. Había salido de la ciudad por un asunto urgente, pero jurando mantener su promesa al pie de la letra: regresaría ex profeso y con tiempo de sobra. «¿Estás totalmente segura?", recuerdo que preguntó, con gesto serio y meditabundo; me pareció que palidecía un poco. Estaba cansada, no estaba bien: era una pena que al final fuera a conocerla en tan mal estado. ¡Si la hubiera conocido cinco años antes! Pero yo le contesté que esta vez era seguro, y que, por tanto, el éxito dependía únicamente de ella. A las cinco en punto del sábado le encontraría en un sillón concreto que le señalé, el mismo en el que solía sentarse y en el que –aunque esto no se lo dije– estaba sentado hacía una semana, cuando me planteó la cuestión de nuestro futuro de una manera que me convenció. Ella lo miró en silencio, como antes había mirado la fotografía, mientras yo repetía por enésima vez que era el colmo de lo ridículo que no hubiera manera de presentarle mi otro yo a mi amiga más querida. –¿Yo soy tu amiga más querida? –me preguntó con una sonrisa que por un instante le devolvió la belleza. Yo respondí estrechándola contra mi pecho; tras de lo cual dijo: –De acuerdo, vendré. Me da mucho miedo, pero cuenta conmigo. Cuando se marchó empecé a preguntarme qué sería lo que le daba miedo, porque lo había dicho como si hablara completamente en serio. Al día siguiente, a media tarde, me llegaron unas líneas suyas: al volver a casa se había encontrado con la noticia del fallecimiento de su marido. Hacía siete años que no se veían, pero quería que yo lo supiera por su conducto antes de que me lo contaran por otro. De todos modos, aunque decirlo resultara extraño y triste, era tan poco lo que con ello cambiaba su vida que mantendría escrupulosamente nuestra cita. Yo me alegré por ella, pensando que por lo menos cambiaría en el sentido de tener más dinero; pero aún con aquella distracción, lejos de olvidar que me había dicho que tenía miedo, me pareció atisbar una razón para que lo tuviera. Su temor, conforme avanzaba la tarde, se hizo contagioso, y el contagio tomó en mi pecho la forma de un pánico repentino. No eran celos –no era más que pavor a los celos–. Me llamé necia por no haberme estado callada hasta que fuéramos marido y mujer. Después de eso me sentiría de algún modo segura. Tan sólo era cuestión de esperar un mes más –cosa seguramente sin importancia para quienes llevaban esperando tanto tiempo–. Se había visto muy claro que ella estaba nerviosa, y ahora que era libre su nerviosismo no sería menor. ¿Qué era aquello, pues, sino un agudo presentimiento? Hasta entonces había sido víctima de interferencias, pero era muy posible que de allí en adelante fuera ella su origen. La víctima, en tal caso, sería sencillamente yo. ¿Qué había sido la interferencia sino el dedo de la Providencia apuntando a un peligro? Peligro, por supuesto, para mi modesta persona. Una serie de accidentes de frecuencia inusitada lo habían tenido a raya; pero bien se veía que el reino del accidente tocaba a su fin. Yo tenía la íntima convicción de que ambas partes mantendrían lo pactado. Se me hacía más patente por momentos que se estaban acercando, convergiendo. Eran como los que van buscando un objeto perdido en el juego de la gallina ciega; lo mismo ella que él habían empezado a «quemarse». Habíamos hablado de romper el hechizo; pues bien, efectivamente se iba a romper –salvo que no hiciera sino adoptar otra forma y exagerar sus encuentros como había exagerado sus huidas–. Fue esta idea la que me robó el sosiego; la que me quitó el sueño –a medianoche no cabía en mí de agitación–. Sentí, al cabo, que no había más que un modo de conjurar la amenaza. Si el reino del accidente había terminado, no me quedaba más remedio que asumir su sucesión. Me senté a escribir unas líneas apresuradas para que él las encontrara a su regreso y, como los criados ya se habían acostado, yo misma salí destocada a la calle vacía y ventosa para echarlas en el buzón más próximo. En ellas le decía que no iba a poder estar en casa por la tarde, como había pensado, y que tendría que posponer su visita hasta la hora de la cena. Con ello le daba a entender que me encontraría sola. IV. Cuando ella, según lo acordado, se presentó a las cinco me sentí, naturalmente, falsa y ruin. Mi acción había sido una locura momentánea, pero lo menos que podía hacer era tirar para adelante, como se suele decir. Ella permaneció una hora en casa; él, por supuesto, no apareció; y yo no pude sino persistir en mi x 74 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 perfidia. Había creído mejor dejarla venir; aunque ahora me parece chocante, juzgué que aminoraba mi culpa. Y aún así, ante aquella mujer tan visiblemente pálida y cansada, doblegada por la conciencia de todo lo que la muerte de su marido había puesto sobre el tapete, sentí una punzada verdaderamente lacerante de lástima y de remordimiento. Si no le dije en aquel mismo momento lo que había hecho fue porque me daba demasiada vergüenza. Fingí asombro –lo fingí hasta el final–; protesté que si alguna vez había tenido confianza era aquel día. Me sonroja contarlo –lo tomo como penitencia–. No hubo muestra de indignación contra él que no diera; inventé suposiciones, atenuantes; reconocí con estupor, viendo correr las manecillas del reloj, que la suerte de los dos no había cambiado. Ella se sonrió ante esa visión de su «suerte», pero su aspecto era de preocupación –su aspecto era desacostumbrado–: lo único que me sostenía era la circunstancia de que, extrañamente, llevara luto –no grandes masas de crespón, sino un sencillo luto riguroso–. Llevaba tres plumas negras, pequeñas, en el sombrero. Llevaba un manguito pequeño de astracán. Eso, ayudado por un tanto de reflexión aguda, me daba un poco la razón. Me había escrito diciendo que el súbito evento no significaba ningún cambio para ella, pero evidentemente hasta ahí sí lo había habido. Si se inclinaba a seguir las formalidades de rigor, ¿por qué no observaba la de no hacer visitas en los primeros días? Había alguien a quien tanto deseaba ver que no podía esperar a tener sepultado a su marido. Semejante revelación de ansia me daba la dureza y la crueldad necesarias para perpetrar mi odioso engaño, aunque al mismo tiempo, según se iba consumiendo aquella hora, sospeché en ella otra cosa todavía más profunda que el desencanto, y un tanto peor disimulada. Me refiero a un extraño alivio subyacente, la blanda y suave emisión del aliento cuando ha pasado un peligro. Lo que ocurrió durante aquella hora estéril que pasó conmigo fue que por fin renunció a él. Le dejó ir para siempre. Hizo de ello la broma más elegante que yo había visto hacer de nada; pero fue, a pesar de todo, una gran fecha de su vida. Habló, con su suave animación, de todas las otras ocasiones vanas, el largo juego de escondite, la rareza sin precedentes de una relación así. Porque era, o había sido, una relación, ¿acaso no? Ahí estaba lo absurdo. Cuando se levantó para marcharse, yo le dije que era una relación más que nunca, pero que yo no tenía valor, después de lo ocurrido, para proponerle por el momento otra oportunidad. Estaba claro que la única oportunidad válida sería la celebración de mi matrimonio. ¡Por supuesto que iría a mi boda! Cabía incluso esperar que él fuera también. –¡Si voy yo, no irá él!–; recuerdo la nota aguda y el ligero quiebro de su risa. Concedí que podía llevar algo de razón. Lo que había que hacer entonces era tenernos antes bien casados. –No nos servirá de nada. ¡Nada nos servirá de nada! –dijo dándome un beso de despedida–. ¡No le veré jamás, jamás! Con esas palabras me dejó. Yo podía soportar su desencanto, como lo he llamado; pero cuando, un par de horas más tarde, le recibí a él para la cena, descubrí que el suyo no lo podía soportar. No había pensado especialmente en cómo pudiera tomarse mi maniobra; pero el resultado fue la primera palabra de reproche que salía de su boca. Digo «reproche», y esa expresión apenas parece lo bastante fuerte para los términos en que me manifestó su sorpresa de que, en tan extraordinarias circunstancias, no hubiera yo encontrado alguna forma de no privarle de semejante ocasión. Sin duda podría haber arreglado las cosas para no tener que salir, o para que su encuentro hubiera tenido lugar de todos modos. Podían haberse entendido muy bien, en mi salón, sin mí. Ante eso me desmoroné: confesé mi iniquidad y su miserable motivo. Ni había cancelado mi cita con ella ni había salido; ella había venido y, tras una hora de estar esperándole, se había marchado convencida de que sólo él era culpable de su ausencia. –¡Bonita opinión se habrá llevado de mí! –exclamó– ¿Me ha llamado –y recuerdo el trago de aire casi perceptible de su pausa– lo que tenía derecho a llamarme? –Te aseguro que no ha dicho nada que demostrara el menor enfado. Ha mirado tu fotografía, hasta le ha dado la vuelta para mirarla por detrás, donde por cierto está escrita tu dirección. Pero no le ha inspirado ninguna demostración. No le preocupas tanto. –¿Entonces por qué te da miedo? –No era ella la que me daba miedo. Eras tú. –¿Tan seguro veías que me enamorase de ella? No habías aludido nunca a esa posibilidad –prosiguió mientras yo guardaba silencio–. Aunque la describieras como una persona admirable, no era bajo esa luz como me la presentabas. –¿O sea, que si sí lo hubiera sido a estas alturas ya habrías conseguido conocerla? Yo entonces no temía nada –añadí–. No tenía los mismos motivos. A esto me respondió él con un beso y al recordar que ella había hecho lo mismo un par de horas antes sentí por un instante como si él recogiera de mis labios la propia presión de los de ella. A pesar de los besos, el incidente había dejado una cierta frialdad, y la conciencia de que él me hubiera visto culpable de una mentira me hacía sufrir horriblemente. Lo había visto sólo a través de mi declaración sincera, pero yo me sentía tan mal como si tuviera una mancha que borrar. No podía quitarme de la cabeza de qué manera me había mirado cuando hablé de la aparente indiferencia con que ella había acogido el que no viniera. Por primera vez desde que le conocía fue como si pusiera en duda mi palabra. Antes de separarnos le dije que la iba a sacar del engaño: que a primera hora de la mañana me iría a Richmond, y le explicaría que él no había x 75 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m tenido ninguna culpa. Iba a expiar mi pecado, dije; me iba a arrastrar por el polvo; iba a confesar y pedir perdón. Ante esto me besó una vez más. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 V. En el tren, al día siguiente, me pareció que había sido mucho consentir por su parte; pero mi resolución era firme y seguí adelante. Ascendí el largo repecho hasta donde comienza la vista, y llamé a la puerta. No dejó de extrañarme un poco el que las persianas estuvieran todavía echadas, porque pensé que, aunque la contrición me hubiera hecho ir muy temprano, aun así había dejado a los de la casa tiempo suficiente para levantarse. –¿Que si está en casa, señora? Ha dejado esta casa para siempre. Aquel anuncio de la anciana criada me sobresaltó extraordinariamente. –¿Se ha marchado? –Ha muerto, señora. Y mientras yo asimilaba, atónita, la horrible palabra: –Anoche murió. El fuerte grito que se me escapó sonó incluso a mis oídos como una violación brutal del momento. En aquel instante sentí como si yo la hubiera matado; se me nubló la vista, y a través de una borrosidad vi que la mujer me tendía los brazos. De lo que sucediera después no guardo recuerdo, ni de otra cosa que aquella pobre prima estúpida de mi amiga, en una estancia a media luz, tras un intervalo que debió de ser muy corto, mirándome entre sollozos ahogados y acusatorios. No sabría decir cuánto tiempo tardé en comprender, en creer y luego en desasirme, con un esfuerzo inmenso, de aquella cuchillada de responsabilidad que supersticiosamente, irracionalmente, había sido al pronto casi lo único de que tuve conciencia. El médico, después del hecho, se había pronunciado con sabiduría y claridad superlativas: había corroborado la existencia de una debilidad del corazón que durante mucho tiempo había permanecido latente, nacida seguramente años atrás de las agitaciones y los terrores que a mi amiga le había deparado su matrimonio. Por aquel entonces había tenido escenas crueles con su marido, había temido por su vida. Después, ella misma había sabido que debía guardarse resueltamente de toda emoción, de todo lo que significara ansiedad y zozobra, como evidentemente se reflejaba en su marcado empeño de llevar una vida tranquila; pero ¿cómo asegurar que nadie, y menos una «señora de verdad», pudiera protegerse de todo pequeño sobresalto? Un par de días antes lo había tenido con la noticia del fallecimiento de su marido –porque había impresiones fuertes de muchas clases, no sólo de dolor y de sorpresa–. Aparte de que ella jamás había pensado en una liberación tan próxima: todo hacía suponer que él viviría tanto como ella. Después, aquella tarde, en la ciudad, manifiestamente había sufrido algún percance: algo debió ocurrirle allí, que sería imperativo esclarecer. Había vuelto muy tarde –eran más de las once–, y al recibirla en el vestíbulo su prima, que estaba muy preocupada, había confesado que venía fatigada y que tenía que descansar un momento antes de subir las escaleras. Habían entrado juntas en el comedor, sugiriendo su compañera que tomase una copa de vino y dirigiéndose al aparador para servírsela. No fue sino un instante, pero cuando mi informadora volvió la cabeza nuestra pobre amiga no había tenido tiempo de sentarse. Súbitamente, con un débil gemido casi inaudible, se desplomó en el sofá. Estaba muerta. ¿Qué «pequeño sobresalto» ignorado le había asestado el golpe? ¿Qué choque, cielo santo, la estaba esperando en la ciudad? Yo cité inmediatamente la única causa de perturbación concebible –el no haber encontrado en mi casa, donde había acudido a las cinco invitada con ese fin, al hombre con el que yo me iba a casar, que accidentalmente no había podido presentarse, y a quien ella no conocía en absoluto–. Poco era, obviamente; pero no era difícil que le hubiera sucedido alguna otra cosa: nada más posible en las calles de Londres que un accidente, sobre todo un accidente en aquellos infames coches de alquiler. ¿Qué había hecho, a dónde había ido al salir de mi casa? Yo había dado por hecho que volviera directamente a la suya. Las dos nos acordamos entonces de que a veces, en sus salidas a la capital, por comodidad, por darse un respiro, se detenía una hora o dos en el «Gentlewomen», un tranquilo club de señoras, y yo prometí que mi primer cuidado sería hacer una indagación seria en ese establecimiento. Pasamos después a la cámara sombría y terrible en donde yacía en los brazos de la muerte, y donde yo, tras unos instantes, pedí quedarme a solas con ella y permanecí media hora. La muerte la había embellecido, la había dejado hermosa; pero lo que yo sentí, sobre todo, al arrodillarme junto al lecho, fue que la había silenciado, la había dejado muda. Había echado el cerrojo sobre algo que a mí me importaba saber. A mi regreso de Richmond, y después de cumplir con otra obligación, me dirigí al apartamento de él. Era la primera vez, aunque a menudo había deseado conocerlo. En la escalera, que, dado que la casa albergaba una veintena de viviendas, era lugar de paso público, me encontré con su criado, que volvió conmigo y me hizo pasar. Al oírme entrar apareció él en el umbral de otra habitación más interior, y en cuanto quedamos solos le di la noticia: –¡Está muerta! –¿Muerta? –La impresión fue tremenda, y observé que no necesitaba preguntar a quién me refería con aquella brusquedad. –Murió anoche..., al volver de mi casa. x 76 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m Él me escudriñó con la expresión más extraña, registrándome con la mirada como si recelara una trampa. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 –¿Anoche... al volver de tu casa? –repitió mis palabras atónito. Y a continuación me espetó, y yo oí atónita a mi vez –¡Imposible! Si yo la vi. –¿Cómo que «la viste»? –Ahí mismo..., donde tú estás. Eso me recordó pasado un instante, como si pudiera ayudarme a asimilarlo, el gran prodigio de aquel aviso de su juventud. –En la hora de la muerte..., comprendo: lo mismo que viste a tu madre. –No, no como vi a mi madre...; no así, no! –Estaba hondamente afectado por la noticia, mucho más, estaba claro, de lo que pudiera haber estado la víspera; tuve la impresión cierta de que, como me dije entonces, había efectivamente una relación entre ellos dos, y que realmente la había tenido enfrente. Semejante idea, reafirmando su extraordinario privilegio, le habría presentado de pronto como un ser dolorosamente anormal de no haber sido por la vehemencia con que insistió en la distinción–. La vi viva. La vi para hablar con ella. La vi como ahora te estoy viendo a ti. Es curioso que por un momento, aunque por un momento tan sólo, encontrara yo alivio en el más personal, por así decirlo, pero también en el más natural, de los dos hechos extraños. Al momento siguiente, asiendo esa imagen de ella yendo a verle después de salir de mi casa, y de precisamente lo que explicaba lo referente al empleo de su tiempo, demandé, con un ribete de aspereza que no dejé de advertir: –¿Y se puede saber a qué venía? El había tenido ya un minuto para pensar –para recobrarse y calibrar efectos–, de modo que al hablar, aunque siguiera habiendo excitación en su mirada, mostró un sonrojo consciente y quiso, inconsecuentemente, restar gravedad a sus palabras con una sonrisa. –Venía sencillamente a verme. Venía, después de lo que había pasado en tu casa, para que al fin, a pesar de todo, nos conociéramos. Me pareció un impulso exquisito, y así lo entendí. Miré la habitación donde ella había estado –donde ella había estado y yo nunca hasta entonces. –¿Y así como tú lo entendiste fue como ella lo expresó? –Ella no lo expresó de ninguna manera, más que estando aquí y dejándose mirar. ¡Fue suficiente! – exclamó con una risa singular. Yo iba de asombro en asombro. –O sea, ¿que no te dijo nada? –No dijo nada. No hizo más que mirarme como yo la miraba. –¿Y tú tampoco le dirigiste la palabra? Volvió a dirigirme aquella sonrisa dolorosa. –Yo pensé en ti. La situación era sumamente delicada. Yo procedí con el mayor tacto. Pero ella se dio cuenta de que me resultaba agradable.– Repitió incluso la risa discordante. –¡Ya se ve que «te resultó agradable»! Entonces reflexioné un instante: –¿Cuánto tiempo estuvo aquí? –No sabría decir. Pareció como veinte minutos, pero es probable que fuera mucho menos. –¡Veinte minutos de silencio! –empezaba a tener mi visión concreta, y ya de hecho a aferrarme a ella–. ¿Sabes que lo que me estás contando es una absoluta monstruosidad? Él había estado hasta entonces de espaldas al fuego; al oír esto, con una mirada de súplica, se vino a mí. –Amor mío te lo ruego, no lo tomes a mal. Yo podía no tomarlo a mal, y así se lo di a entender; pero lo que no pude, cuando él con cierta torpeza abrió los brazos, fue dejar que me atrajera hacia sí. De modo que entre los dos se hizo, durante un tiempo apreciable, la tensión de un gran silencio. VI. Él lo rompió al cabo, diciendo: –¿No hay absolutamente ninguna duda de su muerte? –Desdichadamente ninguna. Yo vengo de estar de rodillas junto a la cama donde la han tendido. Clavó sus ojos en el suelo; luego los alzó a los míos. –¿Qué aspecto tiene? –Un aspecto... de paz. Volvió a apartarse, bajo mi mirada; pero pasado un momento comenzó: –¿Entonces a qué hora...? –Debió ser cerca de la medianoche. Se derrumbó al llegar a su casa..., de una dolencia cardiaca que sabía que tenía, y que su médico sabía que tenía, pero de la que nunca, a fuerza de paciencia y de valor, me había dicho nada. Me escuchaba muy atento, y durante un minuto no pudo hablar. Por fin rompió, con un acento de confianza casi infantil, de sencillez realmente sublime, que aún resuena en mis oídos según escribo: x 77 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 –¡Era maravillosa! Incluso en aquel momento tuve la suficiente ecuanimidad para responderle que eso siempre se lo había dicho yo; pero al instante, como si después de hablar hubiera tenido un atisbo del efecto que en mí hubiera podido producir, continuó apresurado: –Comprenderás que si no llegó a su casa hasta medianoche... Le atajé inmediatamente. –¿Tuviste mucho tiempo para verla? ¿Y cómo? –pregunté– ¿si no te fuiste de mi casa hasta muy tarde? Yo no recuerdo a qué hora exactamente..., estaba pensando en otras cosas. Pero tú sabes que, a pesar de haber dicho que tenías mucho que hacer, te quedaste un buen rato después de la cena. Ella, por su parte, pasó toda la velada en el «Gentlewomen», de allí vengo..., he hecho averiguaciones. Allí tomó el té; estuvo muchísimo tiempo. –¿Qué estuvo haciendo durante ese muchísimo tiempo? Le vi ansioso de rebatir punto por punto mi versión de los hechos; y cuanto más lo mostraba mayor era mi empeño en insistir en esa versión, en preferir con aparente empecinamiento una explicación que no hacía sino acrecentar la maravilla y el misterio, pero que, de los dos prodigios entre los que se me daba a elegir, era el más aceptable para mis celos renovados. Él defendía, con un candor que ahora me parece hermoso, el privilegio de haber conocido, a pesar de la derrota suprema, a la persona viva; en tanto que yo, con un apasionamiento que hoy me asombra, aunque todavía en cierto modo sigan encendidas sus cenizas, no podía sino responderle que, en virtud de un extraño don compartido por ella con su madre, y que también por parte de ella era hereditario, se había repetido para él el milagro de su juventud, para ella el milagro de la suya. Había ido a él –sí–, y movida de un impulso todo lo hermoso que quisiera; ¡pero no en carne y hueso! Era mera cuestión de evidencia. Yo había recibido, sostuve, un testimonio inequívoco de lo que ella había estado haciendo –durante casi todo este tiempo– en el club. Estaba casi vacío, pero los empleados se habían fijado en ella. Había estado sentada, sin moverse, en una butaca, junto a la chimenea del salón; había reclinado la cabeza, había cerrado los ojos, aparentaba un sueño ligero. –Ya. Pero ¿hasta qué hora? –Sobre eso –tuve que responder– los criados me fallaron un poco. Y la portera en particular, que desdichadamente es tonta, aunque se supone que también ella es socia del club. Está claro que a esas horas, sin que nadie la sustituyera y en contra de las normas, estuvo un rato ausente de la jaula desde donde tiene por obligación vigilar quién entra y quién sale. Se confunde, miente palpablemente; así que partiendo de sus observaciones no puedo darte una hora con seguridad. Pero a eso de las diez y media se comentó que nuestra pobre amiga ya no estaba en el club. Le vino de perlas. –Vino derecha aquí, y desde aquí se fue derecha al tren. –No pudo ir a tomarlo con el tiempo tan justo –declaré–. Precisamente es una cosa que no hacía jamás. –Ni fue a tomarlo con el tiempo justo, hija mía..., tuvo tiempo de sobra. Te falla la memoria en eso de que yo me despidiera tarde: precisamente te dejé antes que otros días. Lamento que el tiempo que pasé contigo te pareciera largo, porque estaba aquí de vuelta antes de las diez. –Para ponerte en zapatillas –fue mi contestación– y quedarte dormido en un sillón. No despertaste hasta por la mañana..., ¡la viste en sueños! Él me miraba en silencio y con mirada sombría, con unos ojos en los que se traslucía que tenía cierta irritación que reprimir. Enseguida proseguí: –Recibes la visita, a hora intempestiva, de una señora...; sea: nada más probable. Pero señoras hay muchas. ¿Me quieres explicar, si no había sido anunciada y no dijo nada, y encima no habías visto jamás un retrato suyo, cómo pudiste identificar a la persona de la que estamos hablando? –¿No me la habían descrito hasta la saciedad? Te la puedo describir con pelos y señales. –¡Ahórratelo! –clamé con una aspereza que le hizo reír una vez más. Yo me puse colorada, pero seguí–: ¿Le abrió tu criado? –No estaba..., nunca está cuando se le necesita. Entre las peculiaridades de este caserón está el que se pueda acceder desde la puerta de la calle hasta los diferentes pisos prácticamente sin obstáculos. Mi criado ronda a una señorita que trabaja en el piso de arriba, y anoche se lo tomó sin prisas. Cuando está en esa ocupación deja la puerta de fuera, la de la escalera, sólo entornada, y así puede volver a entrar sin hacer ruido. Para abrirla basta entonces con un ligero empujón. Ella se lo dio..., sólo hacía falta un poco de valor. –¿Un poco? ¡Toneladas! Y toda clase de cálculos imposibles. –Pues lo tuvo,.. y los hizo. ¡Quede claro que yo no he dicho en ningún momento –añadió– que no fuera una cosa sumamente extraña! Algo había en su tono que por un tiempo hizo que no me arriesgase a hablar. Al cabo dije: –¿Cómo había llegado a saber dónde vivías? –Recordaría la dirección que figuraba en la etiquetita que los de la tienda dejaron tranquilamente pegada al marco que encargué para mi retrato. –¿Y cómo iba vestida? x 78 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 –De luto, mi amor. No grandes masas de crespón, sino un sencillo luto riguroso. Llevaba tres plumas negras, pequeñas, en el sombrero. Llevaba un manguito pequeño de astracán. Cerca del ojo izquierdo –continuó– tiene una pequeña cicatriz vertical... Le corté en seco. –La señal de una caricia de su marido –luego añadí–: ¡Muy cerca de ella has tenido que estar! A eso no me respondió nada, y me pareció que se ruborizaba; al observarlo me despedí. –Bueno, adiós. –¿No te quedas un rato? –volvió a mí con ternura, y esa vez le dejé–. Su visita tuvo su belleza – murmuró teniéndome abrazada–, pero la tuya tiene más. Le dejé besarme, pero recordé, como había recordado el día antes, que el último beso que ella diera, suponía yo, en este mundo había sido para los labios que él tocaba. –Es que yo soy la vida –respondí–. Lo que viste anoche era la muerte. –¡Era la vida..., era la vida! Hablaba con suave terquedad –yo me desasí. Nos miramos fijamente. –Describes la escena – si a eso se puede llamar descripción– en términos incomprensibles. ¿Entró en la habitación sin que tú te dieras cuenta? –Yo estaba escribiendo cartas, enfrascado, en esa mesa de debajo de la lámpara, y al levantar la vista la vi frente a mí. –¿Y qué hiciste entonces? –Me levanté soltando una exclamación, y ella, sonriéndome, se llevó un dedo a los labios, claramente a modo de advertencia, pero con una especie de dignidad delicada. Yo sabía que ese gesto quería decir silencio, pero lo extraño fue que pareció explicarla y justificarla inmediatamente. El caso es que estuvimos así, frente a frente, durante un tiempo que, como ya te he dicho, no puedo calcular. Como tú y yo estamos ahora. –¿Simplemente mirándose de hito en hito? Protestó impaciente. –¡Es que no estamos mirándonos de hito en hito! –No, porque estamos hablando. –También hablamos ella y yo..., en cierto modo –se perdió en el recuerdo–. Fue tan cordial como esto. Tuve en la punta de la lengua preguntarle si esto era muy cordial, pero en lugar de eso le señalé que lo que evidentemente habían hecho era contemplarse con mutua admiración. Después le pregunté si el reconocerla había sido inmediato. –No del todo –repuso–, porque por supuesto no la esperaba; pero mucho antes de que se fuera comprendí quién era..., quién podía ser únicamente. Medité un poco. –¿Y al final cómo se fue? –Lo mismo que había venido. Tenía detrás la puerta abierta y se marchó. –¿Deprisa..., despacio? –Más bien deprisa. Pero volviendo la vista atrás –sonrió para añadir–. Yo la dejé marchar, porque sabía perfectamente que tenía que acatar su voluntad. Fui consciente de exhalar un suspiro largo y vago. –Bueno, pues ahora te toca acatar la mía..., y dejarme marchar a mí. Ante eso volvió a mi lado, deteniéndome y persuadiéndome, declarando con la galantería de rigor que lo mío era muy distinto. Yo habría dado cualquier cosa por poder preguntarle si la había tocado pero las palabras se negaban a formarse: sabía hasta el último acento lo horrendas y vulgares que resultarían. Dije otra cosa –no recuerdo exactamente qué; algo débilmente tortuoso y dirigido, con harta ruindad, a hacer que me lo dijera sin yo preguntarle. Pero no me lo dijo; no hizo sino repetir, como por un barrunto de que sería decoroso tranquilizarme y consolarme, la sustancia de su declaración de unos momentos antes –la aseveración de que ella era en verdad exquisita, como yo había repetido tantas veces, pero que yo era su «verdadera» amiga y la persona a la que querría siempre–. Esto me llevó a reafirmar, en el espíritu de mi réplica anterior, que por lo menos yo tenía el mérito de estar viva; lo que a su vez volvió a arrancar de él aquel chispazo de contradicción que me daba miedo. –¡Pero si estaba viva! ¡Viva, Viva! –¡Estaba muerta, muerta! –afirmé yo con una energía, con una determinación de que fuera así, que ahora al recordarla me resulta casi grotesca. Pero el sonido de la palabra dicha me llenó súbitamente de horror, y toda la emoción natural que su significado podría haber evocado en otras condiciones se juntó y desbordó torrencial. Sentí como un peso que un gran afecto se había extinguido, y cuánto la había querido yo y cuánto había confiado en ella. Tuve una visión, al mismo tiempo, de la solitaria belleza de su fin. –¡Se ha ido..., se nos ha ido para siempre! –sollocé. –Eso exactamente es lo que yo siento –exclamó él, hablando con dulzura extremada y apretándome, consolador, contra sí–. Se ha ido; se nos ha ido para siempre: así que ¿qué importa ya? –se inclinó sobre mí, y cuando su rostro hubo tocado el mío apenas supe si lo que lo humedecían era mis lágrimas o las suyas. x 79 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 VII. Era mi teoría, mi convicción, vino a ser, pudiéramos decir, mi actitud, que aun así jamás se habían «conocido»; y precisamente sobre esa base me pareció generoso pedirle que asistiera conmigo al entierro. Así lo hizo muy modesta y tiernamente, y yo di por hecho, aunque a él estaba claro que no se le daba nada de ese peligro, que la solemnidad de la ocasión, poblada en gran medida por personas que les habían conocido a los dos y estaban al tanto de la larga broma, despojaría suficientemente a su presencia de toda asociación ligera. Sobre lo que hubiera ocurrido en la noche de su muerte, poco más se dijo entre nosotros; yo le había tomado horror al elemento probatorio. Sobre cualquiera de las dos hipótesis era grosería, era intromisión. A él, por su parte, le faltaba corroboración aducible –es decir, todo salvo una declaración del portero de su casa, personaje de lo más descuidado e intermitente–, según él mismo reconocía, de que entre las diez y las doce de la noche habían entrado y salido del lugar nada menos que tres señoras enlutadas de pies a cabeza. Lo cual era excesivo; ni él ni yo queríamos tres para nada. Él sabía que yo pensaba haber dado razón de cada fracción del tiempo de nuestra amiga, y dimos por cerrado el asunto; nos abstuvimos de ulterior discusión. Lo que yo sabía, sin embargo, era que él se abstenía por darme gusto, más que porque cediera a mis razones. No cedía – era sólo indulgencia; él persistía en su interpretación porque le gustaba más. Le gustaba más, sostenía yo, porque tenía más que decirle a su vanidad. Ése, en situación análoga, no habría sido su efecto sobre mí, aunque sin duda tenía yo tanta vanidad como él; pero son cosas del talante de cada uno, en las que nadie puede juzgar por otro. Yo habría dicho que era más halagador ser destinatario de una de esas ocurrencias inexplicables que se relatan en libros fascinantes y se discuten en reuniones eruditas; no podía imaginar, por parte de un ser recién sumido en lo infinito y todavía vibrante de emociones humanas, nada más fino y puro, más elevado y augusto, que un tal impulso de reparación, de admonición, o aunque sólo fuera de curiosidad. Eso sí que era hermoso, y yo en su lugar habría mejorado en mi propia estima al verme distinguida y escogida de ese modo. Era público que él ya venía figurando bajo esa luz desde hacía mucho tiempo, y en sí un hecho semejante ¿qué era sino casi una prueba? Cada una de las extrañas apariciones contribuía a confirmar la otra. Él tenía otro sentir; pero tenía también, me apresuro a añadir, un deseo inequívoco de no significarse o, como se suele decir, de no hacer bandera de ello. Yo podía creer lo que se me antojara –tanto más cuanto que todo este asunto era, en cierto modo, un misterio de mi invención–. Era un hecho de mi historia, un enigma de mi consistencia, no de la suya; por tanto él estaba dispuesto a tomarlo como a mí me resultara más conveniente. Los dos, en todo caso, teníamos otras cosas entre manos; nos apremiaban los preparativos de la boda. Los míos eran ciertamente acuciantes, pero al correr de los días descubrí que creer lo que a mí «se me antojaba» era creer algo de lo que cada vez estaba más íntimamente convencida. Descubrí también que no me deleitaba hasta ese punto, o que el placer distaba, en cualquier caso, de ser la causa de mi convencimiento. Mi obsesión, como realmente puedo llamarla y como empezaba a percibir, no se dejaba eclipsar, como había sido mi esperanza, por la atención a deberes prioritarios. Si tenía mucho que hacer, aún era más lo que tenía que pensar, y llegó un momento en que mis ocupaciones se vieron seriamente amenazadas por mis pensamientos. Ahora lo veo todo, lo siento, lo vuelvo a vivir. Está terriblemente vacío de alegría, está de hecho lleno a rebosar de amargura; y aun así debo ser justa conmigo misma –no habría podido hacer otra cosa–. Las mismas extrañas impresiones, si hubiera de soportarlas otra vez, me producirían la misma angustia profunda, las mismas dudas lacerantes, las mismas certezas más lacerantes todavía. Ah sí, todo es más fácil de recordar que de poner por escrito, pero aun en el supuesto de que pudiera reconstruirlo todo hora por hora, de que pudiera encontrar palabras para lo inexpresable, en seguida el dolor y la fealdad me paralizarían la mano. Permítaseme anotar, pues, con toda sencillez y brevedad, que una semana antes del día de nuestra boda, tres semanas después de la muerte de ella, supe con todo mi ser que había algo muy serio que era preciso mirar de frente, y que si iba a hacer ese esfuerzo tenía que hacerlo sin dilación y sin dejar pasar una hora más. Mis celos inextinguidos –ésa era la máscara de la Medusa–. No habían muerto con su muerte, habían sobrevivido lívidamente y se alimentaban de sospechas indecibles. Serían indecibles hoy, mejor dicho, si no hubiera sentido la necesidad vivísima de formularlas entonces. Esa necesidad tomó posesión de mí – para salvarme–, según parecía, de mi suerte. A partir de entonces no vi –dada la urgencia del caso, que las horas menguaban y el intervalo se acortaba– más que una salida, la de la prontitud y la franqueza absolutas. Al menos podía no hacerle el daño de aplazarlo un día más; al menos podía tratar mi dificultad como demasiado delicada para el subterfugio. Por eso en términos muy tranquilos, pero de todos modos bruscos y horribles, le planteé una noche que teníamos que reconsiderar nuestra situación y reconocer que se había alterado completamente. Él me miró sin parpadear, valiente. –¿Cómo que se ha alterado? –Otra persona se ha interpuesto entre nosotros. No se tomó más que un instante para pensar. –No voy a fingir que no sé a quién te refieres –sonrió compasivo ante mi aberración, pero quería tratarme amablemente–. ¡Una mujer que está muerta y enterrada! –Enterrada sí, pero no muerta. Está muerta para el mundo...; está muerta para mí. Pero para ti no está muerta. x 80 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 –¿Vuelves a lo de nuestras distintas versiones de su aparición aquella noche? –No –respondí–, no vuelvo a nada. No me hace falta. Me basta y me sobra con lo que tengo delante. –¿Y qué es, hija mía? –Que estás completamente cambiado. –¿Por aquel absurdo? –rió. –No tanto por aquél como por otros absurdos que le han seguido. –¿Que son cuáles? Estábamos encarados francamente, y a ninguno le temblaba la mirada; pero en la de él había una luz débil y extraña, y mi certidumbre triunfaba en su perceptible palidez. –¿De veras pretendes –pregunté– no saber cuáles son? –¡Querida mía –me repuso–, me has hecho un esbozo demasiado vago! Reflexioné un momento. –¡Puede ser un tanto incómodo acabar el cuadro! Pero visto desde esa óptica –y desde el primer momento–, ¿ha habido alguna vez algo más incómodo que tu idiosincrasia? Él se acogió a la vaguedad –cosa que siempre hacía muy bien. –¿Mi idiosincrasia? –Tu notoria, tu peculiar facultad. Se encogió de hombros con un gesto poderoso de impaciencia, un gemido de desprecio exagerado. –¡Ah, mi peculiar facultad! –Tu accesibilidad a formas de vida –proseguí fríamente–, tu señorío de impresiones, apariciones, contactos, que a los demás –para nuestro bien o para nuestro mal– nos están vedados. Al principio formaba parte del profundo interés que despertaste en mí..., fue una de las razones de que me divirtiera, de que positivamente me enorgulleciera conocerte. Era una distinción extraordinaria; sigue siendo una distinción extraordinaria. Pero ni que decir tiene que en aquel entonces yo no tenía ni la menor idea de cómo aquello iba a actuar ahora; y aun en ese supuesto, no la habría tenido de cómo iba a afectarme su acción. –Pero vamos a ver –inquirió suplicante–, ¿de qué estás hablando en esos términos fantásticos? – Luego, como yo guardara silencio, buscando el tono para responder a mi acusación–. ¿Cómo diantre actúa? – continuó–, ¿y cómo te afecta? –Cinco años te estuvo echando en falta –dije–, pero ahora ya no tiene que echarte en falta nunca. ¡Estáis recuperando el tiempo! –¿Cómo que estamos recuperando el tiempo? –había empezado a pasar del blanco al rojo. –¡La ves..., la ves; la ves todas las noches! –él soltó una carcajada de burla, pero me sonó a falsa–. Viene a ti como vino aquella noche –declaré–; ¡hizo la prueba y descubrió que le gustaba! Pude, con la ayuda de Dios, hablar sin pasión ciega ni violencia vulgar; pero ésas fueron las palabras exactas –y que entonces no me parecieron nada vagas– que pronuncié. Él había mirado hacia otro lado riéndose, acogiendo con palmadas mi insensatez, pero al momento volvió a darme la cara con un cambio de expresión que me impresionó. –¿Te atreves a negar –pregunté entonces– que la ves habitualmente? Él había optado por la vía de la condescendencia, de entrar en el juego y seguirme la corriente amablemente. Pero el hecho es que, para mi asombro, dijo de pronto: –Bueno, querida, ¿y si la veo qué? –Que estás en tu derecho natural: concuerda con tu constitución y con tu suerte prodigiosa, aunque quizá no del todo envidiable. Pero, como comprenderás, eso nos separa. Te libero sin condiciones. –¿Qué dices? –Que tienes que elegir entre ella o yo. Me miró duramente. –Ya –y se alejó unos pasos, como dándose cuenta de lo que yo había dicho y pensando qué tratamiento darle. Por fin se volvió nuevamente hacia mí–. ¿Y tú cómo sabes una cosa así de íntima? –¿Cuando tú has puesto tanto empeño en ocultarla, quieres decir? Es muy íntima, sí, y puedes creer que yo nunca te traicionaré. Has hecho todo lo posible, has hecho tu papel, has seguido un comportamiento, ¡pobrecito mío!, leal y admirable. Por eso yo te he observado en silencio, haciendo también mi papel; he tomado nota de cada fallo de tu voz, de cada ausencia de tus ojos, de cada esfuerzo de tu mano indiferente: he esperado hasta estar totalmente segura y absolutamente deshecha. ¿Cómo quieres ocultarlo, si estás desesperadamente enamorado de ella, si estás casi mortalmente enfermo de la felicidad que te da? –atajé su rápida protesta con un ademán más rápido–. ¡La amas como nunca has amado, y pasión por pasión, ella te corresponde! ¡Te gobierna, te domina, te posee entero! Una mujer, en un caso como el mío, adivina y siente y ve; no es un ser obtuso al que haya que ir con «informes fidedignos». Tú vienes a mí mecánicamente, con remordimientos, con los sobrantes de tu ternura y lo que queda de tu vida. Yo puedo renunciar a ti, pero no puedo compartirte: ¡lo mejor de ti es suyo, yo sé que lo es y libremente te cedo a ella para siempre! Él luchó con bravura, pero no había arreglo posible; reiteró su negación, se retractó de lo que había reconocido, ridiculizó mi acusación, cuya extravagancia indefendible, además, le concedí sin reparo. Ni por un instante sostenía yo que estuviéramos hablando de cosas corrientes; ni por un instante sostenía que él y ella x 81 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 fueran personas corrientes. De haberlo sido, ¿qué interés habrían tenido para mí? Habían gozado de una rara extensión del ser y me habían alzado a mí en su vuelo; sólo que yo no podía respirar aquel aire y enseguida había pedido que me bajaran. Todo en aquellos hechos era monstruoso, y más que nada lo era mi percepción lúcida de los mismos; lo único aliado a la naturaleza y la verdad era el que yo tuviera que actuar sobre la base de esa percepción. Sentí, después de hablar en ese sentido, que mi certeza era completa; no le había faltado más que ver el efecto que mis palabras le producían. Él disimuló, de hecho, ese efecto tras una cortina de burla, maniobra de diversión que le sirvió para ganar tiempo y cubrirse la retirada. Impugnó mi sinceridad, mi salud mental, mi humanidad casi, y con eso, como no podía por menos, ensanchó la brecha que nos separaba y confirmó nuestra ruptura. Lo hizo todo, en fin, menos convencerme de que yo estuviera en un error o de que él fuera desdichado: nos separamos, y yo le dejé a su comunión inconcebible. No se casó, ni yo tampoco. Cuando seis años más tarde, en soledad y silencio, supe de su muerte, la acogí como una contribución directa a mi teoría. Fue repentina, no llegó a explicarse del todo, estuvo rodeada de unas circunstancias en las que –porque las desmenucé, ¡ya lo creo!– yo leí claramente una intención, la marca de su propia mano escondida. Fue el resultado de una larga necesidad, de un deseo inapagable. Para decirlo en términos exactos, fue la respuesta a una llamada irresistible. n o v u p m ROAL DAHL El autostopista 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Tenía un coche nuevo. Era un juguete excitante, un enorme «BMW 3.3 Li», lo cual significa 3,3 litros, larga distancia entre los ejes, inyección del combustible. Tenía una velocidad punta de doscientos kilómetros por hora y una aceleración tremenda. La carrocería era de color azul pálido: Los asientos eran de un azul más oscuro y estaban hechos de cuero, cuero auténtico, suave, de la mejor calidad. Las ventanillas funcionaban por medio de electricidad, igual que el tejadillo. La antena subía cuando conectaba la radio y bajaba de nuevo cuando la desconectaba. El potente motor gruñía de impaciencia cuando circulaba a poca velocidad, pero cuando sobrepasaba los noventa kilómetros por hora cesaban los gruñidos y el motor ronroneaba de placer. Un hermoso día de junio cogí el coche y me fui a Londres yo solito. En los campos estaban en plena recolección del heno y había ranúnculos a ambos lados de la carretera. Conducía tranquilamente a ciento diez por hora, cómodamente instalado en el asiento sin más que un par de dedos apoyados en el volante para mantener la dirección. Ante mí vi a un hombre que hacía autostop. Apreté el freno de pie y detuve el coche a su lado. Siempre me detenía cuando veía algún autostopista. Sabía por experiencia cómo se sentía uno cuando se encontraba junto a una carretera rural viendo cómo los coches pasaban sin detenerse. Odiaba a los automovilistas por fingir que no me veían, especialmente los de los automóviles grandes con tres asientos desocupados. Los coches grandes y caros raramente se paraban. Siempre eran los más pequeños los que se brindaban a llevarte; o los viejos y herrumbrosos; o los que iban llenos de críos hasta los topes y cuyo conductor decía «Me parece que, apretándonos un poco, aún cabe otro más». El autostopista metió la cabeza por la ventanilla y preguntó: -¿Va usted a Londres, jefe? -Sí -contesté-. Suba. Subió y proseguí mi viaje. Era un hombre bajito con cara ratonil y dientes grises. Sus ojos eran negros, vivos e inteligentes, como los ojos de una rata, y tenía las orejas ligeramente puntiagudas por su parte superior. Se cubría la cabeza con una gorra de paño y llevaba una chaqueta grisácea de bolsillos enormes. La chaqueta gris, junto con los ojos vivos y las orejas puntiagudas, le hacía parecerse más que a nada a una especie de enorme rata humana. -¿A qué parte de Londres se dirige? -le pregunté. -Pienso atravesar Londres de parte a parte y salir por el otro lado -dijo-. Voy a Epsom, a las carreras. Hoy es el día del Derby. -En efecto -dije-. Ojalá fuera yo con usted. Me gusta mucho apostar a los caballos. -Yo nunca apuesto a los caballos dijo-. Ni siquiera los miro cuando corren. Me parece una cosa estúpida. -¿Entonces por qué va? -pregunté. Al parecer, la pregunta no le gustó. Su cara pequeña y ratonil se mostró absolutamente inexpresiva y clavó los ojos en la carretera, sin decir una palabra. -Supongo que trabajará usted como encargado de apostar o algo parecido -dije. -Eso es aún más estúpido -contestó-. No resulta divertido encargarse de las cochinas máquinas y vender boletos a los bobos. Eso puede hacerlo cualquier imbécil. Se produjo un largo silencio. Decidí no hacerle más preguntas. Recordé que en mis días de autostopista me irritaba mucho que los automovilistas me hicieran preguntas y más preguntas. ¿Adónde va? x 82 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ¿Por qué va allí? ¿A qué se dedica? ¿Está casado? ¿Tiene novia? ¿Cómo se llama su novia? ¿Qué edad tiene usted? Y así sucesivamente. Lo detestaba. -Le pido perdón -dije-. Lo que usted haga o deje de hacer no es asunto mío. Lo malo es que soy escritor y la mayoría de los escritores somos muy fisgones... -¿Escribe usted libros? -preguntó. -Sí. -Escribir libros está bien -dijo-. Es lo que yo llamo un oficio especializado. Yo también soy un trabajador especializado. La gente a la que desprecio es la que se pasa toda la vida haciendo algún trabajo rutinario, de ésos para los que no se necesita ninguna especialización. ¿Entiende lo que quiero decirle? -Sí. -El secreto de la vida -dijo- es llegar a ser muy, pero que muy bueno en algo que resulte muy dificil de hacer. -Como usted -dije. -Exactamente. Como usted y como yo. -¿Qué le hace pensar que soy bueno en mi trabajo? -pregunté-. Los malos escritores abundan. -No llevaría usted un coche como éste si no hiciera bien su trabajo de escritor -contestó-. Le habrá costado un montón de dinero este cacharrito. -Desde luego no es barato. -¿Qué velocidad máxima puede alcanzar? -preguntó. -Doscientos kilómetros por hora -le dije. -Apuesto a que no. -Apuesto a que sí. -Todos los fabricantes de coches son unos embusteros -dijo-. Puede comprar el coche que más le guste y verá que no hace nada de lo que dicen los anuncios. -Éste sí. -Apriete el acelerador y demuéstrelo -dijo-. Vamos, jefe, pise a fondo y veamos qué es capaz de hacer. Hay un cruce giratorio en Chalfont Saint Peter e inmediatamente después viene una sección larga y recta de carretera de doble calzada. Salimos del cruce y, al coger la citada carretera, pisé el acelerador. El cochazo dio un salto hacia adelante como si acabasen de pincharle. En cuestión de unos diez segundos alcanzamos los ciento cuarenta. -¡Espléndido! -exclamó-. ¡Magnífico! ¡Siga, siga! Apreté el acelerador hasta el fondo y lo mantuve clavado contra el suelo. -¡Ciento sesenta! -gritó-. ¡Ciento setenta!... ¡Ciento ochenta!... ¡Ciento ochenta y cinco! ¡Siga, siga! ¡No afloje! Iba por la calzada exterior y adelantamos a varios coches que parecían parados: un «Mini» verde, un «Citróën» grande color crema, un «Land-Rover» blanco, un enorme camión que llevaba un contenedor en la parte trasera, un minibús «Volkswagen» de color naranja... -¡Ciento noventa! -gritó mi pasajero, pegando botes en el asiento-. ¡Siga! ¡Adelante! ¡Alcance los doscientos siete! En aquel momento oí el alarido de una sirena de la policía. Sonaba tan fuerte que parecía estar dentro del coche. Luego apareció un motorista a nuestro lado, nos adelantó y levantó una mano para que nos detuviéramos. -¡Bendita sea mi tía! -dije-. ¡Nos han pillado! El policía debía de ir a doscientos diez cuando pasó por nuestro lado, ya que tardó mucho tiempo en aminorar la marcha. Finalmente detuvo la moto en el arcén y yo paré el coche detrás de él. -No sabía que las motos de la policía podían correr tanto -dije sin mucha convicción. -Ésa sí puede -dijo mi pasajero-. Es de la misma marca que su coche. Es una «BMW R905». La moto más rápida que existe. Ésa es la que utilizan hoy día. El policía se apeó de la moto y la aparcó en batería. Luego se quitó los guantes y los depositó cuidadosamente sobre el sillín de la máquina. Ya no tenía prisa. Nos tenía donde quería tenernos y lo sabia. -Esto se pone feo -dije-. No me gusta ni pizca. -No hable con él más de lo estrictamente necesario, ¿me comprende? -dijo mi compañero-. Estése quietecito y con la boca cerrada. Como un verdugo acercándose a su víctima, el policía echó a andar lentamente hacia nosotros. Era un hombre carnoso, corpulento y barrigudo y los pantalones azules le quedaban muy ceñidos a sus enormes muslos. Se había colocado las gafas sobre el casco, dejando al descubierto una cara rojiza de anchas mejillas. Seguimos sentados en el coche, como dos colegiales pillados en falta, aguardando su llegada. -Cuidado con ese hombre -susurró mi pasajero-. Tiene cara de malas pulgas. El policía se acercó a mi ventanilla y apoyó una mano carnosa en el marco. -¿A qué viene tanta prisa? -dijo. -No hay prisa alguna, agente -contesté. x 83 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Quizá lleva a una mujer a punto de dar a luz en la parte trasera y corría para llegar a tiempo al hospital. ¿Se trata de eso? -No, agente. -¿O tal vez se ha incendiado su casa y corría usted a salvar a su familia, atrapada por las llamas en el piso de arriba? -su voz resultaba amenazadoramente tranquila y burlona. -Mi casa no se está quemando, agente. -En tal caso -dijo-, se ha metido usted en un buen lío, ¿no le parece? ¿Sabe usted cuál es el límite de velocidad en este país? -Ciento veinte -dije. -¿Y le importaría decirme exactamente qué velocidad llevaba hace unos momentos? Me encogí de hombros y no dije nada. Cuando volvió a hablar levantó tanto la voz que pegué un bote. -¡Ciento noventa kilómetros por hora! -chilló-. ¡Eso representa setenta kilómetros por encima del máximo permitido! Volvió la cabeza y soltó un enorme escupitajo, el cual aterrizó en el guardabarros de mi coche y empezó a bajar deslizándose por mi hermosa pintura azul. Luego volvió la cabeza de nuevo y miró severamente a mi pasajero. -¿Y usted quién es? -preguntó secamente. -Es un autostopista -dije-. Le he recogido en la carretera. -No se lo he preguntado a usted -cortó el policía. Se lo pregunto a él. -¿Es que he hecho algo malo? -dijo mi pasajero con voz suave y untuosa como el fijapelo. -Es más que probable -repuso el policía-. Sea como sea, es usted testigo. Me ocuparé de usted dentro de un minuto. El permiso de conducir -dijo secamente, alargando una mano. Se desabrochó el bolsillo izquierdo del pecho de la guerrera y extrajo el temido talonario de multas. Copió cuidadosamente el nombre y la dirección que constaban en el permiso y luego me lo devolvió. Dio la vuelta hasta colocarse delante del coche, leyó el número de la matrícula y lo anotó también. Luego escribió la fecha, la hora y los detalles de la infracción cometida por mí. Después arrancó el original y me lo entregó, no sin antes comprobar que toda la información constase claramente en la copia del talonario. Finalmente se guardó el talonario en el bolsillo de la guerrera y abrochó el botón. -Ahora usted -dijo a mi pasajero, dando la vuelta al coche para colocarse junto a la otra ventanilla. Del otro bolsillo de la guerrera extrajo una libretita de tapas negras-. ¿Nombre? -inquirió secamente. -Michael Fish -contestó mi pasajero. -¿Dirección? -Catorce de Windsor Lane, Luton. -Enséñeme algo que demuestre que éstos son su nombre y dirección verdaderos -dijo el policía. Mi pasajero rebuscó en sus bolsillos y finalmente sacó su propio permiso de conducir. El policía comprobó el nombre y la dirección y le devolvió el permiso. -¿Cuál es su oficio? -preguntó. -Soy portador de capachos. -¿Cómo dice? -Portador de capachos. -Haga el favor de deletrearlo. -P-O-R-T-A-D-O-R D-E C-A... -Ya basta. ¿Y se puede saber qué es un portador de capachos? -Un portador de capachos, agente, es una persona que sube el cemento por la escalera para entregárselo al albañil. Y el capacho es donde se transporta el cemento. Tiene un asa muy larga y en la parte superior hay dos trozos de madera colocados en ángulo. -De acuerdo, de acuerdo. ¿Para quién trabaja? -Para nadie. Estoy parado. El policía tomó nota de todo en la libreta de tapas negras. Luego se la guardó en el bolsillo y abrochó el botón. -Cuando vuelva al cuartelillo haré unas cuantas comprobaciones para ver si me ha dicho la verdad dijo a mi pasajero. -¿Yo? ¿Qué mal he hecho? -preguntó el hombre con cara de rata. -No me gusta su cara, eso es todo -dijo el policía-. Y podría ser que tuviéramos una foto suya en los archivos -volvió a dar la vuelta al coche y se colocó junto a mi ventanilla-. Supongo que se dará usted cuenta de que está en serios apuros -dijo, dirigiéndose a mí. -Sí, agente. x 84 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -No volverá a conducir este coche de fantasía durante una larga temporada cuando hayamos terminado con usted. Bien pensado, no volverá a conducir ningún coche durante varios años. Y se lo tiene merecido. Espero que le encierren para acabar de redondear la cosa. -¿Quiere decir en la cárcel? -pregunté, alarmado. -No le quepa duda -dijo, relamiéndose-. En chirona. Entre rejas. Junto con todos los demás delincuentes que infringen la ley. Y encima una buena multa. Nadie se alegrará de ello más que yo. Les veré a los dos en el juzgado. Ya recibirán la correspondiente citación. Se volvió de espaldas y echó a andar hacia su moto. Plegó el soporte con un pie y pasó la pierna por encima del sillín. Luego dio un puntapié al mecanismo de arranque y se perdió de vista en medio del estruendo del motor. -¡Uf! -exclamé-. Estoy listo. -Nos han atrapado -dijo mi pasajero-. Nos han atrapado con todo el equipo. -Querrá decir que me han atrapado. -Así es -dijo-. ¿Qué piensa hacer ahora, jefe? -Ir directamente a Londres y hablar con mi abogado -dije, poniendo en marcha el automóvil. -No debe creer usted lo que ha dicho sobre meterle en la cárcel -dijo mi pasajero-. No encierran a nadie en chirona sólo por saltarse el límite de velocidad. -¿Está seguro? -pregunté. -Totalmente -repuso-. Pueden quitarle el permiso e imponerle una multa morrocotuda, pero ahí acabará el asunto. Me sentí tremendamente aliviado. -A propósito -dije-. ¿Por qué le ha mentido? -¿Quién, yo? -dijo-. ¿Qué le hace pensar que le he mentido? -Le ha dicho que era portador de capachos y que estaba parado. Pero a mi me había dicho que tenía un oficio muy especializado. -Y lo tengo -dijo-. Pero no conviene contárselo todo a un poli. -¿Se puede saber a qué se dedica? -le pregunté. -Ah -dijo con expresión astuta-. Eso sería confesar, ¿no le parece? -¿Se trata de algo que le da vergüenza? -¿Vergüenza? -exclamó-. ¿Avergonzarme yo de mi oficio? ¡Me siento tan orgulloso de él como cualquier otra persona del mundo! -¿Entonces por qué no quiere decírmelo? -Desde luego, ustedes los escritores son unos fisgones, ¿eh? -dijo-. Y usted no se dará por satisfecho hasta saber exactamente cuál es la respuesta, ¿no es así? -En realidad me da lo mismo una cosa que otra -le dije, mintiendo. Me dirigió una miradita astuta y ratonil por el rabillo del ojo. -Me parece que sí le importa -dijo-. Puedo ver en su cara que se figura que tengo un oficio muy peculiar y que se muere de ganas de saber cuál es. No me gustó que leyera mis pensamientos. Permanecí silencioso, con los ojos clavados en la carretera. -Y no se equivoca -prosiguió-. Mi oficio es en verdad muy peculiar. Es el más raro de todos los oficios peculiares. Me quedé esperando que continuase. -Por esto tengo que andar con mucho cuidado según con quién hable, ¿comprende? ¿Quién me dice a mí, por ejemplo, que no es usted otro poli de paisano? -¿Tengo cara de poli? -No -dijo-. No la tiene. Y no lo es. Cualquier imbécil se daría cuenta de que no lo es. Sacó del bolsillo una lata de tabaco y un librito de papel de fumar y se puso a liar un cigarrillo. Le observé por el rabillo del ojo y vi que ejecutaba esa operación más bien difícil con una velocidad increíble. El cigarrillo quedó liado y listo para ser encendido en unos cinco segundos. Pasó la lengua por el borde del papel, lo pegó y se metió el cigarrillo entre los labios. Luego, como surgido de la nada, un encendedor apareció en su mano. Del encendedor surgió una llamita. El cigarrillo quedó encendido. El encendedor desapareció. Fue una operación verdaderamente notable. -Jamás había visto liar un cigarrillo tan deprisa -dije. -Ah -dijo él, dando una larga chupada al pitillo-. De modo que se ha dado cuenta. -Claro que me he dado cuenta. Ha sido fantástico. Se reclinó en el asiento y sonrió. Le complació mucho que yo me hubiese percatado de la velocidad con que era capaz de liar un cigarrillo. -¿Quiere saber cómo puedo hacerlo tan aprisa? -preguntó. -Sí. -Es porque tengo unos dedos fantásticos. Estos dedos míos -dijo, alzando ambas manos- ¡son más rápidos e inteligentes que los dedos del mejor pianista del mundo! x 85 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -¿Es usted pianista? -No sea tonto -dijo-. ¿Acaso tengo cara de pianista? Eché un vistazo a sus dedos. Tenían una forma tan hermosa, eran tan finos, largos y elegantes, que no hacían juego con el resto de su persona. Se parecían más a los dedos de un cirujano del cerebro o de un relojero. -Mi oficio -prosiguió- es cien veces más difícil que tocar el piano. Cualquier mentecato puede aprender a tocar el piano. Hoy día en casi todas las casas hay algún mocoso que aprende a tocar el piano. Tengo razón, ¿no? -Más o menos -dije. -Claro que la tengo. Pero no hay una sola persona en diez millones que pueda aprender a hacer lo que yo hago. ¡Ni una en diez millones! ¿Qué le parece? -Asombroso -dije. -Y usted que lo diga. -Me parece que ya sé a qué se dedica -dije-. Hace usted juegos de manos. Es prestidigitador. -¿Yo? -dijo, bufando-. ¿Prestidigitador? ¿Acaso puede imaginarme yendo de una fiesta de críos a otra sacando conejos de un sombrero de copa? -Entonces es jugador de naipes. Hace que la gente juegue a naipes con usted y se da a sí mismo unas manos maravillosas. -¿Yo? ¿Me toma por un vil tahúr? -exclamó-. Ése es un oficio despreciable como pocos. -De acuerdo. Me rindo. Ahora llevaba el coche despacio, sin sobrepasar los sesenta kilómetros por hora, para tener la seguridad de que no volvieran a pararme. Habíamos llegado a la carretera principal de Londres a Oxford y corríamos pendiente abajo hacia Denham. De pronto mi pasajero alzó una mano y me mostró una correa de cuero negro. -¿Había visto esto anteriormente? -preguntó. La correa tenía una hebilla de latón de extraña forma. -¡Oiga! -exclamé-. Este cinturón es mío, ¿no? ¡Sí lo es! ¿De dónde lo ha sacado? Sonrió y movió suavemente el cinturón de un lado a otro. -¿De dónde cree que lo he sacado? -dijo-. De la parte superior de sus pantalones, por supuesto. Bajé la mano en busca del cinturón. No estaba. -¿Pretende decirme que me lo ha quitado mientras conducía? -pregunté, estupefacto. Asintió con la cabeza sin dejar de observarme con sus ojillos ratoniles. -Es imposible -dije-. Tendría que desabrocharme la hebilla y tirar de él para que se saliera de todas las presillas. Le habría visto hacerlo. Y aunque no le hubiese visto, lo habría notado. -Ah, pero no lo notó, ¿verdad? -dijo con expresión triunfal. Dejó caer el cinturón sobre su regazo y de pronto vi que de sus dedos colgaba un cordón de zapato color marrón-. Entonces, ¿qué me dice de esto? exclamó, agitando el cordón. -¿Qué quiere que le diga? -dije. -¿Hay alguien aquí que haya perdido un cordón de zapato? -preguntó, sonriendo. Miré mis zapatos. A uno de ellos le faltaba el cordón. -¡Demonio! -exclamé-. ¿Cómo lo ha hecho? No le he visto agacharse en ningún momento. -No me ha visto hacer nada -dijo orgullosamente-. Ni siquiera me ha visto moverme. ¿Y sabe por qué? -Sí -dije-. Porque tiene unos dedos fantásticos. -¡Exactamente! -exclamó-. Aprende usted muy deprisa, ¿no le parece? -se echó hacia atrás y siguió dando chupadas a su cigarrillo de confección casera, expulsando un hilillo de humo contra el parabrisas. Sabía que me había impresionado mucho con sus trucos y esto le llenaba de felicidad-. No quiero llegar tarde -dijo-. ¿Qué hora es? -Tiene un reloj delante de usted -le dije. -No me fío de los relojes de los coches -dijo-. ¿Qué hora señala su reíd de pulsera? Me subí un poco la manga para consultar mi reloj. No estaba en su sitio. Miré a mi acompañante. El me devolvió la mirada y sonrió. -¡También me ha quitado el reloj! -dije. Abrió la mano y vi mi reloj en su palma. -Hermoso reloj -dijo-. De calidad superior. Oro de dieciocho quilates. Y fácil de colocar, además. Nunca resulta difícil quitarse de encima los objetos de calidad. -Me gustaría que me lo devolviese, si no le importa -dije con cierto tono de mal humor. Con mucho cuidado colocó el reloj en la cubeta de cuero que había delante de él. -No sería capaz de birlarle nada a usted, jefe -dijo-. Usted es mi compañero y me ha recogido en su coche. -Me alegra saberlo -dije. x 86 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Lo único que hago es responder a sus preguntas -prosiguió-. Usted me ha preguntado cómo me ganaba la vida y se lo estoy demostrando. -¿Qué más me ha quitado? Sonrió de nuevo y empezó a sacarse de los bolsillos un objeto tras otro, todos de mi propiedad: mi permiso de conducir, un llavero con cuatro llaves, varios billetes de una libra, unas cuantas monedas, una carta de mis editores, mi diario, un lápiz viejo, un encendedor y, al final de todo, un hermoso y antiguo anillo de zafiros con perlas perteneciente a mi esposa. Precisamente llevaba el anillo a un joyero de Londres porque le faltaba una de las perlas. -He aquí otro objeto bellísimo -dijo, acariciando el anillo con los dedos-. Si no me equivoco, es del siglo dieciocho, del reinado de Jorge III. -En efecto -dije, impresionado-. Ha dado usted en el clavo. Colocó el anillo en la bandeja de cuero con los demás objetos. -De modo que es usted carterista -dije. -No me gusta esa palabra -contestó-. Es una palabra grosera y vulgar. Los carteristas son gente basta y vulgar que sólo hacen trabajitos fáciles de aficionado. Les birlan el dinero a las ancianitas ciegas. -Entonces, ¿qué nombre da a su profesión? -¿Yo? Soy dedero. Soy dedero profesional -pronunció las palabras solemne y orgullosamente, como si me estuviese diciendo que era el presidente del Real Colegio de Cirujanos o el Arzóbispo de Canterbury. -Es la primera vez que oigo esa palabra -dije-. ¿La ha inventado usted? -Claro que no la he inventado yo -replicó-. Es el nombre que se da a quienes alcanzan la cima de la profesión. Habrá oído hablar de los orfebres y los plateros, por ejemplo. Son los expertos en oro y plata. Yo soy experto con mis dedos, de modo que soy un dedero. -Debe de ser un oficio interesante. -Es maravilloso -contestó-. Es encantador. -¿Y por eso va usted a las carreras? -Las carreras son pan comido -dijo-. Lo único que hay que hacer es permanecer ojo avizor después de la carrera y observar a los afortunados que hacen cola para cobrar su dinero. Y cuando ves que alguien recibe un buen fajo de billetes, sencillamente vas tras él y se los coges. Pero no me interprete mal, jefe. Nunca les cojo nada a los perdedores. Y tampoco a los pobres. Sólo voy tras los que pueden permitírselo, los ganadores y los ricos. -Eso es muy considerado de su parte -dije-. ¿Le echan el guante muy a menudo? -¿Echarme el guante? -exclamó, poniendo cara de disgusto-. ¿Echarme el guante a mí? Eso sólo les ocurre a los carteristas. Escúcheme, podría quitarle la dentadura postiza de la boca si quisiera hacerlo y usted ni siquiera se daría cuenta. -No llevo dentadura postiza -dije. -Ya lo sé -contestó-. ¡De lo contrario se la habría quitado hace un buen rato! Le creí. Aquellos dedos delgados y largos parecían capaces de hacer cualquier cosa. Permanecimos silenciosos durante un rato. -Ese policía piensa investigarle a conciencia -dije-. ¿Eso no le preocupa ni pizca? -Nadie va a investigarme -dijo. -Por supuesto que lo harán. Escribió su nombre y dirección con mucho cuidado en su libretita negra. Mi pasajero me dedicó otra de sus sonrisitas astutas y ratoniles. -Ah -dijo-. Es verdad. Pero apuesto a que no lo tiene todo escrito en su memoria también. Aún no he conocido a ningún poli que tuviera buena memoria. Algunos ni siquiera se acuerdan de su propio nombre. -¿Qué tiene que ver la memoria con este asunto? -pregunté-. Lo tiene escrito en la libreta, ¿no es así? -Sí, jefe, así es. Pero lo malo es que ha perdido la libreta. Ha perdido las dos cosas, la libreta con mi nombre y el talonario con el suyo. Con los dedos largos y delicados de su mano derecha el hombre sostenía triunfalmente las dos cosas que había sacado de los bolsillos del policía. -Ha sido el trabajo más fácil de toda mi vida -anunció con orgullo. Estuve a punto de lanzar el coche contra una camioneta de la leche, tan grande era mi excitación. -Ese poli ya no tiene nada contra nosotros -dijo. -¡Es usted un genio! -exclamé. -No tiene nombres, ni direcciones, ni la matrícula del coche, ni nada de nada -dijo. -¡Es usted brillante! -Creo que será mejor que salga de la carretera principal cuanto antes -dijo-. Entonces podremos hacer una hoguera y quemar esto. -¡Es usted fantástico! -exclamé. -Gracias, jefe -dijo-. Siempre es agradable ver que se reconocen tus méritos. n o v u p m x 87 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m PEDRO ZARRALUKI El espectro galante 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 La señorita Diana nunca utilizaba la mirilla de la puerta. De haberla usado aquella primera noche de invierno quizá no hubiera conocido a Estantiguo, pero la señorita era una solterona enérgica, acostumbrada a la soledad, y consideraba el miedo -con esa dureza de los que repudian lo que desean- un pasatiempo emocional de las jóvenes timoratas. Cuarenta años de aburrimiento le habían demostrado que, a fin de cuentas, el mundo no era tan peligroso, y por eso aquella primera noche de invierno, como siempre que sonaba el timbre, no perdió el tiempo averiguando la identidad del intruso. Al abrir la puerta, la sorpresa brotó en su rostro tan sólo un instante. No había nadie en el rellano, pero un viento gélido, acompañado de un sordo rumor, se deslizó junto a ella hacia el interior de la casa. La señorita Diana, que odiaba las bromas, emitió una maldición como réplica, y cerró de nuevo la puerta. No sabía aún que Estantiguo había entrado en su hogar, pero el fantasma se iba a dar a conocer de inmediato. En el comedor, la señorita se percató de que el florero que utilizaba como centro de mesa estaba vacío, y se propuso comprar un ramo de flores la mañana siguiente. Se sentó al piano, y estuvo tocando The man I love durante un rato. Cuando se volvió, movida por el ligero vacío que produce el hambre, el florero soportaba un espléndido ramo de flores. La señorita Diana permanecio inmovil junto al pesado John Spencer. Esta vez tardó más en reaccionar, pues no podía culpar a nadie de su sorpresa. Recorrió el salón con la mirada, salió al vestíbulo para comprobar que la puerta estuviera bien cerrada, y se interno en la cocina, aturdida por una duda indefinible. En el momento de encender el fuego, un ruido de cristales le hizo dar un respingo. Un poco asustada, aunque movida por una gran curiosidad, se asomó apresuradamente al comedor. El florero con las rosas se encontraba ahora sobre el piano. La mesa, puesta con exquisita delicadeza para dos personas, se intuía en el hálito tenue de las velas. Una copa, sin embargo, se había roto sobre el parquet. La señorita Diana, aunque un tanto halagada por el romanticismo de su misterioso admirador, emitió una retahíla de improperios mientras recogía los cristales. Los tiró a la basura. Cuando regresó al comedor, una fuente brillaba en el centro de la mesa. Verdaderamente admirada, la señorita tomó asiento en su lugar habitual, y alzó la campana de plata. Una nube aromática perfumó la habitación, en torno a los volúmenes suaves de un faisán. El veterano olfato de la señorita no dudó en apreciar que estaba preparado con salsa de frambuesa. Permaneció en silencio unos instantes. Miro a sus espaldas, y volvió a mirar el faisán. Estantiguo, viendo que se encontraba demasiado desconcertada, optó por servir el vino, un espléndido rioja envejecido en roble durante un siglo. La señorita, al ver moverse la botella, profirió un grito breve, más de admiración que de pánico. Su rostro ilustró el gran esfuerzo que realizaba para explicarse lo que ocurría. Pero no tenía miedo, pues una mujer nunca teme a los espíritus galantes. Instantes después la señorita servía el faisán. Antes de que pudiera probarlo, la copa de su invisible admirador se alzó en el aire, y se detuvo a la altura del brindis. La señorita decidió seguir el juego que empezaba a atribuir a su alterada sensibilidad. Los cristales se encontraron en el aire, y la señorita se llevó la copa a los labios. Sin embargo, no pudo evitar atragantarse al ver que la otra copa vertía su contenido en el vacío. Se apresuró a probar el faisán. «Exquisito», dijo, alzando la mirada hacia la silla vacía. Pero de inmediato la acometió la vergüenza, y terminó la cena en un silencio impenetrable. No sabiendo qué hacer, y sin tener nada que reprochar a aquella extraña presencia, se retiró a su alcoba sin molestarse en correr el pestillo. Había decidido atribuir todo aquello a un engaño de su fantasía, y por lo tanto no era necesario tomar precauciones. En el momento de desvestirse, como cada noche, frente a la gran luna del armario, la asaltó sin embargo un absurdo pudor confundido con un levísimo soplo de lascivia. Estantiguo, aun a riesgo de perder su conquista, se apresuró a mostrar su presencia a la manera tradicional de los fantasmas. Pasó tres veces entre la señorita y el espejo, y por tres veces perdió ésta su imagen en el azogue. Aquello delataba al espectro, pero Estantiguo hubiera sido incapaz de utilizar su condición para violar la intimidad de una dama. Y ella reaccionó tal como esperaba el fantasma. Sus dedos, que el pudor había detenido en el primer ojal de su vestido, se pusieron lentamente en movimiento. La señorita Diana había decidido no dejarse impresionar por su fantasía, pero la voluptuosidad de sus gestos revelaba un inconfesado deseo de ser observada. Estantiguo vio caer el vestido a los pies de la señorita, seguido de sus prendas íntimas. La encantadora dama se observaba en el espejo, arrebatadamente avergonzada, poseída por su impúdica desnudez. La invisibilidad del fantasma hacía más fácil su entrega, que se evidenciaba a pesar de todo en la complacencia sensual con que eludía la presencia del camisón sobre la almohada. Atravesó el dormitorio con la elegancia que sólo tienen las mujeres para andar desnudas. Buscó las excusas más triviales para mostrarse por entero a una presencia adorablemente inexistente, y la latencia de su deseo le dio el valor necesario para aceptar lo inevitable. Con la lenta, maravillosa resolución de la mujer enamorada que se entrega por vez primera a un hombres se tendió sobre la cama, y apagó la luz. De inmediato notó un soplo de aire gélido que le recorría el estómago. Tuvo un nuevo ardor indeciso y pretendió cubrirse con las sábanas, pero su deseo había quedado demasiado patente para que el fantasma admitiera dudas. Un peso excesivo inmovilizó a la señorita, que se sintió acariciada por algo asombrosamente suave, aunque muy frío. La dama aventuró un leve intento de rebelarse, pero la suavidad de su galán consiguió que se abandonara al abrazo. Los músculos de la señorita se distendieron, al tiempo que aumentaba el ritmo de su x 88 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 respiración. Y, cuando un fuego abrasador presionó sus labios, la señorita gimió súplicas y protestas, pero ya sin defenderse. Así se introdujo Estantiguo en la comunidad. La señorita Diana, que gozaba de una intachable reputación, se apresuró a confesar al párroco sus apasionados encuentros con el fantasma, así como su impotencia para resistir la tentación. Y el sacerdote, obviamente, le aconsejó que no fantaseara, y le recomendó lecturas piadosas para entretener sus insomnios. De nada sirvieron, sin embargo, las prudentes medidas del ministro. La señorita Diana había sucumbido con una complacencia de mujer satisfecha y, no contenta con olvidar sus deberes cristianos, paseaba cada tarde del brazo de un hombre inexistente, levantando todo tipo de murmuraciones. Los parroquianos no tardaron en tildarla de loca, y un grupo de indignadas mujeres visitó al sacerdote para exigirle que pusiera fin a aquel concubinato delirante. El clérigo, que era un hombre sensato, visitó a la señorita por ver si en su hogar se apreciaban huellas de una convivencia ilegal. Su inspección resultó infructuosa, aunque la señorita, siempre acalorada al referirse al tema, hizo una discreta ostentación de su pecado. El párroco quedó muy indignado por aquella demencia que combinaba la doble culpa de lujuria y terquedad. A pesar de todo, su natural paciencia y un desconcierto comprensible le recomendaron dar tiempo al tiempo. Pensaba así conceder una nueva oportunidad a la señorita, sin advertir que sólo Estantiguo se beneficiaba de la prórroga. El ministerio de la confesión deparaba nuevas sorpresas al sacerdote. Una dama, joven aunque honesta, casada con un caballero muy respetado por la comunidad, le confesó llorando que era revolcada a menudo y sin compasion por una fuerza invisible, siempre que su marido se ausentaba, y que no podía evitar el sentir un intenso placer en las partes. Y una de las señoras que habían encabezado la protesta contra la solterona enamorada, propietaria de una farmacia, le explicó que algo mórbido y sinuoso se deslizaba por entre sus muslos cada vez que se encaramaba a la banqueta para alcanzar los estantes más altos, y que -en este punto se quedó casi sin voz- se había sorprendido a sí misma ordenando el contenido de esos estantes sin otro motivo que el de sentir aquello. El sacerdote decidió que la situación era insostenible. Tras verificar con varios médicos, de la forma más discreta posible, la imposibilidad de que algún virus maligno se hubiera extendido a modo de plaga entre las mujeres, causándoles extraños paroxismos de lujuria, dio parte de los hechos a sus superiores. Recibió la orden de abrir una investigación y de prepararse, en caso de que resultara necesario, a realizar un exorcismo junto a un especialista que le haría llegar el arzobispado. Mientras tanto, y sin que el párroco traicionara el secreto confesional, se había hecho pública la galantería del fantasma, y las mujeres seducidas -que en el terreno de la fidelidad tienen siempre algo de mantis religiosa- acudían a su confesionario para reclamar la cabeza del conquistador. Hasta la misma señorita Diana, nada más enterarse de los devaneos de su amante, visitó al párroco para suplicarle que pusiera fin a una situación tan escandalosa. El buen sacerdote, aunque no acababa de creer en el fantasma, se vio sometido a tantas presiones que opto por reclamar la presencia del exorcista. Este anunció su llegada pocos días después, y el párroco, bastante desconcertado, se aprestó a recibirle. El mismo día que esperaba al enviado del arzobispo ultimó los informes en su despacho de la parroquia. Agotado por un trabajo tan nuevo y tan confuso, decidió descansar un rato en espera de su invitado. Estuvo leyendo algunos párrafos de la Biblia, y lamentó, como siempre que abría el libro, no disponer de un ejemplar artísticamente más valioso. Cuando se aproximaba la hora de la llegada del exorcista, el párroco decidió despejarse con una ducha. Se encerró en el baño, y se desnudó de espaldas al espejo, al tiempo que pendía la ropa de los colgadores adheridos a la puerta. Aunque deseaba relajarse, no podía dejar de pensar en aquella extraña plaga de obscenidad. Estantiguo, de pie junto al retrete, quedó fuertemente impresionado por el culo carnoso, blanco como el torso de una gaviota, del inocente sacerdote. Estantiguo era un fantasma respetuoso, pero su fuerza de voluntad se vio debilitada de inmediato, y comprendió que no podría resistir la tentación. En el momento en que el párroco se dirigía a la ducha, Estantiguo materializó en el suelo una Biblia del siglo XVI, un auténtico tesoro. El clérigo, gratamente sorprendido se agachó para recogerla. n o v u p m 50 CHARLES BUKOWSKI Quince centímetros 55 60 Los primeros tres meses de mi matrimonio con Sara fueron aceptables, pero luego empezaron los problemas. Era una buena cocinera, y yo empecé a comer bien por primera vez en muchos años. Empecé a engordar. Y Sara empezó a hacer comentarios. -Ay, Henry, pareces un pavo engordando para el Día de Acción de Gracias. -Tienes razón mujer, tienes razón -le decía yo. Yo trabajaba de mozo en un almacén de piezas de automóvil y apenas sí me llegaba la paga. Mis únicas alegrías eran comer, beber cerveza e irme a la cama con Sara. No era precisamente una vida majestuosa, pero uno ha de conformarse con lo que tiene. Sara era suficiente. Respiraba SEXO por todas partes. La había conocido en una fiesta de Navidad de los empleados del almacén. Trabajaba allí de secretaria. x 89 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Me di cuenta de que ninguno se acercaba a ella en la fiesta y no podía entenderlo. Jamás había visto mujer tan guapa y además no parecía tonta. Sin embargo, tenía algo raro en la mirada. Te miraba fijamente como si entrara en ti y daba la impresión de no parpadear. Cuando se fue al lavabo me acerqué a Harry, al camionero. -Oye Harry -le dije-. ¿Cómo es que nadie se acerca a Sara? -Es que es bruja, hombre, una bruja de verdad. Ándate con ojo. -Vamos, Harry, las brujas no existen. Está demostrado. Las mujeres aquellas que quemaban en la hoguera antiguamente, era todo un error horrible, una crueldad. Las brujas no existen. -Bueno, puede que quemaran a muchas mujeres por error, no voy a discutírtelo. Pero esta zorra es bruja, créeme. -Lo único que necesita, Harry, es comprensión. -Lo único que necesita -me dijo Harry- es una víctima. -¿Cómo lo sabes? -Hechos -dijo Harry-. Dos empleados de aquí. Manny, un vendedor, y Lincoln, un dependiente. -¿Qué les pasó? -Pues sencillamente que desaparecieron ante nuestros propios ojos, sólo que muy lentamente... podías verles irse, desvanecerse... -¿Qué quieres decir? -No quiero hablar de eso. Me tomarías por loco. Harry se fue. Luego salió Sara del váter de señoras. Estaba maravillosa. -¿Qué te dijo Harry de mí? -me preguntó. -¿Cómo sabes que estaba hablando con Harry? -Lo sé -dijo ella. -No me dijo mucho. -Pues sea lo que sea, olvídalo. Son mentiras. Lo que pasa es que le he rechazado y está celoso. Le gusta hablar mal de la gente. -A mí no me importa la opinión de Harry -dije yo. -Lo nuestro puede ir bien, Henry -dijo ella. Vino conmigo a mi apartamento después de la fiesta y te aseguro que nunca había disfrutado tanto. No había mujer como aquélla. Al cabo de un mes o así nos casamos. Ella dejó el trabajo inmediatamente, pero yo no dije nada porque estaba muy contento de tenerla. Sara se hacía su ropa, se peinaba y se cortaba el pelo ella misma. Era una mujer notable, muy notable. Pero como ya dije, hacia los tres meses, empezó a hacer comentarios sobre mi peso. Al principio eran sólo pequeñas observaciones amables, luego empezó a burlarse de mí. Una noche llegó a casa y me dijo: -¡Quítate esa maldita ropa! -¿Cómo dices, querida? -Ya me oíste, so cabrón. ¡Desvístete! No era la Sara que yo conocía. Había algo distinto. Me quité la ropa y las prendas interiores y las eché en el sofá. Me miró fijamente. -¡Qué horror! -dijo-. ¡Qué montón de mierda! -¿Cómo dices, querida? -¡Digo que pareces una gran bañera llena de mierda! -Pero querida, qué te pasa... ¿Estás en plan de bronca esta noche? -¡Calla! ¡Toda esa mierda colgando por todas partes! Tenía razón. Me había salido un michelin a cada lado, justo encima de las caderas, Luego cerró los puños y me atizó fuerte varias veces en cada michelín. -¡Tenemos que machacar esa mierda! Romper los tejidos grasos, las células... Me atizó otra vez, varias veces. -¡Ay! ¡Que duele, querida! -¡Bien! ¡Ahora, pégate tú mismo! -¿Yo mismo? -¡Sí, venga, condenado! Me pegué varias veces, bastante fuerte. Cuando terminé los michelines aún seguían allí, aunque estaban de un rojo subido. -Tenemos que conseguir eliminar esa mierda -me dijo. Yo supuse que era amor y decidí cooperar... Sara empezó a contarme las calorías. Me quitó los fritos, el pan y las patatas, los aderezos de la ensalada, pero me dejó la cerveza. Tenía que demostrarle quién llevaba los pantalones en casa. -No, de eso nada -dije-, la cerveza no la dejaré. ¡Te amo muchísimo, pero la cerveza no! -Bueno, de acuerdo -dijo Sara-. Lo conseguiremos de todos modos. -¿Qué conseguiremos? x 90 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Quiero decir, que conseguiremos eliminar toda esa grasa, que tengas otra vez unas proporciones razonables. -¿Y cuáles son las proporciones razonables? -pregunté. -Ya lo verás, ya. Todas las noches, cuando volvia a casa, me hacía la misma pregunta. -¿Te pegaste hoy en los lomos? -¡Sí, mierda, sí! -¿Cuántas veces? -Cuatrocientos puñetazos de cada lado, fuerte. Iba por la calle atizándome puñetazos. La gente me miraba, pero al poco tiempo dejó de importarme, porque sabía que estaba consiguiendo algo y ellos no... La cosa funcionaba. Maravillosamente. Bajé de noventa kilos a setenta y ocho. Luego de setenta y ocho a setenta y cuatro. Me sentía diez años más joven. La gente me comentaba el buen aspecto que tenía. Todos menos Harry el camionero. Sólo porque estaba celoso, claro, porque no había conseguido nunca bajarle las bragas a Sara. Una noche di en la báscula los setenta kilos, -¿No crees que hemos bajado suficiente? –le dije a Sara-. ¡Mírame! Los michelines habían desaparecido hacía mucho. Me colgaba el vientre. Tenía la cara chupada. -Según los gráficos -dijo Sara-, según los gráficos, aún no has alcanzado el tamaño ideal. -Pero oye -le dije-, mido uno ochenta, ¿cuál es el peso ideal? Y entonces Sara me contestó en un tono muy extraño: -Yo no dije «peso ideal», dije «tamaño ideal». Estamos en la Nueva Era, la Era Atómica, la Era Espacial y, sobre todo, la Era de la Superpoblación. Yo soy la Salvadora del Mundo. Tengo la solución a la Explosión Demográfica. Que otros se ocupen de la Contaminación. Lo básico es resolver el problema de la superpoblación; eso resolverá la Contaminación y muchas cosas más. -¿Pero de qué demonios hablas? -pregunté, abriendo una botella de cerveza. -No te preocupes -contestó-. Ya lo sabrás, ya. Empecé a notar entonces, en la báscula, que aunque aún seguía perdiendo peso parecía que no adelgazaba. Era raro. Y luego me di cuenta de que las perneras de los pantalones me arrastraban... y también empezaban a sobrarme las mangas de la camisa. Al coger el coche para ir al trabajo me di cuenta de que el volante parecía quedar más lejos. Tuve que adelantar un poco el asiento del coche. Una noche me subí a la báscula. Sesenta kilos. -Oye Sara, ven. -Sí, querido... -Hay algo que no entiendo. -¿Qué? -Parece que estoy encogiendo. -¿Encogiendo? -Sí, encogiendo. -¡No seas tonto! ¡Eso es increíble! ¿Cómo puede encoger un hombre? ¿Acaso crees que tu dieta te encoge los huesos? ¡Los huesos no se disuelven! La reducción de calorías sólo reduce la grasa. ¡No seas imbécil! ¿Encogiendo? ¡Imposible! Luego se echó a reír. -De acuerdo -dije-. Ven aquí. Coge el lápiz. Voy a ponerme contra esta pared. Mi madre solía hacer esto cuando era pequeño y estaba creciendo. Ahora marca una raya ahí en la pared donde marca el lápiz colocado recto sobre mi cabeza. -De acuerdo, tontín, de acuerdo -dijo ella. Trazó la raya. Al cabo de una semana pesaba cincuenta kilos. El proceso se aceleraba cada vez más. -Ven aqui, Sara. -Sí, niño bobo. -Vamos, traza la raya. Trazó la raya. Me volví. -Ahora mira, he perdido diez kilos y veinte centímetros en la última semana. ¡Estoy derritiéndome! Mido ya uno cincuenta y cinco. ¡Esto es la locura! ¡La locura! No aguanto más. Te he visto metiéndome las perneras de los pantalones y las mangas de las camisas a escondidas. No te saldrás con la tuya. Voy a empezar a comer otra vez. ¡Creo que eres una especie de bruja! -Niño bobo... Fue poco después cuando el jefe me llamó a la oficina. Me subí en la silla que había frente a su mesa. x 91 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -¿Henry Markson Jones II? -Sí señor, dígame. -¿Es usted Henry Markson Jones II? -Claro señor. -Bien, Jones, hemos estado observándole cuidadosamente. Me temo que ya no sirve usted para este trabajo. Nos fastidia muchísimo tener que hacer esto... quiero decir, nos fastidia que esto acabe así, pero... -Oiga, señor, yo siempre cumplo lo mejor que puedo. -Le conocemos, Jones, le conocemos muy bien, pero ya no está usted en condiciones de hacer un trabajo de hombre. Me echó. Por supuesto, yo sabía que me quedaba la paga del desempleo. Pero me pareció una mezquindad por su parte echarme así... Me quedé en casa con Sara. Con lo cual, las cosas empeoraron: ella me alimentaba. Llegó un momento en que ya no podía abrir la puerta del refrigerador. Y luego me puso una cadenita de plata. Pronto llegué a medir sesenta centímetros. Tenía que cagar en una bacinilla. Pero aún me daba mi cerveza, según lo prometido. -Ay, mi muñequito -decía-. ¡Eres tan chiquitín y tan mono! Hasta nuestra vida amorosa cesó. Todo se había achicado proporcionalmente. La montaba, pero al cabo de un rato me sacaba de allí y se echaba a reír. -¡Bueno, ya lo intentaste, patito mío! -¡No soy un pato, soy un hombre! -¡Oh mi hombrecín, mi pequeño hombrecito! Y me cogía y me besaba con sus labios rojos... Sara me redujo a quince centímetros. Me llevaba a la tienda en el bolso. Yo podía mirar a la gente por los agujeritos de ventilación que ella había abierto en el bolso. Ahora bien, he de decir algo en su favor: aún me permitía beber cerveza. La bebía con un dedal. Un cuarto me duraba un mes. En los viejos tiempos, desaparecía en unos cuarenta y cinco minutos. Estaba resignado. Sabía que si quisiera me haría desaparecer del todo. Mejor quince centímetros que nada. Hasta una vida pequeña se estima mucho cuando está cerca el final de la vida. Así que entretenía a Sara. Qué otra cosa podía hacer. Ella me hacía ropita y zapatitos y me colocaba sobre la radio y ponía música y decía: -¡Baila, pequeñín! ¡Baila, tontín mío, baila! ¡Baila, baila! En fin, yo ya no podía siquiera recoger mi paga del desempleo, así que bailaba encima de la radio mientras ella batía palmas y reía. Las arañas me aterraban y las moscas parecían águilas gigantes, y si me hubiese atrapado un gato me habría torturado como a un ratoncito. Pero aún seguía gustándome la vida. Bailaba, cantaba, bebía. Por muy pequeño que sea un hombre, siempre descubrirá que puede serlo más. Cuando me cagaba en la alfombra, Sara me daba una zurra. Colocaba trocitos de papel por el suelo y yo cagaba en ellos. Y cortaba pedacitos de aquel papel para limpiarme el culo. Raspaba como lija. Me salieron almorranas. De noche no podía dormir. Tenía una gran sensación de inferioridad, me sentía atrapado. ¿Paranoia? Lo cierto es que cuando cantaba y bailaba y Sara me dejaba tomar cerveza me sentía bien. Por alguna razón, me mantenía en los quince centímetros justos. Ignoro cuál era la razón. Como casi todo lo demás, quedaba fuera de mi alcance. Le hacía canciones a Sara y las llamaba así: Canciones para Sara: Sí, no soy más que un mosquito, no hay problema mientras no me pongo caliente, entonces no tengo dónde meterla, salvo en una maldita cabeza de alfiler. Sara aplaudía y se reía. Si quieres ser almirante de la marina de la reina no tienes más que hacerte del servicio secreto, conseguir quince centímetros de altura y cuando la reina vaya a mear atisbar en su chorreante coñito... Y Sara batía palmas y se reía. En fin, así eran las cosas. No podían ser de otro modo... Pero una noche pasó algo muy desagradable. Estaba yo cantando y bailando y Sara en la cama, desnuda, batiendo palmas, bebiendo vino y riéndose. Era una excelente representación. Una de mis mejores representaciones. Pero, como siempre, la radio se calentó y empezó a quemarme los pies. Y llegó un momento en que no pude soportarlo. -Por favor, querida -dije-, no puedo más. Bájame de aquí. Dame un poco de cerveza. Vino no. No sé cómo puedes beber ese vino tan malo. Dame un dedal de esa estupenda cerveza. -Claro, queridito -dijo ella-. Lo has hecho muy bien esta noche. Si Manny y Lincoln lo hubiesen hecho tan bien como tú, estarían aquí ahora. Pero ellos no cantaban ni bailaban, no hacían más que llorar y cavilar. Y, peor aún, no querían aceptar el Acto Final. -¿Y cuál es el Acto Final? -pregunté. -Vamos, queridín, bébete la cerveza y descansa. Quiero que disfrutes mucho en el Acto Final. Eres mucho más listo que Manny y Lincoln, no hay duda. Creo que podremos conseguir la Culminación de los Opuestos. x 92 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Sí, claro, cómo no -dije, bebiendo mi cerveza-. Llénalo otra vez. ¿Y qué es exactamente la Culminación de los Opuestos? -Saborea la cerveza, monín, pronto lo sabrás. Terminé mi cerveza y luego pasó aquella cosa repugnante, algo verdaderamente muy repugnante. Sara me cogió con dos dedos y me colocó allí, entre sus piernas; las tenía abiertas, pero sólo un poquito. Y me vi ante un bosque de pelos. Me puse rígido, presintiendo lo que se aproximaba. Quedé embutido en oscuridad y hedor. Oí gemir a Sara. Luego Sara empezó a moverme despacio, muy despacio, hacia adelante y hacia atrás. Como dije, la peste era insoportable, y apenas podía respirar, pero en realidad había aire allí dentro... había varias bolsitas y capas de oxígeno. De vez en cuando, mi cabeza, la parte superior de mi cabeza, pegaba en El Hombre de la Barca y entonces Sara lanzaba un gemido superiluminado. Y empezó a moverme más deprisa, más deprisa, cada vez más y empezó a arderme la piel, y me resultaba más difícil respirar; el hedor aumentaba. Oía sus jadeos. Pensé que cuanto antes acabase la cosa menos sufriría. Cada vez que me echaba hacia adelante arqueaba la espalda y el cuello, arremetía con todo mi cuerpo contra aquel gancho curvo, zarandeaba todo lo posible al Hombre de la Barca. De pronto, me vi fuera de aquel terrible túnel. Sara me alzó hasta su cara. -¡Vamos, condenado! ¡Vamos! -exigió. Estaba totalmente borracha de vino y pasión. Me sentí embutido otra vez en el túnel. Me zarandeaba muy deprisa arriba y abajo. Y luego, de pronto, sorbí aire para aumentar de tamaño y luego concentré saliva en la boca y la escupí... una, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis veces, luego paré... El hedor resultaba ya increíble, pero al fin me vi otra vez levantado en el aire. Sara me acercó a la lámpara de la mesita y empezó a besarme por la cabeza y por los hombros. -¡Oh querido mío! ¡Oh mi linda pollita! ¡Te amo! -me dijo. Y me besó con aquellos horribles labios rojos y pintados. Vomité. Luego, agotada de aquel arrebato de vino y pasión, me colocó entre sus pechos. Descansé allí, oyendo los latidos de su corazón. Me había quitado la maldita correa, la cadena de plata, pero daba igual. No era más libre. Uno de sus gigantescos pechos había caído hacia un lado y parecía como si yo estuviese tumbado justo encima de su corazón: el corazón de la bruja. Si yo era la solución a la Explosión Demográfica, ¿por qué no me había utilizado ella como algo más que un objeto de diversión, un juguetito sexual? Me estiré allí, escuchando aquel corazón. Decidí que no había duda, que ella era una bruja. Y entonces alcé los ojos. ¿Sabéis lo que vi? Algo sorprendente. Arriba, en la pequeña hendidura que había debajo de la cabecera de la cama. Un alfiler de sombrero. Sí, un alfiler de sombrero, largo, con uno de esos chismes redondos de cristal púrpura al extremo. Subí entre sus pechos, escalé su cuello, llegué a su barbilla (no sin problemas), luego caminé quedamente a través de sus labios, y entonces ella se movió un poco y estuve a punto de caer y tuve que agarrarme a una de las ventanas de la nariz. Muy lentamente llegué hasta el ojo derecho (tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda) y luego conseguí subir hasta la frente, pasé la sien, y alcancé el pelo... me resultó muy difícil cruzarlo. Luego, me coloqué en posición segura y estiré el brazo... estiré y estiré hasta conseguir agarrar el alfiler. La bajada fue más rápida, pero más peligrosa. Varias veces estuve a punto de perder el equilibrio con aquel alfiler. Una caída habría sido fatal. Varias veces se me escapó la risa: era todo tan ridículo. El resultado de una fiesta para los chicos del almacén, Feliz Navidad. Por fin llegué de nuevo a aquel pecho inmenso. Posé el alfiler y escuché otra vez. Procuré localizar el punto exacto de donde brotaba el rumor del corazón. Decidí que era un punto situado exactamente debajo de una pequeña mancha marrón, una marca de nacimiento. Entonces, me incorporé. Cogí el alfiler con su cabeza de cristal color púrpura, tan bella a la luz de la lámpara, y pensé, ¿resultará? Yo medía quince centímetros y calculé que el alfiler mediría unos veintidós. El corazón parecía estar a menos de veintidós centímetros. Alcé el alfiler y lo clavé, justo debajo de la mancha marrón. Sara se agitó. Sostuve el alfiler. Estuvo a punto de tirarme al suelo... lo cual en relación a mi tamaño hubiese sido una altura de trescientos metros o más. Me habría matado. Seguía sujetando con firmeza el alfiler. De sus labios brotó un extraño sonido. Luego toda ella pareció estremecerse como si sintiese escalofríos. Me incorporé y le hundí los siete centímetros de alfiler que quedaban en el pecho hasta que la hermosa cabeza de cristal púrpura chocó con la piel. Entonces quedó inmóvil. Escuché. Oí el corazón, uno, dos, uno dos, uno dos, uno dos, uno... Se paró. Y entonces, con mis manitas asesinas, me agarré a la sábana y me descolgué hasta el suelo. Medía quince centímetros y era un ser real y aterrado y hambriento. Encontré un agujero en una de las ventanas del dormitorio que daba al Este, me agarré a la rama de un matorral, y descendí por ella al interior de éste. Sólo yo sabía que Sara estaba muerta, pero desde un punto de vista realista no significaba ninguna ventaja. Si quería sobrevivir, tenía que encontrar algo que comer. De todos modos, no podía evitar preguntarme qué decidirían los tribunales sobre mi caso. ¿Era culpable? Arranqué una hoja e intenté comerla. Inútil. Era intragable. Entonces vi que la señora del patio del sur sacaba un plato de comida de gato para el suyo. Salí del matorral y me dirigí al plato, vigilando posibles movimientos animales. Jamás había comido algo tan x 93 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 asqueroso, pero no tenía elección. Devoré cuanto pude... peor sabía la muerte. Luego, volví al matorral y me encaramé a él. Allí estaba yo, quince centímetros de altura, la solución a la Explosión Demográfica, colgando de un matorral con la barriga llena de comida de gato. No quiero aburriros con demasiados detalles de mis angustias cuando me vi perseguido por gatos y perros y ratas. Percibiendo que poco a poco mi tamaño aumentaba. Viéndoles llevarse de allí el cadáver de Sara. Cómo entré luego y descubrí que era aún demasiado pequeño para abrir la puerta de la nevera. El día que el gato estuvo a punto de cazarme cuando le comía su almuerzo. Tuve que escapar. Ya medía entonces entre veinte y veinticinco centímetros. Iba creciendo. Ya asustaba a las palomas. Cuando asustas a las palomas puedes estar seguro de que vas consiguiéndolo. Un día sencillamente corrí calle abajo, escondiéndome en las sombras de los edificios y debajo de los setos y así. Y corriendo y escondiéndome llegué al fin a la entrada de un supermercado y me metí debajo de un puesto de periódicos que hay junto a la entrada. Entonces vi que entraba una mujer muy grande y que se abría la puerta eléctrica y me colé detrás. Una de las dependientas que estaba en una caja registradora alzó los ojos cuando yo me colaba detrás de la mujer. -¿Oiga, qué demonios es eso? -¿Qué? -preguntó una cliente. -Me pareció ver algo -dijo la dependienta-, pero quizá no. Supongo que no. Conseguí llegar al almacén sin que me vieran. Me escondí detrás de unas cajas de legumbres cocidas. Esa noche salí y me di un buen banquete. Ensalada de patatas, pepinos, jamón con arroz, y cerveza, mucha cerveza. Y seguí así, con la misma rutina. Me escondía en el almacén y de noche salía y hacía una fiesta. Pero estaba creciendo y cada vez me era más difícil esconderme. Me dediqué a observar al encargado que metía el dinero todas las noches en la caja fuerte. Era el último en irse. Conté las pausas mientras sacaba el dinero cada noche. Parecía ser: siete a la derecha, seis a la izquierda, cuatro; a la derecha, seis a la izquierda, tres a la derecha: abierta. Todas las noches me acercaba a la caja fuerte y probaba. Tuve que hacer una especie de escalera con cajas vacías para llegar al disco. No había modo de abrir, pero seguí intentándolo. Todas las noches. Entretanto, mi crecimiento se aceleraba. Quizá midiese ya noventa centímetros. Había una pequeña sección de ropa y tenía que utilizar tallas cada vez mayores. El problema demográfico volvía. Al fin una noche se abrió la caja. Había veintitrés mil dólares en metálico. Tenía que llevármelos de noche, antes de que abrieran los bancos. Cogí la llave que utilizaba el encargado para salir sin que se disparase la señal de alarma. Luego enfilé calle abajo y alquilé una habitación por una semana en el motel Sunset. Le dije a la encargada que trabajaba de enano en las películas. Sólo pareció aburrirla. -Nada de televisión ni de ruidos a partir de las diez. Es nuestra norma. Cogió el dinero, me dio un recibo y cerró la puerta. La llave decía habitación 103. Ni siquiera vi la habitación. Las puertas decían noventa y ocho, noventa y nueve, cien, ciento uno, y yo caminaba rumbo al norte, hacia las colinas de Hollywood, hacia las montañas que había tras ellas, la gran luz dorada del Señor brillaba sobre mí, crecía. n o v u p m 40 MARGARET OLIPHANT La puerta abierta 1 45 50 55 60 Alquilé la casa de Brentwood a mi regreso de la india en el año 18** para alojar temporalmente a mi familia hasta que encontrase un hogar definitivo. La casa ofrecía muchas ventajas que la hacían especialmente apropiada. Estaba dentro del área de Edimburgo, y mi hijo Roland, cuya educación había sido descuidada en exceso, podría ir a la escuela y volver a diario; para él sería mejor que vivir fuera de casa, o que quedarse aquí todo el día a cargo de un tutor. A mí me satisfacía la primera de estas soluciones, pero su madre prefería la segunda. El doctor Simson, que era una persona juiciosa, sugirió una vía intermedia: «Montarle en su pony y dejarle cabalgar todas las mañanas hasta la escuela, para él será lo más saludable del mundo; y cuando haga mal tiempo, que coja el tren.» Su madre aceptó la solución del problema con mayor facilidad de lo que yo esperaba, y nuestro pálido chico, que hasta entonces no había conocido nada más estimulante que Simla, se encontró con las enérgicas brisas del Norte en el suavizado rigor del mes de mayo. Antes de que llegaran las vacaciones de julio, tuvimos la satisfacción de verle adquirir algo del moreno y saludable aspecto que tenían sus compañeros de escuela. Escocia no aceptaba en aquellos días el sistema inglés de enseñanza. No había un pequeño Eton en Fettes; y, de haberlo habido, no creo que esa clase de exótica elegancia nos hubiera tentado a mi mujer o a mí. Sentíamos un cariño especial por el muchacho, pues era el único varón que nos quedaba, y estábamos convencidos de que su constitución era muy débil y su espíritu profundamente impresionable. x 94 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Tenerlo en casa y poder enviarlo a la escuela -combinar las ventajas de las dos alternativas colmaba todas nuestras aspiraciones. Las dos chicas también encontraron en Brentwood todo lo que deseaban. Estaban lo bastante cerca de Edimburgo para elegir tantos profesores y clases como fueran necesarios para completar la interminable educación a la que los jóvenes de hoy día parecen estar obligados. Su madre se casó conmigo cuando era más joven que Agatha, ¡y ya me gustaría ver a mí si éstas son capaces de superarla! Yo mismo no tenía entonces más de veinticinco años, una edad en la que, según observo, los jóvenes e hoy se buscan a tientas, sin una idea clara de lo que van a hacer con sus vidas. No obstante, supongo que cada generación tiene un concepto de sí misma que la eleva, en su propia opinión, por encima de las que vienen detrás. Brentwood está situado en esa hermosa y fértil vertiente de la región, una de las mas ricas de Escocia, que se extiende entre las colinas de Pentland y el Estuario. Cuando el tiempo está despejado se pueden ver a un lado -como un arco-iris que abraza los fértiles campos y las casas dispersas- los reflejos marinos del gran estuario; y, al otro lado, las azuladas cumbres, no tan grandiosas como aquellas a las que estábamos acostumbrados, pero lo bastante altas para alcanzar todo el esplendor de la atmósfera, el juego de las nubes, y los suaves resplandores que dan a esta montañosa región un interés y un encanto que ninguna otra puede igualar. Edimburgo, con sus dos alturas menores -el Castillo y Calton Hill-, sus agujas y torres que penetran a través de las brumas, y la Silla de Arturo -agazapada al fondo, como un guardián (ya no demasiado necesario) que reposa junto a su amada ciudad, que ya es capaz, por decirlo así, de cuidar de sí misma sin su ayuda- se extiende a la derecha. Desde el parque y las ventanas del salón podíamos contemplar todas las variedades del paisaje. El colorido era a veces un poco frío, pero otras, tan animado y lleno de vicisitudes como un drama. Nunca me cansaba de él. La pureza de sus matices reanimaba los ojos que habían crecido fatigados por las áridas llanuras y los cielos abrasadores. Resultaba siempre acogedor, y fresco, y lleno de reposo. El pueblo de Brentwood se extiende más abajo, a los pies de la casa, al otro lado de una estrecha y profunda garganta, en cuyo fondo, un torrente -que antaño debió de ser un hermoso y salvaje río- discurre entre las rocas y los árboles. El río, como muchos otros de esta región, fue sacrificado en su más tierna edad a las exigencias de la industria y tuvo que soportar la suciedad de los vertidos de las fábricas de papel. Pero esto no afectaba especialmente nuestro placer, al menos no tanto como sé que afectó a otros. Tal vez nuestras aguas corrían más rápidas; tal vez no estuviera tan estancado como otros por la suciedad y los desperdicios. Nuestra vertiente del va e era encantadoramente accidente. Estaba cubierta de hermosos árboles y, a través de la espesura, varios senderos descendían en zig-zag hasta la orilla, donde se levantaba un rústico puente que cruzaba el arroyo. El pueblo se asienta en la hondonada, al otro lado, en una sucesión de construcciones de apariencia bastante prosaica. La arquitectura rural no es demasiado original en Escocia; las tristes pizarras y las grisáceas piedras son enemigos implacables de lo pintoresco, y, aunque a mí no me desagrada el interior de una iglesia, con sus anticuadas naves y galerías, y sus bancos reservados para los pequeños clanes familiares, reconozco que su mediocre aspecto exterior una iglesia cuadrada como una caja, y con un trozo de chapitel que parece más bien un manguito para colgarla- no mejora en nada el panorama. Con todo, el grupo de casas situadas a diferentes alturas, con sus pequeños jardines y cercados para tender la ropa, la calle principal, que desemboca en un espacio abierto -punto de reunión de esta pequeña sociedad rural-, las mujeres que cuchichean en las puertas, los carros que avanzan con movimientos lentos, y pesados..., constituye el centro de un paisaje que era muy agradable contemplar, y que estaba surcado por centenares de caminos. Sin embargo, dentro de nuestras propias tierras se podían emprender inmejorables paseos. El valle ofrecía siempre un aspecto maravilloso, tanto en primavera, cuando los bosques rebosan de verdor, como en otoño, con sus tonalidades rojizas. En el parque que rodeaba la casa se encontraban las ruinas de la antigua mansión de Brentwood; una construcción más pequeña y de menor importancia que el sólido edificio Georgiano que habitábamos. Las ruinas, sin embargo, eran pintorescas y daban categoría al lugar. Incluso nosotros, que éramos tan sólo inquilinos temporales, sentíamos cierto orgullo, como si aquellas ruinas nos transmitieran algo de su pasada grandeza. El antiguo edificio conservaba todavía los restos de un torre una masa confusa de piedras tapizadas de hiedra-, y el esqueleto de los muros que se adherían a ella, que ahora aparecían totalmente cubiertos de tierra. Siento un poco de vergüenza al confesar que nunca las había examinado de cerca. Había una larga estancia -o lo que había sido una larga estancia- de la que todavía quedaba la parte inferior de las ventanas de la planta principal; y, debajo de ellas, otras ventanas en perfecto estado de conservación, aunque cubiertas de polvo y suciedad. También crecía allí de forma caprichosa una salvaje vegetación de zarzas y plantas silvestres de todo tipo. Esto constituía la parte más antigua. A poca distancia se encontraban dispersos los fragmentos de un edificio ordinario. Uno de esos fragmentos inspiraba cierta compasión por su vulgaridad y su lamentable estado de abandono. Se trataba del final de un bajo frontispicio, un trozo de muro gris sembrado de liquen, en el que se abría el hueco de una puerta de entrada. Probablemente había sido una entrada a las dependencias del servicio, una puerta trasera, o un paso a lo que se denominaba offices en Escocia. Ahora ya no había ninguna estancia a la que entrar, pues la despensa y la cocina habían sido totalmente barridas de la existencia... Y sin embargo, quedaba aquella puerta, abierta y vacía, expuesta a los x 95 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 vientos, a los conejos, y a las criaturas salvajes. La primera vez que llegué a Brentwood me emocionó, como si fuera un melancólico comentarlo de una vida que se fue para siempre. Una puerta que conducía a la nada una puerta que alguna vez fue cerrada precipitadamente y sus cerrojos echados con cautela-, ahora vacía también de todo significado. Sí, recuerdo que me impresionó desde el principio; tanto, que se podría decir que mi espíritu estaba predispuesto a concederle una importancia que nada podría justificar. El verano fue un periodo de felicidad y descanso para todos nosotros. El calor del sol de la india ardía todavía en nuestras venas, y parecía que jamás nos íbamos a cansar del verdor, de la humedad y la pureza del paisaje septentrional. Incluso las nieblas nos resultaban agradables, ya que contribuían a templar nuestra sangre y nos infundían salud y energía. En otoño, siguiendo la moda de la época, nos fuimos en busca de un cambio que, a decir verdad, no nos hacía ninguna falta. Poco después, cuando la familia se había instalado ya para pasar el invierno, y los días se tornaron más cortos y oscuros y el riguroso imperio del frío se abatió sobre nosotros, se desencadenaron los acontecimientos... Unos acontecimientos que sólo podré justificar molestando al lector con mis asuntos privados. Sin embargo, estuvieron revestidos de un carácter tan extraordinario, que espero que las inevitables referencias a mi familia y a mis apremiantes circunstancias personales merezcan el perdón general. Yo me encontraba en Londres cuando los incidentes comenzaron. En Londres un hombre que ha pasado tantos años en la india se sumerge de nuevo en la trama de intereses con los que toda su vida anterior ha estado relacionada y tropieza con viejos amigos a cada paso. Había estado divirtiéndome con media docena de ellos, y disfrutaba tanto del retorno espiritual a mi antigua forma de vida -aunque, a decir verdad, tampoco me desagradó el hecho de haberla dejado atrás- que desatendí la correspondencia con mi familia. Lo cierto es que había estado de viernes a lunes en la casa de campo del viejo Bembow; y, después, en el viaje de regreso, hice una parada para cenar y dormir en el Sellar, lo cual no me impidió echar un vistazo a las cuadras de Cross, y esto me ocupó otro día. Siempre es peligroso descuidar la correspondencia; en esta vida transitoria, como dice el libro de oraciones, ¿quién puede prever lo que va a suceder? Todo estaba en orden en casa. Sabía exactamente -eso creía yo- lo que me dirían las cartas: «El tiempo ha sido tan bueno que Roland no ha tenido que coger el tren ni una sola vez, y disfruta como nadie con los paseos a caballo.» «Querido papá, seguro que no te olvidarás de nada, pero tráenos esto, y esto, y lo de más allá ... » en fin, una lista tan larga como mi brazo. ¡Mis queridas niñas, y mi adorable esposa! No quería olvidarme de sus encargos, o perder sus delicadas cartas, así estuviera el mundo repleto de Benbows y Crosses. Pero yo estaba convencido de que en mi casa reinaba el bienestar y la tranquilidad. Cuando regresé al club, sin embargo, tres o cuatro cartas me estaban esperando, y observé que alguna de ellas llevaba el sello de «urgente», «entrega inmediata»; ese sello que la gente ansiosa y pasada de moda cree -todavía- que ejercerá alguna influencia en la oficina de correos y acelerará los trámites de envío. Estaba a punto de abrir una de ellas, cuando el conserje del club me trajo dos telegramas, uno de los cuales, dijo, había llegado la noche anterior. Como se puede suponer, abrí el último, y esto fue lo que leí: «¿Por qué no vienes, o contestas? ¡Por el amor de Dios, ven! Roland ha empeorado.» Para un hombre que sólo tiene un hijo, un hijo que es la niña de sus ojos, una noticia semejante no puede sino fulminarle como un rayo. El otro telegrama, que abrí con manos temblorosas, desperdiciando un tiempo precioso por mi precipitación, estaba escrito en los mismos términos: «No mejora; el doctor teme una fiebre cerebral. No permitas que nada te retrase.» Lo primero que hice fue consultar los horarios y comprobar si había algún medio de regresar a casa más rápido que el tren nocturno, aunque sabía muy bien que no era posible. Entonces leí las cartas (Dios me perdone), y en ellas se explicaban los detalles con toda claridad. Me contaban que el muchacho tenía desde hacía algún tiempo un aspecto muy pálido y un aire asustado. Su madre lo había notado antes de mi partida, pero no quiso decirme nada para no alarmarme. Este aspecto se había agravado gradualmente, hasta que un día lo vieron llegar a casa galopando frenéticamente, con el pony jadeando y echando espumarajos por la boca. El propio Roland estaba «tan pálido como una mortaja», y tenía la frente bañada en sudor. Durante mucho tiempo se negó a contestar a las preguntas; pero entre tanto se habían operado unos cambios tan extraños en su conducta -su creciente desgana por ir a la escuela, el deseo de que fueran a buscarlo en coche (un lujo absurdo), su aversión a salir fuera de casa, sus sobresaltos nerviosos ante cualquier sonido inesperado-, que su madre se vio obligada a exigir una explicación. Cuando el muchacho -nuestro pequeño Roland, que hasta entonces no había conocido el miedo- empezó a contarle que había oído voces en el parque y que se le habían aparecido sombras entre las ruinas, mi esposa lo metió inmediatamente en la cama y avisó al doctor Simson, que, evidentemente, era lo único que se podía hacer. Como se puede suponer, abandoné la ciudad aquella misma noche, con el corazón en un puño. No sería capaz de explicar de qué forma soporté las horas que precedieron a la salida del tren. Sin duda debemos estar agradecidos por la rapidez que ofrecen los trenes cuando tememos prisa, pero para mí habría sido un consuelo partir en un coche de postas en cuanto los caballos hubieran estado preparados. Llegué a Edimburgo muy temprano, en la oscuridad de una mañana de invierno, y ni siquiera me atreví a mirarle a la cara al hombre que había venido a buscarme. -¿Qué noticias hay? -le pregunté sin apenas tomar aliento. x 96 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Mi mujer había enviado el coche, por lo que deduje, antes de que el hombre me contestara, que aquello era una señal de mal agüero. Su respuesta fue la típica respuesta que permite que la imaginación se desborde: -Exactamente igual. ¡Exactamente igual! ¿Qué demonios podía significar eso? Tenía la impresión de que los caballos se arrastraban por el largo y sombrío camino. Cuando atravesábamos el parque me pareció escuchar una especie de lamento entre los árboles, y apreté los puños, amenazando con rabia al que los había producido, quienquiera que fuese. ¿Por qué había permitido la estúpida guardesa que alguien viniera a perturbar la tranquilidad del lugar? Si no hubiera estado tan ansioso por llegar a casa, habría parado el coche y habría ido a ver qué clase de vagabundo había entrado y escogido mis terrenos, entre todos los terrenos del mundo -¡y precisamente cuando mi hijo estaba enfermo!- para gemir y lamentarse a su antojo. Al menos no tenía motivos para quejarme de que fuéramos despacio. Los caballos corrieron como centellas a lo largo de la avenida y se pararon delante de la puerta, jadeantes, como si hubieran participado en una carrera. Mi mujer me estaba esperando en la puerta con una candela en la mano, que la hacía parecer todavía más pálida de lo que estaba cuando el viento agitaba la llama de un lado a otro. -Está durmiendo -me dijo con un susurro, como si temiera despertarlo. Yo también contesté, en cuanto pude recuperar mi propia voz, en voz baja, como si el tintineo de los arneses de los caballos y el ruido de sus cascos no hubieran sido, de hecho, más peligrosos. Durante unos momentos me quedé parado con ella en la escalinata. Ahora que por fin había llegado a casa sentía un poco de miedo por traspasar el umbral. Y entonces me pareció advertir, aunque no lo observé realmente -si es que tal cosa es posible-, que los caballos se mostraban reticentes a volver, y eso que los establos estaban al otro lado, o tal vez fueran los hombres los que no estaban predispuestos para dar la vuelta. Todo esto se me ocurrió después, porque en ese momento lo único que me interesaba era preguntar y escuchar lo que tuvieran que decirme sobre el estado de mi hijo. Lo observé desde la puerta de su habitación, pues teníamos miedo de acercarnos mas y perturbar aquel bendito sueño. Parecía un sueño normal, y no esa especie de letargo en el que según mi mujer caía a veces. Pasamos a la habitación de al lado, que comunicaba con la del chico, y allí me lo explicó todo. Mientras hablaba, se acercaba de vez en cuando a la puerta de comunicación y se asomaba. En su relato había muchos detalles sorprendentes y confusos. Al parecer, desde que comenzó el invierno y empezó a oscurecer más temprano, el chico, que regresaba de la escuela ya caída la noche, había estado escuchando voces entre las ruinas; al principio eran sólo unos gemidos, según contó después, unos gemidos que asustaron tanto a su pony como a él mismo, pero que gradualmente se convirtieron en una voz. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi esposa a medida que me describía cómo el niño se incorporaba bruscamente en plena noche y gritaba: «¡Oh, madre, déjame entrar! ¡Oh, madre, déjame entrar!», con un patetismo que le rompía el corazón. ¡Y ella sentada allí todo el tiempo, con la esperanza de hacer cualquier cosa que su hijo pidiera! Pero aunque ella intentaba tranquilizarlo, diciéndole: «Estás en casa, mi amor. Yo estoy aquí, ¿no me conoces? Tu madre está aquí», el pequeño se limitaba a mirarla fijamente y, después de un rato, volvía a incorporarse sobresaltado y profería los mismos gritos. Otras veces estaba mucho más razonable y preguntaba impacientemente por mi regreso, declarando, además, que en cuanto yo llegara, teníamos que ir los dos juntos a dejarlo entrar. -El doctor piensa que su sistema nervioso debe de haber recibido un shock -dijo mi mujer-. ¡Oh, Henry! ¿No será que le hemos exigido demasiado? ¡Un chico tan delicado como Roland! Incluso tú pensarías menos en honores y premios si eso perjudicase su salud. ¡Incluso yo! Como si fuera un padre inhumano, capaz de sacrificar a mi hijo para satisfacer mis ambiciones. Pero la pobre estaba tan angustiada que decidí no hacer caso de sus insinuaciones. Después de un rato me convencieron para que me pusiera cómodo, descansara y comiera -desde que recibí sus cartas no me había sido posible hacer ninguna de estas cosas. El mero hecho de estar en casa en semejantes circunstancias, evidentemente, era lo más importante; y como sabía que me avisarían en el momento en que el chico se despertara y preguntara por mí, me decidí, a pesar de la oscuridad y el frío de aquella mañana invernal , a robar una o dos horas de sueño. La verdad es que la tensión soportada durante las últimas horas había conseguido agotarme, y como el chico se había tranquilizado y consolado tanto con la noticia de mi llegada, me dejaron dormir hasta la caída de la tarde. Cuando entré en la habitación de Roland quedaba todavía suficiente luz para verle la cara, ¡y qué cambio se había producido en dos semanas! Me pareció más pálido y demacrado que cuando vivíamos en la india, en aquellos terribles días en las llanuras. Tenía el pelo más largo y debilitado, y los ojos se destacaban en su lechosa cara como dos luces ardientes. Me agarró la mano y me dio un frío y trémulo apretón; después hizo un gesto para que todos se marcharan de allí. -Marchaos; tú también mamá -dijo-. Marchaos. Estas palabras afectaron bastante a mi esposa. Desde luego no le agradaba que el muchacho tuviera más confianza en otra persona, aunque se tratara de mí; pero era una mujer que jamás pensaba en ella misma y nos dejó solos. -¿Se han ido ya todos? -dijo ansiosamente-. No me dejan hablar. El doctor me trata como si fuera un loco. ¡Tú sabes que no estoy loco, papá! x 97 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Sí, hijo mío, claro que lo sé; pero estás enfermo y necesitas mucho reposo. Sé que no estás loco, Roland, y también sé que eres una persona razonable e inteligente. Ahora estás enfermo y debes renunciar a muchas cosas; ya las harás cuando estés sano. Roland agitó su pequeña y delicada mano con gesto de indignación. -Es que no estoy enfermo, padre -gritó- ¡Oh! ¡Yo creía que tú me dejarías hablar; creía que lo comprenderías todo! ¿Qué crees que me pasa? Simson es muy bueno, desde luego, pero es sólo un médico. ¿Qué crees que me pasa? No estoy más enfermo que tú. Un médico piensa que estás enfermo desde el momento en que te ve -al fin y al cabo para eso ha venido- y te manda a la cama. -Que es el mejor sitio para ti en este momento, querido Roland. -Decidí aguantar hasta que tú volvieras a casa -gritó el pequeño-. Me decía a mí mismo: «No debo asustar a mi madre, ni a las niñas.» ¡Pero, padre -volvió a gritar, saltando casi fuera de la cama-, no se trata de una enfermedad, se trata de un secreto!. Sus ojos tenían un brillo tan salvaje, y su cara aparecía tan arrebatada por la emoción, que sentí que el corazón se me hundía en las entrañas. No podían ser sino los efectos de la fiebre..., una fiebre ciertamente funesta. Lo apreté entre mis brazos y lo metí otra vez en la cama. -Roland -dije, para seguirle la corriente, pues sabía que era la única forma de apaciguarle-, si vas a contarme ese secreto tienes que estar muy tranquilo, y no excitarte. Si te excitas, no consentiré que hables. -Sí, padre -contestó. Se tranquilizó en seguida, como si fuera una persona mayor y lo hubiera comprendido perfectamente. Cuando lo recosté sobre la almohada, me obsequió con esa tierna y agradecida mirada que tienen los niños enfermos, una mirada que le pone a uno el corazon en un puño. La debilidad hacía que se le humedecieran los ojos. -Estaba seguro de que sabrías lo que hacer en cuanto llegaras -dijo. -Puedes estar seguro, hijo mío. Ahora manténte tranquilo y cuéntamelo todo, como hacen los hombres. ¡Y pensar que estaba engañando a mi propio hijo! Pero lo hacía sólo para complacerle, porque creía que el cerebro de la pobre criatura estaba trastornado. -Sí, padre. Padre, hay alguien en el parque, alguien a quien han maltratado. -Calma, hijo; recuerda que no debes excitarte. Ahora dime, ¿quién es esa persona, y quién es el que lo ha tratado tan mal? En seguida lo arreglaremos. -¡Ah! -exclamó Roland-. No es tan fácil como supones. No sé quién es. Es sólo un llanto... ¡Si pudieras oírlo! Se mete en mi cabeza incluso cuando duermo. Y lo oigo tan claro... tan claro. Los demás piensan que estoy soñando, o delirando -dijo, mostrando una sonrisa desdeñosa. Este gesto me sorprendió; parecía indicar que tenía menos fiebre de lo que yo pensaba. -¿Estás completamente seguro de que no lo has soñado, Roland? -dije. -¿Soñado? ¿Todo eso? Estaba a punto de saltar otra vez de la cama, pero recordó algo inesperadamente y se recostó, mostrando la misma sonrisa desdeñosa. -El pony también lo oyó -dijo-, y brincó como si hubiera sido un disparo. Menos mal que me agarré fuertemente a las riendas... porque estaba muy asustado, padre. -No debes avergonzarte, hijo -dije, por decir algo. -Si no me hubiera pegado a su cuello como una sanguijuela, me habría lanzado por encima de su cabeza; y de hecho, no volvió a respirar hasta que llegamos a la puerta de casa. ¿Lo soñó también el pony? dijo con cierta arrogancia, como si estuviera perdonando mi estupidez; después añadió lentamente-: Al principio, antes de que te marcharas, era sólo un grito. No quise decirte nada porque era absurdo estar tan asustado. Pensé que podía, ser un conejo o una liebre que había caído en una trampa, pero exploré por allí a la mañana siguiente y no encontré nada. La primera vez que le oí decir algo fue poco después de que te fueras -se incorporó, apoyó el codo muy cerca de mí y me miró fijamente a los ojos y esto es lo que dijo: «¡Oh, madre, déjame entrar! ¡Oh, madre, déjame entrar!» Tenía los ojos humedecidos, los labios le temblaban y los suaves rasgos de su cara estaban totalmente ablandados y alterados. Cuando terminó de pronunciar aquellas quejumbrosas palabras, se deshizo en un mar de lágrimas. ¿Se trataba de una alucinación? ¿De una fiebre cerebral? ¿De una desordenada fantasía producida por la extremada debilidad corporal? ¿Cómo podría explicarlo? Pensé que lo mejor sería aceptarlo como si fuera verdad. -Es muy conmovedor, Roland -dije. -¡Oh, padre, si lo hubieras oído! Me dije: «Si mi padre lo hubiera oído, seguro que habría hecho algo.» Pero mamá, como sabes, llamó en seguida a Simson, y ese señor es un médico, y a los médicos lo único que se les ocurre es mandarte a la cama. -No debemos culpar a Simson por ser médico, Roland. x 98 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -No, no -dijo el chico, con deliciosa tolerancia e indulgencia-; oh, no, eso es lo bueno de él, y además es su profesión, lo sé. Pero tú... tú eres diferente; tú eres un padre, y harás algo... inmediatamente, papá, inmediatamente.... esta misma noche. -Claro que sí -dije-. Seguramente es un niño que se ha perdido. Me castigó con una áspera y rápida mirada, que escrutó mi rostro para ver si, después de todo, mi eminencia como padre se reducía a esa desafortunada respuesta. ¿Eso es lo único que se te ocurre?, parecía decirme. Entonces, me agarró del hombro y me apretó con su pequeña mano. -Escucha -dijo, con un estremecimiento en la voz-. Supónte que no estuviera... vivo... -Entonces, mi querido Roland, ¿cómo habrías podido oírlo? -dije. Se apartó de mi lado bruscamente. -¿Eso es todo lo que se te ocurre? -exclamó malhumorado. -¿Quieres decirme que era un fantasma? -dije. Roland retiró la mano; su semblante adquirió una expresión de gran seriedad y dignidad, aunque los labios le temblaban levemente. -Sea lo que sea..., tú siempre nos has dicho que el nombre es lo de menos, estaba angustiado. ¡Oh, padre, terriblemente angustiado! -Pero, hijo mío -estaba a punto de volverme loco-, si fuera un niño perdido o un pobre desgraciado... pero, Roland, ¿qué quieres que haga yo? -Si yo estuviera en tu lugar, sabría qué hacer -dijo el chico con vehemencia-. Es lo que me repetía constantemente: «Mi padre sabrá qué hacer.» ¡Oh, papá, tener que enfrentarme noche tras noche con algo tan horrible, con algo que sufre una angustia tan espantosa ... Y no ser capaz de hacer nada para socorrerlo. No quiero llorar, eso es cosa de niños, lo sé; pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? Estar ahí afuera, completamente solo entre las ruinas, sin nadie que te ayude... ¡No puedo soportarlo! ¡No puedo soportarlo -gritó mi noble hijo. Estaba muy débil; después de varios intentos por contenerse estalló en un pueril ataque de lágrimas y sollozos. No recuerdo haber experimentado una mayor perplejidad en toda mi vida. Más tarde, cuando reflexioné sobre ello, me di cuenta de que también había algo cómico en todo el asunto. Ya es bastante desagradable descubrir que la mente de tu hijo está poseída por la convicción de que ha visto -o sentido- un fantasma; pero que te pida además que vayas inmediatamente a ayudar a ese fantasma... les aseguro que es la experiencia más insólita con que me he tropezado en toda mi vida. Me considero un hombre sensato, y no soy supersticioso, al menos no más supersticioso que el resto de los mortales. Desde luego, no creo en fantasmas, y no niego -no más que cualquiera-, que hay hechos incomprensibles que no puedo fingir que entiendo. La sangre se me helaba en las venas al pensar que Roland fuera una especie de visionario, porque tal cosa es un síntoma de temperamento histérico y salud precaria y, en general, de todo aquello que a un padre le resulta insoportable que padezcan sus hijos. Sin embargo, yo tenía que emprender una investigación acerca de su fantasma, reparar sus males y poner fin a sus angustias; una misión semejante era suficiente para sacar de quicio a cualquier hombre. Lo consolé lo mejor que pude, aunque no le hice ningún tipo de promesa sobre un asunto de naturaleza tan increíble. Y a pesar de ello, siguió mostrándose intolerante y rechazó todas mis caricias. Con sollozos que interrumpían a intervalos su voz y lagrimones tan gruesos como gotas de lluvia que le colgaban de sus parpados, volvió a la carga. -Estará allí ahora... Estará allí toda la noche. ¡Oh, papá, imagínate que yo estuviera en su lugarl No puedo descansar al pensar en ello. ¡No! -gritó, apartando mi mano-. ¡Déjame! Ve y ayúdalo, que mamá se ocupará de mí. -Pero, Roland, ¿qué puedo hacer yo? Mi hijo abrió los ojos, que parecían más grandes a causa de la debilidad y la fiebre, y me lanzó una de esas patéticas sonrisas de las que sólo los niños enfermos conocen el secreto. -Estaba convencido de que tú lo solucionarías en cuanto llegaras. Me decía una y otra vez: «Papá sabrá lo que hacer, y mamá... -sollozó; una expresión de tranquilidad suavizó los rasgos de su cara; sus miembros se relajaron, y su cuerpo se hundió dulce y placenteramente en la cama... mamá vendrá y se ocupará de mí.» Llamé a mi esposa y observé cómo Roland se volvía hacia ella dando muestras de esa absoluta confianza que los niños depositan en sus madres. Entonces abandoné la habitación y los dejé solos. Creo que en toda Escocia no había un hombre más asombrado que yo. Debo decir, sin embargo, que mi preocupación por el estado de Roland se había atenuado en gran medida, lo que no dejaba de ser un consuelo. Quizá se encontraba bajo los efectos de una alucinación, pero su cabeza regía perfectamente, y me dio la impresión de que no estaba tan grave como decían. Las chicas se quedaron un tanto sorprendidas al ver la tranquilidad con que yo me había tomado las cosas. -¿Cómo lo has encontrado? -me preguntaron ansiosamente, rodeándome y abrazándome. -Ni la mitad de mal de lo que esperaba -contesté-. Realmente no está tan mal. x 99 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 -¡Oh, papá, eres un cielol -dijo Agatha, besándome y gritando por encima de mi hombro, mientras Jeanie, la pequeña, que estaba tan pálida como Roland, me estrechaba entre sus brazos, incapaz de pronunciar una sola palabra. Yo no sé nada de medicina, ni la mitad de lo que sabe Simson, pero ellas creían en mí, y tenían la esperanza de que las cosas mejorasen a partir de ese momento. Cuando tus hijos te tienen en tan alta estima, sientes que Dios es generoso contigo. Uno se vuelve más humilde, y no soberbio. Pero yo no merecía tanto... Recordé que tenía que representar el papel de padre ante el fantasma de Roland, y no pude evitar una sonrisa, aunque el asunto era como para echarse a llorar. Realmente era la misión más insólita jamás encomendada a mortal alguno. Y en ese preciso momento me acordé de las inquietas miradas de los hombres en la oscura mañana, cuando les ordené que llevaran el coche a los establos. Era evidente que no les había agradado, y a los caballos tampoco. Recordé que, a pesar de mi preocupación por Roland, les había oído correr precipitadamente por la avenida, y que había decidido hablar con ellos más tarde. Me pareció que lo más conveniente era dirigirme a los establos y hacer unas cuantas preguntas. Es muy difícil penetrar en la mentalidad de la gente del campo; por lo que sabía, podía tratarse de una broma pesada, o que tuvieran un oscuro interés en que la casa de Brentwood adquiriese una mala reputación. Estaba oscureciendo cuando salí de casa, y nadie que conozca el campo necesita que le describa lo impenetrable que es la oscuridad de una noche de noviembre bajo las ramas de los tejos y de los laureles. Durante un rato deambulé perdido entre los arbustos y di dos o tres vueltas, sin ver un palmo a mi alrededor, hasta que conseguí salir al camino de los carruajes, donde los árboles se abrían un poco y se vislumbraba una tenue franja de cielo gris, bajo la cual, los grandes tilos y olmos se erguían misteriosamente, como fantasmas. Pero a medida que me aproximaba a la curva de las ruinas el cielo volvía a oscurecerse, y a pesar de que mantenía los ojos y los oídos alerta, me era imposible distinguir nada, y por lo que puedo recordar, tampoco se oía ruido alguno. Y con todo, tenía la impresión de que allí había alguien. Es una sensación que todo el mundo ha tenido alguna vez. Yo mismo he experimentado de una forma tan intensa la sensación de que alguien me estaba observando mientras dormía, que me despertaba súbitamente. Supongo que mi imaginación estaba afectada por la historia de Roland, y que la oscuridad está siempre llena de misteriosas sugestiones. Afirmé mis pies con fuerza contra el suelo para darme ánimos y grité enérgicamente: «¿Quién hay ahí?». No obtuve respuesta; a decir verdad, no la esperaba, pero no puedo negar que la impresión había existido. Mi estupidez era tal que ni siquiera me atreví a pararme y volverme, y me puse a caminar de lado, mirando con el rabillo del ojo la oscuridad que se cernía a mis espaldas. Con gran alivio divisé una luz en los establos, que me pareció una especie de oasis en medio de las tinieblas. Me dirigí rápidamente hacia aquel alegre y despejado lugar, y el golpeteo de los cubos de los mozos de cuadra sonó en mis oídos como música celestial. El cochero era el efe de esta pequeña colonia, y era precisamente a su casa adonde yo me dirigía para proseguir mis investigaciones. Era originario de aquella región y se había encargado de la casa en ausencia de los dueños, que había durado muchos años. Conocía todas las tradiciones del lugar, y era imposible que no supiera nada de lo que estaba sucediendo. Advertí que los hombres me miraban con inquietud cuando me vieron aparecer a una hora tan inusitada y me siguieron con la mirada fija hasta la casa de Jarvis, que vivía solo con su mujer, pues sus hijos se habían casado y desperdigado por el ancho mundo. La señora Jarvis me recibió con sus preguntas ansiosas: ¿Cómo estaba el pobre señorito? Pero sabían, lo leí en sus caras, que lo que me preocupaba y me había impulsado a presentarme allí de forma tan imprevista, obedecía a otras razones. 45 2 50 55 60 -¿Ruidos?... Oh sí, claro que hay ruidos... el viento en las ramas, y el rumor del agua en la garganta. En cuanto a vagabundos, no, Coronel, no abunda por aquí esa clase de ganado; además, Merran pone mucho cuidado en la vigilancia de la puerta del parque. Jarvis debía de estar nervioso, porque no paraba de moverse mientras hablaba. Se mantenía en la penumbra y sólo me miraba cuando no le quedaba más remedio. Estaba claro que su mente padecía algún trastorno y que tenía sus propios motivos para guardar silencio. Su mujer estaba sentada y le dirigía rápidas miradas de vez en cuando, pero no decía nada. La cocina era confortable, cálida y luminosa, todo lo contrario de la gélida y misteriosa noche que reinaba en el exterior. -Me parece que te estás burlando de mí, Jarvis -dije. -¿Burlándome, Coronel? Ni mucho menos. ¿Por qué Iba a burlarme? Si el mismo diablo estuviera en la vieja mansión, a mí no me interesaría lo más mínimo... -¡Sandy! ¡Calla! -gritó su mujer, en tono perentorio. -¿Cómo quieres que me calle, si el Coronel está aquí, haciéndome preguntas? Ya he dicho que si el mismo diablo... x 100 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -¡Y yo te digo que te calles! -gritó la mujer, con gran excitación-. Tiempo oscuro de noviembre; largas noches.... y con todo lo que sabemos... ¿Cómo te atreves a pronunciar un nombre..., un nombre que no debe ser pronunciado? -arrojó al suelo las medias que estaba repasando y se levantó; estaba muy alterada-. Ya te dije que no podrías ocultarlo. No es una cosa que se pueda callar y, además, todo el pueblo lo sabe. Cuéntaselo al Coronel; si no lo haces tú, lo haré yo. ¡No quiero participar en tus secretos, y menos en un secreto que conoce todo el pueblo!. La mujer chasqueó los dedos con aire desdeñoso. En cuanto a Jarvis, a pesar de ser un hombre corpulento, estaba completamente acobardado ante aquella mujer tan decidida, y se limitó a repetirle dos o tres veces su propia abjuración: -Cállate -y después, cambiando súbitamente de tono, gritó-: ¡Cuéntaselo entonces, maldita sea! Yo me lavo las manos. Si todos los fantasmas de Escocia estuvieran en la vieja torre, ¿crees que me importaría? Después de esto conseguí sacarles la historia sin demasiada dificultad. En opinión de los Jarvis, y de todos los que vivían por allí, no cabía duda de que la casa estaba encantada. A medida que Sandy y su mujer se animaban, interrumpiéndose el uno al otro en su impaciencia por referirme los hechos, el relato se fue perfilando claramente como la mayor superstición que yo había escuchado hasta entonces; y la verdad es que no estaba desprovisto de poesía y patetismo. Nadie podía decir con exactitud cuánto tiempo había pasado desde que la voz se escuchó por primera vez. Jarvis aseguraba que su padre, que había sido el anterior cochero de Brentwood, jamás había escuchado nada parecido, y que el extraño fenómeno había surgido en los últimos diez años, a raíz del desmantelamiento de la antigua mansión: una fecha sorprendentemente moderna ara un cuento que pretendía ser auténtico. Según estos testimonios, y algunos más que recogí después y que estaban en perfecto acuerdo, aquella visita se producía únicamente en los meses de noviembre y diciembre. Durante estos meses, los más oscuros del año, apenas pasaba una noche sin que se manifestaran aquellos gritos inexplicables, y sin embargo, nadie había visto nada, al menos nada que pudiera ser identificado. Algunos, más temerarios o más imaginativos que los demás, habían visto una especie de fluctuante oscuridad, según dijo la señora Jarvis con un inesperado tono poético. El fenómeno empezaba al caer la noche y continuaba a intervalos hasta el amanecer. A menudo eran gritos y lamentos inarticulados, pero, a veces, las palabras que obsesionaban a mi pobre Roland se habían escuchado claramente: «¡Oh, madre, déjame entrar!» Por otra parte los Jarvis no tenían conocimiento de que se hubiera iniciado alguna investigación. La propiedad de Brentwood habla pasado a manos de una rama lejana de la familia que vivió muy poco tiempo allí; y de los muchos que la alquilaron, como había hecho yo, muy pocos permanecieron dos diciembres seguidos. Pero nadie se había tomado la molestia de hacer un examen profundo de los hechos. -No, no -dijo Jarvis, moviendo la cabeza-; no, no, Coronel, ¿quién querría convertirse en el hazmerreír de toda la comarca, haciendo averiguaciones sobre un fantasma? Nadie cree en fantasmas. Debe de ser el viento entre los árboles, como dijo el último caballero, o un efecto del agua al correr por las rocas. Dijo que era muy fácil de explicar, pero dejó la casa inmediatamente. Y cuando llegó usted, Coronel, hicimos lo posible para que no se enterase de nada. Al fin y al cabo, ¿iba yo a estropear el negocio y perjudicar la propiedad por nada? -¿Quieres decir que la vida de mi hijo no vale nada? -exclamé, disgustado por sus palabras; y sin poder dominarme continué-: ¡Y en lugar de contármelo todo a mi, se lo has contado a él, a un chico de salud tan delicada, a una criatura incapaz de distinguir las evidencias, de juzgar por sí misma, una criatura tan impresionable... Yo me paseaba por la habitación cada vez más indignado, porque sentía que todo aquello era injusto. Mi corazón se llenaba de amargura al meditar sobre el estúpido comportamiento de unos criados que habían preferido arriesgar el bienestar y la salud de los hijos de los demás, con tal de no dejar la casa vacía. Si me hubieran advertido, habría tomado precauciones; habría dejado la casa, o enviado a Roland a otra parte, en fin, podría haber hecho un centenar de cosas que ahora ya no podía hacer. Pero estaba aquí, con un hijo afectado por una fiebre cerebral, y su vida, la vida más preciosa de la tierra, como si hubiera sido puesta en una balanza, dependía de si yo era capaz o no de encontrar una explicación a una vulgar historia de fantasmas. Me paseaba indignado porque me sentía incapaz de tomar una decisión. Llevarme a Roland, en el caso de que pudiera viajar, no ayudaría a calmar su agitada mente; y mucho me temía que una explicación científica sobre la refracción o la reverberación del sonido, o cualquier otra de esas fáciles explicaciones con las que nos contentamos los hombres maduros, tendría muy poco efecto en un niño. -Coronel -dijo Jarvis solemnemente-, ella será mi testigo. El señorito no ha oído una sola palabra de mis labios... no, ni de los mozos de cuadra, ni de los jardineros, le doy mi palabra. En primer lugar, no es un chico que se preste a hablar. Algunos son habladores y otros no. Algunos te tiran de la lengua hasta que les cuentas todos los chismorreas del pueblo, y todo lo que sabes, y más. Pero el señorito Roland no es de esos, su cabeza está llena de libros. Es educado y amable, y muy buen chico, pero no es de esa clase. Y ya le he dicho, Coronel, que a todos nos interesaba que se quedase en Brentwood. Yo mismo me encargué de hacer correr la voz: «Ni una palabra al señorito Roland, ni a las señoritas... ni una sola palabra.» Las mujeres del servicio, que no tienen motivos para salir de noche, saben muy poco, o nada, del asunto. Y hay quien piensa x 101 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 que es estupendo tener un fantasma, siempre que no se cruce en su camino. Si usted hubiera escuchado la historia al principio, tal vez habría pensado lo mismo. En eso tenía razón, si bien no arrojaba ninguna luz que disipara mis dudas. Si nos hubieran contado la historia desde el principio, es posible que toda la familia hubiera considerado la posesión de un fantasma como una ventaja incuestionable. Es la moda. Pero nunca tenemos en cuenta el riesgo que entraña jugar con la imaginación de los jóvenes, sino que exclamamos, según el dictado de la moda: «¡Y tiene un fantasma y todo...! ¡desde luego no se puede pedir nada más para que sea perfecto!» Ni yo mismo hubiera podido resistirme. Naturalmente, la idea de un fantasma me habría hecho reír; pero, después de todo, pensar que era mío habría halagado mi vanidad. Oh, sí, no pretendo ser una excepción. Para las chicas habría sido delicioso. Me era fácil imaginar su impaciencia, su interés, su entusiasmo. No; si nos lo hubieran contado, habríamos cerrado el negocio lo más rápido posible, de puro estúpidos que somos. -¿Y nadie ha tratado de investigar -dije- para saber de qué se trata realmente? -¡Ay, Coronel! -dijo la mujer del cochero-. ¿Quién querría investigar, como dice usted, una cosa en la que nadie cree? Sería el hazmerreír de toda la comarca, como dice mi hombre. -Pero tú sí que crees en ello -dije, volviéndome rápidamente hacia la mujer. La había cogido por sorpresa. Dio un paso hacia atrás, apartándose de mí. -¡Dios mío, Coronel, no me asuste...! Hay cosas espantosas en este mundo... Una persona sin educación no sabe lo que pensar. Y el sacerdote y la gente culta se ríen en tu cara. ¡Indagar sobre algo que no existe! No, no, es mejor dejar las cosas como están. -Ven conmigo, Jarvis -dije con lmpaciencia-, al menos lo intentaremos. Nadie se enterará. Volveré después de cenar, y haremos un serio intento por averiguar qué es, si es que es algo. Si lo escucho, cosa que dudo, puedes estar seguro de que no deseansaré hasta que descifre el misterio. Estáte preparado a las diez. -¿Yo, Coronel? -repitió, limpiándose el sudor de la frente. Su rechoncha cara le colgaba en blandos pliegues, le temblaban las rodillas, y la voz se le quedaba atascada en la garganta. Entonces empezó a frotarse las manos y a sonreírme de forma desaprobadora y estúpida. -No hay nada que yo no hiciera por complacerle, Coronel -dijo, dando un paso hacia atrás-. Seguro que ella recordará que yo siempre he dicho que jamás había tratado con un caballero más noble y educado... Jarvis hizo una pausa y me miró, frotándose otra vez las manos. -¿Y bien? -dije. -¡Pero señor! -se acercó, con la misma estúpida e insinuante sonrisa-. Dése cuenta de que yo no puedo caminar. Con un caballo entre las piernas o con las riendas en la mano, no soy inferior a ningún otro hombre; pero a pie, Coronel... No es por las apariciones... Yo he sido siempre de caballería, ¿comprende? -se rió roncamente y añadió-: Pero enfrentarse con una cosa incomprensible, y a pie, Coronel... -Bien, señor; si yo puedo hacerlo -dije ásperamente-, ¿por qué usted no? -Bueno, Coronel, hay una gran diferencia. En primer lugar, usted puede vagabundear por el campo, y no le pasa nada; pero a mí una caminata me cansa más que cien millas a caballo. En segundo lugar, usted es un caballero y hace lo que le place; usted no es tan viejo como yo, y lo que me propone es en beneficio de su propio hijo, y además, Coronel... -El cree en ello, y usted no -dijo la mujer. -¿Vendría usted conmigo? -dije, volviéndome hacia ella. La mujer dio un salto hacia atrás, desconcertada, y volcó la silla. -¿Yo? -dijo, con un chillido que concluyó en una especie de risa histérica-. Yo le acompañaría, pero., ¿qué diría la gente del pueblo al enterarse de que el Coronel Mortimer anda por ahí con una vieja tonta pegada a sus talones? La sugerencia me hizo reír, a pesar de que no tenía ninguna gana de hacerlo. -Lamento que tengas tan poco espíritu, Jarvis -dije-. Supongo que tendré que buscar a otro. Jarvis, herido por lo que acababa de decir, empezó a protestar, pero le corté en seguida. Mi mayordomo era un soldado que había luchado a mi lado en la India, y se suponía que no le tenla miedo a nadie, ya fuera hombre o demonio, y de ninguna manera al primero. Además, estaba perdiendo el tiempo allí. Los Jarvis experimentaron un gran alivio al librarse de mí. Me acompañaron hasta la puerta dando muestras de una exagerada cortesía. En el exterior, los dos mozos de cuadra esperaban muy cerca, y mi súbita salida los desconcertó un poco. No puedo asegurar que hubieran estado escuchando, pero estaban lo suficientemente cerca para haber cogido algún fragmento de la conversación. Cuando pasé delante de ellos agité la mano en respuesta a sus saludos, y me dio la impresión de que ellos también se alegraban de verme marchar. Parecerá extraño, pero debo añadir en honor a la verdad que, a pesar de estar empeñado en llevar a cabo la investigación que le había prometido a mi hijo Roland, y de estar convencido de que su salud -y tal vez su vida- dependían del resultado de mis averiguaciones, sentí una inexplicable repugnancia a pasar por las ruinas cuando caminaba de regreso a casa. Mi curiosidad era intensa; y con todo, mi voluntad no podía dominar a mi cuerpo, que me impulsaba a pasar de largo. Es probable que los científicos lo interpreten de otra manera y atribuyan mi cobardía al estado de mi estómago. Continué avanzando, pero si hubiera hecho caso a mis impulsos, habría cambiado de dirección y echado a correr inmediatamente. Todo mi ser se x 102 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 rebelaba contra ello; mi pulso se aceleró, y mi corazón empezó a latir violentamente, como si asestasen martillazos contra mis oídos y cada uno de mis centros sensitivos. Era una noche muy oscura, como he dicho; la vieja mansión, con su informe torre, surgía amenazadora a través de las tinieblas, como una pesada masa, más negra aún que la propia noche. Por otra parte, los grandes y sombríos cedros, de los que estábamos tan orgullosos, contribuían a cerrar la noche. Mi confusión era tan grande, que me desvié del camino y no pude evitar lanzar un grito cuando me golpeé con algo sólido. ¿Qué era? El contacto con la cal y la dura piedra, y las espinosas ramas de las zarzas me devolvieron a la realidad. «Oh, es el viejo frontispicio» -dije en voz alta, y solté una risita para tranquilizarme. El áspero tacto de las piedras me reconfortó. A medida que las palpaba, desaparecía mi estúpida locura visionaria. ¿Por qué una cosa tan fácil de explicar me había desviado del sendero en medio de la oscuridad? Este pensamiento me infundió nuevos ánimos, como si una mano sabia me hubiera quitado de encima las necedades de la superstición. Después de todo, ¡qué absurdo! ¿Qué importancia podría tener que yo tomara un camino u otro? Me eché a reír de nuevo, esta vez más animado. Y de pronto, en un instante de vértigo, la sangre se me heló en las venas; un escalofrío me recorrió la columna vertebral y las fuerzas me abandonaron. A mi lado, muy cerca de mis pies sentí un suspiro. No era un gemido, ni un lamento; no, no era algo tan tangible... Era un suspiro bajo, tenue e inarticulado. Di un salto hacia atrás, y mi corazón dejó de latir. ¿Un error? No, no era posible que me hubiera equivocado. Lo había sentido nítidamente, como si hubiera sido mi propia voz. Era un suspiro débil y fatigado, muy prolongado, como si se alargara al máximo para vaciar en él toda la tristeza del mundo. Escuchar una cosa semejante en la oscuridad, en la soledad de la noche, aunque todavía era temprano, producía un efecto que soy incapaz de describir. En ese momento sentí algo frío que se deslizaba sobre mí, algo que subía hasta mis cabellos y bajaba hasta mis pies, que estaban clavados en la tierra. Con voz temblorosa grité: «¿Quién está ahí?», igual que había hecho antes; pero no obtuve respuesta. No sé cómo me las arreglé para llegar a casa; ya no sentía indiferencia hacia aquella cosa, fuera lo que fuera, que rondaba por las ruinas. Mi escepticismo se había disipado como la niebla. Ahora estaba firmemente convencido, al igual que Roland, de que allí había algo; y no quería engañarme a mí mismo pensando que había sido una alucinación. Hay movimientos y sonidos en la naturaleza perfectamente comprensibles, como el crujido de las pequeñas ramas en la escarcha, o la gravilla del sendero, que a veces producen un efecto tan fantástico que uno se pregunta intrigado quién lo ha producido; pero esto sucede cuando no hay un verdadero misterio. Les aseguro que estos efectos son incomparablemente más turbadores cuando se sospecha que hay algo. Yo distinguía y comprendía aquellos sonidos; pero no comprendía el susurro. No era una simple manifestación de la Naturaleza; había una intención, un sentimiento..., el espíritu de una criatura invisible. Ciertamente, la naturaleza humana se estremece cuando se enfrenta con un hecho semejante. Era la manifestación de una criatura invisible, donde perduran aún sensaciones, sentimientos, una capacidad de expresarse a sí mismo. Ahora no tenía la necesidad imperiosa de dar la espalda al escenario de los acontecimientos que había experimentado al Ir hacia las cuadras, pero corrí a casa impelido por el deseo de hacer lo que fuera preciso para descifrar el misterio. Cuando llegué, Bagley estaba en el salón, como de costumbre. Siempre estaba allí a esa hora de la tarde, aparentando estar muy ocupado, pero yo sabía que jamás hacía nada. La puerta se abrió y me precipité jadeando en el interior. Sin embargo, la serenidad de su mirada cuando vino a ayudarme a quitarme el abrigo, me tranquilizó en un momento. Cualquier cosa que se apartara de la normalidad, cualquier cosa incomprensible o ilógica se desvanecía en presencia de Bagley. Si ustedes lo vieran, se maravillarían de su compostura: la perfección de la raya de sus cabellos, el modo de anudarse la corbata en el blanco cuello, la caída de los pantalones: todo perfectas obras de arte. Pero lo que marcaba la diferencia es que cualquiera podía ver cómo estaban realizadas. Me arrojé literalmente sobre él, sin darme cuenta del enorme contraste que existía entre la moderación de este hombre y la clase de asunto que yo iba a proponerle. -Bagley -dije-, quiero que vengas conmigo esta noche a buscar... -Furtivos, Coronel -dijo con un rebosante destello de placer. -No, Bagley, es algo mucho peor -exclamé. -Bien, Coronel. ¿A qué hora? -dijo; a pesar de que yo no le había explicado todavía de qué se trataba. Salimos a las diez de la noche. En el interior de la casa todo estaba en calma. Mi mujer acompañaba a Roland, que había pasado el día tranquilo, según me informó, y que (a pesar de que la fiebre debía seguir su curso) había mejorado desde que yo llegué. Le aconsejé a Bagley que se pusiera un grueso abrigo sobre su chaqueta de noche, al igual que había hecho yo, y también unas fuertes botas, porque el suelo estaba como una esponja, o peor. Mientras hablaba con él, casi me olvidé de la aventura que íbamos a emprender. La oscuridad era más espesa que antes. Bagley no se apartaba de mi lado. Yo llevaba una pequeña linterna que nos ayudaba a orientarnos. Por fin llegamos a la curva en que los senderos se bifurcan. A un lado estaba el césped, con la pista para jugar a los bolos, del que las chicas se habían apoderado para jugar al croquet. Era un precioso recinto rodeado por grandes setos de acebo, que tendrían más de trescientos años de edad. Más allá se destacaban las ruinas. A ambos lados se extendían las tinieblas; pero antes de llegar a las ruinas había una pequeña abertura desde la que podíamos vislumbrar los árboles y la línea más iluminada de la avenida. Pensé que era mejor parar allí y tomar aliento. x 103 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Bagley -dije-, hay algo en las ruinas que no puedo comprender. Allí nos dirigimos. Mantén los ojos abiertos y camina con mucho cuidado. Estáte preparado para atacar cualquier cosa extraña que veas, ya sea hombre o mujer. No le hagas daño, pero captúralo; ya te digo, cualquier cosa que veas. -Coronel -dijo Bagley, con un pequeño temblor en su aliento- dicen que hay algo allí.... algo que no se puede calificar ni de hombre ni de mujer. No había tiempo de explicaciones. -¿Te atreves a seguirme, compañero? Esta es la cuestión -dije. Bagley se cuadró sin decir una palabra y saludó. En ese momento supe que no tenía nada que temer. Avanzamos hasta el lugar donde yo suponía que había llegado cuando escuché el suspiro. La oscuridad, sin embargo, era tan densa que todas las referencias de árboles y senderos habían desaparecido. En determinados momentos notábamos que caminábamos sobre la grava; en otros nos sumergíamos silenciosamente en la resbaladiza hierba: eso era todo. Apagué mi linterna porque no deseaba espantar a nadie, quienquiera que fuese. Creo que Bagley seguía exactamente mis pasos según nos acercábamos al lugar donde yo suponía que se levantaba la inextricable masa de ruinas de la antigua mansión. Era harto trabajoso avanzar a tientas en su busca, y la única señal de nuestros progresos eran las impresiones que producían nuestros pies en la tierra húmeda. Al cabo de un rato me pare para intentar averiguar dónde nos encontrábamos. Todo estaba muy silencioso, pero no más de lo que es usual en una noche de invierno. Los sonidos que ya he mencionado -el rumor de las ramas, el rodar de alguna piedra, el crujido de las hojas muertas, el deslizamiento de una criatura entre la hierba- eran perceptibles si se prestaba atención. Quizá estos ruidos son misteriosos cuando la mente no está preocupada, pero en aquellos momentos los sentía como signos reveladores de que la Naturaleza estaba viva, a pesar de la gélida mortaja de la escarcha. Mientras permanecíamos allí, silenciosos e inmóviles, llegó hasta nuestros oídos el prolongado ulular de una lechuza desde los árboles de la garganta. Bagley había entrado en un estado de nerviosismo general, y se sobresaltó con el grito, aunque no sabía exactamente qué era lo que le asustaba. Para mí aquel grito fue agradable y estimulante, pues me resultaba comprensible. una lechuza -dije en voz baja. -Sssi, Coronel -dijo Bagley, al que le castañeteaban los dientes. Permanecimos inmóviles durante cinco minutos, mientras la voz de la lechuza quebraba la quietud del aire, ensanchándose en círculos, y perdiéndose finalmente en la oscuridad. Este sonido, que no es de los más agradables de escuchar, casi consiguió alegrarme. Era natural, y mitigaba la tensión de mi mente. Reanudé el camino con renovadas fuerzas, pues mi excitación nerviosa se había suavizado. De repente, muy cerca, a nuestros pies, estalló un grito. Me lancé hacia atrás impelido por la sorpresa y el terror, y fui a parar bruscamente contra la superficie áspera de los muros y las zarzas con las que me había golpeado antes. Este nuevo sonido surgía de la tierra... Era una débil, quejumbroso y dolorida voz, llena de angustia y. sufrimiento. El contraste entre este sonido y el grito de la lechuza era indescriptible. Uno era saludable, por lo que tenía de salvaje y natural, y no hacía mal a nadie; el otro le helaba a uno la sangre en las venas, y estaba preñado de miseria humana. Con gran esfuerzo -pues me temblaban las manos, a pesar de que hacía lo imposible por mantener la serenidad-, conseguí encender la linterna. La luz se proyectó como algo vivo, e Iluminó el lugar en un instante. Estábamos dentro de lo que podía haber sido el interior del edificio en ruinas, del que sólo quedaba el frontispicio. Estaba ahí, al alcance de la mano, con su puerta vacía, que comunicaba directamente con las tinieblas del parque. La linterna iluminaba un trozo del muro, cubierto de brillante hiedra, que parecía una nube de oscuro verdor. Iluminaba también las zarzas y los espinos, que se agitaban sombríamente a uno y otro lado; y debajo, aquella puerta abierta y vacía..., una puerta que conducía a la nada. La voz surgía del exterior y se extinguía justamente al llegar al extraño escenario que nos mostraba la luz. Hubo un momento de silencio, pero en seguida estalló de nuevo. El sonido era tan cercano, tan penetrante, tan angustioso, que la linterna se me cayó de las manos como consecuencia del sobresalto nervioso que experimenté. Mientras la buscaba a tientas en la oscuridad, Bagley me agarró de la mano. Creo que el hombre debía de estar de rodillas, pero en esos momentos yo estaba demasiado alterado para fijarme en los pequeños detalles. Se aferró a mí, aterrorizado, olvidando su acostumbrada corrección. -Por amor de Dios, ¿qué es eso, señor? Si yo me dejaba dominar por el pánico también, estábamos perdidos. -No lo sé -dije-. No sé más que tú; eso es lo que tenemos que averiguar. Arriba, campañero, arriba. Le ayudé a incorporarse. -¿Prefieres dar la vuelta y examinar la otra parte, o quedarte aquí con la linterna? Bagley jadeó, y me miró con cara de terror. -¿No podemos quedarnos juntos, Coronel? -dijo; las rodillas le temblaban ostensiblemente. Le empujé contra la esquina del muro y le puse la linterna en la mano. -No te muevas de aquí hasta que vuelva. Controla tus nervios y no permitas que nada ni nadie pase por aquí. La voz estaba a dos o tres metros de nosotros, de eso no cabía duda. Me encaminé hacia la otra parte del muro, poniendo el mayor cuidado en no separarme de él. La linterna temblaba en las manos de Bagley, pero a través de la puerta vacía se distinguía perfectamente un x 104 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 bloque de luz rectangular que enmarcaba los desmoronados contornos y las masas colgantes de follaje. Al otro lado, me pareció ver una especie de bulto ¿Estaría aquella cosa incomprensible acurrucada allí, en la oscuridad? Me precipité hacia adelante atravesando el rayo de luz que incidía en el vacío -umbral e intenté agarrarlo con las manos... No era más que un enebro que crecía cerca del muro. Mientras tanto, la visión de una figura que atravesaba el umbral había llevado a Bagley al límite de la excitación nerviosa y se abalanzó contra mí, agarrándome por la espalda. -¡Ya lo tengo, Coronel! ¡Ya lo tengo! -gritó, con un tono de voz insospechadamente eufórico. El pobre hombre había experimentado un gran alivio al pensar que había atrapado a un simple ser humano. Pero en ese preciso instante la voz brotó de nuevo en medio de nosotros, a nuestros pies, tan cercana e intensa, que era materialmente imposible que existiera una separación. Bagley se apartó violentamente de mi lado y se estrelló contra el muro, con la mandíbula desencajada, como si le estuvieran matando. Supongo que en ese mismo instante se dio cuenta de que era a mí a quien había atrapado. Yo, por mi parte, apenas podía dominarme. Le arrebaté la linterna y enfoqué frenéticamente a mi alrededor. Pero nada..., allí no había nada; sólo el enebro -un enebro que juraría que no había visto hasta entonces-, la tupida y brillante hiedra y las zarzas que se agitaban. El sonido estaba ahora a mi lado, pegado a mis oídos; y lloraba, y lloraba, como si suplicase por su vida. Yo no sé si escuché las mismas palabras que Roland había escuchado, o si, debido al grado de mi excitación, la imaginación de mi hijo se había apoderado de la mía. La angustiosa voz continuó y la articulación de las palabras era cada vez más nítida, pero ahora se movía de un lado a otro, como si la criatura se desplazara lentamente de atrás hacia adelante. «¡Madre! ¡Madre!», y a continuación una explosión de gemidos y lamentos. A medida que mis nervios se relajaban y me familiarizaba con aquel extraño fenómeno (estoy convencido de que el cerebro humano termina por asimilar cualquier cosa), la impresión de que una desgraciada y miserable criatura se paseaba de un lado a otro de la puerta vacía era cada vez más fuerte. A veces -aunque tal vez fuera cosa de mi imaginación-, me parecía escuchar el sonido de unos golpes en la puerta; luego volvían a estallar los sollozos: «¡Oh, madre, madre!» Y todo esto sucedía cerca... muy cerca del lugar donde yo me encontraba con mi linterna... Ahora delante de mí, ahora detrás... Una criatura desasosegada, angustiada, que lloraba y gemía ante una puerta vacía... una puerta que nadie podría abrir o cerrar nunca más. -¿Lo oyes, Bagley? ¿Entiendes lo que dice? -grité, cruzando el umbral. Bagley permanecía pegado al muro, con los ojos vidriosos, medio muerto de espanto. Movió levemente los labios, intentando responderme, pero de su boca no salía ningún sonido. Después levantó la mano con un curioso movimiento imperativo, como si ordenara que me callara y escuchase. No puedo precisar el tiempo que permanecí escuchando en absoluto silencio. Para mí, aquellos extraños acontecimientos comenzaron a cobrar un interés inusitado, y caí presa de una excitación que no se puede expresar con palabras. Era la evocación de una escena que cualquier ser humano podía comprender: a alguien le era negada la entrada, y ese alguien vagaba de un lado a otro con desasosiego y desesperación. En ocasiones la voz caía al suelo, como si se hubiera tumbado; después se alejaba -unos pasos y se tornaba más clara y penetrante: «¡Oh, madre, madre, déjame entrar! ¡Oh, madre, madre, déjame entrar!» Cada palabra era articulada perfectamente. No es extraño que mi hijo se hubiera vuelto loco de pena. Intenté concentrar mis pensamientos en Roland y en la confianza que tenía en que yo fuera capaz de hacer, algo, pero mi cabeza daba vueltas por la emoción, incluso en esos momentos en que ya había superado parcialmente mi terror. Las palabras se extinguieron finalmente, y sólo quedaron los angustiosos sollozos y lamentos. «En nombre de Dios, ¿quién eres?», grité, sintiendo que usar el nombre de Dios en tales circunstancias era un acto de irreverencia para un hombre que, como yo, no creía en fantasmas ni en cosas sobrenaturales; pero, a fin de cuentas ya lo había hecho. Me quedé esperando, mientras el corazón me daba tumbos del miedo que tenía a ser respondido. No sabría explicar por qué me sucedían estas cosas, pero tenía la impresión de que si había una respuesta, excedería el límite de lo que yo podía soportar. Pero no sucedió tal cosa. El lamento prosiguió, y después, como si se tratara de una escena real, el tono de la voz se fue elevando y las palabras se repitieron una vez más: «¡Oh, madre, déjame entrar! ¡Oh, madre, déjame entrar!», con una expresión de angustia que le partía a uno el corazón. Como si se tratara de una escena real. ¿Qué quiero decir con esto? Supongo que a medida que se desarrollaban los acontecimientos me sentía menos perturbado. Empecé a recobrar el uso de mis sentidos. Trataba de explicarme el misterio diciéndome que todo esto había sucedido en el pasado, que era el recuerdo de una escena real. No puedo decir por qué me parecía tan satisfactoria y tranquilizadora esta explicación, pero lo cierto es que me tranquilizaba. Seguí escuchando, pero ahora con ánimo diferente, como si fuera espectador de una representación dramática, olvidándome de Bagley, al que creía desmayado contra el muro. Estaba tan absorbido por esta extraña representación que volví en mí violentamente ante la repentina aparición de algo que hizo que el corazón me diera un vuelco una vez más. Era una figura alargada y negra que movía los brazos en el portal. «¡Entre! ¡Entre! ¡Entre!», gritaba roncamente, con un tono de voz grave y profundo. Y entonces, el pobre Bagley cayó sin sentido a través del umbral. Era un hombre menos complicado que yo, y no había sido capaz de soportarlo por más tiempo. Su repentina aparición me había hecho confundirlo con un ser sobrenatural y, evidentemente, a él le había sucedido lo mismo, de manera que tardé unos segundos en reaccionar. Más tarde recordé que desde el momento en que me puse a atender a x 105 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 Bagley, la voz se había dejado de escuchar. Tardé un rato en conseguir que se recobrara. Realmente debía de haber sido una escena sorprendente; la luz de la linterna se proyectaba y formaba un círculo luminoso en la oscuridad, la pálida cara de Bagley yacía sobre la negra tierra, y yo estaba encima de él, haciendo lo posible para que volviera en sí. Probablemente, si alguien me hubiera visto en ese momento, habría pensado que estaba asesinándole. Al fin mis esfuerzos fueron recompensados, y conseguí derramarle un poco de brandy en la garganta; se incorporó y miró alrededor desconcertado. -¿Qué sucede? -dijo, pero en seguida me reconoció y se esforzó por mantenerse derecho-. Le ruego que me perdone, Coronel -añadió débilmente. Lo llevé a casa como pude, sosteniéndole con mis brazos. El gran hombre estaba tan débil como un niño. Afortunadamente, tardó en recordar lo que había sucedido. Desde el momento en que Bagley cayó al suelo, la voz había cesado y todo quedó en silencio. 3 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Tiene usted una epidemia en casa, Coronel -Me dijo Simson a la mañana siguiente-. ¿Qué significa todo esto? Ahora tenemos al mayordomo desvariando acerca de una voz. Esto no se puede tolerar; y, por lo que veo, usted también está complicado en el asunto. -Sí, estoy complicado, doctor. Pensé que lo mejor sería hablarle a usted con franqueza. Desde luego, el tratamiento de Roland es perfecto, pero el chico no tiene alucinaciones: está tan cuerdo como usted o como yo. Todo lo que dice es cierto. -Tan cuerdo como usted, o como yo... Yo nunca he puesto en duda que el muchacho estuviera cuerdo. Padece trastornos cerebrales, fiebre. No sé lo que le habrá pasado a usted, pero hay algo muy extraño en su mirada. -Doctor -dije-, no nos puede mandar a todos a la cama. Más vale que atienda y escuche la relación completa de los hechos. El doctor se encogió de hombros, pero me escuchó pacientemente. Estaba claro que no creía una sola palabra de la historia, pero me escuchó desde el principio hasta el final. -Mi querido amigo -dijo-. El chico me contó exactamente lo mismo. Es una epidemia. Cuando una persona cae víctima de este tipo de trastornos, es casi seguro que dos o tres más terminarán acompañándole. -Entonces, ¿cuál es su explicación? -dije. -¡Oh, mi explicación Ese es otro tema. Nuestros cerebros son propensos a extravagancias y caprichos que no tienen explicación. Podría ser una alucinación, una mala pasada de los ecos o los vientos, una ilusión acústica, u otro... -Acompáñeme esta noche y juzgue usted mismo -dije. La proposición hizo reír abiertamente al doctor. -No es mala idea -dljo-, pero mi reputación quedará arruinada para siempre si llega a saberse que John Simson ha ido a cazar fantasmas. -Ya veo -dije-, intenta usted impresionarnos con sus ilusiones acústicas, a nosotros, que no somos tan instruidos, pero no se atreve a examinar realmente el fenómeno porque teme que se rían de usted. ¡Eso es esencia! -No es ciencia..., es sentido común -dijo el doctor-. Es evidente que se trata de una delusión. Empeñarse en investigarlo no hace sino fomentar una tendencia malsana. ¿Qué beneficio se obtiene de una investigación? incluso en la suposición de que consiguiera convencerme, me negaría a creerlo. -Yo habría afirmado lo mismo ayer -dije-. Y no pretendo convencerle ni que se lo crea. Si usted prueba que es una delusión, le estaré enormemente agradecido. Venga; alguien tiene que acompañarme. -Es usted un exagerado -dijo el doctor-. Ha trastornado a ese pobre hombre, y por lo que se refiere a este asunto, lo ha convertido en un lunático de por vida; y ahora pretende hacer lo mismo conmigo. En fin, por esta vez accederé a sus deseos. Para salvar las apariencias, si me prepara una cama, vendré después de mi última visita. Así pues, acordamos encontrarnos en la puerta del parque y visitar directamente el escenario de los acontecimientos, sin pasar antes por la casa, para que nadie se enterase de nuestras investigaciones. Desde luego era absurdo esperar que el motivo de la repentina enfermedad de Bagley no hubiera negado al conocimiento de los criados, y era preferible actuar con la mayor discreción. El día se me hizo interminable. Tuve que resignarme a emplear parte de él en hacerle compañía a Roland, lo que constituía para mí una experiencia penosa, porque, ¿qué podía decirle al muchacho? Seguía mejorando, pero su estado general era todavía bastante precario. La temblorosa vehemencia con que se dirigió a mí cuando su madre abandonó el cuarto me llenó de preocupación. -¡Padre! -dijo, en voz baja. -Sí, hijo mío. Estoy concentrando toda mi atención en el asunto; no es posible hacer más de lo que hago. No he llegado a ninguna conclusión... todavía; pero no he olvidado nada de lo que me dijiste. x 106 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Está claro que lo que no podía hacer en ese momento era proporcionarle a su activa imaginación un estímulo para que le diese más vueltas al misterio. Era una situación difícil, porque el muchacho necesitaba una satisfacción. Me miró con tristeza; sus grandes ojos azules brillaban intensamente en su cara blanca y consumida. -Tienes que confiar en mí -dije. -Sí, padre. Mi padre me comprende -dijo para sí mismo, como si estuviera calmando alguna duda interior Lo dejé tan pronto como pude. Para mí, el chico era lo más precioso que había en la tierra, y su salud constituía mi mayor preocupación; y, a pesar de todo, he de confesar que con la tensión del otro asunto, preferí apartarlo de mi mente y no pensar más en él. Aquella noche, a las once, me encontré con Simson en la puerta del parque. Había venido en tren, y yo mismo le abrí la puerta con cuidado. Lo curioso es que estaba tan absorbido por la investigación que íbamos a iniciar, que apenas reparé en que pasaba por las ruinas cuando fui a buscarle. Yo llevaba mi linterna, y él me enseñó una gruesa antorcha que había preparado. -No hay nada como la luz -dijo, con su habitual tono de burla. Era una noche muy tranquila, sin apenas un sonido, aunque no tan oscura. No tuvimos dificultad en seguir el sendero. A medida que nos aproximábamos al objetivo, podíamos oír un débil gemido, interrumpido ocasionalmente por un llanto amargo. -Tal vez sea su voz -dijo el doctor-. Ya me suponía que sería algo por el estilo. Es una pobre bestia que ha caído en una de sus infernales trampas. Estará en algún lugar entre los arbustos. No dije nada. No tenía miedo, sino una especie de sensación de triunfo al pensar en lo que nos esperaba. Lo conduje hacia el lugar donde Bagley y yo habíamos estado la noche anterior. Un silencio semejante sólo se puede dar en una noche de invierno; era tan profundo que escuchamos en la lejanía el pateo de los caballos en los establos y el golpe de una ventana que se cerraba en la casa. Simson encendió la antorcha y avanzó cautelosamente, escrutando todos los rincones. Parecíamos dos bandidos al acecho de algún infortunado viajero. Pero ningún sonido interrumpía la quietud de la noche. Los gemidos habían cesado bastante antes de que llegáramos a las ruinas. Una o dos estrellas parpadeaban en el cielo, como si nuestros extraños movimientos les causaran cierta sorpresa. El doctor Simson profería mansas risitas entre dientes. -Ya me lo temía -dijo-. Pasa lo mismo en las sesiones de espiritismo y las otras formas de invocación al más allá. La presencia de un escéptico impide cualquier manifestación. ¿Cuánto tiempo tendremos que estar aquí? Oh, no me quejo. Sólo cuando usted esté satisfecho... Yo ya tengo suficiente. No puedo negar que estaba enormemente defraudado por este resultado. Me hacía quedar como un estúpido crédulo. Ninguna otra cosa podía rebajarme más ante los ojos del doctor. En el futuro tendría que soportar sus interminables monsergas, y su materialismo y escepticismo aumentarían hasta hacerse intolerables. -Realmente parece -dije- que no va a haber ninguna... -Manifestación -concluyó, riendo-; eso es lo que dicen los médiums. No habrá manifestación debido a la presencia de un incrédulo. Su risa me resultó extraordinariamente incómoda en medio de aquel silencio; y ahora ya era casi medianoche. Pero la risa pareció la señal; antes de que se extinguiera por completo, los gemidos que habíamos escuchado antes surgieron de nuevo. Se iniciaron a cierta distancia, pero se fueron acercando poco a poco, como si el que los profería estuviera caminando y quejándose a la vez. Ahora ya no era posible pensar que fuera una liebre apresada en una trampa. La aproximación era lenta, como si se tratara de una persona débil que necesitara hacer breves paradas y silencios. Simson, un tanto desconcertado por estos primeros sonidos, dijo sin reflexionar: -Ese niño no debería salir tan tarde. Pero sabía tan bien como yo que no era la voz de un niño. A medida que se aproximaba, aumentaba el desconcierto del doctor. Se acercó a la puerta con la antorcha en la mano y se quedó quieto, mirando en dirección al sonido. La antorcha no tenía ninguna protección y la llama osciló en el aire de la noche, aunque apenas hacía viento. Proyecté la uniforme y blanca luz de mi linterna sobre el mismo espacio. Fue como un incendio en medio de las tinieblas. Un helado estremecimiento me invadió cuando se produjo la primera manifestación de la voz, pero confieso que, según se acercaba, mi único sentimiento fue de satisfacción. El escéptico burlón ya no se burlaría más. La luz iluminó su cara, y reveló una expresión de total perplejidad. Si estaba asustado lo disimulaba perfectamente; lo cierto es que estaba perplejo. Después, los acontecimientos que tuvieron lugar la noche anterior fueron representados una vez más. Yo asistía a su desarrollo con un extraño sentimiento de repetición. Cada lamento, cada gemido parecía exactamente el mismo. Escuchaba sin atender a mis propias emociones, pensando únicamente en el efecto que produciría en Simson. El hombre mantenía una actitud valerosa, en general. Las idas y venidas de la voz se producían, si podemos confiar en nuestros sentidos, justamente frente a aquella puerta abierta, en ese espacio vacío, iluminado por la luz que caía y resplandecía entre las relucientes hojas de los acebos que crecían a poca distancia. Ni un conejo podría haber cruzado por la hierba sin ser visto: pero allí no había nada. Al cabo de un rato, Simson, con cierta prudencia y resistencia corporal, al menos esa era mi impresión, se encaminó con su antorcha hacia el espacio x 107 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 iluminado. Su figura se recortó con claridad contra el acebo. En ese preciso momento la voz descendió, según su costumbre, como si se arrojara al suelo delaníe de la puerta. Simson retrocedió bruscamente; parecía haber topado con algo; después bajó la antorcha, con intención de examinar el terreno. -¿Ve usted algo? -susurré al contemplar su acción, mientras un escalofrío de pánico me recorría los huesos. -Nada..., sólo un condenado enebro... -dijo. Yo sabía que su contestación no tenía sentido, porque el enebro estaba en la otra parte. Después se puso a dar vueltas, escrutando con su antorcha todos los rincones, y finalmente volvió a mi lado, a lo que había sido la parte interior. Ya no se burlaba; su rostro aparecía pálido y desencajado. -¿Cuánto tiempo dura esto? -me susurró, como si temiera interrumpir a alguien que estuviera hablando. Yo había llegado a un estado de perturbación que me impedía fijarme en si las sucesiones o cambios de voz tenían la misma dur ación que los de la última noche. De pronto, mientras Simson hablaba, un suave y repetido sollozo atravesó el aire y se extinguió. Si hubiera habido algo visible, habría jurado que en aquel momento estaba acurrucándose en el suelo, al lado de la puerta. Caminamos hacia la casa en completo silencio, y sólo cuando la tuvimos a la vista me atreví a preguntar. -¿Qué piensa de todo esto? -No puedo decir lo que pienso -dijo con rapidez. Aunque era un hombre moderado, rechazó el clarete que yo iba a ofrecerle, y se tragó el brandy sin diluir que había en la bandeja. -Escuche, no creo una palabra -dijo, una vez encendida su candela-, y no puedo decirle lo que pienso -añadió desde la mitad de la escalera. Esta exploración sin embargo, no me había ayudado a solucionar el problema. Yo tenía que socorrer a una criatura angustiada, que lloraba y suplicaba en la oscuridad, y que para mí poseía ya una personalidad tan clara y definida como cualquier otra. Y si no era capaz de hacerlo, ¿qué le diría a Roland? Tenía el presentimiento de que mi hijo podría morir si no encontraba la manera de ayudar a esa criatura. Puede que les sorprenda que me refiera a ella de esta manera. Realmente no sabía si era un hombre o una mujer; pero no dudaba de que era un alma en pena, al igual que no dudaba de mi propia existencia; y mi obligación consistía en mitigar esa pena y liberarlo, si era posible. ¿Alguna vez ha tenido un padre preocupado y temeroso por la vida de su único hijo una tarea comparable a ésta? El corazón me decía, por fantástico que pueda parecer, que tenía que cumplir de algún modo este cometido, o perdería a mi hijo para siempre, y pueden comprender que yo prefería morir a que sucediera tal cosa. Pero incluso mi muerte no serviría de nada..., a no ser que me condujera al mismo mundo donde se encontraba el buscador de la puerta. 35 4 40 45 50 55 60 A la mañana siguiente Simson salió antes del desayuno, y regresó con señales evidentes en sus botas de haber caminado por la húmeda hierba, y un aire de fatiga y preocupación que no decía mucho a favor de la noche que había pasado. Después del desayuno se recuperó un poco y visitó a sus pacientes, ya que Bagley continuaba enfermo. Le acompañé a la estación, pues quería saber su opinión acerca del estado del chiquillo. -Evoluciona favorablemente -dijo-; por ahora no hay complicaciones. Pero tenga en cuenta que el chico no está para que juguemos con su salud, Mortimer. No le cuente ni una palabra de lo que sucedió anoche. Entonces me sentí obligado a relatarle mi última entrevista con Roland, y la inaudita petición que me había hecho. Aunque intentó sonreír, pude comprobar que esta información le dejó sumamente desconcertado. -Entonces tendremos que ser perjuros -dijo- y jurar que usted lo exorcizó. –Pero el doctor era un hombre demasiado bondadoso para quedarse satisfecho con aquello-: La situación es condenadamente delicada para usted, Mortimer. Me gustaría reír, pero no puedo. Espero, por su bien, encontrar una salida a este embrollo. A propósito -añadió en voz baja-, ¿se fijó usted en el enebro que había a mi izquierda? -Había uno a la derecha de la puerta. Ya noté anoche que cometía usted el mismo error. -¡Error! -gritó, alzando el cuello de su abrigo, como si tuviera frío. Después lanzó una risita baja y extraña-. No había ningún enebro allí esta mañana, ni a la izquierda ni a la derecha. Vaya usted y compruébelo. Unos minutos después, desde la plataforma del tren, se volvió y me hizo señas para que me acercara. -Volveré esta noche -dijo a modo de despedida. Creo que apenas le presté atención al tema del enebro, pues mis preocupaciones particulares me parecían absurdas y anticuadas en medio del bullicio de la estación. La noche anterior había sentido una incomparable satisfacción con la estrepitosa derrota del escéptico doctor. Pero ahora tenía que enfrentarme con la parte más delicada del problema. Desde la estación me encaminé directamente a la rectoría, que estaba x 108 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 situada en una pequeña meseta en la orilla opuesta a los bosques de Brentwood. El sacerdote pertenecía a esa clase de gente que antiguamente abundaba en Escocia, y que a medida que pasa el tiempo es menos frecuente. Era un hombre de familia acomodada, educado al estilo escocés, fuerte en filosofía, no tan fuerte en griego, y, sobre todo, fuerte en experiencia un hombre que se había encontrado en el curso de su vida con las personas más notables de Escocia- y del que se decía que estaba extraordinariamente versado en doctrina, sin infringir la tolerancia, virtud para la cual, los ancianos gente bondadosa al fin y al cabo- están especialmente dotados. Estaba chapado a la antigua, y quizá no reflexionaba tanto en los abstrusos problemas teológicos como los jóvenes, ni se interesaba por los áridos problemas que plantean la Confesión o la Fe; pero comprendía la naturaleza humana, lo que tal vez es más útil. Me dispensó una cordial bienvenida. -Adelante, Coronel Mortimer -dijo-. Me alegro de verle; es señal de que el niño mejora. ¿Se encuentra bien? ¡Dios sea alabado! ¡Que el Señor le proteja y le bendiga! Este pobre siervo reza mucho por él, y eso no puede hacerle daño a nadie. -Necesitará todas las oraciones, doctor Monterieff -dije-, y también su consejo. Entonces le conté toda la historia; más de lo que le había contado a Simson. El viejo sacerdote me escuchó sin poder contener algunas exclamaciones de asombro, y al final se le empañaron los ojos. -Es hermoso -dijo-. No recuerdo haber oído nada parecido. Es tan hermoso como cuando Burns deseó la liberación de... bueno, de alguien por el que no se rezaba en ninguna iglesia. ¡Ay! Así que el chico quiere que usted consuele a ese pobre espíritu extraviado... ¡Dios le bendiga! Hay algo sublime en todo esto, Coronel Mortimer. ¡incluso la fe que el niño tiene en su padre! Me gustaría hablar de ello en un sermón. El anciano caballero me dirigió una mirada de alarma, y dijo-: No, no; no quería decir sermón, pero debo escribir un artículo en el Children's Record. Vi el pensamiento que había cruzado por su cabeza. Pensó, o temió que yo pensara, en un sermón fúnebre. Pueden creerme: la idea no me resultó agradable. No puedo decir que el doctor Monterleff me diera algún consejo. ¿Acaso es posible dar un consejo en un asunto de tal naturaleza? Sin embargo dijo: -Creo que yo también debo ir. Soy un hombre viejo; soy menos propenso a asustarme que aquellos que están todavía lejos del mundo invisible. Este misterio me obliga a pensar en mi propio viaje al más allá. No tengo ideas rígidas sobre esta materia. Iré yo también; y, tal vez, en el momento adecuado, el Señor nos Ilumine y nos muestre lo que hay que hacer. Sus palabras me aliviaron un poco, mucho más de lo que Simson había hecho. No sentía un gran deseo por aclarar las causas del fenómeno. Era otra cosa lo que me preocupaba: mi hijo. En cuanto al desgraciado espíritu de la puerta abierta, como he dicho, dudaba menos de su existencia que de la mía. Para mí no era un fantasma. Había conocido a la criatura..., y sufría. Esta era mi impresión sobre ella; la misma que tenía Roland. La primera vez que la escuché me destrozó los nervios; pero ahora ya no tenía miedo: un hombre se acostumbra a todo. El problema consistía en hacer algo por ella. ¿Cómo ayudar a un ser invisible, un ser que, alguna vez en el tiempo, había sido mortal? «Tal vez, en el momento adecuado, el Señor nos ilumine y nos muestre lo que hay que hacer.» Desde luego, es una frase de lo más anticuada, y, probablemente, una semana antes, yo me habría reído (aunque sin malicia) de la credulidad del doctor Monterleff; pero había un gran consuelo, no sé si racional o de otro tipo que no podría explicar, en el simple tono de sus palabras. El camino que llevaba a la estación y al pueblo atravesaba la garganta, pero no pasaba por las ruinas. A pesar de que la luz del sol, el aire fresco, la belleza de los árboles y el sonido del agua son excelentes tranquilizantes para el espíritu, mi mente estaba tan absorbida por el misterio, que no pude evitar torcer a la izquierda cuando llegué a lo alto de la garganta, y encaminarme hacia el lugar que se podría denominar como el escenario de mis pensamientos. Estaba bailado por la luz del sol, como el resto del mundo. El ruinoso frontispicio miraba al Este, y debido a la posición que ocupaba el sol en ese momento, la luz entraba a raudales por el portal, proyectando tal y como la linterna había hecho- un torrente de luz sobre la hierba húmeda de la otra parte. Había una extraña fascinación en la puerta abierta tan inútil, una especie de emblema de la vanidad; una puerta completamente aislada, libre -de modo que uno podía ir adonde se le antojara, a pesar de su primitiva función de cierre-; una entrada que ya no tenía sentido, que no conducía a lugar alguno. ¿Y por qué razón una criatura debía suplicar y sollozar para entrar a... un lugar que ya no existía, o permanecer afuera, en el umbral de la nada? Era imposible reflexionar durante mucho tiempo en ello sin que la cabeza te diera vueltas. No obstante recordé lo que Simson me había dicho del enebro y me reí para mis adentros al considerar la inexactitud de su observación y lo equivocado que puede estar incluso un hombre de ciencia. Ahora mismo me parecía estar viendo la luz de mi linterna reflejándose en la superficie húmeda y brillante de las hojas puntiagudas de la derecha..., ¡y él habría sido capaz de ir a la hoguera manteniendo que estaba a la izquierda! Me acerqué a comprobarlo. Y, en efecto, el doctor estaba en lo cierto, al menos en una cosa: allí no había ningún enebro, ni a la derecha ni a la izquierda. Esto me dejó desconcertado, aunque, al fin y al cabo, no se trataba más que de un mero detalle. No había nada: tan solo unas zarzas que el viento agitaba, y la hierba que crecía al pie de los muros. Pero, después de todo, aunque por un momento había conseguido impresionarme, ¿qué importaba? Había huellas, como si alguien hubiera caminado arriba y abajo, frente a la puerta; pero podían ser nuestras, y, además, todo aparecía diáfano, y reinaba la paz y el silencio. Durante un rato examiné el resto de las ruinas - x 109 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 las que formaban el cuerpo principal de la vieja mansión- como ya había hecho anteriormente. Sobre la hierba se destacaban algunas señales desperdigadas, pero no se podía afirmar con certeza que fueran pisadas; de cualquier modo, aquello no explicaba nada. El primer día había examinado cuidadosamente las habitaciones en ruinas. Estaban llenas de tierra y escombros, helechos marchitos y zarzas; desde luego, nadie podía guarecerse allí. Me molestó enormemente que Jarvis me viera salir de aquel lugar; venía a pedirme instrucciones. No sé si mis expediciones nocturnas habían llegado al conocimiento de los criados, pero su mirada era harto significativa. Había en ella algo que me recordó el sentimiento que yo mismo había experimentado cuando Simson tuvo que tragarse su escepticismo. Jarvis estaba satisfecho de que la veracidad de su relato hubiera quedado fuera de toda duda. Yo jamás había hablado a uno de mis sirvientes en un tono tan perentorio como el que empleé con él. Lo envié a paseo «con cajas destempladas», según me dijo el hombre más tarde. La verdad es que en aquel momento no toleraba ningún tipo de interferencia. Pero lo más extraño de todo es que no era capaz de enfrentarme con Roland. No subí a su cuarto, como habría hecho de forma natural en otras circunstancias. Las chicas no lo comprendían. Veían algo misterioso en todo ello. -Mamá se ha ido a la cama -dijo Agatha-; Roland ha pasado muy buena noche. -¡Te quiero tanto, papá! -exclamó la pequeña Jeanie, abrazándome de la forma tan encantadora en que ella solía hacerlo. Al final me vi obligado a ir, pero, ¿qué podía decirle? Lo único que podía hacer era besarle y decirle que estuviera tranquilo, que estaba haciendo lo imposible por resolverlo. Hay algo místico en la paciencia de un niño. -Me pondré bueno, ¿verdad, papá? -dijo. -¡Dios lo quiera! Eso espero, Roland. -¡Oh, sí, todo saldrá bien! Quizá el chico se daba cuenta de que yo estaba muy nervioso, y que por esa razón no me quedaba con él el tiempo que yo hubiera deseado. Pero las niñas estaban muy sorprendidas y me miraban con gestos de extrañeza. -Si yo estuviera mala, papa, y tú te quedaras tan poco tiempo a mi lado, se me partiría el corazón dijo Agatha. Pero el niño tuvo un sentimiento de simpatía. Comprendía que en otras circunstancias yo jamás me habría comportado de esa manera. Me encerré en la biblioteca, pero no conseguí tranquilizarme y me paseé de un lado a otro como una fiera enjaulada. ¿Qué podía hacer? Y si no era capaz de hacer nada, ¿qué sería de mi hijo? Estas eran las preguntas que se perseguían sin descanso por los vericuetos de mi cerebro. Simson volvió a la hora de la cena, y cuando la casa se quedó en silencio y los sirvientes se fueron a la cama, salimos a encontrarnos con el doctor Monterleff, como se había convenido, en lo alto de la garganta. Simson, por su parte, estaba dispuesto a burlarse del teólogo. -Si hay que hacer encantamientos, cortaré por lo sano. No le repliqué. No le había invitado; podía irse o quedarse, lo dejaba a su antojo. Según avanzábamos, crecía su locuacidad, más de lo que mi espíritu podía soportar. una cosa es cierta -dijo-: tiene que haber intervención humana. Todo esto de las apariciones no son más que bobadas. Nunca he estudiado a fondo las leyes del sonido, y hay muchos aspectos de la ventriloquía de los que apenas sabemos nada. -Si no le importa -dije-, me gustaría que se reservara esa clase de comentarios para usted mismo, Simson. No estoy de humor para soportarlos. -Oh, creo que sé respetar las creencias ajenas -dijo. El simple tono de su voz me resultó extremadamente irritante. No me explico cómo la gente puede aguantar a estos científicos cuando no se está de humor para escuchar sus sarcásticas opiniones. El doctor Monterleff se reunió con nosotros a las once, la misma hora en que iniciamos la exploración la noche anterior. Era un hombre voluminoso, de rostro venerable y cabellos blancos; viejo, pero rebosante de vigor, a quien un paseo en una noche fría intimidaba menos que a muchos jóvenes. Al igual que yo, llevaba una linterna. Estábamos bien provistos de medios de iluminación, y éramos hombres resueltos. Celebramos un rápido consejo, y decidimos separarnos y apostarnos en lugares diferentes. El doctor Monterleff se quedó en el interior -si es que se puede hablar de interior cuando no hay más que un muro. Simson se colocó en la parte cercana a las ruinas, para interceptar cualquier comunicación con el cuerpo principal de la vieja mansión, que era el tema que se le había metido en la cabeza. Yo me aposté, al otro lado. Es evidente que nada podía acercarse sin ser visto. También la noche anterior había sido así. Ahora, con nuestras tres luces proyectándose en medio de las tinieblas, todo el lugar aparecía iluminado. La linterna del doctor Monterleff una linterna antigua que no se podía apagar, provista de una tapadera calada y ornamental- brilló con fuerza en la oscuridad y arrojó un haz de luz hacia arriba. La había colocado en la hierba, en lo, que podía haber sido el centro de la habitación. La iluminación adicional que Simson y yo suministrábamos desde ambos lados, impidió que se produjese el efecto acostumbrado de un chorro de luz saliendo de la puerta. Al margen de estos detalles, todo era igual a la noche anterior. x 110 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Y lo que ocurrió fue exactamente lo mismo, con el mismo sentido de repetición, punto por punto, que yo había presenciado las noches precedentes. Les aseguro que sentí como si el dueño de la voz, al caminar de arriba abajo, en su tormento, me empujara y me desplazara de un lado a otro, aunque estas son palabras completamente vacías si tenemos en cuenta que la luz de mi linterna y la de la antorcha de Simson se proyectaban con nitidez a lo largo de una amplia extensión de hierba, sin encontrar sombra o interrupción alguna. Yo, por mi parte, había dejado de estar asustado. Mi corazón se desgarraba de piedad y preocupación: piedad por una atormentada criatura humana que gemía y suplicaba de esa forma; y preocupado por mí mismo y por mi hijo. ¡Dios! Si no encontraba ayuda -¿y qué ayuda podría encontrar?- Roland moriría. Permanecimos en absoluto silencio hasta que se agotó el primer estallido, como yo sabía (por experiencia) que ocurriría. El doctor Monterleff, para quien el fenómeno era nuevo, permanecía completamente inmóvil al otro lado del muro, igual que nosotros en nuestros puestos. Mientras se oía la voz, mi corazón se había mantenido a un ritmo casi normal. Ya me había acostumbrado, y mi pulso no se aceleraba, como me había ocurrido la primera vez. Pero en el instante en que se arrojó sollozando ante la puerta (no puedo usar otras palabras), sucedió algo que hizo que la sangre me hirviera y que el corazón me subiera a la boca. Era una voz que procedía de la parte interior del muro: la voz familiar del anciano sacerdote. Estaba preparado para oír algún tipo de abjuración, pero, desde luego, no para lo que oí. La voz le brotó balbuciente, como si estuviera demasiado conmovido para una correcta pronunciación. -¡Wlllie! ¡Willie! ¡Dios nos asista! ¿Eres tú? Estas sencillas palabras me produjeron el efecto que la voz de la invisible criatura había dejado de producirme. Pensé que el anciano, a quien había expuesto a semejante peligro, se había vuelto loco de terror. Corrí hacia la otra parte del muro, enloquecido yo mismo ante esta idea. El hombre seguía en pie, en el mismo lugar donde le había dejado; la linterna que yacía a sus pies proyectaba sobre la hierba su sombra borrosa y alargada. Mientras me acercaba, elevé la luz de mi linterna para verle la cara. Estaba muy pálido; tenía los ojos húmedos y brillantes, la boca entreabierta, y los labios temblorosos. No pareció verme, ni oírme. Simson y yo, que habíamos pasado ya por esa experiencia, nos arrimamos el uno al otro para darnos ánimos y poder resistirlo. Pero él ni siquiera se enteró de que yo estaba allí. Todo su ser parecía absorbido por la angustia y la ternura. Alzó las manos, temblando; aunque yo creo que temblaba por la angustia, no por el miedo. Y entonces empezó a hablar: -Willie, si eres tú..., y, si esto no es un engaño de Satán, eres tú... ¡Willie, muchacho! ¿Por qué vienes aquí, y espantas a personas que no te conocen? ¿Por qué no vienes a mí? Pareció esperar una respuesta. Cuando se extinguió su voz, su semblante, con todas las facciones en movimiento, continuó hablando. Simson me produjo otro terrible sobresalto al deslizarse sigilosamente a través de la puerta con su antorcha, espantado, con una curiosidad tan desesperada como la mía. Pero el sacerdote continuó hablando con otra persona, sin reparar en Simson. Su voz tenía ahora un tono de reconvención. -¿Te parece justo venir aquí? Tu madre murió con tu nombre en los labios. ¿Acaso piensas que habría sido capaz de cerrarle la puerta a su propio hijo? ¿Crees que el Señor te cerrará la puerta, criatura de poca fe? ¡No! ¡Te lo prohíbo! -gritó el anciano. La angustiada voz reanudó los lamentos. El sacerdote avanzó un poco, repitiendo sus últimas palabras en un tono imperativo. -¡Te lo prohíbo! ¡No supliques más! ¡Regresa a tu mundo, espíritu errantes! ¡Regresa! ¿Me oyes? ¡Yo que te bauticé, que me esforcé a tu lado, que he intercedido por ti ante el Señor!... -en ese momento bajó el tono-: Y ella también, ¡pobre mujer! Es a ella a quien suplicas. Ya no está aquí. La hallarás con el Señor. Ve allá y búscala.... pero no aquí. ¿Me oyes, muchacho? Ve tras ella. El Señor te dejará entrar, aunque sea tarde. ¡Ten valor, muchachos Si has de postrarte, y llorar y suplicar, que sea ante la puerta del Cielo, no ante las ruinas del portal de la casa de tu madre. Se detuvo para tomar aliento. La voz también se había callado; pero no como lo había hecho siempre, cuando se cerraba la serie y se agotaban las repeticiones, sino con un gemido entrecortado, como si estuviera abrumada. Entonces el sacerdote volvió a hablar. -¿Me estás oyendo, Will? Oh, criatura, siempre te gustaron las cosas miserables. Déjalas ahora. ¡Ve a la casa del Padre..., del Padre! ¿Me estás oyendo? El anciano cayó al suelo de rodillas, levantó el rostro y extendió sus temblorosas manos hacia el cielo, completamente blanco bajo la luz que se abría paso a través de las tinieblas. Yo resistí todo el tiempo que pude, y, entonces, no sé por qué razón, yo también caí de rodillas. Simson permanecía de pie en el umbral, con una expresión en el rostro que es imposible describir con palabras; el labio inferior caído, y la mirada fija, de demente. Parecía que era a él, a aquella imagen de profunda ignorancia y asombro, a quien estábamos rogando. Durante todo ese tiempo, la voz permanecía en el mismo sitio, emitiendo un sollozo bajo y contenido. -Señor -dijo el sacerdote-; Señor, llévalo a tu morada eterna. La madre a quien suplica está Contigo. ¿Quién sino Tú puede abrirle la puerta? Señor, ¿acaso es demasiado tarde o demasiado difícil para Ti? Señor, ¡haz que la mujer lo deje entrar! ¡Haz que ella lo deje entrar! x 111 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Salté hacia adelante para coger con los brazos algo que se lanzó frenéticamente a través de la puerta. La Ilusión fue tan fuerte que no me detuve hasta que noté que mi frente rozaba la pared y mis manos apretaban un puñado de tierra: allí no había nadie a quien salvar de una caída, como yo, en mi desvarío, había creído. Simson alargó la mano y me ayudó a levantarme. Estaba tembloroso y helado, con el labio inferior colgando, y apenas podía articular palabra. -Se ha ido... -dijo tartamudeando-. Se ha ido. Nos apoyamos el uno en el otro durante un momento, temblando de tal manera los dos que todo el escenario parecía temblar también, como si fuera a disolverse y desaparecer. No podré olvidarlo mientras viva: el resplandor de aquellas extrañas luces, la oscuridad que se cernía alrededor, y la figura arrodillada, con toda la blancura de la luz concentrada sobre su cabeza canosa y venerable y sus manos, que se extendían hacia lo alto. Un misterioso y solemne silencio nos envolvía. Sólo una palabra brotaba a intervalos de los labios del sacerdote: -¡Señor! ¡Señor! No nos veía, y tampoco pensaba en nos otros. Nunca sabré cuánto tiempo estuvimos allí, como centinelas, vigilando sus plegarlas, mientras sosteníamos las luces confusos y aturdidos, sin comprender apenas lo que hacíamos. Por fin, el anciano levantó sus rodillas del suelo, se estiró en toda su altura, elevó los brazos, tal como se hace en Escocia al finalizar un servicio religioso, y, con aire de solemnidad, dio su bendición apostólica... Pero, ¿a qué? A la tierra silenciosa, a los bosques tenebrosos, a la inmensidad del cielo.... pues nosotros no éramos más que meros espectadores que apenas pudimos pronunciar, jadeantes, la palabra ¡amén! Yo creía que debía de ser medianoche cuando emprendimos el camino de regreso. En realidad era mucho más tarde. El doctor Monterleff me cogió del brazo. Caminaba lentamente, dando muestras de estar extenuado. Se diría que veníamos de velar a un muerto. Había algo que hacía que el mismo aire se mantuviera solemne y quieto. Algo parecido a esa sensación de alivio que queda siempre después de una lucha a muerte. La perseverante Naturaleza, que no conoce el desaliento, resurgía en nosotros según retornábamos a los caminos ordinarios de la vida. Durante un rato no intercambiamos ninguna palabra; pero cuando salimos de entre los árboles y nos acercamos a los terrenos despejados que se abrían en las proximidades de la casa, desde donde podíamos contemplar la bóveda celeste, el propio doctor Monterleff fue el primero en tomar la palabra. -Debo marcharme -dijo-. Me temo que ya es muy tarde. Bajaré por la garganta, por el mismo camino por el que vine. -Pero no solo. Yo le acompaño, doctor. -Bien. No me opongo. Soy viejo, y la agitación me agota más que el trabajo. Sí, le agradeceré que me permita apoyarme en su brazo. Esta noche, Coronel, me ha prestado muy buenos servicios. Apreté su mano bajo mi brazo, sin fuerzas para responderle. Pero Simson, que se había decidido a acompañarnos y avanzaba con su antorcha encendida en un estado de semiinconsciencia, volvió en sí, aparentemente, al oír el sonido de nuestras voces, y apagó la tosca llama con un movimiento brusco, como si se sintiera avergonzado. -Deje que yo lleve la linterna -dijo-; es muy pesada. Se recuperó de una sacudida y, en un instante, el espectador pasmado que había sido se convirtió en el habitual cínico y escéptico. -Me gustaría hacerle una pregunta -dijo- ¿Cree usted en el Purgatorio, doctor? Que yo sepa, no es dogma de la iglesia. -Señíor -dijo el doctor Monterleff-, a veces un hombre viejo como yo no está seguro de lo que cree. Sólo hay una cosa que me parece indudable: el amor y la bondad de Dios. -Pero yo creía que eso era en esta vida. No soy teólogo... -Señor -respondió el anciano, con un temblor que recorrió todo su esqueleto-, si yo viera a un amigo atravesando la puerta del infierno, no desesperaría, pues su Padre aún podría cogerle de la mano.... si llorara como tú. -Reconozco que es muy extraño. No consigo entenderlo. Tiene que haber intervención humana, estoy seguro. Doctor, ¿cómo logró usted saber de quién se trataba? El sacerdote extendió la mano con el gesto de impaciencia que mostraría un hombre al que le preguntaran cómo había reconocido a su hermano. -¡Bah! -dijo, y luego añadió en tono solemne-: ¿Cómo no iba a reconocer a una persona a la que conozco mejor, mucho mejor, de lo que le conozco a usted? -Entonces, ¿usted lo vio? El doctor Monterleff no respondió. Se limitó a mover la mano otra vez con gesto de impaciencia, y siguió andando, apoyándose con fuerza en mi brazo. Caminamos largo rato sin decir palabra, metiéndonos por sombríos senderos, escarpados y resbaladizos a cansa de la humedad invernal. El aire permanecía en calma; apenas un susurro en las ramas de los árboles, que se confundía con el sonido del agua del arroyo, en dirección al cual estábamos descendiendo. Cuando volvimos a hablar, lo hicimos sobre temas sin trascendencia, como la altura del río o las lluvias recientes. Nos despedimos del sacerdote en la puerta de su casa, donde apareció la vieja ama de llaves, que le esperaba con gran preocupación. x 112 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 -¡Eh, soy yo, padre! ¿Es que el señorito ha empeorado? -gritó. -Nada de eso, está mucho mejor. ¡Dios le bendiga! -dijo el doctor Monterleff. Creo que, si en el camino de regreso, Simson hubiera empezado otra vez con sus preguntas, le habría arrojado contra las rocas, pero tuvo el acierto de permanecer callado. Hacía muchas noches que el cielo no aparecía tan despejado. Por encima de los árboles resplandecían algunas estrellas diseminadas, cuya luz penetraba la baldía oscuridad y las desnudas ramas. El viento, como he dicho, las agitaba suavemente, produciendo una tenue y sosegada cadencia. Era un sonido real, como todos los sonidos de la Naturaleza, y nos sumergía en un remanso de paz y serenidad. Pensé que ese sonido era como la respiración de una persona dormida, y que Roland debía de estar durmiendo, satisfecho y tranquilo. En cuanto llegamos, subimos a su habitación. Allí reinaba la completa calma del sueño. Mi esposa me miró somnolienta y sonrió. -Creo que está mucho mejor, pero llegas muy tarde -susurró, cubriendo la lámpara con la mano para que el doctor pudiera ver a su paciente. El niño había recuperado algo de su color natural. Mientras estábamos alrededor de la cama, se despertó. Sus ojos reflejaban esa felicidad que tiene un niño medio despierto, y, aunque deseaban volver a cerrarse, parecían agradecer la interrupción y la suave luz. Me incliné sobre él y besé su frente húmeda y fresca. -Todo está bien, Roland -dije. Me contempló con una mirada de placer; después me cogió la mano, apoyó su mejilla en ella, y se quedó dormido. 20 5 25 30 35 40 45 Durante algunas noches vigilé las ruinas. Hasta la medianoche, empleaba todas las horas de oscuridad rondando en torno a aquel pedazo de muro que estaba ligado a tantas emociones; pero no escuché nada, ni vi nada que se apartase del apacible curso de la Naturaleza... Y, que yo sepa, no se ha vuelto a escuchar nada. El doctor Monterleff me contó la historia del joven, cuyo nombre había pronunciado sin vacilar en las ruinas. No le pregunté, como hizo Simson, de qué manera había conseguido reconocerlo. Había sido un hijo pródigo; débil, necio, fácil de embaucar, «de los que se dejan llevar», como dice la gente. Todo lo que habíamos oído, sucedió en la vida real, afirmó el sacerdote. El joven había regresado a casa uno o dos días después de la muerte de su madre -que era el ama de llaves de la vieja mansión- y, enloquecido por la noticia, se arrojó al suelo, ante la puerta, suplicando a su madre que le dejara entrar. El anciano apenas podía hablar a causa de las lágrimas. Yo estoy convencido -¡que el cielo nos proteja, qué poco sabemos de las cosas!- que una escena como aquella podía quedar grabada en el oculto corazón de la Naturaleza. No pretendo dar una explicación, pero la repetición de la escena me impresionó desde el principio, por su terrible carácter insólito e incomprensible, casi mecánico, como si el invisible actor no pudiera rebasar un límite o introducir una variación, y estuviera condenado a representarlo eternamente. Otra cosa que me impresionó poderosamente fue la semejanza con que el anciano sacerdote y mi hijo interpretaron el extraño fenómeno. El doctor Monterleff no estaba aterrorizado, como yo mismo y los demás lo estuvimos. Para él no se trataba de un fantasma, como nosotros, me temo, lo consideramos vulgarmente, sino una desdichada criatura a quien había reconocido en medio de aquellas dramáticas circunstancias, exactamente igual que si hubiera estado vivo, y no dudó en ningún momento de su identidad. Y a Roland le pasaba lo mismo. Para él, aquella alma en pena -si es que era un alma-, aquella voz del más allá, era un pobre ser humano afligido, a quien había que socorrer y liberar de su tormento. Cuando se puso bueno, me habló con absoluta franqueza. -Yo sabía que mi padre encontraría la manera de ayudarlo -dijo. Esto sucedió cuando se encontraba fuerte y restablecido, y el temor de que se convirtiera en un histérico, o un visionario, había quedado felizmente atrás. 50 6 55 60 Debo añadir un curioso detalle que no parece guardar relación con lo anterior, pero que Simson utilizó con profusión, para sostener su teoría de la intervención de un agente humano, que estaba decidido a encontrar a cualquier precio. Durante los días en que tuvieron lugar los acontecimientos él había inspeccionado las ruinas minuciosamente, pero después, cuando todo había finalizado, una tarde de domingo que paseábamos casualmente por allí, disfrutando de las horas de ocio, Simson descubrió con su bastón una vieja ventana que estaba cegada por la tierra y los escombros. Saltó al interior, muy excitado, y me dijo que le siguiera. Nos encontramos con una pequeña cueva -pues aquello tenía más de cueva que de habitacióncompletamente oculta bajo la hiedra de las ruinas. En un rincón había un montón de paja, como si alguien se hubiera preparado un lecho en aquel lugar, y por el suelo todavía se veían algunos mendrugos de pan. Simson x 113 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 me explicó que alguien se había alojado allí, y no hacía mucho tiempo, de manera que le parecía indudable que ese ser desconocido era el autor de los misteriosos sonidos. -Ya le dije que había intervención humana -dijo triunfalmente. Olvidaba, supongo, que tanto él como yo habíamos estado allí parados con nuestras luces sin ver nada, mientras el espacio que mediaba entre nosotros era atravesado de manera audible por algo que podía hablar, llorar y sufrir. No se puede razonar con hombres de esta clase. Y sin embargo, estaba siempre dispuesto a reírse mí, con el apoyo que le brindaban sus débiles argumentos. -Yo mismo estaba desconcertado, pues no acertaba a comprenderlo, pero nunca dudé que en el fondo del problema había un agente humano. Aquí lo tiene: debe de haber sido un tipo muy listo -dijo el doctor. Bagley dejó de estar a mi servicio tan pronto como se encontró bien. Me aseguró que no era por falta de aprecio; pero que no podía soportar «ese tipo de cosas». Estaba tan debilitado y cadavérico que me alegré de hacerle un regalo y dejarle marchar. Por mi parte, me pareció una cuestión de honor permanecer allí dos años, el tiempo por el que había alquilado la casa de Brentwood; pero no renové el alquiler. Para entonces ya nos habíamos instalado y encontrado un confortable hogar propio. Debo decir para finalizar que, siempre que el doctor me desafía con su terquedad, consigo devolver la seriedad a su rostro y desbaratar sus protestas al recordarle el enebro. Para mí es un asunto de escasa importancia. Es posible que estuviera equivocado. No me preocupaba que estuviera a uno u otro lado; pero el efecto que le produjo a Simson fue muy diferente. Podía pensar que la voz angustiada, el alma en pena, no era sino el resultado de un truco de ventriloquia, o reverberaciones, o -si lo prefieren-: una elaborada y prolongada broma ejecutada por un vagabundo que se había alojado en la vieja torre. Pero el enebro le desconcertaba. Así de diferentes son los efectos que un mismo hecho produce en la mente de personas diferentes. n o v u p m 25 GUY DE MAUPASSANT La mano 30 35 40 45 50 55 60 Estaban en círculo en torno al señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. El señor Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ansiosa e insaciable necesidad de espanto que atormentaba su alma; las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante un silencio: —Es horrible. Esto roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada. El magistrado se dio la vuelta hacia ella: -Sí, señora es probable que no se sepa nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, tan bien envuelto en misterio que no podemos despejarle de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo, antaño, tuve que encargarme de un suceso donde verdaderamente parecía que había algo fantástico. Por lo demás, tuvimos que abandonarlo, por falta de medios para esclarecerlo. Varias mujeres dijeron a la vez, tan de prisa que sus voces no fueron sino una: —¡Oh! Cuéntenoslo. El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió: —Al menos, no vayan a creer que he podido, incluso un instante, suponer que había algo sobrehumano en esta aventura. No creo sino en las causas naturales. Pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles, fueron sobre todo las circunstancias circundantes, las circunstancias preparatorias las que me turbaron. En fin, éstos son los hechos: «Entonces era juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo rodeado por todas partes por altas montañas. «Los sucesos de los que me ocupaba eran sobre todo los de vendettas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos con que se pueda soñar, los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados, las astucias abominables, los asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía dos años no oía hablar más que del precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que la ha hecho, de sus descendientes y de sus allegados. Había visto degollar a ancianos, a niños, a primos; tenía la cabeza llena de aquellas historias. x 114 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 «Ahora bien, me enteré un día de que un inglés acababa de alquilar para varios años un pequeño chalet en el fondo del golfo. Había traído con él a un criado francés, a quien había contratado al pasar por Marsella. «Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje, que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad, y cada mañana se entrenaba durante una o dos horas en disparar con la pistola y la carabina. «Se crearon leyendas entorno a él. Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos; luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles. «Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre; pero me fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar sir John Rowell. «Me contenté pues con vigilarle de cerca; pero, en realidad, no me señalaban nada sospechoso respecto a él. «Sin embargo, al seguir, aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar ver por mí mismo al extranjero, y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio. «Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo; pero, cogiendo en seguida la caza, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. «Era un hombre grande con el pelo rojo, la barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica, y me dio las gracias vivamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado unas cinco o seis veces. «Finalmente una noche, cuando pasaba por su puerta, le vi en el jardín, fumando su pipa, a horcajadas sobre una silla. Le saludé y me invitó a entrar para tomar una cerveza. No fue necesario que me lo repitiera. «Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa; habló con elogios de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho esta país, y este costa. «Entonces, con grandes precauciones y como si fuera resultado de un interés muy vivo, le hice unas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Contestó sin apuros y me contó que había viajado mucho por Africa, las Indias y América. Añadió riéndose: —Tuve mochas avanturas, ¡oh! yes. «Luego volví a hablar de caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso la del gorila. «Dije: —Todos esos animales son temibles. «Sonrió: —¡Oh, no! El más malo es el hombre. «Se echó a reír abiertamente, con una risa franca de inglés gordo y contento: —He cazado mocho al hombre también. «Después habló de armas y me invitó a entrar en su casa para enseñarme escopetas con diferentes sistemas. «Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada con oro. Grandes flores amarillas corrían sobre la tela oscura, brillaban como el fuego. Dijo: —Eso ser un tela japonesa. «Pero, en el centro del panel más amplio, una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadrado de terciopelo rojo se destacaba un objeto rojo. Me acerqué: era una mano, una mano de hombre. No una mano de esqueleto, blanca y limpia, sino una mano negra reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre vieja, sangre semejante a roña, sobre los huesos cortados de un golpe, como de un hachazo, hacia la mitad del antebrazo. «Alrededor de la muñeca una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel miembro desaseado, la sujetaba a la pared con una argolla bastante fuerte como para llevar atado a un elefante. «Pregunté: —¿Qué es esto? «El inglés contestó tranquilamente: —Era mejor enemigo de mí. Era de América. Ello había sido cortado con el sable y arrancado la piel con un piedra cortante, y secado al sol durante ocho días. ¡Aoh, muy buena para mí, ésta. «Toqué aquel despojo humano que debía de haber pertenecido a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban atados por enormes tendones que sujetaban tiras de piel a trozos. Era horroroso ver esa mano, despellejada de esa manera; recordaba inevitablemente alguna venganza de salvaje. «Dije: —Ese hombre debía de ser muy fuerte. «El inglés dijo con dulzura: —Aoh yes; pero fui más fuerte que él. Yo había puesto ese cadena para sujetarle. «Creí que bromeaba. Dije: —Ahora esta cadena es completamente inútil, la mano no se va a escapar. «Sir John Rowell prosiguió con tono grave: —Ella siempre quería irse. Ese cadena era necesario. «Con una ojeada rápida, escudriñé su rostro, preguntándome: "¿Estará loco o será un bromista pesado?" x 115 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 «Pero el rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y admiré las escopetas. «Noté sin embargo que había tres revólveres cargados encima de unos muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque. «Volví varias veces a su casa. Después dejé de visitarle. La gente se había acostumbrado a su presencia; ya no interesaba a nadie. «Transcurrió un año entero; una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. «Media hora más tarde entraba en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería. El criado, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Primero sospeché de ese hombre, pero era inocente. «Nunca pudimos encontrar al culpable. «Cuando entré en el salón de Sir John, al primer vistazo distinguí el cadáver extendido boca arriba, en el centro del cuarto. «El chaleco estaba desgarrado, colgaba una manga arrancada, todo indicaba que había tenido lugar una lucha terrible. «¡E1 inglés había muerto estrangulado! Su rostro negro e hinchado, pavoroso, parecía expresar un espanto abominable; llevaba algo entre sus dientes apretados; y su cuello, perforado con cinco agujeros que parecían haber sido hechos con puntas de hierro, estaba cubierto de sangre. «Un médico se unió a nosotros. Examinó durante mucho tiempo las huellas de dedos en la carne y dijo estas extrañas palabras: —Parece que le ha estrangulado un esqueleto. «Un escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada hacia la pared, en el lugar donde otrora había visto la horrible mano despellejada. Ya no estaba allí. La cadena, quebrada, colgaba. «Entonces me incliné hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la desaparecida mano, cortada o más bien serrada por los dientes justo en la segunda falange. «Luego se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ni ninguna ventana, ni ningún mueble. Los dos perros de guardia no se habían despertado. «Ésta es, en pocas palabras, la declaración del criado: «Desde hacía un mes su amo parecía estar agitado. Había recibido muchas cartas, que había quemado a medida que iban llegando. «A menudo, preso de una ira que parecía demencia, cogiendo una fusta, había golpeado con furor aquella mano reseca, lacrada en la pared, y que había desaparecido, no se sabe cómo, en la misma hora del crimen. «Se acostaba muy tarde y se encerraba cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo, por la noche, hablaba en voz alta, como si discutiera con alguien. «Aquella noche daba la casualidad de que no había hecho ningún ruido, y hasta que no fue a abrir las ventanas el criado no había encontrado a sir John asesinado. No sospechaba de nadie. «Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública, y se llevó a cabo en toda la isla una investigación minuciosa. No se descubrió nada. «Ahora bien, tres meses después del crimen, una noche, tuve una pesadilla horrorosa. Me pareció que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes. Tres veces me desperté, tres veces me volví a dormir, tres veces volví a ver el odioso despojo galopando alrededor de mi habitación y moviendo los dedos como si fueran patas. «Al día siguiente me la trajeron; la habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de sir John Rowell; le habían enterrado allí, ya que no habían podido descubrir a su familia. Faltaba el índice. «Ésta es, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres, enloquecidas, estaban pálidas, temblaban. Una de ellas exclamó: —¡Pero esto no es un desenlace, ni una explicación! No vamos a poder dormir si no nos dice lo que según usted ocurrió. El magistrado sonrió con severidad: —¡Oh! Señoras, sin duda alguna, voy a estropear sus terribles sueños. Pienso simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto, que vino a buscarla con la que le quedaba. Pero no he podido saber cómo lo hizo. Este caso es una especie de vendetta. Una de las mujeres murmuró: —No, no debe de ser así. Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: —Ya les había dicho que mi explicación no les gustaría. 55 n o v u p m FRANCIS MARLON CRAWFORD La litera de arriba 60 I x 116 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 ALGUIEN pidió cigarros. Llevábamos mucho tiempo hablando y la conversación empezaba a languidecer. El humo del tabaco se había posado en los pesados cortinajes, el vino se había introducido en aquellos cerebros propensos a ponerse pesados, y era ya completamente evidente que, a menos que alguien hiciera algo para despertar nuestros oprimidos espíritus, la reunión llegaría pronto a su término, y nosotros, los huéspedes, nos iríamos rápidamente a la cama, y la mayoría, por supuesto, a dormir. Nadie había dicho nada extraordinario; es posible que nadie tuviera nada extraordinario que decir. Jones nos había dado todos los detalles acerca de su última aventura cinegética en Yorkshire. El señor Tompkins, de Boston, había explicado con meticulosa profusión los principios laborales cuya adecuada y cuidadosa aplicación no solamente había permitido que el Ferrocarril de Atchison, Topeka y Santa Fe extendiera su radio de acción, aumentara su influencia administrativa y transportara ganado sin matarlo de hambre hasta el día de su entrega concreta, sino que durante años había conseguido también engañar a aquellos viajeros que compraban su billete en la falaz creencia de que la susodicha corporación era realmente capaz de transportar vidas humanas sin destruirlas. El signore Tombola había procurado persuadirnos, con argumentos que no tuvimos ningún problema en rebatir, de que la unidad de este país en nada se parecía a los modernos torpedos, cuidadosamente planeados, construidos con toda la habilidad de los mejores arsenales europeos, pero destinados, una vez construidos, a ser dirigidos por manos débiles e indudablemente a explotar sin ser vistos ni oídos, en el ilimitado derroche del caos político. No es necesario entrar en más detalles. La conversación había tomado un cariz que habría aburrido a Prometeo en su roca, habría aturdido a Tántalo, y habría inducido a Ixión a buscar alivio en los sencillos aunque instructivos diálogos de Herr Oliendorf, antes que seguir soportando nuestra charla. Habíamos estado sentados ante una mesa durante horas; estábamos aburridos, cansados, y nadie mostraba señales de querer irse. Alguien pidió cigarros. Todos miramos instintivamente a la persona que había hablado. Brisbane era un hombre de unos treinta y cinco años, notable por aquellos talentos personales que atraen sobre todo la atención de los hombres. Era un hombre robusto. Las proporciones externas de su figura no presentaban nada extraordinario a simple vista, aunque su tamaño estaba por encima de la media. Superaba ligeramente los seis pies de altura y sus hombros eran moderadamente anchos. No parecía corpulento pero, por otra parte, no era, desde luego, delgado. Su pequeña cabeza estaba sostenida por un cuello robusto y vigoroso; sus anchas y musculosas manos parecían poseer la peculiar destreza de partir nueces sin la ayuda del habitual cascanueces; y, visto de perfil, nadie podía dejar de notar la extraordinaria longitud de sus brazos ni la insólita robustez de su pecho. Era uno de esos hombres de aspecto engañoso, como suele decirse; o sea, que aunque parecía extremadamente fuerte, en realidad era mucho más fuerte de lo que aparentaba. De sus facciones tengo poco que decir: su cabeza es pequeña, su cabello ralo, sus ojos azules, su nariz grande, lleva un pequeño bigote y su mandíbula es cuadrada. Todo el mundo conoce a Brisbane, y cuando pidió un cigarro, le miraron todos. 35 40 45 50 55 60 -Es muy extraño -dijo Brisbane. Todo el mundo dejó de hablar. La voz de Brisbane no era potente, pero poseía la singular cualidad de penetrar en la conversación general, cortándola como un cuchillo. Todo el mundo escuchaba. Brisbane, al darse cuenta de que había atraído la atención general, encendió su cigarro con gran parsimonia. -Es muy extraño -continuó- lo que ocurre con los fantasmas. La gente siempre está preguntando si alguien ha visto un fantasma. Yo lo he visto. -¡Tonteríasl -¿Usted? -¿Habla usted en serio, Brisbane. -¡Vaya!, ¡un hombre de su inteligencia! Un coro de exclamaciones acogió la singular afirmación de Brisbane. Todos pidieron cigarros y Stubbs, el mayordomo, apareció súbitamente, nadie sabía de dónde, con una nueva botella de champán seco. La situación estaba salvada; Brisbane iba a contar una historia. -Soy un viejo marino -dijo Brisbane- y, como he tenido que cruzar el Atlántico muy a menudo, tengo mis preferencias, como la mayoría de los hombres. He visto a un hombre esperar tres cuartos de hora en un bar de Broadway a un vehículo concreto que quería tomar. Creo que el encargado del bar consiguió al menos un tercio de sus beneficios a costa de las pretensiones de este hombre. Tengo la costumbre de esperar determinados barcos cuando me veo obligado a cruzar esa charca de patos. Tal vez sea un prejuicio, pero nunca di por mal empleado el precio de mi pasaje excepto una vez. Lo recuerdo muy bien; era una cálida mañana de junio, y los aduaneros, que vagaban a la espera de un vapor a punto de salir de una cuarentena, ofrecían un aspecto particularmente confuso y pensativo. No llevaba mucho equipaje; nunca lo he llevado. Me mezclé con la muchedumbre de pasajeros, maleteros, y oficiosos individuos con chaquetas azules y botones de latón, que parecían brotar como setas de la cubierta de un vapor atracado para imponer sus innecesarios servicios a los pasajeros solitarios. A menudo he reparado con cierto interés en la espontánea evolución de estos tipos. No están allí cuando uno llega; cinco minutos después que el piloto ha gritado «¡Adelante!», ellos, o al menos sus chaquetas azules con botones de latón, han desaparecido por completo de la cubierta y de la meseta del portalón como si hubieran sido consignados a ese pañol que la tradición atribuye x 117 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 unánimemente a Davy Jones. Pero, en el momento de partir, allí están, bien afeitados, con sus chaquetas azules, ansiosos de gratificaciones. Me apresuré a subir a bordo. El Kamtschatka era uno de mis barcos favoritos. Digo era, porque categóricamente ya no lo es. No puedo concebir atractivo alguno que me induzca a hacer otro viaje en él. Sí, ya sé lo que van ustedes a decirme. Es extraordinariamente hábil con el viento en popa, tiene suficiente inclinación en la proa para mantenerse seco, y la mayoría de sus camarotes son dobles. Tiene muchas ventajas, pero no me volvería embarcar en él. Perdónenme la digresión. Subí a bordo. Llamé a un camarero, cuya enrojecida nariz y rojizas patillas me eran familiares. -Ciento cinco, cubierta inferior -dije yo, con el peculiar tono práctico de alguien para el cual cruzar el Atlántico no tiene mayor importancia que tomarse un whisky en el céntrico «Delmonico’s». El camarero cogió mi maleta, mi gabán y mi manta de viaje. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. No es que palideciera. Los más eminentes teólogos sostie. nen que ni siquiera los milagros pueden cambiar el curso de la naturaleza. No vacilo al afirmar que no había palidecido; pero, por su expresión, estimé que estaba a punto de llorar, de estornudar, o de dejar caer mi maleta. Y como ésta contenía dos botellas de un muy excelente coñac afíejo que me había regalado para el viaje mi viejo amigo Snigginson van Pickyns, me asusté en extremo. Pero el camarero no hizo ninguna de esas cosas. -¡Vaya!, que me condene si... -dijo en voz baja, y me mostró el camino. Mientras me conducía a las dependencias inferiores, supuse que mi Hermes estaba un poco achispado, pero no dije nada y le seguí. El ciento cinco se encontraba del lado del puerto, completamente a popa. El camarote inferior, como la mayoría de los del Kamtschatka, era doble. Había bastante espacio para los habituales aparatos sanitarios, calculados para transmitir una impresión de lujo a la mente de un indio norteamericano; y para los habituales e inútiles anaqueles de madera marrón, en los mbles es más fácil colgar un paraguas de gran tamaño que un vulgar cepillo de dientes. Sobre el poco seductor colchón estaban cuidadosamente dobladas esas mantas que un gran humorista moderno ha comparado apropiadamente con los bizcochos de trigo sarraceno. El problema de las toallas quedaba enteramente en manos de la imaginación. Las garrafas de cristal estaban llenas de un líquido transparente ligeramente tefíido de marrón, el cual despedía un olor menos vago, aunque no más agradable, como una remota reminiscencia del mareo producido por la grasienta maquinaria. Unas cortinas de color apagado tapaban a medias la litera de arriba. El caliginoso sol de junio iluminaba débilmente el desolado y reducido espacio. ¡Uf! ¡Cómo odié aquel camarote! El camarero depositó mis cosas y me miró, como si quisiera irse..., probablemente en busca de más pasajeros y más propinas. Siempre es conveniente empezar por ganarse el aprecio de esos funcionarios, y en consecuencia le di unas cuantas monedas. -Procuraré en lo que pueda que tenga usted un viaje cómodo -observó, mientras se guardaba las monedas en el bolsillo. Sin embargo, había en su voz una indecisa entonación que me sorprendió. Posiblemente había subido su nivel de propinas y no estaba satisfecho; aunque me inclinaba más a pensar que, como él mismo lo expresara, era «un gran bebedor». No obstante estaba yo equivocado y fui injusto con el hombre. II 40 45 50 55 60 Nada especialmente digno de mención sucedió aquel día. Abandonamos el muelle puntualmente, y fue muy agradable iniciar la marcha, pues el tiempo era cálido y sofocante y el movimiento del vapor producía una brisa refrescante. Todo el mundo sabe cómo es el primer día de navegación. La gente pasea por las cubiertas mirán. dose unos a otros, y de vez en cuando se encuentran a conocidos que ignoraban que estuvieran a bordo. Existe la acostumbrada incertidumbre acerca de si la comida será buena, mala o regular, hasta que las dos primeras comidas nos sacan definitivamente de dudas. Existe la acostumbrada incertidumbre acerca del tiempo, hasta que el barco pasa Fire Island. Las mesas están repletas al principio, y luego se vacían de repente. Los pálidos pasajeros se levantan de un salto de sus asientos y se precipitan hacia la puerta, y los navegantes más experimentados respiran más libremente mientras sus mareados vecinos pasan corriendo por su lado, dejándoles más espacio y un ilimitado dominio sobre el tarro de la mostaza. Una travesía del Atlántico es muy parecida a otra, y los que lo cruzamos muy a menudo no hacernos el viaje por el placer de la novedad. Efectivamente, las ballenas y los icebergs son siempre objetos dignos de interés, pero, después de todo, una ballena es muy parecida a otra ballena, y rara vez puede verse un iceberg de cerca. Para la mayoría de nosotros el momento más agradable del día a bordo de un vapor oceánico es cuando hemos dado nuestro último paseo por cubierta, hemos fumado nuestro último cigarro y, habiendo conseguido cansarnos, nos disponemos a acostarnos con la conciencia tranquila. Aquella primera noche de travesía me sentía especialmente perezoso y me retiré al camarote más pronto de lo que suelo hacerlo. Al entrar quedé asombrado de ver que iba a tener compañía. Había una maleta muy parecida a la mía en la esquina opuesta, y en la litera de arriba habían depositado una manta, cuidadosamente plegada, un bastón y un paraguas. Esperaba estar solo y sufrí una decepción; pero me pregunté quién sería mi compañero de camarote, y decidí echarle una ojeada. x 118 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Poco después de haberme metido en la cama, entró. Era, por lo que pude ver, un hombre muy alto, muy delgado, muy pálido, con el pelo rufo así como las patillas, y ojos grises descoloridos. Había en sus maneras, pensé, algo que resultaba ambiguo; era la clase de hombre que puede verse en Wall Street, sin que pueda decirse con precisión lo que está haciendo allí; la clase de hombre que frecuenta el Café Anglais, siempre parece estar solo y únicamente bebe champán; también puede vérsele en las carreras de caballos, pero. siempre parecerá no estar haciendo nada. Un poco exagerado en el vestir..., un poco excéntrico. Suele haber tres o cuatro ejemplares de esta especie en todos los vapores oceánicos. Decidí no molestarme en conocerle, y me dispuse a dormir, prometiéndome estudiar sus costumbres a fin de evitarle. Si él se levantaba temprano, yo me levantaría tarde; si él se acostaba tarde, yo me acostaría temprano. No deseaba conocerle. Si alguna vez han conocido a uno de esos tipos sabrán que están siempre dejándose ver. ¡Pobre hombre! No tenía que haberme tomado la molestia de llegar a todas aquellas resoluciones con respecto a él, pues nunca más volví a verle después de aquella primera noche en el camarote ciento cinco. Dormía profundamente cuando de repente me despertó un fuerte ruido. A juzgar por el sonido, mi compañero de camarote debió de saltar al suelo desde la litera de arriba. Le oí manipular el picaporte y el cerrojo de la puerta, la cual se abrió casi inmediatamente, y luego oí sus pasos al alejarse corriendo por el pasillo, dejando la puerta abierta tras él. El barco se balanceaba un poco y esperé oírle tropezar o caer, pero seguía corriendo como si en ello le fuera la vida. La puerta giraba sobre sus goznes con el movimiento de¡ navío, y el ruido me molestaba. Me levanté y la cerré, volviendo a tientas a mi litera en medio de la oscuridad. De nuevo me dormí; pero no tengo ni idea del tiempo que estuve durmiendo. Cuando me desperté era todavía noche cerrada, pero experimenté una desagradable sensación de frío y me pareció que el aire estaba húmedo. Ya conocen ustedes el peculiar olor de una cabina que ha sido rociada con agua de mar. Me tapé lo mejor que pude y volví a dormitar, concibiendo las reclamaciones que iba a formular al día siguiente, y escogiendo los epítetos más contundentes de] vocabulario. Podía oír a mi compañero de camarote dando vueltas en la litera de arriba. Probablemente había vuelto mientras yo estaba durmiendo. En cierta ocasión me pareció oírle gemir y pensé que estaría mareado. Esto resulta especialmente desagradable cuando uno está debajo. Sin embargo eché una cabezada y me dormí hasta primeras horas de la mañana. El barco se balanceaba mucho más que la noche anterior, y la grisácea claridad que entraba por la portilla cambiaba de matiz con cada movimiento, según que, por efecto de la inclinación del barco, la abertura enfilara hacia mar adentro o hacia el cielo. Hacía mucho frío.... inexplicable en pleno mes de junio. Volví la cabeza y miré en dirección a la portilla, viendo con sorpresa que estaba completamente abierta y enganchada por detrás al mamparo. Creo que solté un taco en voz alta. Luego me levanté y la cerré. Mientras regresaba eché una ojeada a la litera de arriba. Las cortinas estaban echadas; probablemente mi compañero de travesía había sentido frío como yo. Me sorprendió haber dormido tanto. El camarote era incómodo, aunque, por extraño que parezca, no noté el olor a humedad que tanto me había fastidiado durante la noche. Mi compañero de camarote todavía dormía; era una excelente ocasión para eludirle, de modo que me vestí en seguida y fui a cubierta. El día era cálido y nuboso, y el agua olía a petróleo. Eran las siete en punto ... ; mucho más tarde de lo que había imaginado. Me encontré con el médico de a bordo, que estaba inhalando su primera bocanada de aire mañanero. Era un joven del oeste de Irlanda, un tipo enorme, de pelo negro y ojos azules, con propensión a la gordura; su aspecto despreocupado y saludable resultaba bastante atractivo. -Excelente mañana -observé, a modo de presentación. -Bueno -dijo él, mirándome con marcado interés-, es una excelente mañana, y a la vez no lo es. No creo que tenga mucho de mañana. -Bueno, no..., no es tan excelente -dije yo. -Hace lo que yo llamo un tiempo cargado -replicó el médico. -Anoche me pareció que hacía mucho frío -observé yo-. Sin embargo, cuando miré esta mañana descubrí que la portilla estaba abierta de par en par. No me di cuenta cuando me acosté. Y el camarote estaba también húmedo. -¡Húmedo! -dijo-. ¿En qué camarote se aloja? -En el ciento cinco. Con gran sorpresa por mi parte, el médico se sobresaltó visiblemente y me miró con fijeza. -¿Qué pasa? -pregunté. -¡Oh!, nada -contestó-. Sólo que todo el mundo se ha quejado de ese camarote en los tres últimos viajes. -Yo también me quejaré -dije-. Desde luego, no ha sido debidamente ventilado. ¡Es una vergüenza! -No creo que eso pueda remediarse -contestó el médico-. Creo que hay algo.... bueno, no tengo por qué asustar a los pasajeros. -No debe tener usted miedo de asustarme -repliqué-. Puedo soportar bastante bien la humedad. Si cojo un fuerte resfriado iré a verle. Le ofrecí un cigarro y él lo tomó, examinándolo con desconfianza. -No lo decía, precisamente, por la humedad -observó-. Sin embargo, creo que se desenvolverá usted muy bien. ¿Tiene compañero de camarote? x 119 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Sí; un tipo diabólico que se larga a medianoche dejando la puerta abierta. El médico volvió a mirarme con curiosidad. Luego encendió el cigarro y pareció reflexionar. -Y... ¿regresó? -me preguntó poco después. -Sí. Yo estaba dormido, pero me desperté y le oí moverse. Luego sentí frío y me volví a dormir. Esta mañana encontré la portilla abierta. -Escuche -dijo el médico con gran calma-, me trae sin cuidado este barco. Su reputación me importa un comino. Voy a decirle lo que haré. Dispongo aquí cerca de un aposento bastante amplio. Lo compartiré con usted, aunque no le conozca de nada. La proposición me sorprendió bastante. No podía imaginar la razón por la que se tomaba un interés tan repentino por mi bienestar. Sin embargo, me pareció extraña su forma de hablar del barco. -Es usted muy amable, doctor -dije-. Pero, realmente, creo más bien que la cabina podría ventilarse, o limpiarse, o algo por el estilo. ¿Por qué no le importa el barco? -En nuestra profesión no somos supersticiosos, señor -replicó el médico-, pero el mar cambia a las personas. No quiero preocuparle ni asustarle, pero si sigue mi consejo se instalará conmigo. Preferiría verle caer por la borda -añadió sinceramente- que enterarme de que usted o cualquier otro hombre iba a dormir en el camarote ciento cinco. -¡Válgame Dios! ¿Por qué? -pregunté. -Porque en los tres últimos viajes las personas que allí durmieron saltaron realmente por la borda contestó gravemente. La noticia era alarmante y sumamente desagradable, lo confieso. Miré fijamente al médico para comprobar si estaba burlándose de mí, pero parecía hablar completamente en serio. Le agradecí calurosamente su ofrecimiento, pero le dije que intentaría ser la excepción a la regla según la cual todos los que dormían en aquel camarote saltaban por la borda. No añadió nada más, pero dio a entender, con la misma seriedad de antes, que, sin necesidad de enfadarnos, probablemente reconsideraría yo su proposición. Poco después fuimos a desayunar al comedor, donde sólo se había congregado un número insignificante de pasajeros. Noté que uno o dos oficiales de los que desayunaban con nosotros parecian muy serios. Después del desayuno fui a mi camarote para coger un libro. No se oía nada. Probablemente mi compañero de camarote seguía durmiendo todavía. Al salir me encontré con un camarero al que habían encargado buscarme. Me susurró que el capitán quería verme, y a continuación se escabulló por el pasillo como si deseara eludir cualquier tipo de pregunta. Fui a la cabina del capitán y le encontré esperándome. -Caballero -dijo-, quiero pedirle un favor. Respondí que haría cualquier cosa por complacerle. -Su compañero de camarote ha desaparecido -dijo-. Sabemos que anoche se retiró temprano. ¿Notó usted algo raro en su comportamiento? La pregunta vino a confirmar los temores que el médico me había expresado media hora antes, dejándome desconcertado. -¿No querrá usted decir que ha saltado por la borda? -pregunté. -Me temo que sí -contestó el capitán. -Ésta sí que es buena... -empecé. -¿Por qué? -me preguntó. -Es el cuarto, ¿no? -expliqué. En respuesta a otra pregunta del capitán, le expliqué, sin mencionar al médico, que había oído historias referentes al camarote ciento cinco. Pareció enfadarse mucho al enterarse de que yo conocía la historia. Le conté lo que había ocurrido durante la noche. -Lo que usted dice -replicó- coincide casi exactamente con lo que me contaron los compañeros de camarote de dos de los otros tres desaparecidos. Saltaron de la litera y se fueron corriendo por el pasillo. Dos de ellos fueron vistos por el vigía saltando por la borda. Paramos las máquinas y arriamos varias lanchas, pero no les encontramos. Nadie, sin embargo, vio ni oyó al hombre que desapareció anoche.... si es que realmente desapareció. El camarero, que posiblemente es un individuo supersticioso y esperaba que ocurriera algo anormal, fue a buscarle esta mañana y encontró su litera vacía, aun- 1 que su ropa no estaba allí, tal como la había dejado. El camarero era la única persona a bordo que le conocía de vista, y ha estado buscándole por todas partes. ¡Ha desaparecido! Ahora, caballero, le rogaría que no mencione lo sucedido a ningún pasajero; no quiero que el barco adquiera una mala reputación, pues nada amenaza tanto a un transatlántico como las historias de suicidios. Puede usted elegir entre todas las cabinas de los oficiales, incluida la mía, la que más le guste, para el resto del pasaje. ¿No le parece un trato justo? -Mucho -le dije-. Se lo agradezco. Pero ya que ahora estoy solo y dispongo de toclo el camarote, prefiero no moverme. Si el camarero retira las cosas del infortunado pasajero, preferiría quedarme donde estoy. No diré nada del asunto, y creo poder prometerle que no seguiré los pasos de mi compañero de camarote. El capitán intentó disuadirme de mi propósito, pero yo prefería tener un camarote para mí solo que ser el compinche de cualquier oficial a bordo. No sé si obré con sensatez, pero si hubiese seguido su consejo x 120 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 no tendría nada más que contar. Seguiría existiendo la desagradable coincidencia de varios suicidios producidos entre personas que habían dormido en la misma cabina; pero eso sería todo. Sin embargo, aquello no fue, de ningún modo, el final del caso. Decidí obstinadamente no dejarme impresionar por semejantes historias, e incluso llegué a discutir la cuestión con el capitán. Le dije que había algo raro en el camarote. Era demasiado húmedo. La noche pasada alguien había dejado abierta la portilla. Tal vez rni compañero de camarote estaba ya enfermo al subir a bordo y empeoró al acostarse. Incluso era posible que estuviera ahora escondido en algún lugar del barco, y que apareciera más tarde. Tendrían que airear la cabina y ocuparse de la portilla. Si el capitán me lo permitiese, yo mismo me encargaría de comprobar lo que había que hacer inmediatamente. -Por supuesto, tiene usted derecho a quedarse donde está si así lo desea -replicó con cierta petulancia-, Pero me gustaría que se fuera y me diese su conformidad para clausurar el camarote. No nos pusimos de acuerdo y dejé al capitán, después de prometerle que guardaría silencio en lo concerniente a la desaparición de mi compañero. Éste no había he. cho amistades a bordo y, por tanto, no fue echado de menos a lo largo del día. Al atardecer encontré otra vez al médico, el cual me preguntó si había cambiado de opinión. Le dije que no. -Entonces, en breve lo hará -dijo muy seriamente. III 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Por la noche jugamos al whist y me acosté tarde. Ahora puedo confesar que experimenté una desagradable sensación al entrar en mi camarote. No pude evitar el pensar en el hombre alto que había visto la noche anterior, que ahora estaría muerto, ahogado, arrojado al oleaje doscientas o trescientas millas a popa. Su rostro surgió ante mí muy nítidamente mientras me desvestía, e incluso llegué a descorrer las cortinas de la litera de arriba, como para persuadirme a mí mismo de que realmente se había ido. También eché el cerrojo a la puerta del camarote. De pronto me di cuenta de que la portilla estaba abierta y sujeta al mamparo. Era más de lo que podía soportar. Me puse el batín apresuradamente y fui a buscar a Robert, el camarero de mi pasaje. Estaba muy enfadado, lo recuerdo, y cuando le encontré, le arrastré bruscamente hasta la puerta del ciento cinco, y le empujé hacia la abierta portilla. -¿Qué demonios pretendes, bribón, dejando esta portilla abierta todas las noches? ¿No sabes que es contrario al reglamento? ¿Ignoras que si el barco escora, y empieza a entrar agua, ni diez hombres podrían cerrarla? ¡Daré parte al capitán, granuja, por poner en peligro el barco! Estaba sumamente furioso. El hombre tembló y palideció, empezando luego a cerrar la plancha circular de vidrio con sus pesados herrajes de latón. -¿Por qué no me contestas? -le dije bruscamente. -Por raro que parezca, seiíor -titubeó Robertno hay nadie a bordo que pueda mantener cerrada esta portilla por las noches. Puede intentarlo usted mismo, señor. No pienso seguir más tiempo a bordo de este buque; desde luego que no. Pero si yo fuera usted, señor, me quitaría de en medio y me iría a dormir con el cirujano, o a cualquier otra parte. Mire, señor: ¿no le parece que el cierre está bien asegurado? Intente moverlo, señor, aunque no sea más que una pulgada. Examiné la portilla y comprobé que estaba perfectamente ajustada. -Bien, señor -continuó Robert triunfalmente- apuesto mi reputación de camarero de primera a que antes de media hora se volverá a abrir. Y quedará sujeta al mamparo, señor, eso es lo espantoso, ¡sujeta al mamparo! Examiné los tornillos y las tuercas de mariposa que en ellos se enroscaban. -Si la encuentro abierta por la noche, Robert, te daré un soberano. Es imposible. Puedes irte. -¿Ha dicho un soberano, señor? Muy bien, señor. Gracias, señor. Buenas noches, señor. Le deseo un agradable descanso, señor, y toda clase de sueños encantadores, señor. Robert se escabulló del camarote, encantado de verse libre. Pensé, por supuesto, que intentaba justificar su negligencia con una absurda historia, tratando de asustarme; pero no le creí. El resultado fue que obtuvo su soberano y yo pasé una noche particularmente desagradable. Me acosté, y cinco minutos después de haberme envuelto en las mantas, el inexorable Robert apagó la vela que normalmente ardía tras el desastrado panel de vidrio, cerca de la puerta. Permanecí completamente inmóvil en la oscuridad, tratando de dormir; pero pronto comprobé que me era imposible. El enfado con el camarero me había complacido, y la distracción había desvanecido la desagradable sensación que había experímentado al principio, cuando pensé en el hombre ahogado que había sido mi compañero de camarote. Pero ya no tenía sueño y permanecí despierto algún tiempo, mirando de vez en cuando a la portilla, la cual podía ver prácticamente desde donde me encontraba, pareciéndome, en la oscuridad, un plato de sopa débilmente iluminado, suspendido en medio de la negrura. Creo que debí estar allí tendido casi una hora y, si mal no recuerdo, empezaba a dormirme cuando me despertó una corriente de aire frío y la nítida sensación corno de espuma de mar salpicándome la cara. Me puse en pie de un salto sin tener en cuenta, en la oscuridad, el balanceo del barco, y al instante fui arrojado violentamente, a través del camarote, contra el sofá x 121 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 que había bajo la portilla. Sin embargo me recuperé inmediatamente y me puse de rodillas encima del sofá. La portilla estaba otra vez abierta de par en par y sujeta al mamparo. Ahora se trataba de hechos innegables. Cuando me levanté estaba completamente despierto y, en todo caso, de estar todavía adormilado, la caída me habría despabilado. Además, me lastimé gravemente codos y rodillas, y a la mañana siguiente las heridas estaban ahí para atestiguar el hecho, si lo hubiera puesto en duda. La portilla estaba abierta de par en par y sujeta al mamparo. Era algo tan inexplicable que recuerdo haber sentido al descubrirlo más bien asombro que miedo. Inmediatamente volví a cerrar la tapa y enrosqué las tuercas con todas mis fuerzas. El camarote estaba muy oscuro. Calculé que seguramente la portilla habría sido abierta una hora después de que Robert la cerrara en mi presencia, y decidí vigilar si de nuevo la abrían. Aquellos goznes de latón eran muy pesados y de ningún modo fáciles de mover; no podía creer que todos ellos se hubiesen desatornillado por la sacudida de la hélice. A través del grueso cristal me puse a contemplar la alternancia de vetas blancas y grises que la espuma de mar formaba bajo el costado del barco. Debí permanecer allí corno un cuarto de hora. De pronto oí claramente algo que se movía detrás de mí en una de las literas y un momento después, cuando me volví instintivamente a mirar -aunque nada podía verse, por supuesto, en medio de aquella oscuridad- oí un gemido muy débil. Atravesé a toda velocidad el camarote y descorrí las cortinas de la litera de arriba, esperando que mis manos descubrirían si había alguien allí. En efecto, había alguien. Recuerdo que al extender las manos hacia delante tuve la sensación de que las introducía en la atmósfera de un sótano húmedo, y que desde detrás de las cortinas me llegaba una ráfaga de viento que olía terriblemente a agua de mar estancada. Lo que cogí tenía forma de brazo humano, pero no tenía pelos y estaba húmedo y helado. De pronto, al tirar de él, la criatura saltó hacia delante contra mí con violencia. Era, según me pareció, una masa pegajosa y fangosa, espesa y húmeda, dotada sin embargo de una fuerza sobrenatural. Retrocedí tambaleante y al instante la puerta se abrió y la cosa salió precipitadamente. No tuve tiempo de asustarme; me recobré rápidamente, corriendo a toda velocidad hacia la puerta en su persecución. Pero era demasiado tarde. A unas diez yardas por delante de mí pude ver -estoy seguro de que la vi- una oscura sombra moviéndose por el pasillo, apenas iluminado, con la misma rapidez con que un veloz caballo de tiro cruza bajo un farol en una noche oscura. Pero al instante había desaparecido y me encontré agarrado a la reluciente barandilla que corre a lo largo del mamparo por donde el pasaje accede a la escotilla. Mi cabello se erizó y un sudor frío me corría por el rostro. No me avergüenza lo más mínimo confesar que estaba terriblemente asustado. No obstante, dudé de mis sentidos y me tranquilicé. Era absurdo, pensé. La tostada de queso derretido en cerveza que había comido me habría sentado mal. Había tenido una pesadilla. Regresé a mi camarote y tuve que hacer un esfuerzo para entrar. Todo el recinto olía a agua de mar estancada, como cuando me había desper tado la noche anterior. Necesité todas mis fuerzas para entrar y buscar a tientas entre mis cosas una caja de cerillas. Cuando encendí un farol portátil, que siempre llevo encima por si acaso quiero leer después de que se apaguen las luces, me di cuenta de que la portilla estaba otra vez abierta, y empezó a apoderarse de mí una especie de espeluznante horror, como nunca había sentido antes ni deseo volver a sentir. Sin embargo, cogí el farol y me puse a examinar la litera de arriba, esperando encontrarla empapada en agua de mar. Pero tuve una decepción. En la cama había dormido alguien y el olor a mar era intenso, pero las sábanas estaban más secas que una pasa. Supuse que Robert no había tenido valor suficiente para hacer la cama después del accidente de la noche anterior..., que todo había sido un espantoso sueño. Aparté todo lo que pude las cortinas y examiné la litera con cuidado. Estaba completamente seca. Pero la portilla estaba otra vez abierta. Con una especie de torpe y pavoroso desconcierto la cerré y enrosqué las tuercas; a continuación introduje un pesado bastón en la anilla de latón y lo torcí con todas mis fuerzas hasta que el grueso metal empezó a doblarse por la presión. Luego colgué el farol portátil en el terciopelo rojo que había encima del sofá y me senté para intentar recobrar el juicio. Estuve allí sentado toda la noche, incapaz de pensar en otra cosa, sin poder apenas pensar en nada. Pero la portilla permaneció cerrada, y no creía que volviera a abrirse sin el concurso de una fuerza considerable. Al fin amaneció un nuevo día y me vestí despacio, pensando en todo lo que había sucedido durante la noche. Hacía un día magnífico y subí a cubierta, contento de exponerme al sol matutino y oler la brisa marina, tan distinta del fétido y estancado olor de mi camarote. Instintivamente me dirigí a popa, hacia la cabina del cirujano. Allí estaba él, con la pipa en la boca, dando su paseo matinal como el día anterior. -Buenos días -dijo tranquilamente, mirándome con evidente curiosidad. -Doctor, tenía usted toda la razón -dije-. Algo pasa en ese camarote. -Ya me figuraba yo que cambiaría usted de opinión -respondió triunfalmente-. Ha pasado usted una mala noche, ¿eh? ¿Quiere que le prepare algún tónico? Conozco una receta excelente. -No, gracias -exclamé-. Pero me gustaría contarle lo sucedido. Entonces traté de explicarle, lo más claramente que pude, lo que había ocurrido, sin omitir el hecho de que me había asustado como nunca lo había hecho en toda mi vida. Insistí especialmente en el fenómeno de la portilla, que era un hecho que podía demostrar, aun cuando el resto fuese una ilusión. La había cerrado x 122 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 dos veces durante la noche, y la segunda vez incluso la había atrancado con mi bastón. Creo que insistí bastante en este punto. -Parece usted creer que me siento inclinado a dudar de su historia -dijo el médico, sonriendo por mi pormenorizado informe acerca del estado de la portilla-. No dudo de ella en lo más mínimo. Le reitero mi invitación. Tráigase aquí sus cosas y tome posesión de la mitad de mi cabina. -Véngase usted conmigo y ocupe la mitad de la mía por una noche -dije-. Ayúdeme a llegar al fondo de este asunto. -Si lo intenta, llegará al fondo de otra cosa -respondió el doctor. -¿Qué? -pregunté. -Al fondo del mar. Pienso abandonar este barco. No es prudente quedarse. -Entonces, ¿no va usted a ayudarme a descubrir ...? -No -cortó el médico tajantemente-. Es cosa mía conservar la presencia de ánimo, y no andar perdiendo el tiempo con fantasmas y otras zarandajas. -¿Cree usted que se trata realmente de un fantasma? -inquirí, en tono más bien despectivo. Pero mientras hablaba, recordé muy bien la sensación de índole sobrenatural que se había apoderado de mí durante la noche. El médico se volvió hacia mí con brusquedad. -¿Puede usted ofrecer alguna explicación razonable a todas esas cosas? -preguntó-. No, no la tiene. Bien, usted asegura que encontrará una explicación. Yo le digo que no la encontrará; sencillamente porque no existe ninguna. -Pero, señor mío -repliqué-, ¿va a decirrne usted, un hombre de ciencia, que tales cosas no pueden ser explicadas? -En efecto -contestó resueltamente-. Y si pudieran serio, no quisiera yo verme implicado en la explicación. No me importaba pasar otra noche solo en el camarote, estaba obstinadamente decidido todavía a llegar a la raíz del asunto. No creo que hubiera muchos hombres capaces de dormir allí solos después de pasar dos noches como las que yo había pasado. Pero decidí intentarlo, aunque no pudiera encontrar a nadie que compartiera la velada conmigo. Evidentemente, el médico no se sentía inclinado a semejante experimento. Alegó que era cirujano y debía estar siempre preparado por si acaso ocurrí a algún accidente a bordo. No podía permitirse tener los nervios alterados. Tal vez tuviera razón, pero me inclino a pensar que su precaución fue más bien un pretexto. A petición mía, me informó que no creía que hubiera nadie a bordo dispuesto a unirse a mis investigaciones, y, después de una breve conversación, me fui. Poco más tarde encontré al capitán y le conté mi historia. Le dije que si nadie quería pasar la noche conmigo, pediría permiso para tener la luz encendida toda la noche, y lo intentaría solo. -Mire -dijo-, le diré lo que voy a hacer. Le acompañaré yo mismo y veremos lo que sucede. Estoy convencido de que entre los dos podremos averiguar algo. Es posible que haya a bordo algún polizón que asusta a los pasajeros para hacerse con un pasaje. También pudiera ser que hubiera algo raro en la carpintería de esa litera. Sugerí llevar abajo al carpintero del barco para que examinara la litera; pero no cabía en mí de contento por el ofrecimiento del capitán de pasar la noche conmigo. En consecuencia, el capitán llamó al carpintero y le ordenó que hiciera cuanto yo le pidiese. En seguida bajamos los tres. Yo había sacado toda la ropa de la litera de arriba y la examinamos concienzudamente por ver si había alguna tabla suelta, o algún entrepaño que pudiera ser abierto o echado a un lado. Comprobamos toda la tablazón, tanteamos a golpes el entarimado, desatornillamos los herrajes de la litera de abajo y la desmontamos; en pocas palabras: no hubo ni una sola pulgada de camarote que no fuera registrada y puesta a prueba. Todo estaba en perfecto orden, y cada cosa la volvimos a poner en su sitio. Cuando estábamos terminando nuestro trabajo, Robert se llegó hasta la puerta y miró al interior. -Bien, señor.... ¿encontró algo? -preguntó con una espantosa mueca de burla. -Llevabas razón en lo referente a la portilla, Robert -dije, y le di el soberano prometido. El carpintero hizo su trabajo en silencio y hábilmente, siguiendo mis instrucciones. Cuando hubo terminado, tomó la palabra. -Yo no soy más que un vulgar carpintero -dijo-. Pero estoy convencido de que lo mejor que usted puede hacer es sacar fuera sus cosas y permitirme que introduzca media docena de tornillos de cuatro pulgadas en la puerta de esta cabina. Nada bueno puede salir de esta cabina, señor, eso es todo. Que yo recuerde se han perdido aquí cuatro vidas, y eso en sólo cuatro viajes. Es mejor que se dé por vencido, señor..., ¡es lo mejor! -Lo intentaré sólo una noche más -dije. -Es mejor que se dé por vencido, señor..., ¡es lo mejor! Mal asunto éste -repitió el carpintero, metiendo sus, herramientas en la bolsa y abandonando la cabina. Pero mi estado de ánimo había mejorado considerablemente ante la perspectiva de gozar de la compañía del capitán, y decidí no poner impedimentos hasta llegar al fondo de aquel extraño asunto. Aquella noche me abstuve de comer tostadas de queso derretido y de beber ponche; y ni siquiera me uní a la habitual x 123 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m partida de whist. Quería estar completamente seguro de mis nervios, y mi vanidad me impulsaba a hacer un buen papel a los ojos del capitán. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 IV El capitán era uno de esos espléndidos especímenes humanos, tenaces y alegres navegantes, cuya mezcla de valor, audacia y calma ante el peligro les lleva a asumir las mayores responsabilidades. No era el tipo de hombre que presta oídos a habladurías sin fundamento, y el mero hecho de estar dispuesto a unirse a mí en la investigación demostraba que creía que algo grave pasaba, algo que no podía explicarse mediante simples razonamientos, ni tomarse a broma como si se tratara de una vulgar superstición. Hasta cierto punto su reputación estaba también en juego, lo mismo que la reputación del barco. Perder pasajeros por la borda es un grave problema, y él lo sabía. Alrededor de las diez de la noche, mientras me fumaba el último cigarro, se acercó a mí y me apartó del tumulto de los demás pasajeros que rondaban por cubierta en la cálida oscuridad. -Se trata de un asunto serio, mister Brisbane -dijo-. Debemos prepararnos para cualquier eventualidad: llevarnos un chasco o pasar un mal rato. Como usted comprenderá, no puedo permitir que el asunto sea tomado a broma; voy a pedirle que firme una declaración escrita de todo cuanto suceda. Si no ocurre nada esta noche, lo volveremos a intentar mañana y pasado mañana. ¿Está usted dispuesto? Descendimos al interior del casco y entramos en el camarote. Al hacerlo, vi a Robert, el camarero, que permanecía en el pasillo a poca distancia de la puerta, vigilándonos con su habitual mueca despectiva, como si pensara que algo espantoso iba a ocurrir. El capitán cerró la puerta y echó el cerrojo. -Podíamos colocar su maleta delante de la puerta -sugirió-. Uno de nosotros podría sentarse encima. Así, nadie podrá salir. ¿Está bien cerrada la portilla? La encontré como la había dejado por la mafiana. Realmente, nadie podía abrirla sin utilizar una palanca, como yo había hecho. Aparté las cortinas de la litera de arriba de manera que pudiera ver bien el interior. Por consejo del capitán, encendí mi farol portátil y lo coloqué de modo que iluminara las blancas sábanas de arriba. Aquél insistió en sentarse en la maleta, confesando que deseaba poder jurar que había estado sentado delante de la puerta. Luego me pidió que registrara a fondo el camarote, operación que no me llevó mucho tiempo, pues consistió sencillamente en mirar debajo de la litera inferior y del sofá que había bajo la portilla. Ambos lugares estaban completamente vacíos. -Es imposible que pueda entrar un ser humano -dije- o que pueda abrir la portilla. -Muy bien -dijo el capitán tranquilamente-. Si vemos ahora cualquier cosa, será producto de nuestra imaginación, o bien algo sobrenatural. Me senté en el borde de la litera de abajo. -Sucedió por vez primera en marzo -dijo el capitán, cruzando las piernas y recostándose contra la puerta-. El pasajero que dormía aquí, en la litera de arriba, resultó ser un loco; en todo caso, se sabía que había estado un poco chiflado y había adquirido su pasaje sin que se enteraran sus amistades. Salió precipitadamente en mitad de la noche y se arrojó por la borda, antes de que el oficial de guardia pudiera detenerle. Paramos el barco y arriamos una lancha. Er a una noche tranquila, justo antes de que se presentara aquel temporal; pero no pudimos encontrarle. Por supuesto, su suicidio fue atribuido más tarde a su locura. -¿Ocurre a menudo? -observé distraídamente. -A menudo, no -dijo el capitán-. A mí nunca me había ocurrido, aunque tengo entendido que ocurrió a bordo de otros barcos. Bueno, como le estaba diciendo, eso ocurrió en marzo. En el siguiente viaje... ¿Qué mira usted? -me preguntó, interrumpiendo súbitamente su relato. Creo que no le contesté. Mis ojos estaban clavados en la portilla. Me pareció que la palomilla empezaba a desenroscarse lentamente.... tan lentamente, sin embargo, que no estaba seguro de que se hubiera movido. La observé atentamente, fijando su posición en mi mente para tratar de comprobar si cambiaba. El capitán miró también a donde yo estaba mirando. -¡Se mueve! -exclamó, muy convencido-. No, no se mueve -añadió un poco después. -Si pudiera moverse -dije-, se habría desenroscado durante el día, y esta noche la encontré bien apretada, tal como la dejé esta mañana. Me levanté y examiné la tuerca. Estaba floja, desde luego, pues pude moverla con las manos sin apenas esfuerzo. -Lo curioso -dijo el capitán- es que el segundo hombre que perdimos se supone que fue a causa de esta misma portilla. El incidente nos hizo pasar un mal rato. Ocurrió en plena noche y la atmósfera estaba muy cargada. Se dio la alarma de que una de las portillas estaba abierta y por ella entraba agua. Bajé y encontré todo el camarote inundado; el agua entraba a raudales cada vez que el barco se balanceaba y la portilla se bamboleaba sujeta únicamente por los tornillos de arriba. Bien, conseguimos cerrarla, pero el agua causó un gran perjuicio. Desde entonces el camarote huele a agua de mar de vez en cuando. Imaginamos que el x 124 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 pasajero se arrojó al mar voluntariamente, aunque sólo Dios sabe cómo lo hizo. El camarero me contó que era incapaz de mantener cerrada la portilla. -¡Válgame Dios!, ahora puedo olerlo, ¿usted no? -inquirió, olfateando el aire suspicazmente. -Sí, claramente -dije, y sentí un escalofrío mientras en la cabina aquel olor a agua de mar estancada era cada vez más fuerte. -Ahora bien, para oler así tendría que haber humedad en alguna parte -continué- y, sin embargo, cuando esta mañana examiné el camarote con el carpintero, todo estaba completamente seco. Es de lo más sorprendente... ¡Vaya! Mi farol portátil, que estaba colocado en la litera de arriba, se apagó de repente. Todavía entraba bastante luz por el ventanilla situado cerca de la puerta, tras el cual se perfilaba la lámpara reglamentaria del pasillo. El barco se balanceó fuertemente y la cortina de la litera de arriba se alzó un tanto, volviendo a caer. Me levanté rápidamente de mi asiento al borde de la cama, y en ese mismo instante el capitán se puso en pie, lanzando un grito de sorpresa. Me había vuelto con la intención de coger el farol para examinarlo, cuando oí su exclamación, e inmediatamente después su grito de socorro. Corrí hacia él. Estaba luchando con todas sus fuerzas con la palomilla de la portilla, la cual parecía írsele de las manos a pesar de sus esfuerzos. Cogí mi bastón, una pesada vara de roble que siempre solía llevar conmigo, y lo introduje por la anilla, aguantándolo con todas mis fuerzas. Pero de pronto se partió la sólida madera y caí en el sofá. Cuando me levanté de nuevo, la portilla estaba completamente abierta, y el capitán permanecía de pie con la espalda apoyada contra la puerta, blanco como el papel. -¡Hay algo en esta litera! -gritó con voz extraña y los ojos casi fuera de sus órbitas-. Sostenga la puerta mientras yo miro... ¡Pase lo que pase, no se nos escapará! Pero, en vez de ocupar su lugar, de un salto me levanté del lecho de abajo y agarré algo que yacía en la litera de arriba. Era algo espectral, horrendo hasta lo indecible, y se movió entre mis manos. Parecía el cadáver de un hombre ahogado hacía mucho tiempo, y, sin embargo, se movía y tenía la fuerza de diez hombres vivos; pero yo sujeté con todas mis fuerzas esa horrible cosa escurridiza y fangosa, cuyos blancos ojos parecían mirarme fijamente en la oscuridad. Toda ella despedía un putrefacto olor a agua de mar estancada, y su brillante pelo colgaba en sucios y húmedos rizos sobre un rostro sin vida. Forcejeé con el muerto, pero él arremetió contra mí, obligándome a retroceder, y casi me rompió los brazos. Sus cadavéricos brazos de muerto en vida rodearon mi cuello irresistiblemente hasta que, finalmente, lancé un grito y caí, soltando mi presa. Mientras caía, la cosa saltó por encima de mí y pareció abalanzarse sobre el capitán. Cuando vi a éste de pie, su rostro estaba demacrado y sus labios apretados. Me pareció que le asestaba un violento golpe al muerto, y luego también él cayó hacia adelante, de cara, profiriendo un inarticulado grito de terror. La cosa se detuvo un momento y pareció cernerse sobre el postrado cuerpo del capitán. Casi grité del susto, pero me había quedado sin voz. La cosa desapareció súbitamente y a mis trastornados sentidos les pareció que había hecho mutis a través de la portilla abierta, aunque, considerando lo angosto de la abertura, nadie Podría decir cómo lo hizo. Permanecí tendido en el suelo mucho tiempo, con el capitán a mi lado. Al fin recobré parcialmente el sentido y me moví. De inmediato comprobé que me había roto un brazo.... el hueso más corto del antebrazo izquierdo, cerca de la muñeca. De una forma u otra, me puse de pie y con la mano ilesa traté de levantar al capitán. Gimió y se movió. Finalmente recobró el conocimiento. No estaba herido, pero parecía muy aturdido. Bueno, ¿qué más desean oír? No tengo más que añadir. Éste es el final de mi historia. El carpintero llevó a cabo su plan de sellar la puerta del camarote ciento cinco mediante media docena de tornillos de cuatro pulgadas. Si alguna vez toman un pasaje en el Kamtschatka, pueden pedir una litera en ese camarote. Les dirán que está ocupado.... sí..., ocupado por esa cosa muerta. Terminé el viaje en la cabina del cirujano. Él atendió mi brazo roto y me aconsejó «no perder más tiempo con fantasmas». El capitán estuvo muy callado y nunca más volvió a navegar en ese barco, que todavía está en servicio. Yo tampoco volveré a navegar en él. Fue una experiencia muy desagradable y llegué a estar muy asustado, lo cual es algo que no me gusta. Eso es todo. Así es como vi un fantasma..., si es que fue un fantasma. De cualquier manera, estaba muerto. n o v u p m 55 A.E. COPPARD Polly Morgan 60 No, yo no creo que existan fantasmas ni cosas parecidas -fantasmas de verdad al menos-, pero lo que sí sé es que es posible creer en uno. Acariciar una ilusión tan hermosa como inocente, vivir una feliz excepción hecha para una misma y para nadie más. Pues tal fue la experiencia de mi tía Agatha, y quién sabe si no será también la mía propia. Yo era su sobrina predilecta y pasaba todos los veranos en su casa. La nuestra era una familia de marinos, pero ella vivía lejos de la costa, en una meseta alta y alargada en los Chilterns. Copson era un pueblecito tan entrañable como recatado. Empezaba en una avenida de x 125 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 árboles que parecía surgir como por ensalmo en aquellas peladas colinas, y que conducía al visitante a un pequeño prado comunal, donde el césped se mezclaba con la retama, un espacio soleado y sin sombras que hacía las delicias de los cuclillos, y luego se estrechaba en una vereda que salía de nuevo a campo abierto, a unas lomas donde había un molino de viento y una cañada. Lo primero, casi, que se veía al entrar en la calle principal de Copson era un «¡Atención, mendigos!», que lo mismo podía haberse interpretado como una invitación. Parecía que gravitaran en torno a la casa de tía Agatha. Siempre estaban asomando la cabeza por encima de la cerca, espiándola, mientras andaba entre los macizos de violetas, resedas y toda la demás flora que crecía en su jardín, cuando no se dedicaba a cortar la hierba demasiado crecida con un par de tijeras de coser. No necesitaban pedirle nada, les bastaba con efectuar una silenciosa incursión por el terreno de sus sentimientos caritativos. Aquel brezal encaramado en lo alto parecía hundir sus raíces en la más completa soledad. Los campos de cultivo que alfombraban en pendiente las laderas constituían el único panorama que se ofrecía a la vista. En una distancia de un tiro de piedra toda referencia terrena parecía hurtarse a los ojos del visitante. A derecha e izquierda lo único que se veía era la bóveda del cielo, imponiendo un silencio admonitorio. Y la veintena aproximada de casas dispersas que allí había parecían obedientes a su mandato. Sus habitantes, aunque no huraños, eran reservados, y tía Agatha no tenía apenas trato con ninguno de ellos. Excepto de nombre, no conocía más que a unos cuantos, y con nadie tenía lo que puede llamarse una verdadera amistad. Y, sin embargo, aunque de un modo distante, su corazón estaba fervientemente con ellos. Una mañana de otoño, mientras cortaba unas flores de crisantemo en su jardín, oyó el solemne tañido de la campana de la iglesia que se alzaba al otro extremo del prado comunal, indicando que iba a tener lugar un entierro. De quién, era algo que ignoraba. Poco a poco empezó a desfilar un cortejo, con un coche fúnebre: que llevaba en una urna de cristal un ataúd color castaño, reluciente de bronces y barnices. Pero no había una sola flor, ni un solo deudo; aparte de las caras de circunstancias del cochero y de los porteadores, que iban a pie flanqueando la carroza fúnebre, no había el menor signo de dolor ni de duelo. ¿Quién podía ser? Alguna pobre criatura que había muerto falta de amigos. Su corazón se enterneció a la vista de tan deslucidas exequias, corrió adentro, se puso un vestido negro, cogió el manojo de crisantemos y salió en pos del difunto. Cuando llegó a la puerta de la iglesia, el oficio religioso ya había concluido y el cuerpo del finado salía camino de su sepultura. Al término de la inhumación, tía Agatha, entre sollozos, dejó caer sus flores en la tumba. Fue en este momento cuando vio el nombre del muerto en la tapa del ataúd, Roland Bird, un granjero tan rico como excéntrico, cuya casa estaba no muy lejos de la suya. Pero ¿qué...?, ¿qué significaba aquello? Tenía hijos e hijas, criaturas de corazón duro como el pedernal. ¿Dónde estaban? Y también una esposa, tan carente de sentimientos, sin duda, como su prole. ¿Por qué no se hallaba ninguno presente? Todos no podían estar enfermos a la vez, ¿no? ¡Dejarle solo de aquella forma! ¿Cómo era posible que tan poco les importara, que a nadie le importara? Ni siquiera había hecho acto de presencia ningún mozo de su granja, ni un solo vecino, nadie. Se sintió profundamente conmovida y volvió a casa suspirando ante la ingratitud de la naturaleza humana. Tía Agatha se enteró al día siguiente de que el extravagante granjero había dispuesto en su testamento de forma solemne y terminante que nadie le acompañara hasta la tumba y que no se malgastase estúpidamente ni una sola flor en tal evento. Bien, la violación por parte de mi tía de la última voluntad del difunto había sido -me consta- tan inocente como cualquier acto de un niño pequeño, la impulsiva ofrenda de un corazón rebosante de ternura, pero dio lugar a habladurías, y con el tiempo, como un gusano en una manzana, creció el rumor de que debía haber tenido una relación íntima con el excéntrico granjero, que debía haber sido su amante en secreto, o algo así de ruin y mezquino. Mi pobre y querida tía tuvo sus escrúpulos de conciencia, pero ignoró durante algún tiempo aquel falso rumor, aquella grosera interpretación de un hecho tan sencillo, aunque, a la postre, debió de llegar a sus oídos. En cuanto a sus escrúpulos, tal palabra no acierta a describir la intensidad de sus remordimientos. Ya ven, se había burlado de la última voluntad de alguien que iba a morir, con toda inocencia, sin duda, pero mofarse del ruego de un moribundo era algo irreparable, fatal como la muerte misma, y tía Agatha era una viejecita tan dulce y tan chapada a la antigua, y aquello le produjo tal consternación que casi cayó enferma. Nunca, nunca podría enmendar tan desdichado error, cuyas consecuencias se harían sentir como las ondas de un seísmo hasta el fin de los tiempos. Aquello que el alma dispone con la mano ya presta a levantar el picaporte de la eternidad es algo sagrado, y sus razones y propósitos, por triviales e incluso estúpidos que puedan parecemos, poseen cieno imperativo místico. Y ella lo había echado todo a perder, no con mala intención, pero sí por ligereza, como cuando aplastamos un hormiguero con el pie sin darnos cuenta. Cuando fui a pasar con ella el verano siguiente me enteré de las extrañas derivaciones de aquel asunto, en parte por ella misma y en parte por su doncella, una criatura bastante zafia que se llamaba Fittle, tan parlanchina como desmañada, pero que le era de una fidelidad ciega. La casa tenía seis habitaciones, con celosías en todas las ventanas, la techumbre de tejas rojas, los muros cubiertos de tupidas enredaderas, cuya verde hojarasca se volvía de un tono rojizo, y una preciosa chimenea, muy alta. ¿Qué tendrá de inefable una chimenea alta que hace que a su lado las bajas parezcan tan vulgares? Las ventanas eran motivo de queja x 126 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 continua para Fittle, pues su limpieza entrañaba gran dificultad y dejaban pasar el agua cuando llovía. Pero ya se sabe que todo lo artístico tiene siempre sus pequeños inconvenientes. La casa de la tía estaba tan completamente atestada de muebles que era difícil dar un paso sin tropezar o tener que apartar algo. Exóticas telas de algodón ponían una nota de color aquí y allá, y repisas y paredes rebosaban de inútiles cachivaches de metal o de porcelana. Pero era cómoda sin afectación y siempre se respiraba en ella un ambiente primaveral. Fuera florecían las limas, crecía la retama y cantaban los cuclillos. La casa parecía ganar con los años, y el jardincito resultaba cada vez más encantador, a excepción de aquel rincón donde un tendedero con la ropa interior de Fanny Fittle colgando siempre me crispaba los nervios. Parecerá absurdo, pero cuando se tienen treinta años, una se pone nerviosa por cualquier cosa. Todo mejor y más bonito cada vez, como ya he dicho, pero aquel año en mi tía se había operado un cambio que, sin suponer una merma en su aspecto o facultades, no dejaba por ello de ser un tanto misterioso. Nosotras solíamos pasar las tardes jugando al ajedrez, haciendo solitarios o tocando el piano, pero ahora, en cuanto empezaba a anochecer, mi tía me decía adiós y se retiraba a su habitación a cenar allí sola, y ya no volvía a verla hasta la mañana siguiente. Al principio pensé que sería un síntoma de senilidad, pero su aspecto desmentía tal hipótesis. Se apreciaba en ella una nueva lozanía, aunque no fuese la lozanía de la juventud. Era más como una especie de gracia espiritual. Estaba pálida, pero más atildada y peripuesta que nunca, e iba siempre vestida con cosas pasadas de moda. Se peinaba sus cabellos, de un rubio ceniciento, con raya en medio y luego se los recogía por detrás en la nuca. Después de almorzar se ponía mitones de encaje y llevaba un abanico. Yo tenía la mitad de años, que ella, pero carecía de su finura y delicadeza. Si me ofrecía a leerle en la cama cuando se acostara, me daba un golpecito en la mano con su abanico y muy finamente me disuadía de tal cosa: «No, Polly, querida». Sus modales eran tan suaves y dulces que me dejaban desarmada, y me hizo sentirme un tanto incómoda hasta que un día Fanny Fittle me abrió los ojos. En un primer momento no salí de mi asombro. Luego, durante algún tiempo, tuve miedo. -Ella cree ver fantasmas, señorita Morgan, pero usted no le dé demasiada importancia -empezó diciendo Fittle-. No es más que un pequeño desvarío de la señora y yo he de hacer como que no me entero. Es una especie de juego. -¿Un juego? -Sí, ¿no lo entiende? Un juego que juega consigo misma. -Pero ¿qué clase de juego? -Bien, por lo que yo puedo decirle, señorita, se trata de un juego con un fantasma, aunque yo no creo en esas cosas. Sí, ¡y lo bien que se lo pasa! ¡Una señora de sesenta años! ¡Y aún tiene el brío de un caballo! No le dé usted mucho crédito. ¡No le faltaría más que eso! Yo no se lo doy. Ya sé que yo no soy quién, pero cuando le he hecho una observación, me ha dicho que me metiera en mis cosas. Quién sabe, a lo mejor hay fantasmas y fantasmas. Ha de verlo usted de ese modo, porque si no, no va a creer lo que oyen sus oídos. Sin entender una sola palabra, me quedé mirando estupefacta a la mujer. Venía a tener mi misma edad, y un cuerpo tan anguloso como mal ensamblado, una anatomía que parecía un auténtico cajón de sastre. Me di cuenta de que la manía de mi tía la tenía verdaderamente perpleja. -¿Quiere usted decir que... que ve cosas? -Que yo sepa, señorita, no -respondió Fittle-. Yo, ver, no veo nada, así que no sé cómo puede verlas ella, pero se empeña en que sí. -¡Pues claro que no ve nada! -exclamé-. ¡Por supuesto que no! Pero ¿y qué es lo que hay que ver? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Fittle siguió recogiendo la mesa en la que yo había cenado con provocadora diligencia. -Por supuesto, señorita, no lo sé, pero lo que sí sé es que aquí está pasando algo que no llego a entender y se me escapa lo que hay detrás de todo este asunto. Y eso es lo que la pone a usted nerviosa. Desde luego, le pondría nervioso a cualquiera. Por ejemplo, ¿qué significa todo eso de la cena? -Sí, Fanny. ¿Por qué cena ella siempre sola en su habitación? -Bien -contestó Fittle, dándose tono-, pues ésa es la cuestión. ¿Cena realmente sola? -y guardó silencio ante la gravedad de la pregunta, como si tuviera para ella una respuesta increíble. Me limité a mover la cabeza, pero no negando, sino para expresar mi desconcierto. -Puede que sí o puede que no -continuó la sirvienta-. Pero le diré algo que tal vez no sepa usted, señorita Morgan. Todas las noches yo he de servir cena para dos personas ahí arriba -señaló el techo con el dedo. Esperé a que prosiguiera. -Para dos personas. De todo por partida doble... La interrumpí: -Tal vez sea para un amigo. -Pues en tal caso es un amigo que no viene nunca -replicó Fittle. -Y un fantasma no come "nada, ¿no? -apunté yo-. ¿O sí que come? Fanny contraatacó en tono triunfal: -No, por lo que yo he podido observar, nunca come nada. Claro que no podría asegurarlo, porque no me permite retirar el servicio de la cena por la noche. Hasta la mañana siguiente nunca puedo hacerlo. Una x 127 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 vez que le subo la cena, ya no vuelve a dejarme entrar en la habitación. Todo ese tiempo la puerta está cerrada con llave. Yo sirvo cena para dos personas, pero sólo una se la come. O mucho me equivoco o sólo se usa un plato. El otro debe limpiarlo ella misma. De nada servía que me engañara a mi misma diciéndome que todo aquello no era más que una extravagancia de mi tía. Intenté sin mucha convicción que Fanny Fittle lo viera de ese modo. Pero estaba gastando saliva en balde. -Y el fantasma, ¿quién es? -le pregunté-. ¿Cuándo se aparece? -Pero si, realmente, no hay ningún fantasma -aclaró ella-. No son más que imaginaciones suyas, un capricho. Muchas veces habla a solas ahí arriba, pero lo hace en un tono de voz tan bajo que no entiendo lo que dice. -¿Cuándo? -Muy a menudo. Siempre que le da por ahí. -Pero ¿qué se supone que es? -pregunté impaciente-. ¿Es un hombre, una mujer, un niño, o qué? ¿Cuándo empezó todo? Nunca había oído ninguna vieja historia referente a esta casa. ¿Y usted? La sirvienta siguió doblando meticulosamente el blanco mantel y sin dirigirme la mirada contestó: -No, señorita. -¿No qué? -Quiero decir que yo tampoco he oído ninguna historia y que no sé quién pueda ser. -¿Pero sí sabe cuándo empezó? -Oh, eso sí. Empezó esta primavera, hace dos o tres meses. -¿Y qué le hace pensar que sea un fantasma? -No, a mí nada, señorita. Vuelvo a decirle que no creo que haya ningún fantasma. Ella está jugando consigo misma a una especie de juego, como hacen los niños. Me negaba rotundamente a aceptar tal cosa. Parecía un síntoma demasiado evidente de senilidad, y tía Agatha nunca había estado tan llena de vida, tan rozagante. -A ella daño no le hace ninguno -prosiguió Fittle-. Pero pensé que sería mejor que usted también lo supiera. -No creerá usted que... bueno, ¿cómo lo diría?, que está empezando a chochear, ¿verdad, Fittle? Fittle sonrió con compasiva lealtad: -Oh, no tenga cuidado, que no -metió el mantel en un cajón y salió muy deprisa con la bandeja de platos, dejándome sumida en todos aquellos interrogantes a la luz de la vela que ardía en la habitación. Antes de irme a la cama me acerqué a la cocina. Al ir por el pasillo oí a Fanny tocando un himno con su armónica, una afición que mi tía no sólo toleraba, sino que, tal vez, alentaba incluso. Aunque Fanny carecía del más mínimo sentimiento religioso, sus fervores rítmicos eran estimulados principalmente por composiciones evangélicas. Me paré mientras interpretaba «A través de la Noche de Duda y Pesar» y luego asomé la cabeza por la puerta. La cocina estaba iluminada por una lámpara de parafina, porque a Fittle no le gustaban las velas, y había un largo estante lleno de tarros marrones de conservas en escabeche y mermeladas, cosa bastante extraña, pues sabía que a mi da no le gustaban. -Fanny, hay una cosa que quería preguntarle: ¿cena también en su habitación cuando yo no estoy aquí? -Oh, sí. No tiene nada que ver con que esté usted aquí o no, no piense eso, señorita Polly. -¿Y ve «cosas» en más sitios, o es sólo en el piso de arriba? No, por lo que Fanny sabía, era sólo arriba. Al retirarme a mi habitación pasé casi de puntillas por delante de la puerta de mi tía, pero no oí nada, ni un susurro; ni tampoco vi ningún fantasma, nada de nada. Fanny era una necia. Pero, a pesar de todo, cuando me vi en la cama, sana y salva, di un suspiro de alivio. ¿Cómo describir aquello que había venido a habitar entre nosotras, cuya extrañeza iba en aumento a medida que transcurría el verano, hasta llegar a hacerse intolerable?, ¡aquel presagio, que sin augurar calamidades, advertía de trágicos anhelos, aquella fatalidad sin razón aparente que tantos sinsabores anunciaba! ¡Oh, si también yo hubiera podido bajar a la sepultura y dejar todos mis afectos e insensateces en el cedazo del tiempo! ¡Qué encantadora era nuestra casa antes de que la locura se apoderara de mí! Florecían las limas, crecía la retama y cantaba el cuclillo. Y de lo que no cabía duda era de que tía Agatha veía o creía ver la encarnación de algún deseo o fantasía procedente de un reino conocido, y cada día que pasaba iba ganando fuerza en mí la convicción de que debía estar abierta a un tipo de comunicaciones que yo, demasiado tosca, demasiado crudamente humana, no podía siquiera concebir, ni nunca habría de poder. ¿De qué se trataba? Fuera lo que fuese, si mi tía estaba embrujada, era el suyo un embrujo embellecedor, pues su aspecto era tan magnífico que parecía como si tuviera acceso a alguna fuente secreta de la eterna juventud. Sin embargo, siempre que me decidía a preguntarle eludía de tal manera las respuestas que no pude por menos de llegar a la conclusión de que en todo aquel misterioso asunto había más, mucho más, de lo que Fanny sabía o de lo que yo misma sabría jamás. Una noche, mucho después de que mi tía se hubiera ido a acostar, me senté en el jardín. Y allí seguí sentada hasta que la luna, que brillaba muy alta aquella noche, entró en uno de esos éxtasis luminosos suyos x 128 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 que hacen aún más lívida la palidez de los rostros y acentúan la oscuridad de las sombras. No corría ni un soplo de aire, ni un suspiro; un minúsculo astil del plumón de un ave habría caído a plomo al suelo, sin revolotear siquiera. Y, sin embargo, las dos ventanas de la habitación de mi tía estaban cerradas. De ninguna de las dos salía luz, pero bajo aquella luna la sola idea de que pudiera volver a reinar la oscuridad se hacía inimaginable. Entonces fui y me puse bajo el espino, pues no me gusta quedarme inmóvil a plena luz de la luna, o al menos, no por mucho tiempo. Tengo la sensación de que me puede hacer daño. ¿Qué clase de daño? No lo sé, no soy tímida ni supersticiosa, pero es ese mismo tipo de aprensión que me lleva a cubrir los espejos cuando hay tormenta o a no pasar por debajo de escaleras de tijera abiertas. Parecerá tonto, tal vez, pero son cosas que no puedo reprimir aunque quiera. Y lo que sí creo es que la luz de la luna acaricia de un modo misterioso la apasionada naturaleza femenina, pues en aquel momento sentí un ansia irresistible de amor, de ese amor que nunca había conocido y tan a menudo desesperaba de encontrar. Yo no era atractiva, a diferencia de tía Agatha, que debía de haberlo sido y que aún seguía siéndolo, por más que me doblara en edad. Yo no era ni fina ni delicada. Ella no se había casado, pero no cabía duda de que en su juventud debía de haber sido cortejada por legiones de hombres. Yo estaba a punto de cumplir treinta años. Nunca me había cortejado ningún hombre, y la anunciada visita del ahijado de tía Agatha, Johnny Oliphant, me producía una especie de estremecimiento romántico. Era capitán de un buque que comerciaba en los mares de oriente, pero fondeado en aquel momento en el puerto de Bristol por reparaciones, y al cabo de uno o dos días iba a venir a Copson a pasar una semana con nosotras. Y allí de pie, bajo el espino, a la luz de la luna, empecé a pensar en alguien a quien nunca había visto. Y ya antes de que hubiese aparecido le imaginaba suspirando por mi amor. ¡Oh, locura divina! De pronto algo me hizo mirar a mi alrededor. No vi nada, pero mi corazón latía con un ímpetu salvaje. Por un momento tuve la horrible sensación de que me asfixiaba bajo aquella luz maravillosa, de que estaba a punto de desplomarme muerta al suelo. Espantada, alcé los ojos a la habitación de tía Agatha. En aquel momento la hoja derecha de la ventana hacía un ligero ruido. Aún no había tenido tiempo de preguntarme cómo era posible que el batiente de una ventana diera golpes en aquel aire tan sereno, cuando vi que mi tía salía a la ventana con su bata de encaje y abría la otra hoja. Ante mi estupor asomó la cabeza y murmuró dulcemente: «Ah, ¡has venido!». No soplaba, puedo jurarlo, ni una bocanada de viento en toda la faz de la tierra, ni la más ligera ráfaga en aquel cielo tan rutilante. Pero vi y oí cómo la enredadera que trepaba por encima de la ventana se agitaba violentamente. Una lirada de inquietud flotaba en la palidez de su rostro. -¡Roland, ten cuidado! -murmuró-. ¡Ay, ten cuidado! Apoyó las manos en el alféizar de la ventana como si observara algún peligro oculto, que yo no acertaba ver. Y después, con un apasionado suspiro de bienvenida alzó los brazos como hace una mujer cuando unos brazos la estrechan. Pero, a no ser que abrazara una visión que escapaba a mis ojos, allí no había nadie. Un momento después tiró del batiente de la ventana hacia dentro y la cerró. Ya no vi más, y en el silencio que entonces se hizo resonaban impetuosos los latidos de mi corazón. Me tapé la cara con las manos, que me ardían. Cuando alcé la vista otra vez , estaba como antes: la blanca luz de la luna, los árboles en calma, la casa imperturbable. Volví arrastrándome a la habitación iluminada por las velas. Fanny Fittle se había ido ya a la cama. Estaba sola con mis angustiosas cavilaciones. ¿Qué le ocurría a mi tía? ¿Veía fantasmas, o es que pesaba sobre ella alguna maldición? Me resistía a creer ni lo uno como lo otro. Lo único que yo había visto había sido un gesto, un gesto amoroso que abrazaba nada más que una ilusión. ¡Pero aquel nombre! El nombre, dicho con tanta familiaridad, era el del granjero en cuya sepultura había dejado caer su ofrenda de flores prohibidas. ¡El hombre al que maliciosos rumores habían señalado como su amante, aunque yo bien sabía que no existía el menor asomo de verdad en tan malévolas habladurías! Al cabo de un rato decidí subir a acostarme y cuando llegué ante la puerta de la habitación de mi tía sentí un pánico mortal y crucé a la carrera. Puedo jurar que oí ruidos de platos y de cuchillos, y unos murmullos. Ya era casi de día cuando, finalmente, pude conciliar el sueño. Cuando desperté y me puse a recordar los acontecimientos y emociones vividos en el jardín bañado por la luz de la luna, todo me pareció absurdo y disparatado. Brillaba el sol, y mi tía se paseaba por la casa tarareando una alegre cancioncilla, pero no pude reprimirme y le pregunté qué tal había dormido. -Oh, he pasado una noche deliciosa -me contestó-. ¿Y tú? -Yo muy bien -le respondí-. ¿Has soñado algo? -No. ¿Y tú? -Yo no creo que haya soñado -le contesté-. ¿Tú sueñas, tía? -A veces, Polly. Hace dos o tres noches tuve un sueño muy gracioso. Soñé que estaba en nuestro jardín y miraba hacia la iglesia. Era al atardecer, y en lo alto de la veleta dorada que remata el campanario había un mirlo que no dejaba de cantar. Yo le decía: «¡Deja de cantar ahora mismo!». Pero como no se callaba me puse a buscar a mi alrededor hasta que al fin encontré un arco y una flecha. El arco era negro, pero la flecha era dorada. Y entonces, cogiendo el arco y la flecha, le gritaba de nuevo al mirlo: «¿Quieres callarte de una vez?». Y al ver que no me hacía ningún caso ponía la flecha en el arco y le disparaba al mirlo. Ante la idea de tía Agatha disparando una flecha a un pájaro no pude reprimir una risita nerviosa. -¿Y lo mataste? x 129 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -No. La flecha se elevó centelleando en el cielo, describió una curva bellísima y luego se precipitó hacia el pájaro, y justo cuando iba a atravesarlo el pájaro abrió la boca, cogió la flecha con el pico, y se puso de nuevo a cantar como si nada hubiera pasado. ¡Era increíblemente listo, nunca había visto nada tan listo en mi vida! Y luego vino volando a donde yo estaba y dejó caer la flecha en mi mano. Oh, ¡me sentí tan avergonzada! ¡Qué lástima que no sepamos interpretar nuestros sueños! La expresión de mi tía era de tal ingenuidad, de tal inocencia, que estuve a punto de echarme a llorar. Pero mi emotividad había sufrido un duro quebranto con lo que había visto a la luz de la luna. -No parece muy difícil de interpretar -me atreví a decir. -¿Y qué significado crees que tiene? -preguntó mi tía ansiosa. -El pájaro y la iglesia son obvios -expliqué-. El pájaro es ese granjero que se llamaba Bird de apellido. El color negro del mirlo significa que está muerto. Es todo una visión simbólica de lo que ocurrió el año pasado, cuando arrojaste aquellas flores en su tumba Y así todos los demás detalles. Vi por su expresión que tía Agatha había pensado también lo mismo que yo. -¡Pero qué lista eres! -exclamó-. Yo también creo que es ése su significado. Pero la flecha... ¡la flecha! -repetía anhelante-. ¿Qué quiere decir la flecha? -Tal vez sean las flores... -Ah, claro. Los crisantemos que cogí. Eran amarillos. Yo no debí habérselos llevado, y por eso él me los devuelve. -Y también -proseguí con voz firme- es posible que simbolice la flecha de Cupido. Los ojos de tía Agatha brillaron como los de un niño que está escuchando un cuento nuevo. -¡La flecha de Cupido, Polly! ¿Quieres decir... amor? -Sí, tía, claro que quiero decir amor -le contesté secamente. -¡Amor! -repitió tía Agatha-. ¡Qué extraño! -Cuéntamelo, tía -le dije casi a bocajarro-. Dime qué ocurre. Estoy preocupada. Ayer por la noche estaba en el jardín y... lo vi todo. Y tuve miedo. -¿Que tuviste miedo? Pero ¿qué viste? ¿Un fantasma? -No, no era un fantasma -le conté lo que la había visto hacer, las palabras que le había oído pronunciar, el crujir de la enredadera, la ventana que daba contra el muro. -¡Hija mía! -contestó mi tía con ternura-. ¡Has debido de estar soñando! -Y ahora, ¿estoy también soñando? -le pregunté-. ¿Soñabas tú en ese momento? Claro que no estabas soñando, ni yo tampoco. Pero algo te pasa con ese Roland Bird, tía, no lo niegues, ese granjero que murió. Es como si su maldición hubiera caído sobre ti. Parecerá fatuo preguntarte si se te aparece su fantasma o si es que te ha embrujado, pero, por lo que más quieras, tía, dime qué significa todo esto y entonces podré ayudarte. Se quedó callada unos instantes. Yo podía oír con toda claridad el tictac de mi reloj de pulsera, y el zumbido de una avispa en la ventana llenaba toda la habitación con su estrépito. -Tú no puedes ayudarme, querida mía -me contestó mi tía. -Pero, tía, déjame al menos que lo intente -supliqué. -No, no quiero la ayuda de nadie. Soy muy feliz como soy. Mi felicidad es algo mío, nadie debe interferirse en ella. Ni nadie tampoco puede compartirla. Yo no estoy embrujada, ni pesa sobre mí ninguna maldición. Pero, Polly, querida, ¿cómo has podido pensar una cosa así? De este modo es como mi sorprendente tía respondió a mis buenos oficios. Volví al ataque, y con el tono más natural que pude encontrar, aunque bien sabe Dios que casi me ahogué al articular la frase, dije: -Así que ese Roland Bird y tú os veis de vez en cuando. ¿Y qué hacéis? -Ay, Polly -replicó mi tía-. No debes preguntarme esas cosas. O mi tía estaba loca, o la que lo estaba era yo. Pero nunca ha de dudarse de la cordura de uno mismo, ni negar la propia experiencia. Yo había visto lo que había visto, mi tía no se había atrevido a negarlo, y todo era de lo más increíble. Pero las demás personas viven y tienen experiencias que no siempre coinciden con las de uno. El mundo se divide entre quienes afirman una cosa, la niegan, o no le dan importancia. Iba a aprender que, aunque no diera importancia al fantasma de mi tía, no podía pasar por alto su obsesión. Que podía negar sus reflexiones, pero que lo. que no podía era negar su experiencia. Que podía decir que era todo una extravagancia, pero;. no podía afirmar que fuese una falsedad. Y a la vista de su renovada lozanía, de su tranquila felicidad, mis temores por su salud mental parecían más bien una burla de la mía propia. Y, sin embargo... ¿era verdad que vivía en una casa con una mujer que era visitada por un fantasma, un fantasma al que ella recibía con los brazos abiertos e incluso amaba, al que hasta trataba-¡Dios me ayude!- de dar de comer? ¿De qué está hecho el corazón humano? En lo que respecta al amor, quiero decir. Por un momento no se me ocurrió cosa mejor que ofrecerle a mi tía un purgante. Con una sonrisa serena me apartó la mano con que se lo daba, ¡y fui yo quien se lo tomó! Y entonces, como caído del cielo en medio de aquel enervante rompecabezas, apareció Johnny, o mejor dicho, el Capitán Oliphant. Sólo por espacio de una semana, una brevísima semana que pasó como un soplo comparada con los diez mil días y noches que habíamos vivido sin conocernos, de forma que casi no lo x 130 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 traté lo suficiente como para ser capaz de describirlo, pero no era uno de esos lobos de mar que gritan «¡Basta ahí!» o «¡Al pairo!». Parecía mucho más un gentil abogado. El primer día fuimos a dar un paso por las colinas. Él me besó y yo lo besé. Le conté, como era lógico, todos los detalles de la extraña conducta de la tía, y tuvo palabras de compasión y de afecto. Pero al segundo día lo había pensado mejor y se mostró más pragmático. Dijo que eran un poco cosas de vieja solterona, y que lo mejor sería cortar la enredadera para que no llegara a la ventana y luego calzar el batiente que hacía ruido con unas cuñas. Y acordamos hacerlo los dos juntos sin que ella lo supiera. Luego nos fuimos a pasear por aquellos montes encantadores y nos olvidamos de todo lo demás. Estábamos solos y yo lo amaba ya desesperadamente. Al tercer día me pidió que me casara con él y le dije que sí. Me respondió: «Gracias, Polly, gracias. ¡Nunca te arrepentirás! ¡Te amo apasionadamente!». Y yo le contesté: «Yo también te amo». Todo así de banal y, sin embargo, tan conmovedor. ¡Dios quiera que conserve siempre la inocencia! Le prometí casarme con él cuando volviera de la China en primavera. Le prometí que iría a Marsella a encontrarme con él. Le prometí esto, aquello, todo. Y todo también se lo di. ¡Mi guapo Johnny! Fui a su habitación y dormí con él, y todos los días y noches que pasó a mi lado no fuimos; sino uno solo. ¡Qué momentos tan felices, tan felices!!Y entonces hicimos algo que ojalá no hubiésemos hecho. Sin que la tía lo supiera cortamos la enredadera y secretamente metimos dos pequeñas cuñas en el batiente de la ventana. ¡Ojalá no lo hubiéramos hecho! Me fue imposible ir con él a Bristol. Aunque mostró ardientes deseos y yo también lo deseaba con todo mi corazón, se fue solo, y ahora apenas podría describirle. ¡Qué es una brevísima semana en los diez mil días y noches de nuestras vidas! Antes de hacerse a la mar me envió un anillo de diamantes y unos poderes a través de un notario que me ayudarían a tener ya puesta una casa para cuando volviera, una casa como la de tía Agatha, pues le gustaba muchísimo, y también el bonito campo que la rodeaba. Tras su partida no volví a ocuparme del secreto de mi tía. Mi propio secreto llenaba ya toda mi vida y en todo el tiempo que permanecí aún en Copson nunca se lo revelé. Al cabo de tres o cuatro semanas regresé a Londres, y me instalé para pasar el otoño y el largo invierno que aún tenían que transcurrir antes de que llegase la primavera. Una de las cartas que él me escribió incluía un largo análisis de la historia de tía Agatha; había elaborado toda una teoría al respecto: «Mi interpretación de los hechos es la siguiente: toda esa historia de asistir, sin que nadie la llamase, al entierro de ese individuo y de las flores que arrojó a su tumba la afectó de tal forma que empezó a creer que veía fantasmas o que algún tipo de maldición había caído sobre ella. Bien, y lo que ocurre es que cuando uno empieza a creer que ve fantasmas, lo más probable es que los acabe viendo realmente. Pero entonces corrió aquel rumor que la identificaba como amante del difunto y eso vino a darle un toque romántico a su obsesión. No cabe la menor duda. Está claro que todo es fenómeno de autosugestión. El rumor, lejos de molestarla, de hecho, lo que hizo fue halagarla en su fuero interno. Que fuese cierto o no, no importa lo más mínimo. Y ya que uno tiene que ver fantasmas, lo mejor es que sea de forma agradable y civilizada, y eso explica la forma que fue tomando su estrafalaria fantasía. Él no la maldice, pero, eso sí, se le aparece como un fantasma, y si a su condición de fantasma une la de amante, mejor que mejor. Y acaba siendo ambas cosas. Así es como yo lo veo: uno empieza a pensar que ve fantasmas, y acaba viéndolos de verdad. La historia de las religiones está llena de casos parecidos. Ahora cree que él está enamorado de ella y que acude a visitarla. Bien, pues ya tienes la explicación. Es evidente que no puede hablarse de fantasmas, los fantasmas no existen, es un caso clarísimo de alucinación romántica. ¡Allá ella! Es una anciana solterona y no hace a nadie ningún daño». Ahí dejé el asunto. No parecía más que media verdad, pero la otra media podía resultar tan odiosa que no hice más averiguaciones. Aunque la tía y yo nos carteábamos con regularidad seguí sin revelarle mi secreto. Al cabo de cierto tiempo no pude dejar de notar el tono de tristeza que se desprendía de sus cartas. No, ya no se encontraba tan bien como antes. Se cansaba con cualquier cosa. Era la vejez, suponía, o aquellos vientos tan terribles. Le di ánimos y prometí hacerle una visita en Navidad, pero mucho antes de esa fecha me llamaron para que acudiese a Copson a toda prisa, donde la encontré gravísimamente enferma, casi con un pie ya en la tumba. Estaba increíblemente consumida, un puro manojo de huesos, todo su lustre se había desvanecido. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué era lo que tenía? Ni Fanny Fittle, ni nadie, ni el médico siquiera, lo sabían. Incliné mi rostro bañado en lágrimas sobre su almohada. Aún tardó unos días en decir adiós a este mundo, pero más que tía Agatha ya no era sino su pálido espectro. Antes de morir me habló de aquello que la estaba destruyendo. Yacía profundamente postrada con la vista fija en la ventana. Era un día triste y plomizo, no tan ominoso como pasivo, sin viento ni sol que vinieran a levantar los ánimos. La única nota de color, lo único que resaltaba, eran los grises penachos de humo que salían caracoleando de las chimeneas del pueblo. -Ya no da señales de vida.-murmuró-, ha desaparecido. x 131 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 -¿El qué, tía? -Se ha ido para siempre. -¿Quién se ha ido? En aquellos ojos que me miraban desde el lecho había un destello de reproche. -Tú nos viste, ¿verdad?, una noche, ¿verdad que sí? ¿Nos viste o no? Dijiste que nos habías visto. Tan vivo era su deseo de que le dijera que sí, que no tuve valor para negarle aquel Edén que se había forjado a la luz de la luna. Con voz triste continuó en un susurro: -Él me encontró. Me dijo que yo había ido a la tumba contrariando sus órdenes, y que por esa razón, añadió, su espíritu me perseguiría siempre. Vino y, según dijo, me perdonó. Fue algo extraño y hermoso, pero ahora ya todo ha acabado -sus finos labios dejaron escapar un suspiro-. ¡Qué duro es sentirse tan abandonada! Ahora no da señales de vida, ¿verdad? Durante un tiempo me sentí triste, Polly, muy triste, pero ahora ya vuelvo a sentirme bien otra vez -y apretó mi mano en un gesto cariñoso. Dios sabe cómo seria Roland Bird en vida. Lo menos parecido a Endymión, seguramente. Pero aunque hubiese sido un patán de pueblo, gordo como una vaca -cosa más que probable-, no era eso lo que importaba. Había sido tan sólo la llave perversa que había abierto para mi tía un sendero en el jardín de las Hespérides, y por él se había paseado hasta que nuestras toscas manos, las de Johnny y las mías, habían echado a pique su sueño. Fui la heredera universal de sus bienes. A excepción de un pequeño legado que dejó a su ahijado Johnny, toda su pequeña fortuna pasó a mis manos, y su casa también pasó a ser mía, pero hasta algún tiempo después de su muerte no pude hacerme a la idea de vivir en ella, sola al menos, así que dejé a Fanny Fittle a cargo de todo y regresé a Londres. Escribí a Johnny a Sumatra contándole todo lo sucedido. Obviamente, ahora ya no tenía que buscar casa para Johnny y para mí. Dispuse que se hicieran algunos cambios al año siguiente; me deshice de algunas cosas y añadí otras, pero siguió siendo la vieja casona de siempre, desde el felpudo de la entrada hasta la mismísima Fanny Fittle. Ahora era mi casa y la de Johnny. Le escribí a Rangún contándoselo todo. Todas las semanas recibía una carta suya desde algún lugar del lejano oriente, esa clase de cartas que escriben los hombres sencillos a sus prometidas, llenas de cariño y añoranza. Probablemente estaría de vuelta algo más tarde de lo que en un principio había pensado. Seguramente no llegaría a Marsella hasta primeros de mayo, pero me decía que ya tendría noticias suyas cuando supiera detalles más concretos. Me envió otra carta desde Tokio el lunes de Pascua, y eso fue lo último que supe de él. Desde el principio me asaltó el temor, y ahora tengo la certeza, de que aquello fue la venganza del fantasma burlado. Habíamos traicionado a tía Agatha entre los dos. Yo había sido la que vio agitarse el arbusto en una noche sin viento y oyó golpear el batiente de la ventana, pero juntos hicimos enmudecer su traqueteo y cortamos los zarcillos que tupían el muro. Y quién sabe de qué insólitos recursos se vale el alma humana para satisfacer sus más hondos anhelos, o cuáles puedan ser éstos. Desde el principio tuve la sospecha y ahora ya estoy segura: hay algo o alguien que sigue revolviéndose lleno de angustia y que cobra un tributo a nuestras vidas. Volví a Copson a mitad del verano y aquí me quedaré ya para siempre. Ni siquiera llevé luto. Sabía que estaba muerto, y, además, ¿qué había sido yo para Johnny o él para mí? Había pasado con él una semana apenas, un verdadero Edén, pero ahora no recuerdo siquiera qué aspecto tenía. Siento una laguna tal en mi memoria que a veces me he dicho a mí misma: «No, nunca conocí a ningún Capitán Oliphant. Soy como tía Agatha, que creyó que la amaba un hombre que ya había muerto». Y entonces, cuando mi mente trata de penetrar el vacío en busca de esa deidad que todos conocemos, siempre se interpone la figura de un hombre con un sombrero de tres picos y un sable al costado. Ésa es la estampa de un marino, supongo, pero cuando una oscura noche su barco chocó misteriosamente con otro, y mi Johnny se ahogó, no llevaba puesta más que la camisa. Sólo murieron siete hombres, pero mi Johnny fue uno de ellos, ahogado en esa blanca espuma que florece en los mares de China. ¡No fue su destino! ¡Nunca había tenido mala suerte! Fue una venganza. Yo debía haber sido su novia y ahora no soy nada. Miro por la ventana de mi habitación a través de la celosía y veo la luz de la luna y el espino. La enredadera vuelve a trepar donde antaño y su hojarasca acáricia de nuevo el parteluz. Hace ya tiempo que quité las cuñas de la ventana. A lo lejos oigo el himno que Fanny Fittle interpreta con su armónica; detesto esa música, pero mi tía la toleraba y yo sigo su ejemplo. Ceno siempre aquí en mi habitación, sola. Aún ahora se sigue poniendo mesa para dos. ¡Pobre tonta crédula!¿Por quién suspiro? El batiente de la ventana se agita con un leve traqueteo y la enredadera se estremece ligeramente, pero nadie viene, ni vendrá jamás, por mí. 55 n o v u p m CHARLOTTE PERKINS GILMAN El papel amarillo 60 No es nada frecuente que personas corrientes como John y yo consigan alquilar una casa solariega para pasar el verano. x 132 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Disponer de una mansión colonial, de una heredad transmitida de generación en generación, diría incluso que de una casa encantada, y alcanzar así la cumbre de la felicidad romántica..., ¡pero eso sería pedirle demasiado al destino! Sin embargo debo declarar con orgullo que hay algo extraño en todo ello. De lo contrario, ¿por qué tendrían que alquilarla tan barata? Y, ¿por qué lleva tanto tiempo sin que nadie la ocupe? John se ríe de mí, por supuesto, pero eso es algo con lo que siempre se cuenta en el matrimonio. John es una persona extraordinariamente práctica. Le saca de sus casillas todo lo que tenga relación con la fe, le horroriza la superstición, y se toma a broma cualquier intento de hablar sobre cosas que no se pueden sentir ni ver ni reducir a cifras. John es médico y quizá (no se lo diría nunca a nadie, por supuesto, pero esto no es más que un simple papel y un gran alivio para mí), quizá sea ésa una de las razones de que no me ponga bien más deprisa. ¿Se dan cuenta? ¡No se cree que esté enferma! ¿Y qué puedo hacer? Si un médico muy prestigioso, que además es el marido de la persona enferma, asegura a amigos y parientes que a su mujer no le pasa nada en realidad excepto una pasajera depresión nerviosa, una leve tendencia al histerismo, ¿qué se puede hacer? Mi hermano, también médico e igualmente prestigioso, dice lo mismo que mi marido. De manera que tomo fosfatos o fosfitos -no sé bien cuál de los dos-, tónicos y aire libre, y hago viajes y ejercicio; y se me ha prohibido absolutamente «trabajar» hasta que esté bien de nuevo. Yo, por mi parte, no estoy de acuerdo con todo eso. Personalmente creo que un trabajo apropiado, que suponga emoción y cambio, me haría bien. Pero ¿qué puedo hacer? Escribí durante algún tiempo aunque me lo tenían prohibido; pero es cierto que me agota mucho, porque no me quedaba más remedio que hacerlo a escondidas o enfrentarme con una oposición tremenda. A veces se me ocurre que, en mi situación, si encontrara menos oposición y tratase con más gente y tuviera más estímulos..., pero John dice que lo peor que puedo hacer es pensar en mi enfermedad, y confieso que eso siempre hace que me sienta mal. De manera que voy a olvidarme de ello y a hablar de la casa. ¡No es posible imaginar un sitio más hermoso! Se trata de una casa completamente aislada, muy distante de la carretera y casi a cinco kilómetros del pueblo. Me hace pensar en esas mansiones inglesas que describen en los libros, porque hay secos y muros y portones que se cierran con llave y muchas casitas separadas para los jardineros y otras personas. ¡Y un jardín delicioso! Nunca he visto un jardín así, tan amplio y sombreado, lleno de senderos bordeados de boj y largos emparrados con asientos debajo. Hubo también invernaderos, pero ahora están todos rotos. Creo que en algún momento surgieron problemas jurídicos, algo relacionado con los herederos y coherederos; en cualquier caso lo cierto es que la finca lleva años vacía. Todo eso quita valor a mi teoría de la casa encantada, mucho me temo, pero me da igual: hay algo extraño aquí, lo noto con claridad. Incluso se lo comenté a John una noche de luna, pero dijo que era una corriente y cerró la ventana. A veces me enfado con él de manera muy poco razonable. Estoy segura de que antes yo no era tan susceptible. Creo que se debe a mis trastornos nerviosos. Pero John dice que tener esos sentimientos significa que descuido mi autodominio; de manera que me esfuerzo mucho por dominarme, por lo menos delante de él, y eso me cansa mucho. No me gusta nada nuestro dormitorio. Yo quería ocupar otro del piso bajo que da al porche, tiene rosas por encima de la ventana y unas preciosas cortinas antiguas de zaraza, pero John no quiso ni oír hablar de ello. Mi marido es muy cariñoso y muy atento, y casi no me deja que me mueva sin darme instrucciones especiales. Tengo programadas todas las horas del día; John se ocupa de todo, de manera que me siento terriblemente desagradecida por no valorar más sus desvelos. Dijo que veníamos aquí únicamente por mí; que yo tenía que descansar al máximo y tomar mucho el aire. «La posibilidad de hacer ejercicio depende de las fuerzas que tengas, cariño», dijo, «y los alimentos del apetito, pero el aire puedes absorberlo constantemente». De manera que elegimos la habitación de los niños en lo alto de la casa. Es una habitación grande y espaciosa que ocupa prácticamente la totalidad del piso, con ventanas hacia los cuatro puntos cardinales y todo el aire y el sol que pueda desearse. Me parece que fue primero habitación para los niños y después cuarto de juego y gimnasio, porque las ventanas tienen barrotes para prevenir caídas y hay argollas y otras cosas por el estilo en las paredes. Se diría que un colegio entero de chicos ha tenido a su disposición la pintura y el papel de las paredes. De este último faltan grandes trozos -arrancados- todo alrededor de la cabecera de la cama, más o x 133 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 menos hasta donde alcanzo con las manos, y en otro sitio en el lado opuesto de la habitación, cerca del suelo. Nunca he visto un papel más feo en mi vida. Es uno de esos papeles con dibujos extravagantes de muchas ramificaciones y que cometen todos los pecados artísticos imaginables. Es lo bastante impreciso para confundir al ojo que se pone a mirarlo y lo bastante marcado para irritar constantemente y provocar el examen, pero cuando se siguen un poco las inciertas y poco convincentes curvas, de repente se suicidan: se desvían formando ángulos absurdos y se destruyen a sí mismas en inauditas contradicciones. El color es repelente, casi nauseabundo; un amarillo sucio de fuerza contenida, extrañamente desteñido por el lento girar de la luz del sol. En algunos sitios el color es naranja y resulta chillón aunque esté descolorido; en otros el papel consigue una enfermiza tonalidad azufrosa. ¡No me extraña que no les gustase a los niños! A mí me pasaría lo mismo si tuviera que vivir mucho tiempo en este cuarto. Aquí llega John; tengo que esconder el diario porque no le gusta nada que escriba. Ya llevamos dos semanas en esta casa y desde el primer día no había vuelto a tener ganas de escribir. Estoy sentada junto a la ventana, en este atroz cuarto para los niños, y no hay nada que me impida escribir todo lo que quiera, excepto la falta de fuerzas. John pasa fuera todo el día, y a veces incluso las noches cuando tiene enfermos graves. ¡Yo me alegro mucho de que mi enfermedad no sea grave! Pero estos trastornos nerviosos míos resultan terriblemente deprimentes. John no sabe lo mucho que sufro en realidad. Sabe que no hay razones para que sufra, y eso le basta. Por supuesto es sólo nerviosismo. ¡Me abruma tanto no cumplir de ningún modo con mis deberes! Quisiera ayudar mucho a John, facilitarle el descanso y todas las comodidades, pero aquí estoy, ¡convertida más bien en una carga! Nadie creería el esfuerzo que supone hacer lo poco de lo que soy capaz: vestirme y recibir invitados y algunas cosas relacionadas con el orden de la casa. Es una suerte que Mary se porte tan bien con nuestro hijo. ¡Es un niño tan encantador! Y, sin embargo, no puedo estar con él porque me pongo muy nerviosa. Supongo que John nunca ha estado nervioso. Se rie tanto de mí cuando le hablo del papel de la pared! Al principio habló de volver a empapelar la habitación, pero después dijo que yo estaba permitiendo que el papel me dominara, y que no había nada peor para un enfermo nervioso que ceder ante ese tipo de fantasías. Añadió que después de que cambiáramos el papel sería la cama y luego las ventanas enrejadas y después la puerta de hierro en lo alto de la escalera, y así sucesivamente. -Tú sabes que estás mejorando -dijo-, y pensándolo bien, cariño, no es cuestión de arreglar una casa que sólo alquilamos por tres meses. -Entonces vayámonos al piso bajo -propuse yo-; hay unas habitaciones muy bonitas. Pero me cogió en brazos y me llamó tontina y dijo que estaba dispuesto a irse al sótano, si era eso lo que yo quería, y a hacer que lo encalaran por añadidura. Pero tiene razón en cuanto a las camas, las ventanas y las otras cosas. Es una habitación todo lo espaciosa y cómoda que pueda desearse y, por supuesto, no voy a cometer la tontería de incomodarle por un simple capricho. En realidad está empezando a gustarme nuestro dormitorio, todo menos ese papel espantoso. Desde una de las ventanas veo el jardín, esos misteriosos emparrados tan en sombra, las llamativas flores antiguas, los arbustos y los árboles nudosos. Desde otra se divisa una preciosa vista de la bahía y de un pequeño embarcadero que pertenece a la finca. Hay un hermoso camino sombreado que lleva hasta allí desde la casa. Siempre me imagino que veo gente andando por los numerosos senderos y emparrados, pero John me ha prohibido que dé rienda suelta a mi imaginación. Dice que con mi fantasía y la costumbre de inventar historias, la debilidad nerviosa puede llevarme con seguridad a todo tipo de ilusiones capaces de excitarme, y que tengo que utilizar mi voluntad y sentido común para reprimir esa tendencia. Así que procuro hacerlo. A veces pienso que si estuviera lo bastante bien para escribir un poco encontraría alivio a la presión de las ideas y eso me descansaría. Pero descubro que me canso mucho cuando lo intento. Resulta muy descorazonador no tener a nadie que me aconseje o me haga compañía en todo lo relacionado con mi trabajo. Cuando me ponga realmente bien, John dice que invitará al primo Henry y a Julia para que pasen una larga temporada con nosotros; pero añade que ahora mismo tener aquí a unas personas tan estimulantes sería como ponerme fuegos artificiales en la almohada. Me gustaría mejorar más de prisa. x 134 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m Pero no tengo que pensar en eso. ¡El papel me mira como si supiera la perniciosa influencia que tiene! 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Hay un trozo repetido donde el dibujo cuelga como un cuello roto y dos ojos saltones te miran fijamente cabeza abajo. La impertinencia de ese dibujo y su constante presencia consiguen irritarme de verdad. Se arrastra arriba y abajo y de lado y esos absurdos ojos que no parpadean están en todas partes. Hay un sitio donde dos rollos no encajan, y a todo lo largo de la línea de unión uno de los ojos queda un poco más alto que el otro. ¡Nunca he visto tanta expresión en una cosa inanimada y todos sabemos que las cosas pueden ser muy expresivas! De niña me quedaba despierta tumbada en la cama y me divertía más y pasaba más miedo mirando paredes desnudas y muebles corrientes que la mayoría de los niños visitando una tienda de juguetes. Recuerdo el amable guiño que solían hacerme los nudos del gran escritorio antiguo, y también me acuerdo de una silla que era siempre como un amigo muy poderoso. Tenía la impresión de que si cualquier otra cosa me miraba con ferocidad siempre podía subirme de un salto a aquella silla y sentirme segura. El único inconveniente de los muebles de este cuarto es su falta de armonía, porque tuvimos que subirlos todos del piso bajo. Supongo que cuando se utilizó como sala de juegos retiraron todas las cosas de los niños y no me extraña, porque nunca he visto destrozos tales como los que los niños hicieron aquí. El papel de las paredes, como he dicho antes, está arrancado a trozos y lo cierto es que estaba muy bien pegado; hizo falta perseverancia además de aborrecimiento. También el suelo está arañado y arrancado y astillado, el yeso mismo sacado en algunos sitios, y esta cama tan grande y pesada, que es lo único que encontramos en la habitación, tiene todo el aspecto de haber participado en varias guerras. Pero eso no me importa nada: tan sólo el papel. Aquí llega la hermana de John, una chica encantadora que está siempre pendiente de mí. Tengo que evitar que me encuentre escribiendo. Es una perfecta ama de casa llena de entusiasmo y no desea otra profesión mejor. ¡Estoy convencida de que cree que escribir es lo que me pone enferma! Pero puedo escribir si está fuera y verla desde muy lejos por las ventanas cuando vuelve. Hay una ventana que domina la carretera, una deliciosa carretera sombreada con muchas vueltas y revueltas, y otra que da al campo. El campo también es muy bonito, lleno de grandes olmos y prados de terciopelo. El papel de la pared tiene una especie de dibujo secundario en un tono diferente, especialmente irritante porque sólo se lo ve con determinadas luces y ni siquiera entonces con claridad. Pero en los sitios donde no está descolorido, y la luz del sol lo ilumina de una manera muy precisa, veo algo así como una extraña figura informe, molesta, que parece agazaparse detrás de ese primer dibujo tan estúpido y llamativo. ¡Oigo a mi cuñada en la escalera! ¡Ya ha pasado el cuatro de julio! La gente se ha marchado y yo me encuentro agotada. A John se le ocurrió que tal vez me sentara bien estar un poco más acompañada, así que hemos tenido aquí a mi madre, Nellie y los niños durante una semana. Por supuesto yo no he hecho nada. Ahora es Jennie la que se ocupa de todo. Pero yo estoy cansada de todas formas. John dice que si no me recupero más deprisa me enviará a Weir Mitchell en otoño. Pero yo no quiero tener nada que ver con él. En una ocasión estuvo tratando a una amiga mía y, según me ha contado ella, es como John y mi hermano, ¡sólo que peor! Además, es un esfuerzo demasiado grande ir tan lejos Tengo la impresión de que no merece la pena mover una mano por nada y noto que me vuelvo terriblemente irritable y descontenta. Lloro por nada mucho tiempo seguido. Por supuesto no lo hago cuando John, o cualquier otra persona, están aquí; únicamente cuando me quedo sola. Y ahora mismo paso sola mucho tiempo. John tiene que quedarse con mucha frecuencia en la ciudad para atender a enfermos graves, y Jennie es muy comprensiva y me deja sola cuando se lo pido. Así que paseo un poco por el jardín o por ese camino tan bonito que lleva al embarcadero, me siento en el porche bajo las rosas y paso mucho tiempo echada aquí arriba. Me estoy encariñando de verdad con este cuarto a pesar del papel. Quizá precisamente por el papel. ¡Pienso tanto en él! Tumbada en esta gran cama inmóvil -creo que está clavada al suelo- sigo el dibujo de la pared durante horas. Les aseguro que es tan bueno como hacer gimnasia. Empiezo, pongamos, por abajo, en la esquina donde nadie lo ha tocado, y decido por enésima vez que voy a seguir ese absurdo dibujo hasta alcanzar algún tipo de conclusión. Tengo algunos conocimientos sobre la teoría del dibujo, y me doy cuenta de que este papel no sigue ninguna ley de radiación ni de alternancia ni de repetición ni de simetría ni de ninguna otra cosa que yo haya oído nunca. Se repite, por supuesto, en cada ancho, pero eso es todo. x 135 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Si se mira de cierta manera, cada uno de los anchos se diferencia de los demás: las hinchadas curvas y adornos -una especie de «románico degenerado» con delírium trémens- suben y bajan contoneándose en separadas columnas de fatuidad. Pero, por otra parte, se relacionan diagonalmente, y esos contornos se extienden en grandes curvas inclinadas que crean una especie de horror óptico, como una multitud de algas ondeantes en plena persecución. Todo el conjunto funciona también horizontalmente, por lo menos eso es lo que parece, y yo me agoto tratando de distinguir cómo se ordena su marcha en esa dirección. Además utilizaron un ancho para colocarlo horizontalmente a manera de cenefa, y eso aumenta extraordinariamente la confusión. Hay un extremo de la habitación donde está casi intacto y allí, cuando las luces laterales se desvanecen y el sol poniente lo ilumina directamente, casi logro imaginar una irradiación de todo: los interminables grutescos parecen formar un centro común y separarse luego a toda velocidad en precipitadas zambullidas igualmente caóticas. Me cansa seguirlo todo. Creo que voy a dormir un rato. No sé por qué tengo que escribir esto. No quiero hacerlo. No me siento capaz. Y sé que a John le parecería absurdo. Pero tengo que decir lo que siento y lo que pienso de alguna manera: ¡me produce tanto alivio! Pero el esfuerzo está llegando a ser mayor que ti alivio. Ahora la mitad del tiempo me noto terriblemente perezosa, y paso muchísimo tiempo tumbada. John dice que no debo perder fuerzas, y me hace tomar aceite de hígado de bacalao y tónicos y otras cosas por el estilo, además de cerveza, vino y carne poco hecha. ¡Pobre John! Me quiere con toda el alma y sufre viéndome enferma. El otro día traté de tener con él una conversación seria y razonable y explicarle cuánto me gustaría que me dejara hacer una visita al primo Henry y a Julia. Pero dijo que no estaba en condiciones de ir, ni tampoco podría soportarlo después de llegar allí; y por mi parte no conseguí ofrecer argumentos muy convincentes, porque me eché a llorar antes de acabar. Se está convirtiendo para mí en un gran esfuerzo pensar correctamente. Imagino que todo viene de mi debilidad nerviosa. Y el bueno de John me cogió en brazos, subió las escaleras, me dejó en la cama, se sentó a mi lado y me estuvo leyendo hasta que se me cansó la cabeza. Me dijo que yo era su tesoro y su consuelo y todo lo que tenía en el mundo, y que tenía que cuidarme por él y conservar la salud. Dice que yo soy la única que puede ayudarme a salir adelante, que debo utilizar toda mi voluntad y autodominio y no permitir que una estúpida fantasía se apodere de mí. Me queda un consuelo y es que el niño está bien y contento, y no tiene que ocupar esta habitación con este horrible papel en las paredes. ¡Si no la hubiéramos utilizado nosotros, le habría tocado a ese pobre niño! ¡Ha sido una verdadera suerte! No hubiese querido ni por todo el oro del mundo que un hijo mío, una criaturita impresionable, viviera en un cuarto así. Nunca se me había ocurrido antes, pero después de todo es una suerte que John me tenga aquí, porque estoy en condiciones de soportarlo mucho mejor que un bebé. Por supuesto no he vuelto a mencionárselo -estoy demasiado escarmentada-, pero sigo vigilándolo de todas formas. Hay cosas en ese papel que nadie sabe, ni sabrá nunca, excepto yo. Detrás del dibujo exterior las formas borrosas se aclaran más cada día. Es siempre la misma forma, pero en gran número. Y es como una mujer que se agacha y se arrastra por detrás del dibujo. No me gusta nada. Me pregunto..., empiezo a pensar..., ¡me gustaría que John me sacara de aquí! Es realmente difícil hablar con John de lo que me pasa, porque es una persona que sabe mucho y además está muy enamorado. Pero lo intenté anoche. Había luz de luna. La luna brilla por toda la habitación igual que sucede con el sol. A veces no me gusta nada verlo: se arrastra muy despacio y siempre entra por una u otra ventana. John estaba dormido y no quería despertarle, de manera que me quedé quieta viendo la luz de la luna sobre ese papel ondulante hasta que se me puso la carne de gallina. La figura borrosa de detrás parecía sacudir el dibujo, exactamente como si quisiera salir. Me levanté con mucho cuidado y me acerqué para ver y para sentir si el papel se movía de verdad, y cuando volví a la cama John se había despertado. -¿Qué sucede, niñita mía? -pregunte»-. No debes andar así..., cogerás frío. x 136 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Se me ocurrió que era un buen momento para hablar, de manera que le conté que en realidad no estaba mejorando aquí y quería que me llevara a otro sitio. -¿Cómo se te ocurre una cosa así? -respondió-; el alquiler acaba dentro de tres semanas y no podemos marcharnos antes. Aún no están terminados los arreglos en nuestra casa y yo no estoy en condiciones de dejar la ciudad en este momento. Sería otra cosa si de verdad estuvieras grave, pero lo cierto es que te encuentras mejor, aunque tú no te des cuenta. Soy médico, cariño, y lo sé. Estás ganando peso, tienes mejor color, comes con más apetito y en realidad estoy mucho menos preocupado que antes. -No peso ni un gramo más -dije-; te aseguro que no; y quizá coma con más apetito por la noche cuando estás aquí, ¡pero siempre estoy desganada por la mañana cuando te has ido! -¡Que Dios te bendiga, corazoncito! -me respondió, abrazándome muy fuerte-, ¡puedes estar todo lo enferma que te apetezca! Pero vamos a procurar estar mejor durante el día durmiéndonos ahora, y ¡ya hablaremos de eso por la mañana! -Entonces, ¿no vamos a irnos? -pregunté muy triste. -¿Cómo quieres que nos vayamos, cariño? No son más que tres semanas, y luego haremos un viaje corto muy agradable mientras Jennie prepara la casa. ¡Es cierto que estás mejor, créeme! -Quizá mejor corporalmente... -empecé, y me detuve en seco, porque se sentó muy derecho en la cama y me lanzó una mirada tan severa y cargada de reproche que no fui capaz de decir una palabra más. -Cariño -me dijo-, te suplico, por mí y por nuestro hijo, y también por ti misma, que no dejes entrar esa idea en tu cabeza ni un solo instante. No hay nada tan peligroso y fascinante para un temperamento como el tuyo. Es una fantasía falsa y absurda. ¿Por qué no tienes confianza en mí como médico cuando te lo aseguro? Así que, por supuesto, no dije nada más sobre aquel asunto, y no tardamos mucho en tratar de conciliar el sueño. John creyó que yo me había dormido primero, pero no era verdad, y seguí allí durante horas tratando de decidir si el dibujo de delante y el que queda en segundo término se movían juntos o por separado. A la luz del día, en un dibujo como éste hay una falta de continuidad y un desafío de las leyes que resulta motivo constante de irritación para una mente normal. El color es francamente horrendo, e inestable y exasperante, pero el dibujo es una verdadera tortura. Piensas que ya lo has dominado, pero cuando llevas un buen rato siguiéndolo, da un salto mortal hacia atrás y estás perdida. Te da un bofetón, te tira al suelo y luego te pisotea. Es como una pesadilla. El dibujo exterior es un complicado arabesco, que recuerda a un hongo. Imagínense grupos de setas venenosas, una interminable hilera de setas venenosas, produciendo yemas y brotes en inacabables circunvoluciones; bien, pues algo muy parecido. Es decir, ¡a veces! Este papel tiene una peculiaridad muy marcada, algo que nadie excepto yo parece advertir, y es que cambia con las modificaciones de la luz. Cuando el sol penetra por la ventana que da al este -siempre estoy esperando a que llegue el primer rayo, largo y recto-, el papel cambia tan deprisa que nunca consigo creérmelo del todo. Por eso lo espero siempre. Con luz de luna -la luna entra toda la noche cuando está visible en el cielo- no me atrevería a decir que es el mismo papel. De noche, con cualquier tipo de luz, al atardecer, con luz de vela o de lámpara, y aún peor con luz de luna, ¡se convierte en barras! Me refiero al dibujo exterior, y la mujer de detrás se ve con toda claridad. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de qué era lo que se veía detrás, el borroso dibujo secundario, pero ahora estoy totalmente segura de que es una mujer. Durante el día se muestra sumisa, tranquila. Me imagino que es el dibujo lo que la hace estar tan inmóvil. Es una cosa tan desconcertante que me tiene horas y horas pendiente de ello. Paso muchísimo tiempo tumbada. John dice que es bueno para mí, y que duerma todo lo que pueda. En realidad inició él la costumbre al hacerme acostar durante una hora después de cada comida. Yo estoy convencida de que es un hábito muy malo, dado que no duermo. Y eso contribuye al engaño, porque no les digo que estoy despierta, ¡claro que no! La verdad es que John empieza a darme un poco de miedo. A veces parece muy extraño, e incluso Jennie tiene un aspecto inexplicable. De cuando en cuando se me ocurre, tan sólo como una hipótesis científica, ¡que quizá sea el papel! He observado a John cuando no sabía que le estaba mirando, y entra de pronto en el cuarto con las excusas más ingenuas, y varias veces le he sorprendido ¡mirando el papel! Y también a Jennie. En una ocasión la vi tocándolo. No sabía que yo estaba en el cuarto, y cuando le pregunté con voz tranquila, muy tranquila, de la manera más contenida posible, qué estaba haciendo con el papel, se volvió como si la hubieran sorprendido robando, me miró muy enfadada y me preguntó que por qué la había asustado de aquella manera. Luego dijo que el papel ensuciaba todo lo que tocaba, que había encontrado manchas amarillas en toda mi ropa y en la de John, ¡y que le gustaría que tuviésemos más cuidado! x 137 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ¿No es cierto que suena inocente? ¡Pero sé que estudiaba el dibujo y estoy decidida a que nadie más que yo descubra lo que esconde! La vida es ahora mucho más emocionante de lo que solía. Dense cuenta de que tengo algo más de lo que estar pendiente, algo que esperar, que vigilar. Es cierto que como mejor y que estoy más tranquila que antes. John está tan contento de ver cómo mejoro! El otro día se rió un poco y dijo que parecía que estaba prosperando a pesar de mi papel de la pared. Evité hablar del tema riéndome también yo. No tenía intención de decirle que era a causa del papel: me hubiera tomado el pelo. Tal vez hubiera querido incluso sacarme de aquí. Ahora no quiero irme hasta que haya descubierto lo que pasa. Queda todavía una semana y creo que será suficiente. ¡Me siento muchísimo mejor! No duermo gran cosa de noche porque es muy interesante ver lo que está sucediendo; pero en cambio duermo durante el día. De día es agotador y desconcertante. Siempre hay nuevos brotes en los hongos y nuevas tonalidades de amarillo por todas partes. No soy capaz de llevar la cuenta, aunque he tratado de hacerlo concienzudamente. Es un amarillo extrañísimo el de ese papel. Me hace pensar en todas las cosas amarillas que he visto en mi vida: no cosas hermosas como botones de oro, sino viejas y asquerosas, feas cosas amarillas. Pero hay algo más acerca de ese papel, ¡el olor! Lo noté en el momento en que entramos en el cuarto, pero con tanto aire y sol no resultaba desagradable. Ahora llevamos una semana de niebla y lluvia, y tanto si las ventanas están cerradas como si están abiertas, el olor no' desaparece. Se extiende por toda la casa. Lo encuentro cerniéndose sobre el comedor, agazapado en el salón, escondido en el vestíbulo, esperándome en las escaleras. Se me mete en el pelo. Incluso cuando salgo a pasear a caballo, si vuelvo la cabeza de repente y lo sorprendo, ¡ahí está ese olor! ¡Y es un olor tan peculiar, además! He pasado horas tratando de analizarlo, para descubrir a qué se parece. No es un olor malo..., al principio, porque resulta muy suave, pero al mismo tiempo es el más sutil y el más persistente con que me he tropezado nunca. Con este tiempo tan húmedo llega a ser horrible: me despierto por la noche y lo encuentro suspendido sobre mí. Al principio me perturbaba. Pensé seriamente en quemar la casa..., para llegar hasta el olor. Pero ahora me he acostumbrado. Lo único que se me ocurre que se le parece, es ¡el olor del papel! Un olor amarillo. Hay una señal muy extraña en esta pared, muy abajo, cerca del zócalo. Una raya que da la vuelta a la habitación. Pasa por detrás de todos los muebles, con excepción de la cama: una mancha larga, recta, regular, como si hubieran pasado algo por encima de la pared una y otra vez. Me pregunto cómo se hizo, quién la hizo y para qué. Una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, para luego volver a empezar: ¡consigue que me maree! Por fin he descubierto de verdad algo. Gracias a pasarme tanto tiempo vigilándolo de noche, cuando cambia tanto, he conseguido averiguarlo por fin. El dibujo de delante se mueve y..., ¡no tiene nada de extraño! ¡La mujer que hay detrás lo zarandea! Unas veces pienso que hay muchas mujeres detrás, y otras sólo una, que se arrastra muy deprisa todo alrededor, y al arrastrarse lo agita todo. Luego en los puntos más brillantes se queda quieta, y en los sitios muy en sombra se agarra a los barrotes y los mueve con mucha fuerza. Y trata todo el tiempo de atravesarlo. Pero nadie puede atravesar ese dibujo, porque se estrecha demasiado; creo que esa es la razón de que haya tantas cabezas. Empiezan a pasar, y luego el dibujo las estrangula, las pone cabeza abajo ¡y sólo se les ve el blanco de los ojos! Y si cubrieran esas cabezas o se las llevaran no sería ni la mitad de terrible. ¡Creo que la mujer se escapa durante el día! Y les voy a decir confidencialmente por qué lo creo: ¡la he visto! ¡La veo por todas mis ventanas! Sé que es la misma mujer porque siempre se está arrastrando, y la mayoría de las mujeres no se arrastran de día. La veo en la larga carretera bajo los árboles, arrastrándose, y cuando aparece un vehículo se esconde bajo las zarzamoras. No se lo reprocho en lo más mínimo. ¡Debe de ser muy humillante verse sorprendido arrastrándose de día! x 138 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Yo siempre cierro la puerta cuando me arrastro durante el día. No puedo hacerlo de noche, porque sé que John sospecharía algo inmediatamente. Y John está tan raro ahora que no quiero irritarle. ¡Como me gustaría que se fuese a otra habitación! Además, quiero ser yo la única que saque de noche a esa mujer. Con frecuencia me pregunto si podría verla por todas las ventanas al mismo tiempo. Pero, por muy deprisa que me vuelva, sólo la veo cada vez por una. Y, aunque siempre la veo, ¡quizá yo no sea capaz de volverme tan deprisa como ella es capaz de arrastrarse! A veces la he visto muy lejos en campo abierto, arrastrándose tan deprisa como la sombra de una nube cuando sopla un viento muy fuerte. ¡Si fuese posible separar el dibujo superior del de debajo! Estoy decidida a intentarlo, poco a poco. He descubierto otra cosa curiosa, ¡pero esta vez no lo voy a decir! No es conveniente fiarse demasiado de la gente. Sólo quedan dos días para quitar el papel, y me parece que John está empezando a darse cuenta. No me gusta cómo me mira. Y he visto que le hacía muchas preguntas profesionales a Jennie acerca de mí, y ella le ha dado un informe muy bueno. Le ha dicho que duermo mucho durante el día. John sabe que no duermo muy bien de noche aunque me estoy muy quieta! También a mí me ha hecho todo tipo de preguntas, fingiendo ser muy amable y quererme mucho. ¡Gimo si yo no fuese capaz de descubrir sus intenciones! De todas formas no me extraña que actúe así después de dormir junto a ese papel durante tres meses. Sólo me interesa a mí, pero estoy segura de que a John y a Jennie les ha afectado secretamente. ¡Hurra! Hoy es el último día, pero hay tiempo suficiente. John se quedó en la ciudad anoche y hoy no vendrá hasta muy tarde. Jennie quería dormir conmigo..., ¡la muy ladina! Pero le dije que, por una noche, sin duda descansaría mejor completamente sola. ¡He sido muy lista, porque en realidad no he estado sola ni un momento! Tan pronto como salió la luna y esa pobre criatura empezó a arrastrarse y a zarandear el dibujo, me levanté y corrí a ayudarla. Yo tiraba y ella movía el dibujo, yo movía y ella tiraba, y antes de que amaneciera habíamos arrancado metros de papel. Una franja hasta la altura de mi cabeza y a lo largo de media habitación. Y luego, cuando salió el sol y ese horrible dibujo empezó a reírse de mí, ¡he prometido que acabaré hoy! Nos marchamos mañana, y están bajando todos mis muebles para dejar las cosas como antes. Jennie ha mirado asombrada la pared, pero le he explicado alegremente que lo he hecho por puro rencor hacia esa cosa tan abominable. Ella se ha reído y ha respondido que no le importaría hacerlo ella misma, pero que no debo cansarme. ¡Cómo se ha traicionado esta vez! Pero aquí estoy y nadie toca ese papel excepto yo; ¡al menos vivo! . Jennie ha intentado sacarme del cuarto..., ¡lo he comprendido con toda claridad! Pero le he dicho que estaba tan tranquilo y tan vacío y tan limpio que me parecía que me tumbaría y dormiría todo lo que pudiera; y que ni siquiera me despertase para cenar; que ya llamaría yo cuando me despertase. De manera que ahora se ha ido, y se han ido los criados y también han desaparecido las cosas, y no queda nada excepto el marco de la gran cama clavado en el suelo, con el colchón de lona que tenía cuando llegamos. Esta noche dormiremos en el piso bajo y mañana tomaremos el barco para volver a casa. Me gusta mucho la habitación ahora que está otra vez vacía. ¡Qué destrozos hicieron aquellos niños! ¡Incluso el marco de la cama está roído! Pero tengo que ponerme a trabajar. He cerrado la puerta con llave y he tirado la llave al camino que hay delante de la casa. No quiero salir y tampoco quiero que entre nadie hasta que venga John. Quiero dejarle asombrado. Tengo aquí una cuerda que ni siquiera Jennie ha encontrado. Si esa mujer sale y trata de irse, ¡la ataré! Pero, ¡he olvidado que no puedo llegar muy arriba sin algo donde subirme! ¡La cama no se mueve! x 139 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 He intentado levantarla y empujarla hasta hacerme daño, y luego me he enfadado tanto que he arrancado a mordiscos un crocito de madera en una esquina..., pero me he hecho daño en los dientes. Luego he arrancado todo el papel que alcanzaba desde el suelo. ¡Se pega de una manera horrible y el dibujo disfruta con ello! ¡Todas esas cabezas estranguladas y ojos saltones y fungosos tumores contorneantes chillan burlándose de mí! Me estoy enfadando lo bastante como para hacer algo desesperado. Saltar por la ventana sería un ejercicio admirable, pero los barrotes son demasiado gruesos para intentarlo. Además, tampoco lo haría. Claro que no. Sé muy bien que un paso como ése es incorrecto y podría ser mal interpretado. Ni siquiera me gusta mirar por las ventanas: hay demasiadas de esas mujeres que se arrastran y ¡lo hacen tan deprisa! Me pregunto si todas ellas han salido de ese papel de la pared igual que yo. Pero ahora estoy perfectamente sujeta gracias a mi 'cuerda tan bien escondida..., ¡nadie me va a sacar a la carretera! Supongo que tendré que volver detrás del dibujo cuando llegue la noche, ¡y eso es muy duro! ¡Es tan agradable salir a una habitación tan grande y arrastrarme por ella todo lo que me apetezca! No quiero salir de aquí. No saldré, incluso aunque Jennie me lo pida. Porque fuera hay que arrastrarse por el suelo, y todo es verde en lugar de amarillo. Pero aquí me puedo arrastrar sin dificultad por el suelo, y mi hombro encaja perfectamente en esa larga mancha alrededor de la pared, de manera que no puedo perderme. ¡Vaya! ¡John está al otro lado de la puerta! ¡No sirve de nada, joven, no puede usted abrirla! ¡Cómo llama y golpea la puerta! Ahora está pidiendo un hacha. ¡Sería una lástima echar abajo esa puerta tan hermosa! -John, cariño! -dije con voz muy amable-, ¡la llave está junto a los escalones de la entrada, debajo de una hoja de plátano! Eso le hizo callar unos instantes. Luego dijo, muy calmosamente, desde luego: -¡Abre la puerta, cariño! -No puedo -dije-. ¡La llave está junto a la puerta principal debajo de una hoja de plátano! Y luego lo repetí varias veces, muy amablemente y muy despacio; y lo repetí tanto que tuvo que ir y mirar, de manera que encontró la llave, claro está, y entró en el cuarto. Se detuvo bruscamente nada más atravesar el umbral. -¿Qué sucede? -exclamó-. Por el amor de Dios, qué estás haciendo! Seguí arrastrándome igual que antes, pero le miré por encima del hombro. -Por fin he conseguido salir -le dije-, a pesar de ti y de Jennie. ¡Y he arrancado la mayor parte del papel, de manera que no podrás volver a meterme! ¿Por qué se habrá desmayado ese individuo? Pero eso fue lo que hizo, y precisamente en mi camino junto a la pared, ¡de manera que he tenido que arrastrarme por encima de él todas las veces! n o v u p m FITZ-JAMES O’BRIEN ¿Qué fue eso? 45 50 55 60 Siento grandes escrúpulos, lo confieso, al abordar la extraña narración que estoy a punto de relatar. Los acontecimientos que me propongo detallar son de una índole tan singular que estoy completamente seguro de suscitar desacostumbradas dosis de incredulidad y desprecio. Las acepto de antemano. Confío en tener el suficiente valor literario para afrontar el escepticismo. Tras madura reflexión, he decidido narrar, de la manera más sencilla y sincera que me sea posible, ciertos hechos misteriosos que pude observar el pasado mes de julio, y que no tienen precedentes en los anales de la física. Vivo en Nueva York, en el número... de la calle Veintiséis. En cierto modo es una casa un tanto singular. Ha gozado en los dos últimos años de la fama de estar habitada por espíritus. Se trata de un enorme e impresionante edificio, rodeado de lo que antaño fuera jardín, pero que ahora no es más que un espacio verde destinado a tender al sol la colada. La seca taza de lo que fue una fuente, y unos pocos frutales descuidados y sin podar, denotan que el lugar fue en otros tiempos un agradable y sombreado refugio, lleno de flores y frutos y del suave murmullo de las aguas. La casa es muy amplia. Un vestíbulo de majestuosas proporciones conduce a una amplia escalera de caracol, y las demás habitaciones son, igualmente, de impresionantes dimensiones. Fue construida hace unos quince o veinte años por el Sr. A., conocido hombre de negocios de Nueva York, que cinco años atrás sembró el pánico en el mundo de las finanzas a causa de un formidable fraude bancario. Como todos saben, x 140 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 el Sr. A. escapó a Europa y poco después murió de un ataque al corazón. Tan pronto como la noticia de su fallecimiento llegó a este país y fue debidamente verificada, corrió el rumor por la calle Veintiséis de que la casa número... estaba encantada. La viuda del anterior propietario fue legalmente desposeída de la propiedad, la cual desde entonces fue únicamente habitada por un guarda y su mujer, puestos allí por el agente inmobiliario a cuyas manos había pasado para su alquiler o venta. El matrimonio declaró sentirse perturbado por ruidos sobrenaturales. Las puertas se abrían solas. El escaso mobiliario disperso aún en las diferentes habitaciones era apilado durante la noche por manos desconocidas. Pies invisibles subían y bajaban la escalera en pleno día, acompañados del crujir de vestidos de seda igualmente invisibles, y del deslizar de imperceptibles manos a lo largo de la imponente balaustrada. El guarda y su mujer afirmaron no querer vivir más tiempo en aquel lugar. El agente inmobiliario se rió, los despidió y puso a otros en su puesto. Los ruidos y las manifestaciones sobrenaturales continuaron. La historia se difundió por el vecindario, y la casa permaneció desocupada durante tres años. Varias personas trataron de alquilarla. Pero, de una forma u otra, antes de cerrar el trato se enteraban de los desagradables rumores y rehusaban concluir la operación. Así estaban las cosas cuando mi patrona, que en aquel tiempo dirigía una casa de huéspedes en Bleecker Street y deseaba trasladarse más al centro de la ciudad, concibió la audaz idea de alquilar el número... de la calle Veintiséis. Como quiera que sus huéspedes éramos personas más bien animosas y sensatas, nos expuso su plan, sin omitir lo que había oído acerca de las características fantasmagóricas del edificio adonde deseaba que nos trasladásemos. A excepción de dos personas timoratas —un capitán de barco y un diputado californiano, que nos notificaron de inmediato su marcha— los restantes huéspedes de la Sra. Moffat declaramos que la acompañaríamos en su caballeresca incursión en el reino de los espíritus. La mudanza se llevó a cabo en el mes de mayo, y quedamos todos encantados con nuestra nueva residencia. La zona de la calle Veintiséis donde estaba situada nuestra casa, entre la Séptima y Octava Avenida, es uno de los lugares más agradables de Nueva York. Los jardines traseros de las casas, que casi descienden hasta el Hudson, forman en verano una verdadera avenida cubierta de vegetación. El aire es puro y estimulante, dado que llega directamente de las colinas de Weehawken a través del río. Incluso el descuidado jardín que rodea la casa, aunque en los días de colada muestre demasiados tendederos, ofrece no obstante un poco de césped que contemplar y un fresco refugio en las noches veraniegas donde fumarse un cigarro en la oscuridad observando los destellos de las luciérnagas entre la crecida hierba. Por supuesto, nada más instalarnos en el número --- de la calle Veintiséis empezamos a esperar la aparición de los fantasmas. Aguardábamos su llegada con auténtica impaciencia. Nuestras conversaciones en la mesa versaban sobre lo sobrenatural. Uno de los huéspedes, que había adquirido para su propio deleite El lado oscuro de la naturaleza de la Sra. Crowe1, fue considerado enemigo público numero uno del resto de la casa por no haber comprado veinte ejemplares más. El pobre llevó una vida tristísima mientras leía ese libro. Establecióse una red de espionaje en torno suyo. Si tenía la imprudencia de dejar el libro por un instante y abandonar su habitación, nos apoderábamos inmediatamente de él y lo leíamos en voz alta en lugares secretos ante un auditorio selecto. No tardé en convertirme en un personaje importante cuando se descubrió que estaba bastante versado en el campo de lo sobrenatural, y que en una ocasión había escrito un cuento cuyo protagonista era un fantasma. Si por casualidad crujía una mesa o un panel del zócalo de madera cuando estábamos reunidos en el amplio salón, inmediatamente hacíase el silencio, y todos esperábamos oír un rechinar de cadenas y ver una figura espectral. Después de un mes de tensión psicológica, nos vimos obligados a admitir de mala gana que no había sucedido nada que pareciese ni remotamente fuera de lo normal. En cierta ocasión, el mayordomo negro aseveró que una noche su vela había sido apagada de un soplo por un ser invisible mientras se desnudaba. Pero como yo había descubierto más de una vez a este caballero de color en un estado en el que una vela debía parecerle doble, supuse que, habiéndose excedido aún más en sus libaciones, podía haberse invertido el fenómeno y ahora no veía ninguna vela donde tenía que haber percibido una. Así estaban las cosas cuando tuvo lugar un incidente tan espantoso e inexplicable que mi razón vacila con sólo recordarlo. Fue el diez de julio. Terminada la cena, acudí al jardín con mi amigo el doctor Hammond para fumar mi acostumbrada pipa vespertina. Aparte de cierta afinidad intelectual entre el doctor y yo, nos unía el mismo vicio. Ambos fumábamos opio. Cada uno de nosotros conocía el secreto del otro y lo respetaba. Compartíamos esa maravillosa expansión del pensamiento, esa prodigiosa agudización de las facultades perceptivas, esa ilimitada sensación de existir que nos da la impresión de estar en íntimo contacto con el universo entero. En resumen, esa inimaginable dicha espiritual, que no cambiaría por un trono, pero que deseo, amable lector, que nunca jamás experimentes. Aquellas horas de éxtasis proporcionado por el opio, que el doctor y yo pasábamos juntos en secreto, estaban reguladas con precisión científica. No fumábamos irreflexivamente aquella droga paradisíaca, abandonando nuestros sueños al azar, sino que dirigíamos con cuidado nuestra conversación por los más luminosos y tranquilos cauces del pensamiento. Hablábamos de Oriente, procurando imaginar la magia de sus 1 Se trata de Catherine Stevens (1800-1876), escritora inglesa interesada por el espiritismo y el ocultismo, y conocida sobre todo por sus cuentos de terror, como «A Story of a Weir-Wolf» o «The Dutch Officer's Story», reunidos en 1848 en The Night Side of Nature. x 141 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 deslumbrantes paisajes. Comentábamos a los poetas más sensuales, aquellos que describían una vida saludable, rebosante de pasión, dichosa de poseer juventud, fuerza y belleza. Si hablábamos de La tempestad de Shakespeare, nos concentrábamos en Ariel, evitando a Calibán. Al igual que los güebros2, volvíamos nuestras miradas a Oriente, y sólo contemplábamos el aspecto risueño del universo. El hábil colorido de nuestros pensamientos determinaba un tono adecuado a nuestras ulteriores visiones. Los esplendores de la mágica Arabia teñían nuestros sueños. Recorríamos esa angosta franja de verdor con paso majestuoso y porte real. El croar de la rana arbórea al aferrarse a la corteza del áspero ciruelo nos parecía música celestial. Casas, paredes y calles se desvanecían como nubes de verano, y paisajes de indescriptible belleza se extendían ante nosotros. Era aquélla una camaradería desbordante. Disfrutábamos más intensamente de aquellas inmensas delicias porque, aun en los momentos de mayor éxtasis, éramos conscientes de nuestra mutua presencia. Nuestros placeres, aunque individuales, eran sin embargo gemelos; vibraban y crecían en exacta armonía. Durante la velada en cuestión, el diez de julio, el doctor y yo nos dejamos llevar por insólitas especulaciones metafísicas. Encendimos nuestras largas pipas de espuma de mar, repletas de exquisito tabaco turco, en medio del cual ardía una diminuta bola negra de opio que, como la nuez del cuento de hadas, encerraba en sus estrechos límites maravillas fuera del alcance de los reyes. Mientras conversábamos, paseamos de un lado para otro. Una extraña perversidad dominaba el curso de nuestros pensamientos. No solían fluir estos por los luminosos cauces por los que tratábamos de encauzarlos. Por alguna inexplicable razón, se desviaban continuamente por oscuros y solitarios derroteros, donde las tinieblas habían sentado sus reales. En vano nos lanzábamos a las costas de Oriente, según la vieja costumbre, y evocábamos sus alegres bazares, el esplendor de la época de Harún, los harenes y los palacios dorados. Negros ifrits3 surgían incesantemente de las profundidades de nuestra plática, y crecían, como aquel que el pescador libró de la vasija de cobre4, hasta oscurecer cuanto brillaba ante nuestros ojos. Insensiblemente cedimos a la fuerza oculta que nos dominaba, dejándonos llevar por sombrías especulaciones. Llevábamos algún tiempo hablando de la tendencia al misticismo del espíritu humano y de la afición casi universal por lo atroz, cuando Hammond me dijo repentinamente: —¿Qué es, a tu juicio, lo más terrorífico que existe? La pregunta me desconcertó. Sabía que había muchas cosas espantosas. Tropezar con un cadáver en la oscuridad. O contemplar, como me sucedió a mí en cierta ocasión, a una mujer arrastrada por un abrupto y rápido río, agitando frenéticamente los brazos, con el rostro descompuesto, y lanzando chillidos que le partían a uno el corazón, en tanto que los espectadores permanecíamos paralizados de terror, desde una ventana a sesenta pies de altura, incapaces de hacer el más mínimo esfuerzo por salvarla, observando en silencio, no obstante, el último y supremo estertor de su agonía y su consiguiente desaparición bajo las aguas. Los restos de un naufragio, sin vida aparente a bordo, flotando indiferentemente en medio del océano, constituyen un espectáculo terrible, pues sugieren un terror descomunal de proporciones desconocidas. Pero aquella noche por vez primera se me ocurrió pensar que tenía que haber una suprema y primordial encarnación del miedo, un terror soberano ante el cual todos los demás deben rendirse. ¿Cuál podría ser? ¿A qué cúmulo de circunstancias podía deber su existencia? —Te confieso, Hammond —respondí a mi amigo—, que hasta ahora nunca he considerado esa cuestión. Presiento que debe haber algo más terrible que todo lo demás. Sin embargo, me resulta imposible definirlo, siquiera vagamente. —A mí me ocurre algo parecido, Harry —contestó—. Presiento que soy capaz de experimentar un terror mayor que todo lo que la mente humana puede concebir; algo que combine, en espantosa y sobrenatural amalgama, elementos tenidos hasta ahora por incompatibles. El clamor de voces en Wieland, novela de Brockden Brown, es algo terrible. Lo mismo que la descripción del Morador del Umbral en Zanoni, de Bulwer. Pero —añadió, agitando la cabeza melancólicamente— hay algo más horrible aún que todo eso. —Escucha, Hammond —repliqué yo—, abandonemos este tipo de conversación, ¡por el amor de Dios! —No sé lo que me pasa esta noche —me respondió—, pero por mi mente pasan toda clase de pensamientos misteriosos y espantosos. Me parece que esta noche podría escribir un cuento como los de Hoffmann, si poseyera al menos un estilo literario. —Bueno, si vamos a ponernos hoffmanescos en nuestra charla, me voy a la cama. El opio y las pesadillas no deben mezclarse nunca. ¡Qué sofoco! Buenas noches, Hammond. —Buenas noches, Harry. Que tengas sueños agradables. —Y tú, pájaro de mal agüero, que sueñes con ifrits, gules y brujos. 2 Así llaman los musulmanes a los zoroístricos, adoradores del sol. Los más poderosos y malvados yinn o genios de la mitología arábiga, representados en Las mil y una noches con cuernos, zarpas de león, pezuñas de asno y tamaño gigantesco. 4 Alusión a Las mil y una noches: «Historia del pescador». 3 x 142 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Nos separamos y cada uno buscó su cámara respectiva. Me desvestí con presteza y me metí en la cama, cogiendo, como de costumbre, un libro para leer un poco antes de dormirme. Abrí el volumen, apenas hube apoyado la cabeza en la almohada, pero en seguida lo arrojé al otro extremo de la habitación. Era la Historia de los monstruos, de Goudon, una curiosa obra francesa, que me habían enviado recientemente de París, pero que, dado el estado de ánimo en que me encontraba, era la compañía menos indicada. Decidí dormirme sin más; de modo que, bajando el gas hasta dejar solamente un resplandor azulado en lo alto del tubo, me dispuse a descansar. La habitación estaba completamente a oscuras. La débil llama que todavía permanecía encendida apenas alumbraba a una distancia de tres pulgadas en torno a la lámpara. Desesperadamente me tapé los ojos con un brazo, como para librarme incluso de la oscuridad, y traté de no pensar en nada. Todo fue inútil. Los malditos temas que Hammond había tratado en el jardín no cesaban de agitarse en mi cerebro. Luché contra ellos. Erigí murallas mentales, traté de poner en blanco mi mente a fin de mantenerlos alejados, pero seguían agolpándose sobre mí. Mientras yacía como un cadáver, con la esperanza de que una completa inactividad física aceleraría mi reposo mental, ocurrió un espantoso incidente. Algo pareció caer del techo sobre mi pecho y un instante después sentí que dos manos huesudas rodeaban mi garganta, intentando estrangularme. No soy cobarde y además poseo una considerable fuerza física. Lo imprevisto del ataque, en lugar de aturdirme, templó al máximo mis nervios. Mi cuerpo reaccionó instintivamente antes de que mi cerebro tuviera tiempo de percatarse del horror de la situación. Inmediatamente rodeé con mis musculosos brazos a la criatura y la apreté contra mi pecho con toda la fuerza de la desesperación. En pocos segundos las huesudas manos que se aferraban a mi garganta aflojaron su presa y volví a respirar libremente. Comenzó entonces una lucha atroz. Inmerso en la más profunda oscuridad, ignorando por completo la naturaleza de aquello que me había atacado tan repentinamente, sentí que la presa se me escapaba de las manos, aprovechando, según me pareció, su completa desnudez. Unos dientes afilados me mordían en los hombros, el cuello y el pecho, teniendo que protegerme la garganta, a cada momento, de un par de vigorosas y ágiles manos, que no lograba apresar ni con los mayores esfuerzos. Ante tal cúmulo de circunstancias, tenía que emplear toda la fuerza, la destreza y el valor de que disponía. Finalmente, después de una silenciosa, encarnizada y agotadora lucha, logré abatir a mi asaltante a costa de una serie de esfuerzos increíbles. Una vez que lo tuve inmovilizado, con mi rodilla sobre lo que consideré debía ser su pecho, comprendí que había vencido. Descansé unos instantes para tomar aliento. Oía jadear en la oscuridad a la criatura que tenía debajo y sentía los violentos latidos de su corazón. Por lo visto estaba tan exhausta como yo; eso fue un alivio. En ese momento recordé que antes de acostarme solía guardar bajo la almohada un pañuelo grande de seda amarilla. Inmediatamente lo busqué a tientas: allí estaba. En pocos segundos até de cualquier forma los brazos de aquella criatura. Me sentía entonces bastante seguro. No tenía más que avivar el gas y, una vez visto quién era mi asaltante nocturno, despertar a toda la casa. Confesaré que un cierto orgullo me movió a no dar la alarma antes: quería realizar la captura yo solo, sin ayuda de nadie. Sin soltar la presa ni un instante, me deslicé de la cama al suelo, arrastrando conmigo a mi cautivo. Sólo tenía que dar unos pasos para alcanzar la lámpara de gas. Los di con la mayor cautela, sujetando con fuerza a aquella criatura como en un torno de banco. Finalmente, el diminuto punto de luz azulada que me indicaba la posición de la lámpara de gas quedó al alcance de mi mano. Rápido como un rayo, solté una mano de la presa y abrí todo el gas. Seguidamente, me volví para contemplar a mi prisionero. No me es posible siquiera intentar definir la sensación que experimenté después de haber abierto el gas. Supongo que debí gritar de terror, pues en menos de un minuto se congregaron en mi habitación todos los huéspedes de la casa. Aún me estremezco al pensar en aquel terrible momento. ¡No vi nada! Tenía, sí, un brazo firmemente aferrado en torno a una forma corpórea que respiraba y jadeaba, y con la otra mano apretaba con todas mis fuerzas una garganta tan cálida y, en apariencia, tan carnal como la mía; y, a pesar de aquella sustancia viva apresada entre mis brazos, de aquel cuerpo apretado contra el mío ¡no percibí absolutamente nada al brillante resplandor de la llama de gas! Ni siquiera una silueta, ni una sombra. Aún ahora no acierto a comprender la situación en la que me encontraba. No puedo recordar por completo el asombroso incidente. En vano trata la imaginación de explicarse aquella atroz paradoja. Aquello respiraba. Notaba su cálido aliento en mis mejillas. Se debatía con ferocidad. Tenía manos: me habían agarrado. Su piel era tersa como la mía. Aquel ser estaba ahí, apretado contra mí, firme como una piedra, y sin embargo ¡completamente invisible! Me sorprende que no me desmayara o perdiera la razón en el acto. Algún milagroso instinto debió sostenerme, porque, en lugar de aflojar mi presión en torno a aquel terrible enigma, el horror que sentí en aquel momento pareció darme nuevas fuerzas, y estreché mi presa con tanto vigor que sentí estremecerse de angustia a aquel ser. En aquel preciso momento, Hammond entró en mi habitación al frente del resto de los huéspedes. Apenas vio mi rostro —que, supongo, debía presentar un aspecto espantoso— se precipitó hacia mí gritando: —¡Cielo santo, Harry! ¿Qué ha pasado? —¡Hammond, Hammond! —exclamé—. Ven aquí. ¡Ah, es terrible! He sido atacado en mi cama por algo que tengo sujeto pero no puedo ver. ¡No puedo verlo! x 143 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Sobrecogido sin duda por el horror no fingido que se leía en mi rostro, Hammond dio dos pasos hacia delante con expresión anhelante y confusa. El resto de los visitantes prorrumpió en una risa entre dientes, perfectamente audible. Aquella risa contenida me puso furioso. ¡Reírse de un ser humano en mi situación! Era la peor de las crueldades. Hoy puedo comprender que el espectáculo de un hombre luchando violentamente contra, al parecer, el vacío, y pidiendo ayuda para protegerse de una visión, pudiera parecer ridículo. Pero en aquel momento fue tanta mi rabia contra aquel infame grupo de burlones que, si hubiera podido, les habría golpeado a todos allí mismo. —¡Hammond, Hammond! —grité de nuevo con desesperación— ¡Por el amor de Dios, ven en seguida! No puedo sujetar... esta cosa por mucho más tiempo. Me está venciendo. ¡Socorro! ¡Ayúdame! —Harry —susurró Hammond acercándose a mí—. Has fumado demasiado opio. —Te juro, Hammond, que no se trata de una alucinación—respondí, también en voz baja—. ¿No ves cómo sacude todo mi cuerpo de tanto como se agita? Si no me crees, convéncete por ti mismo. ¡Tócala! Hammond avanzó y puso su mano en el lugar que yo le indiqué. Un insensato grito de horror brotó de sus labios. ¡Lo había palpado! Al momento descubrió en algún rincón de mi habitación un trozo largo de cuerda y en seguida lo enrolló y lo ató en torno al cuerpo del ser invisible que yo sujetaba entre mis brazos. —Harry —dijo con voz ronca y temblorosa, pues, aunque conservaba su presencia de ánimo, estaba profundamente emocionado—. Harry, ahora ya está segura. Puedes soltarla si estás cansado, viejo amigo. Esta Cosa está inmovilizada. Me encontraba completamente extenuado y abandoné gustoso mi presa. Hammond sostenía los cabos de la cuerda con que había atado al ser invisible y los enrolló alrededor de su mano. Ante él podía contemplar, como si se sostuviera por sí misma, una cuerda entrelazada y apretada alrededor de un espacio vacío. Nunca he visto un hombre tan completamente afectado por el miedo. Sin embargo, su rostro expresaba todo el valor y la determinación que yo sabía que poseía. Sus labios, aunque pálidos, estaban firmemente apretados, y a simple vista se podía percibir que, aunque presa del miedo, no estaba intimidado. La confusión que se produjo entre los demás huéspedes de la casa que fueron testigos de aquella extraordinaria escena entre Hammond y yo, que contemplaron la pantomima de atar a esa Cosa que forcejeaba y me vieron casi desplomarme de agotamiento físico una vez terminada mi tarea de carcelero, así como el terror que se apoderó de ellos al ver todo eso, son imposibles de describir. Los más débiles huyeron de la habitación. Los pocos que se quedaron, se agruparon cerca de la puerta y no pudimos convencerles para que se aproximaran a Hammond y a su Carga. Por encima de su terror afloraba la incredulidad. No tenían el valor de cerciorarse por sí mismos y, sin embargo, dudaban. Fue inútil que rogase a algunos de ellos que se acercaran y se convencieran por el tacto de la presencia en aquella habitación de un ser vivo e invisible. Eran escépticos pero no se atrevían a desengañarse. Se preguntaban cómo era posible que un cuerpo sólido, vivo y dotado de respiración fuera invisible. He aquí mi respuesta: hice una señal a Hammond y ambos, venciendo nuestra tremenda repugnancia a tocar aquella criatura invisible, la levantamos del suelo, atada como estaba, y la llevamos a mi cama. Pesaba poco más o menos como un chico de catorce años. —Ahora, amigos míos —dije, mientras Hammond y yo sosteníamos a la criatura en alto sobre la cama—, puedo darles una prueba evidente de que se trata de un cuerpo sólido y pesado que, sin embargo, no pueden ustedes ver. Tengan la bondad de observar con atención la superficie de la cama. Me asombraba mi propio valor al tratar aquel extraño suceso con tanta serenidad, pero me había sobrepuesto al terror inicial y experimentaba una especie de orgullo científico que dominaba cualquier otro sentimiento. Los ojos de los presentes se posaron inmediatamente en la cama. A una señal dada, Hammond y yo dejamos caer a la criatura. Se oyó el ruido sordo de un cuerpo pesado al caer sobre una masa blanda. Los maderos de la cama crujieron. Una profunda depresión quedó claramente marcada sobre la almohada y el colchón. Los testigos de aquella escena lanzaron un débil grito y huyeron precipitadamente de la habitación. Hammond y yo nos quedamos solos con nuestro Misterio. Durante algún tiempo permanecimos en silencio, escuchando la débil e irregular respiración de la criatura tendida en la cama, y observando cómo removía la ropa de cama mientras luchaba vanamente por librarse de las ataduras. Luego Hammond tomó la palabra. —Harry, esto es espantoso. —Sí, espantoso. —Pero no inexplicable. —¿Que no es inexplicable? ¿Qué quieres decir? No ha ocurrido nada parecido desde el origen del mundo. No sé qué pensar, Hammond. ¡Dios quiera que no haya enloquecido y que no sea esto una fantasía insensata! —Razonemos un poco, Henry. Tenemos aquí un cuerpo sólido que podemos tocar pero no ver. El hecho es tan insólito que nos llena de terror. Sin embargo, ¿acaso no existen fenómenos similares? Tomemos un pedazo de cristal puro. Es tangible y transparente. Una cierta impureza en su composición química es lo único que impide que sea enteramente transparente, hasta el puna de tornarse del todo invisible. En realidad x 144 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 no es teóricamente imposible fabricar un cristal que no refleje ni siquiera un rayo de luz, un cristal tan puro y homogéneo en sus átomos que los rayos solares lo atraviesen como pasan a través del aire, es decir, refractados pero no reflejados. No vemos el aire y, sin embargo, lo sentimos. —Todo eso está muy bien, Hammond, pero se trata de sustancias inanimadas. El cristal no respira y el aire tampoco. Esta cosa tiene un corazón que late, una voluntad que la mueve, pulmones que funcionan, que aspiran y, respiran. —Te olvidas de los fenómenos de que tanto hemos oído hablar últimamente —respondió el doctor gravemente—. En las reuniones llamadas «espiritistas», manos invisibles han sido tendidas a las personas sentadas en torno a la mesa; manos cálidas, carnales, en las que parecía palpitar la vida. —¿Cómo? ¿Crees tú, entonces, que esta cosa es...? —Ignoro lo que pueda ser —fue la solemne respuesta—. Pero, el cielo lo permita, con tu ayuda la investigaré a fondo. Velamos juntos toda la noche, fumando sin parar, a la cabecera de aquel ser sobrenatural que no cesó de agitarse y de jadear hasta quedar, al parecer, extenuado. Luego, según pudimos deducir por su débil y regular respiración, se quedó dormido. A la mañana siguiente toda la casa estaba en movimiento. Los huéspedes se congregaron en el umbral de mi habitación: Hammond y yo nos habíamos convertido en celebridades. Tuvimos que contestar a miles de preguntas acerca del estado de nuestro extraordinario prisionero, pero nadie salvo nosotros consintió en poner los pies en el cuarto. La criatura estaba despierta. Era evidente por la manera convulsiva con que agitaba las ropas de cama en su esfuerzo por liberarse. Era verdaderamente horrendo contemplar las muestras indirectas de aquellas terribles contorsiones y aquellos angustiosos forcejeos invisibles. Hammond y yo habíamos estrujado nuestros cerebros durante esa larga noche a fin de encontrar algún medio que nos permitiese averiguar la forma y el aspecto general de aquel Enigma. Por lo que pudimos deducir pasando nuestras manos a lo largo de la criatura, sus contornos y rasgos eran humanos. Tenía boca, una cabeza lisa y redonda sin pelo, una nariz que, empero, sobresalía apenas de las mejillas, y manos y pies como los de un muchacho. Al principio pensamos colocar aquél ser sobre una superficie lisa y trazar su contorno con tiza, del mismo modo que los zapateros trazan el contorno de un pie. Pero desechamos este plan por insuficiente. Un dibujo de esa clase no nos proporcionaría ni la más ligera idea acerca de su conformación. Me asaltó una idea feliz. Sacaríamos un molde en escayola. Con ello obtendríamos su figura exacta, y satisfaríamos todos nuestros deseos. Pero ¿cómo hacerlo? Los movimientos de la criatura impedirían el modelado de la envoltura plástica y desvirtuarían el molde. Tuve otra idea. ¿Por qué no cloroformizarla? Tenía órganos respiratorios, era evidente por sus resoplidos. Una vez insensibilizada, podríamos hacer con ella lo que quisiéramos. Mandamos llamar al doctor X, y cuando aquel respetable médico se hubo repuesto de su primer estupor, él mismo procedió a administrar el cloroformo. Tres minutos después pudimos quitar las ligaduras del cuerpo de aquella criatura, y un modelista se dedicó afanosamente a cubrir su invisible figura con arcilla húmeda. Cinco minutos más tarde teníamos un molde, y antes de la noche, una tosca reproducción del Misterio. Tenía forma humana; deforme, grotesca y horrible, pero al fin y al cabo humana. Era pequeño: no sobrepasaba los cuatro pies y algunas pulgadas65, y sus miembros revelaban un desarrollo muscular sin parangón. Su rostro superaba en fealdad a todo cuanto yo había visto hasta entonces. Ni Gustave Doré, ni Callot, ni Tony Johannot concibieron nunca algo tan horrible. En una de las ilustraciones de este último para Un voyage ou il vous plaira6, hay un rostro que puede dar una idea aproximada del semblante de esta criatura, aun sin igualarlo. Era la fisonomía que yo hubiera imaginado para un gul. Parecía capaz de alimentarse de carne humana. Una vez satisfecha nuestra curiosidad, y después de haber exigido a los demás huéspedes que guardaran el secreto, se planteó la cuestión de qué haríamos con nuestro Enigma. Era imposible conservar en casa algo tan horroroso, pero no se podía siquiera pensar en dejar suelto por el mundo un ser tan espantoso. Confieso que hubiera votado gustosamente por la destrucción de esa criatura. Pero ¿quién asumiría la responsabilidad? ¿Quién se encargaría de la ejecución de ese horrible remedo de ser humano? Día tras día discutimos seriamente la cuestión. Todos los huéspedes abandonaron la casa. La señora Moffat estaba desesperada y nos amenazó a Hammond y a mí con denunciarnos si no hacíamos desaparecer aquella Abominación. Nuestra respuesta fue: —Nos iremos si ése es su deseo, pero nos negamos a llevarnos con nosotros a esa criatura. Hágala desaparecer usted, si lo desea. Apareció en su casa. Queda bajo su responsabilidad. Naturalmente no hubo respuesta. La señora Moffat no logró encontrar a nadie que, por compasión o interés, osara acercarse al Misterio. 5 6 Poco más de un metro cuarenta centímetros. Viaje a donde gustéis (1843), de Alfred de Musset, libro romántico de viajes y fantasías. x 145 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 Lo más extraño de todo este asunto era que ignorábamos por completo cómo se alimentaba habitualmente aquella criatura. Pusimos ante ella todos los alimentos que se nos ocurrió, pero nunca los tocó. Resultaba espantoso estar junto a ella, día tras día, viendo agitarse las sábanas, oyendo su difícil respiración y sabiendo que se estaba muriendo de hambre. Pasaron diez, doce, quince días y todavía continuaba viviendo. Sin embargo, los latidos de su corazón se debilitaban día a día y ya casi se habían detenido. Era evidente que la criatura se estaba muriendo por falta de alimento. Mientras duró aquella terrible lucha agónica me sentí fatal. No podía dormir. Por muy horrible que fuera aquella criatura, era penoso pensar en los tormentos que estaba sufriendo. Finalmente murió. Una mañana Hammond y yo la encontramos fría y rígida sobre la cama. Su corazón había dejado de latir, y sus pulmones de respirar. Nos apresuramos a enterrarla en el jardín. Fue un extraño entierro arrojar aquel cadáver invisible a la húmeda fosa. Doné el molde de su cuerpo al doctor X, que lo conserva todavía en su museo de la calle Décima. He escrito este relato del suceso más insólito del que he tenido conocimiento, porque estoy a punto de emprender un largo viaje del que nunca regresaré. 15 n o v u p m Agatha Christie La señal en el cielo 20 25 30 35 40 45 50 55 60 El juez daba fin a sus recomendaciones al jurado. -He dicho, señores, casi todo lo que tenía que decirles; ustedes resolverán si hay pruebas suficientes para dictaminar si este hombre es o no culpable del asesinato de Vivian Barnaby. Han oído las declaraciones de los sirvientes sobre la hora en que fue disparado el tiro. Todas ellas concuerdan. Tienen ustedes la prueba de la carta que escribió Vivian Barnaby al acusado, en la mañana de ese mismo día, viernes 13 de septiembre, y que la defensa ni siquiera ha tratado de negar. Han oído, también, que el acusado negó rotundamente haber estado en Deering Hill, hasta que tuvo que admitirlo ante las pruebas terminantes presentadas por la policía. Ustedes sacarán sus conclusiones de lo que sugiere esa negativa. En este caso no hay pruebas directas. A ustedes les toca resolver las cuestiones de móviles, medios y oportunidad. La defensa alega que una persona desconocida entró en la sala de música, después de haber salido el acusado, y mató a Vivian Barnaby con la misma escopeta que, por un olvido un tanto asombroso, el acusado había dejado allí. Han oído cómo el acusado justifica haber tardado media hora en llegar a su casa. Si ustedes no aceptan la explicación del acusado y creen que el 13 de septiembre éste disparó su arma sobre Vivian Barnaby con el propósito de matarla, tienen, señores, que declararlo culpable. En cambio, si aceptan su explicación, tienen el deber de absolverlo. Ahora les ruego que se retiren y deliberen. Cuando hayan arribado a una conclusión, la formularán. Antes de treinta minutos volvió el jurado. Dio a conocer el veredicto, anticipado por la mayoría de la concurrencia: culpable. Mr. Satterthwaite salió de los tribunales, preocupado. Los meros homicidios no le atraían. Era de temperamento demasiado exquisito para interesarse en los sórdidos pormenores de un crimen vulgar. Pero el caso Wylde era otra cosa. El joven Martin Wylde era lo que se llama un caballero, y la víctima, la joven esposa de sir George Barnaby, había sido amiga personal de Mr. Satterthwaite. En todo ello pensaba mientras recorría el barrio de Holborn y penetraba en el laberinto de calles pobres que llevan a Soho. En una de estas calles hay un pequeño restaurante, frecuentado por una selecta minoría que incluía a Mr. Satterthwaite. No era un sitio económico, pues estaba dedicado a los gourmets más exigentes; era un lugar tranquilo –ninguna jazz-band lo vejaba-, más bien oscuro, con mozos que surgían silenciosamente de la penumbra, cargados de grandes fuentes de plata, como si participaran en un rito sagrado. El restaurante se llamaba Arlecchino. Mr. Satterthwaite, pensativo aún, entró y se dirigió a su mesa, en un rincón apartado. Sólo cuando estuvo cerca vio que la mesa estaba ocupada por un hombre moreno y alto que tenía la cara en la sombra. Los reflejos que despedía una ventana de vidrios de colores convertían su traje austero en un juego de rombos tornasolados. Mr. Satterthwaite estaba a punto de retirarse, pero en ese momento el desconocido dejó ver su cara. -¡Alabado sea Dios! -dijo Mr. Satterthwaite, cuyo vocabulario era un tanto arcaico-. Es Mr. Quin. En tres oportunidades anteriores se habían encontrado, y siempre había ocurrido algo singular. Era un hombre extraño aquel Mr. Quin, con su don de mostrar todas las cosas bajo una luz distinta. Mr. Satterthwaite sintió una íntima felicidad. Su papel en la vida era el de espectador, y lo sabía; pero bajo la influencia de Mr. Quin tenía la ilusión de ser un actor: un actor principal. -¡Qué sorpresa más agradable! -dijo-. ¿Puedo sentarme? -Encantado. Como usted ve, aún no he empezado a comer. Inmediatamente surgió el maitre de entre las sombras. Mr. Satterthwaite, como correspondía a un hombre de paladar exigente y delicado, se dedicó de lleno a la tarea de seleccionar el menú. Pocos minutos después, con una ligera sonrisa de aprobación en sus labios, se retiró el maitre con el pedido y encomendó a un mozo el servicio. Mr. Satterthwaite se dirigió a Mr. Quin: -Vengo de Old Bailey -dijo-. Me ha impresionado profundamente ese asunto. x 146 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 -Lo declararon culpable, ¿verdad? -preguntó Mr. Quin. -Sí; el jurado sólo necesitó media hora para decidir. Mr. Quin movió la cabeza y dijo: -Ese fallo era inevitable, dados los testimonios existentes. -Y no obstante... -empezó a decir Mr. Satterthwaite, y se calló. Mr. Quin terminó la frase por él. -... y sin embargo, sus simpatías estaban del lado del acusado. ¿No es eso lo que iba a decir? -Sí; eso es. Martin Wylde es una persona tan agradable que cuesta creer en su culpabilidad. De todos modos, es cierto que, últimamente, ha habido varios jóvenes al parecer intachables que han resultado criminales de la peor especie. -Demasiados -murmuró Mr. Quin. -¿Cómo dijo? -preguntó Mr. Satterthwaite con atencion. -Demasiados... para mal de Martin Wylde. Desde un principio hubo una pronunciada tendencia a considerar este crimen como uno de tantos de la misma indole: el hombre que se saca de encima a una mujer para poder casarse con otra. -Tal vez -exclamó Mr. Satterthwaite en tono de duda-. Pero las pruebas... -¡Ah! -contestó rápidamente Mr. Quin-. Temo no conocer íntegramente las pruebas expuestas. La fe en sí mismo renació en Mr. Satterthwaite. Sintió que una fuerza extraña lo impulsaba a hablar. Tuvo la sensación de que iba a decir algo extraordinario..., profundo y dramático. -Permítame que trate de hacerle ver las cosas. Yo conozco a los Barnaby, ¿comprende? Estoy enterado hasta de las circunstancias más peculiares. Lo conduciré a usted entre bastidores, para que pueda observar la representación desde adentro. Mr. Quin se inclinó hacia adelante con una sonrisa alentadora. -Si hay alguien que pueda revelarme eso, nadie mejor que usted, Mr. Satterthwaite -dijo. Mr. Satterthwaite se aferró a la mesa con ambas manos. Estaba como trastornado. En aquel momento era un artista; un artista cuyo recurso eran las palabras. En forma suave y a grandes rasgos pintó la vida en Deering Hill. Sir George Barnaby, anciano y obeso, orgulloso de su fortuna, era un hombre que vivía pendiente de los detalles más insignificantes. Era metódico, disciplinado, incapaz de olvidarse de dar cuerda a sus relojes todos los viernes por la noche. Liquidaba personalmente sus cuentas los martes por la mañana, y vigilaba noche a noche que la puerta de la calle estuviera debidamente cerrada. En otras palabras, era un hombre exageradamente cuidadoso. De sir George pasó luego a lady Barnaby; su crítica fue menos dura, pero no por eso menos firme. La había visto relativamente poco, pero su impresión había sido definida y duradera. Era una criatura llena de vitalidad; demasiado joven para su marido. Sin experiencia de la vida, pero con ansias de vivirla. -Ella odiaba a su marido. Había llegado a casarse con él sin saber lo que hacía, y ahora... Estaba desesperada, según siguió explicando. Desorientada. No contaba con ninguna clase de recursos propios y dependía exclusivamente de su anciano marido. Sin embargo, parecía no darse cuenta de lo que esto significaba para ella. Era hermosa, aunque su belleza era más una promesa que realidad. También era ambiciosa. A su ansia de vivir unía una gran ambición; un deseo vehemente de tener más de lo que tenía... -Nunca llegué a conocer a Mr. Wylde -continuó Mr. Satterthwaite- más que por referencias. Se dedicaba de lleno a las tareas de su granja, situada a poco más de un kilómetro de Deering Hill. Y Vivian Barnaby se interesó vivamente por la agricultura, o por lo menos, hizo creer que se interesaba. Mi opinion es que no fue más que un pretexto. La realidad es que vio en él una válvula de escape. Y se aferró a él con la misma fuerza con que un niño se aferra a un juguete. Claro que esto sólo podía llevar a un fin... Sabemos lo que ocurrió, porque las cartas fueron leídas en el tribunal. Mr. Wylde había guardado las cartas de Vivian, pero ésta no había hecho lo mismo con las de él; sin embargo, del texto de las cartas leídas parece desprenderse que Wylde iba perdiendo interés por ella. Él mismo lo admitió. Estaba de por medio la otra chica, que también vive en el pueblo de Deering Vale. Su padre es el médico del lugar. Usted lo habrá visto en el juzgado, ¿verdad? ¡Ah!, no; ahora recuerdo que usted no estuvo, según me dijo. Se la describiré. Es una chica rubia, muy rubia, de apariencia dulce, quizá un poquito tonta; muy reposada y leal. Sobre todo, muy leal. Miró a Mr. Quin como requiriendo su aprobación, y éste se la otorgó en forma de amable sonrisa. Mr. Satterthwaite continuó: -Usted oyó la lectura de la última carta... Perdón... Quiero decir que la habrá leído en los diarios, supongo. Me refiero a la que fue escrita el viernes 13 de septiembre por la mañana. Contenía una serie de desesperados reproches y amenazas, y terminaba rogándole a Martin Wylde que fuera a Deering Hill esa misma tarde a las seis. «Dejaré la puerta abierta para ti, para que nadie se entere de que estuviste aquí. Te esperaré en la sala de música.» La carta fue llevada personalmente. 60 Mr. Satterthwaite hizo una breve pausa y luego prosiguió: x 147 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Cuando Martin Wylde fue arrestado, negó rotundamente haber estado en la casa esa noche. Declaró que había tomado su escopeta y había ido a los bosques a cazar. Pero en cuanto la policía presentó sus pruebas, esa declaración no le sirvió de nada. En efecto, sus huellas digitales fueron halladas en la puerta lateral y en uno de los dos vasos de whisky que había en la sala de música. Sólo entonces admitió que, efectivamente, había estado a visitar a lady Barnaby, y que la entrevista había sido sumamente violenta, aunque pudo lograr, finalmente, que ella se serenara. »Juró que había dejado la escopeta afuera, apoyada contra la pared exterior de la casa, y que cuando se separó de Vivian, uno o dos minutos después de las seis y cuarto, ella estaba viva y perfectamente bien. De allí se encaminó directamente a su casa. Sin embargo, de las declaraciones recogidas se desprende que no llegó a su residencia hasta las siete menos cuarto. Y esto es raro, por cuanto, como ya he mencionado, vive escasamente a una milla de distancia. No puede tomarle media hora cubrir ese trecho. Dice que se olvidó por completo de la escopeta. No parece muy probable que haya sido así, y sin embargo... -¿Y sin embargo?- inquirió Mr. Quin. -Pues -contestó lentamente su interlocutor-, tampoco es imposible. El fiscal, naturalmente, ridiculizó esa suposición, pero creo que estaba equivocado. He conocido a muchos jóvenes y sé que escenas como ésas los alteran sobremanera, especialmente a aquellos de tipo nervioso, como Martin Wylde. Las mujeres pueden participar en una escena como ésa y sentirse más aliviadas después; les sirve de válvula de escape, les calma los nervios y quedan más tranquilas y descongestionadas. Pero, en cambio, creo poder imaginarme a Martin Wylde saliendo de esa casa con la cabeza hecha un torbellino, fastidiado y desdichado, sin acordarse siquiera de la escopeta que había dejado apoyada contra la pared exterior. Se calló durante unos minutos y luego continuó: -No es que tenga mayor importancia, pues, desgraciadamente, la segunda parte es bien clara. Eran exactamente las seis y veinte cuando se oyó la detonación. Todos los sirvientes la oyeron; la cocinera, su a udante, el mayordomo, la sirviente de comedor y la y doncella de lady Barnaby. Todos corrieron hacia la sala de música. Allí la encontraron, tirada sobre uno de los dos sillones. El arma había sido disparada a quemarropa, a fin de no errar el blanco. Dos balas, por lo menos, le perforaron la cabeza. Hizo una ligera pausa, que aprovechó Mr. Quin para preguntar: -Supongo que los sirvientes habrán prestado declaración de todo eso... Mr. Satterthwaite asintió. -Sí; el mayordomo llegó al lugar dos o tres segundos antes que los demás, pero las declaraciones de todos ellos coinciden punto por punto. -¿Así que declararon todos? -insistió Mr. Quin pensativamente-. ¿No hubo excepciones? -¡Hum ... ! Ahora recuerdo; la sirviente de comedor sólo fue citada para la indagación judicial. Creo que después se fue al Canadá. -Entiendo... -contestó Mr. Quin. Hubo un momento de silencio, y la atmósfera del pequeño restaurante pareció cargarse de incertidumbre. Mr. Satterthwaite se sintió de repente como actuando a la defensiva. -¿Acaso hizo mal en irse? -preguntó precipitadamente. -¿Y por qué se ha ido? -contestó Mr. Quin con un leve fruncimiento de cejas. Estas palabras preocuparon un tanto a Mr. Satterthwaite. Quería abandonar ese tema; volver al terreno que dominaba. -No puede haber dudas sobre quién disparó el tiro. Parece que los sirvientes perdieron la cabeza en aquellos momentos. No había nadie en la casa que supiera lo que había que hacer, y así transcurrieron varios minutos antes de que a alguno se le ocurriera llamar a la policía, y cuando quisieron hacerlo descubrieron que el teléfono estaba estropeado. -¡Ah! -exclamó Mr. Quin-. El teléfono estaba estropeado... -Sí -contestó Mr. Satterthwaite; y por un momento pensó que había dicho algo de suma importancia. Pudo haber sido hecho adrede, pero no veo la necesidad. La muerte fue instantánea. Mr. Quin no dijo nada y Mr. Satterthwaite comprendió que su explicación no era muy satisfactoria. -El joven Wylde era el único de quien se podía sospechar -continuó luego-. Según su propio relato,,salió de la casa sólo dos o tres minutos antes de que se oyera el disparo. ¿Y quién otro pudo haber sido? Sir George estaba jugando al bridge en casa de unos amigos, a escasa distancia de la suya. Salió de allí apenas pasadas las seis y media, y en a misma puerta se topó con una sirvienta que le llevaba la noticia. El último rubber de la partida terminó exactamente a las seis y media; sobre eso no hay ninguna duda. Después tenemos al secretario de sir George, Henry Thompson. Estaba en Londres ese día, y a la hora en que ocurrió el asesinato asistía a una conferencia comercial. Por último está Sylvia Dale quien, al fin y al cabo, tenía un buen motivo, aunque resulta imposible suponer que pueda estar ligada en forma alguna con el crimen. Fue a la estación de Deering Vale a despedir a una amiga que partía en el tren de las seis y veintiocho. Eso la exime por completo. Respecto de los sirvientes, ¿qué motivo podrían haber tenido? Ademas, todos ellos llegaron al lugar del hecho simultáneamente. No; tiene que haber sido Martin Wylde. Pero su voz no era del todo convincente. x 148 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Continuaron con el almuerzo. Mr. Quin no estaba ese día con muchos deseos de conversar, y Mr. Satterthwaite había dicho cuanto tenía que decir. Pero el silencio no era total. Estaba impregnado del resentimiento de Mr. Satterthwaite, nervioso y fastidiado por la indiferente actitud de su interlocutor. De repente, Mr. Satterthwaite bajó bruscamente sus cubiertos y exclamó: -Supongamos que ese joven sea inocente... ¡Lo van a colgar! Dijo esto con voz exaltada y con grandes muestras de inquietud. No obstante, Mr. Quin no a 1 rticuló palabra. -No es como si... -continuó Mr. Satterthwaite, pero se interrumpió-. ¿Por qué no había de ir al Canadá esa mujer? -preguntó. Mr. Quin agitó la cabeza. -Ni siquiera sé a qué punto del Canadá fue -agregó Mr. Satterthwaite. -¿Podría averiguarlo? -sugirió el otro. Me imagino que sí. El sirviente podría saberlo. O quizá Thompson, el secretario. Volvió a hacer una pausa. Cuando reanudó la conversación, su voz parecía suplicante. -No es que haya en todo esto algo que me importe... -¿Acaso el hecho de que van a colgar a un hombre dentro de tres semanas? -Bueno, sí; por supuesto. Ya veo lo que insinúa. Es la vida o la muerte. Y además, está esa pobre chica. No es que yo sea duro de corazón... Pero, ¿qué puedo hacer? ¿No es un poco fantástico todo esto? Aun suponiendo que yo pudiera localizar a esa mujer en Canadá, ¿de qué serviría? Como no fuese yo mismo hasta allá... Mr. Satterthwaite parecía seriamente disgustado. -Yo pensaba ir a la Riviera la semana entrante -dijo lastimosamente. Y la mirada que fijó en Mr. Quin decía con claridad meridiana: «Déjeme en paz, ¿quiere?» -¿Ha estado usted alguna vez en el Canadá? -preguntó Mr. Quin. -Nunca. -Es un país muy interesante. Mr. Satterthwaite lo miró con cierto aire de duda. -¿Cree usted que yo debería ir? Mr. Quin se echó hacia atrás y prendió un cigarrillo. Luego continuó, entre bocanadas de humo: -Usted, según entiendo, es hombre de fortuna. No millonario, precisamente, pero sí un hombre que puede darse un gusto sin reparar en los gastos. Usted se ha dedicado a observar y analizar los dramas de otras gentes. ¿Nunca se le ha ocurrido la idea de encarnar un papel en una de esas escenas? ¿Nunca se ha visto, por espacio de un minuto, como el árbitro de los destinos de los demás, en medio del escenario, teniendo en sus manos la vida y la muerte? Mr. Satterthwaite se inclinó hacia adelante, y dijo, con su vehemencia proverbial: -¿Quiere usted decir que yo podría ir al Canadá tras esa mujer... Mr. Quin sonrio. -¡Ahl Fue usted quien sugirió la idea de ir al Canadá, no yo -dijo en tono ligero. -Usted es lo suficientemente hábil como para manejar a los demás a su antojo -dijo Mr. Satterthwaite-. Cada vez que me he encontrado con usted... Pero al llegar aquí se interrumpió. -¿ Qué? -Hay algo en usted que no comprendo. Quizá nunca llegue a comprenderlo. La última vez que estuvimos juntos... -La víspera de San Juan. Mr. Satterthwaite se estremeció como si esas palabras encerraran un misterio que no alcanzaba a comprender. -¿Fue por San Juan? -preguntó turbadamente. -Así es. Pero no hagamos hincapié en ese detalle. No tiene mayor importancia, ¿verdad? -Si usted lo juzga así -contestó cortésmente Mr. Satterthwaite. Se dio cuenta de que aquella misterlosa clave se le escurría entre los dedos-. Cuando regrese del Canadá me será muy grato volver a verlo terminó diciendo en tono confundido. -Temo que por el momento no pueda darle a usted una dirección fija -contestó Mr. Quin disculpándose-. Pero, de todos modos, vengo aquí muy a menudo. Si usted también viene, no será difícil que nos encontremos. Se separaron cordialmente. Mr. Satterthwaite estaba muy agitado. Se dirigió a la agencia Cook y pidió informes sobre la salida de vapores. Luego llamó a Deering Hill. La voz de un criado, suave y deferente, atendió el aparato. -Mi nombre es Satterthwaite. Le hablo de parte de... de una firma de abogados. Tendría interés en obtener algunos informes acerca de una joven que trabajó últimamente de sirvienta en esa casa. -¿Se refiere usted a Louise, señor? ¿Louise Bullard? -Esa misma -contestó Mr. Satterthwaite, encantado de haberse enterado del nombre sin preguntarlo. x 149 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Lamento comunicarle que ya no está en el país; se fue al Canadá hace seis meses. -¿Puede usted facilitarme su dirección actual? El criado no la sabía con exactitud. Sólo estaba enterado de que era un lugar en las montañas, un nombre escocés... ¡Ah! Banff; eso era. Las otras criadas de la casa habían esperado recibir noticias de Louise, pero hasta la fecha no había escrito ni enviado su dirección. Mr. Satterthwaite agradeció la información y cortó. Se sintió poseído del ansia de aventuras. Su espíritu intrépido lo impulsaba a hacer algo importante. Iría a Banff, y si Louise Bullard estaba allí, la buscaría hasta encontrarla. Contrariamente a lo que suponía, gozó bastante durante la travesía. Hacía mucho tiempo que no realizaba un viaje tan largo por mar. La Riviera, Le Touquet, Deauville y Escocia constituían su acostumbrada gira. La sensación de que estaba embarcado en una misión tan delicada aumentaba su regocijo. ¿Qué pensarían de él sus compañeros de a bordo si conocieran el motivo de su travesía? Pero, claro.... ellos no conocían a Mr. Quin. En Banff le fue fácil dar con su objetivo. Louise Bullard estaba empleada en el mejor hotel de la localidad. Doce horas después de su arribo, consiguió entrevistarse con ella. Era una mujer de unos treinta y cinco años, de apariencia anémica aunque de sólida contextura. Tenía cabello castaño claro levemente ondulado, y un par de ojos pardos de mirada honesta. La primera impresión de Satterthwaite fue que estaba tratando con una persona algo tonta, pero digna de la más absoluta confianza. Ella aceptó sin rodeos su afirmación de que le habían encargado que consiguiera mayores informes con respecto a la tragedia de Deering Hill. -Vi en los diarios que Mr. Martin Wylde había sido condenado. Realmente, es muy triste. No obstante, demostró no tener ninguna duda acerca de la culpabilidad del acusado. -Un verdadero caballero que fue por mal camino. Aunque no me gusta hablar mal de los muertos, debo decir que fue la señora quien lo condujo a eso. No odía dejarlo en paz; no podía. Pero en fin, ya han recibido ambos su castigo. Me acuerdo de un proverbio que cuando chica tenía colgado sobre mi cama, que decía: «A Dios no se lo puede burlar.» Y eso es una gran verdad. Yo tenía el presentimiento de que algo iba a ocurrir esa noche, y no me equivoqué. -¿Cómo es eso? -preguntó Mr. Satterthwaite. -Yo estaba en mi cuarto cambiándome de ropa, senor, y se me ocurrio mirar por la ventana. Pasaba un tren en ese momento, y el humo rosado que despedía adquiría en el aire, créame, señor, la forma de una mano gigantesca. Una enorme mano blanca en contraste con el carmesí del cielo. Los dedos estaban crispados como si quisieran apoderarse de algo. Le aseguro que tuve un sobresalto. Me dije a mí misma: «¿Sabes?, eso es el augurio de que algo va a ocurrir»; y en ese mismo instante se oyó el tiro. «Ya ocurrió», me dije, y corrí escaleras abajo a reunirme con Cata y los demás que ya estaban en el hall, y apresuradamente nos dirigimos al salón de música; allí estaba la señora, con la cabeza atravesada de un balazo. Y la sangre... ¡Era espantoso! ¡Horrible! Yo reaccioné enseguida y fui a enterar a sir George de lo que había pasado; le hablé también de la mano blanca en el cielo, pero no le dio mucha importancia a esta parte de mi relato. Un día funesto, ya lo había presentido con todo mi ser desde por la mañana temprano. ¡Viernes 13!, ¿qué otra cosa cabía esperar? Siguió hablando. Mr. Satterthwaite la escuchaba pacientemente. Una y otra vez la hacía volver a la escena del crimen haciéndole preguntas precisas. Al final, no obstante, debió aceptar su derrota. Louise Bullard había relatado todo cuanto sabía, y su historia era tan simple como sincera. Sin embargo, Satterthwaite alcanzó a descubrir un hecho de importancia. El uesto que Louise tenía ahora le había sido sugerido por Mr. Thompson, el secretario de sir George. El sueldo que le asignaban era tan ventajoso que la tentó, y aceptó el puesto pese a que le significaba abandonar Inglaterra precipitadamente. Un tal Mr. Denman se encargó de hacer todos los arreglos de su viaje y le había aconsejado que no escribiera a sus compañeros de Deering Hill, ya que esto podría acarrearle serias dificultades con las «autoridades de inmigración», argumento que ella había aceptado con absoluta fe. El monto de su salario, mencionado por ella accidentalmente, había asombrado sobremanera a Mr. Satterthwaite. Tras un momento de vacilación, optó por entrevistar a Mr. Denman. Afortunadamente, encontró poca resistencia en conseguir que esta persona le refiriera todo lo que sabía. Conoció a Thompson en un viaje que había hecho a Londres, y le quedó obligado por un gran servicio. Después el secretario de sir George le había escrito una carta, en septiembre, diciéndole que, por razones especiales, sir George tenía interés en sacar a aquella muchacha de Inglaterra y, en consecuencia, le preguntaba si habría alguna forma de conseguirle un puesto. Al mismo tiempo, le fue enviada una suma de dinero destinada a elevar el sueldo a una cantidad muy importante. -Un caso de apuro muy usual -exclamó Mr. Denman recostándose en su sillón-. Parece una chica muy callada. Mr. Satterthwaite no estaba de acuerdo en que aquél fuera un caso de «apuro usual». Louise Bullard, estaba seguro de ello, no había sido un capricho pasajero de sir George Barnaby. Por alguna otra razón, y muy poderosa, por cierto, había sido necesario que ella saliera de Inglaterra. Pero, ¿por qué? ¿Qué había en el x 150 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 fondo de todo eso? ¿Habría sido todo instigado por el propio sir George, valiéndose de su secretario? ¿O sería este último, por propia iniciativa, que invocaba el nombre de su patrón? Con todas estas ideas en la cabeza, Satterthwaite emprendió el regreso. Se sentía desanimado y casi desesperado. El viaje no le había reportado ningún beneficio. Bajo la sensación de fracaso, al día siguiente de su llegada se dirigió al restaurante Arlecchino. No esperaba tener suerte en su primera tentativa, pero, con íntima satisfacción, pudo distinguir la figura familiar de Mr. Harley Quin, sentado a la misma mesa, en la penumbra, en cuya cara morena asomaba una expresiva sonrisa de bienvenida. -Pues bien... -dijo Mr. Satterthwaite mientras tomaba una tostada con mantequilla-. ¡Linda cacería la que me encomendó usted! Mr. Quin levantó las cejas. -¿Que yo le encomendé? -objetó-. Fue idea suya enteramente. -Bueno, sea de quien haya sido la idea, no prosperó. Louise Bullard no tiene nada que decir de importancia. Acontinuación, Mr. Satterthwaite relató los detalles de su conversación con la sirvienta y luego refirió su entrevista con Mr. Denman. Mr. Quin escuchó en silencio. -En cierto modo, mi viaje se justificó -continuó Mr. Satterthwaite-. A ella la quitaron de en medio deliberadamente. Pero no alcanzo a comprender por qué. -¿No? -dijo Mr. Quin; y su voz, como de costumbre, resultó desafiante. Mr. Satterthwaite se sonrojó. -Me imagino que usted pensará que debí haberla sondeado más hábilmente. Puedo asegurarle que le kv hice repetir la historia punto por punto. No es culpa mía el no haber conseguido lo que quería. -¿Está usted seguro -preguntó Mr. Quin- de que no consiguió lo que quería? Mr. Satterthwaite lo miró en el colmo c el asombro y se topó con aquella mirada lánguida y burlona que tan bien conocía. No fue capaz de interpretarla, y movió la cabeza lentamente. Hubo un prolongado silencio y luego habló Mr. Quin cambiando radicalmente el tono de su voz. -El otro día me pintó usted un magnífico cuadro de los protagonistas de este asunto. En pocas palabras consiguió usted que se destacaran claramente como si fueran grabados por un buril. Me gustaría que hiciera otro tanto con el lugar del hecho. Se olvidó de mencionar eso. Mr. Satterthwaite se sintió altamente lisonjeado con estas palabras. -¿El lugar? ¿Deering Hill? Pues bien; hoy en día es una casa de aspecto vulgar. De ladrillos colorados, y ventanas color rojizo. Exteriormente es bastante desagradable, aunque por dentro es sumamente cómoda. No es una casa muy grande, y tiene un terreno de regulares dimensiones. Todas las casas de los alrededores son muy parecidas entre sí. Fueron construidas para personas pudientes. El interior de la casa se parece al de un hotel, con las habitaciones a lo largo de los corredores. En cada una de ellas un baño con agua caliente y fría, y una buena cantidad de enchufes eléctricos. Todas son espléndidamente cómodas, aunque no son nada rurales. Deering Vale está situada a unos treinta kilómetros de Londres. Mr. Quin escuchaba atentamente. -El servicio de trenes es pésimo, según he oído -observó. -Yo no diría eso -objetó Mr. Satterthwaite-. Estuve viviendo allí durante una corta temporada, el verano pasado, y el horario me pareció muy cómodo para llegar al centro. Por supuesto, los trenes circulan cada hora. Salen de Waterloo doce minutos antes de las horas, y el último es el de las veintidós cuarenta y ocho. -¿Y cuánto tardan en llegar hasta Deering Vale? -Alrededor de cuarenta minutos. Los trenes llegan siempre dos minutos antes de cada media. -Claro, debí haberme acordado -dijo Mr. Quin con un gesto de fastidio-. La señorita Dale fue a despedir a alguien que partía en el tren de las seis y veintiocho, ¿no es así? Mr. Satterthwaite demoró uno o dos minutos en contestar. Su mente estaba ocupada en solucionar un problema no resuelto aún. Finalmente exclamó: -Querría que me dijera qué quiso significar hace un momento cuando me preguntó si yo estaba seguro de no haber obtenido lo que quería. Dicho de esa manera resultaba un tanto confusa la pregunta, pero Mr. Quin no aparentó no haber comprendido. -Nada; sólo que pensaba si no habría sido usted un poco demasiado estricto. Al fin y al cabo, usted averiguó que Louise Bullard había sido alejada del¡beradamente del país. Siendo así, debe haber una razón; y la razón debe encontrarse entre lo que ella le refirió a usted. -Pues bien -dijo Mr. Satterthwaite razonando-; ¿qué me dijo? Si hubiera tenido que prestar declaración ante el jurado, ¿qué hubiera dicho? -Hubiera podido decir lo que había visto -dijo Mr. Quin. -¿Y qué vio? -Una señal en el cielo. Mr. Satterthwaite levantó la mirada y la fijó en Mr. Quin. x 151 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m -¿Acaso está usted pensando en esa necedad? ¿En esa interpretación supersticiosa de la mano de Dios? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Quizá -replicó Mr. Quin-. Por lo que usted y yo sabemos, esa mano pudo haber sido la de Dios. Mr. Satterthwaite no podía ocultar su asombro ante la gravedad de Mr. Quin. -¡Qué desatino! Ella misma declaró que era producida por el humo del tren. -¿Era un tren que iba o que venía? -murmuró Mr. Quin. -Difícilmente pudo ser un tren que venía. Éstos pasan por Decring Vale a las horas y diez minutos. Debe de haber sido un tren que iba; el de las seis y veintiocho. No, no puede ser. Louise dice que el grito se oyó inmediatamente después, y nosotros sabemos que fue disparado a las seis y veinte. No es posible que el tren pasara con diez minutos de adelanto. -No lo creo, en esa línea -asintió Mr. Quin. -Quizá fuera un tren de carga -murmuró Mr. Satterthwaite con la mirada perdida en el vacío-. Pero, si hubiera sido así... no hubiera sido necesario sacar a Louise de Inglaterra. Estoy de acuerdo -terminó diciendo Mr. Quin. Mr. Satterthwaite lo contempló estupefacto. -El tren de las seis y veintiocho... -murmuró lentamente-. Pero si es así, si el tiro fue disparado a esa hora, ¿por qué dijeron todos que era más temprano? -Es obvio que los relojes estaban mal -contestó Mr. Quin. -¿Todos? -preguntó Mr. Satterthwaite en tono de duda-. Sería una coincidencia muy grande. -Casualmente, no estaba pensando en que fuera una coincidencia -dijo-, sino en que era viernes. -¿Viernes? -exclamó Mr. Satterthwaite. -Según me dijo usted, sir George en persona arreglaba y daba cuerda a todos los relojes el viernes por la tarde -dijo Mr. Quin. -Los atrasó todos diez minutos -murmuró Mr. Satterthwaite, maravillado de los descubrimientos que iban haciendo-. Luego salió a jugar al bridge. Estoy por creer que esta manana interceptó la carta que su mujer escribió a Martin Wylde... Sí, por cierto que la leyó. Abandonó su partida de bridge a las seis y treinta, encontró la escopeta de Martin apoyada contra la puerta, entró y mató a su mujer. Después volvió a salir, tiró la escopeta entre los matorrales, donde fue hallada más tarde, y aparentó salir del portón de la quinta del vecino en el mismo momento en que alguien llegó corriendo a buscarlo. Pero el teléfono, ¿qué pasó con el teléfono? ¡Ah, claro, ya veo! Lo desconectó para que no pudieran dar aviso a la policía, pues de hacerlo, hubieran tomado nota en la comisaría de la hora en que se había recibido la llamada. Ahora resulta verídica la declaración de Martin Wylde. Todo concuerda. Él salió realmente a las seis y veinticinco. Caminando lentamente, llegaría a su casa a las seis y cuarenta y cinco. Sí, ahora lo veo todo muy claramente. Louise constituía el único peligro por su continua charla de raras supersticiones. Alguien podría haber sacado alguna conclusión de su extraña narración del paso del tren, y entonces... la coartada quedaba destruida. -¡Estupendo! -exclamó Mr. Quin. Mr. Satterthwaite lo miró encendido de e-ntusiasmo por su triunfo. -La cuestión es... ¿cómo proceder ahora? -Yo sugeriría el nombre de Sylvia Dale -dijo Mr. Quin. Mr. Satterthwaite vaciló. -Como ya le dije -observó-, me dio la impresión de ser un poco... tonta... -Pero tiene padre y hermanos que podrían tomar las medidas necesarias. -Es cierto -contestó Mr. Satterthwaite tranquilizándose. Un momento después estaba con la muchacha, refiriéndole la historia. Ella escuchó atentamente; y no hizo preguntas, pero cuando Mr. Satterthwaite hubo terminado se levantó y dijo: -Necesito un taxi ahora mismo. -Mi querida niña, ¿qué piensa hacer? -Voy a ver a sir George Barnaby. -No haga eso. Es el peor procedimiento. Permítame... Se mostró sumamente agitado, pero no produjo ninguna impresión. Sylvia Dale tenía su plan concebido y estaba dispuesta a cumplirlo. Accedió a que él la acompañara durante el trayecto, pero hizo caso omiso de todas sus indicaciones. Él la esperó dentro del taxi mientras ella se dirigía a la oficina de sir George. Media hora después salía. Daba la sensación de estar extenuada, su rara belleza aplastada como una flor marchita. Mr. Satterthwaite la miró anhelosamente. -Triunfé -murmuró ella entrecerrando los ojos y echándose hacia atrás en el asiento. -¿Qué? -preguntó excitado Mr. Satterthwaite-. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Ella se irguió un tanto. -Le dije que Louise Bullard había ido a la policía a contar toda la historia. Le dije que la policía había estado averiguando y se había enterado de que él había sido visto entrando en su propia finca y saliendo pocos minutos después de las seis y media. Le dije que el plan había sido descubierto. El hombre, al oír esto, se derrumbó. Le dije, también, que aún estaba a tiempo de desaparecer, ya que la policía no vendría a arrestarlo hasta dentro de una hora. x 152 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 »Lo convencí de que si él firmaba una confesión de que había asesinado a Vivian, yo no diría ni haría nada; pero que si no lo hacía, yo me encargaría de que la casa entera se enterara de toda la verdad. Estaba tan amedrentado que no sabía lo que hacía. Firmó el papel sin saber a conciencia lo que estaba haciendo. Ella lo puso en manos de Mr. Satterthwaite. -Tome... tome... Ya sabrá usted qué debe hacer para que pongan en libertad a Martin Wylde. -¡Realmente lo ha firmado! -exclamó Mr. Satterthwaite en el colmo de la sorpresa. -Es un poco tonto -dijo Sylvia Dale-. También lo soy yo -agregó tras una pausa-. Por eso conozco la forma de actuar de los tontos. Nos trastornamos, llevamos a cabo los actos más disparatados y luego nos arrepentimos. Todo su cuerpo tembló convulsivamente y Mr. Satterthwaite le palmeó una mano. -Usted necesita tomar algo para reponerse de esto -dijo él-. Venga conmigo, estamos cerca de uno de mis lugares favoritos, el Arlecchino. ¿Ha estado ahí alguna vez? Ella movió la cabeza negativamente. Mr. Satterthwaite pagó el taxi y penetró en el restaurante en compañía de la joven. Se encaminó con el corazón palpitante hacia la mesa apartada, pero la mesa estaba vacía. Sylvia Dale notó la desilusión que inundó el rostro de su acompañante. -¿Qué pasa? -preguntó, intrigada. -Nada -contestó él-. Es decir, tenía la esperanza de encontrar a un amigo. Pero no importa. Espero que algún día lo volveré a ver... 20 n o v u p m Barry Perowne Punto muerto 25 30 35 40 45 50 55 60 Annixter sintió por el hombrecillo un cariño de hermano. Le puso un brazo sobre sus hombros, un poco por cariño y otro poco para no caerse. Había estado bebiendo concienzudamente desde las siete de la tarde anterior. Era casi medianoche, y las cosas estaban algo confusas. En el vestíbulo no cabía el estruendo de la caliente música; dos escalones más abajo, había muchas mesas, mucha gente, y mucho ruido. Annixter no tenía la menor idea de cómo se llamaba ese lugar, ni cuándo, ni cómo había ido. Desde las siete de la víspera había estado en tantos lugares... -En un santiamén -dijo Annixter, apoyándose pesadamente en el hombrecillo- una mujer nos da un puntapié, o el destino nos da un puntapié. En realidad, es la misma cosa: una mujer y el destino. ¿Y qué? Uno cree que todo se acabó, y sale y cavila. Se sienta, y bebe y cavila, y al final se encuentra con que ha estado incubando la mejor idea de su vida. Y así se empieza -dijo Annixter-, y esa es mi filosofía, ¡cuanto más fuerte le pegan al dramaturgo, tanto mejor trabaja!. Gesticulaba con tal vehemencia que se hubiera desplomado si el hombrecillo no lo hubiera contenido. El hombrecillo era de fiarse, su puño era firme. Su boca también era firme: una línea recta, descolorida. Usaba anteojos hexagonales, sin aro, un sombrero duro de fieltro, un pulcro traje gris. Parecía pálido y relamido junto al congestionado Annixter. Desde el mostrador, la muchacha del guardarropa los miraba indiferente. -¿No le parece -dijo el hombrecillo-, que es hora de volver a su casa? Me enorgullece que usted me haya contado el argumento de su pieza, pero... -¡Tenía que contárselo a alguien -dijo Annixter-, o me iba a estallar la cabeza! ¡Ah muchacho, qué drama! ¿Qué asesinato, eh? Ese final... Su plena y deslumbrante perfección lo asombró de nuevo. Se quedó serio, meditando, hamacándose, y de repente buscó a tientas la mano del hombrecillo, y la apretó calurosamente. -Siento no poder quedarme -dijo Annixter-. Tengo que hacer. Se puso el sombrero abollado, inició un movimiento un tanto elíptico a través del vestíbulo, embistió las puertas dobles, las abrió con las dos manos, y se sumió en la noche. Su imaginación exaltada la veía llena de luces, parpadeando y guiñando en la oscuridad. Cuarto Sellado de James Annixter. No. Cuarto Reservado de James... No, no. Cuarto Azul, de James Annixter... Dio unos pasos, absorto, dejó la acera, y un taxi que doblaba hacia el lugar que él acababa de dejar, patinó con las ruedas trabadas y chirriantes en la húmeda calzada. Annixter sintió un golpe violento en el pecho, y todas las luces que había estado viendo explotaron en su rostro. Y ya no hubo más luces. James Annixter, el dramaturgo, fue atropellado anoche por un taxi, al salir de "Casa Habana". Después de ser atendido en el hospital por conmoción cerebral y lesiones leves, se reintegró a su domicilio. x 153 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 En el vestíbulo de "Casa Habana" no cabía el estruendo de la cálida música; dos escalones más abajo, muchas mesas, mucha gente, y mucho ruido. La muchacha del guardarropa miró a Annixter, asombrada, al parche de la frente, al brazo izquierdo en cabestrillo. -¡Caramba! -dijo la muchacha-, ¡no esperaba verlo tan pronto por acá! -¿Entonces se acuerda de mí? -dijo Annixter, sonriendo. -A la fuerza -dijo la muchacha-. ¡Me dejó sin dormir toda la noche! Oí esas frenadas chirriantes justo al salir usted. ¡Luego una especie de choque! -Se estremeció.- Y seguí oyéndolo toda la noche. Lo oigo todavía, después de una semana. ¡Es horrible! -Es usted muy sensible -dijo Annixter. -Tengo demasiada imaginación -concedió la muchacha del guardarropa-. Sabía que era usted antes de correr a la puerta y verlo allí tendido en la calle. El hombre que hablaba con usted estaba parado en la puerta. "¡Santo cielo!, le dije, ¿es su amigo?" -¿Y él, qué dijo? -preguntó Annixter. -"No es mi amigo", dijo. "Es alguien que acabo de encontrar." Raro, ¿no? Annixter se humedeció los labios. -¿Qué quiere decir? Era alguien con quien acababa de encontrarse. -Sí, pero un hombre con el que habían bebido juntos -dijo la muchacha~, muerto delante de él, porque él debió verlo; salió detrás suyo. Podía pensarse que a lo menos se interesaría. Pero cuando el conductor del taxi empezó a llamar testigos de su inocencia, miré por el hombre, ¡había desaparecido! Annixter cambió una mirada con Ransome, su representante, que lo acompañaba. Una mirada ansiosa y perpleja. Pero sonrió luego a la muchacha del guardarropa. -Muerto delante de él -dijo Annixter-, no. Sólo un tanto vapuleado, eso es todo. No era necesario explicar cuán curioso, cuán extravagante, había sido el efecto de aquel "vapuleo" en su mente. -Si se hubiera visto, ahí en el suelo iluminado con las luces del taxi. -¡Ah, de nuevo esa imaginación suya! -dijo Annixter. Titubeó un instante y luego hizo la pregunta que había venido a hacer, la pregunta que tenía para él tan profunda importancia. -Ese hombre con quien yo hablaba, ¿quién era? La encargada del guardarropa los miró y sacudió la cabeza. -Nunca lo había visto antes, y no he vuelto a verlo después. Annixter sintió como si le hubieran golpeado en la cara. Había esperado, esperado desesperadamente otra respuesta. Ransome le puso la mano en el brazo, conteniéndolo. -Ya que estamos aquí, beberemos algo. Bajaron dos gradas para entrar en la sala donde la banda trompeteaba. Un mozo los condujo a una mesa y Ransome pidió algo. -Es inútil importunar a la muchacha -dijo Ransome-. No conoce al hombre, es evidente. Mi consejo es: No te preocupes. Piensa en otra cosa. Date tiempo. Después de todo no hace más que una semana desde... -¡Una semana! -dijo Annixter-. ¡Y lo que he hecho en una semana! Los dos primeros actos, y el tercero justo hasta ese punto muerto. ¡La culminación del asunto, la solución, la escena eje del drama! ¡Si la hubiera hecho, Bill, todo el drama, lo mejor que he hecho de mi vida, estaría concluido en dos días, si no hubiera sido por esto -se golpeó la frente-, ese punto muerto, esa maldita jugarreta de la memoria! -Tuviste una buena sacudida. -¿Eso? -dijo Annixter despectivamente. Bajó la vista sobre el brazo en cabestrillo-, ni siquiera lo sentí; ni me preocupó. Me desperté en la ambulancia con mi pieza tan clara en la mente como en el momento en que el taxi me atropelló; más, tal vez, porque estaba completamente lúcido y sabía lo que valía. Una fija ¡algo que no puede errar! -Si hubieras descansado -dijo Ransome-, como el médico dijo, en vez de sentarte en cama a escribir día y noche. -Tenía que escribirlo. ¿Descansar? -dijo Annixter, con risa ronca-. No se descansa cuando se tiene una cosa así. Se vive para eso, cuando uno es un autor dramático. Eso es vivir. He vivido ocho vidas, en esos ocho personajes, en los últimos cinco días. He vivido tan plenamente en ellos, Bill, que sólo al querer escribir esa última escena comprendí lo que había perdido. ¡Todo mi drama! ¡Sólo eso! ¿Cómo Cynthia fue herida en ese cuarto sin ventanas en el que se había encerrado con llave? ¿Cómo hizo el asesino para entrar? Docenas de escritores, mejores que yo, han tratado el tema del cuarto cerrado y nunca tan convincentemente; nunca lo han resuelto. Yo lo tenía, ¡ayúdame, Dios mío!, lo tenía: Sencillo, perfecto, deslumbrantemente claro cuando se ha visto una vez. ¡Y ese es el drama, el telón se levanta en ese cuarto hermético y cae en él! ¡Esa era mi revelación! He pasado dos días y dos noches, Bill, tratando de recuperar esa idea. No quiere volver. Soy un escritor experimentado; conozco mi oficio, podría acabar mi pieza, pero sería como las demás ¡imperfecta, falsa! ¡No sería mi pieza! Pero por ahí anda un hombrecillo, en algún lugar de esta ciudad, un hombrecillo con x 154 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m lentes hexagonales, que posee mi idea. Que la posee porque yo se la he contado. ¡Voy a buscar a ese hombrecillo y a recuperar lo mío! 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Si el caballero que en la noche del 27 de enero, en la "Casa Habana") escuchó con tanta paciencia a un escritor que le refirió un argumento, quisiera comunicarse con la dirección más abajo apuntada, oiría algo ventajoso para él. Un hombrecillo que había dicho: "No es mi amigo; es alguien a quien acabo de encontrar." Un hombrecillo que vio el accidente pero que no quiso esperar para servir de testigo. La muchacha del guardarropa tenía razón. Había algo un poco raro en eso. Los días siguientes, cuando el aviso no recibió respuesta, empezó a parecerle a Annixter más que un poco raro. Su brazo ya no estaba en cabestrillo, pero no podía trabajar. Una y otra vez, se sentaba ante el manuscrito casi terminado, lo leía con prolija y torva atención, pensando: ¡Debe volver otra vez!, para encontrarse de nuevo ante ese punto muerto, ante ese muro, ante ese lapsus de la memoria. Abandonaba su trabajo y rondaba las calles; se metía en bares y cafés; andaba millas en ómnibus y subterráneos, especialmente en las horas de más afluencia. Vio miles de caras, pero no la cara del hombrecillo de lentes hexagonales. Pensar en él fue la obsesión de Annixter. Era injusto, era endurecedor, era una tortura el pensar que un pequeño y vulgar azar hacía que un ciudadano anduviera tranquilamente por ahí con el último eslabón de la famosa pieza de james Annixter, la mejor que había escrito, encerrada en su cabeza. Y sin darse cuenta de su valor: sin la imaginación necesaria, probablemente, para apreciar lo que tenía. ¡Y sin la menor idea, con toda seguridad, de lo que esto significaba para Annixter! ¿O tenía alguna idea? ¿No era, tal vez, tan vulgar como le pareció? ¿Había visto esos anuncios? ¿Estaba urdiendo algo para aplastar a Annixter? Cuanto más pensaba Annixter, más se convencía de que la muchacha del guardarropa tenía razón. Había algo bastante raro en la actitud del hombrecillo, después del accidente. La imaginación de Annixter giraba en torno del hombre que buscaba, tratando de escudriñar su mente, de encontrar razones por su desaparición después del accidente, por su descuido en responder los avisos. Annixter tenía una activa imaginación dramática. El hombrecillo que le pareció tan vulgar empezó a tomar una forma siniestra en la mente de Annixter. Pero apenas se encontró con el hombrecillo, comprendió cuán absurdo era eso. Era ridículo. El hombrecillo era tan decente; sus hombros tan derechos; su traje gris tan pulcro; su fieltro negro tan bien colocado en la cabeza. Las puertas del tranvía subterráneo acababan de cerrarse, cuando Annixter lo vio parado en la plataforma con una valijita en la mano, y un diario de la tarde bajo el otro brazo. La luz del coche brilló en su cara pálida y estirada; los lentes hexagonales resplandecieron. Se volvió hacia la salida mientras Annixter, arremetiendo las puertas semicerradas del coche, se apretujó entre ellas hasta la plataforma. Estirando la cabeza para mirar sobre el gentío, Annixter se abrió paso a codazos, subió de dos en dos la escalera y puso la mano en el hombro del hombrecillo. -Un momento -dijo Annixter-. Lo he estado buscando El hombrecillo se detuvo en el acto, al sentir la mano de Annixter. Luego se dio vuelta y lo miró. Tras los lentes hexagonales sus ojos eran pálidos, de un gris pálido. La nuca era un línea recta, casi descolorida. Annixter sentía por el hombrecillo un cariño de hermano. El solo hecho de haberío encontrado era un alivio tan grande como si una nube negra se hubiera alejado de su espíritu. Palmeó al hombrecillo cariñosamente. -Tengo que hablar con usted -le dijo Annixter-. Sólo un momento. Vamos a algún lado. -No puedo imaginar de qué tiene que hablarme -dijo el hombrecillo. Se hizo un poco a un lado, para dar paso a una mujer. El gentío disminuía, pero todavía había gente que subía y bajaba la escalera. El hombrecillo miró a Annixter, interrogativamente cortés. -Claro que no -dijo Annixter-, es algo tan estúpido. Se trata de aquel argumento. -¿Argumento? Annixter tuvo un débil sobresalto. -Mire –dijo-, yo estaba borracho esa noche, ¡muy borracho! Pero recordando, tengo la impresión de que usted estaba completamente fresco. ¿No es así? -Jamás en mi vida he estado borracho. -¡Gracias a Dios! -dijo Annixter-. Entonces no tendrá dificultad en recordar el pequeño punto que quiero que recuerde. -No entiendo -dijo el hombrecillo-. Estoy seguro de que usted me toma por otro. No tengo la menor idea de lo que me dice. No lo he visto jamás en mi vida. Disculpe. Buenas noches. Se dio vuelta y empezó a subir la escalera. Annixter lo contempló azorado. No podía creer a sus oídos. Por un instante se quedó absorto, luego una oleada de ira y de sospecha barrió su asombro. Subió la escalera y agarró al hombrecillo por un brazo. x 155 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -Un momento -dijo Annixter-. Podía estar ebrio, pero... -Me parece evidente -dijo el hombrecillo-. ¿Quiere quitarme la mano de encima? Annixter se dominó. -Disculpe -dijo-. Déjeme arreglar esto; dice que jamás me ha visto. Entonces, ¿entonces no estaba usted en "Casa Habana" el 27, entre las diez y las doce de la noche? ¿No bebió conmigo un par de copas, y escuchó el argumento de un drama que se me acababa de ocurrir? El hombrecillo miró a Annixter fijamente. -Jamás lo he visto; ya se lo he dicho. -¿No vio que un taxi me atropelló? -prosiguió diciendo Annixter, ansioso-. ¿No le dijo a la muchacha del guardarropa: "No es un amigo, es alguien con quien me acabo de encontrar"? -No sé de qué me habla -dijo el hombrecillo lacónicamente. Se dispuso a retirarse, pero Annixter volvió a prendérsele del brazo. -No sé -dijo Annixter entre dientes- nada de sus asuntos personales, ni quiero saber. Puede tener algún motivo para no desear servir de testigo en un accidente de tráfico. Puede tener algún motivo para proceder de ese modo. Ni lo sé ni me importa. Pero es un hecho. ¡Usted es el hombre a quien relaté mi drama! Quiero que me diga como yo se lo dije; tengo motivos, motivos personales, que me conciernen, solamente a mí. Quiero que me devuelva mi cuento, es todo lo que quiero. No quiero saber quién es usted, ni nada de usted, lo único que quiero es que me cuente ese cuento. -Pide un imposible -dijo el hombrecillo-, un imposible, porque nunca lo he oído. -¿Se trata de dinero? Dígame cuánto quiere; se lo daré. ¡Ayúdeme, llegaré hasta a darle una participación en el drama! Eso significa dinero. Lo sé, porque conozco mi oficio y tal vez, tal vez -dijo Annixter, asaltado por una idea súbita-, usted también lo conoce, ¿eh? -Usted está loco o borracho -dijo el hombrecillo. Con un brusco movimiento liberó su brazo, y corrió por la escalera. Abajo se sentía retumbar un coche. La gente se atropellaba. El hombrecillo se metió entre la gente y se perdió con asombrosa celeridad. Era Pequeño, liviano y Annixter era pesado. Cuando éste llegó a la calle, no había rastros del hombrecillo. Había desaparecido. ¿Tendría la idea, pensaba Annixter, de robarle el argumento? ¿Por alguna extraña casualidad, alimentaba el hombrecillo la ambición fantástica de ser dramaturgo? ¿Había tal vez pregonado sus preciosos manuscristos, en vano, por todas las empresas? ¿Se le había aparecido el argumento de Annixter como un resplandor enloquecedor en la oscuridad del desengaño y del fracaso, como algo que podía robar impunemente porque le había parecido la inspiración casual de un borracho, que a la mañana siguiente olvidaría que había incubado algo más que un pasatiempo? Bebió otra copa. Ya iban quince desde que el hombrecillo con los lentes hexagonales se le escapó, y ya iba llegando al grado en que perdía la cuenta de los lugares que había bebido. Era el grado en que empezaba a mejorar y su mente a trabajar. Imaginaba cómo se había sentido el hombrecillo al oír el argumento entre su hipo Y cómo gradualmente lo había ido comprendiendo. -¡Dios mío! -había pensado el hombrecillo-. Tengo que apropiármelo. Está ebrio o borracho como una cuba. ¡Mañana no recordará una palabra! Adelante, adelante, señor. ¡Siga hablando! También era ridícula la idea de que Annixter olvidara su pieza a la mañana siguiente; Annixter olvidaba otras cosas y hasta cosas importantes, pero nunca en su vida había olvidado el menor detalle dramático. Salvo una vez porque un taxi lo había derribado. Annixter bebió otra copa. Le hacía falta. Ahora estaba en lo suyo. No había ningún hombrecillo de lentes hexagonales para iluminar ese punto oscuro. Tenía que hacerlo. ¡De algún modo! Tomó otra copa. Ya había bebido muchas más. El bar estaba repleto y ruidoso, pero él no notaba el ruido, hasta que alguien le golpeó en el hombro. Era Ransome. Annixter se levantó, apoyándose con los nudillos en la mesa. -Mira, Bill -dijo Antiixter-. ¿Qué te parece? Un hombre olvida una idea, ¿ves? Quiere recuperarla, ¡la recupera! La idea viene de adentro, para afuera, ¿verdad? Sale afuera, vuelve adentro. ¿Cómo es eso? Se tambaleó, observando a Ransome. -Mejor será que tomes un traguito ~dijo Ransome-. Tengo que considerar bien eso. -Yo -dijo Annixter-, ¡ya lo he considerado! -Se encajó el sombrero deformado en la cabeza.- Hasta pronto, Bili. ¡Tengo mucho que hacer! Salió haciendo eses en buscade la puerta y de su departamento. Fue José, su servidor, quien le abrió la puerta del departamento, unos veinte minutos después. José abrió la puerta mientras Annixter describía círculos infructuosamente alrededor de la cerradura. -Buenas noches, señor -dijo José. Annixter se quedó mirándolo. x 156 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 -No le he dicho que se quede esta noche. -No tenía motivos para salir, señor -explicó José. Ayudó a Annixter a quitarse el abrigo. -Me gusta una velada tranquila de vez en cuando. Tiene que irse de aquí -dijo Annixter. -Gracias, señor -dijo José-. Pondré algunas cosas en una valija. Annixter entró en su gran biblioteca, y se sirvió una copa. El manuscrito de su drama estaba sobre el escritorio. Annixter, tambaleándose un poco, con el vaso en la mano, se detuvo mirando incómodo a la descuidada pila de papel amarillo, pero no empezó su lectura. Esperó hasta oír girar la llave de José que salía, cerrando tras él la puerta de la calle, y entonces recogió su manuscrito, la jarra y el vaso y la cigarrera. Cargado con esto entró en el hall, y lo atravesó hasta la puerta del cuarto de José. Por dentro, la puerta tenía un pasador, y el cuarto era el único sin ventana en el departamento: cosas que lo hacían el único posible para sus fines. Con la mano encendió la luz. Era un cuartito sencillo, pero Annixter notó, con una sonrisa, que la colcha y el almohadón en la usada silla de paja eran azules. Cuarto Azul, de James Annixter. Era evidente que José había estado acostado en la cama, leyendo el diario de la tarde; el diario estaba sobre la colcha arrugada, y la almohada estaba hundida en parte. Junto a la cabecera de la cama, frente a la puerta, había una mesita cubierta de cepillos y de lienzos. Annixter los tiró al suelo. Colocó encima de la mesa su manuscrito, la jarra, el vaso y los cigarrillos, y se dirigió a la puerta y le echó el cerrojo. Acercó la silla de paja a la mesa, se sentó y encendió un cigarrillo. Se recostó en la silla fumando, dejando la mente tranquila en el ambiente deseado, el ambiente espiritual de Cynthia, la mujer de su drama, la mujer tan asustada que se había encerrado completamente, en un cuarto sin ventanas, un cuarto hermético. -Así se sentó -se dijo Annixter-, justo como estoy sentado yo: en un cuarto sin ventanas, con la puerta cerrada con un pasador. Sin embargo, él la alcanzó. La alcanzó con un cuchillo, en un cuarto sin ventanas, con la puerta cerrada con pasador. ¿Cómo lo hizo? Había una manera de hacerlo. Él, Annixter, había pensado en ese medio, lo había concebido, lo había inventado y olvidado. Su idea había creado las circunstancias. Ahora, deliberadamcnte reproducía las circunstancias, para recuperar la idea. Había puesto su persona en la posición de la víctima, para que su mente pudiera recuperar el procedimiento perdido. Todo estaba tranquilo: ni un sonido en el cuarto ni en el departamento. Annixter estuvo inmóvil por largo rato. Así quedó hasta que la intensidad de su concentración comenzó a flaquear. Se oprimió la frente con las palmas de las manos, y luego agarró la jarra. Se echó un buen trago. Casi había recobrado lo que buscaba, lo sentía cerca, casi al borde. -Calma -se dijo-, tómalo con calma, descansa. Afloja. Ensaya de nuevo un instante. Miró a su alrededor buscando algo que lo distrajera y tomó el diario de José. A las primeras palabras que cayeron bajo su vista se le detuvo el corazón. La mujer en cuyo cuerpo descubrieron tres puñaladas, las tres mortales, yacía en un cuarto sin ventana, cuya única puerta estaba cerrada por dentro con llave y pasador. Estas precauciones excesivasparece que le eran habituales,y no hay duda de que temía constantemente por su vida, pues la policía la sabía chantajista contumaz y despiadada. Al singular problema de las circunstancias del cuarto herméticamente cerrado se añade el problema de cómo el crimen puede haber estado oculto durante tanto tiempo, pues el médico estima, según las condiciones del cadáver, que debió cometerse hace doce o catorce días. 45 50 55 60 Hace doce o catorce días. Annixter volvió a leer el resto de la historia; luego dejó caer el diario en el suelo. Le latían las sienes con fuerza. Tenía el rostro lívido. ¿Doce o catorce días? Podía ser exacto. Hacía trece noches justas que él estuvo en "Casa Habana" y contó a un hombrecillo de lentes hexagonales cómo matar a una mujer en un cuarto cerrado. Annixter quedó sin moverse un instante. Luego llenó un vaso. Era grande y le hacía falta. Sintió una curiosa sensación de asombro, de espanto. Él y el hombrecillo estaban en idéntico aprieto hace trece noches. Ambos ultrajados por una mujer. Como resultado, uno había concebido un drama de crimen. El otro había llevado el drama a la realidad. -¡Y yo, esta noche, le ofrecía una participación! -pensó Annixter-. Le hablé de dinero en efectivo. Se oyó una carcajada. Todo el dinero del mundo no haría confesar al hombrecillo que había visto alguna vez a Annixter, ese Annixter que le había contado el argumento de un drama en el que se mataba a una mujer en un cuarto cerrado. Porque él era la única persona en el mundo que podía denunciarlo. Aun si no podía decirles, porque lo había olvidado, de qué manera el hombrecillo había cometido el crimen, podía poner sobre su pista a la policía, podía dar sus serias, para que lo localizaran. Y una vez sobre su pista, la policía buscaría los vínculos, casi inevitablemente, con el crimen. Idea rara, que él, Annixter era probablemente la única amenaza, el único peligro, para el pulcro, pálido hombrecillo de lentes hexagonales. La única amenaza Y. por supuesto, el hombrecillo lo sabía muy x 157 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 bien. Un peligro mortal desde el descubrimiento del asesinato en el cuarto cerrado. Ese descubrimiento se acababa de publicar esta noche y el hombrecillo pudo haber tomado la suya, la pista de Annixter. Annixter había despachado a José. El criminal estaría por caer sobre Annixter, solo en el departamento, solo en el cuarto sin ventanas, con la puerta cerrada por dentro con llave y pasador, a sus espaldas. Annixter sintió un súbito terror, salvaje, glacial. Medio se levantó, pero demasiado tarde. Demasiado tarde, porque en ese instante se deslizó la hoja del puñal, fina penetrante y delicada, en sus pulmones, entre las costillas. La cabeza de Annixter fue inclinándose lentamente hacia adelante hasta que su mejilla descansó sobre el manuscrito del drama. Sólo se oyó un sonido, un sonido raro, confuso, algo parecido a una risa. Annixter, de pronto, había recordado. n o v u p m 15 WILKIE COLLINS ¿Quién mató a Zebedee? 20 25 30 UNAS PALABRAS PREVIAS SOBRE Mí MISMO Antes de que el médico se marchara una mañana, le pregunté cuánto tiempo iba a vivir. Me respondió: «No resulta fácil decirlo; puede morir usted antes de que vuelva a verle por la mañana, o puede vivir hasta finales de mes». A la mañana siguiente, todavía vivía lo suficiente como para pensar en las necesidades de mi alma, de modo que (puesto que soy miembro de la Iglesia Católica Romana) mandé llamar a un sacerdote. La historia de mis pecados, relatada en confesión, incluía el abandono culpable de mi deber hacia las leyes de mi país. En opinión del sacerdote -y yo estuve de acuerdo con él- tenía la obligación moral de reconocer públicamente mi falta, como un acto de penitencia digno de un inglés católico. Llegamos así a establecer un reparto del trabajo. Yo relaté las circunstancias, mientras que su reverencia tomó la pluma Y puso las cosas sobre el papel. Éste es el resultado: I 35 40 45 50 55 60 Cuando era un joven de veinticinco años, me convertí en miembro de las fuerzas de policía de Londres. Tras casi dos años de experiencia en la responsabilidad de los mal pagados deberes de esa vocación, me encontré dedicado a mi primer grave y terrible caso de investigación oficial, relacionado nada menos que con un delito de asesinato. Las circunstancias fueron las siguientes: Por aquel entonces yo estaba destinado a una comisaría del distrito norte de Londres, que pido permiso para no mencionar más particularmente. Un cierto lunes inicié mi turno de noche. A las cuatro de la madrugada no había ocurrido nada digno de mención en la comisaría. Era primavera y, entre el gas y el fuego, la habitación se puso bastante calurosa. Fui a la puerta para respirar un poco de aire fresco, ante la sorpresa de nuestro inspector de servicio, que era de por sí un hombre friolero. Caía una fina llovizna, y la fuerte humedad del aire me envió de vuelta al lado del fuego. No creo que llevara sentado allí más de un minuto cuando empujaron con fuerza la puerta giratoria. Una mujer frenética entró dando un grito y preguntando: -¿Es esto la comisaría? Nuestro inspector (por lo demás un magnífico agente) tenía, por alguna perversidad de la naturaleza, un temperamento más bien acalorado en su friolera constitución. - ¿Por qué, benditas sean las mujeres, no ve usted que lo es? --dijo-. ¿Qué es lo que ocurre? -¡Asesinato es lo que ocurre! -restalló ella-. Por el amor de Dios, vengan conmigo. Es en la pensión de la señora Crosscapel, en el número catorce de la calle Lehigh. ¡Una joven ha asesinado a su esposo por la noche! Con un cuchillo, señor. Dice que cree que lo hizo dormida. Confieso que aquello me sobresaltó; y el tercer hombre de servicio (un sargento) pareció sentir lo mismo también. La mujer era hermosa, incluso en su aterrada expresión, recién salida de la c ama, con las ropas desarregladas. Por aquellos días me gustaban las mujeres altas, y ella era, como dicen, de mi estilo. Adelanté una silla para que se sentara, y el sargento removió el fuego. En cuanto al inspector, nada le alteraba. La interrogó tan fríamente como si se tratara de un insignificante caso de robo. -¿Ha visto usted al hombre asesinado? -preguntó. -No, señor. -¿0 a la esposa? x 158 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -No, señor. No me atreví a ir a la habitación; ¡sólo lo oí! -¡Oh! ¿Y quién es usted? ¿Una de las clientas de la pensión? -No, señor. Soy la cocinera. -¿El dueño no está en la casa? -Sí, señor. Está tan asustado que no da pie con bola. Y la doncella ha ido en busca del médico. Todo recae en los pobres empleados, por supuesto. ¡Oh!, ¿por qué pondría el pie en esa horrible casa? La pobre mujer estalló en lágrimas y se estremeció de pies a cabeza. El inspector tomó nota de sus afirmaciones, luego le pidió que las leyera y firmara con su nombre. El objetivo de todo aquello era permitirle acercarse a ella lo suficiente como para tener la oportunidad de oler su aliento. -Cuando la gente hace afirmaciones tan extraordinarias -me dijo más tarde-, a veces te ahorra problemas comprobar que no están borrachos. También he conocido algunos que están locos, pero no a menudo. A esos los identificas generalmente por sus ojos. La mujer se levantó y firmó con su nombre, «Priscilla Thurlby». La prueba del inspector demostró que estaba sobria; y sus ojos --de un hermoso color azul claro, cálidos y agradables, sin duda cuando no miraban con miedo, y ahora, rojos por las lágrimas- le ratificaron (supuse) que no estaba loca. Me adjudicó el caso en primera instancia. Vi que no creía nada de aquello, ni siquiera entonces. -Vaya con ella a la casa -me dijo-. Puede, que sea una estúpida broma, o una pelea exagerada. Compruébelo por usted mismo, y escuche lo que dice el médico. Si es serio, avise directamente aquí y no deje entrar a nadie en el lugar o marcharse de él hasta que lleguemos. ¡Espere! ¿Sabe la fórmula para cualquier . . . . . . declaración voluntaria? -Sí, señor. Tengo que advertir a la persona que cualquier cosa que diga será registrada y puede ser empleada en su contra. _Muy bien. Uno de estos días van a nombrarle inspector. ¡Ahora, señorita ... ! Y con eso dejó a la mujer a mi cuidado. La calle Lehigh no estaba muy lejos, unos veinte minutos a pie desde la comisaría. Confieso que pensé que el inspector había sido más bien duro con Priscilla. Ella estaba,, por supuesto, furiosa con él. -¿Qué ha querido dar a entender -exclamócuando ha hablado de una broma? Me gustaría que estuviera tan asustado como lo estoy yo. Ésta es la primera vez que sirvo en una casa, señor, y no creo haber hallado un lugar respetable. Le hablé muy poco por el camino, debido en buena parte a que, la verdad sea dicha, me sentía más bien ansioso por la tarea que me había sido encomendada. Cuando alcancé la casa, abrieron la puerta des-, de dentro antes de que pudiera llamar. Salió un caballero, que resultó ser el médico. Se detuvo apenas, me vio. -Debe ir con cuidado, policía -me dijo-. Hallé al hombre tendido de espaldas en la cama, muerto, con el cuchillo que lo había matado clavado todavía en la herida. Al oír aquello sentí la necesidad de enviar aviso inmediatamente a la comisaría. ¿Dónde podía hallar un mensajero de confianza? Me tomé la libertad de pedirle al médico que repitiera a la policía lo que me había dicho a mí. La comisaría no estaba muy lejos de su camino de vuelta a casa. Aceptó amablemente atender mi petición. La patrona (la señora Crosscapel) se nos unió mientras aún hablábamos. Era una mujer todavía joven; que no se asustaba con facilidad, por lo que pude ver, ni siquiera por un asesinato en la casa. Su marido estaba en el pasillo tras ella. Parecía lo bastante viejo como para ser su padre, y temblaba tanto de terror que alguien hubiera podido tomarle por el culpable. Retiré la llave dé la puerta de la calle después de cerrarla y le dije a la patrona: -Nadie debe abandonar la casa, o entrar en ella, hasta que llegue el inspector. Debo examinar el lugar para ver si alguien ha forzado la entrada. -La llave de la puerta del patio está puesta en la cerradura -dijo, como respuesta a mis palabras-. Siempre está cerrada. Baje conmigo y véalo usted mismo. -Priscilla fue con nosotros. Su señora la envió a encender el fuego de la cocina-. Quizá algunos -sugirió la señora Crosscapel- nos sintamos un poco mejor con una taza de té. Observé que se tomaba las cosas con tranquilidad, dadas las circunstancias. Me respondió que la patrona de una pensión londinense no podía permitirse perder la calma, no importaba lo que hubiera ocurrido. Hallé la puerta cerrada y los postigos de la ventalla de la cocina asegurados. La parte de atrás y la puerta de la cocina estaban aseguradas del mismo modo. No había nadie escondido en ninguna parte. Regresamos arriba y examiné la ventana del salón de delante. Allí también los postigos cerrados me indicaron la seguridad de aquella habitación. Una voz quebrada dijo a través de la puerta de la salita de atrás: -El policía puede entrar, si promete no mirarme. Me volví hacia la patrona en busca de información. -Es mi huésped de la salita, la señorita Mybus -dijo ésta-, una dama muy respetable. Al entrar en la habitación, vi algo envuelto en las cortinas de la cama.- La señorita Mybus se había hecho modestamente invisible de aquella manera. Satisfecho de la seguridad de la parte inferior de la casa, y con las llaves en el bolsillo, estuve dispuesto a ir escaleras arriba. x 159 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 En nuestro camino a las regiones superiores pregunté si había habido alguna visita el día anterior. Sólo dos visitantes, amigos de los huéspedes.... y la propia señora Crosscapel los había acompañado a la salida. Mi siguiente pregunta se refirió a los propios huéspedes. En la planta baja estaba la señorita Mybus. En el primer piso (ocupando ambas habitaciones), el señor Barfield, un viejo soltero, empleado en la oficina de un comerciante. En el segundo piso, en la habitación de delante, el señor John Zebedee, el hombre asesinado, y su esposa. En la habitación de atrás, el señor Deluc, descrito como un agente de comercio de cigarros y supuestamente un caballero criollo de la Martinica. En la buhardilla de delante, el señor y la señora Crosscapel. En la buhardilla de atrás, la cocinera y la doncella. Éstos eran los habitantes regulares de la casa. Indagué acerca de las sirvientas. -Ambas excelentes personas -dijo la patronao no estarían, a mi servicio. Llegamos al segundo piso y hallamos a la doncella de guardia ante la puerta de la habitación delantera. Físicamente no era una mujer tan agraciada como la cocinera y estaba enormemente asustada, por supuesto. Su señora la había apostado allí para dar la alarma en caso de un arrebato por parte de la señora Zebedee, que permanecía encerrada en la habitación. Mi llegada alivió a la doncella de su responsabilidad. Corrió escaleras abajo a reunirse con su compañera de servicio en la cocina. Le pregunté a la señora Crosscapel cómo y cuándo se había dado la alarma del asesinato. -Poco después de las tres de la madrugada -dijo-. Me despertaron los gritos de la señora Zebedee. La encontré ahí fuera, en el descansillo, y al señor Deluc, muy alarmado, intentando calmarla. Puesto que duerme en la habitación contigua, sólo tuvo que abrir la puerta cuando los gritos de la mujer le despertaron. «¡Mi querido John está muerto! ¡Yo soy la miserable culpable ... lo asesiné estando dormida!.» Repetía estas palabras frenéticamente una y otra vez, hasta que cayó desmayada. El señor Deluc y yo la llevamos de vuelta al dormitorio. Ambos pensamos que la pobre mujer se había despertado de alguna pesadilla. Pero cuando llegamos junto a la cama ... 1 no me pregunte lo que vimos; el doctor ya se lo ha contado. Durante un tiempo fui enfermera en un hospital, y por ello estoy acostumbrada a ver cosas horribles. Sin embargo, aquello me dejó helada y aturdida. En cuanto al señor Deluc, pensé que él iba a ser el siguiente en desmayarse. Tras oír aquello, pregunté si la señora Zebedee había dicho o hecho algo extraño desde que era huésped de la señora Crosscapel. - ¿Piensa usted que está loca? -respondió la patrona-. Cualquiera lo pensarla, cuando una mujer se acusa a sí misma de asesinar a su marido estando dormida. Todo lo que puedo decir es que, hasta esta madrugada, nunca conocí a una persona más tranquila, sensata y bien educada que la señora Zebedee Estaban recién casados, entienda, y quería a su desafortunado esposo tanto como una mujer puede querer. Los hubiera llamado una pareja ideal, a su propio estilo. No había nada más que decir en el descansillo Abrimos la puerta y entramos en la habitación. 35 II 40 45 50 55 60 Estaba tendido de espaldas en la cama, tal como el médico lo había descrito. En el lado izquierdo de su camisa de noche, justo sobre su corazón, la sangre en la tela contaba la terrible historia. Por todo lo que uno podía juzgar, contemplando su rostro muerto, debió de haber sido un joven apuesto en vida. Era una visión capaz de entristecer a cualquiera, pero creo que la sensación más dolorosa se produjo cuando mis ojos se posaron en su abatida esposa. Estaba sentada en el suelo, acurrucada en un rincón, una mujercita morena bien vestida con un traje de alegres colores. Su pelo negro y sus grandes ojos castaños hacían que la horrible palidez de su rostro pareciera más mortalmente blanca de lo que quizá era en verdad. Nos miró con fijeza al parecer sin vemos. Le hablamos, y no pronunció ni una sola palabra. Igual hubiera podido estar muerta -como su esposo-, excepto porque no dejaba de morderse los dedos y se estremecía de tanto en tanto como si tuviera frío. Fui hacia ella e intenté levantarla. Se echó hacia atrás con un grito que me asustó, no por su intensidad sino porque era más el grito de un animal que el de un ser humano. Por tranquila que se hubiera comportado hasta entonces, según decía la patrona, ahora estaba fuera de sí. Puede que me sintiera conmovido por una piedad natural hacia ella, o puede que estuviera mentalmente trastornado, pero lo cierto es que no logré convencerme de su culpabilidad. Incluso le dije a la señora Crosscapel: -No creo que lo hiciera ella. Mientras pronunciaba esas palabras hubo una llamada a la puerta de entrada. Bajé de inmediato y dejé pasar (con gran alivio) al inspector, acompañado por uno de nuestros hombres. Aguardó a oír mi informe y aprobó todo lo que yo había hecho. -Parece que el asesinato ha sido cometido por alguien de la casa -señaló; dejó al hombre abajo y subió conmigo al segundo piso. No llevaba un minuto en la habitación cuando descubrió un objeto que se me había escapado. Era el cuchillo que había cometido la atrocidad. x 160 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 El médico lo había hallado clavado en el cuerpo, lo había retirado para examinar la herida y lo había dejado en la mesilla de noche. Era una de estas útiles navajas multiusos que contienen una sierra, un sacacorchos y otros complementos del mismo estilo. La gran hoja quedaba asegurada, una vez abierta, por un muelle. Excepto donde estaba manchado de sangre, el cuchillo aparecía tan brillante como cuando fue comprado. Una pequeña placa de metal sujeta al mango de cuerno mostraba una inscripción, sólo parcialmente grabada: «A John Zebedee, de ... ». Allí, sorprendentemente, se detenía. ¿Quién o qué había interrumpido el trabajo del grabador? Era imposible adivinarlo siquiera. De todos modos, el inspector se mostró animado -Esto debería ayudarnos -dijo, y luego prestó oído atento (sin dejar de mirar durante todo el tiempo a la pobre mujer acurrucada en el rincón) a lo que la señora Crosscapel tenía que contarle. Una vez la patrona hubo terminado su relato, dijo que ahora necesitaba ver al huésped que dormía en la habitación de al lado. El señor Deluc apareció de pie en la puerta del cuarto, con la cabeza vuelta hacia otro lado para no contemplar el horror de su interior. Iba envuelto en una espléndida bata azul, ribeteada en oro y con un cinturón del mismo color. Su escaso pelo castaño estaba rizado (soy incapaz de decir si natural o artificialmente) en pequeños bucles. Su. color general era amarillento; sus ojos verde-castaños eran del tipo llamado « saltones »: parecía como si fueran a caerse de un momento a otro de su rostro, si uno colocaba una cuchara debajo de ellos. Su bigote y su barba caprina estaban cuidadosamente engominados; y, para completar su equipamiento, llevaba un largo puro negro en la boca. -No es insensibilidad a esta terrible tragedia -explicó-. Tengo los nervios destrozados, señor policía, y sólo puedo combatirlo de esta forma. Le ruego que me disculpe y me comprenda. El inspector interrogó al testigo seca y exhaustivamente. No era un hombre que se dejara llevar por las apariencias; pero podía ver que estaba muy lejos de que el señor Deluc le gustara o, simplemente, confiara en él. Nada surgió del interrogatorio, excepto lo que la señora Crosscapel me había mencionado ya en sustancia. El señor Deluc regresó a su habitación. -¿Cuánto tiempo lleva con ustedes? -preguntó el inspector, tan pronto el otro se hubo dado la vuelta. -Casi un año -respondió la patrona. -¿Les dio alguna referencia? -Una referencia tan buena como yo podía desear. Y citó el nombre de una conocida firma de comerciantes de puros en la City. El inspector anotó la información en su bloc. Preferiría no relatar con detalle lo que ocurrió a continuación: es demasiado penoso para demorarse en ello. Déjenme decir tan sólo que la pobre y alterada mujer fue llevada en un coche a la comisaría. El inspector se hizo cargo de la navaja y de un libro hallado en el suelo, titulado El mundo del sueño. Cerramos el baúl que contenía el equipaje y luego la puerta de la habitación; ambas llaves fueron entregadas a mi custodia. Mis instrucciones eran quedarme en la casa y no permitir que nadie la abandonara hasta que volviera a tener noticias del inspector. 40 III 45 50 55 60 La encuesta del juez de instrucción fue aplazada, y la vista ante el magistrado terminó con el ingreso de la acusada en prisión, sin que la señora Zebedee estuviera en condiciones de comprender nada de lo que sucedía. El médico informó de que estaba completamente postrada por un terrible shock nervioso. Cuando se le preguntó si se consideraba una mujer cuerda antes de que se produjera el asesinato, se negó a responder afirmativamente en aquel momento,. Transcurrió una semana. El hombre asesinado fue enterrado; su anciano padre asistió al funeral. Vi ocasionalmente a la señora Crosscapel y a las dos sirvientas, con la finalidad de obtener tanta información adicional como fuera posible. Tanto la cocinera como la doncella habían comunicado que pensaban marcharse tras el mes reglamentario; se negaban, en interés propio, a seguir en una casa que había sido escenario de un asesinato. Los nervios del señor Deluc le condujeron también a su marcha; su descanso se veía ahora alterado por terribles sueños. Pagó la penalización monetaria exigida y se fue sin más. El huésped del primer piso, el señor Barfield, conservó sus habitaciones, pero obtuvo un permiso en su empleo y se refugió con unos amigos en el campo. Sólo la señorita Mybus siguió en su saloncito. -Cuando estoy cómoda en un sitio -dijo la anciana dama-, nadie me mueve de allí, a mi edad. Un asesinato un par de pisos más arriba es casi lo mismo que un asesinato en la casa de al lado. La distancia, ¿sabe?, es lo que marca toda la diferencia. A la policía le importaba poco lo que hicieran los huéspedes. Teníamos hombres de paisano vigilando la casa día y noche. Todas las personas que se marcharon fueron seguidas discretamente; y la policía de los distritos adonde se trasladaron fue advertida de mantenerlos bajo vigilancia. Mientras no consiguiéramos probar de ningún modo la extraordinaria afirmación de la señora Zebedee -sin decir nada del x 161 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m hecho de que fracasaron todos nuestros intentos de rastrear la navaja hasta su comprador-, no podíamos dejar que ninguna persona que había vivido bajo el techo de la señora Crosscapel la noche del asesinato se escapara de nuestras manos. 5 IV 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A los quince días, la señora Zebedee se había recuperado lo suficiente como para prestar la necesaria declaración, tras las, advertencias preliminares dirigidas a las personas en tales casos. El médico no vaciló ahora en considerarla una mujer cuerda. Su ocupación en la vida había sido el servicio doméstico. Había vivido cuatro años en el último lugar como doncella de una lady con una familia que residía en Dorsetshire. El único problema que tenía había sido su ocasional sonambulismo, que hacía necesario que otra de las sirvientas durmiera en la misma habitación que ella, con la puerta cerrada y la llave bajo su almohada. En todos los demás aspectos, la doncella era descrita por su lady como «un perfecto tesoro». En los últimos seis meses de su servicio, un joven llamado John Zebedee entró en la casa (con una recomendación) como mayordomo. Pronto quedó. prendado de la hermosa doncella de la lady, y ella le devolvió el sentimiento. Hubieran podido tener que aguardar años para hallarse en una posición pecuniaria que les permitiera casarse, de no ser por la muerte del tío de Zebedee, que le dejó una pequeña fortuna de dos mil libras. Para personas de su condición, ahora eran lo bastante ricos como para hacer lo que se les antojara; y se casaron en la casa donde habían servido juntos, y las hijas de la familia mostraron su afecto hacia la señora Zebedee actuando como madrinas. El joven esposo era un hombre prudente. Decidió emplear su pequeño capital del mejor modo posible, criando ovejas en Australia. Su esposa no puso objeción; estaba dispuesta a ir allá donde fuera John. En consecuencia, pasaron su corta luna de miel en Londres para esperar el barco que debería llevarles hasta su destino. Fueron a la pensión de la señora Crosscapel porque el tío de Zebedee siempre se había alojado allí cuando iba a Londres. Faltaban diez días para el embarque. Esto proporcionó a la joven pareja unas apetecibles vacaciones y la perspectiva de divertirse con las vistas y los espectáculos de la gran ciudad. En su primera noche en Londres fueron al teatro. Ambos estaban acostumbrados al aire fresco del campo y se sintieron medio asfixiados por el calor y el gas. De todos modos, les gustó tanto aquel espectáculo nuevo para ellos que acudieron a otro teatro la noche siguiente. En esta segunda ocasión, John Zebedee halló el calor insoportable. Abandonaron el teatro y volvieron a su alojamiento hacia las diez. Contemos el resto con las propias palabras de la señora Zebedee. -Nos sentamos a hablar un poco en nuestra habitación, y el dolor de cabeza de John fue cada vez peor -dijo-. Le persuadí de que se fuera a la cama y apagué la vela (el fuego daba luz suficiente para desvestirse) a fin de que se durmiera más pronto. Pero estaba demasiado inquieto para dormir. Me pidió que le leyera algo. En el mejor de los casos, los libros siempre le daban sueño. »Yo todavía no había empezado a desvestirme. Así que encendí de nuevo la vela y abrí el único libro que tenía. John lo había visto en el quiosco de la estación y le había llamado la atención su título, El mundo del sueño. Solía bromear conmigo acerca de mi sonambulismo y dijo: "Aquí hay algo que seguro que te interesará", y me lo regaló. »Antes de que le hubiera leído durante más de media hora ya se había quedado dormido. Como yo no tenía sueño, seguí leyendo para mí. »El libro me interesaba. En él se contaba una terrible historia que quedó grabada en mi mente, la de un hombre que apuñaló a su mujer en un sueño sonámbulo. Después de leer aquello pensé en dejarlo, pero luego cambié de opinión y seguí leyendo. Los siguientes capítulos no eran tan interesantes; estaban llenos de informes eruditos de por qué caemos dormidos y qué hacen nuestros cerebros en tal estado y cosas así. Terminé durmiéndome yo también en mi sillón junto al fuego. »No sé qué hora era cuando me dormí; no sé cuánto tiempo lo hice, o si soñé o no. La vela y el fuego se habían apagado, y la oscuridad era completa cuando desperté. Ni siquiera puedo decir por qué me desperté, a menos que fuera a causa de la frialdad de la habitación. »Había una vela de repuesto en la repisa de la chimenea. Encontré la caja de cerillas y encendí una. Entonces, por primera vez, me volví hacia la cama; y vi... Vio el cadáver de su esposo, asesinado mientras ella permanecía sin saberlo a su lado..., y, mientras lo contaba se desvaneció, pobre criatura, ante su solo recuerdo. La vista fue aplazada. La señora Zebedee recibió todos los cuidados y la atención posibles; el capellán veló por su bienestar junto con el médico. No he dicho nada de las declaraciones de la patrona y las sirvientas. Fueron consideradas una mera formalidad. Lo poco que sabían no probaba nada contra la señora Zebedee. La policía no hizo ningún descubrimiento que apoyara la primera frenética acusación que la mujer había hecho contra sí misma. Sus últimos amos hablaron de ella en los más altos términos. Estábamos completamente en un callejón sin salida. x 162 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Al principio se consideró oportuno no sorprender al señor Deluc citándole como testigo. La acción de la ley, sin embargo, se vio acelerada en este caso por una comunicación privada recibida del capellán. Tras ver y hablar dos veces con la señora Zebedee, el reverendo quedó persuadido de que ella no estaba más relacionada que él con la muerte de su esposo. No consideró que estuviera justificado el repetir una comunicación confidencial; sólo podía recomendar que el señor Deluc fuera llamado para presentarse en el siguiente interrogatorio. Se siguió el consejo. La policía no tenía ninguna prueba contra la señora Zebedee cuando se reanudó la investigación. Para ayudar a la justicia fue llamada ahora al estrado de los testigos. El descubrimiento de su marido asesinado, cuando despertó a primera hora de la madrugada, se pasó lo más rápidamente posible. Sólo se le hicie~ ron tres preguntas importantes. En primer lugar, se le presentó la navaja. ¿La había visto alguna vez en posesión de su esposo? ¿Sabía algo sobre ella? Absolutamente nada. Segunda: ¿Habían ella o su esposo cerrado por dentro la habitación cuando regresaron del teatro? No. ¿Cerró más tarde ella la puerta? No. Tercera: ¿Había alguna razón en especial para hacerle suponer que era ella quien había asesinado a su esposo en un sueño sonámbulo? Ninguna razón, excepto que estaba fuera de sí en aquel momento, y que el libro puso el pensamiento en su cabeza. Después de esto, se hizo salir a los demás testigos de la sala. Apareció entonces el motivo de la comunicación del capellán. Se le preguntó a la señora Zebedee si había ocurrido algo desagradable entre el señor Deluc y ella. Sí. El hombre la había encontrado a solas en las escaleras de la pensión; había intentado insinuarse; y el insulto había llegado todavía más lejos cuando intentó besarla. Ella le abofeteó en pleno rostro y afirmó que su esposo se enteraría de aquello si intentaba repetirlo. Él se enfureció porque le abofeteara y le dijo: «Señora, lamentará usted esto». Tras una consulta, y a petición del inspector, se decidió mantener por el momento al señor Deluc en la ignorancia de la declaración de la señora Zebedee. Cuando fueron llamados de vuelta los testigos, el hombre declaró lo mismo que había declarado ya al inspector, y entonces se le preguntó si sabía algo de la navaja. Contempló la navaja sin el menor signo de culpabilidad en su rostro y juró no haberla visto nunca hasta aquel momento. La sesión terminó sin que se hubiera averiguado nada significativo. Pero mantuvimos vigilado al señor Deluc. Nuestro siguiente esfuerzo fue intentar asociarlo con la compra de la navaja. Aquí tampoco (había razones para creer en una especie de fatalidad en este caso) alcanzamos ningún resultado útil. Fue fácil encontrar la cuchillería de Sheffield que la había fabricado por la marca en la hoja. Pero hacían decenas de miles de estas navajas y las distribuían por toda Gran Bretaña, sin hablar del extranjero. En cuanto a hallar a la persona que había grabado la incompleta inscripción (sin saber dónde o por quién había sido comprada la navaja), era algo así como buscar la proverbial aguja en el pajar. Nuestro último recurso fue fotografiar la navaja, por el lado que mostraba la inscripción, y enviar copias a todas las comisarlas del reino. Al mismo tiempo, investigamos al señor Deluc -quiero decir que investigamos su vida pasada- con la esperanza de que él y el hombre asesinado se hubieran conocido antes y pudieran haberse peleado, o existiera alguna rivalidad respecto a una mujer en alguna ocasión anterior. No descubrimos nada. Averiguamos que Deluc había llevado una vida disipada y que se había mezclado con muy malas compañías. Pero se había mantenido fuera del alcance de la ley. Un hombre puede ser un vagabundo libertino; puede insultar a una dama; puede decirle cosas amenazadoras en medio del escozor de la primera bofetada, pero de estos rasgos de su carácter no puede deducirse que haya asesinado a su esposo por la noche. Una vez más, pues, cuando volvieron a citarnos para presentar nuestro informe, no tuvimos ninguna prueba que presentar. Las fotografías no consiguieron descubrir al propietario de la navaja ni explicar su interrumpida inscripción. La pobre señora Zebedee recibió permiso para volver con sus amigos, bajo el compromiso de presentarse de nuevo si era llamada. Los artículos de los periódicos empezaron a preguntarse cuántos asesinatos más se producirían que consiguieran eludir a la policía. Las autoridades del Tesoro ofrecieron una recompensa de mil libras por cualquier información útil. Y las semanas pasaron, y nadie reclamó la recompensa. Nuestro inspector no era un hombre que se dejara vencer tan fácilmente. Siguieron más investigaciones y exámenes. No es necesario decir nada al respecto. Fuimos derrotados, y esto, en lo que a la policía y al público se refería, fue el fin del asunto. El asesinato del pobre joven esposo no tardó en dejar de ser noticia, como otros asesinatos no solucionados. Sólo una oscura persona fue lo suficientemente estúpida como para persistir en sus horas de ocio en intentar resolver el problema de quién mató a Zebedee. Tenía la sensación de que podría ascender a las más altas posiciones en las fuerzas de la policía si tenía éxito en lo que sus superiores habían fallado, y se aferró a su ambición, aunque todo el mundo se riera de él. En pocas palabras, yo fui ese hombre. V x 163 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Sin pretenderlo, he contado mi historia de una forma injusta. Hubo dos personas que no vieron nada ridículo en mi resolución de proseguir la investigación por mi cuenta. Una de ellas fue la señorita Mybus; la otra fue la cocinera, Priscilla Thurlby. Mencionando primero a la dama, la señorita Mybus se mostró indignada ante la resignación con la cual la policía aceptó su derrota. Era una mujercita fuerte, de ojos brillantes; y decía lo que pensaba. -Esto me afecta mucho -dijo, Simplemente, mire un año o dos hacia atrás. Puedo recordar dos casos de personas halladas asesinadas en Londres, y los asesinos nunca han sido descubiertos. Yo también soy una persona; y me pregunto si no será mi turno la próxima vez. Es usted una persona agradable, y me gustan su valor y su perseverancia. Venga tan a menudo como considere necesario y diga que viene a visitarme si le ponen alguna dificultad para dejarle entrar. ¡Una cosa más! No tengo nada en particular que hacer, y no soy estúpida. Aquí en el saloncito veo a todo el mundo que entra en la casa o sale de ella. Déjeme sus señas: es posible que pueda facilitarle alguna información. Con sus mejores intenciones, la señorita Mybus no halló ninguna oportunidad de ayudarme. De las dos, Priscilla Thurlby parecía la que tenía más probabilidades de serme de utilidad. En primer lugar era aguda y activa, y (no habiendo encontrado todavía otro trabajo) era dueña de sus movimientos, En segundo lugar, era una mujer en la que podía confiar. Antes de que se marchara de su casa para dedicarse al servicio doméstico en Londres, el párroco de su parroquia natal le había entregado una carta de recomendación, de la que adjunto una copia. Decia: Recomiendo encarecidamente a Priscilla Thurlby para cualquier empleo respetable que su competencia le permita aceptar. Su padre y su madre son personas ancianas y enfermas, que últimamente han sufrido una disminución de sus ingresos, y tienen una hija más pequeña a la que mantener. Antes que ser una carga para sus padres, Priscilla va a Londres en busca de trabajo en el servicio doméstico, con la intención de dedicar lo que gane a ayudar a su padre y a su madre. Las circunstancias hablan por sí mismas. Hace muchos años que conozco a la familia; y tan sólo lamento no tener ninguna plaza vacante en mi propia casa que poder ofrecerle a esta buena muchacha. (Firmado) HENRY DERRINGTON, rector de Roth. Tras leer estas palabras, pude pedirle con toda seguridad a Priscilla que me ayudara a reabrir el misterioso caso de asesinato a fin n de conseguir algún resultado. Mi idea era que las investigaciones sobre las personas en casa de la señora Crosscapel no habían sido lo bastante profundas. A fin de proseguirlas, pregunté a Priscilla si podía decirme algo que asociara a la doncella con el señor Deluc. Se mostró reacia a contestar. -Puede que esté arrojando sospechas sobre una persona inocente -dijo-. Además, hace tan poco que la conozco... -Dormía en la misma habitación que ella -señalé-, y tuvo oportunidad de observar su conducta con respecto a los huéspedes. Si en los interrogatorios le hubieran hecho esta pregunta, hubiera respondido usted sinceramente. Cedió ante este argumento. Y así oí de ella algunos particulares que arrojaban una nueva luz sobre el señor Deluc, y sobre el caso en general. Actué sobre esta información. Fue un trabajo lento, debido a que mis deberes habituales reclamaban buena parte de mi tiempo; pero con ayuda de Priscilla fui avanzando firmemente hacia el fin que tenía en mente. Además, yo tenía otra obligación con respecto a la agraciada cocinera de la señora Crosscapel. Deberé confesar más pronto o más tarde, así que es mejor que lo haga ahora. Conocí por primera vez lo que es el amor gracias a Priscilla. Recibí deliciosos besos gracias a Priscilla. Y cuando le pregunté si se casaría conmigo, no dijo no. Me miró, debo confesarlo, con una cierta tristeza y dijo: -¿Cómo puede una gente tan pobre como nosotros tener alguna esperanza de casarse? A lo que respondí: -No pasará mucho tiempo antes de que le eche mano a la pista que mi inspector no ha conseguido hallar. Entonces estaré en posición de casarme contigo, querida, cuando llegue el momento. En nuestro siguiente encuentro hablamos de sus padres. Ahora yo era su prometido. A juzgar por lo que he oído de cómo actúan otras personas en mi misma situación, parecía que lo correcto en aquellas circunstancias era que su padre y su madre me conocieran. Ella se mostró enteramente de acuerdo conmigo; y escribió a su casa aquel día, para decirles qué nos esperaran el fin de semana. Tomé un turno de noche, para así conseguir tener libertad para la mayor parte del día siguiente. Me vestí con ropas civiles, y compramos nuestros billetes de tren para Yateland, que era la estación más próxima al pueblo donde vivían los padres de Priscilla. 60 VI x 164 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 El tren se detuvo, como de costumbre, en la gran Población de Waterbank. Priscilla, que a la espera de otra colocación se ganaba la vida cosiendo, había estado trabajando hasta última hora de la noche y estaba cansada y sedienta. Abandoné el vagón para ir a buscarle una gaseosa. La estúpida chica de la cantina no conseguía abrir la botella y se negó a -dejarme ayudarla. Tomó un sacacorchos y lo usó mal. Perdí la paciencia y arranqué la botella de su mano. Justo en el momento en que sacaba el corcho sonó la campana en el andén. Sólo aguardé el tiempo necesario para verter la gaseosa en un vaso, pero el tren ya empezaba a moverse cuando abandoné la cantina. Los mo-, zos de estación me detuvieron cuando intentaba subir en marcha. Había perdido el tren. Tan pronto como mi irritación se hubo calmado miré los horarios. Habíamos llegado a Waterbank a la una y cinco. Por suerte, el próximo tren estaba previsto para la una y cuarenta y cuatro y llegaba a Yateland (la siguiente estación) diez minutos, más tarde. Sólo podía esperar que Priscilla consultara también los horarios y me esperara. Si intentaba recorrer caminando la distancia entre los dos lugares perdería tiempo en vez de ganarlo. El intervalo que tenía ante mí no era muy largo; lo dediqué a echarle un vistazo a la ciudad. Hablando con el debido respeto hacia sus habitantes, Waterbank (para un forastero) es un lugar aburrido. Subí por una calle y bajé por otra, y me detuve ante una tienda que me sorprendió; no por nada en particular, sino porque era la única tienda en la calle con los postigos cerrados. Había un cartel pegado a los postigos anunciando que el lugar estaba en alquiler. El nombre y ocupación del anterior ocupante, indicado con las habituales letras pintadas, era: James Wycomb, cuchillero, etc. Por primera vez se me ocurrió que habíamos olvidado un obstáculo en nuestro camino cuando distribuimos las fotos de la navaja. Ninguno de nosotros había pensado que una cierta proporción de cuchillerías podía hallarse fuera de nuestro alcance por circunstancias diversas, por haberse retirado del negocio o por haber quebrado, por ejemplo. Siempre llevaba conmigo una copia de la fotografía; y me dije a mí mismo: « ¡Aquí hay una sombra de posibilidad de rastrear la navaja hasta el señor Deluc! ». Después de llamar al timbre un par de veces, un viejo muy desaseado y muy sordo me abrió la puerta de la tienda. -Será mejor que suba usted la, escalera y hable, con el señor Scorrier, en el piso de arriba -dijo-. Apoyé los labios en la trompetilla del viejo y le pregunté quién era el señor Scorrier. El cuñado del señor Wycomb. El señor Wycomb murió. Si desea comprar usted el negocio, diríjase al señor Scorrier. Tras esta respuesta subí las escaleras y encontré al señor Scorrier enfrascado en grabar una placa de latón para una puerta. Era un hombre de mediana edad, de rostro cadavérico y ojos apagados. Tras las necesarias disculpas, extraje mi fotografía. _¿Puedo preguntarle, señor, si sabe algo de la inscripción de esta navaja? -inquirí. Tomó su lupa para examinar la foto. -Es curioso -observó en voz baja-. Recuerdo ese extraño nombre, Zebedee. Sí, señor, yo grabé esto, tal como está ahora. Me pregunto qué me impidió terirninarlo. El nombre de Zebedee y la inscripción inacabada de la navaja habían aparecido en todos los periódicos ingleses. Se tomó el asunto de una forma tan fría que dudé sobre cómo interpretar su respuesta. ¿Era posible que no hubiera leído nada sobre el asesinato? ¿0 era un cómplice con unos prodigiosos poderes de autodominio? -Disculpe -dije-, ¿no lee usted los periódicos? - ¡Nunca! Me falla la vista. Me abstengo de leer, en interés de mi ocupación. -¿No ha oído mencionar usted el nombre de Zebedee por nadie que lea los periódicos? -Es probable que lo haya oído, pero no le habré prestado atención. Cuando termino mi trabajo voy a dar un paseo. Luego ceno, tomo un ponche y fumo una pipa. Luego me voy a dormir. Supongo que pensará usted que es una existencia muy aburrida. Llevé una vida miserable, señor, cuando era joven. Vivir tranquilo y descansar un poco antes de reposar definitivamente en la tumba.... es todo lo que pido. El mundo dejó de existir para mí hace mucho tiempo. Tanto mejor. El pobre hombre hablaba sinceramente. Me sentí avergonzado de haber dudado de él. Volví al tema de la navaja. -¿No sabe usted dónde fue comprada y por quién? -pregunté. -Mi memoria no es tan buena como antes -murmuró-, pero tengo algo que puede ayudar. Extrajo de una alacena un viejo y sucio libro de recortes. Por lo que pude ver, en sus páginas había pegadas tiras de papeles con cosas escritas. Fue a un indice, o tabla de contenidos, y abrió una página. Algo parecido a un destello de vida iluminó su apagado rostro. -¡Ah! Ahora recuerdo -dijo-. El cuchillo fue comprado en la tienda de abajo de mi difunto cuñado. Ahora lo recuerdo todo, señor. ¡Una persona en un estado muy agitado entró en este mismo cuarto y me arrancó el cuchillo de las manos cuando estaba sólo a medio grabar la inscripción! Sentí que estaba muy cerca de un descubrimiento. -¿Puedo ver qué es lo que le ha ayudado a recordar? -pregunté. x 165 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 -¡Oh, sí! ¿Sabe, señor?, me gano la vida grabando inscripciones y direcciones, y pego en este libro las instrucciones manuscritas que recibo, con mis correspondientes anotaciones al margen. Por un lado me sirven como referencia para los nuevos clientes. Y por otro lado me ayudan a recordar. Volvió el libro hacia mí y señaló una tira de papel que ocupaba la parte inferior de una página. Leí la inscripción completa que hubiera debido figurar en la navaja que había matado a Zebedee: «A John Zebedee, de Priscilla Thurlby». VII 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Declaro que me resulta imposible describir lo que sentí cuando el nombre de Priscilla apareció ante mis ojos como una confesión escrita de culpabilidad. Ignoro cuánto tiempo transcurrió antes de que me recobrara lo suficiente. Lo único que puedo decir con claridad es que asusté al pobre grabador. Mi primer deseo fue tomar posesión de la inscripción manuscrita. Le dije que era policía y que debía ayudarme en el esclarecimiento de un crimen. Incluso le ofrecí dinero. Apartó mi mano. -Puede llevárselo a cambio de nada -dijo-, con sólo que se vaya de aquí y no vuelva nunca. -Intentó arrancar la página, pero sus temblorosas manos se lo impidieron. La arranqué yo mismo e intenté darle las gracias. No me oyó-. ¡Márchese! -exclamó-. No me gusta su aspecto. Puede que se me objete áquí que no hubiera debido estar tan seguro de la culpabilidad de Priscilla hasta obtener más pruebas contra ella. La navaja podía liaberle sido robada, suponiendo que hubiera sido ella la persona que la había arrebatado de las manos del grabador, y podía haber sido utilizada luego por el ladrón para cometer el asesinato. Todo ello muy cierto. Pero nunca tuve ni un momento de duda, desde el instante mismo en que leí la terrible línea en el libro del grabador. Volví a la estación del ferrocarril sin ningún plan en mi cabeza. El tren en el que me había propuesto alcanzarla había salido ya de Waterbank. El siguiente tren que llegaba iba a Londres. Lo tomé..., todavía sin ningún plan en mente. En Charing Cross me encontré con un amigo. Me dijo: -Tienes un aspecto horrible. Vamos a beber algo. Fui con él. Lo que verdaderamente deseaba era un poco de alcohol; me hizo reaccionar y aclaró mi cabeza. Él siguió su camino y yo seguí el mío. Al cabo de poco tiempo, ya había decidido lo que haría. En primer lugar, decidí renunciar a mi puesto e la policía, por un motivo que ahora enunciaré. En segundo lugar, tomé una habitación en una pensión. Ella sin duda regresaría a Londres e iría a mi casa para averiguar qué me había pasado. Entregar a la justicia a la mujer a la que quería era un deber demasiado cruel para un pobre hombre como yo. Prefería abandonar las fuerzas de la policía. Por otro lado, si ella y yo nos encontrábamos antes de que el tiempo me hubiera ayudado a dominarTne, tenía el horrible temor de que fuera yo quien me convirtiera ahora en un asesino y la matara, allí y entonces. La muy traidora no sólo me había embaucado para que me casara con ella, sino que había hecho que una inocente se viera involucrada en el asesinato. Aquella misma noche hallé una forma de aclarar, las dudas que todavía asaltaban mi mente. Escribí al rector de Roth, informándole de que me había prometido con ella y preguntándole si podía decirme (en consideración a mi situación) cuáles habían sido las relaciones que había podido tener ella con una persona llamada John Zebedee Recibí su respuesta a vuelta de correo: SEÑOR: Dadas las circunstancias, creo que me siento obligado a decirle confidencialmente lo que amigos y personas queridas de Priscilla han mantenido en secreto por su bien. Zebedee estuvo trabajando en esta comunidad. Lamento tener que decir esto de un hombre que ha conocido un fin tan miserable, pero su comportamiento con Priscilla demuestra que fue un canalla depravado y sin corazón. Se prometieron y, debo añadir con indignación, él intentó seducirla con la promesa de matrimonio. La virtud de ella se le resistió, y él fingió estar avergonzado de sí mismo. Se publicaron las amonestaciones en mi iglesia. Al día siguiente, Zebedee desapareció y la abandonó cruelmente. Era un buen sirviente, y supongo que halló trabajo en otro lugar. Dejo que imagine usted lo que la pobre muchacha sufrió bajo el ultraje infligido. Fue a Londres con mi recomendación, respondió al primer anuncio que vio y fue lo bastante desafortunada como para iniciar su carrera en el servicio doméstico en la misma pensión en la cual (como he deducido por la noticia de su asesinato en los periódicos) aquel hombre, Zebedee, llevó a la persona con quien se había casado tras abandonar a Priscilla. Puede usted estar seguro de que se unirá usted a una excelente muchacha,. y acepte mis mejores deseos de felicidad. De esto se deducía claramente que ni el rector ni los padres y amigos sabían nada de la compra de la navaja. El único desgraciado que sabía la verdad era el hombre que le había pedido que fuera su esposa. Me debía a mí mismo -o al menos esto me parecía- no dar motivos para pensar que yo también la había abandonado mezquinamente. Por terrible que fuera la perspectiva, comprendí que debía verla de inmediato y por última vez. x 166 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 Estaba trabajando cuando entré en su habitación. Al abrir la puerta saltó bruscamente en pie. Sus mejillas enrojecieron y sus ojos llamearon con furia. Di un paso, y ella vio mi rostro. Esto la hizo guardar silencio. Hablé con el menor número de palabras que pude encontrar. -Estuve en la cuchillería de Waterbank -dije-. Allí está la inscripción inacabada de la navaja, completada con tu letra. Una palabra mía podría hacer que te colgaran. Dios me perdone..., no puedo decir esa palabra. Su rostro adquirió un terrible color de arcilla. Sus ojos se clavaron fijamente en mí, como los ojos de una persona que sufre un ataque. Permaneció allí de pie, inmóvil y en silencio. Sin decir nada más, dejé caer la inscripción en el suelo. Sin decir nada más, me fui. No volví a verla nunca. VIII 15 20 25 30 35 Pero supe de ella unos pocos días más tarde. Quemé la carta hace mucho tiempo. Desearía haber podido olvidarla también. Sigue grabada en mi, memoria. Si muero con todas mis facultades mentales intactas, la carta de Priscílla será mi último re cuerdo sobre la tierra. En sustancia repetía lo que el rector ya me había dicho. Además, me informaba de que había comprado la navaja como un regalo a Zebedee, en lugar de una navaja similar que él había perdido. La compró el sábado y la dejó para que la grabasen. El domingo se publicaron las amonestaciones. El lunes él la había abandonado; y ella arrebató la navaja de la mesa del grabador mientras éste todavía trabajaba en ella. Sólo sabía que Zebedee estaba añadiendo nueva leña al insulto que le había infligido cuando se presentó en la pensión con su esposa. Sus deberes como cocinera la mantenían en la cocina, y Zebedee nunca descubrió que ella estaba en la casa. Todavía recuerdo las últimas líneas de su confesión: El diablo entró en mí cuando probé su puerta, en mi camino a mi habitación, y descubrí que no estaba cerrada, y escuché un poco y miré en su interior. Los vi a la mortecina luz de la vela: el uno durmiendo en la cama' la otra durmiendo junto a la chimenea. Tenía la navaja en la mano y se me ocurrió hacerlo de tal modo que la colgaran a ella por el asesinato. No pude sacar de nuevo la navaja cuando lo hube hecho. ¡Imagínate! Te amaba realmente.... no te dije sí porque pensara que difícilmente podías enviar a la horca a tu propia esposa si alguna vez descubrías quién mató a Zebedee. Desde entonces jamás he vuelto a saber de Priscilla Thur1by; no sé si vive o ha muerto. Mucha gente Puede pensar que soy yo quien merece ser colgado Por no haberla llevado a la horca. Puede que quizá se sientan decepcionados cuando lean esta confesión Y sepan que he muerto decentemente en mi cama. No les culpo. Soy un pecador arrepentido. Adiós para siempre a todos los buenos cristianos piadosos. n o v u p m 40 45 50 55 60 M.R. JAMES El grabado Hace algún tiempo tuve el placer de referirles la historia de una aventura que le aconteció a un amigo mío llamado Dennistoun cuando andaba buscando objetos de arte para el museo de Cambridge. A su regreso a Inglaterra, no quiso divulgar lo que le había ocurrido, pero no dejó de llegar a oídos de muchos de sus amigos, y entre otros, a los de un señor que por entonces dirigía un museo de arte en otra universidad. Era de esperar que el suceso causara honda impresión en el espíritu de un hombre que tenía la misma vocación que Dennistoun, y que este hombre quisiera afe¬rrarse fervientemente a cualquier explicación del caso que pusiera de mani¬fiesto las pocas probabilidades que había de que se viera en la necesidad de enfrentarse él con tan inquietante contingencia. En efecto, era un alivio para él pensar que no tenía que adquirir manuscritos antiguos para su institución, y que ese asunto le incumbiera exclusivamente a la Biblioteca Shelburnian. Que registraran las autoridades de esta entidad, si querían, los oscuros rinco¬nes del continente en busca de tales materias. Por el momento, él se conten¬taba con ampliar la ya excelente colección de dibujos y grabados topográficos que poseía su museo. No obstante, como se vio más adelante, incluso un departamento tan entrañable y familiar como éste podía tener también sus rincones sombríos, y el señor Williams se vio metido en uno de ellos inespe¬radamente. Los que hayan sentido algún interés, por pequeño que sea, por adquirir estampas topográficas, saben que existe un marchante londinense cuya ayuda es indispensable para sus búsquedas. El señor J. W Britnell publica periódicamente catálogos verdaderamente admirables de extensos y conti¬nuamente renovados surtidos de grabados, planos y viejos proyectos de man¬siones, iglesias y pueblos de Inglaterra y de Gales. Para el señor Williams, estos catálogos son, como es natural, el abc de su trabajo; pero como su museo contiene ya una enorme cantidad de estampas topográficas, sus com¬pras no son ya abundantes, sino más x 167 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 bien moderadas, y acude al señor Britnell más para llenar algún vacío en su colección que para que le proporcione rarezas. Ahora bien, en febrero del año pasado apareció en el museo, sobre la mesa del despacho del señor Williams, un catálogo de las existencias del señor Britnell, acompañado de una nota mecanografiada del propio vendedor. Dicha nota rezaba así: 10 Muy señor nuestro: Nos permitimos sugerirle examine el núm. 978 de nuestro catálogo adjunto. De interesarle, tendremos mucho gusto en enviárselo para su aprobación. Suyo affmo., J. W BRITNELL 15 Fijarse en el núm. 978 del catálogo era para el señor Williams (como se dijo él) cuestión de un momento, y en el lugar indicado encontró la siguiente refe¬rencia: 978.- Anónimo. Interesante grabado. Vista de una casa solariega de princi¬pios de siglo. 15 x 10 pulgadas; marco negro. 2 libras, 2 chelines. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 No tenía nada de excepcional, y el precio parecía elevado. Sin embargo, como el señor Britnell -que conocía su negocio tan bien como a su cliente- parecía darle importancia, el señor Williams le escribió una tarjeta rogándole que le enviara dicho artículo para examinarlo, junto con otros grabados y dibujos consignados en el mismo catálogo. Así que, sin el menor sentimiento de impaciencia, pasó a ocuparse de las tareas corrientes de la jornada. Todos los paquetes suelen llegar un día más tarde de lo que se espera, y el que mandó el señor Britnell no fue, como suele decirse, la excepción a la regla. Llegó al museo, junto con el correo del sábado por la tarde, cuando el señor Williams ya había terminado su trabajo, y el conserje se lo llevó a sus habitacio¬nes en la residencia de la universidad; así no tendría que dejar para después del domingo el examen y devolución de lo que no tuviera intención de adquirir. Conque, cuando subió a tomar el té con un amigo, se encontró con el encargo. El único artículo al que quiero referirme es al grabado, de tamaño algo grande y enmarcado en negro, del que ya ha dado la breve descripción el catá¬logo del señor Britnell. Añadiré algunos detalles más, aunque me temo que no voy a poder ofrecer una imagen tan clara como la que tengo yo ante mis ojos. Hoy en día aún se ven láminas muy parecidas en los viejos salones de muchísi¬mos hoteles y en los pasillos de las mansiones de provincias. Era un grabado corriente, y un grabado corriente es, quizá, la peor clase de obra gráfica que cabe imaginar. Representaba la fachada de una casa solariega, no demasiado grande, del siglo pasado, con tres filas de ventanas de guillotina y molduras biseladas alrededor, una balaustrada con bolas o ánforas en los ángulos, y un pequeño pórtico en el centro. A uno y otro lado había árboles, y frente a ella se extendía un gran espacio de césped. En el estrecho margen tenía grabado lo siguiente: «A. W E sculpsit», nada más. En conjunto, daba la impresión de que era obra de un aficionado. Qué diablos pretendía el señor Britnell ponién¬dole el precio de 2 libras y 2 chelines, era algo que no le alcanzaba al señor Williams. Le dio la vuelta con el mayor desprecio; en la parte de atrás tenía pegada una etiqueta, de la que habían arrancado la mitad de la izquierda. Todo lo que quedaba era el final de dos líneas escritas: de la primera sólo las letras ...ngley Hall de la segunda, ...ssex. Tal vez valiera la pena identificar el edificio que representaba, cosa que podía hacer fácilmente con la ayuda del Diccionario Catastral, antes de devolvérselo al señor Britnell, con algunas reconvenciones sobre su criterio. Encendió las velas, pues ya era de noche, preparó el té, le sirvió al amigo con el que había estado jugando al golf (tengo entendido que las autoridades universitarias a las que me refiero se dedican a este deporte por distracción), y tomaron el té, amenizado con una discusión que a los aficionados al golf les será fácil imaginar y que el escrupuloso escritor no tiene derecho a encajarles a quienes no lo son. La conclusión a la que llegaron era que ciertas jugadas podrían haber salido mucho mejor, y que en determinados momentos críticos, ninguno de los dos había tenido la suerte que toda persona tiene derecho a esperar. Fue entonces cuando el amigo -llamémosle profesor Binks- cogió el grabado y dijo: -¿Qué edificio es éste, Williams? -Eso es precisamente lo que voy a averiguar -dijo Williams, dirigiéndose a la estantería para coger el Diccionario Catastral-. Mira la parte de atrás. No-sé¬ qué-ngley Hall, de Sussex o Essex. La mitad del nombre ha desaparecido. ¿No lo conocerás tú, por casualidad? -Te lo envía ese tal Britnell, ¿no? -dijo Binks-. ¿Es para el museo? -Bueno, creo que lo compraría si me pidiera por él unos cinco chelines -comentó Williams-, pero por alguna inexplicable razón, me pide dos gui¬neas. No comprendo por qué. Es un grabado malísimo, y ni siquiera tiene figuras que le den vida. x 168 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -A mí también me parece que no vale las dos guineas -dijo Binks-, pero no lo veo tan malo, Para mi gusto la luz de la luna está conseguida, y yo diría que hay figuras, al menos una, en el borde de abajo, frente a la casa. ¿A ver? -dijo Williams-. Bueno, desde luego, la luz está lograda. ¿Dónde está la figura que dices? ¡Ah, sí! Justo delante, en el mismo centro del cuadro. Efectivamente, vio que había -poco más que un borrón negro en el borde del grabado- una cabeza de hombre o de mujer, muy embozada, con la espalda vuelta hacia el espectador, y mirando hacia la casa. Williams no había reparado en ella anteriormente. -De todos modos -dijo-, aunque es mejor de lo que me había parecido, no puedo gastar dos guineas del fondo del museo en el cuadro de un lugar que no conozco. El profesor Binks tenía cosas que hacer y no tardó en marcharse. Williams se entregó, casi hasta la hora de la cena, al vano intento de identificar el edificio del cuadro. «Si al menos hubiese quedado la vocal que va delante de ng, habría sido relativamente fácil -pensó-, pero así, puede ser cualquier nombre, desde Gues¬tingley a Langley, y hay muchos más nombres con esta terminación de los que yo me figuraba; además, este dichoso libro no trae un índice de terminaciones». La cena en el comedor de la residencia se servía a las siete. No hace falta que me extienda en ella, y menos teniendo en cuenta que se sentó con unos colegas que habían estado jugando al golf durante la tarde, y que estuvieron charlando de cuestiones que no tienen el menor interés para nosotros..., charlando de golf, quiero decir. Digamos que estuvieron una hora o más reunidos en lo que suele llamarse la sala de tertulia. Posteriormente se retiraron unos cuantos a las habitaciones del señor Williams, y estoy casi seguro de que jugaron al whist y que fumaron también. Durante un respiro, en medio de estas ocupaciones, cogió Williams el grabado de la mesa sin mirarlo, y se lo tendió a una persona algo interesada en arte, al tiempo que le contaba de dónde lo había sacado, además de otros detalles que ya conocemos. El caballero lo cogió con indiferencia, lo miró, y dijo después con tono interesado: -Es una obra francamente buena, tiene todo el sabor del período román¬tico. La luz está admirablemente conseguida, a mi juicio, y la figura, aunque un poco demasiado grotesca, es tremendamente impresionante. -Sí, ¿verdad? -dijo Williams, que en ese momento estaba ocupado sir¬viendo Whisky con soda a otros invitados y no podía ir a ver el cuadro otra vez. Se había hecho tarde, y las visitas se despidieron. Cuando se hubo ido todo el mundo, Williams escribió una o dos cartas y terminó un trabajo pendiente. Por último, pasadas ya las doce, se dispuso a acostarse y, tras encender la pal¬matoria del dormitorio, apagó la lámpara. El grabado estaba boca arriba encima de la mesa, donde lo había dejado el último que lo estuvo mirando, y al ir a apagar la lámpara le llamó la atención. Al verlo, casi estuvo a punto de dejar caer al suelo la palmatoria, y aún hoy confiesa que, de haberse quedado a oscuras en ese momento, le habría dado un ataque. Pero no fue así, de manera que pudo dejar la palmatoria sobre la mesa y examinar el cuadro. No cabía la menor duda; por imposible que pareciera, era absolutamente cierto. En el cen¬tro del césped, delante de la desconocida casa, donde a las cinco de la tarde no vio nada, había una figura embozada en un extraño ropaje negro con una cruz blanca en la espalda, que avanzaba a gatas hacia el edificio. No sé qué actitud hay que adoptar ante una situación de ese género. Yo me limito a contarles lo que hizo el señor Williams en esa ocasión. Cogió el cuadro por uno de los extremos, cruzó el pasillo, y lo llevó a las habitaciones de enfrente, que eran suyas también. Una vez allí, lo metió en un cajón y lo cerró con llave, atrancó las puertas de ambos lados del pasillo y se acostó; antes, sin embargo, redactó y firmó una descripción del extraordinario cambio que había experimentado el cuadro desde que había llegado a sus manos. El sueño tardó en acudir a él, pero era consolador pensar que el comporta¬miento del cuadro no dependía de su propio pensamiento particular. Eviden¬temente, la persona que lo había contemplado la noche anterior había visto algo por el estilo; de no haber sido así, se habría sentido tentado de pensar que algo no le funcionaba bien, ya fuera la vista o el juicio. Descartada felizmente esta doble posibilidad, le aguardaban dos tareas a la mañana siguiente. Exami¬nar el cuadro detalladamente en presencia de un testigo, y tratar de averiguar qué edificio era el que representaba. Para ello pediría a su vecino Nisbet que desayunara con él, luego dedicarían los dos la mañana a buscarlo en el Diccio¬nario Catastral. Nisbet no tenía ningún compromiso esa mañana, y llegó hacia las nueve y media. Su anfitrión, siento tener que decirlo, aún no se había vestido, con lo tarde que era. Durante el desayuno, Williams no mencionó el grabado para nada, limitándose a decir que tenía un cuadro y deseaba que Nisbet le diera su opinión. Pero quienes están familiarizados con la vida universitaria pueden hacerse idea de la inmensa y deliciosa cantidad de temas sobre los que pueden versar la conversación de dos profesores del Canterbury College un domingo por la mañana, mientras desayunan. No dejaron un solo tema por discutir, desde el golf hasta el tenis. No obstante, debo confesar que Williams se hallaba un tanto ofuscado, ya que su interés lo acaparaba naturalmente aquel extrañísimo cuadro que descansaba, boca abajo, en un cajón de la habitación de enfrente. x 169 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Finalmente, encendió su primera pipa, y llegó el momento que había estado esperando. Con grande, casi temblorosa excitación, corrió al otro lado, abrió el cajón y, cogiendo el cuadro sin volverlo hacia arriba, regresó y lo puso en manos de Nisbet. -Vamos a ver, Nisbet -dijo-, quiero que me digas exactamente lo que ves en este cuadro. Descríbelo con todo detalle si no te importa. Después te diré por qué. -Bien -dijo Nisbet-. Yo veo aquí la vista de una casa de campo, me parece que inglesa, a la luz de la luna. -¿A la luz de la luna? ¿Estás completamente seguro? -Claro, la luna aparece en cuarto menguante, para más detalle, y hay nubes en el cielo. -De acuerdo. Sigue. Yo habría jurado -comentó Williams- que no había luna cuando lo vi por primera vez. -Bueno, no hay mucho más que añadir -prosiguió Nisbet-. La casa tiene una, dos, tres filas de ventanas, cinco ventanas en cada fila, salvo en la parte de abajo, que tiene la entrada donde corresponde la ventana del centro, y... -Pero, ¿hay alguna figura? -preguntó Williams con marcado interés. -No, ninguna -dijo Nisbet-; en cambio... -¿Cómo? ¿No hay una figura en el césped de delante? -No. -¿Serías capaz de jurarlo? -Claro que sí. En cambio, hay otra cosa. -¡Qué! -Bueno, una de las ventanas de la planta baja, a la izquierda de la entrada, está abierta. -¿De veras? ¡Válgame Dios! Debe de haberse introducido en la casa -dijo Williams, presa de una enorme excitación; se acercó apresuradamente por detrás del sofá en el que estaba sentado Nisbet y, quitándole el cuadro de las manos, comprobó el detalle por sí mismo. Era absolutamente cierto. Había desaparecido la figura, y la ventana estaba abierta. Tras un momento de perplejidad, se sentó Williams a su mesa y se dedicó a escribir durante un rato. Luego le pasó las hojas escritas a Nisbet, le pidió que firmara primero una de ellas -era su propia descripción del cuadro, tal como ustedes la acaban de escuchar-, y luego le dijo que leyera las otras, que contenían la descripción que Williams había redactado la noche anterior. -¿Qué significará todo esto? -dijo Nisbet. -Ésa es la cuestión -dijo Williams-. Bueno, voy a hacer una cosa..., o tres, mejor dicho. Voy a preguntarle a Garwood -se refería a su último invitado- qué es lo que vio; luego, voy a fotografiar el cuadro antes de que cambie otra vez, y después averiguaré de qué edificio se trata. -Yo mismo puedo hacer la fotografía, si quieres -dijo Nisbet-. Pero, oye, parece como si estuviésemos asistiendo a la representación de una tragedia. La cuestión ahora es si ha ocurrido ya o va a ocurrir. Tienes que averiguar qué sitio representa. Sí -dijo, contemplando el cuadro de nuevo-, creo que tienes razón: se ha introducido en la casa. Y si no me equivoco, está ocurriendo algo en una de las habitaciones de arriba. -Te diré lo que voy a hacer -dijo Williams-: voy a llevarle el cuadro al viejo Green (era el decano del College, y había sido durante muchos años el teso¬rero). Es casi seguro que la conoce. El College tiene propiedades en Essex y en Sussex, y él debe de haber estado por esos condados infinidad de veces, en sus tiempos. -Seguro -dijo Nisbet-, pero deja que primero le haga la fotografía. Y ahora que caigo, creo que Green no está hoy aquí. Anoche no se presentó a cenar. Me parece que le oí decir que iba a pasar fuera el domingo. -Es cierto, yo también se lo oí decir -dijo Williams-. Se ha marchado a Brighton. Bueno, si lo vas a fotografiar ahora, iré mientras a pedirle a Garwood su declaración; no lo pierdas de vista. Estoy empezando a pensar que dos guineas no es un precio tan exorbitante. Al poco tiempo volvió, trayéndose a Garwood consigo. La declaración de Garwood se refería al hecho de que, cuando él vio la figura, estaba en el borde de la lámina, pero no muy dentro de la escena. Recordaba que tenía una marca blanca en la espalda, sobre el ropaje, pero no estaba seguro de que fuera una cruz. Así que procedieron a redactar y firmar el documento, y Nisbet se dis¬puso a fotografiar el cuadro. -¿Qué piensas hacer ahora? -dijo-. ¿Vas a sentarte a vigilarlo todo el día? -No, me parece que no -dijo Williams-. Creo que ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. Mira, en el tiempo transcurrido desde el momento en que lo vi la noche pasada y esta noche, ha habido ocasión de sobra para que sucedan montones de cosas, pero lo único que ha hecho esa criatura ha sido meterse en la casa. Puede que haya llevado a cabo lo que se proponía y se haya marchado otra vez, pero el hecho de que la ventana esté abierta, creo, debe sig¬nificar que todavía está dentro. Así que me parece que podemos dejarlo por ahora con toda tranquilidad. Además, tengo la impresión de que no cambiará mucho durante el día, si es que cambia algo. Esta tarde saldremos a dar una vuelta, y regresaremos a la hora del té o cuando ya empiece a oscurecer. Lo dejaré ahí, encima de la mesa, y cerraré la puerta. Aquí puede entrar mi criado, pero nadie más. x 170 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Los tres convinieron en que era un buen plan, y además, si pasaban la tarde juntos, sería poco probable que comentaran el asunto con otras personas, por¬que si trascendía cualquier rumor podía llegar a oídos de la Sociedad Fantasmológica. -Lo dejaremos en paz hasta las cinco. A esa hora más o menos, subieron los tres a las habitaciones de Williams. Al principio se sintieron algo contrariados al ver que la puerta estaba abierta, pero luego recordaron que los domingos entraba la criada a aviar las habitaciones una hora o dos antes que los días de entre semana. Sin embargo, les aguardaba una sorpresa. Lo primero que vieron fue el cuadro apoyado contra una pila de libros que había sobre la mesa, tal como lo habían dejado, y al criado de Williams sentado en una butaca enfrente, contemplándolo con evidente horror. ¿Cómo era eso? Filcher (el nombre no es invención mía) era un criado de excelente reputación, cuyas normas de etiqueta servían de modelo a toda la servidumbre del Collage y aun a la de la vecindad, y nada había más de contra¬rio a sus hábitos que el sentarse en la butaca de su señor, o mostrar algún inte¬rés particular por los muebles o cuadros de éste. Desde luego, parece que se dio cuenta. Se llevó un sobresalto cuando vio entrar a los tres hombres en la habi¬tación, y se puso de pie con gran esfuerzo. Luego dijo: -Le ruego que me perdone, señor, por haberme tomado la libertad de sen¬tarme. -No faltaba más, Robert -interrumpió el señor Williams-. Precisamente me proponía preguntarle qué piensa usted del cuadro. -Bueno, señor, naturalmente, no puedo oponer mi opinión a la de usted, pero no es la clase de cuadro que yo colgaría en un lugar donde mi niña pudiera verlo. -¿No, Robert? ¿Y por qué? -No, señor. Porque me acuerdo de una vez en que la pobrecita vio una Biblia con unas ilustraciones que no eran ni la mitad de raras que ésa, y tuvi¬mos después que hacerle compañía tres o cuatro noches seguidas, se lo ase¬guro; así que si llega a ver el esqueleto ese de ahí o lo que sea llevándose al pobre niño, le daría un ataque. Ya sabe lo que pasa con los críos, lo nerviosos que se ponen ellos por cualquier tontería. Lo que quiero decir es que este cuadro no es cosa que se pueda dejar por ahí, señor, donde cualquier persona predis¬puesta a los sobresaltos pueda tropezarse con él. ¿Va a necesitarme para algo esta tarde, señor? Muchas gracias, señor. Con estas palabras, el buen hombre salió a continuar su trabajo, y pueden ustedes estar seguros de que los caballeros a quienes dejó en la habitación no perdieron un instante en apiñarse en torno al grabado. La casa estaba como antes, bajo el cuarto menguante de la luna, y las nubes transitorias. La ventana, que había estado abierta, se veía ahora cerrada, y la figura se encontraba de nuevo en el césped, pero esta vez no se arrastraba cautamente con las rodillas y las manos. Ahora estaba de pie y corría a grandes zancadas, en dirección al cen¬tro de la lámina. La luna brillaba por detrás, y su negro ropaje le cubría el rostro, del que sólo se descubría una parte; sin embargo, lo poco que los espectadores lograban distinguir, bastó para que agradecieran profundamente que no se viera más que una blancuzca frente abombada y algunos mechones dispersos. Tenía la cabeza inclinada y sus brazos rodeaban tenazmente un bulto confuso que podía ser un niño, aunque era imposible distinguir si estaba vivo o no. Lo único que se veía con claridad eran las piernas de la aparición, horriblemente delgadas. Desde las cinco hasta las siete, los tres compañeros estuvieron sentados vigilando el cuadro por turno. Pero no cambió. Finalmente, decidieron dejarlo y volver después de cenar, y esperar a que se desarrollaran nuevos acontecimientos. Cuando subieron de nuevo, que fue tan pronto como pudieron, el grabado estaba allí, pero la figura había desaparecido y la casa descansaba tranquila bajo, la luz de la luna. Ya no se podía hacer otra cosa que pasar la velada revisando los diccionarios y las guías catastrales. Williams fue quien finalmente la encontró; tal vez merecía esta suerte. Eran las once y media de la noche cuando descubrió en la Guía de Essex, de Murray, las siguientes líneas: «Anningley, 16,50millas. La iglesia era un interesante edificio del período normando, pero fue reformada considerablemente con elementos clasicistas durante el siglo pasado. Contiene las tumbas de la familia Francis, cuya man¬sión, Anningley Hall, sólido edificio de la época de la reina Ana, se alza inme¬diatamente a continuación del cementerio, en un enorme parque de 80 acres. Actualmente, la familia está extinguida, ya que el último miembro desapareció misteriosamente en su infancia, en el año 1802. El padre, Arthur Francis, era conocido en la localidad como un grabador de talento. Después de la desapari¬ción de su hijo, vivió en completo aislamiento en su residencia, y fue encon¬trado muerto en su despacho, cuando acababa de poner fin a un grabado de la casa, del que se conservan muy pocas láminas impresas». Al parecer era eso lo que buscaban, y en efecto, al regresar el señor Green identificó inmediatamente el edificio como Anningley Hall. -¿Le encuentra usted alguna explicación a la figura, Green? -fue la pre¬gunta obligada de Williams. -No sé qué decir, Williams, se lo aseguro. Lo que se decía en esa localidad cuando la visité yo por primera vez, que fue antes de venir aquí, era concreta¬mente esto: que el viejo Francis tenía declarada la x 171 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 guerra a los cazadores furtivos, y en cuanto se le brindaba una ocasión, expulsaba de la comarca al que se le hacía sospechoso, y que poco a poco consiguió librarse de todos menos de uno. En aquel entonces los señores podían hacer cosas que hoy en día ni se les pasa por la cabeza. Pues bien, el que quedaba era algo que suele abundar por esta región: el último vástago de una antiquísima familia. Creo que en tiempos fueron los señores del feudo. Recuerdo que lo mismo ocurrió en mi propia parroquia. -Qué, ¿igual que el individuo de Tess of the D'Urbervilles? -preguntó Williams. -Casi me atrevería a decir que sí, aunque es un libro que aún no he leído. Pero este sujeto podría presumir de tener en la iglesia una fila de tumbas perte¬necientes a sus antepasados, cosa que le amargaba un poco; pero, por lo visto, Francis no podía echarle el guante, porque siempre procuraba estar dentro de la ley; hasta que una noche los guardas le dieron el alto en un bosque que bor¬dea la propiedad. Yo mismo podría enseñarles el lugar; linda con un terreno que pertenecía a un tío mío. Y pueden figurarse la que se armó. El tal Gawdy (así se llamaba: Gawdy; sabía que me acordaría..., Gawdy), ¡pobre diablo!, tuvo la mala suerte de matar a uno de los guardas de un tiro. Bueno, eso era lo que Francis había estado esperando; le instruyeron una causa, ya saben lo que eran entonces los juicios, y al pobre Gawdy le colgaron en menos que canta un gallo; una vez me enseñaron el sitio donde fue enterrado, en el lado norte de la iglesia... Ya saben ustedes la costumbre que tienen en esa parte del país: a todo el que muere ahorcado o se quita la vida le entierran en ese lugar. Y corría el rumor de que algún amigo de Gawdy (no podía ser pariente, puesto que no tenía ninguno el pobre desdichado, era el único descendiente de su familia, algo así como laspes ultima gentis) debió de tramar una venganza, apoderán¬dose del hijo de Francis y terminando así con su estirpe. No sé; resulta difícil de concebir en un cazador furtivo de Essex, pero lo digo como lo siento: es como si el viejo Gawdy en persona hubiera vuelto de su tumba para hacer jus¬ticia. ¡Uf! ¡No lo quiero ni pensar! ¡Póngame un whisky, Williams! Williams contó todos estos sucesos a Dennistoun, y éste los contó a su vez a un grupo de personas, entre las que nos encontrábamos yo y un profesor sadu¬ceo de Ofiología. Y siento decir que, al preguntársele a éste qué pensaba de todo el asunto, se limitó a decir: -¡Bueno, las gentes de Bridgeford cuentan cada cosa!... -comentario que tuvo la acogida que merecía. Sólo añadiré que el cuadro está actualmente en el Museo Ashleian, que ha sido sometido a distintas pruebas para averiguar si se han empleado tintas sim¬páticas, aunque con resultado negativo; que el señor Britnell no sabía nada del asunto, salvo que estaba convencido de que se trataba de un cuadro extraño, y que, aunque ha sido vigilado muy atentamente, no se ha vuelto a observar en él cambio alguno. 30 n o v u p m M.R. JAMES El fresno 35 40 45 50 55 60 Todo el que ha viajado por el este de Inglaterra conoce las casa residenciales menores que la salpican: pequeños edificios húmedos, de estilo italiano por lo general, rodeados de parques de unos ochenta a cien acres. Siempre me han atraído profundamente: con su empalizada gris hecha de estacas de roble, árboles nobles, un lago con su cañaveral, y la raya lejana de bosque. Después, me encanta su pórtico con columnas... quizá pegado al edificio de ladrillo, estilo reina Ana enlucido de estuco para adaptarlo al gusto «griego» de finales del siglo XVIII; dentro, el vestíbulo llega hasta la techumbre; vestíbulo que debe contar siempre con una galería y un pequeño órgano. Me encanta tam¬bién la biblioteca, donde uno puede encontrar de todo, desde un salterio del siglo XIII a una edición en cuarto de Shakespeare. Por supuesto, me gustan los cuadros; y, quizá por encima de todo, me gusta imaginar cómo era la vida en una casa así al principio de ser construida, en los tiempos prósperos de sus due¬ños, y aún ahora, cuando, si bien el dinero no es tan abundante, el gusto es más variado y la vida sigue siendo igual de interesante. Ojalá tuviera yo una casa de ésas, y dinero suficiente para mantenerla y obsequiar modestamente en ella a mis amigos. Pero esto es una digresión. Lo que tengo que contaros es una extraña serie de sucesos que ocurrieron en una de estas casas que he intentado describir. Se trata de Castringham Hall, en Suffolk. Creo que le han hecho bastantes refor¬mas desde los tiempos de mi historia, pero aún conserva los elementos esencia¬les que acabo de esbozar: el pórtico italiano, el cuerpo cuadrado de la casa, su color blanco, su mayor antigüedad por dentro que por fuera, el parque bor¬deado de árboles, y el lago. El único rasgo que la distinguía de docenas de otras ha desaparecido: vista desde el parque tenía a la derecha, a media docena de yardas del muro, un fresno añoso y corpulento que casi tocaba el edificio con sus ramas. Supongo que estaba allí desde que Castringham dejó de ser plaza fuerte, cegaron el foso y construyeron el edificio isabelino; en todo caso, en el año 1690 casi había alcanzado sus proporciones definitivas. Ese año, el término donde se halla esta residencia fue escenario de varios Procesos por brujería. Creo que tardaremos mucho tiempo en evaluar en su justa medida la consistencia de las razones -si es que las había- en que se fundaba el miedo universal a las brujas en el pasado. En mi opinión, aún no han reci¬bido respuesta satisfactoria cuestiones tales como si las personas acusadas de este delito se imaginaban efectivamente dotadas de poderes excepcionales de algún tipo; o si tenían, si no poder, sí al menos voluntad x 172 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 de causar daño a sus vecinos, o si sus confesiones, de las que han quedado tantas, les fueron arranca¬das por los cazadores de brujas a fuerza de crueldad. Y el presente relato me hace vacilar. Yo no me decido a despacharlo como mera invención: el lector deberá juzgar por sí mismo. Castringham aportó una víctima a los autos de fe: se llamaba señora Mothersole, y se diferenciaba de las típicas brujas de pueblo sólo en que era persona acomodada y gozaba de una posición más influyente. Varios agricultores conocidos del municipio trataron de salvarla. Prestaron el mejor testimonio que pudieron sobre su reputación, y mostraron gran compunción cuando el jurado pronunció su veredicto. Pero lo que resultó fatal para la mujer fue la declaración del entonces dueño de Castraingham Hall, sir Matthew Fell: afirmó que en tres ocasiones la había visto desde la ventana cogiendo ramos «del fresno que hay junto a mi casa» durante la luna llena. Se había subido al árbol, en camisa, y cortaba ramitas con un curioso cuchillo curvo mientras hablaba consigo misma. Las tres veces había intentado sir Matthew apresar a la mujer, pero las tres la había alertado algún ruido fortuito, y lo único que vio cuando bajó al jardín fue una liebre que cruzaba veloz el parque en dirección al pueblo. La tercera noche había procurado seguirla corriendo con todas sus fuerzas y fue directamente a casa de la señora Mothersole; pero estuvo un cuarto de hora aporreando la puerta hasta que salió ella muy enfadada y aparentemente soño¬lienta, como recién sacada de la cama; y sir Matthew no pudo dar una explica¬ción plausible de su visita. A causa de esta declaración, aunque hubo otras muchas no tan insólitas y sorprendentes de diversos vecinos, la señora Mothersole fue hallada culpable y condenada a muerte. La ahorcaron una semana después del juicio, junto con cinco o seis desventurados más, en Bury St. Edmunds. Sir Matthew Fell, entonces vicepresidente del tribunal de justicia del con¬dado, estuvo presente en la ejecución: una mañana húmeda del mes de marzo subió la carreta, bajo la llovizna, el cerro herboso y áspero de las afueras de Northgate donde se alzaba el cadalso. Las otras víctimas iban sumidas en la apatía o la aflicción; pero la señora Mothersole se mostró, ante la muerte como ante la vida, de temperamento muy distinto. Su «rabia venenosa -según cuenta un cronista de la época- produjo tal efecto en los curiosos (y hasta en el verdugo) que fue unánime la afirmación de los que presenciaron su ejecución de que era la viva estampa de un Demonio furioso. Sin embargo, no ofreció ninguna resistencia a los oficiales de la ley; sólo lanzó a los que le pusieron las manos encima una mirada tan terrible que (como uno de ellos me aseguró) seis meses después aún les llenaba de desasosiego». Lo único que consta que dijo fueron las siguientes palabras, aparentemente sin sentido: «Habrá huéspedes en la residencia». Palabras que repitió más de una vez en voz baja. No dejó indiferente a sir Matthew Fell la actitud de la mujer. Habló del asunto con el vicario de la parroquia, cuando regresaban una vez acabada la ejecución: no había prestado declaración de muy buen grado; no estaba espe¬cialmente infectado de la manía de perseguir brujas, pero tanto entonces como después sostuvo que no podía dar otra versión del asunto que la que había dado ya, y que no había posibilidad de que se hubiera equivocado en cuanto a lo que vio. El proceso le había resultado desagradable porque era hombre al que le gustaba estar en buenos términos con los que le rodeaban; pero había un deber que cumplir en este caso, y lo había cumplido. Tales parecían ser en esencia sus sentimientos, y el vicario los aplaudió como habría hecho cualquier hombre razonable. Unas semanas más tarde, cuando la luna de mayo alcanzó su plenitud, vol¬vieron a encontrarse el vicario y el señor en el parque y se dirigieron juntos a la residencia. Lady Fell se había ido a pasar unos días con su madre, que se encon¬traba gravemente enferma, y sir Matthew estaba solo en la casa; de modo que no le costó convencer al vicario, el señor Crome, de que se quedase a cenar. Sir Matthew no fue muy buen interlocutor esa noche. La conversación recayó en su mayor parte sobre asuntos familiares y de la parroquia; pero quiso la suerte que a sir Matthew se le ocurriera tomar notas de determinados deseos o proyectos respecto a sus posesiones, que más tarde se revelaron sumamente útiles. Cuando el señor Crome juzgó llegado el momento de irse -eran alrededor de las nueve y media-, dieron una vuelta previa por el paseo de grava de detrás de la casa. Y hubo un detalle que sorprendió al señor Crome: tenían a la vista el fresno que, como he dicho, crecía junto a las ventanas del edificio, cuando se detuvo sir Matthew y dijo: -¿Qué es eso que sube y baja corriendo por el tronco del fresno? No puede ser una ardilla. A estas horas deben de estar todas en sus madrigueras. Miró el vicario y vio a la afanosa bestezuela; pero no consiguió distinguir su color a la luz de la luna. Se le quedó grabada su marcada silueta, aunque la vio un instante; y habría asegurado, dijo -aunque comprendía que era una insen¬satez_, que ardilla o no, tenía más de cuatro patas. No dieron mayor importancia a esta visión fugaz, y se despidieron. Quizá volvieron a verse, pero aún habría de pasar una veintena de años. Al día siguiente sir Matthew Fell no bajó a las seis de la mañana como era su costumbre, ni a las siete, ni tampoco a las ocho. En vista de lo cual subieron los criados y llamaron a la puerta de su cámara. No hace falta que me alargue des¬cribiendo la ansiedad de que fueron presa mientras escuchaban y renovaban los golpes en la puerta. Finalmente abrieron, y descubrieron al señor ennegre¬cido y muerto, como seguro que habréis adivinado. A primera vista no se veía señal alguna de violencia; pero la ventana estaba abierta. x 173 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Uno de los criados fue a buscar al sacerdote y a continuación, por encargo de éste, a dar parte a la autoridad. El señor Crome acudió lo más deprisa que pudo a la residencia, y al llegar le condujeron al aposento donde estaba el muerto. Ha dejado algunas notas entre sus documentos que revelan el sincero respeto que había sentido por sir Matthew, y su pesar. En ellas hay un pasaje que transcribo por la luz que arroja sobre estos sucesos, y también sobre las creencias corrientes de la época: «No había el menor indicio de que hubiesen forzado la puerta de la cámara; pero la ventana estaba abierta como mi desventurado amigo la tenía siempre en esta época del año. Antes de acostarse solía tomar cerveza ligera en un vaso de plata como de una pinta de capacidad, y esa noche no se la había termi¬nado. Así, pues, fue analizada la bebida por el médico de Bury, un tal señor Hodgkins, quien, como declaró después bajo juramento en la encuesta judi¬cial, no descubrió en ella ninguna sustancia de tipo venenoso. Porque natural¬mente, dado lo hinchado y negro que estaba el cadáver, corría el rumor entre los vecinos de que había sido envenenado. Lo habían encontrado en la cama, en una postura contorsionada, al extremo de hacer más que probable la hipó¬tesis de que mi estimado amigo y protector había expirado con gran agonía y sufrimiento. Y a lo que hasta ahora no se ha encontrado explicación, y demuestra para mí una maquinación tenebrosa y atroz por parte de los autores de este bárbaro asesinato, es lo siguiente: que las mujeres a las que se enco¬mendó lavar y amortajar el cadáver, personas dolientes y muy respetadas en su fúnebre profesión, vinieron con gran congoja y tribulación de alma y cuerpo a decirme (cosa que se confirmaba a primera vista) que no bien tocaron el pecho del cadáver sintieron dolor en las palmas, y un escozor intenso y anormal en las manos, las cuales, igual que los antebrazos, se les hincharon en poco tiempo de manera tan descomedida, persistiendo el dolor, que, como quedó patente más tarde, se vieron obligadas a suspender la práctica de su trabajo durante varias semanas; aunque sin señal alguna visible en la piel. »Al oír esto, mandé llamar al médico, que aún no había abandonado la casa, y examinamos lo más atentamente que pudimos, con ayuda de una pequeña lente de aumento, el estado de la piel de la referida parte del cuerpo; pero no logramos descubrir nada de importancia con dicho instrumento, salvo dos pequeñas picaduras o punturas, que concluimos entonces serían los sitios por donde pudo ser inoculado el veneno, recordando esa sortija del papa Bor¬gia, con otros conocidos ejemplos del horrendo arte de los envenenadores ita¬lianos de la pasada época. »Es todo lo que se puede decir de los síntomas observados en el cadáver. Lo que ahora voy a añadir es mera experiencia personal mía, y corresponde a la posteridad juzgar si tiene algún valor. Había encima de la mesita de noche una biblia de tamaño pequeño, de la que mi amigo -puntual tanto en los asuntos de peso como en los de escasa trascendencia- solía leer al acostarse, y al levan¬tarse por la mañana, un trozo escogido. Y al cogerla yo (no sin dedicar una lágrima al hombre que del estudio de este pobre bosquejo había pasado a la contemplación del gran Original) me vino la idea, como en esos momentos de impotencia en que tratamos de atrapar el más pequeño destello que promete ser luz, de probar esa antigua y para muchos supersticiosa práctica llamada las sortes, cuyo principal ejemplo, en el caso de su difunta majestad el santo mártir rey Carlos y milord Falkland es hoy muy comentado. Debo confesar que mi prueba no me procuró mucha ayuda; no obstante, dado que es posible que alguien pueda proponerse en el futuro averiguar la causa y origen de estos horribles sucesos, consigno los resultados por si señalan la verdadera dirección a una inteligencia más penetrante que la mía. »Hice pues, tres intentos, abriendo el libro y poniendo el dedo en determi¬nadas palabras. La primera vez obtuve la frase de Lucas 13, 7:Córtalo. La segunda, la de Isaías 13,20: No será jamás habitada; y la tercera, la de Job 39, 30: Sus polluelos sorbetean la sangre». No hace falta citar nada más de los papeles del señor Crome. Colocaron a sir Matthew Fell en su ataúd y le dieron debida sepultura. El sermón fúnebre que el señor Crome pronunció al domingo siguiente se publicó con el título: «El camino inescrutable, o el peligro de Inglaterra y las malvadas intrigas del Anticristo», siendo la opinión del vicario, y la más generalmente sostenida por la vecindad, que el terrateniente había sido víctima de un recrudecimiento de las maquinaciones papistas. Su hijo, sir Matthew segundo, heredó el título y las propiedades, y de este modo concluye el primer acto de la tragedia de Castringham. Hay que decir -aunque el hecho no tiene nada de extraño- que el nuevo baronet no ocupó el aposento en el que había muerto su padre, ni durmió prácticamente nadie en él, quitando alguna visita ocasional, mientras él vivió. Murió en1735, y no encuentro nada digno de reseñar en la etapa de su vida, salvo una extraña y persistente mortandad de su ganado en general, con una ligera tendencia a aumentar con el paso del tiempo. Los interesados en este fenómeno encontrarán información estadística en una carta publicada por la Gentleman's Magazine en 1772, la cual saca los datos de los papeles del propio baronet. Éste acabó definitivamente con dichas pér¬didas gracias a la sencilla medida de guardar el ganado en el establo por las noches, y no dejar una sola oveja en los pastos. Porque había observado que nunca les ocurría nada a las que pasaban la noche encerradas. A partir de entonces el problema afectó a las aves salvajes y a la caza. Pero dado que no dis¬ponemos de una buena descripción de los síntomas, y la vigilancia nocturna era de todo punto inútil, no voy a extenderme en lo que los campesinos de Suf¬folk dieron en llamar «el mal de Castringham». El segundo sir Matthew murió en 1735, como he dicho, y le sucedió pun¬tualmente su hijo, sir Richard. Fue en tiempos de éste cuando se construyó en la iglesia parroquial, en el lado norte, el gran banco x 174 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 familiar. El proyecto de este baronet era tan grandioso que hubo que quitar varias sepulturas de ese lado profano del edificio. Entre ellas estaba la de la señora Mothersole, cuyo lugar exacto se conocía bien gracias a una anotación en un plano de la iglesia y el cementerio anexo, ambas cosas debidas a la mano del señor Crome. Hubo cierto revuelo en el pueblo cuando se supo que iban exhumar a la famosa bruja a la que aún recordaban algunos, y no fue pequeño el estupor, incluso la inquietud, cuando se descubrió que, aunque el ataúd salió entero y sin daño, no encontraron en él vestigio alguno de cuerpo, huesos o polvo. Era un fenómeno de lo más singular; porque en los tiempos en que fue enterrada no existían ladrones de cadáveres, y es difícil imaginar un motivo para robar un cadáver que no sea el de abastecer las salas de disección. El incidente resucitó temporalmente las historias, aletargadas desde hacía cuarenta años, sobre hazañas de las brujas y procesos por brujería. Sir Richard entonces dio orden de quemar el ataúd; y aunque a muchos les parecía una temeridad, la cumplieron sin ninguna objeción. Verdaderamente, sir Richard era un innovador recalcitrante. Antes de él, la residencia había sido un hermoso edificio de ladrillo de un suave color rojo. Pero en sus viajes por Italia sir Richard se había contagiado del gusto italiano; y dado que tenía más dinero que sus predecesores, decidió dejar un palacio ita¬liano donde había encontrado una casa inglesa. Así que taparon el ladrillo con estuco y sillares, instalaron mármoles de gusto regular en el vestíbulo y en el jardín, erigieron una reproducción del templo de la sibila de Tívoli en la orilla opuesta del lago, y Castringham adquirió un aspecto totalmente nuevo y, hay que decirlo también, menos atractivo. Pero causó gran admiración, y sirvió de modelo en años posteriores a muchos miembros de la pequeña aristocracia de la vecindad. Una mañana (fue en 1754), sir Richard se despertó tras una noche de moles¬tias. Por culpa del viento, la chimenea no había parado de hacer humo; pero hacía tanto frío que no había tenido más remedio que mantenerla encendida. Algo había estado golpeteando en la ventana, también, al extremo de que nadie había tenido un momento de tranquilidad. Además, esperaba la llegada de varios invitados importantes en el transcurso del día, sin duda dispuestos a participar en algún tipo de cacería, si bien los estragos (que seguían producién¬dose en la fauna de su parque) habían sido últimamente tan graves que temía por la reputación de su reserva de caza. Pero casi lo que más alterado le tenía era la noche en blanco que había pasado. Desde luego, no volvería a dormir en esa habitación. Eso fue lo que le tuvo ensimismado durante el desayuno; así que al termi¬nar emprendió una inspección sistemática de las habitaciones para ver cuál le convenía más. Tardó en encontrarla: ésta tenía la ventana hacia el oriente y aquélla hacia el norte; en ésta los criados estaban pasando constantemente por delante de la puerta, y en aquélla no le gustaba la cama. No; necesitaba una habitación que diera a poniente, de manera que el sol no le despertase tem¬prano, y que estuviese alejada del ajetreo de la casa. Al ama de llaves se le agota¬ron las sugerencias. -Bueno, sir Richard -dijo-, sólo hay una habitación así en la casa. -¿Cuál? -dijo sir Richard. -La de sir Matthew; la cámara de poniente. -Bien, pues instáleme en ella; porque esta noche voy a dormir allí -dijo su señor-. ¿Hacia dónde es? Hacia allí claro -y se alejó a toda prisa. -¡Pero, sir Richard, hace cuarenta años que no duerme nadie allí! Apenas se ha renovado el aire desde que murió sir Matthew -iba diciendo mientras corría tras él. -Vamos, abra la puerta, señora Chiddock. Quiero echarle una ojeada al menos. Conque la abrió la señora Chiddock y, efectivamente, notaron en ella un olor terroso y a cerrado. Sir Richard fue a la ventana, y con su acostumbrada impaciencia retiró los postigos y abrió la ventana de par en par. Porque este extremo de la casa apenas había sufrido alteraciones, y estaba como cubierto por el gran fresno, que lo ocultaba de la vista. -Deje que se airee todo el día, señora Chiddock, y mande que trasladen aquí mi cama y mis muebles esta tarde. Y acomode al obispo de Kilmore en mi habitación. -Disculpe, sir Richard -dijo una voz, interrumpiendo este diálogo-, ¿podría concederme un momento? Sir Richard se dio la vuelta y vio a un hombre de negro en el umbral que inclinó la cabeza. -Le ruego que perdone esta intromisión. Seguramente no me conoce. Me llamo William Crome, y mi abuelo fue vicario aquí en tiempos de su abuelo. -Por supuesto, señor -dijo sir Richard-; el nombre de Crome es siempre un salvoconducto en Castringham. Me alegra renovar una amistad que viene de dos generaciones. ¿En qué puedo ayudarle? Porque esta hora de venir... Y si no me equivoco, su aspecto revela que ha hecho el camino con cierta pre¬mura. -Eso es muy cierto, señor. Vengo de Norwick y me dirijo a Bury St Edmunds todo lo deprisa que puedo. Me he detenido para entregarle unos papeles que han aparecido al revisar los que dejó mi abuelo a su muerte. He pensado que puede haber en ellos cuestiones familiares de interés para usted, -Es usted muy amable, señor Crome, si tiene la bondad de acompañarme al salón, a tomar una copa de vino, les podemos echar una ojeada juntos, Entre¬tanto, señora Chiddock, ocúpese de airear esta cámara x 175 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 como le he dicho... Sí, aquí es donde murió mi abuelo... Sí, puede que el árbol la haga un poco húmeda. Bueno, no quiero oír nada más. No ponga más dificultades, se lo ruego. Ya tiene mis instrucciones, así que adelante. ¿Quiere acompañarme, señor? Se dirigieron al salón. El sobre que traía el señor Crome -hacía poco se había convertido en miembro del consejo del Clare Hall de Cambridge, debo aclarar, y acababa de publicar una estimable edición de Polieno- con¬tenía entre otras cosas las notas que el viejo vicario había tomado con motivo de la muerte de sir Matthew Fell. Y por primera vez, sir Richard se enfrentó con las enigmáticas sortes Biblicae a que me he referido. Las encontró diver¬tidas. -Bueno -dijo-; al menos la biblia le dio un buen consejo a mi abuelo: Cór¬talo. Si se refiere al fresno puede descansar tranquilo, porque me voy a ocupar de ello. En mi vida he visto una sementera igual de fiebres y resfriados. Los libros de la casa, que no eran demasiados, estaban en el salón pendien¬tes de que llegase una nueva remesa que había adquirido sir Richard en Italia, y de habilitar una estancia apropiada para acogerlos. Sir Richard alzó los ojos del documento y miró hacia la estantería. -Me pregunto -dijo- si estará ahí aún el viejo profeta. Creo que lo he visto. Cruzó la habitación, sacó una biblia gruesa que, efectivamente, llevaba en la guarda la siguiente inscripción: «Para Matthew Fell, de su madrina que le quiere, Anne Aldous. 2 de septiembre de 1659». -No estaría mal que lo pusiéramos a prueba otra vez. ¿Qué opina, señor Crome? Apuesto a que las Crónicas nos darán un par de nombres. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí?: «Me buscarás por la mañana, y no estaré.» ¡Vaya, vaya! Su abuelo habría visto aquí una buena profecía, ¿a que sí? Bueno, dejé¬monos de profetas. Son puro cuento. Señor Crome, le agradezco infinita¬mente que me haya traído el sobre éste. Me temo que estará impaciente por seguir su viaje. Permítame ofrecerle... otra copa. Y se despidieron, con sinceros ofrecimientos de hospitalidad por parte de sir Richard (porque el talante y los modales del joven le habían causado buena impresión). Por la tarde llegaron los invitados: el obispo de Kilmore, lady Mary Hervey, sir William Kentifield, etc. La comida fue a las cinco; después hubo vino, una partida de cartas, la cena y se retiraron a dormir. A la mañana siguiente, sir Richard no se siente con ánimo para coger la escopeta como los demás. Habla con el obispo de Kilmore. Este prelado, a diferencia de la mayoría de los obispos irlandeses de aquel entonces, había visi¬tado su sede; incluso había residido en ella bastante tiempo. Esta mañana, mientras paseaban los dos por la terraza comentando los cambios y mejoras de la casa, dijo el obispo, señalando la ventana de la habitación de poniente: -Jamás conseguiría usted que uno de mis feligreses irlandeses ocupara esa habitación, sir Richard. -¿Y eso por qué, señor? La verdad es que es la mía. -Bueno, se ha dicho siempre entre nuestros campesinos que da mala suerte dormir junto a un fresno, y ése tan hermoso que tiene ahí está a menos de dos yardas de la ventana de su aposento. Puede que le haya hecho sentir ya su influjo -prosiguió el obispo con una sonrisa-; porque, si me permite decirlo, no parece todo lo fresco que sus amigos quisieran verle, pese a que acaba de levantarse. -Es verdad; ese árbol, o lo que sea, me ha tenido desvelado desde las doce hasta las cuatro. Pero lo van a cortar mañana, de manera que no dará más guerra. -Aplaudo su decisión. No puede ser muy sano respirar el aire filtrado, como si dijéramos, por todo ese follaje. -Creo que tiene razón su ilustrísima. Pero anoche no dejé la ventana abierta; era más bien un ruido constante, como un restregar de ramas en los cristales, lo que no me dejaba dormir. -Eso me parece poco probable, sir Richard. Mire, puede comprobarlo desde aquí: ninguna de las ramas alcanza a rozar siquiera la ventana, a menos que se levante un vendaval; y anoche no hubo viento de ninguna clase. Les falta un palmo para llegar hasta los cristales. -Es verdad. Entonces no sé qué era lo que arañaba y se agitaba de esa manera... y ha llenado de rayas y señales el polvo del alféizar. Finalmente coincidieron en que debió de subir alguna rata por la hiedra. Fue la explicación que se le ocurrió al obispo, y sir Richard la aceptó sin más. Y transcurrió plácidamente el día, llegó la noche, y cada cual se retiró a su aposento, deseando a sir Richard una noche más descansada. Y ahora nos encontramos en su dormitorio, con la luz apagada y él metido en la cama. La habitación está encima de la cocina. La noche, fuera, es cálida y apacible, así que ha dejado abierta la ventana. Llega poquísima claridad a donde está la cama, pero hay en ella un extraño movimiento; como si sir Richard agitase la cabeza a uno y otro lado con levísimo ruido. Podría creerse incluso -tan engañosa es la semioscuridad- que tiene varias cabezas, cabezas redondas y marrones que mueve adelante y atrás, bajándolas incluso hasta el pecho. Es una ilusión horrible. ¿No hay nada más? ¡Mirad! Algo cae de la cama con blando ruido, del tamaño de un gatito, y sale como una centella por la ventana; otro... cuatro... Después todo vuelve a quedar inmóvil. Me buscarás por la mañana, y no estaré. x 176 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Como a sir Matthew, así le ocurrió sir Richard: ¡le encontraron ennegre¬cido y muerto en la cama! Un grupo pálido y silencioso de huéspedes y criados se congregó al pie de la ventana al saberse la noticia. Envenenadores italianos, sicarios del papa, el aire inficionado... estas y otras muchas conjeturas se barajaron. El obispo de Kilmore alzó los ojos hacia el árbol y vio en la horquilla de sus ramas más bajas un gato blanco que miraba encogido hacia una oquedad que los años habían exca¬vado en el tronco. Observaba con gran atención algo que había en el interior del árbol. De repente, se levantó y alargó la zarpa hacia el agujero. En ese instante cedió el trozo de corteza en el que se apoyaba y cayó dentro. Todos alzaron los ojos ante el ruido que hizo. Es sabido que los gatos tienen buena voz; pero pocos hemos oído, espero, un alarido como el que brotó del tronco del gran fresno. Sonaron dos o tres maullidos -los testigos no están seguros-, y a continuación se oyó un ruido ahogado de forcejeo o agitación. Lady Mary Hervey se desmayó de la impre¬sión, el ama de llaves se tapó los oídos, echó a correr y tropezó y se cayó en la terraza. El obispo de Kilmore y sir William Kenfield no hicieron un solo movi¬miento. Estaban asustados también, aunque sólo era el maullido de un gato. Sir William tragó saliva un par de veces antes de decir: -En ese árbol hay algo, ilustrísima. Opino que debemos inspeccionarlo ahora mismo. El prelado se mostró de acuerdo. Trajeron una escala y subió uno de los jar¬dineros. Se asomó al hueco, pero sólo pudo notar que se movía algo. Trajeron un farol para bajarlo al interior con una cuerda. -Hay que llegar al fondo de esto. A fe, ilustrísima, que se esconde ahí el misterio de esas muertes terribles. Subió el jardinero otra vez con el farol, y lo fue bajando cautelosamente por el agujero. Todos veían desde abajo su rostro inclinado, iluminado por la luz amarilla. Y vieron su expresión de incrédulo terror y aversión antes de proferir un espantoso alarido y precipitarse al suelo -donde por fortuna lo recibieron dos hombres-, dejando caer el farol dentro del árbol. Estaba mortalmente asustado, y tardó un rato en recobrar la palabra. Cuando lo hizo, otra cosa atraía la atención de los demás: debió de rom¬perse el farol en el fondo y prender la llama en las hojas secas y broza del inte¬rior, porque unos minutos después empezó a salir un humo espeso, a conti¬nuación llamas y finalmente ardió el árbol entero. Los presentes se apartaron en círculo a unas yardas de distancia; y sir William y el obispo mandaron a los criados que trajesen las armas y herra¬mientas que pudiesen. Porque, evidentemente, el fuego obligaría a salir a la ali¬maña que estaba utilizando el árbol como madriguera. Así fue. Primero vieron aparecer en la horquilla, envuelto en llamas, un bulto redondo como del tamaño de una cabeza humana; acto seguido se tam¬baleó y cayó en el agujero. La escena se repitió cinco o seis veces; luego, saltó al aire un bulto parecido y cayó en la hierba, donde un momento después quedó inmóvil. El obispo se atrevió a acercarse unos pasos, y vio... ¡los restos de una araña enorme, nervuda, y abrasada! Y cuando el fuego llegó abajo, empezaron a brotar del tronco cuerpos más horribles aún, completamente cubiertos de pelo gris. Todo el día estuvo ardiendo el fresno. Los hombres siguieron allí hasta que cayó a trozos, matando de cuando en cuando los bichos que salían. Final¬mente, transcurrido un buen rato sin que saliesen más, se acercaron precavida¬mente y examinaron las raíces. -Debajo en la tierra -dice el obispo de Kilmore-, descubrieron una cavi¬dad redonda con dos o tres bichos de esos muertos, evidentemente asfixiados por el humo. Y lo que es más extraño para mí: al lado de esta cueva, junto a la pared, encontraron acuclillada la anatomía o esqueleto de un ser humano, con la piel seca sobre los huesos, con restos de cabello negro, y que correspondía sin ninguna duda, según declararon los que lo examinaron, a una mujer, evidente¬mente muerta hacía unos cincuenta años. n o v u p m 50 M.R. JAMES La habitación número 13 55 60 Entre las ciudades de Jutlandia, Viborg ocupa con toda justicia un lugar des¬tacado. Es sede episcopal; tiene una hermosa catedral aunque casi entera¬mente nueva, un parque encantador, un lago de gran belleza, y multitud de cigüeñas. Cerca se encuentra Hald, una de las cosas más bellas de Dinamarca, y poco más allá Finderup, donde Marsk Stig asesinó al rey Erik Glipping el día de santa Cecilia, en el año 1286. Cincuenta y seis golpes infligidos con una maza de hierro de cabeza cuadrada se contabilizaron en el cráneo de Erik cuando abrieron su tumba en el siglo XVII. Pero no pretendo escribir una guía turística. Hay buenos hoteles en Viborg: el «Preisler» y el «Fénix» son todo lo buenos que se puede desear. Pero mi primo, al que le ocurrió lo que voy a contaros, se dirigió al "León de Oro" la primera vez que visitó x 177 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Viborg. No ha vuelto a poner los pies en él desde entonces, y las páginas que siguen explicarán sin duda el motivo. El «León de Oro» es una de las poquísimas casas de la ciudad que quedaron en pie después del gran incendio de 1726 que prácticamente destruyó la cate¬dral, la Sognekirke, la Raadhaus, y tantos otros edificios antiguos e interesantes. Es una construcción de ladrillo rojo... o sea, es de ladrillo la fachada, con has¬tiales escalonados y una leyenda encima de la puerta; pero el patio en el que entran los carruajes es de tipo jaula, con el blanco y negro de las vigas y el yeso. Cuando mi primo llegó a la puerta el sol declinaba en el cielo y daba de lleno en la imponente fachada. Le encantó el aire antiguo del lugar, y se prometió una estancia satisfactoria y entretenida en una posada tan típica de la vieja Jutlandia. No eran negocios en el sentido corriente del término lo que llevaba al señor Anderson a Viborg. Tenía entre manos cierta investigación sobre la historia de la Iglesia de Dinamarca, y había llegado a su conocimiento que en el Rigsarkiv de Viborg había documentos, salvados del incendio, relacionados con los últimos días del catolicismo romano en el país. Así que había decidido dedicar un tiempo -dos o tres semanas tal vez- a examinarlos y copiarlos, y esperaba encon¬trar en el «León de Oro» una habitación lo bastante amplia como para que le sir¬viese de dormitorio y cuarto de trabajo. Explicó su deseo al dueño, y éste, tras pensar unos momentos, dijo que quizá fuera mejor que el señor viese las o dos o tres habitaciones más amplias que tenía y eligiese. Parecía buena idea. Las de la última planta las rechazó de entrada porque suponían tener que subir demasiados escalones después de un día de trabajo. En la segunda no había ninguna lo bastante espaciosa. Pero en la primera podía escoger entre dos o tres que se ajustaban puntualmente a sus deseos. El hotelero se pronunció vivamente a favor de la número 17, pero el señor Anderson le hizo notar que la única vista que tenía desde sus ventanas era la pared lisa de la casa de al lado y que sería muy oscura por la tarde. Eran mejores la12 y la 14, ya que las dos daban a la calle, y la luz de la tarde y la hermosa vista le compensarían más que de sobra del ruido del tráfico. Finalmente eligió la número12. Igual que las habitaciones contiguas, tenía tres ventanas, todas a un mismo lado. Era de techo alto, y exagerada¬mente larga. Por supuesto, no tenía chimenea, pero contaba con una estufa voluminosa y bastante antigua: un armatoste de hierro colado con una repre¬sentación de Abraham sacrificando a Isaac en uno de los lados, y sobre ella la inscripción «1 Bog Mose, Cap.22». No había nada más en la habitación digno de destacar; el único cuadro de cierto interés era una vieja lámina en color de la ciudad, de1820. Se acercaba la hora de la cena, aunque cuando Anderson bajó, refrescado por las normales abluciones, aún faltaban unos minutos para que sonara la campanilla. Los dedicó a examinar la lista de huéspedes. Como es costumbre en Dinamarca, sus nombres estaban expuestos en una gran pizarra dividida en columnas y renglones, al principio de cada cual figuraba pintado el número de la habitación correspondiente. La lista no tenía nada de particular. Había un abogado, o Sagforer, un alemán y unos cuantos viajantes de Copenhague. Lo único que le proporcionó materia de reflexión fue la ausencia del número 13 en la relación de habitaciones; pero incluso éste era un detalle que Anderson había observado media docena de veces en diversos hoteles de Dinamarca. No pudo por menos de preguntarse si la prevención a dicho número, tan corriente, era tan firme y general como para que hubiera dificultades en adju¬dicar una habitación con ese número, y decidió preguntar al hotelero si él y sus colegas habían tropezado con muchos clientes que se negaran a ocupar la habi¬tación decimotercera. Durante la cena no pasó nada que mi primo juzgara digno de mención (estoy refiriendo el episodio según lo oí de sus labios); en cuanto al resto de la jornada, que dedicó a deshacer el equipaje y ordenar ropas, libros y papeles, no fue más memorable. Hacia las once decidió acostarse. Pero como le sucede a mucha gente hoy en día, antes de apagar la luz consideraba casi obligatorio leer unas páginas de letra impresa, y ahora se acordó de que el libro que había venido leyendo en el tren, que era el que le apetecía, lo tenía en el bolsillo del abrigo que había dejado colgado en la percha de la entrada al comedor. Bajar a cogerlo fue cuestión de un momento; y como los pasillos no estaban totalmente a oscuras, no le fue difícil encontrar su puerta. Eso creyó al menos, porque al intentar hacer girar el pomo, la puerta se negó rotundamente a dejarse abrir; entonces oyó dentro un ruido presuroso de alguien que se acer¬caba. Evidentemente se había equivocado de puerta. ¿Dónde quedaba la suya, a la derecha o a la izquierda? Miró el número: era la 13. De modo que su habi¬tación quedaba a la izquierda... y así era. Y no hacía mucho que se había metido en la cama, había leído sus acostumbradas tres o cuatro páginas, había apagado la vela y se había dado la vuelta para disponerse a dormir, cuando cayó en la cuenta de que, aunque en la pizarra de abajo no figuraba el 13, era evi¬dente que el hotel tenía una habitación con ese número. Sintió no haberla escogido. Quizá de haberla ocupado le habría hecho un pequeño favor al pro¬pietario, porque le habría brindado la posibilidad de decir que todo un caba¬llero inglés había dormido en ella tres semanas y se había ido encantadísimo. Pero tal vez la utilizaban como cuarto de servicio o algo parecido. En todo caso, seguro que no era tan cómoda y espaciosa como la suya. Y paseó una soñolienta mirada por la habitación, bastante visible gracias a la media luz que entraba del farol de la calle. Es curioso, pensó: normalmente una habitación suele parecer más grande medio a oscuras que cuando está bien iluminada; en cambio ésta parece ahora x 178 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 menos larga, y más alta en proporción. Pero bueno, dormir era más importante que todas estas divagaciones, así que se dispuso a dormir. Al día siguiente de su llegada, Anderson emprendió el asalto al Rigsarkiv de Viborg. Como era de esperar en Dinamarca, se le acogió con toda amabilidad, y le fue facilitado el acceso, hasta donde era posible a cuanto quiso consultar. El material que le pusieron delante resultó ser mucho más abundante e intere¬sante de lo que había esperado. Además de documentos oficiales, había un buen mazo de correspondencia relacionada con el obispo Jörgen Friis, el último católico romano que ocupó la sede, de la que sacó infinidad de detalles divertidos -de esos que suelen llamarse «íntimos»- sobre su carácter y su vida privada. Había abundantes referencias a una casa que este obispo poseía en la ciudad, aunque no era él quien la ocupaba. Al parecer, su inquilino constituía un escándalo y un escollo para el partido reformista. Decían que era una ver¬güenza para la ciudad, que practicaba artes secretas e impías y que había ven¬dido su alma al enemigo. El hecho de que el obispo protegiese y amparase a semejante víbora y sanguijuela, a semejante Troldmand, era la prueba de cómo la Iglesia babilónica participaba de la superstición y la corrupción. El obispo se defendía con valentía de estas acusaciones: proclamaba su execración de tales prácticas y exhortaba a sus adversarios a que llevasen el asunto ante el tribunal apropiado -el eclesiástico naturalmente- para que se investigase hasta el fondo. Nadie estaba más dispuesto que él a condenar al Mago Nicolas Franc¬ken si se le encontraba culpable de alguno de los crímenes que se le atribuían. Anderson sólo tuvo tiempo de leer por encima la carta siguiente del líder protestante Rasmus Nielsen antes de que cerraran el archivo, aunque captó su tenor general, en el sentido de que los cristianos no estaban ya sometidos a las decisiones de los obispos de Roma, y que el tribunal eclesiástico no era ni podía ser apto ni competente para juzgar una causa tan grave y de tanto peso; Al abandonar el edificio, lo hizo en compañía del viejo señor que estaba a su cargo; y mientras caminaban, su conversación se encauzó con toda naturali¬dad hacia los papeles a los que acabo de aludir. Herr Scavenius, archivero de Viborg, aunque conocía bien el contenido general de los documentos bajo su custodia, no estaba especializado en los relativos al periodo de la Reforma; así que escuchó con interés lo que Ander¬son le contó sobre ellos. Esperaba con gran placer, dijo, ver la publicación en la que el señor Anderson se proponía incluirlos. «En cuanto a esa casa del obispo Friis -añadió-, es un enigma para mí dónde pudo estar. He examinado cuida¬dosamente la topografía de la antigua Viborg, pero es una pena: del viejo catálogo de propiedades del obispo que se elaboró en 1560, del que la mayor parte se encuentra en nuestro Arkiv, falta precisamente la parte que contenía la lista de propiedades de la ciudad. Pero no importa. Puede que algún día consiga encontrarlo. Tras un poco de ejercicio -no recuerdo exactamente el cómo y el dónde-, Anderson regresó al "León de Oro", a su cena, a su solitario y a su cama. Camino de la habitación cayó en la cuenta de pronto de que había olvidado preguntarle al dueño sobre la omisión del número 13, y también de que él mismo podía comprobar si efectivamente existía sin necesidad de preguntar a nadie. No fue una decisión difícil. Allí estaba la puerta con su número bien visible; y era evidente que había alguien dentro, porque al acercarse pudo oír pasos y voces; o al menos una voz. Durante los pocos segundos que se detuvo a mirar el número cesaron los pasos, muy cerca de la puerta al parecer, y se sobresaltó al oír una respiración jadeante, como de una persona presa de gran excitación. Siguió andando, se metió en su habitación, y nuevamente le chocó lo mucho más pequeña que parecía ahora que cuando la había elegido. Era un poco decepcio¬nante; aunque sólo un poco: si de verdad no la encontraba suficientemente amplia podía cambiarse a otra. A todo esto necesitó algo -creo recordar que un pañuelo de bolsillo- de la maleta que el botones había dejado muy poco a mano, en un caballete o taburete junto a la pared del fondo. Aquí pasaba algo extraño: no veía la maleta. La habrían retirado las oficiosas camareras; seguramente habían guardado las cosas en el armario. Pero no, en el armario no había nada de lo que había traído en ella. Empezaba a ser un fastidio. Desechó totalmente la idea de que se la hubiesen robado. Esas cosas suceden rarísima vez en Dina¬marca. Pero desde luego habían cometido alguna estupidez (lo que no era tan raro). Hablaría muy seriamente con la stuepige. Necesitara lo que necesitase, no era tan imprescindible para su comodidad que no pudiese esperar hasta mañana, así que decidió no tocar la campanilla y molestar al servicio. Fue a la ventana -a la de la derecha- y se asomó a la calle tranquila. Enfrente había un edificio alto, con grandes espacios de fachada sin vanos. No transitaba nadie; era una noche oscura y no se veía nada digno de atención. Tenía la luz detrás y podía ver su propia sombra claramente recortada en la pared de enfrente. También la sombra de un hombre con barba y en mangas de camisa, de la habitación número 11, a la izquierda, que pasó una o dos veces por delante de su ventana; primero cepillándose el pelo y después en camisón. Vio también la sombra del ocupante de la número 13, a la derecha. Quizá éste le despertó más curiosidad: estaba, como él, asomado a la calle, con los codos apoyados en el alféizar. Parecía un hombre alto y delgado; ¿o era una mujer? Desde luego se cubría la cabeza con algo para acostarse; y, pensó, debía de tener una lámpara con pantalla roja cuya llama parpadeaba bastante. En la pared de enfrente se veía claramente fluctuar una luz rojiza y melancólica. Asomó la cabeza para intentar ver algo más de su figura, pero aparte de un pliegue de tela de color claro, quizá blanco, sobre el alféizar, no consiguió ver nada. x 179 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Ahora oyó pasos distantes en la calle; se acercaban. Y al parecer esto hizo pensar al del número 13 que se hallaba demasiado visible, porque de repente se retiró de la ventana y apagó la luz. Anderson, que había estado fumando, dejó la colilla en el alféizar y se fue a la cama. A la mañana siguiente le despertó la stuepige con el agua caliente, etc. Se despabiló; y tras ordenar una frase en correcto danés, dijo lo más claramente que pudo: -No ha debido cambiar de sitio mi maleta, ¿dónde está? Como no es infrecuente, la doncella se echó a reír, y se marchó sin darle una respuesta clara. Anderson, irritado, se incorporó en la cama con intención de hacerla vol¬ver; pero se quedó incorporado, mirando directamente ante sí: la maleta estaba allí, sobre el taburete, exactamente donde había visto dejarla al botones a su llegada. Fue un duro golpe para un hombre que presumía de observador. No intentó razonar cómo era posible que no la hubiera visto por la noche; el caso era que ahora estaba allí. La luz del día reveló algo más que la maleta: le permitió comprobar las ver¬daderas dimensiones de la habitación con sus tres ventanas, y le confirmó que no había sido mala su elección. Casi vestido del todo, se acercó a la ventana del centro para ver qué tiempo hacía. Le aguardaba otra sorpresa: muy poco obser¬vador había estado la noche anterior. Habría podido jurar cien veces que estuvo fumando en la ventana de la derecha antes de acostarse; sin embargo, aquí estaba la colilla, en el alféizar de la ventana del centro. Salió para bajar a desayunar. Iba con bastante retraso; aunque el de la número 13 iba más retrasado aún: sus botas estaban todavía delante de la puerta... Botas de hombre: así que se trataba de un hombre y no de una mujer. Y justo entonces advirtió el número de encima de la puerta. Era el 14. Pensó que había pasado ante el número 13 sin darse cuenta. Tres equivocaciones estúpidas en doce horas eran demasiadas para un hombre escrupuloso y metódico en todo; de modo que dio la vuelta para cerciorarse. El número contiguo al 14 era el 12, su propia habitación. No había número 13. Tras dedicar unos minutos a repasar mentalmente qué había comido y bebido en las últimas veinticuatro horas, decidió dejar de darle vueltas al asunto. Si era cosa de la vista o del cerebro, tendría infinidad de ocasiones para compro¬barlo; si no, era evidente que estaba ante una interesantísima experiencia. En uno y otro caso valía la pena seguir con atención lo que estaba ocurriendo. Durante el día siguió revisando la correspondencia episcopal que ya he resumido. Para su decepción, estaba incompleta. Sólo encontró una carta más referente al asunto del mago Nicolas Francken. Era del obispo Jorgen Friise iba dirigida a Rasmus Nielsen. Decía: «Aunque no nos sentimos en modo alguno inclinados a compartir su opi¬nión sobre nuestro tribunal, y estamos dispuestos a enfrentarnos a usted en ese capítulo si es preciso, sin embargo, puesto que nuestro fiel y bienamado mag. Nicolas Francken (contra el que se atreve a lanzar falsas y maliciosas acusacio¬nes) ha desaparecido súbitamente de entre nosotros, es evidente que la cues¬tión queda postergada por esta vez. Pero en lo que afirma más adelante, sobra que el apóstol y evangelista san Juan, en su divino Apocalipsis describe la Santa Iglesia romana con la apariencia y símbolo de la Mujer Escarlata, debe saber que...», etc. Por mucho que buscó Anderson, no logró encontrar la continuación de esta carta, ni pista alguna sobre la causa o naturaleza de la «desaparición» del casus belli. Sólo se le ocurrió que Francken había muerto de repente; y como sólo mediaban dos días entre la última carta de Nielsen -escrita cuando evidentemente Francken aún estaba con vida- y la del obispo, la muerte tuvo que sobrevenirle de manera totalmente inesperada. Por la tarde efectuó una breve visita al Hald y tomó el té en Baekkelund. Pero aunque estaba algo nervioso, no notó que le pasara nada en la vista o en el cerebro como sus experiencias de la mañana le habían hecho temer. En la cena se encontró con que le tocaba sentarse junto al hotelero. -¿Cuál es la razón -le preguntó tras un poco de conversación intrascen¬dente- de que la mayoría de los hoteles que uno visita en este país hayan suprimido el número trece de su lista de habitaciones? He observado que aquí no lo tienen. El propietario pareció divertido. -¡Caramba, en lo que se ha ido a fijar! Yo también he pensado en eso más de una vez, si le digo la verdad. Un hombre instruido, como yo digo, no hace caso de esas supersticiones. Yo estudié aquí en la escuela de Viborg, y nuestro profesor fue una persona que combatió siempre todas esas cosas. Hace ya mucho que murió: era un hombre recto, y tan capaz con las manos como con la cabeza. Recuerdo que un día en que estaba nevando... Aquí se abismó en sus recuerdos. -Entonces, ¿cree usted que no hay ningún motivo especial para no tener una habitación con el número 13? -dijo Anderson. -¡Desde luego! Bueno, verá: a mí me inició en el negocio mi padre, que en paz descanse. Al principio, llevaba un hotel en Aarhuus; después, al nacer nosotros, se vino aquí a Viborg, su ciudad natal, donde llevó el "Fénix" hasta que murió. Eso ocurrió en 1876. Entonces empecé yo a trabajar en el ramo en Silkborg, y hace dos años me mudé a esta casa. x 180 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Seguidamente se puso a dar detalles sobre el estado del edificio y del nego¬cio al principio de hacerse cargo. -¿Y había una habitación número 13 cuando vino aquí? -No, no. De eso iba a hablarle. Verá: en una ciudad como ésta, la clase comerciante -los viajantes- es la que nos mantiene por lo general. ¿Acomodar¬les a ellos en la número 13? Vamos, preferirían mil veces dormir en la calle. A mí personalmente me importaría un bledo el número que tuviera mi habita¬ción y así se lo he dicho a ellos a menudo; pero insisten en que les trae mala suerte. Cuentan infinidad de casos de hombres que después de dormir en la Número 13 no han vuelto a ser los mismos, o han perdido a sus mejores clien¬tes, o...qué sé yo -exclamó después de buscar una expresión más gráfica. -Entonces ¿qué uso le da a su habitación número 13? -dijo Anderson, a la vez que experimentaba una extraña ansiedad, totalmente desproporcionada Para la escasa importancia de la pregunta. -¿Mi habitación número 13? Pero ¿no le digo que no la hay en esta casa? Creía que se había dado cuenta. Si la hubiera, estaría al lado de la de usted. -Bueno, sí; sólo que me ha parecido... es decir, anoche me dio la impresión de que había una puerta con el número trece en ese pasillo. Y en realidad, estoy casi seguro de no haberme equivocado, porque anteanoche la vi también. Como es natural, Herr Kristensen se rió de tal idea como Anderson espe¬raba, y recalcó con mucha insistencia que en este hotel no había ninguna Número 13, ni la había habido antes de hacerse cargo él. Esta vehemencia tranquilizó en cierto modo a Anderson; aunque seguía perplejo, empezó a pensar que la mejor manera de comprobar si había sido víctima de una ilusión o no era invitar al dueño a fumar un cigarro en su habi¬tación cuando fuera de noche. Unas cuantas fotografías de ciudades inglesas que se había traído le proporcionaron suficiente pretexto. Esta invitación halagó a Herr Kristensen, que la aceptó con mucho gusto. Subiría hacia las diez; Anderson tenía que escribir unas cartas, así que se retiró antes para cumplir con esta obligación. Casi se ruborizó al confesarlo, pero no podía por menos de reconocer que la cuestión de la existencia o no de la habi¬tación número 13 le estaba alterando los nervios; a tal punto que se dirigió a la suya por el lado de la número 11, para no pasar por delante de esa puerta, o del sitio donde debía estar. Echó una ojeada fugaz y recelosa a su habitación al entrar, pero no vio nada que justificase ningún recelo, aparte de la impresión indefinible de que era más pequeña de lo habitual. Esta noche ya no tenía el problema de si estaba o no estaba la maleta: él mismo la había vaciado y la había puesto junto a la cama. Con algún esfuerzo, apartó del pensamiento la Número 13 y se sentó a escribir. Sus vecinos eran personas bastante tranquilas: si acaso oía abrir una puerta del pasillo y caer un par de botas, o pasar tarareando algún representante; y en la calle, de cuando en cuando el estrépito de un carro sobre el atroz empe¬drado, o pasos presurosos en las baldosas. Anderson terminó sus cartas; pidió que le trajesen un whisky con soda, y se acercó a la ventana. Estudió la pared lisa de enfrente y las sombras proyectadas en ella. Según recordaba, la habitación número 14 la ocupaba el abogado, un hom¬bre serio que hablaba poco en las comidas y se dedicaba por lo general a exami¬nar un puñado de papeles que colocaba junto a su plato. Por lo que se veía, no obstante, tenía costumbre de dar rienda suelta a su exuberancia vital cuando estaba solo. ¿Por qué, si no, se ponía a bailar? La sombra de la habitación conti¬gua revelaba a las claras que estaba bailando. Una y otra vez, su delgada figura cruzaba ante la ventana, extendía los brazos, y levantaba una flaca pierna con sorprendente agilidad. Al parecer andaba descalzo, y el suelo debía de ser bas¬tante sólido, porque ningún ruido acompañaba a sus movimientos. El sagfórer Herr Anders Jensen bailando a las diez de la noche en un dormitorio de hotel parecía un tema apropiado para un cuadro histórico de gran estilo; y los pensa¬mientos de Anderson, como los de Emily en Los Misterios de Udolfo, empeza¬ron a «ordenarse en los siguientes versos»: «Cuando llego a mi portal A las diez de la noche Creen los criados que vengo mal. A mí me importa bien poco: Saco el calzado a la puerta Cierro con llave y cerrojo Y me dedico a bailar. Y si el vecino protesta, Sigo haciéndome el sordo Porque conozco las leyes, Me río yo de sus quejas Por mucho que él reniegue». Si no llega a llamar en ese momento el posadero a la puerta, es probable que el lector tuviera ahora ante sí un poema bastante más largo. A juzgar por la expresión que le afloró a Herr Kristensen cuando estuvo dentro de la habita¬ción, debió de notar algún detalle asombroso que no esperaba. Pero no hizo ningún x 181 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 comentario. Se mostró interesado por las fotografías, que le dieron pie a muchos discursos autobiográficos. No se sabe cómo habría podido Anderson desviar la conversación hacia el deseado asunto de la número 13 de no haberse puesto a cantar de repente el abogado, y a hacerlo de una manera que no dejaba dudas a nadie de que o estaba completamente borracho, o rematada¬mente loco. Era una voz débil y aguda, la que oían, y sonaba seca, como a causa de un prolongado desuso. Era imposible distinguir la letra y la melodía. Subía a unos niveles sorprendentes y bajaba hasta convertirse en un lamento desesperado, como de un viento invernal en el hueco de la chimenea, o de un órgano al que le falla el aire de repente. Sonaba verdaderamente horrible, y Anderson pensó que si hubiese estado solo habría salido a buscar refugio y compañía en el cuarto de algún vecino. El hotelero se quedó boquiabierto. -No comprendo -dijo por fin, enjugándose la frente-. Es horrible. Ya lo había oído antes, pero estaba convencido de que era un gato. -¿Estará loco? -dijo Anderson. -Seguro. ¡Qué lástima! Con lo buen cliente que es, lo bien que le van los negocios según tengo entendido, y con hijos pequeños que criar. Justo en ese instante sonaron unos golpes impacientes en la puerta, y entró el que llamaba sin esperar a ser invitado. Era el abogado, en bata, con el pelo revuelto y una mirada furibunda. -Perdone usted -dijo-, pero le estaría muy agradecido si tuviera la amabili¬dad de dejar de... Aquí se detuvo, porque era evidente que ninguna de las personas que tenía delante era la causante del alboroto; tras una pausa momentánea, la voz can¬tante volvió a elevarse más desaforadamente que nunca. -Pero en nombre de Dios, ¿qué significa esto? -estalló el abogado-. ¿Dónde es? ¿Quién es? ¿Es que me estoy volviendo loco? -Desde luego viene de la habitación contigua a la suya, Herr Jensen. ¿No habrá un gato o lo que sea atrapado en la chimenea? Fue lo primero que se le ocurrió a Anderson; y en seguida se dio cuenta de que no tenía sentido; pero era preferible decir cualquier cosa, antes que perma¬necer callados escuchando aquella horrible voz y observando la cara ancha y pálida del hotelero que, todo tembloroso y cubierto de sudor, se agarraba con fuerza a los brazos del sillón. -Imposible -dijo el abogado-, imposible. No hay chimenea. He entrado aquí porque creía que el escándalo venía de aquí. Estaba seguro de que prove¬nía de la habitación contigua a la mía. -¿No hay una puerta entre la suya y la mía? -dijo Anderson con ansiedad. -No, señor –dijo Herr Jensen con cierta aspereza-. Al menos, no la había esta mañana. -¡Ah! -dijo Anderson-. ¿Y esta noche? -No estoy seguro -dijo el abogado con vacilación. De repente, la voz que cantaba o gritaba en la habitación contigua se extin¬guió, y oyeron que reía para sí con acento canturreante. Después se hizo el silencio. -Bueno -dijo el abogado-, ¿qué dice de todo esto, Herr Kristensen? ¿Qué significa? -¡Dios mío! -dijo Kristensen-. ¿Qué puedo decir? Sé tanto como ustedes, señores. Hago votos por que no vuelva a oír eso nunca más. -Y yo –dijo Herr Jensen; y añadió algo por lo bajo. A Anderson le pareció que eran las últimas palabras del Salterio, omnis spiritus laudet Dominum, pero no estuvo seguro. -Pero debemos hacer algo -dijo Anderson-; me refiero a los tres. ¿Vamos a inspeccionar la habitación de al lado? -Pero si es la de Herr Jensen -gimió el posadero-. No tiene sentido: acaba de venir él de allí. -No estoy tan seguro -dijo Jensen-. Creo que este caballero tiene razón: vayamos a ver. Las únicas armas defensivas que pudieron reunir en donde estaban fueron un bastón y un paraguas. Salió la expedición al pasillo, no sin recelo. Fuera había un silencio mortal, pero por debajo de la puerta vecina salía luz. Anderson y Jensen se acercaron. Éste último hizo girar el pomo, y empujó con un impulso vigoroso y repentino. Fue inútil; la puerta siguió cerrada. -Herr Kristensen -dijo Jensen-, ¿podría traer al camarero más robusto que tenga a su servicio? Hay que entrar ahí a averiguar qué pasa. El dueño asintió y se fue a toda prisa, contento de alejarse del teatro de acción. Jensen y Anderson se quedaron mirando la puerta. -Como puede comprobar, es la número 13 -dijo este último. -Sí; y ahí está su puerta, y allí la mía -dijo Jensen. -Mi habitación tiene tres ventanas durante el día -dijo Anderson, repri¬miendo a duras penas una risa nerviosa. -¡Caramba, la mía también! -dijo el abogado volviéndose a mirar a Anderson. Ahora estaba de espaldas a la puerta. Y en ese instante se abrió y surgió un brazo que se extendió para agarrarle por, el hombro; un brazo envuelto en un andrajo amarillento; la piel, donde era visible, estaba cubierta de largos pelos grises. x 182 y n o v Q E R T I O A S D F G H J K u p m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Anderson tuvo el tiempo justo de apartar a Jensen de un empujón, con un grito de repugnancia y horror, mientras la puerta volvía a cerrarse y sonaba dentro una risa sofocada. Jensen no había visto nada, pero al explicarle Anderson atropelladamente el peligro que había corrido le acometió una visible agitación, y sugirió abando¬nar la empresa y encerrarse ambos en la habitación del uno o del otro. Sin embargo, mientras deliberaban, llegó el dueño con dos fornidos cama¬reros, los tres muy serios y alarmados. Jensen los recibió con un torrente de explicaciones que no les animó precisamente al combate. Los camareros dejaron las palancas que traían y dijeron claramente que no estaban dispuestos a arriesgar el cuello en esa madriguera del demonio. El dueño estaba angustiadamente nervioso e indeciso, consciente de que si no afrontaba el peligro se arruinaría su hotel, y muy poco dispuesto a ser él quien pusiera el pecho. Por fortuna, Anderson dio con el medio de reanimar a la des¬moralizada fuerza. -¿Es éste -dijo- el valor danés del que tanto he oído hablar? No es un ale¬mán lo que hay ahí dentro; y aunque lo fuera, somos cinco contra uno. Estas palabras picaron el amor propio de los dos camareros y de Jensen, que arremetieron contra la puerta. -¡Alto! -dijo Anderson-. No hay que perder la cabeza. Usted, señor, qué¬dese ahí con la luz. Entretanto, que uno de ustedes rompa la puerta, pero sin entrar cuando se abra. Los camareros asintieron; se adelantó el más joven, levantó la palanqueta y descargó un golpe tremendo sobre el tablero superior. El resultado no fue ni mucho menos el que esperaban. No sonó ningún crujido ni hubo destrozo de madera: sólo un ruido sordo, como si hubiera golpeado la pared. El camarero soltó la herramienta con un grito, y se puso a frotarse el codo. El grito hizo que los demás se volvieran instantáneamente hacia él. A continuación Anderson miró hacia la puerta otra vez. Había desaparecido; ante sí tenía la pared de yeso del pasillo, con una muesca profunda donde había golpeado la palanqueta. La número 13 se había desvanecido. Durante un breve espacio permanecieron petrificados mirando la pared lisa. Se oyó cantar un gallo madrugador en el patio de abajo; y al volverse Anderson en esa dirección, vio a través de la ventana del fondo del largo pasillo que el cielo estaba palideciendo con la primera claridad. -¿Quizá -dijo el dueño dubitativo- desearían otra habitación para esta noche... una doble? Ni a Jensen ni a Anderson les pareció mala idea. Preferían estar juntos des¬pués de la reciente experiencia. Creyeron prudente, al entrar cada uno en su habitación a recoger lo necesario para la noche, que el otro le acompañase y sostuviese la vela. Observaron que tanto la número 12 como la número 14 tenía tres ventanas. A la mañana siguiente volvieron a reunirse los mismos en la número 12. El dueño, evidentemente, quería evitar la intervención de extraños, aunque era indispensable esclarecer el misterio que encerraba esta parte de la casa. Así que convenció a los dos camareros para que hiciesen de carpinteros. Retiraron los muebles, y, a costa de estropear de manera irrecuperable un montón de tablas, levantaron el piso contiguo a la número 14. Como es natural, habréis supuesto que descubrieron un esqueleto -por ejemplo el del mago Nicolas Francken-. Nada de eso. Lo que encontraron entre las vigas sobre las que iba el entarimado fue una cajita de cobre. En ella había un pergamino cuidadosamente doblado, con unas veinte líneas escritas. Anderson y tensen (que demostró tener conocimientos de paleografía) se excitaron ante tal hallazgo, que prometía proporcionar la clave de estos fenómenos singulares. Poseo un ejemplar de una obra de astrología que nunca he leído. En ella, a manera de frontispicio, hay una xilografía de Hans Sebald Beham que repre¬senta a varios sabios sentados alrededor de una mesa. Quizá este detalle per¬mita saber a los entendidos a qué libro me refiero, porque no recuerdo su título, y no lo tengo a mano en este momento. Pero las guardas están cubiertas de texto, y en los diez años que hace que lo tengo no he logrado determinar en qué sentido hay que leerlo, y mucho menos en qué lengua está. Algo parecido es lo que les ocurrió a Anderson y a Jensen tras el examen prolongado a que sometieron el documento en cuestión. Después de estudiarlo dos días, Jensen, que era el más decidido de los dos, aventuró de posibilidad de que estuviera en latín o en danés antiguo. Anderson prefirió no hacer suposiciones, y entregó de muy buen grado el estuche y el pergamino ala Sociedad de Historia de Viborg para que los incorporase a su museo. Yo le escuché a él toda la historia unos meses más tarde, estando sentados en un bosque cerca de Uppsala, tras una visita a la biblioteca de esa ciudad, donde nos habíamos reído -o más bien me había reído yo- del contrato por el que Daniel Salthenius (profesor de hebreo de Könisberg durante la última etapa de su vida) vendía su alma a Satanás. La verdad es que Anderson no lo encontró gracioso. -¡Estúpido muchacho! -dijo, refiriéndose a Salthenius, que era sólo un estudiante cuando cometió esta imprudencia-. ¿Es que no sabía qué clase de compañía se estaba propiciando? Y al hacer yo las normales reflexiones se limitó a soltar un gruñido. Esa misma tarde me contó lo que acabáis de leer. Pero no quiso sacar ninguna con¬clusión ni asentir a las que yo le propuse. x 183 y