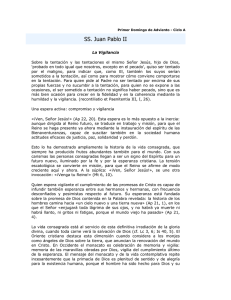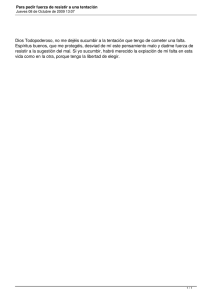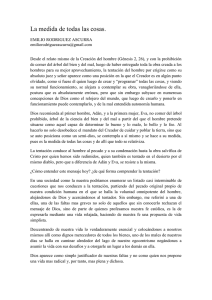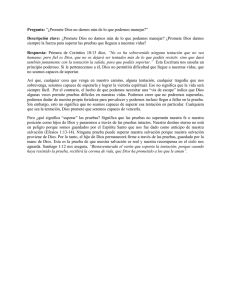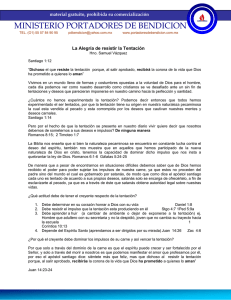pobreza de espíritu
Anuncio
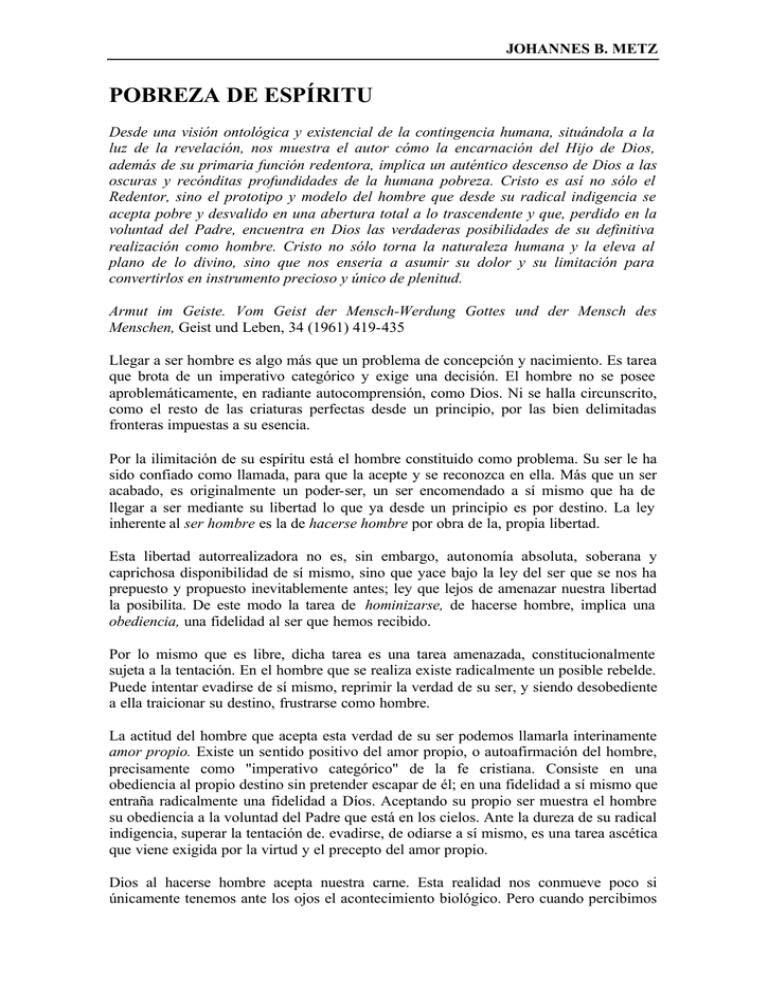
JOHANNES B. METZ POBREZA DE ESPÍRITU Desde una visión ontológica y existencial de la contingencia humana, situándola a la luz de la revelación, nos muestra el autor cómo la encarnación del Hijo de Dios, además de su primaria función redentora, implica un auténtico descenso de Dios a las oscuras y recónditas profundidades de la humana pobreza. Cristo es así no sólo el Redentor, sino el prototipo y modelo del hombre que desde su radical indigencia se acepta pobre y desvalido en una abertura total a lo trascendente y que, perdido en la voluntad del Padre, encuentra en Dios las verdaderas posibilidades de su definitiva realización como hombre. Cristo no sólo torna la naturaleza humana y la eleva al plano de lo divino, sino que nos enseria a asumir su dolor y su limitación para convertirlos en instrumento precioso y único de plenitud. Armut im Geiste. Vom Geist der Mensch-Werdung Gottes und der Mensch des Menschen, Geist und Leben, 34 (1961) 419-435 Llegar a ser hombre es algo más que un problema de concepción y nacimiento. Es tarea que brota de un imperativo categórico y exige una decisión. El hombre no se posee aproblemáticamente, en radiante autocomprensión, como Dios. Ni se halla circunscrito, como el resto de las criaturas perfectas desde un principio, por las bien delimitadas fronteras impuestas a su esencia. Por la ilimitación de su espíritu está el hombre constituido como problema. Su ser le ha sido confiado como llamada, para que la acepte y se reconozca en ella. Más que un ser acabado, es originalmente un poder-ser, un ser encomendado a sí mismo que ha de llegar a ser mediante su libertad lo que ya desde un principio es por destino. La ley inherente al ser hombre es la de hacerse hombre por obra de la, propia libertad. Esta libertad autorrealizadora no es, sin embargo, autonomía absoluta, soberana y caprichosa disponibilidad de sí mismo, sino que yace bajo la ley del ser que se nos ha prepuesto y propuesto inevitablemente antes; ley que lejos de amenazar nuestra libertad la posibilita. De este modo la tarea de hominizarse, de hacerse hombre, implica una obediencia, una fidelidad al ser que hemos recibido. Por lo mismo que es libre, dicha tarea es una tarea amenazada, constitucionalmente sujeta a la tentación. En el hombre que se realiza existe radicalmente un posible rebelde. Puede intentar evadirse de sí mismo, reprimir la verdad de su ser, y siendo desobediente a ella traicionar su destino, frustrarse como hombre. La actitud del hombre que acepta esta verdad de su ser podemos llamarla interinamente amor propio. Existe un sentido positivo del amor propio, o autoafirmación del hombre, precisamente como "imperativo categórico" de la fe cristiana. Consiste en una obediencia al propio destino sin pretender escapar de él; en una fidelidad a sí mismo que entraña radicalmente una fidelidad a Díos. Aceptando su propio ser muestra el hombre su obediencia a la voluntad del Padre que está en los cielos. Ante la dureza de su radical indigencia, superar la tentación de. evadirse, de odiarse a sí mismo, es una tarea ascética que viene exigida por la virtud y el precepto del amor propio. Dios al hacerse hombre acepta nuestra carne. Esta realidad nos conmueve poco si únicamente tenemos ante los ojos el acontecimiento biológico. Pero cuando percibimos JOHANNES B. METZ que la aceptación del ser- hombre es ante todo una osadía espiritual, una opción libre del corazón, una historia interior que con la concepción y el nacimiento no hace sino comenzar sin que nada quede todavía decidido, empezamos a penetrar el significado profundo del espíritu de la encarnación. La misteriosa narración sobre las tentaciones del Hijo del hombre pueden iluminarnos en este sentido. El espíritu de fa encarnación de Dios Si, superando el decurso más superficial de las tentaciones de Jesús (Mt 4, 1-11), prestamos atención a la intención oculta, a la misteriosa estrategia que se despliega en ellas, veremos cómo son un tripliforme. asalto a la pobreza de Jesús, un ataque a la radicalidad de su encarnación, al descenso --kénosis- soberanamente libre de Dios por debajo de sí mismo. Hacerse hombre quiere decir hacerse pobre, no tener hada que poder reclamar ante Dios, ningún otro poder y seguridad que el riesgo y la entrega del propio corazón. Encarnación quiere decir reconocimiento y aceptación de la pobreza del espíritu humano ante la totalidad de los derechos de un Dios trascendente. Con uña valentía para tal pobreza empezó la divina aventura de nuestra redención. Jesús no había retenido nada, no había apelado a nada,, no se había protegido de nada. "No reclamó su, divinidad... sino que se abandonó a sí mismo" (Flp 2,6s). Por ello Satán intentó impedir semejante autoabandono, esta pobreza radical. Teme la debilidad de Dios en un corazón que con la incondicional fidelidad a su nativa pobreza redime la indigencia y el abandono existencial del hombre padeciéndolos en su interior. Por ello la tentación de Satán es una tentación de potencia, tentación, a la divinidad de Jesús para probar la seriedad y dimensión de su humanidad. Siempre tienta Satán, por la potencia espiritual, a la divinidad en el hombre: "seréis como Dios" (Gen 3,5). En el caso de Jesús quiere que Dios en última instancia permanezca únicamente Dios y que su encarnación sea una mascarada sin compromiso, una escenificación en la que gesticule investido de humanidad, pero sin comprometerse auténticamente en ella. Y así que la tierra, y con ella el hombre, permanezcan finalmente suyos. Con la tentación de potencia persigue Satán una alienación del hombre, de Jesús- hombre, y consecuentemente una imposibilidad de auténtica redención. Es un l amamiento a permanecer potente como Dios, mil veces asegurado; a cubierto de toda necesidad, llevado, de ángeles "reteniendo su divinidad como un botín" (Flp 2,6). Porque humanamente hablando se da auténtica hambre cuando no se pueden convertir las piedras en panes; se da ansiedad cuando ésta puede hacer verdadera presa en nosotros sin que ángeles bajen a llevarnos de su mano; se da tentación cuando la riqueza y el poder al alcance de la mano nos invitan a rehuir nuestra pobreza de creyentes, de confiados y sumisos adoradores de Dios. De está manera la tentación es una sugerencia insidiosa a traicionar al hombre en nombre de Dios, o a Dios en nombre del hombre. El no de Jesús al tentador es un sí a nuestra pobreza. Él no ha rozado simplemente el borde de nuestro ser para volverse otra vez a la gloriosa y tranquila posesión de su cielo eterno. Se ha dejado introducir del todo en nuestra indigencia, ha recorrido el caminode los hombres hasta el final. Nada le ha sido ahorrado del oscuro misterio de nuestra pobreza humana: "Ecce homo". "En todo fue como nosotros menos en el pecado" (Heb 4,15). Y precisamente en esta ausencia de pecado vivió más radicalmente la pobreza del ser- hombre. Pues la entrega al pecado no es sino una huida de nuestro destino, un evadirse de la propia nada cuyo todo pertenece JOHANNES B. METZ entera y únicamente a Dios. Todo le fue quitado a Jesús, hasta el gozo de su propia entrega por, amor: "se anonadó a sí mismo" (Flp 2,7). Las manos misericordiosas de Dios se han retirado, su rostro no resplandece sobre la pasión del Hijo muy amado: sólo el panorama oscuro de la nada en donde se halla perdido, la negra soledad del abandono de Dios: Entre un rebaño que le evita en busca de seguridad y un cielo de bronce que vela el rostro del Padre, se consuma el destino del Hijo del hombre. Jesús paga el precio del perdón. Se ha hecho alguien completamente pobre. Pero este radical abandono, esta aceptación hasta las últimas consecuencias de la pobreza humana es la garantía de nuestra superación, es la fuerza que nos hará posible vencer la gran tentación de traicionar la pobreza de nuestro ser. En esta fidelidad de Dios al hombre se apoya el esfuerzo del hombre por ser fiel a sí mismo. La cruz es así el sacramento de la pobreza de espíritu, signo y fuerza para que el hombre acepte sin evasión, con obediencia, su condición humana. Cruz en la que cuelga nuestro serhombre impotente y que de esta manera adquiere una significación divina: "para los judíos escándalo, para los gentiles necedad... mas para los que han sido llamados, para los creyentes, fuerza de Dios" (1 Cor 1,23.24). Sin embargo, en el seno mismo de los fieles la cruz de la pobreza se verá traicionada, como lo fue ya por Judas en el seno mismo del colegio apostólico. La diabólica impaciencia ante la pobreza de Jesús pudo tal vez empujar a Judas a poner a su Maestro en trance de tener que demostrar la potencia de su divinidad frente a la perseverante debilidad de la pasión. Así, ningún discípulo de la pobreza podrá librarse de provocar el escándalo que Jesús mismo provocó en sus propios discípulos: "todos vosotros os escandalizaréis en mí" (Mt 26, 31); ni dejará de sentir el dolor de la más asfixiante incomprensión, nacida precisamente de los que se erguirán contra él dentro mismo de la Iglesia. A los ojos de, todos nosotros y a la consideración de los siglos permanece, con todo, vigorosa la parábola terrible de Jesús: "Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, entonces lleva mucho fruto" (Jn 12,24). El espíritu de la hominización del hombre "Sentid lo que Cristo Jesús; él era en la forma de Dios y no quiso retener como un botín su divinidad, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo y se hizo semejante al hombre. Fue hallado en todo semejante a él y se abatió a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz" (Flp 2,5-8). Los sinópticos expresan este sentido de la encarnación de Dios con la palabra pobreza de espíritu (Mt 5, 3). En la historia de las tentaciones es interpretada como la pobreza obedientemente aceptada de nuestro ser, que se consuma en la muerte, suprema expresión de la debilidad humana. "Siendo rico se hizo por vosotros pobre" (2 Cor 8,9). En él se reflejan claramente las insospechadas alturas y profundidades de nuestro destino. En él, primogénito de la creación, tiene su centro y su punto culminante la finalidad de nuestra hominización. No es en la situación fundamental de nuestro propio ser donde descubrimos nuestras posibilidades más profundas, sino sobre todo y únicamente en el espejo del hecho libre y gratuito de Dios al hacerse hombre. En la imagen del Hijo entregado a la humanidad y a la muerte se nos revela nuestro propio ser: ecce homo. En él vive con ocultos resplandores el espíritu de nuestra hominización, el espíritu de la pobreza. JOHANNES B. METZ Desde otro punto de vista podemos iluminar este espíritu de pobreza. Dios al crearnos libremente, lejos de desentenderse sale garante de nuestro ser. Al acercársenos redentoramente no disuelve la luz original de nuestra condición humana, sino que le da su auténtico y propio brillo.: Dios, pues, se nos ha acercado en gracia. Ha entregado su vida por nosotros y la nuestra la ha hecho suya. De esta manera no ha hecho desaparecer la innata pobreza de nuestro ser, sino que la ha agudizado y sobrepujado. Porque su gracia no aliena, como el pecado, la naturaleza, antes la vigoriza. No destruye nuestra pobreza, sino que la transforma y radical iza al hacernos participar en la pobreza del abandonado corazón de Jesús. "Herederos de Dios, coherederos de Cristo; si padecemos con él es. para ser con él glorificados" (Rom 8,17). Por ello esta pobreza no es una virtud entre tantas, sino el necesario ingrediente de toda actitud auténticamente cristiana. No en vano encabeza el programa de las bienaventuranzas. Es el dintel de la auténtica hominización del hombre, y sólo en ella llega el hombre hasta Dios y Dios verdaderamente hasta el hombre. Suspendida entre el cielo y la tierra, es el secreto lugar del encuentro entre Dios y el hombre, la cercanía del misterio infinito dentro del propio ser. La nativa pobreza del ser-hombre Cada vez más radicalmente el encuentro con Jesucristo nos pone delante de la pobreza de nuestro ser, de aquella indigencia que sólo vive del pan de la infinitud, cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre. Jesús, viviendo fuera de sí, del todo oculto en el interior de la misteriosa voluntad de Dios, era para si mismo el gran mendigo que se había aceptado a partir del decreto inapelable y del total derecho del Padre. Todos nosotros somos los grandes indigentes, hijos de aquel género que no tiene suficiente consigo mismo, seres de una ilimitada cuestionabilidad, de corazón insatisfecho, los más pobres de todas las criaturas, los que menos "consiguen", puesto que siempre necesitamos y comprendemos más de lo que nosotros mismos podemos dar y expresar. No descansamos en nosotros mismos ni tampoco en las cosas que dominamos. El hombre es aquel ser maravilloso que sólo se siente protegido y a salvo cuando sale de sí mismo hacia el más grande y el: indisponible. Está en casa precisamente en lo abierto e indominable del misterio. Por eso, cuando el hombre vuelve sobre sí después de todos los ensueños y firmamentos imaginados, cuando . detrás de todas las máscaras aparece su corazón desnudo y anhelante, entonces se pone de manifiesto que "por naturaleza" es religioso, que la religión es la dote secreta de su ser. Ve que. en el centro de su existencia permanece asentada aquella "trascendental indigencia" que despierta todas sus necesidades, todas sus ansias y deseos. Desde su temporal interinidad descubre dolorosamente toda plenitud, se siente vinculado al sobrecogedor misterio de Dios, terriblemente interesado por el absoluto que mantiene siempre intranquilo y extranjero su corazón, hasta el momento del supremo despojo, de aquella desconsolada "pobreza" de la muerte, puerta obligada de acceso al Reino de los cielos. Esta infinitud de la pobreza esencial es; en definitiva, la única innata riqueza del hombre. Pero, si bien no le queda a éste opción alguna sobre su ser religioso, pues constitutiva y dinámicamente está religado a la infinitud de Dios, puede sin embargo o bien entregarse JOHANNES B. METZ a. la pobreza de su ser por medio de la pobreza de espíritu y mantenerse fiel a ella, o por el contrario evadirse hacia extrínsecas y protectoras posesiones, crisparse sobre su propia existencia como sobre una riqueza consistente que hay que retener y acrecentar a toda costa. Es ésta la gran tentación que se desliza al amparo de nuestro instinto de seguridad y apunta al corazón mismo del ser del hombre. Nos empuja a la fijación de un reglamentó preciso, de una "ley" cuyo estricto cumplimiento nos garantice la seguridad de ser contados entre los hijos de Abraham, de tener nuestro lugar y nuestra parte en el festín del Reino de los cielos; una fórmula de vida cuya posesión nos dé derecho a no sentirnos "como los demás hombres". Con el manto de la "ley" oculta el fariseo, el "rico de espíritu", los abismos de su innata pobreza, la verdad de su ser, cuyas raíces se hunden en lo abierto e incontrolable del misterio. Pero no puede el hombre escapar por mucho tiempo a esta verdad. Si lo intenta, pronto le alcanzarán sus anónimos mensajeros y verá cómo la angustia toma el lugar de la pobreza que trataba de esquivar. En definitiva sólo tiene la posibilidad de ser obediente a la pobreza que esencialmente le ha sido encomendada o convertirse en un siervo de la angustia. Aceptación de la pobreza de ser hombre: pobreza de espíritu Dijimos anteriormente que el sentido cristiano del amor propio era dejarse introducir humildemente en la verdad de nuestro ser. A este amor propio, que se presenta como un programa de vida, podemos darle ya un nombre bíblico: la pobreza de espíritu. Es la incondicional aceptación de sí mismo, la decidida fidelidad del hombre a la pobreza radical de su ser, capaz de llevar sobre sí el dolor: del anonadamiento del espíritu humano; es el acuerdo con el ser que le ha sido otorgado: En ella aprende el hombre a aceptarse como alguien que no se pertenece a sí mismo. Por eso la pobreza no tiene semejanza con cualquier otra de las virtudes que "se practican", en cuanto esta práctica, esta adquisición progresiva de la virtud mediante el propio esfuerzo, puede conducir tal vez a una peligrosa "propiedad" desnaturalizadora, sobre la que volvemos los ojos para asegurarnos de que disponemos de ella. "El que pone su mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de mí" (Lc 9,62). La pobreza no puede ser algo disponible, "objetivo", separado del fundamento de la existencia. Es, por el contrario, subjetividad radical, la energía conjunta de todas las potencias y fuerzas en las que el hombre se hace presente a sí mismo y en las que él mismo se encuentra. No puede ser por ello reflexionada de un modo totalizante, sino simplemente "hecha" como participación de todo el hombre, ya que el hombre sólo se encuentra con la verdad de su ser cuando la realiza (cfr. 1 Jn 1,6: "veritatem facere"). El que olvidado de sí pueda entregarse y perderse, éste es el hombre por antonomasia. Pues "el que conserva su vida la perderá, y el que la pierde en este mundo la guardará para la vida eterna" (Jn 12,25). Darse, gastarse, ser pobre significa bíblica y teológicamente vivir de Dios, encontrarse nacido para: Dios; significa cielo. Permanecer en sí, servirse y robustecerse a sí mismo significa el infierno del hombre desesperado cuando reconoce que el tabernáculo de su propio yo, ante el que ha orado durante toda su vida, está vacío y sin promesa, ya que el hombre sólo puede encontrarse a sí mismo, hominizarse, a través de la pobreza de un corazón abandonado. Este vaciamiento de si mismo no es producto de un vago misticismo, sino de la insistente mirada al hombre y a su mundo. Dios mismo ha venido al hombre como hermano, como prójimo, como el otro hombre. "El que ve a su hermano ve a Dios", dice JOHANNES B. METZ una máxima extracanónica de Jesús. El hermano es el sacramento, la oculta presencia de Dios en nosotros, mediador entre Dios y el hombre. La cercanía de Dios v del hombre se entienden, en la comprensión cristiana de la fe, paralela y estrechamente unidas. La humanidad de Cristo es en ella la revelación e inmediatez del. eterno Padre. Por ello el amor al prójimo no es otra cosa que el amor a Dios en su aplicación a nosotros; ambas son -he aquí lo más singular del mensaje cristiano- originariamente una misma cosa. De esta manera nuestra pobreza de espíritu, disponibilidad para la entrega y la autodonación en la que se realiza nuestra hominización, conserva una estrecha relación con el otro hombre, con el hermano. De ahí que la Escritura describa en muchas parábolas nuestros novísimos, bienaventuranza o condenación, estrechamente vinculados a esta relación con el prójimo. En la narración del juicio y del cielo, Dios, como olvidándose de si mismo, aparece solamente en el rostro del hermano. Es bienaventurado el que ha servido a su semejante, el que ha penetrado en su necesidad y compartido su pobreza. Es condenado el que en su evasión egocentrista frente al hermano, queriendo permanecer "rico" y "fuerte", se creó para sí mismo un abismo de oscuridad en lugar de la luz y del amor. POBREZA. FORMAS Y EJ ERCICIO Dijimos que el hacerse hombre es una tarea indeclinable que hemos de afrontar cada uno por encima de todo y que consiste en el ejercicio de la pobreza de espíritu, es decir, en la obediente y fiel aceptación de nuestra innata pobreza. Intentemos destacar ahora sus formas más esenciales, señalar aquellos caminos que, en medió de la experiencia de nuestra vida cotidiana, conduzcan al silencioso desierto de la pobreza. La pobreza de la mediocridad En primer lugar cabe referirnos a la pobreza de la vida cotidiana, pretendidamente ignorada y más bien menospreciada por el mundo. No tiene nada de heroico en sí misma, es una pobreza sin éxtasis, aceptada y llevada simplemente como destino. Jesús fue también pobre en este sentido. No aparece, como un ideal para humanistas, como un gran político o artista, ni un genio dotado del pathos de la contención, sino como un hombre sobresalientemente sencillo, cuya única dote o facultad era la de ser piadoso. Su pasión grande y única fue "el Padre", y por ella nos descubrió, como dice Bernanos, "el gran milagro de las manos vacías", la gran oportunidad del hombre pequeño, entregado a Dios con mucha mayor radicalidad que cualquier otro; que no tiene otra genialidad que la de su corazón, ninguna otra ofrenda que la de sí mismo, ningún otro gozo que el gozo mismo de Dios. Esta insignificancia todavía se agudiza más en su aspecto de mendicidad. Tampoco Jesús fue extraño a ella. Todavía por nacer le fueron cerradas las puertas de los hombres, conoció el acre rostro del hambre, del exilio y de la soledad desamparada de un Hombre débil y sin recursos. No tenía donde reclinar su cabeza, ni siquiera en la muerte un lugar de descanso, sino tan sólo el patíbulo. donde extender su cuerpo destrozado. Y en esta vida nos descubrió la pobreza de espíritu que no tiene donde poder situarse más que en la gran esperanza, esa virtud teologal que el "rico", el protegido, tan fácilmente confunde con un falso optimismo, con una especie (le renuncia a la vida; virtud que llega a su eclosión precisamente cuando uno vive "contra toda esperanza" (Rom 4,18). Pues el hombre pecador sólo esperará de verdad cuando no JOHANNES B. METZ tenga nada, cuando toda propiedad, toda fuerza se convierte en tentación de dirigirse a sí mismo y alejarse del "reino del espíritu". La pobreza de la "soledad" A todo hombre se le ha dado un secreto en su corazón que le hace grande por un lado y solitario por otro. Todo hombre tiene una misión única e intransferible, distinta a la de los otros hombres y que, por lo tanto, no encuentra en ellos ninguna protección y ninguna garantía. Satán atacó en Jesús esta pobreza: "sé como todos, como nosotros... vive también de pan, de riqueza, de adoración al mundo... como todos nosotros..." También cada uno de nosotros se hallará tentado contra esta forma de pobreza, se le exigirá renunciar a la misteriosa unicidad de su existencia, atenerse a lo que "se" hace, traicionar con ello la propia misión. La definitiva fidelidad a un hombre, un amor valiente y arriesgado, la inquebrantable voluntad de justicia, una simple conciencia de deber... todo esto puede constituir la unicidad misional de nuestra vida. "Tú estorbas al otro", dice la tentación, "te haces cada día más inaceptable para los demás... ¿por qué no vivir tú también del pan cotidiano del compromiso y de la componenda? Vox populi, vox Dei. Créeme, serás mofado, se burlarán. No vale la pena, nadie te lo agradecerá". Así arguye la tentación de forma acostumbrada, simplista, sin demasiada profundidad; pero arropada siempre con párrafos, convenciones, consejos recogidos del anonimato, cooperadores sin rostro que lo único que no osan afrontar es a la persona desnuda por sí misma. Pues nadie podrá disolver la propia e irreemplazable misión de una persona sin el precio de esta pobreza. Ella es la única que nos ayuda a ser auténticamente nosotros mismos. La pobreza de la transitoriedad Unida a la pobreza de la unicidad personal está la pobreza de la transitoriedad. Como seres históricos no nos es permitido instalarnos en la seguridad del momento siempre presente. Pues nuestra vida presente no descansa en sí misma, vive sobre el suelo de un futuro interpretado y mirado con ansiedad al que se tiende con denuedo. El comienzo lleno de misterio e impotente de nuestra vida se nos descubre del todo en su fin; en él llega y retorna a sí mismo de la misma manera que las ansias ilimitadas y los sueños de nuestra niñez se cumplen en el destino de la muerte. En nuestra vida, que es tarea por realizar, un ir haciéndonos lo que ya desde un principio somos, caminamos para tomar en posesión nuestro origen hacia un futuro del que no podemos disponer. Nuestro presente histórico está en la pobreza de la interinidad. "No soy yo", dice el Bautista, "después de mi viene el que era antes que yo" (Jn 1,20.27). No me pertenezco. Yo soy el apátrida, el itinerante hacia el secreto de mi procedencia, camino de un inconcebible futuro en donde encontraré la patria, la tierra prometida de mi padre. No acepta el hombre fácilmente vestir el traje viajero de su existencia histórica. Apenas ama esta osadía profética, la impuesta necesidad de una esperanza en que vivir de algo todavía indisponible, fuera del alcance de la poderosa autoafirmación, de lo que da sentido y dimensión colmada a su procedencia; sentirse en función de lo porvenir, de lo que no está a la mano y condiciona sin embargo su existencia poniendo a la seguridad de su presente un interrogante del que no puede desentenderse y que le obliga siempre a mirar con ansia hacia el futuro. La pobreza de la interinidad acecha continuamente la JOHANNES B. METZ "riqueza" de un presente aproblemático y tranquilo, que ha asumido ya su pasado y lo ha convertido en instrumento de poderosa autoafirmación. Pero rechazar esta interinidad para aferrarse a lo sólidamente adquirido es traicionar los orígenes de su procedencia, comprometer en beneficio de una apariencia mentirosa todo lo que constituye la verdadera riqueza del hombre. Así más o menos procedía Israel en su espíritu farisaico, un Israel que se apoderaba de su procedencia y la convertía en función de su seguridad y de su justificación. De este modo, la promesa de sus padres se convirtió en un mito y, sólo con Juan el Precursor, se abrió a las exigencias de su origen divino que era su propio lugar (Ef 1,4). La pobreza de la finitud Nuestro ser histórico está todavía marcado por otra forma de la pobreza: la finitud. Ante su existencia se despliega un futuro de infinitas posibilidades, a las cuales no se entrega ciegamente, sino mediante un libre ejercicio de decisiones únicas e irrepetibles que configuran la propia vida. Pero precisamente en esta decisión frente a posibilidades infinitas se descubre la pobreza de nuestro ser histórico. Pues tal decisión implica siempre renuncia, sacrificio, descartamiento de otras mil posibilidades de la vida humana. Sólo el que se enfrenta a la pobreza de su propia finitud deja de permanecer estancado en experimentaciones inconclusas y nada comprometedoras, que son una traición al propio ser, a la irrecusable tarea de nuestra hominización. Todavía en otro aspecto experimenta el ser histórico la pobreza de su finitud. La decisión en la que se realiza a sí mismo no siempre está del todo a su disposición, ni puede siempre ser repetida de nuevo, ni puede en ocasiones ser considerada como algo no esencial. A cada hombre se le presentan sus "oportunidades", sus kairoi que deben ser aprovechados mientras se dispone de ellos, las "horas" decisivas en las que el hombre ha de poner en juego sus recursos para ganarlo todo o perderlo todo. La experiencia de lo irremediable, del momento que "pudo ser" y ya nunca volverá, esa riqueza de los grandes momentos que no está en nuestra mano, nos agudiza el sentido de nuestra pobre finitud. La pobreza de la muerte Muchas otras formas de la pobreza se dan en nuestro ser. Pero todas ellas no son sino preludios, bocetos de aquella situación de muerte en la que la verdad de nuestro ser será juzgada inevitablemente. En la muerte seremos todos enfrentados ante la gran pobreza de nuestro ser-hombres; en ella se consuma la obediencia a nuestro destino esencial en su crisis más radical y en su más alta problematicidad. Pues la muerte descubre con toda su agudeza el carácter renunciante y aniquilador de nuestra pobreza. Solo consigo mismo, sin que le sea dada a su libertad otra opción que la de su propio don, y aun éste en un padecimiento obediente de su total debilidad, consuma el hombre la pobreza de espíritu, aquella que encontró en Jesús una expresión bendita: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23,46). En cuanto el hombre se decide sobre su pobreza en una entrega obediente a la verdad de su ser, cae, lo sepa o no, en las manos del mismo Dios. La pobreza de espíritu en la muerte es la entrada para el encuentro con Dios, es la abertura definitiva a la Trascendencia. JOHANNES B. METZ Por ello, una vez más, no se trata de una virtud entre tantas, sino que es el ingrediente oculto de todo acto trascendente, raíz y fundamento de toda virtud teologal. Pues nuestra infinita pobreza a la que nos entregamos por la pobreza de espíritu es como la sombra, el reverso de la infinitud divina en la que hallamos la plenitud de nuestro ser. En todas sus necesarias formas, vinculadas a la pobreza de la muerte, se toca al mismo Dios y él llega hasta nosotros. Su inevitabilidad es la expresión de la categórica voluntad divina, y sus distintos aspectos, incrustados en la sustancia misma de nuestro ser, son como las muchas oportunidades otorgadas por Dios para nuestra hominización. Por ellas nos habla él, nos pone a mano el cáliz de nuestra misión. Al aceptar y beber este cáliz, dejamos que se cumpla en, nosotros su santa voluntad. Sin embargo, ninguno de nosotros llega a apurarlo hasta sus heces. Desde la culpa primera de la humanidad, nadie es del todo obediente. Se introduce en nosotros un abismo entre aquello para lo que nuestra existencia ha sido hecha y lo que en realidad vivimos. Siempre algo queda inacabado mientras caminamos "en espejo y en enigma" (1 Cor 13,12). Nuestros ojos se oscurecen, nuestro corazón tiembla antes que la abisal pobreza de nuestra muerte se haya padecido del todo; lo último y más penoso de ella se nos evita graciosamente. Sólo a medias y con un aliento algo sobrecogido recorremos la medida de nuestra disposición, pero nunca bajamos del todo a la profundidad de nuestra pobreza. Pues incluso en su acogida y aceptación somos débiles, somos "concupiscentes", como dice la teología con una expresión sobria. Somos por esta concupiscencia tan débiles que ni siquiera podemos padecer del todo nuestra propia debilidad. Ella nos aparta y protege, en última instancia, de nosotros mismos, mediatiza nuestras decisiones ante la radical abisalidad y pasión de nuestro ser. ¡Feliz culpa de nuestra pobreza! Por otro lado es la raíz de toda culpa, la tentación permanente situada en los cimientos de nuestra libertad: es, en una palabra, la tentación del hombre como tal. La pobreza de la pobreza: la adoración Todos los grandes momentos de la vida -opción, encuentro, amor, muerte- adquieren su densidad humana en la pobreza de nuestro espíritu, cuando a través de ellos se nos revela de un modo especial la verdad de nuestro ser. Entonces el pensamiento se vuelve piadoso al acercarse a los auténticos orígenes y tocar el misterio del que recibe su propia consistencia. En tales horas anhelamos haber sido ya llamados y que hayan dispuesto de nosotros, porque con temor nos experimentamos como los pobres que no viven de sí mismos, que encuentran su ser y su poder, su extensión y sus límites en las fuentes del misterio invisible. Esta situación de impotencia y a la vez de piadosa autoentrega encuentra su expresión adecuada en la fe, y en ella se hace adoración. Cuando el hombre adora "en espíritu y en verdad", habla y obra no ya como el que concibe y toma poderosa iniciativa, sino como el que es concebido y ha sido tomado ya de antemano por el misterio. La presencia anónima del misterio de nuestro ser, en el que queda asumida nuestra entrega, se transforma dentro de la oración en "Emmanuel", Dios con nosotros. Allí no tiene ya el hombre nada que no responda al poderoso llamamiento del misterio, nada por lo que se pueda considerar separado de aquél. JOHANNES B. METZ La oración descubre así la radical profundidad de nuestra pobreza y con ella el reconocimiento y confesión de la suprema riqueza del Otro, de Dios. Somos tan pobres que ni siquiera nos pertenece nuestra pobreza, en cuya boca la última palabra dice así: "No yo, sino tú". Pero precisamente cuando el hombre entra en la pobreza de su espíritu adorante ante el rostro de Dios velado de misterio, es cuando alcanza el fondo de su inevitable mismidad y allí consuma la tarea de su hominización. Descubre entonces que no es más que el dado por Dios a sí mismo, el llamado por Dios hacia la unificación de su propio ser. La adoración es por ello el más alto perfeccionamiento y consumación del hombre. Dándolo todo, también su pobreza, atreviéndose a ser pobre hasta de su propia pobreza, se convertirá en rico y en grande. "Precisamente por eso, porque soy débil, soy fuerte" (2 Cor 12,10). Tradujo y condensó: JUAN COSTA