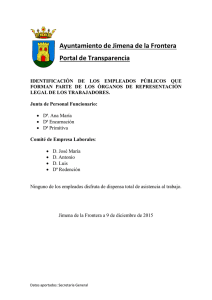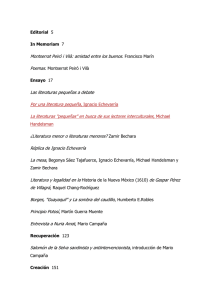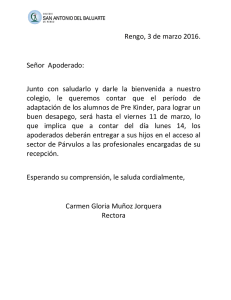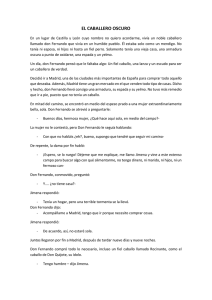Cuentos Guaraguao.indd
Anuncio
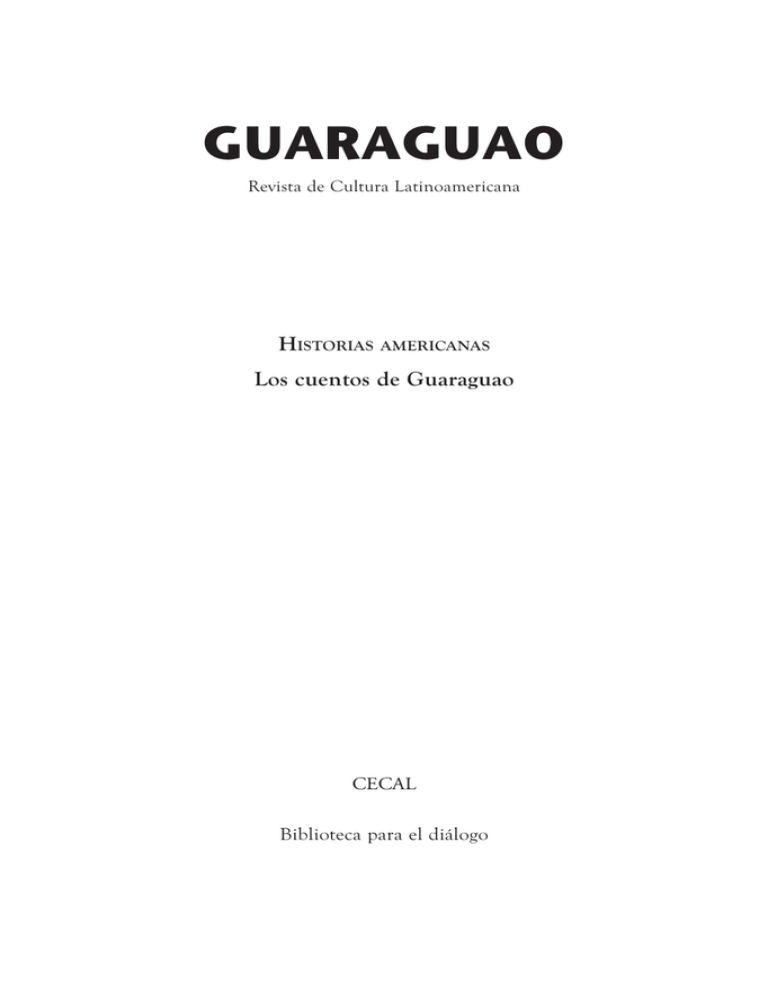
GUARAGUAO Revista de Cultura Latinoamericana HISTORIAS AMERICANAS Los cuentos de Guaraguao CECAL Biblioteca para el diálogo GUARAGUAO Revista de Cultura Latinoamericana Biblioteca para el diálogo © de los cuentos: los autores o herederos © de la fotografía de portada: Ismael Llopis © de Literatura plural, mundo plural: Francisco Marín GUARAGUAO es una publicación del Centro de Estudios y Cooperación para América Latina (CECAL) Dirección: Pisuerga, 2, 1º 3ª, Barcelona, 08028. España Página web: http://www.revistaguaraguao.org Depósito legal: B-45.842-1996 ISSN: 1137-2354 Puntos de Venta en América: México: Librerías del Fondo de Cultura Económica y Librerías Gandhi Argentina: Librería Prometeo GUARAGUAO es miembro de la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE) GUARAGUAO es miembro de la Federación Iberoamericana de Revistas Culturales (FIRC) Maquetación: Carolina Hernández Terrazas Impresión: INO Reproducciones “Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España”. Índice Literatura plural, mundo plural 5 Cuentos 7 El Guaraguao Joaquín Gallegos Lara 8 Una aventura literaria Roberto Bolaño 12 Sombras por castigo real Enrique Rosas Paravicino 22 Hipertenso Horacio Castellanos Moya 26 El Gran Mongol Mempo Giardinelli 35 El Chef Rodrigo Rey Rosa 40 Algunas cosas que recuerdo de aquel viaje Rodrigo Fresán 43 Verónica Weddigen, la del ramito en el pie Roberto Castillo 52 La vida es compleja Francisco Hinojosa 64 Um dia na vida de dois pactários / Un día en la vida de dos presidiarios. Rubem Fonseca 75 Bumerán Gilda Holst 79 Cada piedra es un deseo Daniel Sada 88 Una experiencia teatral Marcelo Birmajer 100 La aventura Fernando Ampuero 123 Merzapoyera Élmer Mendoza 134 El día de San Juan Guillermo Fadanelli 140 La barricada Edmundo Paz Soldan 145 Medea Liliana Miraglia 149 La bella que olía mal Rogelio Saunders 153 Literatura plural, mundo plural Francisco Marín Una de las razones básicas que ha nutrido el espíritu de Guaraguao desde su nacimiento ha sido servir de eco a la nueva realidad creativa de América Latina y, al tiempo, avanzarse a ella. Ese doble objetivo, no divergente o contradictorio, sino complementario, se justifica en el convencimiento, hoy ya universalmente admitido, de que una década atrás la literatura latinoamericana estaba virando hacia una multiplicidad de caminos que anunciaban la ruptura, por fin, con los padres del boom. No deja de ser una coincidencia feliz y significativa que en el año en que se celebran cuatro décadas justas de la aparición de Cien años de soledad, la novela que representó el disparo de salida a un movimiento que cambió la forma de leer de, cuando menos, dos generaciones de lectores, Guaraguao pueda agrupar una selección de relatos que demuestra cuán lejos y cuán cerca a la vez se encuentran las preocupaciones de los actuales narradores de quienes protagonizaron el primer levantamiento cultural del continente realizado con éxito. ¿Qué ha ocurrido en Argentina, México, Perú, Cuba, en Latinoamérica en general después Gabo, de Vargas Llosa, de Rulfo, de Cortázar, de Onetti, de Edwards, de Lezama...? La respuesta, parcial, insatisfactoria, incitadora, reside en Historias americanas. Los cuentos de Guaraguao, una obra que, inscrita en la perspectiva de los últimos cuarenta años, indica hasta qué punto se ha doblado un cabo que se resistía. La colección de relatos que aquí se presenta no pretende, sin embargo, hacer un bobo elogio de la novedad. La edad de los narradores recogidos, afortunadamente, se mueve entre los ochenta años (Fonseca) y los treinta y pocos. Y si hay una cifra que predomina sobre las otras, son los cuarenta y tantos. La narrativa latinoamericana de ahora mismo ni es joven ni es vanguardia y algunos de sus mejores valores cronológicamente se solaparon con el boom. Es algo mucho mejor que eso; es definitivamente plural. Emana de ella una diversidad que bebe del pasado tanto como bebe del presente, y esa razón justifica que junto a los autores que presentan una obra por hacer (o una obra dramáticamente truncada: caso de Roberto Bolaño) se haya GUARAGUAO 6 incluido un texto referencial para una revista que con toda justicia la eligió como título: El Guaraguao, de Joaquín Gallegos Lara. El relato breve del escritor de Guayaquil conserva intacto un atrevimiento vigente por encima de las generaciones y los ismos. Ese es el valor que querría ilustrar este libro. Hace ya veinte años, cuando era una herejía hacerlo, el barcelonés y apátrida Juan Goytisolo abominó de “los cien mil hijos de García Márquez” surgidos al amparo del realismo mágico; y aunque en proporciones menores la misma frase podría aplicarse a los hijos de Cortázar, de Borges, etcétera. Han sido necesarios veinte años más para descubrir que había vida después del boom. En esta vida nueva se reúnen mimbres de cualidades distintas filtrados por el tamiz necesario de la calidad. Los autores que se recopilan no representan por sí mismos a nada que no sea su propia voz. Y la nómina es la mejor prueba de ello: Rey Rosa, Bolaño, Sada, Fresán, Fadanelli, Castellanos Moya, Sanders, Ampuero... Un cóctel hecho a base de lo que cualquier lector avezado y avisado entenderá como ingredientes incompatibles. No existe un sentido de movimiento, ni siquiera a nivel de país o región específica, como tampoco hay, ni dentro ni fuera de los aquí seleccionados, un nombre que sirva de banderín de enganche a una estética o una ética de carácter general. Hubo quien, hace apenas un lustro, intentó asignar ese papel a Bolaño. Cuatro años después de su muerte, el chileno sigue siendo lo que él cuidadosamente eligió ser: un gran solitario. Los temas que tratan los relatos son diversos y se afrontan con técnicas y visiones diferentes. El mito de la literatura entendida como verdad y reflejo de una realidad articulada parece haberse hundido de manera definitiva. Y ese tránsito, que pasando por la posmodernidad en tantos otros lugares ha desembocado en las recetas de cocina, acá más bien parece alumbrar algo próximo a la multiplicidad del archipiélago. No simbolizan nada y el único requisito que se les exige es el de ser coherentes con la búsqueda que proclama su obra más o menos extensa. La revista Guaraguao no presume de dar lecciones de excelencia; no obstante, su prioridad sí es la excelencia. Mantener ese requisito le ha permitido agrupar un fondo notable de relatos que iluminan lo que hoy es ser creador y latinoamericano. Buena parte de los textos aquí publicados han sido solicitados, discutidos y analizados con un rigor rayano en la crueldad. Y su publicación ha sido, en todos los casos, un acto de fe en la literatura. Si se parte del hecho de que tal cosa se haya conseguido en tiempos en los que narrativa ha desplazado sus intereses hacia la estandarización y la facilidad, renunciando a mejores objetivos, el resultado conforta. Historias americanas. Los cuentos de Guaraguao El Guaraguao Joaquín Gallegos Lara 9 Era una especie de hombre. Huraño, solo. No solo: con una escopeta de cargar por la boca y un guaraguao. Un guaraguao de roja cresta, pico férreo, cuello aguarico, grandes uñas y plumaje negro. Del porte de un pavo chico. Un guaraguao es, naturalmente, un capitán de gallinazos. Es el que huele de más lejos la podredumbre de las bestias muertas para dirigir el enjambre. Pero este guaraguao iba volando alrededor o posado en el cañón de la escopeta de nuestra especie de hombre. Cazaban garzas. El hombre las tiraba y el guaraguao volaba y desde media poza las traía en las garras como un gerifalte. Iban solamente a comprar pólvora y municiones a los pueblos. Ya vender las plumas conseguidas. Allá le decían «chancho-rengo». –Ej er diablo er muy pícaro pero siace el Chancho-rengo... Cuando reunía siquiera dos libras de plumas se las iba a vender a los chinos dueños de pulperías. Ellos le daban quince o veinte sucres por lo que valía lo menos cien. Chancho-rengo lo sabía. Pero le daba pereza disputar. Además no necesitaba mucho para su vida. Vestía andrajos. Vagaba en el monte.. Era un negro de finas facciones y labios sonrientes que hablaban poco. Suponíase que había venido de Esmeraldas. Al preguntarle sobre el guaraguao decía: –Lo recogí de puro fregao...Luei criao dende chiquito, er nombre ej Arfonso. –¿Por qué Arfonso? –Porque así me nació ponesle. Una vez trajo al pueblo cuatro libras de plumas en vez de dos. Los chinos le dieron cincuenta sucres. Los Sánchez lo vieron entrar con tanta pluma que supusieron que sacaría lo menos doscientos Los Sánchez eran dos hermanos. Medio peones de un rico, medio sus esbirros y «guardaespaldas». Y, cuando gastados ya diez de los cincuenta sueces, Chancho-rengo se GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 9-11 GUARAGUAO 10 iba a su monte, lo acecharon. Era oscuro. Con la escopeta al hombro y en ella parado el guaraguao, caminaba No tuvo tiempo de defenderse. Ni de gritar. Los machetes cayeron sobre él de todos lados. Saltó por un lado la escopeta y con ella el guaraguao. Los asesinos se agacharon sobre el caído. Reían suavemente. Cogieron el fajo de billetes que creían copioso. De pronto, Serafín, el mayor de los hermanos, chilló: –¡...Ayayay! Naño, ¡me ha picao una lechuza! Pedro, el otro, sintió el aleteo casi en la cara. Algo alado estaba allí. En la sombra. Algo que defendía al muerto. Tuvieron miedo. Huyeron. Toda la noche estuvo Chancho-rengo arrojado en la hojarazca. No estaba muerto: se moría. Nada iguala la crueldad de lo ciego y el machete meneando ciegamente le dejó un mechoncillo de hilachas de vida. El frío de la madrugada. Una cosa pesaba en su pecho. Movió –casi no podía– la mano. Tocó algo áspero y entreabrió los ojos. El alba tloreaba de violetas los huecos del follaje que hacía encima un techo. Le parecía un cuarto. El cuarto de un velorio. Con raras cortinas azules y negras. Lo que tenía en el pecho era el guaraguao. – Aj á, ¿ e r e s vo s, Ar fo n s o? N o. .. N o... m e c o m a s... un... hijo. ..no.. .muesde.. .ar.. .padre.. .loj...otros... El día acabó de llegar. Cantaron los gallos de monte. Un vuelo de chocotas muy bajo; muchísimas. Otro de chiques más alto. Una banda de micos de rama en rama en rama cruzó chillando. Un gallinazo pasó arribísima. Debía haber visto. Empezó a trazar amplios círculos en su vuelo. Apareció otro y comenzó la ronda negra. Vinieron más. Como moscas. Cerraron los círculos. Cayeron en loopings. Iniciaron la bajada de la hoja seca. Estaban alegres y lo tenían seguro. ¿Se retardarían cazando nubes? Joaquín Gallegos Lara • El Guaraguao 11 Uno se posó tímido en la bierba, a poca distancia. El hombre es temible aún después de muerto. Grave como un obispo, tendió su cabeza morada. Y vio al guaraguao. La tomaría por un avanzado. Se halló más seguro y adelantóse. Vinieron más y se aproximaron aleteando. Bullicio de los preparativos del banquete. Y pasó algo extraño. El guaraguao como gallo en su gallinero atacó, espoleó, atropelló. Resentidos se separaron, volando a medias, todos los gallinazos. A cierta distancia parecieron conferenciar: ¡qué egoísta! ¡Lo quería para él solo! Encendía la mañana. Todos los intentos fueron rechazados. Un chorro verde de loros pasó metiendo bulla. Los gallinazos volaron cobardemente más lejos. Al medio día de sangre del cadáver estaba cubierta de moscas y apestaba. Las heridas, la boca, los ojos, amoratados. El olor incitaba el apetito de los viudos. Vino otro guaraguao. Alfonso, el de Chacho-rengo, lo esperó, cuadrándose. Sin ring. Sin cancha. No eran ni boxeadores ni gallos. Encarnizadamente pelearon. Alfonso perdió el ojo derecho pero mató a su enemigo de un espolazo en el cráneo. Y prosiguió espantando a sus congéneres. Vol vió la noche a sentarse sobre la sábana. Fue así como... Ocho días tarde encontraron el cadáver de Chancho-rengo. Podrido y con un guaraguao terriblemente flaco –hueso y pluma– muerto a su lado. Estaba comido de gusanos y de honnigas y no tenía la huella de un solo picotazo. *** Publicado en Guaraguao no. 1, primavera 1996 Joaquín Gallegos Lara (Guayaquil 1911-1947), fue novelista y ensayista. Gallegos fue una figura destacada del “Grupo de Guayaquil”, y uno de los intelectuales que polemizó y animó los debates de su tiempo. Publicó entre otras novelas: Las cruces sobre el agua (1946); Los guandos -coautor(1982). En cuento va a publicar: Los que se van -coautor- (1930); La última erranza (1947); Cuentos completos (1956). Y en ensayo: Biografía del pueblo indio (1952); Escritos literarios y políticos (1995). Además, consta en diversas antologías como Los mejores cuentos ecuatorianos (1948); Antología del cuento hispanoamericano contemporáneo (1958); Narrativa andina (Lima, 1972); Así en la tierra como en los sueños (Quito, 1991); Cuento contigo (Guayaquil, 1993); Antología básica del cuento ecuatoriano (Quito, 1998). Una aventura literaria Roberto Bolaño B escribe un libro en donde se burla, bajo máscaras diversas, de ciertos escritores aunque más ajustado sería decir de ciertos arquetipos de escritores. En uno de los relatos aborda la figura de A, un autor de su misma edad pero que a diferencia de él es famoso, tiene dinero, es leído, las mayores ambiciones (y en ese orden) a las que pude aspirar un hombre de letras. B no es famoso ni tiene dinero y sus poemas se imprimen en revistas minoritarias. Sin embargo entre A y B no todo son diferencias. Ambos provienen de familias de la pequeña burguesía o de un proletariado más o menos acomodado. Ambos son de izquierdas, comparten una parecida curiosidad intelectual, las mismas carencias educativas. La meteórica carrera de A, sin embargo, ha dado a sus escritos un aire de gazmoñería que a B, lector ávido, le parece insoportable. A, al principio desde los periódicos pero cada vez más a menudo desde las páginas de sus nuevos libros, pontifica sobre todo lo existente, humano o divino, con pesadez académica, con el talante de quien se ha servido de la literatura para alcanzar una posición social, una respetabilidad, y desde su torre de nuevo rico dispara sobre todo aquello que pudiera empañar el espejo en el que ahora se contempla, en el que ahora contempla el mundo. Para B, en resumen, A se ha convertido en un meapilas. B, decíamos, escribe un libro y en uno de los capítulos se burla de A. La burla no es cruenta (sobre todo teniendo en cuenta que se trata sólo de un capítulo de un libro más o menos extenso). Crea un personaje, Alvaro Medina Mena, escritor de éxito, y lo hace expresar las mismas opiniones que A. Cambian los escenarios: en donde A despotrica contra la pornografía, Medina Mena lo hace contra la violencia, en donde A argumenta contra el mercantilismo en el arte contemporáneo, Medina Mena se llena de razones que esgrimir contra la pornografía. La historia de Medina Mena no sobresale entre el resto de historias, la mayoría mejores (si no mejor escritas, sí mejor organizadas). El libro de B se publica –es la primera vez que B publica en una editorial grande– y comienza a recibir críticas. Al principio su libro pasa desapercibido. Luego, en uno de los principales periódicos del GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 13-21 GUARAGUAO 14 país, A publica una reseña absolutamente elogiosa, entusiasta, que arrastra a los demás críticos y convierte el libro de B en un discreto éxito de ventas. B, por supuesto, se siente incómodo. Al menos eso es lo que siente al principio, luego, como suele suceder, encuentra natural (o al menos lógico) que A alabara su libro; éste, sin duda, es notable en más de un aspecto y A, sin duda, en el fondo no es un mal crítico. Pero al cabo de dos meses, en una entrevista aparecida en otro periódico (no tan importante como aquel en donde publicó su reseña), A menciona una vez más el libro de B, de forma por demás elogiosa, tachándolo de altamente recomendable: “un espejo que no se empaña”. En el tono de A, sin embargo, B cree descubrir algo, un mensaje entre líneas, como si el escritor famoso le dijera: no creas que me has engañado, sé que me retrataste, sé que te burlaste de mí. Ensalza mi libro, piensa B, para después dejado caer. O bien ensalza mi libro para que nadie lo identifique con el personaje de Medina Mena. O bien no se ha dado cuenta de nada y nuestro encuentro escritor-lector ha sido un encuentro feliz. Todas las posibilidades le parecen nefastas. B no cree en los encuentros felices (es decir inocentes, es decir simples) y comienza a hacer todo lo posible para conocer personalmente a A. En su fuero interno sabe que A se ha visto retratado en el personaje de Medina Mena. Al menos tiene la razonable convicción de que A ha leído todo su libro y que lo ha leído tal como a él le gustaría que lo leyeran. ¿Pero entonces por qué se ha referido a él de esa manera? ¿Por qué elogiar algo en donde se burlan –y ahora B cree que la burla, además de desmesurada, tal vez ha sido un poco injustificada– de ti? No encuentra explicación. La única plausible es que A no se haya dado cuenta de la sátira, probabilidad nada despreciable dado que A cada vez es más imbécil (B lee todos sus artículos, todos los que han aparecido después de la reseña elogiosa y hay mañanas en que, si pudiera, machacaría a puñetazos su cara, la cara de A cada vez más pacata, más imbuida por la santa verdad y por la santa impaciencia, como si A se creyera la reencarnación de Unamuno o algo parecido). Así que hace todo lo posible por conocerlo, pero no tiene éxito. Viven en ciudades diferentes. A viaja mucho y no siempre es seguro encontrarlo en su casa. Su teléfono casi siempre marca ocupado o es el contestador automático el que recibe la llamada y cuando esto sucede B cuelga en el acto pues le aterrorizan los contestadores automáticos. Roberto Bolaño • Una aventura literaria 15 Al cabo de un tiempo B decide que jamás se pondrá en contacto con A. Intenta olvidar el asunto, casi lo consigue. Escribe un nuevo libro. Cuando se publica A es el primero en reseñarlo. Su velocidad es tan grande que desafía cualquier disciplina de lectura, piensa B. El libro ha sido enviado a los críticos un jueves y el sábado aparece la reseña de A, por lo menos cinco folios, en donde demuestra, además, que su lectura es profunda y razonable, una lectura lúcida, clarificadora incluso para el propió B, que observa aspectos de su libro que antes había pasado por alto. Al principio B se siente agradecido, halagado. Después se siente aterrorizado. Comprende, de golpe, que es imposible que A leyera el libro entre el día en que la editorial lo envió a los críticos y el día en que lo publicó el periódico: un libro enviado el jueves, tal como va el correo en España, en el mejor de los casos llegaría el lunes de la semana siguiente. La primera posibilidad que a B se le ocurre es que A escribiera la reseña sin haber leído su libro, pero rápidamente rechaza esta idea. A, es innegable, ha leído y muy bien leído el libro. La segunda posibilidad es más factible: que A obtuviera el libro directamente de la editorial. B telefonea a la editorial, habla con la gerente de ventas, le pregunta cómo es posible que A ya haya leído su libro. La gerente no tiene ni idea (aunque ha leído la reseña y está contenta) y le promete averiguarlo. B, casi de rodillas, si es que alguien se puede poner de rodillas telefónicamente, le suplica que lo llame esa misma noche. El resto del día, como no podía ser menos, lo pasa imaginando historias, cada una más disparatada que la anterior. A las nueve de la noche, desde su casa, lo telefonea la gerente de ventas. No hay ningún misterio, por supuesto, A estuvo en la editorial días antes y se fue con un ejemplar del libro de B con el tiempo suficiente como para leerlo con calma y escribir la reseña. La noticia devuelve la serenidad a B. Intenta preparar la cena pero no tiene nada en la nevera y decide salir a comer fuera. Se lleva el periódico en donde está la reseña. Al principio camina sin rumbo por calles desiertas, luego encuentra una fonda abierta en donde nunca ha estado antes y entra. Todas las mesas están desocupadas. B se sienta junto a la ventana, en un rincón apartado de la chimenea que débilmente calienta el comedor. Una muchacha le pregunta qué quiere. B dice que quiere comer. La muchacha es muy hermosa y tiene el pelo largo y despeinado, como si se acabara de levantar. B pide una sopa y después un plato de verduras con carne. Mientras espera vuelve a leer la reseña. Tengo que ver a A, piensa. Tengo que decirle que estoy arrepentido, que no quise jugar a esto, piensa. La reseña, sin GUARAGUAO 16 embargo, es inofensiva: no dice nada que más tarde no vayan a decir otros reseñistas, si acaso está mejor escrita (A sabe escribir, piensa B con desgana, tal vez con resignación). La comida le sabe a tierra, a materias putrefactas, a sangre. El frío del restaurante lo cala hasta los huesos. Esa noche enferma del estómago y a la mañana siguiente se arrastra como puede hasta el ambulatorio. La doctora que lo atiende le receta antibióticos y una dieta suave durante una semana. Acostado, sin ganas de salir de casa, B decide llamar a un amigo y contarle toda la historia. Al principio duda a quien llamar. ¿Y si llamo a A y se lo cuento a él?, piensa. Pero no, A, en el mejor de los casos, lo achacaría todo a una coincidencia y acto seguido se dedicaría a leer bajo otra luz los textos de B para posteriormente proceder a demolerlo. En el peor, se haría el desentendido. Al final, B no llama a nadie y muy pronto un miedo de otra naturaleza crece en su interior: el de que alguien, un lector anónimo, se hubiera dado cuenta de que Alvaro Medina Mena es un trasunto de A. La situación, tal como ya está, le parece horrenda. Con más de dos personas en el secreto, cavila, puede llegar a ser insoportable. ¿Pero quiénes son los potenciales lectores capaces de percibir la identidad de Alvaro Medina Mena? En teoría los tres mil quinientos de la primera edición de su libro, en la práctica sólo unos pocos, los lectores devotos de A, los jugadores de crucigramas, los que, como él, estaban hartos de tanta moralina y catequesis de final de milenio. ¿Pero qué puede hacer B para que nadie más se dé cuenta? No lo sabe. Baraja varias posibilidades, desde escribir una reseña elogiosa en grado extremo del próximo libro de A hasta escribir un pequeño libro sobre toda la obra de A (incluidos sus malhadados artículos de periódico); desde llamarlo por teléfono y poner las cartas boca arriba (¿pero qué cartas?) hasta visitarlo una noche, acorralarlo en el zaguán de su piso, obligarlo por la fuerza a que confiese cuál es su propósito, qué pretende al pegarse como lapa a su obra, qué reparaciones son las que de manera implícita está exigiendo con tal actitud. Finalmente B no hace nada. Su nuevo libro obtiene buenas críticas pero escaso éxito de público. A nadie le parece extraño que A apueste por él. De hecho, A, cuando no está de lleno en el papel de Catón de las letras (y de la política) españolas, es bastante generoso con los nuevos escritores que saltan a la palestra. Al cabo de un tiempo B olvida todo el asunto. Posiblemente, se consuela, producto Roberto Bolaño • Una aventura literaria 17 de su imaginación desbordada por la publicación de dos libros en editoriales de prestigio, producto de sus miedos desconocidos, producto de un sistema nervioso desgastado por tantos años de trabajo y de anonimato. Así que se olvida de todo y al cabo de un tiempo, en efecto, el incidente es tan sólo una anécdota algo desmesurada en el interior de su memoria. Un día, sin embargo, lo invitan a un coloquio sobre nueva literatura a celebrarse en Madrid. B acude encantado de la vida. Está apunto de terminar otro libro y el coloquio, piensa, le servirá como plataforma para su futuro lanzamiento. El viaje y la estancia en el hotel, por supuesto, están pagados y B quiere aprovechar los pocos días de estadía en la capital para visitar museos y descansar. El coloquio dura dos días y B participa en la jornada inaugural y asiste como espectador a la última. Al finalizar ésta, los literatos, en masa, son conducidos a la casa de la condesa de Bahamontes, letraherida y mecenas de múltiples eventos culturales, entre los que destacan una revista de poesía, tal vez la mejor de las que aparecen en la capital, y una beca para escritores que lleva su nombre. B, que en Madrid no conoce a nadie, está en el grupo que acude a cerrar la velada a casa de la condesa. La fiesta, precedida por una cena ligera pero deliciosa y bien regada con vinos de cosecha propia, se alarga hasta altas horas de la madrugada. Al principio, los participantes no son más de quince pero con el paso de las horas se van sumando al convite una variopinta galería de artistas en donde no faltan escritores pero en donde es dable encontrar, también, a cineastas, actores, pintores, presentadores de televisión, toreros. En determinado momento, B tiene el privilegio de ser presentado a la condesa y el honor de que ésta se lo lleve aparte, a un rincón de la terraza desde la que se domina el jardín. Allá abajo lo espera un amigo, dice la condesa con una sonrisa y señalando con el mentón una glorieta de madera rodeada de plátanos, palmeras, pinos. B la contempla sin entender. La condesa, piensa, en alguna remota época de su vida debió ser bonita pero ahora es un amasijo de carne y cartílagos movedizos. B no se atreve a preguntar por la identidad del “amigo”. Asiente, asegura que bajará de inmediato, pero no se mueve. La condesa tampoco se mueve y por un instante ambos permanecen en silencio, mirándose a la cara, como si se hubieran conocido (y amado u odiado) en otra vida. Pero pronto a la condesa la reclaman sus otros invitados y B se queda solo, contemplando temeroso el GUARAGUAO 18 jardín y la glorieta en donde, al cabo de un rato, distingue a una persona o el movimiento fugaz de una sombra. Debe ser A, piensa, y acto seguido, conclusión lógica: debe estar armado. Al principio B piensa en huir. No tarda en comprender quce la única salida que conoce pasa cerca de la glorieta, por lo que la mejor manera de huir sería permanecer en alguna de las innumerables habitaciones de la casa y esperar que amanezca. Pero tal vez no sea A, piensa B, tal vez se trate del director de una revista, de un editor, de algún escritor o escritora que dcsea conocerme. Casi sin darse cuenta B abandona la terraza, consigue una copa, comienza a bajar las escaleras y sale al jardín. Allí enciende un cigarrillo y se aproxima sin prisas a la glorieta. Al llegar no encuentra a nadie, pero tiene la certeza de que alguien ha estado allí y decide esperar. Al cabo de una hora, aburrido y cansado, vuelve a la casa. Pregunta a los escasos invitados que deambulan como sonámbulos o como actores de una pieza teatral excesivamente lenta, por la condesa y nadie sale darle una respuesta coherente. Un camarero (que lo mismo puede estar al servicio de la condesa o haber sido invitado por ésta a la fiesta) le dice que la dueña de casa seguramente se ha retirado a sus habitaciones, tal como acostumbra, la edad, ya se sabe. B asiente y piensa que, en efecto, la edad ya no permite muchos excesos. Después se despide del camarero, se dan la mano y vuelve caminando al hotel. En la travesía invierte más de dos horas. Al día siguiente, en vez de tomar el avión de regreso a su ciudad, B dedica la mañana a trasladarse a un hotel más barato en donde se instala como si planeara quedarse a vivir mucho tiempo en la capital y luego se pasa toda la tarde llamando por teléfono a casa de A. En las primeras llamadas sólo escucha el contestador automático. Es la voz de A y de una mujer que dicen, uno después del otro y con un tono festivo, que no están, que volverán dentro de un rato, que dejen el mensaje y que si es algo importante dejen también un teléfono al que ellos puedan llamar. Al cabo de varias llamadas (sin dejar mensaje) B se ha hecho algunas ideas respecto a A y a su compañera, a la entidad desconocida que ambos componen. Primero, la voz de la mujer. Es una mujer joven, mucho más joven que él y que A, posiblemente enérgica, dispuesta a hacerse un lugar en la vida de A y a hacer respetar su lugar. Pobre idiota, piensa a. Después, la voz de A. Un arquetipo de serenidad, la voz de Catón. Este tipo, piensa a, tiene un año menos que yo pero parece como Roberto Bolaño • Una aventura literaria 19 si me llevara quince o veinte. Finalmente, el mensaje: ¿por qué el tono de alegría?, ¿por qué piensan que si es algo importante el que llama va a dejar de intentarlo y se va a contentar con dejar su número de teléfono?, ¿por qué hablan como si interpretaran una obra de teatro, para dejar claro que allí viven dos personas o para explicitar la felicidad que los embarga como pareja? Por supuesto, ninguna de las preguntas que a se hace obtiene respuesta. Pero sigue llamando, una vez cada media hora, aproximadamente, y a las diez de la noche, desde la cabina de un restaurante económico, le contesta una voz de mujer. Al principio, sorprendido, a no sabe qué decir. Quién es, pregunta la mujer. Lo repite varias veces y luego guarda silencio, pero sin colgar, como si le diera a a la ocasión de decidirse a hablar. Después, en un gesto que se adivina lento y reflexivo, la mujer cuelga. Media hora más tarde, desde un teléfono de la calle, a vuelve a llamar. Nuevamente es la mujer la que descuelga el teléfono, la que pregunta, la que espera una respuesta. Quiero ver a A, dice B. Debería haber dicho: quiero hablar con A. Al menos, la mujer lo entiende así y se lo hace notar. B no contesta, pide perdón, insiste en que quiere ver a A. De parte de quién, dice la mujer. Soy B, dice B. La mujer duda unos segundos, como si pensara quién es B y al cabo dice muy bien, espere un momento. Su tono de voz no ha cambiado, piensa a, no trasluce ningún temor ni ninguna amenaza. Por el teléfono, que la mujer ha dejado seguramente sobre una mesilla o sillón o colgando de la pared de la cocina, oye voces. Las voces, ciertamente ininteligibles, son de un hombre y una mujer, A y su joven compañera, piensa B, pero luego se une a esas voces la de una tercera persona, un hombre, alguien con la voz mucho más grave. En un primer momento parece que conversan, que A es incapaz de no prolongar aunque sólo sea un instante una conversación interesante en grado sumo. Después, B cree que más bien están discutiendo. O que tardan en ponerse de acuerdo sobre algo de extrema importancia antes de que A coja de una vez por todas el teléfono. Y en la espera o en la incertidumbre alguien grita, tal vez A. Después se hace un silencio repentino, como si una mujer invisible taponara con cera los oídos de B. Y después (después de varias monedas de un duro) alguien cuelga silenciosamente, piadosamente, el teléfono. Esa noche B no puede dormir. Se reprocha todo lo que no hizo. Primero pensó en insistir pero decidió llevado por una superstición cambiar de cabina. Los dos siguientes teléfonos que encontró estaban estropeados (la capital era una ciudad descuidada, incluso sucia) y cuando por fin encontró GUARAGUAO 20 uno en condiciones, al meter las monedas se dio cuenta que las manos le temblaban como si hubiera sufrido un ataque. La visión de sus manos lo desconsoló tanto que estuvo a punto de echarse a llorar. Razonablemente, pensó que lo mejor era acopiar fuerzas y que para eso nada mejor que un bar. Así que se puso a caminar y al cabo de un rato, después de haber desechado varios bares por motivos diversos y en ocasiones contradictorios, entró en un establecimiento pequeño e iluminado en exceso en donde se hacinaban más de treinta personas. El ambiente del bar, como no tardó en notar, era de una camadería indiscriminada y bulliciosa. De pronto se encontró hablando con personas que no conocía de nada y que normalmente (en su ciudad, en su vida cotidiana) hubiera mantenido a distancia. Se celebraba una despedida de soltero o la victoria de uno de los dos equipos de fútbol locales. Volvió al hotel de madrugada, sintiéndose vagamente avergonzado. Al día siguiente, en lugar de buscar un sitio donde comer (descubrió sin asombro que era incapaz de probar bocado), B se instala en la primera cabina que encuentra, en una calle bastante ruidosa, y telefonea a A. Una vez más, contesta la mujer. Contra lo que B esperaba, es reconocido de inmediato. A no está, dice la mujer, pero quiere verte. Y tras un silencio: sentimos mucho lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer?, dice B sinceramente. Te tuvimos esperando y luego colgamos. Es decir, colgué yo. A quería hablar contigo, pero a mi me pareció que no era oportuno. ¿Por qué no era oportuno?, dice B, perdido ya cualquier atisbo de discreción. Por varias razones, dice la mujer... A no se encuentra muy bien de salud... Cuando habla por teléfono se excita demasiado... Estaba trabajando y no es conveniente interrumpirlo... A B la voz de la mujer ya no “le parece tan juvenil. Ciertamente está mintiendo: ni siquiera se toma el trabajo de buscar mentiras convincentes, además no menciona al hombre de la voz grave. Pese a todo, a B le parece encantadora. Miente como una niña mimada y sabe de antemano que yo perdonaré sus mentiras. Por otra parte, su manera de proteger a A de alguna forma es como si realzara su propia belleza. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la ciudad?, dice la mujer. Sólo hasta que vea a A, luego me iré, dice B. Ya, ya, ya, dice la mujer (a B se le ponen los pelos de punta) y reflexiona en silencio durante un rato. Esos segundos o esos minutos B los emplea en imaginar su rostro. El resultado, aunque vacilante, es turbador. Lo mejor será que vengas esta noche, dice la mujer, ¿tienes la dirección? Sí, dice B. Muy bien, te esperamos a cenar a las ocho. De acuerdo, dice B con un hilo de voz y cuelga. Roberto Bolaño • Una aventura literaria 21 El resto del día B se lo pasa caminando de un sitio a otro, como un vagabundo o como un enfermo mental. Por supuesto, no visita ni un solo museo aunque sí entra a un par de librerías en donde compra el último libro de A. Se instala en un parque y lo lee. El libro es fascinante, aunque cada página rezuma tristeza. Qué buen escritor es A, piensa B. Considera su propia obra, maculada por la sátira y la rabia y la compara desfavorablemente con la obra de A. Después se queda dormido al sol y cuando despierta el parque está lleno de mendigos y yanquis que a primera vista dan la impresión de movimiento pero que en realidad no se mueven, aunque tampoco pueda afirmarse con propiedad que están quietos. B vuelve a su hotel, se baña, se afeita, se pone la ropa que usó durante el primer día de estancia en la ciudad y que es la más limpia que tiene, y luego vuelve a salir a la calle. A vive en el centro, en un viejo edificio de cinco plantas. Llama por el portero automático y una voz de mujer le pregunta quién es. Soy B, dice B. Pasa, dice la mujer y el zumbido de la puerta que se abre dura hasta que B alcanza el ascensor. E incluso mientras el ascensor lo sube al piso de A, B cree oír el zumbido, como si tras sí arrastrara una larga cola de lagartija o de serpiente. En el rellano, junto a la puerta abierta, A lo está esperando. Es alto, pálido, un poco más gordo que en las fotos. Sonríe con algo de timidez. B siente por un momento que toda la fuerza que le ha servido para llegar a casa de A se evapora en un segundo. Se repone, intenta una sonrisa, alarga la mano. Sobre todo, piensa, evitar escenas violentas, sobre todo evitar el melodrama. Por fin, dice A cómo estás. Muy bien, dice B. *** Publicado en Guaraguao no. 3, invierno 1996 Roberto Bolaño (Santiago de Chile, 1953 - Barcelona, 2003), su primer libro publicado fue Consejos de un discípulo de Morrínson a un fanático de Joyce (Barcelona, 1984), escrito con Antoni García Porta, al que seguirían La pista de hielo (Alcalá de Henares, 1993), La senda de los elefantes (1994), (Monsieur Pain, Anagrama, 1999), La literatura nazi en América (Seix Barral, Barcelona, 1995) Estrella distante (Anagrama, Barcelona, 1996) y Llamadas telefónicas. La publicación de Los detectives salvajes (Premio Herralde y Rómulo Gallegos, 1998) le consagró como uno de los autores clásicos de la literatura latinoamericana. Después publicó Amuleto, Putas Asesinas y los poemarios: Reinventar el amor (México D.F., 1976), Muchachos desnudos bajo el arcoiris de fuego (México D.F., 1979), Fragmentos de la universidad desconocida (1993), Los perros románticos (1995) y Tres (El Acantilado, 2000). Póstumamente se publicaron los relatos de El gaucho insufrible (Anagrama, 2004) los ensayos de Entre paréntesis (Anagrama, 2004), la novela 2666 (Anagrama, 2004) y El secreto del mal (Anagrama, 2007). Sombras por castigo real Enrique Rosas Paravicino A esta hora Madrid es un horno de cielo recalentado, pero tú transpiras de frío porque has entrado al Muspahay Tiempo, que es el tiempo del delirio, el camino más recto a los abrevaderos de la memoria. 1798: Año de Carlos IV; rey de litorales y difuntos. Afuera es agosto a todo dar, pero aquí adentro el calendario no sirve para más. Da igual que sea verano o que las campanas toquen al ángelus. Tú estás en el Ñak’arispa Samay, el tiempo de la dolorosa agonía. Clarito ves la plaza de Pampamarca. Cielo de gaviotas arriba y cuadrillas de bailarinas abajo. Entonces tienes cinco años y estás sobre el caballo, en brazos de tu padre. Miras bailar a los magiqueros de Pichigua –con atuendos de plumas y máscaras de yeso–, a los tributarios de Carabaya ya estos tucumanos de Velille. Tu cuerpo está tendido en el catre, pero tu memoria es una estrella constante que recupera todos los tramos de tu infancia. Ahí la tienes alumbrado otro paraje de los Andes. Es Tungasuca, tu pueblo natal. Y ese joven es Mariano, tu hermano, encinchando al tordillo en el que le dará alcance a tu padre que vuelve de Potosí. Miras al cielo. Y el cielo está sangriado de celajes. Presientes que el rayo se anida allá arriba, tras esa nubecita oscura. “Ah, señor”, exclama alguien detrás tuyo. Volteas. Es tu tío Juan Bautista, que también contempla el presagio. “¿Qué es tío?”, preguntas. “Algo grave será”, te contesta, “como cataclismo o como juicio final, quien sabe.” Y ese algo llega cuando tienes doce años. De repente nomás el rayo rompe su placenta, con un gran ruido, y se desentosca como culebra sobre la tierra. “¡¡Es Inkari!!”, grita arrebatado el gentío, “¡es el Apu Inca que vuelve con su cuerpo ya completo!” El médico que te asiste pide que te calmes. Y tú ahora estas calmado, con la mirada ya en otra plaza. Tu padre, vestido con su mejor traje, arenga ronco a los alzados. Cerca está el cadalso, todavía caliente por el cuerpo recién bajado del Corregidor. GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 23-25 GUARAGUAO 24 Tú quieres ponerte a la diestra de tu padre. Pero no. El catre aún te aprisiona, te sujeta fuerte a Madrid, esta ciudad escarchada de lágrimas para ser la estación final de tu destierro. Ves arremolinarse la tormenta en los cielos del Sur. Es de día en la corte del Rey, pero en el cacicazgo de tu padre ya es medianoche. Por la puna avanzan miles de hombres a pie y a caballo. Van al encuentro del enemigo que se apresta a pernoctar en Sangarará. Entonces es Ayaraymi, mes de los finados, la época más propicia para pedirle una victoria a los antepasados. Comienza la batalla aún bajo las estrellas. Ves a los tuyos arremeter a degüello en la oscuridad. Escupen las armas su candela tronadora. Pronto la plaza se llena de pólvora. Oyes a tu padre dirigir a sus huestes, con autoridad de caudillo. Lo sientes por aquí y por allá, con su acción brava que refuerza los flancos. El amanecer es un solo incendio. Arde la iglesia del pueblo, repleta de cadáveres de soldados. Pero el incendio creció más. Tanto que llegó a rebasar los límites del trueno. Eso le llevó a tu madre –ya gobernadora– a decirles otro día: “Ustedes volverán a ser nobles, mis hijos. Vivirán en el Cuzco, en las casas de vuestros abuelos, los incas”. ¿Príncipe tú? Aquella vez te ilusionabas con ser arriero como tu padre. Hubieras sido venturoso con veinte recuas de mulas, llevando azogue a las minas y trayendo talabarterías de Jujuy. Pero el rayo te descalabró temprano. Te secó el corazón como a un árbol de vida achacosa y te convirtió en eso que eres: una sombra. Una sombra de indio con el corazón rojo apuñalado. ¿Príncipe tú? Hoy te considerarías feliz con ser castrador de chanchos, pero en tu tierra. Aunque sí, todo eso estaba señalado. Estaba escrito, en el celaje y el pedernal, tu caída por los aventaderos del infierno. Lo leyó en su magia el viejo Benito Pucutuni, alto misa de Lauramarca y arreador de difuntos desvariados. Pucutuni, que era como un auki, vio en la coca y en el viento al sol apagarse. Percibió en una estampida de pájaros la batalla de Tinta y vuestra captura en Enrique Rosas Paravicino • Sombras por castigo real 25 los caminos de Langui. Distinguió en la borra del amanecer el espectáculo de tu familia, cargada de cadenas, conducida penosamente a la Ciudad Sagrada. Leyó en las entrañas de zorro la desdicha de tus padres, de tu hermano Hipólito y de otros capitanes, al enfrentar el patíbulo. Vio a Inkari suspendido en el aire, tironeado por cuatro caballos en una plaza cercada de rejones y bocas de fuego. Divisó, clarito, otra caravana de prisioneros que avanzaba apenas a Lima. Hizo un pago a la Pachamama y te reconoció entre los reos que iban a ser desterrados en los navíos de guerra. Te vio de pasajero triste en el San Pedro de Alcántara y después como náufrago en las aguas de Peniche. Sacó del resuello del búho el gozne nocturno de tu larga prisión en España, tu voz quebrada pidiendo clemencia a Carlos III. Por último, te percibió entrando en este hospicio de la Caridad, así pobre, mendicante, enfermo, abrumado por el peso del destierro... diecisiete años después de las ejecuciones en la plaza. Vivir como sombra, ¿acaso no resulta igual que la forma más afrentosa de cadalso? A esta hora Madrid sigue siendo un horno... No importa. Tú estás ya en una región distinta, aunque aún enrevesada para tu discernimiento. Por fin has logrado trasponer el Ayaq Punku, la puerta total al misterio. Estás viendo salir otro sol bajo un cielo antiguo. Y por tus ojos inunda ese arco iris que pronto te secará la sangre. Se abre un cordillera, traspasada de grandes varas de luz. Otros hombres, recién llegados, escuchan contigo un pausado batir de alas. No te importa saber ya de tu acta de defunción: “Fernando Túpac Amaru...treinta años...melancolía hipocondríaca...” *** Publicado en Guaraguao no. 7, invierno 1998 Enrique Rosas Paravicino (Cuzco, Perú, 1948), profesor de la Universidad Nacional del Cusco y Secretario en el Perú de JALL (Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana). Formó la AJEAC (Agrupación de Jóvenes Escritores y Artistas del Cusco), es uno de los impulsores del lMAPIMUSPO (festival de todas o casi todas las artes) y uno de los fundadores del taller de narrativa Qoyllurit’i. Miembro del Consejo Editorial de la revista Sieteculebras. Revista de Cultura Andina. Ha publicado en poesía: Ubicación del Hombre (1970) y Los Dioses Testarudos (1973). Su narrativa comprende un libro de relatos, Al filo del rayo (Lima, Lluvia Editores, 1988) y las novelas El gran Señor (Cuzco, Municipalidad de Qosqo, 1994), Ciudad apocalíptica (Lima, Librovero editores, 1998), La edad de Leviatán, 2004. Con dos cuentos de Al filo del rayo ha sido finalista de la Bienal de Cuento COPE (Petroperú): “Al filo del rayo”, en 1985, y “Temporal en la cuesta de los difuntos”, en 1987. Y publicó el estudio Fuego del sur: tres narradores cusqueños (1990). Hipertenso Horacio Castellanos Moya Soy hipertenso. Sufrí un ataque severo. Fue una noche en que abusé del brandy: antes de dormirme sentí que mi cuerpo se inflamaba como si fuese a estallar; también padecí una angustia tremenda. Acabé en el hospital, con suero y calmantes. El médico ordenó que me abstuviera de beber licor durante un par de meses, que hiciera por lo menos una hora de ejercicios diariamente y me recetó pastillas para antes del desayuno y después de la cena. Mi madre, con quien vivo luego de mi divorcio, culpó a la bebida por el deterioro de mi salud. No quise discutir. Soy periodista. Trabajo en la sección financiera del diario Ocho Columnas. Durante un par de años fui editor de noticias internacionales, pero precisamente pocos días antes de sufrir el ataque de hipertensión, el director ejecutivo del periódico me informó que la Junta Directiva había acordado nombrarme jefe de la sección financiera. En vez de regocijo, sentí angustia. No debe extrañar mi comportamiento. Odio las responsabilidades. Por eso me separé de Irma, mi exmujer, por su insistencia en tener un hijo. No cuento esto por impudicia, sino para explicar la razones de mi hipertensión. Tener a mi cargo a ese grupo de reporteros y redactores, y verme obligado a responder ante los dueños por todo aquello que se publicara en la sección, era algo fuera de mis previsiones. Pero mi ascenso, más que un ofrecimiento, era una orden. No tuve problemas para abstenerme de beber licor, cumplir la dieta e ingerir los medicamentos; con los ejercicios fue otra historia. Nunca he practicado deportes; carezco de disciplina para la gimnasia. Así se lo dije al médico, pero él insistió en que no me recuperaría si no hacía ejercicios. Descarté la idea de salir a correr alrededor de la colina; también descarté la sugerencia de inscribirme en un gimnasio. El hecho de verme obligado a sudar de esa manera resultaba suficientemente desagradable como para hacerlo en público. Opté, pues, por comprar una bicicleta fija y la ubiqué en el minúsculo patio de la casa de mi madre. Todas las mañanas, muy temprano, antes de ducharme y salir hacia el periódico, me subía a la bicicleta. Pero GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 27-34 GUARAGUAO 28 apenas alcanzaba a pedalear diez minutos; nunca rebasé ese periodo, no por agotamiento, sino por incapacidad de concentración. Me explicaré. No encontraba qué hacer con mis pensamientos mientras pedaleaba en ese minúsculo patio. La cercanía de las paredes, la dificultad de ver el cielo (lo intenté pero de inmediato comprendí que me exponía a una tortícolis), la ausencia de cualquier paisaje, me causaba desasosiego. Deseaba que el tiempo pasara lo más rápidamente posible. Si bien mis piernas se movían a un ritmo uniforme, mis pensamientos rebotaban en un ping pong desordenado, absurdo. No soy claustrofóbico: en el periódico he pasado horas encerrado en mi pequeño cubículo, frente a la computadora, revisando cables, editando, leyendo colaboraciones o lo que fuera. Pero encaramado en la bicicleta no encontraba nada en qué fijar la atención. Y en cuanto recordaba mis tareas pendientes en el periódico, dejaba de pedalear y bajaba del aparato. Pero lo hacía con remordimiento: no recuperaría mi salud y, lo que era peor, tenía que reconocer mi carencia de voluntad. Intenté alrededor de un mes con aquella bicicleta. Al principio diariamente, pero en las últimas semanas con menor frecuencia. Me acicateaba el hecho de haber invertido mi dinero en ese aparato. Probé distintos mecanismos para controlar mis pensamientos. Cerraba los ojos e imaginaba que recorría las calles de la ciudad, limpia de los criminales autobuses y de autos, pero a los pocos momentos mis pensamientos ya habían vuelto al trabajo, a las insufribles colaboraciones de los economistas, a la obsesiva fijación del jefe de redacción contra El Gráfico, nuestra competencia. Intentaba de otra manera: imaginaba que conducía plácidamente mi bicicleta en medio de un valle de tulipanes, en la campiña holandesa, tal como la he visto en alguna película. Pero tampoco funcionaba. Pronto mis piernas disminuían el ritmo de pedaleo, mi voluntad flaqueaba y en seguida descendía del aparato. Sufrí otro inconveniente: en cierta posición, mientras pedaleaba, mis muslos rozaban mis órganos genitales. Fue sorprendente. De pronto me vi encaramado en la bicicleta con una erección. La incomodidad, y el rumbo que llevaban mis pensamientos, me obligaban a detener la marcha. Un hombre divorciado, que vive en casa de su anciana madre, no debe dar rienda suelta a sus fantasías sexuales. El hecho es que abandoné la bicicleta fija. Pero semanas más tarde volví donde el médico. Mi presión no había mejorado, dijo. Y en seguida preguntó cuánto tiempo de ejercicio hacía diariamente. Le relaté mis Horacio Castellanos Moya • Hipertenso 29 desventuras con la bicicleta fija. Me preguntó por qué no ingresaba a un gimnasio. Le expliqué que mis horarios no me lo permitían. Insistió en que al menos debía caminar una media hora alrededor de la manzana donde vivía. Imposible, dije: la colina era extremadamente peligrosa, con una zona marginal a un lado, plagada de ladrones y criminales, por eso no había comprado una bicicleta normal, porque a las primeras de cambio me la hubieran robado. El médico se encogió de hombros, apuntó la receta y repitió que sin ejercicio mi mal persistiría. Me preocupé. Padecer de hipertensión a los 36 años de edad ya no es tan extraño en estos agitados tiempos, pero yo estaba consciente de que mi dinámica de vida sólo podía agudizar mi mal. Mi madre me recordó, además, que mi padre había padecido la misma enfermedad, la cual contribuyó a la afección renal que lo mató. Y lo inevitable: cada vez me sentía peor, cansado, con dolor de cabeza, una presión en el pecho, el zumbido en los oídos. Volví a la bicicleta fija. Compré unos walkman. Pensé que un poco de música me ayudaría. Escogí mis casetes favoritos. Pero la situación apenas mejoró. Mientras mantenía los ojos cerrados, olvidaba el hecho de que estaba pedaleando como energúmeno en ese minúsculo patio, me deleitaba con mis canciones favoritas y hasta tarareaba; pero si por cualquier motivo abría los ojos, y volvía en mí, me atacaba de inmediato el ansia de bajarme de la bicicleta. Entonces guardé la bicicleta y tomé la decisión de trotar en las mañanas, muy temprano, antes de que los ladrones salieran de sus guaridas. Mi madre me dijo que me cuidara, que no me alejara mucho de casa. Vivíamos en El Retiro, una pequeña colina de clase media enquistada entre el cuartel de infantería y una populosa zona marginal llamada El Hoyo. La casa de mi madre estaba ubicada exactamente sobre la calle que separaba la colina del borde de la barranca donde comenzaba El Hoyo. Salí por primera vez a las cinco de la mañana de un lunes. Comenzaba diciembre; los amaneceres eran fríos. Me propuse dar tres vueltas alrededor de la colina. La calle estaba desolada, la penumbra neblinosa. Radios sonaban dentro de las casuchas del borde de la barranca. Empecé a trotar a paso lento, alerta. Mis pisadas resonaban sobre el pavimento. Encontré uno que otro transeúnte: salían por veredas de El Hoyo, con mochilas y el pelo húmedo; caminaban de prisa, como si ya los estuviesen esperando en un empleo del otro lado de la ciudad. Me miraban de reojo. El aire frío golpeaba GUARAGUAO 30 mi rostro; mis sentidos estaban extremadamente despiertos. Mantuve la marcha mientras enfilaba hacia el otro lado de la colina, colindante con el cuartel de infantería. Empezaba a clarear. Terminé la primera vuelta. Los ruidos de El Hoyo habían crecido. Probé acelerar la marcha. Mis pulmones respondieron perfectamente. Cuando concluí la tercera vuelta habían pasado veinticinco minutos. Ese lunes mi ánimo fue estupendo. Lo atribuí al ejercicio matutino. El trote no me produjo ansiedad, a diferencia de la bicicleta fija, sino que lo disfruté y estimuló mis pensamientos. La experiencia fue igual de positiva el martes, y también el miércoles: mis malestares cedieron y una sensación de bienestar, reafirmada por el hecho de estar cumpliendo con la prescripción médica, me acompañó a lo largo de esos días. Los reporteros y redactores de la sección comentaron que se me notaba más cómodo en la jefatura. La mañana del jueves salí a la misma hora. Percibí más niebla que los días anteriores; no parecía que estuviese a punto de amanecer, sino la noche profunda y silenciosa. Comencé a trotar. Tuve una inquietud. La calle estaba absolutamente vacía: ninguno de los pobladores de El Hoyo salía madrugador hacia sus labores. Di la primera vuelta con creciente aprensión. Pasé frente a la casa de mi madre. Me desconcertó no escuchar ningún radio en las casuchas del borde la barranca. Algo raro sucedía, pero mis piernas continuaron el trote. En las cercanías del cuartel de infantería crucé al fin con dos transeúntes; me miraron furtivamente. Me dije que lo mejor era quedarme en casa al terminar esa segunda vuelta, pero mi necedad se impuso: no me dejaría amedrentar por mis fantasías. Pasé de largo. Fue entonces cuando de entre la bruma apareció el perro, agresivo, gruñendo, con los dientes al acecho. Instintivamente hice el gesto de quien está a punto de lanzar una piedra. Pero el perro no se inmutó; empezó a correr tras de mí, sin ladrar. Temí que diera una tarascada. Me detuve, sin darle la espalda, buscando ansiosamente una piedra sobre el pavimento. La vi. Me agaché a recogerla. Iba a lanzársela cuando descubrí que había al menos media docena de perros a punto de abalanzarse sobre mí. Me aterroricé. Blandí de nuevo la piedra, pero los perros me rodeaban, a menos de un metro de distancia. Tiré la piedra con todas mis fuerzas sobre el animal más cercano y corrí a todo lo que me daban mis piernas. Los perros fueron tras de mí, gruñendo, pero sin ladrar, un par de ellos cerrándome el camino. Despavorido, me vi de Horacio Castellanos Moya • Hipertenso 31 pronto bajando por una de las veredas de El Hoyo, en un laberinto de casuchas, adivinando entre la penumbra, a punto de perder el equilibrio en esa ladera terrosa y llena de piedras. En seguida los perros me acorralaron. No tuve más opción que irrumpir en una de las casuchas, empujando la puerta destartalada con el impulso de mi cuerpo. No alcancé a caer al suelo: un brazo me sujetó por el cuello. –Bienvenido –masculló el tipo a mi oído. Era una sola pieza, atiborrada de muebles y enseres eléctricos; apestaba a humedad y encierro. La luz venía de una potente lámpara ubicada sobre una mesa: dos hombres y una mujer estaban sentados a su alrededor. El tipo que me había sujetado por el cuello me empujó hacia ellos. Trastabillé antes de apoyarme en la mesa. –Sentate –me dijo un sujeto de lentes, cara redonda y un grotesco bulto en la mejilla izquierda. –Te estábamos esperando –dijo el otro, triguefío, de nariz afilada; su tono era de burla. –Disculpen. Unos perros me venían siguiendo... –dije. Y volteé a ver hacia la puerta; el tipo que me había sujetado por el cuello ya no estaba. –Sentate –repitió el sujeto de lentes, acercándome una silla. La muchacha guardaba silencio. Les dije que no era mi propósito interrumpirlos, que nada más quería cerciorarme de que los perros hubieran desaparecido para regresar a mi casa. Pero entonces descubrí las armas sobre la mesa: las pistolas lustrosas y varias granadas. Quedé boquiabierto. –Te digo que te sentés –insistió el sujeto de lentes. –¿Cuál es la prisa? –habó la muchacha, de cabello corto y un rostro con espinillas, más bien masculino. Tuve ganas de salir corriendo. –No tengas miedo, no te vamos a comer –dijo el trigueño, siempre guasón, con modales afeminados. Me senté. Les expliqué lo que había sucedido: yo hacía mis ejercicios matinales, recomendados por el médico para superar mis problemas de hipertensión, cuando una jauría de perros me atacó en plena calle, por lo que huí en busca de protección. –Yo soy Calamandraca –dijo el tipo de lentes–. Este es el Beto y ella la Yina. Ya sabemos quién sos vos. GUARAGUAO 32 Tragué saliva. Estaba frito: esa banda de delincuentes no me dejaría salir de ahí con vida. Les dije que yo era periodista, que trabajaba en el Ocho Columnas... –Ya sabemos todo sobre vos, cariño... –me interrumpió el trigueño. En eso, por la puerta, asomó el tipo que me había sujetado por el cuello. –Acaban de llegar –anunció, excitado. Los tres se espabilaron. Con prontitud tomaron las armas, se pusieron. de pie y me indicaron que los siguiera. El primer perro, el que me había acosado en la calle, acababa de entrar. –¿Qué pasa? –dije. –Vení con nosotros –me indicó Yina, mientras Calamandraca encendía su radiotransmisor y hablaba en un código incomprensible. Ella me tomó por el brazo y me condujo a la parte trasera de la casucha. Quise protestar, pero de pronto me empujaron a través de una puerta falsa que, en vez de desembocar en la ladera, era la entrada de un túnel. Me paré en seco. –Apurate –me urgi6 Yina. –¿Qué les pasa? ¿Adónde me llevan? –protesté. Beto, portando una potente lámpara, con el mismo tono insinuante, burlón, me dijo: –No le tengas miedo a la oscuridad, papito, que aquí vamos contigo. Calamandraca ordenó que pasáramos primero. El perro se adelantó sin hacerme ningún caso. Aquello, por su dimensión, más que túnel parecía una cueva. Caminábamos encorvados, en una pendiente, pero subiendo, como si fuésemos a salir a la calle. Beto iba adelante, con la lámpara, junto al perro; Yina no había soltado mi brazo. En aquel silencio oscuro lo que más percibía eran mis palpitaciones, intensas; temí otro ataque de hipertensión. –Sufro de la presión –murmuré, tímidamente. –Ya vamos a llegar –me dijo Yina, presionando mi brazo–. No te preocupés. Beto se detuvo; el perro olisqueaba. Me pareció que habíamos llegado a una bifurcación. –Hacia la derecha –ordenó Calamandraca, en un murmullo, desde mis espaldas. Me faltaba el aire. Seguimos avanzando. Vi hacia el ramal izquierdo del túnel: pequeñas luces se agitaban al fondo, me pareció que lejísimos, como si fuesen antorchas, y un murmullo apagado de multitud procedía de ese lado, como si decenas de personas hubiesen estado concentradas allí, a la espera de algo. Quise preguntar, pero Yina y Calamandraca me obligaron a Horacio Castellanos Moya • Hipertenso 33 apurar el paso. Al poco rato Beto volvió a detenerse: habíamos topado con una pared; ahí acababa el túnel. Entonces el perro se puso a olisquear en un punto, agitando la cola. Beto palpó la pared y presionó: otra puerta falsa se abrió. Entramos a una típica habitación de servidumbre: minúscula, donde apenas cabían el catre y una tabla para planchar. Era una casa similar a la de mi madre. Pensé que incluso estaríamos en la misma manzana. –Quedate aquí con él –le indicó Calamandraca a Yina, señalándome. y cerró la puerta falsa. En seguida, él, Beto y el perro se fueron por el patio. Yina me dijo que si quería podía acostarme en el catre, a descansar un rato, mientras todo pasaba. Portaba la pistola en la cintura. Vestía unos shorts que dejaban ver sus piernas sin rasurar. Me senté en el catre y le dije que no entendía nada; me parecía estar soñando. –Mejor –dijo ella. Esperaba escuchar en cualquier momento las explosiones. Seguramente la policía o una banda rival había irrumpido en la casucha donde estos tres cabecillas tenían su cuartel general. Y ahora yo me había visto involucrado en su huída a través de ese túnel diseñado para las retiradas de emergencia. –Debo regresar a mi casa –dije, apelando a que ella se había mostrado más comprensiva que los otros–. Si no tomo mis pastillas a esta hora voy a sufrir un ataque de hipertensión. Parecía no escucharme, alerta, atenta a cualquier señal que viniera desde el patio. –Y tengo que ir al periódico –supliqué. Beto entró en la habitación. –Dice el jefe que llevemos a esta preciosura –dijo. Ya había amanecido. La sala era semejante a la de la casa de mi madre. –Vas a salir a dar una vuelta, trotando, como si nada hubiera pasado –me ordenó Calamandraca, sin voltearse a ver, espiando por la ventana–. Y luego regresarás a contamos lo que veás a la entrada de El Hoyo. Poné atención. Y no te las vayás a llevar de listo... Beto abrió la puerta. De pronto me vi nuevamente en la calle, junto al perro, el culpable de mi desventura. Me orienté: estaba en uno de los pasajes laterales, a pocos metros de la calle de la casa de mi madre. Empecé a trotar, cautelosamente. El perro iba tras de mí, pero ahora sin agresividad, como si GUARAGUAO 34 se tratara de mi mascota. Llegué a la bocacalle. Enfilé hacía la entrada de El Hoyo. La situación parecía normal, como un día cualquiera. Busqué policías o gente armada, pero no había más que hombres y mujeres que salen hacia sus labores cotidianas. Seguí trotando, con el perro al lado. Pronto estuve frente a la casa de mi madre. En ese instante, ella abría la puerta, quizá para indagar por qué me había tardado tanto. El perro no alcanzó a reaccionar. Entré en estampida y tiré la puerta a mis espaldas. Consternada, mi madre preguntó qué sucedía. Me fui de paso hacia el chinero, a tomar mis pastillas. “Nada”, mascullé luego de empinarme un vaso con agua. No quise acercarme a la ventana, sino que me dirigí a mi habitación, tomé la bicicleta fija, la llevé al pequeño patio y me encaramé a pedalear. *** Publicado en Guaraguao no. 7, invierno 1998 Horacio Castellanos Moya (Tegucigalpa, Honduras, 1957), hijo de padre salvadoreño y madre hondureña. Muy pronto fue trasladado a San Salvador, donde vivió hasta 1979. Posteriormente radicó en Canadá y en Costa Rica. A partir de septiembre de 1981 se estableció en México, donde ejerció el periodismo. Fue jefe de redacción de la Agencia Salvadoreña de Prensa (Salpress), corresponsal de la revista Cuadernos del tercer mundo, editor de la revista Voices of Mexico (publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México) y editor de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especial de Información (Aleset). También fue articulista del semanario político Proceso y escribió regularmente el diario La Opinión de Los Ángeles. Regresó a vivir a San Salvador en mayo de 1991, unos meses antes del fin de la guerra civil. En esta ciudad fue cofundador y subdirector de la revista Tendencias, cofundador y director del periódico Primera Plana, y director de la revista Cultura. También colaboró en el periódico semanal Journal do Pais y Cuadernos del tercer mundo (Río de Janeiro) y en los diarios El día, Excélsior y Milenio en México. Ha publicado los libros de relatos: ¿Qué signo es usted, niña Berta? (1981), Perfil de prófugo (1987), El gran masturbador (1993) y Con la congoja de la pasada tormenta (1995), El pozo en el pecho (1997); las novelas: La diáspora (1989, ganadora del Premio Universidad Centroamericana), Baile con serpientes (1996), El asco/ Thomas Bernhard en San Salvador (1997), La diabla en el espejo (2000, finalista del premio internacional Rómulo Gallegos 2001), El arma en el hombro (2001), Donde no estén ustedes (2004), Insentatez (2004) y Desmoronamiento (2006). También ha publicado una recopilación de ensayos titulada Recuento de incertidumbres: Cultura y transición en El Salvador (1993). El Gran Mongol Mempo Giardinelli Para Si/via Hopenhayn Sueña que va a comprar botones. Azules, cuadraditos, forrados. Alguien le informa que sólo podrá encontrados en El Gran Mongol, que es una casa importante. Cree haberla visto; pero no sabe exactamente dónde queda. Camina, extraviado, por una extraña ciudad que no reconoce. Hasta que en el cruce de dos grandes avenidas, descubre la enorme tienda luego de un efecto que le parece cinematográfico: como, si la lente de la cámara que son sus propios ojos se hubiese abierto por completo. Pero enseguida el efecto cambia nuevamente, y ante sus ojos comienzan a aparecer fotografías que narran una historia que protagoniza él mismo. Son fotos sucesivas, como los cuadraditos de una historieta, y contienen acciones, colores y movimientos internos, fragmentarios. En la primera, está entrando a la tienda en busca de los botones y en un escaparate los ve. Los pide a una vendedora y separa los que más le gustan. Los alza y los mira a contraluz, contento como un niño. De pronto, inexplicablemente, se pincha un dedo con una aguja. Brinca desmesuradamente hacia atrás, pisa a un hombre que pasa, y se produce un alboroto. Pide disculpas, zafa de la situación y, nervioso, se dirige a la Caja a pagar los botones. Foto dos: La cajera es una belleza, idéntica Xuxa. O acaso es Xuxa, no lo sabe, en los sueños pasan esas cosas increíbles. Debe pagar un peso con cuarenta y cinco centavos, pero sólo tiene un billete de cien dólares que ella agarra mientras le dice que no puede aceptarlos. Pero él le explica que peso y dólar en ese país, ahora valen lo mismo porque la convertibilidad, etcétera. La chica atiende a otros clientes: a todos les da sus productos y ellos pagan y se van. Mientras espera, observa el sitio. Es la tercera foto, panorámica: hay como un corral cuadrado, de fórmica, en el medio de un gigantesco salón. Parece Harrod’s, o Macy’s, o alguna de esas grandes tiendas del Primer GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 36-39 Mempo Giardinelli • El Gran Mongol 37 Mundo. Hay un McDonald’s al fondo, varias joyerías, un sector de góndolas y escaparates de perfumerías de marcas conocidas, pasillos, gente, luces. Al cabo se impacienta y reclama. Foto número cuatro: Ya va, ya va, le dice Xuxa, y empieza a sobrarlo, a burlarse de él. Qué nariz más ridícula, dice, yesos botoncitos, un hombre grande. Él insiste en su protesta, cada vez de modo más altisonante. Siente su adrenalina, la presión que le sube. Pero ella ni le da el cambio ni le devuelve los cien dólares. Fúrico, golpea contra el mostrador y a los gritos pide por un supervisor. Xuxa, como si no lo oyera, despacha a otro cliente, sale de la caja y atraviesa el salón. En la quinta foto, la sigue y la toma del brazo, escúcheme señorita, pero ella quita esa mano como con asco y le dice hubiera sido más político, señor, más diplomático, y él quien es el gerente general de la casa, quiero hablar con el gerente general. Aquél de bigotes, dice ella, y además es mi novio, y se aparta rumbo al baño de damas. Entonces él se dirige al tipo (foto seis), que cuando es interpelado o mira como preguntándose quién es este loco y le dice yo no trabajo aquí, no tengo nada que ver, sólo vine a comprar unas zapatillas, camino por el shopping, no me fastidie. Decidido a buscar al gerente, se mete en un salón donde hay un montón de mujeres que juegan a la canasta. Séptima foto: en una mesa, unas ancianas toman té con masitas, y en otra, muy larga, hay unos viejitos que visten ternos con flores en las solapas y aplauden a un tipo parecido a Leopoldo Lugones. Sale de allí y centra en un pasillo larguísimo (es la foto número ocho) a cuyos costados sólo hay escaparates iluminados pero vacías, y puertas de vidrio cerradas cada no se sabe cuántos metros. El Gran Mongol, se da cuenta, es como una caja de Pandora, un laberinto, pero sigue por el pasillo, que hace una curva extrañamente peraltada, y al final desemboca (foto nueve) en un enorme patio, entre andaluz y griego, perimetrado por altas paredes blancas y con una docena de columnas allá arriba, sobre los murallones de piedra, lanzadas al cielo como si tuvieran que sostener un techo imaginario. Allí ha habido una fiesta de bodas o algo así: hay muchas cosas tiradas en el suelo y los meseros van y vienen limpiando las mesas de restos de comidas, y levantando papeles, servilletas, puchos, patas de pollo, botellas vacías. En la foto diez hay un tipo muy gordo, un obeso enorme con pinta de patriarca, que está sentado en un banquito de cocina a un costado del patio. Un mozo lo señala con un dedo mugriento: es Don Anemio, dice, GUARAGUAO 38 el patrón. Está enfundado en un traje negro y usa corbata de moño. No parece ni mongol ni gallego. Habla con una chiquilina a la que da órdenes perentorias. Su tonada es litoraleña, acaso de entrerriano del norte. Sontíe todo el tiempo. En la once se dirige hacia el gordo, se para frente a él, y le explica todo, especialmente su furia contra la cajera que se quedó con sus cien dólares. El gordo asiente con una sontisa y enseguida alza una mano que deja suspendida en el aire, como para que se calle y espere, y con una voz suave llama a un mozo, que se acerca con trote marcial y se queda trotando en el aire, dando saltitos suspendido sobre un mismo lugar. Decile a Teresa que me vaya preparando un guisito de arroz, ordena, y su vista queda clavada melancólicamente en una de las columnas que están allá arriba, como para no escuchar al que sueña, que está desesperado y no cesa de hablar porque necesita que se atienda su situación, su desagrado, quiere sus cien dólares. Pero en eso viene otro mozo (foto doce, una instantánea) y le pregunta qué vino va a querer tomar y el gordo dice eligeme un torrontés del año pasado, o sino un Rincón Famoso del 84, el que cuadre. En la número trece, como el ofendido insiste en hablar del episodio y su indignación aumenta, el obeso sigue asintiendo pero con una sonrisa del poder, que es también una mueca de intolerancia, mientras saca un cigarrillo y busca fuego, y otro mesero que pasa se lo enciende con unos fósforos Fragata, y al final dice me tienen harto no hay derecho, y lo dice suavemente aunque hay algo amenazante en su voz. La foto catorce es un primer plano, desencajado, del que sueña: Cómo que no hay derecho, usted también se va a hacer el burro, gordo de mierda, y entonces todos se ríen, la foto se abre como tomada con un gran angular, un distorsionante eye fish que se llena de caras y bocas y dientes, y todo se vuelve grotesco como en las películas de Fellini, hay enanos y payasos en el patio, y gorda de grandes tetas, y querubines y vírgenes y demonios a la manera de los cuadros de Rubens, y el soñante empieza a retirarse lentamente, humillado y vencido, expulsado por El Gran Mongol. Ahora está saliendo de la enorme tienda: en la foto quince ve, en la puerta, a la cajera rubia con los cien dólares en la mano, que se dirige hacia él Y le tiende el billete con desprecio: se lo manda Don Artemio, dice, para Mempo Giardinelli • El Gran Mongol 39 que no friegue. Y se da vuelta y se va, y él, con doble humillación, camina de regreso a su casa, a su sueño. Cuando se despierta tiene ante sí, clavada con chinches sobre la pared, una foto en blanco y negro en la que él, de niño, viste un trajecito de marinero: pantalón corto y saco cruzado de botones que él recuerda perfectamente que eran azules, cuadraditos, forrados. Coghlan, abril-junio de 1992. *** Publicado en Guaraguao no. 7, invierno 1998 Mempo Giardinelli (Resistencia, Chaco, Argentina,1947), realizó estudios de leyes y de literatura. En 1976 se ve obligado a exiliarse a México, en donde permanece diez años. Allí estudia en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Funda la revista Puro Cuento, de la cual fue el director entre 1986 y 1992. Responsable del Foro Internacional del Libro y la Lectura que organiza la Universidad del Nordeste, que este año cumplió su tercera edición con una panicipación de 2.500 asistentes. Dicta cursos en la Universidad de Virginia. Su obra ha sido traducida al alemán, francés, portugués. holandés e italiano. Ha escrito las siguientes novelas: La revolución en bicicleta (1980), El cielo en las manos (1981), ¿Por qué prohibieron el circo? (1983), Luna caliente, Premio Nacional de Novela de México, (1983), Qué solos se quedan los muertos (1985), Santo oficio de la memoria (1992), Imposible equilibrio (1995), Fin de novela en Patagonia (2000), Visitas después de hora (2003). Sus libros de cuentos son Vidas ejemplares (1982), La entrevista (1986), Cuentos. Antología personal (1987), Luli, la viajera, cuentos para niños (1986), El castigo de Dios (1993), colección a la que pertenece “El Gran Mongol”, La noche del tren y otros cuentos (2007). Cultivó el ensayo en los siguientes títulos: El género negro (1984), Dictadura y el artista en el exilio (1986), Así se escribe un cuento (1992) y El país de las maravillas (1997). El Chef Rodrigo Rey Rosa Durante tres años vivió debajo de Manhattan Bridge, en una covacha al borde del terraplén sobre el río, solía pasar buena parte de sus noches mirando por un ventanuco la telaraña de luces del vasto puente tendido sobre el East River, los faros de los automóviles que iban y venían. Cuando estaba decaído o perezoso, se alimentaba con los desperdicios de comida que encontraba en los basureros de los restaurantes de Chinatown y Litde Italy, por donde deambulaba por las tardes y el amanecer. Cuando se sentía más emprendedor, atrapaba mirlos o una especie de codorniz que a veces, en el invierno, venían a refugiarse en los parques de la ciudad. Los mirlos eran fáciles de atrapar, con cebo de miga de pan y cuerdas de pescar. También los cazaba con una cerbatana de aluminio, que él mismo fabricó con los restos de una vieja antena de televisión, armada de dardos hechos con agujas hipodérmicas, las que solía cargar con pequeñas dosis de veneno o sedantes obtenidos en los vertederos del Beth Israel o el Bellevue, los grandes hospitales. Las codornices requerían más paciencia e ingenio. Para ellas construía trampas con cajas de plástico, elásticos usados y varillas de madera o de metal. Sea como fuere, si tenía un poco de suerte, volvía a su covacha bajo el puente con sus presas y hada una pequeña fogata para cocinar. Le llamaban el Chef porque sabía preparar varias salsas, y era enormemente popular por los pequeños banquetes que celebraba. Entre sus visitantes se encontraban las chicas vagabundas más atractivas, y uno que otro chico, dispuestos a todo por un buen manjar. Celoso porque su compañera iba a cenar con el Chef muy a menudo, un malhumorado vagabundo a quien llamaban Kentucky Matt, le partió el cráneo al Chef mientras dormía. (Dormía cobijado con cartones, porque era pleno invierno, y parece que, para ahogar los ruidos del tránsito del puente, se había acostado con su walkman y escuchaba, cuando fue muerto, una fuga de Bach.) GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 41-42 GUARAGUAO 42 La chica denunció el crimen, pero Kentucky Matt no fue capturado. Huyó de la ciudad-dicen- como polizón en un vagón de ferrocarril. *** Publicado en Guaraguao no. 7, invierno 1998 Rodrigo Rey Rosa (Guatemala, 1958), donde realizó sus estudios. Residió luego en Nueva York y tras vivir varios años en Marruecos reside hoy nuevamente en Guatemala. Su obra narrativa ha sido traducida al inglés (por Paul Bowles), al francés y al alemán. Sus títulos son: Cárcel de árboles/ El salvador de buques (1992); El cuchillo del mendigo/ El agua quieta (1992); Lo que soñó Sebastián (1994, la que hizo filmografía en el 2004); El cojo bueno (1996), Con cinco barajas: antología personal (1996), Que me maten si... (1997), Ningún lugar sagrado (1998), La orilla africana (1999), Piedras ecantadas (2001), El tren a Travancore (Cartas indias) (2001), Caballeriza (2006) y Otro zoo (2007). Fue premio nacional de literatura de Guatemala en el 2004. Algunas cosas que recuerdo de aquel viaje Rodrigo Fresán There are really two kinds of life. There is, as Viri says, the one that people believe you’re living, and there is the other. lt is this the other that causes the trouble, this other we long to see. James Salter, Light Years Todo esto sucedió hace mucho tiempo, le cuento a ella. Sucedió en El Extranjero, esa región imprecisa donde todos los mapas son uno y el Idioma es lo que menos importa cuando uno ha quemado su guía (se necesitan demasiados fósforos y bastante tiempo) y ha arrojado su brújula por las cañerías internacionales de un baño de aeropuerto. Todo esto sucedió –yo era, ah, tan joven– antes de que entrara al ahora extinto servicio militar obligatorio de mi ahora inexistente país de origen y rompiera todo los récords del regimiento a la hora de armar y desarmar rifles y pistolas con los ojos vendados. Yo era un héroe; y los cabos y los sargentos apostaban a mi favor en competencias ilegales entre las diferentes compañías. Competencias de medianoche, luz de linternas, círculos de soldados a mi alrededor. Podía sentir los nervios de su respiración y la ansiedad en la economía de sus movimientos. Gané siempre, casi sin proponérmelo y, no entiendo muy bien por qué, pero un sentimiento perturbadoramente parecido al orgullo define aquellos días más o menos terribles, definitivamente ridículos pero poderosamente didácticos en la uniformidad de los uniformes. El servicio militar obligatorio quizá sea uno de los sitios más extranjeros en los que jamás haya estado y uno aprende más y mejor y más rápido en El Extranjero. Recuerdo un graffitti en los baños? que decía “El regimiento es como el circo: los payasos se quedan y el público se va”. Yo era parte del público pero –paradójicamente– actuaba y ganaba dinero para los payasos. Yo nunca nabía sido bueno con mis manos hasta entonces. Nunca volví a serlo. GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 44-51 Rodrigo Fresán • Algunas cosas que recuerdo de aquel viaje 45 Escribir, por más que así lo parezca, es algo que no se hace con las manos, le explico a ella. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Todo esto sucedió después de haber sido secuestrado por una banda de punk rock en Belfast, Irlanda del Norte. La banda de punk rock se llamaba The Farting Nuns y eran tres. Dos guitarras y un bajo. El baterista se había escapado o había desaparecido, no me acuerdo. Yo estaba esperando un tren de media noche en una estación sin trenes cuando los vi llegar. Yo no tenía mucho equipaje. Un viejo bolso de caza y una bolsa de dormir, nada muy pesado a la hora de la posible huida. Pero estaba tan cansado. Los tres punks se acercaron a mí con los movimientos artificialmente peligrosos de los punks de entonces, de los ingenuos y primeros y verdaderos punks. Me dijeron que necesitaban a un baterista. Urgente. Tenían que tocar en un pub esa noche. Era imprescindible que fuera con ellos. Les dije que jamás había tocado la batería y que mi sentido del ritmo nunca había sido de los más saludables. Me dijeron que me parecía mucho a Ringo Starr y eso, suponían, bastaba para acabar con toda posibilidad de resistencia de parte mía. Me dijeron que la situación era clara: o me convertía en baterista de The Farting Nuns por una noche o me molían a patadas. Ringo Starr siempre fue mi beatle favorito y así fue como me convertí en el baterista de los Farting Nuns por una noche. Me cortaron el pelo al rape (después de todo necesitaba el corte de pelo) pero me negué a que me pintaran un cruz esvástica en la frente. Un tío abuelo había muerto en Auschwitz, expliqué. Lo entendieron sin problemas. Uno de ellos me pidió disculpas con cara de no entender del todo por qué lo estaba haciendo. No la pasé tan mal a no ser por las escupidas y las botellas que arrojaba el público. Al día siguiente –luego de rechazar una y otra vez la oferta de los Farting Nuns de acompañarlos hasta la gloria– tomé mi tren y me subí a mi ferry y llegué a mi habitación en París y le dije a mi flamante novia texana que no, no nos íbamos a casar. Nos miramos con el inconfesable y triste alivio de quienes comprenden, recién después de haber tomado una decisión más o menos terrible, que han hecho lo correcto. Recuerdo que yo era feliz, que ella también y, pensé entonces –sin poder dejar de mover las manos, el recuerdo fresco de los palillos en ellas– en cuántas oportunidades tiene uno en la vida de descubrir que no es tan mal baterista después de GUARAGUAO 46 todo. Cuando salí a la calle, llovía una de esas lluvias francesas y yo dejé París por el solo placer de volver a París más tarde. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Todo esto sucedió camino a Grecia. Llegué a Atenas varios días después de haber dejado Venecia a bordo de un Mercedes Benz conducido por una viuda octogenaria y aventurera con un apellido lleno de consonantes y la boca llena de dientes de oro. Recuerdo haber pensado que, en una vida anterior, esta mujer sin duda había sido un pirata. Recuerdo que la mujer repetía una y otra vez, con la constancia de un loro educado en los mejores colegios, que ella no iba a ningún lado sin que la acompañara su marido. Fue entonces cuando reparé en la esfera de acero dorado montada sobre el capot del auto en lugar del célebre isotipo, la estrella de tres puntas. “Es una urna funeraria, ahí viajan las cenizas de mi querido Paolo”, me explicó. Me despedí de ella y de Paolo en Salzburgo. No tenía dinero y acepté el ofrecimiento de un inglés fanático de Julie Andrews. Necesitaba mi ayuda para filmar “algo”, me explicó, “para cumplir un viejo sueño”. Yo me haría cargo de la cámara a cambio de unos cuantos dólares, ofreció. Le dije que mi pulso era pésimo y que era zurdo y que la cámara estaba diseñada para diestros. Me dijo que no importaba, que yo era la persona indicada, que “podía sentir que así era”. Subimos hasta el prado donde se filmó la secuencia de los títulos de La novicia rebelde con Julie Andrews girando como un derviche en celo. El sitio estaba igual. El inglés –Brett o Sinclair, se lIamaba– presionó el play de un enorme radio-grabador, el aire se llenó con la voz de Julie Andrews cantando que “The hills are alive with the sound of music...”, Everett o Sinclair gritó “Action!” y comenzó a girar con la pasión y la entrega de un derviche. Apenas llegó a dar dos o tres giros cuando cayó como fulminado por el relámpago de un ataque cardíaco, se derrumbó en una perfecta vertical descendente, gritando como si se lo estuviera tragando la tierra. Dejé la cámara sobre el césped y me acerqué a ver qué le ocurría. Fractura de fémur, creo. El hueso expuesto, de una blancura casi imposible. Un espectáculo desagradable. Lo bajaron despacio y atado a una camilla. Yo lo acompañé al hospital. Recién entonces le dije que siempre había detestado a Julie Andrews. Everett o Sinclair me miró como si yo fuera el culpable de todo. No hace falta decir que no esperaba que me pagara. No lo hizo. Fui a la casa donde había nacido Mozart y estaba cerrada por remodelaciones. Decidí –cortesía de mi tarjeta de Eurailpass Rodrigo Fresán • Algunas cosas que recuerdo de aquel viaje 47 cuidadosamente falsificada– dejar Salzburgo en el primer tren. Nunca viajé tanto en tren como durante ese año. 1983. Casi no he vuelto a subirme a un tren desde entonces. Me desperté en Atenas sin entender muy bien cómo; pero cuando se lleva viajando demasiado tiempo sin mapa, como era mi caso, uno se acostumbra a despertarse en cualquier parte seguro de que, al fin y al cabo, cualquier parte siempre queda en el mismo planeta y todo el planeta es un único sitio llamado, sí, El Extranjero. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Yo me acordaba de todo, pero Atenas se empeñaba en olvidarse de sus cada vez más lejanos días de gloria, y yo no podía ayudada en eso. Yo había sido un fanático precoz de la mitología griega y a los diez años podía recitar sin problemas todas y cada una de las demasiadas ramas del demasiado frondoso árbol genealógico de Zeus (nunca Júpiter) haciendo mía la misma precisión con que mis compañeros de escuela, con voz entre reverencial y zombie, repetían la formación de equipos de fútbol de los que yo no sabía ni quería saber nada. No demoré en comprender que Atenas era como una de esas casas después de una bestial fiesta de milenios. Todo había sido arrasado, los invitados se habían ido para no volver. Los vasos rotos, los ceniceros llenos hasta los bordes. La fiesta, de seguir, iba a continuar en otra parte donde los dioses pudieran seguir fecundando a vírgenes mortales. A los dioses griegos ya no les gustaban las griegas. Yo era feliz lo mismo, yo nunca necesité de mucho para ser feliz, mucho menos entonces. Yo era y sigo siendo un extranjero. Yo soy el tipo de persona que extraña El Extranjero como patria verdadera, le explico a ella ahora, en algún lugar de El Extranjero. Las frutillas y las cerezas eran muy baratas, conseguí sitio en una pensión donde las camas se tendían y se des tendían en la terraza con la noche como único techo. La Acrópolis al mediodía estaba llena de turistas japoneses. Decidí volver cuando cayera el sol y los turistas japoneses regresaran a ese sitio a donde se esconden los turistas japoneses cuando llega la oscuridad. Alguien me dijo que no era seguro, que podía ser peligroso. No me importó y preferí no darle importancia a los Iwligrus siempre vigentes de los sitios sagrados ni a la desgracia de Everett o Sinclair en Salzburgo. Yo tenía que ir a la Acrópolis y no pensé en que el sentido de ciertos santuarios reside en no ser nunca alcanzados. Unas semanas atrás, el día de mi vigésimo cumpleaños, había escalado la pirámide de Keops. Debí haberme GUARAGUAO 48 conformado con eso, leer menos Kerouac, buscar menos satoris y, en todo caso, darles tiempo para que los satoris vinieran a mí. Pero satori era una de mis palabras favoritas y la había aprendido a partir del título de un libro triste de Jack Kerouac: Salori in París. La otra era epifanía y me había sido revelada por el Stephen fleme, de James ]oyce. No son palabras saludables o que predispongan a la cautela o al sentido común, le explico a ella ahora, en la cima de otra pirámide, en otra parte de El Extranjero, tanto tiempo después pero habiendo recuperado la misma felicidad de entonces. Le cuento que, al anochecer, la Acrópolis estaba desierta y parecía nueva y yo era feliz. Hacía frío. Caminé sin prisa, comí más frutillas y más cerezas. El gigante salió de atrás de una columna. El gigante tenía el aspecto de una mutación radioactiva del sueño de Acuario. Un hippie olvidado por la historia. Me habían advertido acerca de este tipo de individuos. Satélites, náufragos de sí mismos, restos de los años 60 que habían quedado orbitando alrededor del agujero negro de su utopía vencida, flotando para siempre en el espacio exterior de las ciudades más baratas y menos seguras del continente. Europa por US$ 5 y todo eso. El gigante se acercó a los gritos. Hablaba un idioma que no se parecía a ninguno y a todos. Le dije que estaba todo bien. Le ofrecí dinero. Él negó con la cabeza y grito más y se acercó a mí hasta arrinconarme contra una columna. Sacó un cuchillo, me agarró de las solapas, me golpeó la cabeza contra la columna, hundió su cuchillo en mi pecho. Entonces me morí. Me desperté en el cielo con el terror feliz de descubrir que había vida después de la muerte y que el paraíso se correspondía bastante con aquel que mostraban las ilustraciones bíblicas de Gustave Doré. Estaba en el piso, cubierto de sangre, el mango de la navaja asomando en mi pecho como una versión jíbara y pocket de Excalibur. Nada me dolía salvo la cabeza. Me dolía mucho. Supe que no estaba muerto porque no es lógico morirse y que a uno le siga doliendo la cabeza. No sería justo. El paraíso se parecía, también, demasiado a la Acrópolis. Llevé mi mano a la navaja pensando qué hacer. Extraerla tal vez equivaldría a despertar a un géiser rojo, me dije, a morir desangrado. Me arriesgué a hacerla, no tenía nada que perder. Descubrí con cierta inexplicable desilusión que la navaja había sido interceptada por un libro en el bolsillo interno de mi chaqueta. Me había salvado el primer tomo de Sherlock Holmes: The Complete Novels and Stories, lo que me pareció poéticamente correcto, pero también –yo quería ser escritor, yo ya me consideraba un escritor por más que no Rodrigo Fresán • Algunas cosas que recuerdo de aquel viaje 49 hubiera publicado nada– un poco forzado desde el punto de vista estrictamente argumental. Salvado por Sherlock Holmes. Toda esa sangre había salido de un tajo superficial en mi cabeza producido por el golpe. Bajé corriendo por la ladera hasta la estación de tren. Me desinfectaron la herida en una dependencia de primeros auxilios instalada en una locomotora fuera de servicio y subí a un tren que iba al puerto de Patras para, desde ahí, tomar el ferry hasta Brindisi, en el sur de Italia. Dormí todo el viaje sin problemas. No era la primera vez que me moría y no iba a ser la última. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Todo esto sucedió en un barco cuyo nombre no recuerdo. Un ferry cruzando con la paciencia de un pincel cargado del color gris Egeo. Le cuento a ella que la tormenta nos alcanzó a mitad de viaje, en alta mar. Viajábamos sobre cubierta –el pasaje más barato– y éramos unos doscientos fugitivos de la nada. El cielo nos regalaba relámpagos y nosotros los aceptábamos alzando nuestras botellas de ouzo. Brindamos demasiadas veces por cualquier cosa bajo la lluvia torrencial. Alguien dijo que lo mejor era buscar refugio. Varios empezaron a vomitar con el mismo entusiasmo con que otros comen. Intentamos entrar a las áreas comunes del ferry pero fuimos rechazados: nuestros pasajes sólo nos permitían movernos por el área de cubierta. El capitán en persona nos lo dijo como si recitara un parlamento que hubiera esperado años para decir. Estaba claro que era su gran momento. Nos quejamos. Motín a bordo. Cerraron las puertas con trabas del lado de adentro. A un australiano se le ocurrió que abriéramos los tambores de plástico que contenían los botes salvavidas. Se inflaban automáticamente. Eran de color naranja. Usamos varios, los utilizamos como refugios de la lluvia. Corrimos y chocamos debajo de los botes y las carcajadas eran más fuertes que los truenos. No era correcto. El capitán, furioso, envió a los hombres más intimidantes de su tripulación. Nos expulsaron del barco, nos hicieron desembarcar en una pequeña isla poblada por pastores y mujercs vestidas siempre de negro. Varios de nosotros llegaron dormidos de ouzo a la playa y allí se despertaron al amanecer convencidos de que habíamos naufragado y nos habíamos salvado por milagro o por casualidad, daba igual. Muchos se abrazaban llorando. Muchos nos reíamos. El día se pasó intentando conseguir comida de los pobladores de la isla que no entendían qué había ocurrido ni quiénes GUARAGUAO 50 eran todos esos salvajes que hablaban un idioma extraño. Los pobladores se encerraron en sus casas. Nos arrojaban pan y queso por las ventanas como si fuéramos animales. Al anochecer, otro barco nos recogió y nos llevó hasta Italia. El tren para Roma partía a medianoche. Conseguí un compartimento vacío que no demoró en ser ocupado por una numerosa familia italiana cuya bestial autenticidad la acercaba al cliché de una mala película norteamericana de los años 30 con italianos interpretados por norteamericanos. El abuelo se sentó a mi lado y comenzó a roncar. Roncaba fuerte. Recé Con todas mis fuerzas para que dejara de hacerlo. En algún momento –todavía hoy no puedo entender cómo– me quedé dormido. A la mañana siguiente me despertaron los gritos de la abuela y de los hijos y los nietos. Me gritaban a mí y me señalaban Con desesperación. Nonno! Nonnino!, gritaban. No demoré en comprender que, en realidad, señalaban el cadáver fresco del abuelo, sentado junto a mí. Me puse de pie y me lancé del tren en movimiento aprovechando una curva cerrada y lenta. No sabía dónde estaba entonces, no sabía dónde estoy ahora. Los verdaderos extranjeros no se preocupan de esas Cosas. Los verdaderos extranjeros nunca son turistas. Tal vez por eso –otra vez feliz, otra vez extranjero en El Extranjero, tantos años más tarde– la necesidad impostergable de Contárselo a ella pero no de ponerlo por escrito. Yo soy y no soy el que era entonces porque pasaron años y cosas y qué será lo que más nos modifica: ¿el paso universal del tiempo o el paso privado de nuestras vidas? Le Cuento que entonces, afuera del tren, llovía más que en la Biblia, que entré a una cabina telefónica buscando refugio, y que entonces el mundo me pareció, de improviso, repleto de infinitas posibilidades. Primero el relámpago, luego el trueno, después yo. En ocasiones –como aquella, le cuento– uno es consciente de estar experimentando algo importante en el mismo momento en que está ocurriendo; otras veces –como ahora– esos grandes momentos se nos vuelven claros y comprensibles recién cuando los contemplamos desde los andenes del futuro junto a la persona indicada. La naturaleza de un viaje y lo que se recuerda de ese viaje acaban siendo lo mismo que uno opta por recordar de una vida, aquella pequeña y efímera parte de una vida que acaba pareciéndose tanto a la inmortalidad. Le cuento a ella que esa era una mañana perfecta de lluvia perfecta –una mañana casi tan perfecta como esta mañana perfecta de perfecto sol–, que Rodrigo Fresán • Algunas cosas que recuerdo de aquel viaje 51 caminé un par de horas y que llegué a un pueblo italiano cuyo nombre nunca supe ni quise saber. Sólo sabía –como sé ahora– que, con los años y con un poco de suerte, alguna vez todo eso iba a haber sucedido hacía mucho tiempo. Y que yo iba a esperar a conocerla para poder contado y contárselo. Y que estaría bien que así fuera. *** Publicado en Guaraguao no. 9, invierno 1999 Rodrigo Fresán (Buenos Aires, Argentina, 1963), desde 1984 trabaja como periodista en diferentes medios entre los que se cuentan Clarín, Sur, Cuisine & Vins, Diners, Pelo, Babel, Estación 90, Puertitas, etc. En la actualidad, es columnista habitual y corresponsal extranjero en España para el diario Página/12, así como jefe de redacción del mensuario Página/3D. Su primer libro de ficción, Historia argentina, (Planeta-Argentina) estuvo durante más de seis meses en las listas de best sellers, posteriormente se publicó en España. Varios de sus relatos han sido introducidos en antologías de Argentina, España, Chile, México, Venezuela, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia y Bosnia, entre las que se encuentra The Picador Book oi Latinamerican Short-Stories a cargo de Carlos Fuentes y Julio Ortega. También es autor de otro libro de ficciones, Vidas de santos (1993), de uno de miscelánea narrativa y periodística, Trabajos manuales (1994), y de la novela Esperanto (1995), adquirida por la editorial Gallimard (1999) con el título de L’Homme du Bord Extérieur. Posteriormente publicó La Velocidad de las Cosas (1998). Le siguen lsa novelas Mantra (2001) y Jardines de Kensington (2003). También estuvo a cargo de la selección, prólogo y notas de La geometría del amor (2002) de John Cheever. Desde 1999 vive en Barcelona. Verónica Weddigen, la del ramito en el pie Roberto Castillo Verónica no llegó sola esa vez. Nunca salía sola. Se presentó acompañada de sus padres. La ceremonia de bajarse del automóvil fue lo más gracioso que había visto en mi vida. Cargada de anillos y pulseras, envuelta en una estola verde que se enlodó en una de las ruedas, yo jamás la pude imaginar vestida de otra manera. Se hubiera creído que era una pianista de altos vuelos, la esposa de algún embajador oriental o tal vez la reina de Tananarve. Además de los padres, la prima Margarita también era inseparable. Me invitaron especialmente para que nos conociéramos. Le habían hablado tanto de mí con verbo exaltado, que me atribuía una importancia que yo estaba muy lejos de tener. La reunión fue un éxito y el público quedó altamente impresionado. Estuve sentado a su lado todo el tiempo. Entre nosotros dos nació una simpatía espontánea, una especie de complicidad ingenua que cada quien, ¡ay dolor!, interpretó de distinta manera. Al despedimos, sin que yo supiera nunca cómo, depositó en el bolsillo de mi americana una tarjeta suya sobre la que escribió: Gracias por tu presencia aquí esta noche. Love. Verónica. Fue la primera de una serie interminable de notas que terminaban siempre en love o en au revoir. Esa noche no pude dormir para nada, pensando no tanto en lo que había oído durante la sesión como en la mano helada y temblorosa de Verónica, que se había agarrado de mí varias veces para adquirir seguridad. Otro más sensato hubiera creído que era una mano angustiada por algún desconocido terror. Yo creí que era el mensaje apasionado de un ser asustado que no quería ser cogido in fraganti. El vetusto y húmedo edificio de la compañía naviera, que nos servía de oficina y vivienda a la vez, casi se cae dos días más tarde. Fue en la mañana, GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 53-63 GUARAGUAO 54 cuando yo salí a buscar el pan para mi tía Armida. Justo en el buzón de la entrada estaba otra nota. La letra era bellísima, bien dibujada y escrita con tinta azul claro: No tienes que esperar otra sesión como la de aquella noche para que decidas venir a verme. Love, Verónica. Ese “love” me aplastó la cabeza todo el día. Salí de la oficina a las cinco en punto y tomé el tranvía. Era una tarde lluviosa y me empapé todo. Aunque iba algo nervioso, toqué la puerta con decisión. Su madre –que, preciso es decíroslo, era algo pariente mía– me abrió. –¡Qué bueno que viniste! Verónica no hace más que hablar de ti, desde aquella noche. Y le has traído flores. ¡Qué galante! No sólo yo estaba hecho un saco de emociones que luchaban por escaparse hacia cualquier parte. Verónica también fue sacudida violentamente. Desde la salita del fondo se dejó venir, completamente ruborizada, y me abrazó. No se imaginaba que yo iba a llegar. Vino a mí en una carrera precipitada y graciosa. El ramito se le cayó junto con la pequeña banda de seda que lo sujetaba. No se dio cuenta y se paró sobre él cuando volvió sobre sus pasos, del brazo conmigo. Me hizo marchar rápido, casi a trote, hacia donde estaba tomando té con Ester, Coralia y Lucrecia, sus amigas, bastante mayores que ella y coetáneas mías. Como no me habían visto nunca, les dijo: –Les tengo una sorpresa. Quiero presentarles a mi novio. Las tres saltaron asustadas. Se lo creyeron. Me saludaron formalmente y yo me sentí comprometido. Debo una aclaración. Verónica solamente tenía trece años. Era niña precoz en todas sus actuaciones. Siempre andaba vestida de verde. Eso le daba un aire agradable que matizaba bien sus audacias, infantiles todavía. Como después de presentarme a título de novio no les aclaró nada, las tres quedaron con la idea de que yo era un prometido oficial que llevaba las cosas muy discretamente, a causa de la diferencia de edad. Me trataron como si mi cometido fuera más educativo que amoroso. Entendí el juego desde el primer momento y me gustó. Tal vez fue por los beneficios que permitía, porque era la única manera de poder tomar, de cuando en cuando, sus manos. Ella parecía encantada. Roberto Castillo • Verónica Weddigen, la del ramito en el pie 55 Siempre me llevé bien con toda la familia y especialmente con los padres. Casi bien, quiero decir. Porque si la madre ejercía sobre mí una especie de alcahuetazgo inocente y esperanzador, al padre no le caí nada bien desde el primer momento. La del ramito en el pie. Así era llamada esta extraña joven que traía desconcertada a media Nueva Orleans. Por cierto, se cree que ella fue la que inspiró esta moda que unos diez años más tarde impactaría tanto entre la alta sociedad de Nueva York. Sólo que Verónica fue absolutamente fiel a su manera de amarrárselo en el caño del pie: siempre con una cinta de seda verde. Contra lo que sostiene Geraldine G. Wells1, ella fue conocida mucho más allá del pequeño círculo de curiosos y devotos que se daban cita los viernes por la noche para oírla hablar. Curiosos, antes que nada. El único devoto, en realidad, era yo. A medida que se esfumaba el interés por la niña prodigio, la curiosidad se fue volcando crecientemente hacia mí. La ciudad empezó a preguntarse quién era ese hombre de aspecto tan solemne que la acompañaba. ¿Su empresario? ¿Su asistente? Me atribuyeron poderes indescriptibles y, peor aún, empezaron a exigir que yo satisficiera las ansias de misterio que la niña solamente había despertado. Las actuaciones de ella eran aplaudidas frenéticamente, pero las miradas se desviaban hacia mí, en espera de que yo tomara las riendas en cualquier momento. Ya no tuve ningún instante de tranquilidad. La gente se dejó de fijar en Verónica y dirigió toda su atención hacia la mía persona. Al principio quise ser indiferente al interés inusitado que estaba despertando, pero fue imposible. Caballeros a quienes jamás había visto en mi vida se descubrían al verme pasar o me cedían el centro de la acera. Un día, en el restaurante Jack’s Treasures, fui aplaudido mientras entraba; y luego fue que, a medida que las mesas se iban desocupando, los clientes pasaban a saludarme respetuosa y deferentemente. Al asistir al teatro una noche, los actores hicieron una graciosa pantomima en mi honor y el público la calorizó con su aplauso. Claro que tanta admiración tenía su reverso. Un domingo por la mañana, mientras yo salía de la iglesia, me persiguió una turba que me gritaba “explotador”, “estafador” y “holgazán sinvergüenza”. Mi traducción de los términos ingleses al castellano ha sido muy cuidadosa para no lastimar la sensibilidad de los lectores, especialmente los del bello sexo. Una tarde Verónica me mandó una nota con el boy que limpiaba las ventanas de su casa. Con letra temblorosa había escrito: GUARAGUAO 56 Tienes que venir ya. No puedo esperar más. Love, Verónica. Me dejé ir corriendo, poseído por un presentimiento de lo más extraño. Algo me hacía creer que Verónica estaba en peligro mortal y, al mismo tiempo, me animaba la esperanza en que el “no puedo esperar más” me pudiera convertir en un centro insustituible. Toqué la puerta de la casa. Su madre me sacó de la duda que estaba a punto de aniquilarme: –¡Quién entiende a Verónica! Tres veces seguidas se ha negado a que le celebremos el cumpleaños. Hoy no ha dejado de patalear y de llorar, reclamando que tú ya debías estar aquí. Dice que quiere festejarlo solamente contigo. Es un milagro de Dios que hayas venido. La palabra “cumpleaños” me sonó a explosión interior. Yo me alegré de que no le hubiera pasado nada malo y a la vez me confundí, porque nunca se me había ocurrido que podría cumplir años un día, cualquier día... No me reponía del todo cuando ella salió del fondo, hecha un manojo de nervios gozosos. Me abrazó tan cariñosa y tan inocentemente que yo, conmovido y apenado por no llevar regalo, me puse la mano en el costado izquierdo. Suerte la mía. Recordé que allí lo tenía, en la bolsa interior del saco; y a la manera de un prestidigitador, saqué el pañuelo hindú de seda verde que había comprado en una exhibición. –Es para la reina del color verde –dije, sacudiéndolo en el aire–. No quise que lo envolvieran, porque hubiera perdido su magia. –¡No puede ser para mí tanta belleza! ¡No puede ser que lo hayas traído para mí! ¡Sólo sé lo bueno que puedes ser! Cuando la oí hablar así me quedé helado. Verónica sólo existía como descubrimiento mío. Partimos el pastel. Me tomé, junto con su madre, una copa de vino a la salud de la cumpleañera. El padre, apenas notó que yo estaba en casa, se fue de paseo. La prima Margarita era violoncelista. Se puso a tocar. Verónica me cogió la mano y me dijo que bailáramos. Yo me puse más tieso que una pared, pero agarrado a ella disfruté como nunca de la música. Jamás había visto que alguien bailara en forma tan espiritual. Nadie más se daba cuenta de lo que estaba pasando, de que bailaba conmigo. Lo confirmaba: Verónica sólo existía como descubrimiento mío. Roberto Castillo • Verónica Weddigen, la del ramito en el pie 57 No os he dicho dónde tenía puestos los ojos mientras bailaba. No creáis que en el aire o en el vacío. No. Seguía con ellos el movimiento del ramito en el pie. Mis visitas fueron cada vez más frecuentes. Más frecuentes también las salidas a misa, los domingos; y casi siempre, después de misa, a las kermeses. En ellas me aburría a más no poder, porque Verónica era sólo la más grande entre una chiquillería que me utilizaba para todo lo que le daba la gana: desde bajar un gato del tejado hasta recoger las pelotas que caían en los zanjas. Ella estaba cada día más ilusionada. Yo no decía nada. Sólo me dejaba llevar. La ciudad ya me había encontrado la colocación adecuada: yo era el ser bondadoso y desinteresado que consagraba generosamente su vida al cuidado de esta niña encantadora. Las cosas estaban en esta especie de embobamiento mutuo cuando apareció mi prima Claribel. Tenía loca a media Nueva Orleans con su idea, genial según ella misma, de que las luces difusas que arroja el oro enterrado se pueden someter a pruebas fotográficas e indican por esta vía el sitio preciso del entierro. Dueña de una capacidad indiscutible, fue la inventora del crisoscopio2, aparato que patentó y puso de moda en el sur de Estados Unidos durante la primera década del siglo. Es cierto que al principio se vendieron bastantes crisoscopios, pero mi prima apenas pudo con la inversión inicial. No obtuvo ganancias fabulosas, como se dijo después3; su vida, en cambio, fue totalmente transformada por el invento. El crisoscopio fue el arma creativa con que mi prima se enfrentó al Imperio Británico. Su largo pleito –a través de las instancias judiciales de Honduras Británica– contra el Departamento de Recuperación de Tesoros de Ultramar, dependiente de la mismísima Foreign Office, se había empantanado sin arrojar nada en concreto. Todo empezó con un sueño de Claribel, seis años atrás. Nuestro abuelo, ministro de la Iglesia de Inglaterra en la ciudad de Belice, se le apareció a media noche. Permaneció parado en la habitación, como una sombra coloreada y bien iluminada. Claribel era tan astuta que al solo verlo supo que estaba muerto. Quiso ponerle conversación y él no le contestó nada. Al rato habló y le dijo que en su casa de Belice, a cinco metros del pozo de agua que él mismo había abierto junto a un cocotero, estaba enterrado un bonito tesoro consistente en tres mil doscientas esterlinas de oro. Habló muy claro: todo eso será tuyo si mientras vivas haces que se oficie una misa GUARAGUAO 58 diaria en mi memoria, tanto en la Iglesia de Inglaterra como en la Romana. Y si demuestras habilidad en rescatarlo, te iré señalando más tesoros a través de otros sueños. La casa había sido repartida entre varios herederos. La construcción de madera se cayó a los dos años, al paso de un huracán, y los nuevos dueños decidimos tirar líneas divisorias sobre el terreno. Todas partían del cocotero. Claribel estaba que se moría por adivinar en qué parcela había quedado el tesoro. Lo del sueño lo mantuvo en secreto. Yo me enteré muchos años después, cuando leí por casualidad su diario. Primero me quiso convencer a mí de que le vendiera mi parte. Y como yo me negara, se alió con Rosa, la madre de Verónica. Rosa fue la única que supo lo del sueño de boca de Claribel. Ambas estaban convencidas de que el tesoro había quedado enterrado en mi parcela. Las primeras misas fueron en una capilla de muchos linos blancos, arreglada permanentemente con abundancia de flores, en el Convento de las Ursulinas de Chartres Street por el Vieux Carré. Pero unos dos años después, tanto Claribel como los otros parientes desistieron de financiar empresa tan costosa. Se limitaron a poner el nombre del abuelo en la larga lista de personas por cuyas almas se pedía diariamente en la Catedral. Walter, el marido de Rosa, fue un verdadero talento de análisis financiero al servicio de la Steamers & TroPical Fruits Co., dueña de un extenso imperio comercial a través de los puertos del Caribe y enemigo principal para las actividades de Samuel Zemurray y los hermanos Vaccaro. Se dice que Zemurray hizo hundir tres barcos, de pura felicidad, el día que supo de la quiebra de esta empresa. Todos los años la familia tomaba vacaciones en las villas que la Steamers poseía en Veracruz. Yo fui invitado a pasar con ellos una vez. Claribel también. Para mi desgracia y lamento, Verónica se quedó en Nueva Orleans. Yo me aburría letalmente en aquel lugar, entre mediocres y simplonas gentes de negocios. Me encerré a leer sin parar. Había llevado dos cajas de libros que devoré con apetito insaciable. También avancé en la biografía de Agustín de Iturbide, comenzada ocho meses antes. Pero a pesar del contento espiritual que esto me producía, mi prima Claribel vivía preocupada por el desasosiego que veía en mí. Un día, atolondrada como es, entró haciendo un gran escándalo. –¿Sabes quién ha llegado al puerto? ¡No te imaginas! Me lo ha dicho nuestro amigo el poeta Matías Oviedo, a quien encontré esta mañana. Roberto Castillo • Verónica Weddigen, la del ramito en el pie 59 Yo abrí desmesuradamente los ojos y respondí: –¡No puede ser! –¡Sí puede ser! Parecía mentira que Rubén Darío estuviera en Veracruz. Mientras hacía el viaje desde España, cayó el gobierno de Nicaragua que lo había acreditado ante el de México. Los mexicanos no sabían qué hacer con tan ilustre visitante. Por un lado había quedado desautorizado; por otro, era el poeta del idioma. En espera de que se resolviera el impasse, media humanidad en el puerto se ocupó de atenderlo y festejarlo. Fue así como mi prima concibió otra de sus genialidades: –La próxima semana lo invitaremos a cenar y tú podrás tertuliar con él toda la noche. Ya hablé con Matías Oviedo para que concierte la cita y me ha dicho que está de acuerdo. Será una fecha inolvidable. Pero todo se volvió en mi contra, por la falta de discreción de mi prima, y me quedé sin conocer a Rubén Darío. Ella se afanó durante todos esos días en reunir los ingredientes para la que, aseguraba, sería la más exquisita cena salida de sus manos. Hizo traer de los estanques de la Villa dos hermosos cisnes y se jactó públicamente de que haría comer Cigne a l’Orange al grande poeta. No sé si fue que Darío se enteró de tan descabellado y antiestético propósito, y le pidió a Matías Oviedo deshacer el compromiso; o si fue éste quien se adelantó, para evitarle un disgusto. Dos días antes de la fecha convenida para la cena, Oviedo vino a verme. –Darío les agradece encarecidamente la invitación. Pero no podrá acompañarles, porque se ha marchado a Xalapa, donde tiene que atender asuntos urgentes. Me ha pedido darles un gran abrazo de su parte. Fue muy amable al llevamos el recado. Se pasó varias horas conmigo, tomando whisky and soda y contándome el más sabroso anecdotario dariano. Poco después regresamos a Nueva Orleans y mi prima siguió haciendo planes ambiciosos para su crisoscopio. Ella sola le daba alimento a su poderosa fantasía, sobre todo cuando le llegaban noticias frescas de Centroamérica, pues al parecer el aparato había llegado a convertirse allí en el instrumento favorito de los saqueadores de tumbas. Pero donde el invento se demostró como completo fracaso fue en Belice. Claribel, como dije antes, pretendió en algún momento que la Corona Británica la autorizase a disponer libremente del tesoro del abuelo, en caso de encontrarlo. Alegaba que había pertenecido al ministro de una iglesia de la cual Su Majestad, el Rey, era la cabeza terrenal, e invocó múltiples GUARAGUAO 60 precedentes coloniales. La Corte dejó sin lugar esta reclamación y mi prima decidió que no iba a rendirse. Nos convenció a Rosa y a mí, lo mismo que a Ramiro Antonio, y decidimos todos trasladamos a Belice para realizar una operación relámpago. El único que no se dejó encasquetar fue Walter. Furioso, nos dijo que ya era tiempo de que pensáramos en usar la cabeza para actividades un poco más serias que la búsqueda de tesoros. Yo no atendí sus advertencias porque estaba encandilado con la posibilidad de que Verónica viniera también. Así me había hecho creer una nota enigmática: En Belice hace tanto calor como en Nueva Orleans. Un lugar puede ser tan aburrido como el otro. ¿Sabes? Love, Verónica. Mientras hacíamos todos los preparativos del viaje, me fui aficionando cada vez más al whisky and soda. Era mi terrible demonio que tanto podía crispar mis nervios como llevarme a un estado de abandono delicioso. Verónica nunca me había visto oficiando el culto de Dionisos. En el cumpleaños de la prima Margarita me serví varios whiskies. Verónica quiso que bailara con ella. Se estremeció cuando notó que yo me tambaleaba y volvió a ver con ojos incrédulos mi semblante enrojecido; luego respiró con fuerza para cerciorarse de que el aliento cargado había salido de mí. Allí se marcaron dos mundos y dos edades, la suya y la mía. Al día siguiente, esta nota me enterneció tanto que me puse a tomar, de pena: Ayer, en el cumpleaños de Margarita, olías a tabaco, alcohol y hombre. Love, Verónica. Había comenzado a crearse una distancia que yo –torpe de mí– no medí a tiempo. Seguí pensando que el mundo de Verónica estaba encerrado en el mío, y todo porque siempre me llegaban sus notas cargadas de love y de au revoir. A bordo de la goleta me di cuenta de que Verónica no vendría a Belice. Ese no venir tenía un significado muy grande: nuestros sistemas planetarios se habían separado y cada quien gravitaba en tomo a su propio sol. Su ausencia se me hizo insufrible durante la travesía. Mi prima Claribel y Rosa Roberto Castillo • Verónica Weddigen, la del ramito en el pie 61 hicieron hasta lo imposible por convencer al capitán para que siguiera la ruta de La Habana; pero él, a la postre, decidió adentrarse en la parte más agitada del Golfo de México, para bordear después la costa de Yucatán y caer finalmente en Belice. Fue un viaje de todos los diablos, donde estuvimos a punto de perder la vida en cada minuto de navegación. Yo sólo pude sobreponerme a los peligros y a la pena bebiendo desaforadamente. En Belice nos alcanzó Ramiro Antonio. De todos los que yo vi manejar e interpretar el crisoscopio, él fue quien mejor lo hizo. Era tan hábil que descubrió un antiguo cementerio y desenterró varias cadenas de oro, atadas al cuello de dos esqueletos de mujer. Fue el único éxito que obtuvimos con el aparato. Como la operación que realizábamos era ilegal, y como mi prima había quedado descalificada ante la Corte, Ramiro Antonio se hizo pasar por topógrafo. El crisoscopio, afortunadamente, tenía aspecto de teodolito. Claribel realizó los trámites que la acreditaban como futura constructora de un edificio. Ante los resultados negativos de la crisoscopización del terreno, terminamos por desesperarnos. Cavamos zanjas y cruzamos con ellas todos los puntos posibles, sin encontrar nada. Fue una operación febril que nos mantuvo ocupados hasta altas horas de la noche. Según nosotros, nadie nos veía y cavábamos en el más completo sigilo. Pero un grupo de negros estuvo cantando y palmeando mientras trabajábamos. Yo creí que lo hacían para damos ánimo. Claribel pensó que invocaban, a su manera, el espíritu del abuelo. Ramiro Antonio sostuvo que se burlaban de nosotros porque nos veían excavar donde otras manos más rápidas ya habían dado con el tesoro. Al día siguiente, extenuados, dormimos sudando a chorros bajo un calor insoportable. Cuando refrescó, con la llegada de la noche, quisimos iniciar otra vez las excavaciones. Pero apenas nos pusimos a la tarea, un grupo de hombres portadores de antorchas se hizo sentir como a doscientas yardas. Estaban en completo silencio, observándonos nada más. A todos nos entró tanto miedo que dejamos las herramientas tiradas y nos fuimos directamente a la goleta. Allí nos sentimos a salvo. Zarpamos hacia Nueva Orleans al amanecer4. Mi reencuentro con Verónica puso las cosas en su verdadera dimensión. Estaba muy cambiada física y espiritualmente. Ya no tenía el cuerpo aniñado que yo le conocía y su psique había adquirido ciertas actitudes de satiresa. Aunque, obviamente, yo no era el objeto de sus nacientes audacias. Dos cosas, sin embargo, contribuyeron a que mi engaño fuera completo GUARAGUAO 62 y a que tomara la determinación que habría de resultarme fatal. Una fue que Verónica seguía llevando el ramito de violetas en el pie. La otra, que continuó enviándome sus mismas notas. La primera que recibí, el mismo día que desembarcamos, decía: Nueva Orleans deja de ser un lugar muerto y aburrido. Se llena de vida cuando desembarca el Príncipe de la Alegría. Love, Verónica. Sólo un nefelíbata como yo pudo tomarse esto en serio y llegar a creer, únicamente porque ella lo había escrito, que era un ser alegre y lleno de entusiasmo. Fue así como esta nota y la contemplación del ramito en el pie (que me había hecho a olvidar la luz del sol, como a los condenados de la caverna) me llevaron a un final desdichado. Quise hacer de Verónica una ofrenda a mis dioses en el altar del amor humano. Decidí declararle mis intenciones. Le envié una postal diciéndole que me esperase esa tarde. Me puse el mejor de mis trajes y me fui al encuentro decisivo. Como nunca le había enviado una nota en la que yo también me despidiera con lave, conseguí a través de torpeza tan elemental que ella se diera cuenta de todo y estuviera completamente a la defensiva. Ya no llevaba el ramito en el pie. Me recibió con un saludo seco. Era otra. Rosa no hallaba qué hacer. Estaba tan nerviosa que se fue a costurar. Se llevó consigo a Coralia, la única de las amigas que se encontraba en casa. Cuando comencé mi exposición de motivos me supe derrotado. Verónica sólo me miraba y escuchaba. Para colmo de males, yo fui histriónico a más no poder. No hablé con palabras propias, sino con un lirismo tomado en incómodo préstamo que la alejó más de mí. Me dijo, como único comentario: -Qué raro que ya no hablas como antes. Yo estaba hecho una estatua de hielo. Un silencio de muerte abría un abismo oscuro entre nosotros dos, abismo que se extendería para siempre. Sólo era roto por los cuchicheos de Rosa y Coralia. Entre puntada y puntada, seguían desde otra sala el desarrollo de nuestra conversación. No me acompañó hasta la puerta. Se quedó sentada, inmóvil. Por toda despedida, incliné un poco la cabeza mientras tomaba mi sombrero. Ella hizo una reverencia profunda y tan extraña en persona joven que, de no Roberto Castillo • Verónica Weddigen, la del ramito en el pie 63 conocerla bien, yo hubiera pensado que se burlaba de mí, de ella misma o de ambos a la vez. Agarré valor para cruzar el vestíbulo y encarar por última vez a la madre. Fue una gran suerte que Walter no estuviera en casa, porque con toda seguridad le hubiera dado otro de sus ataques. Las dos se pararon a despedirme. Coralia no podía ocultar el allegra vivace de una malicia que se dibujaba en su cara. –Hace calor otra vez –dije, disimulando. –¡Hace calor otra vez! –repitieron al unísono. Le di la mano a Coralia y un beso en la frente a Rosa. Mientras bajaba las gradas, me dijo: –¡Vuelve cuando quieras! Yo sólo agité las dos manos en el vacío. Y me fui caminando por la calle mal iluminada, en busca del tranvía. No era cierto que estuviera haciendo calor en Nueva Orleans. Al contrario, había un viento persistente cargado de agua empapándome y calándome hasta los huesos, que me dolieron mucho esa noche. *** Aparecido en el no. 10 de Guaraguao, verano 2000 Notas 1 Wells, Geraldine G., The New Century in Our Spleruiid City. Among Interesting People of New Orleans, 1900-1920, New Orleans, Imperatrix Mundi Press, 1925. 2 Del griego (oro) y (mirar, observar). 3 Es falsa la tesis que sostiene John Wilmer Thomas. Según este glosador de aventuras, la señora Claribel ]enkins persuadió al político hondureño Manuel Bonilla para que ocultara las armas que transportaba el Hornet detrás de un cargamento de crisoscopios, que más tarde fueron vendidos a magnífico precio en los países de América Central. Gracias a este camuflage, Bonilla logró engañar a las autoridades costeras. Thomas ignora que el criscopio fue lanzado al mercado en 1906 y después de ese año no se volvió a ver ninguno de estos aparatos. El viaje del Hornet fue en 1911. Thomas, John Wilmer, Adventures in the Caribbean and Central America, New Orleans, Michael House, 1937. 4 Puedo dar fe de que solamente vimos antorchas y unas figuras silenciosas, oscuras y algo amenazantes que probablemente eran hombres. Las declaraciones dadas por mi prima Claribel, pocos meses después, a The New Orleans Herald, según las cuales huimos de Belice a causa de haber sido rodeados por un grupo de gurkhas que ya habían desenvainado sus cuchillos, son completamente sensacionalistas. Roberto Castillo (Honduras, 1950), impartió clases de filosofía durante muchos años en la Unviersidad Autónoma de Honduras. a publicado cuento: Subida al cielo, Figuras de agradable demencia, Traficante de ángeles y Anita, la cazadora de insectos (cuento, ensayo literario y guión cinematográfico y que posterirmente Hispano Durón la dirigió en película). Ha publicado en novela; El corneta y La guerra mortal de los sentidos y el libro de ensayos: Filosofía y pensamiento hondureño. Ha obtenido en 1984 el Premio Plural de cuento de México; en 1991, el Premio Nacional de Literatura “Ramón Rosa” (Honduras) y en el 2002, Premio “Centenario de José Carlos Lisboa” (género ensayo, categoría de temas libres), Academia Mineira de Letras, Brasil, por Del siglo que se fue. La vida es compleja Francisco Hinojosa 1. Lope se hizo a una simple pregunta: ¿Cómo habré de terminar mis días? 2. Desayunó fruta (pera, ciruela y melón), jugó un poco de tenis con el vecino y se bañó a las diez con Lara, su esposa. Se fue a trabajar. Tenía un auto nuevo. Su secretaria se llamaba Wanda. 3. Don Sonio, su asistente de contabilidad, no acudió a la chamba. Más tarde, hacia las dos y cuarenta de la tarde, se enteró de su muerte: había sido testigo del asalto a una farmacia. Víctima. No supo más. 4. Por la noche lo velaron. Supo que don Sonio había fallecido por azar: fue a conseguir una ampolleta y una jeringa (iba a hacerla con éxito) cuando los maleantes se introdujeron en el negocio. Su viuda se lo contó. Su único varón. La nuera. El jefe de recursos humanos. Wanda. Un testigo que acudió a la funeraria para contar su versión de los hechos. 5. Era de noche y llovía. Morir es un acto cotidiano, sacó en claro de todo lo que había escuchado. Cenó sopa de pescado en una fondita, solo. Y más tarde, en su casa, se quedó dormido. Soñó. 6. A la mañana siguiente no lograba recordar lo que había soñado: algo con una montaña a la que se subía y de la cual no podía bajar (temía a las alturas) y algo con una locomotora (detestaba la velocidad). 7. Esa mañana no hubo desayuno ni baño: Lara tuvo una junta en la escuela o una reunión con su grupo de voluntarias o fue al súper. Salió disparada antes de que él tratara de recordar su sueño. 8. En el trabajo todos los empleados hablaban de don Sonio y su triste desventura. La comedida Martita –secretaria bilingüe– le dijo a Peláez –mensajero– que el destino (y no la banda de ladrones) había segado la vida del asistente de contabilidad. 9. ¿Qué es el destino?, preguntó uno. Dicen que es la muerte que tenías asignada desde el día en que naciste, contestó Wanda. 10. Una hora más tarde, Martita se fracturó el fémur al bajar hacia la cafetería. El doctor de guardia de la empresa se encargó de llevarla GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 65-74 GUARAGUAO 66 a un hospital para que fuera atendida. Tenía seguro médico. Prestación de la empresa. 11. Lope tuvo un compromiso para cenar con e! diputado Martín de la Gema. Él invitó. Según dijo, tenía gastos de representación. 12. Al día siguiente, jueves, se enteró por los periódicos acerca de la devaluación de la moneda. Los políticos se echaban la culpa, de partido a partido. El líder de los comerciantes declaró: Si las autoridades hubieran pensado en otras alternativas, esta crisis alcanzaría a ser menos severa de lo que se siente avecinar. El diputado Martín de la Gema dijo no saber nada acerca del suceso (la devaluación). 13. Lara le reclamó a Lope (viernes): ¿Por qué no hacemos el amor? ¿Tienes una amante? ¿Eres homosexual acaso? ¿Has tenido relaciones amorosas con tu secretaria Wanda o con las empleadas de la limpieza? ¿Martita? ¿Sientes que tú eres el único en esta casa?, etcétera: ¿ya no te gusto?, etcétera. 14. No sé cómo voy a morir, respondió Lope, y se metió a la regadera con la esperanza de que Lara lo siguiera. Se bañó solo. El champú se había acabado. Volvió a soñar por la noche. 15. Insoportable el calor del sábado. Igualmente insoportables los parientes de su esposa que fueron a comer a casa (mole, ron, helado de vainilla). Hablaron de carreras de autos, del costo de la vida, de la conveniencia de tener seguros. 16. Hacia las nueve de la mañana del domingo a Lara se le estranguló una hernia o el apéndice. El doctor Ramoncito de la Llata –quien la intervino– le dijo a Lope, luego de la operación, que su esposa se había salvado de milagro. Pudo haberse ido. 17. Durmió con ella en el hospital. Vieron videos. Lara cenó gelatina, un pan blando y té; Lope se consiguió una torta de milanesa y una botellita de brandy. 18. Al día siguiente, él mismo le inyectó a su esposa convaleciente una sustancia de pronóstico dividido: no recomendable (para el doctor Ramoncito de la Llata), conveniente (para la enfermera Dora Dantana). 19. La dulce Lara falleció. Se ahogó en su propia sangre. 20. Era una tragedia. 21. Una semana después Lope relevó la Odisea. Se siguió con Swift y luego con Shakespeare. 22. Al terminar Sueño de una noche de verano se preguntó acerca del Francisco Hinojosa • La vida es compleja 67 porqué se habían encadenado tantos hechos de lamentar en tan reducido tiempo: la azarosa muerte de don Sonio por atropellamiento, la fractura de la comedida Martita, el fatal fin de su esposa. Soledad y abandono. 23. Pensó en varias posibilidades para terminar sus días: cáncer, leucemia, atropellamiento, choque (accidente carretero), riña, terremoto, erupción, asalto con violencia, falla cardíaca, derrame, sobredosis. 24. Desechó la sobredosis: si de algo se preciaba era de no abusar. 25. Desechó también el suicidio: a pesar de la muerte de Lara y de que entonces se dijo para sus adentros que se quería morir, no creía que él pudiera atentar contra sí mismo. 26. Desechó la leucemia y el derrame por estadística. 27. ¿Qué pensar de la vida? A veces frágil: don Sonio, Lara. A veces una muralla firme: la comedida Martita, el niño aquél que sobrevivió a la granada de mano que le arrojó un soldado israelí. Etcétera: la muerte de Camus, de Poe y de Schopenhauer. 28. Sin embargo, la gente muere porque debe morir o porque se equivocó, sin saber que se equivocaba, al dar un simple paso (don Sonio). 29. Seis meses después se revaluó la moneda momentáneamente. Sintió un fuerte alivio. Pero regresó el abismo (la crisis) muy pronto. Y quebró. 30. Fue difícil asumir el fracaso, liquidar a medias a sus trabajadores y vender el activo de la empresa, así como su casa, el auto, el estéreo y el terreno de Metepec. 31. Un primo suyo le ofreció dar clases de inglés en su escuela de periodismo y puso a su disposición un cuarto de servicio. No era desagradable. Tenía una vista hermosa de la ciudad. 32. ¿Habría aceptado vivir esta vida que hoy empiezo a vivir con Lara?, se dijo. No supo qué responderse. 33. A su manera eran ricos: comían en restaurantes, viajaban a las playas, tenían sábanas caras, jugaban tenis con los vecinos. Hacía dos años habían estado en España y se habían-comprado recuerdos en Toledo y en Barcelona. Lara usaba ropa de marca y él bebía coñac. Tenían un cuadro original de Atl y una lavadora de trastes súper moderna. Su aparato (el que vendió) no le pedía nada al que presumía Martín de la Gema en sus tertulias de los sábados. 34. En su curso de inglés conoció a Eleonor, una muchacha aplicada, con el cabello rubio, las piernas delgadas y sin mucha elegancia. GUARAGUAO 68 Había vivido en Quito, en Roma y en Berlín porque su padre era diplomático (paraguayo). Conducía su auto a gran velocidad. 35. Se besaron al término de un clase. Ella le hizo una “o” con la boca, un vacío. Él pensó que era así su manera de besar. 36. El día de fin de cursos rompieron. A la mañana siguiente se reconciliaron. Y una semana después ella llevó todas sus cosas a la casa (el cuarto) de él. Su ropa, sus libros, muchos zapatos, un tocadiscos y diversos adornos (conchas de mar, cajitas, ceniceros y collares). 37. Al hacer el amor, ese día, también hizo el vacío con la boca, la “o”, el hoyo: se quitó (ella) la cobija, la sábana blanca; se deshizo del short, la camiseta; desarropó a Lope de sus pants; tanteó durante un rato, y al fin le plantó la hueca “o” el redondo cero, en la boca. 38. Eleonor, al cabo de dos meses, se sintió incómoda en el cuarto aquél y le pidió a su amado Lope que se fueran a vivir a Checoslovaquia o a Japón. Él dijo que el problema no era el lugar, sino el sitio. Le explicó lo que quería decir “lugar” y lo que queda decir “sitio”. Le habló acerca de las dificultades que había en Praga y de lo exótico que le resultaba Tokyo. Le recitó algo de un poeta griego. 39. Al fin la convenció de cambiar de domicilio a la casa de su tía Romaria (de ella) que ya estaba sorda y vieja. Artritis, migraña e insomnio. Un mal cardíaco. Otitis. 40. En la casa de Romaria tuvieron todo a su disposición: techo, comida, trabajo, biblioteca y actividad sexual independiente. En el baño había toallitas húmedas todas las mañanas y panquecitos para el desayuno. 41. Eleonor y Lope sufrieron, poco después, la pérdida de la tía Romaria. Ella pidió que le llevaran su fruta mañanera (guayaba, melón y kiwi) y justo cuando llegaron con el encargo se les fue. Un hilito de baba salía de su boca. Si acaso dijo sus últimas palabras, nadie las escuchó. 42. La heredera universal, Eleonor, le pidió a Lope que dirigiera la fábrica de cosméticos de su extinta tía. Era una fábrica modesta. Él se rehusó. Quería ser libre. Escribir tratados. Hacer óleos. 43. Lo haré yo, dijo Eleonor, aunque seguiré intentando ser diplomática. Como mi padre. 44. Esa noche Lope se puso a pensar: ¿Qué es la vida? ¿Un andar por el mundo tratando de hacer algo relevante? ¿Un lento morir? ¿Una Francisco Hinojosa • La vida es compleja 69 pifia? ¿Un gran momento? ¿Una ilusión? ¿Qué es la muerte? ¿Un largo día de espera? ¿Un acto vegetal? ¿Una degradación? ¿Un instante de la continuidad? Volvió a soñar en la montaña. 45. Eleonor le dijo que ya habían procreado. Que sería varón. Que una nueva vida comenzaba. Que dejaría momentáneamente todo lo relacionado con el servicio exterior y con la fábrica de cosméticos para dedicarse de alma entera al fruto de su vientre. 46. Nació muerto. 47. Al respecto él no supo cómo orquestar sus encontrados sentimientos. Ella no quiso manifestar su desazón. Él no encontró palabras de consuelo y/o esperanza para el futuro próximo. Ella quiso ligarse. Él no opinó. Ella se inscribió en una terapia de grupo. Él valoró su autoestima. 48. Desayunaron huevos. (Desayunar huevos significaba, para ellos, caer en la rutina de la vida.) Y luego tomaron varias copas de brandy. Eleonor le plantó una “o” mayúscula en la boca. 49. Aunque el precio de la moneda seguía estable, el barril de petróleo había alcanzado su mínimo nivel histórico. El secuestro del líder de los ferrocarrileros, Goyito Mendoza, pesaba cada día más en la tranquilidad de la nación. Se contagió de paperas durante su cautiverio. 50. Lope se hizo a la mar un quince de octubre. Haría escala en Acapulco y luego en San Diego antes de cruzar el Pacífico hacia un dónde incierto. La comedida Martita le consiguió sitio en el yate. 51. Mar adentro, la embarcación se bamboleaba gracias a una tormenta vespertina. Mis últimos instantes de vida, se dijo, observados por los peces ciegos, por los corales, por un gran gusano marino nunca antes visto por ser humano. 52. Emplayó en un lugar llamado Puerta del Mar. Allí lo esperaba Eleonor para hablar de las cosas de ambos: Pude haber muerto. He tenido migraña. La mar es admirable. Podríamos adoptar. ¿Hay que traer niños a este mundo? Gerarda me contó que su nieta no quiere tener al bebé, ¿me explico? ¿Vale la pena? Sólo un intento. ¿Tienes hambre? Ensalada. “O”. 53. Años después, Lope, Eleonor y Gregory, su hijo (hijo de Gerarda), fueron a Las Azucenas (un balneario) a disfrutar del día (caluroso, húmedo). Inflaron su lancha, comieron lo que ella había preparado GUARAGUAO 70 (coctel de camarón, pepinos con sal y chile, huevos duros) y se pusieron a hablar. 54. ¿Estás bien? Sí, no sé por qué lo preguntas. No eres el mismo de siempre. ¿Debo comportarme todos los días igual? Es un decir. Estoy bien. ¿Lo dices en serio? No entiendo a dónde quieres llevarme. No, simplemente te noto raro, ¿de verdad estás bien? ¿Qué puede tener de raro que esté aquí sentado comiendo pepinos? No sé. Entonces no preguntes incoherencias. ¿De qué hablan? Mamá y papá están hablando. ¿De qué? ¿Ya no te gusta tu lancha? 55. Al salir de Las Azucenas sucedieron tres cosas: a Gregory se le cayó un diente (hubo festejo), Eleonor vomitó y Lope no hizo caso de una señal (un cruce de caminos): impactaron su auto contra una camioneta verde. 56. En la ambulancia le arreglaron la mano a Gregory (aunque más tarde la perdió). En el Hospital de Emergencias operaron a Eleonor del cerebro, al niño de su manita y a Lope de las costillas, la mandíbula y un dedo. 57. De regreso a su casa, una semana después, Lope habló con Gregory: de ahora en adelante habremos de trabajar en equipo para hacer un hogar. Un hogar dulce, limpio, agradable. Pero en equipo, ¿comprendes? 58. La fábrica de cosméticos dejaba lo suficiente para vivir con holgura. El niño iba a la escuela, lavaba los platos del desayuno y la comida, tendía las camas y trataba de no quejarse de su prótesis. Lope administraba la fábrica, despedía empleados e invitaba a su hijo a los juegos mecánicos de vez en cuando. 59. A su manera, los tres eran felices, pues Eleonor, desde su silla de ruedas, descerebrada, incontinente, vegetativa, babeante, al menos no decía nada. 60. Una visita inesperada de la comedida Martita llegó a romper el orden imperante. Ella dijo: don Lope: me quedan tres meses de vida. ¿Y cómo ha sido eso, Martita? Encontraron un tumor. ¿Maligno? De sobra. ¿Tres meses? Parece que no más. ¿Ya probó las radiaciones? De sobra. Ay, Martita. Es que no hay que confiarse nunca. Si lo sé. Acuérdese de don Sonio. Don Sonio. Su muerte tan accidentada, ¿no cree? De sobra. 61. Casi no hubo quorum en el velorio: la comedida Martita era una mujer de escasos amigos y pocos parientes. En el entierro Gregory cantó una canción infantil: muy triste: hablaba acerca de la muerte de una borreguita negra. Por su parte, Wanda lloró y rezó a su manera. Francisco Hinojosa • La vida es compleja 71 62. Más inesperado fue el regreso a casa: Eleonor había dejado su silla de ruedas y caminaba a su albedrío por la cocina. No debes hacer eso. ¡Mamita! No creo que el doctor esté de acuerdo en lo que estás haciendo. ¡Mami! Creo que ya no soy parapléjica o inhabilitada. Creo. ¡Mamá! 63. Para enfrentar la vida volvieron los tres a Las Azucenas. Gregory había cumplido ya doce años, Eleonor había retomado el mando de la fábrica de cosméticos y Lope se hizo escritor de canciones. Acamparon allí, asaron salchichas y recordaron el choque que años atrás los había dejado colapsados. 64. Al cumplir los trece, Gregory optó por las drogas. La pinza de su prótesis le ayudaba a preparar con más eficacia sus cuotas diarias. Eleonor, en cuanto se dio cuenta, lo acusó con Gerarda, su madre biológica. Lope, en cambio, se hizo el desentendido. 65. La muerte por sobredosis de Gregory sumió a Lope en la mayor de las depresiones que había sufrido. 66. Tanta tragedia acumulada, se dijo, tanto horror vivido, tanta desgracia en no tan pocos años. Continua. Me sigue por los caminos que ando. Tantas lágrimas. Tanto dolor. Y yo: ¿cómo habré de terminar mis días? 67. Daría la vida por no morir, se dijo. 68. Midió las opciones que tenía: el escepticismo, la resurrección, el eterno retorno, la fuente de la juventud, los avances de la ciencia, la herbolaria. 69. Eleonor dejó de comer. Decía que le daban asco las sopas, el pescado y los ravioles. El yogurt, la sandía y el epazote. El arroz, las tostadas y el germinado. El cake de chocolate. Los camarones para pelar. 70. El doctor Ramoncito de la Llata aseguró que se trataba de depresión, anorexia o carencia de litio. Recetó psicoanálisis, vitaminas y litio intravenoso. 71. Día a día, Eleonor y Lope perdían peso y salud. Los vecinos hablaban acerca de ella y de él. Tan delgada y enfermiza la una, tan triste y anémico el otro. Tan guapa que era, tan educado en su trato. Una dama en serio, todo un señor. Con una infusión de canela y rabo de chivo se cura. Para él, mejor uña de gato y pelos de elote. Etcétera. 72. La natación no tiene pierde. Montar a caballo. Conozco a un joven con escaso litio. La mandarina es excelente. Hay que dejarse llevar por la vida. Todo tiene que ver con la cabeza. Jugo de naranja por las mañanas y dormir sin almohada. No creen en Dios. GUARAGUAO 72 73. El martes siguiente Eleonor dejó al fin de sufrir. 74. Ese mismo día, como a las dos de la tarde, resucitó la comedida Martita. Al enterarse, aún embalsamada, decidió presentarse al velorio. En la cafetería le dijo a Lope que no sabía cómo le había hecho para regresar. 75. ¿Recuerdas algo de allá? ¿Hay restaurantes? ¿Hay parques, palomas, helados, piscinas? ¿Viste a Shakespeare o a Milton o a Lara o a Gregory? 76. Quizás a Shakespeare. No recuerdo gran cosa. Perdón. Creo que vi a Ramoncito de La Llata. Imposible: él no ha muerto. Por eso dije que creo. ¿Viste a Eleonor? No. Quizás se cruzaron. 77. Al menos dime si allá es agradable, si se vive con preocupaciones, si se le teme a algo. La verdad es que allá es otra cosa, no es como aquí, respondió la ex-occisa. 78. Cenaron en un restaurante cercano a la funeraria. Sopa de médula (ella), rabo encendido (él). Bebieron cerveza yagua de horchata. Lope la ayudó a desembalsamarse; Martita a que no se entristeciera con la ausencia de la finada Eleonor. 79. El uno para la otra, decidieron amasiarse por la tarde sin protocolos ni difusión. 80. ¿Y si Eleonor regresa? Creo que no es algo muy común: ¿conoces a alguien que haya regresado? Tú. Además de yo. No. ¿Entonces? Sólo pienso. No hay que adelantarse a los acontecimientos. La vida es compleja. ¡Cómo no lo será la muerte! 81. Aunque hubo algunos problemas con el testamento, al fin Lope logró tomar el mando de la fábrica de cosméticos de las finadas Romaria y Eleonor. La comedida Martita se hizo cargo de los recursos humanos, materiales y financieros. 82. Una crisis severa, quizás debida a los malos manejos de Martín de la Gema, ya como secretario de finanzas del gobierno, los obligó a vender la fábrica a un precio muy por debajo de su valor real y afectivo. El desempleo y la delincuencia, dijo el locutor del noticiero, han crecido como gemelos. 83. Ambas cosas, desempleados y delincuentes, Lope y la comedida Martita se las ingeniaban para arriesgar lo menos posible en su empresa por no vivir mal. Hacia mediados de año el secretario Martín de la Gema los ayudó a salir de un lío con la justicia. Se lo agradecieron, a pesar de que también le echaban la culpa de su bancarrota. Francisco Hinojosa • La vida es compleja 73 84. Ni pensar en hijos, biológicos o adoptados. 85. No pasó la crisis: se atenuó. Los índices de desempleo bajaron al tiempo que el PIE tuvo una ligera mejoría. La delincuencia organizada se sofisticó y la Bolsa rebasó su nivel histórico. Hubo una transmisión de poderes pacífica. A Wanda le hicieron una lobotomía. El concierto de los Kinks arrojó varios heridos. 86. Fue un buen concierto, hasta que la policía pidió a los presentes que desalojaran tranquilamente el estadio. La convalecencia de la comedida Martita fue corta: una semana (contracturas, hematomas, una oreja). La de Lope duró más: dos meses (fractura de rótula y pulgar derecho, quemaduras de segundo grado en tórax y hombros, lesión severa en la clavícula). 87. Los amasios le llevaron cigarros y naranjas inyectadas con vodka a Martín de la Gema. Apenas pudo recibirlos un momento en la cárcel: tenía muchas visitas, muchos cigarros y mucho vodka en botella. 88. En la cama, deprimido y deprimida, cada uno a su manera, se preguntaban para sus adentros: ¿cómo habré de terminar mis días?, ¿cuál será mi segundo fin? Luego dialogaron acerca del amor que los unía, de Gregory, de la libertad privada, de una familia que había ido a visitar a su hijo en la cárcel: ladrón de museos. 89. Lope volvió a soñar en la montaña. Estaba nevada. Él se lanzaba cuesta abajo en un trineo. Era algo olímpico. La nieve era roja. Cuando la velocidad del trineo llegó a los 400 kilómetros por hora se despertó. 90. ¿Y tú qué soñaste? Creo que será mejor que no te lo cuente. Soy un hombre adulto, tengo mis sueños, sé lo que es eso. Soñé en una locomotora. Ah, ya sé de lo que trata. ¿No quieres saber lo que pasó? Ya he soñado con locomotoras. 91. A la mañana siguiente, juntas, llegaron Lara y Eleonor. Con sorpresa fingida, Martita las invitó a pasar, les ofreció galletitas y café. Al salir de la regadera, Lope fue informado. Tomó fuerza y las enfrentó en la sala. Lara le dijo que había hecho mal al inyectarle la sustancia no recomendada por Ramoncito de la LIata. Eleonor le ofreció la hueca “o”. 92. Te tenemos un mensaje, dijeron. ¿Por qué no vino Gregory? Al rato llega, viene con don Sonio. ¿Pueden esperar a mañana para darme el mensaje? Creo que podemos. 93. ¿Recuerdan algo de aquel lado? ¿Hay restaurantes? ¿Hay parques, palomas, helados, piscinas? ¿Vieron a Milton o a Shakespeare? GUARAGUAO 74 94. Yo vi a Milton. Es un hombre tierno, amable, amoroso. No conocí a Shakespeare, pero sí a Quevedo: hace el amor como tú. ¿Están seguras de lo que dicen? No. La verdad es que allá es otra cosa, no es como aquí. Te lo dije, agregó la comedida. 95. ¿Martita y tú se casaron? No, sólo somos amasios. Hubieran esperado al menos unos meses. Es cierto, Lope, se vieron mal. Es que nos entendimos. Nunca pensé que regresaran para reclamarme. No es eso. 96. Por la noche llegaron Gregory, don Sonio, Ramoncito de la Llata y Wanda. A despedirse. 97. Lope tomó todo con calma. Lo único que les pido es que me digan cómo. 98. Es mejor que no sepas. ¿Será desagradable? Parece. ¿Cuándo? Al rato. 99. Pero regresaré, al menos. Quién sabe. 100. Quiso rebelarse: se llevó el revólver a la sien. Iba a disparar cuando lo sorprendió la primera convulsión. Fin *** Aparecido en el no. 10 de Guaraguao, verano 2000 Francisco Hinojosa (México, D. F, 1954), estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Ha publicado Tres poemas (1981) y Robinson perseguido y otros poemas (1988) (poesía); Informe negro (1987), Memorias segadas de un hombre en el fondo bueno y otros cuentos hueros (1995), Cuentos héticos (1996) (traducido al inglés en 1998) y Héticos, hueros, negros (1999) (narrativa); Un taxi en L. A. (1995) y Mexican Chicago (1999) (crónica); El sol. la luna y las estrellas (adaptación de leyendas de la creación) (1981), La vieja que comía gente (adaptación de leyendas de espantos) (1981), A golpe de calcetín (1982), Cuando los ratones se daban la gran vida (1986), Joaquín y Maclovia se quieren casar (en coautoría con Alicia Meza) (1987), Aníbal y Melquiades (1991), Una semana en Lugano (1992), La peor señora del mundo (1992), La fórmula del doctor Funes (1993), Amadís de anís, Amadís de codorniz (1993), Repugnante pajarraco y otros regalos (1996), Un pueblo lleno de bestias (1997), Las orejas de Urbano (1997), Yanka, yanka (1998), El cocodrilo no sirve, es dragón (1998), A Pior Mulher do Mundo (1998), Buscalacranes (en prensa) (libros para niños). Realizó las siguientes antologías: León de Greiff (s/f.), Carrito de paletas (1994), Ana ¿verdad? (2000), Un tipo de cuidado (2000), Mi hermana quiere ser una sirena (2001) Camarón (2006) y Hoja de papel (2006). También ha realizado libros de textos. Ha recibido los siguiente premios y reconocimientos: Premio IBBY por La vieja que comía gente, Chipre, 1984; Beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1991-1992; Premio Nacional de Cuento, San Luis Potosí, 1993; Sistema Nacional de Creadores, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993-2000; Apoyo del Fideicomiso para la Cultura México/Estados Unidos, CNCA, Bancomer, Fundación Rockefeller, 1996-1997. Um dia na vida de dois pactáros / Un día en la vida de dos presidiarios Rubem Fonseca Chegamos na porta do cinema e ela perguntou Se eu queria mesmo ficar dentro do cinema Três horas e quarenta minutos vendo um filme sobre mafiosos. Ela tivera um ou dois namorados que só fodiam Quando nâo tinham outra coisa para fazer ¿Por que foder hoje de tarde se podiam foder de noite, Por que foder de noite se podiam foder amanhâ de manhâ, E por que foder no dia seguinte se podiam foder no sábado, E por que foder no sábado se podiam foder na outra semana, No feriado ou no dia do aniversario dele ou dela? Mas ela sabia que comigo –com nós dois, Pois na verdad e nâo era apenas eu que fazia Tudo ficar diferente– era outra coisa. E caminhamos apressados debaixo do sol Pois nâo queríamos perder tempo, tínhamos depois De voltar para nossas prisôes e aguardar O novo encontro, e fomos Para o primeiro lugar mais perto, um apartamento sem Nenhum móvel, e ficamos agarrados lá dentro, A maior parte do tempo en em cima dela Com os joelhos apoiados no châo, e meus joelhos ficaram lacerados, E o meu pau esfolado, e ela com a carne ardendo, e um Dente meu da frente rachado e um dente dela da frente Rachado, e marcas vermelhas Apareceram ao lado de antigas manchas roxas e nossas GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 76-78 Rubem Fonseca • Un día en la vida de dos presidiarios 77 Olheiras se tornaram ainda mais escuras, mas nâo me Queixei nem ela se queixou. Era um pacto de incêndio, Contra esse espaço de rotina cinzenta entre O nascimento e a morte que chamam vida. *** Llegamos a la puerta del cine y ella me preguntó Si de veras quería que pasáramos dentro del cine Tres horas y cuarenta minutos viendo una película sobre mafiosos. Ella había tenido uno o dos novios que sólo cogían Cuando no tenían otra cosa que hacer. ¿Por qué coger hoy en la tarde si podían coger en la noche, Por qué coger en la noche si podían coger mañana por la mañana, Y por qué coger al día siguiente si podían coger el sábado, Y por qué coger el sábado si podían coger la otra semana, El día festivo o el día del cumpleaños de él o de ella? Pero ella sabía que conmigo –con nosotros dos, Pues en realidad no era sólo yo quien hacía Que todo fuera diferente– era otra cosa. Y caminamos apresurados bajo el sol Pues no queríamos perder tiempo, teníamos después Que volver a nuestras prisiones y aguardar El nuevo encuentro, y fuimos Al primer lugar más cercano, un departamento sin Ningún mueble, y permanecimos agarrados ahí dentro, La mayor parte del tiempo yo encima de ella Con las rodillas apoyadas en el piso, y mis rodillas quedaron lastimadas, Y mi palo desollado, y ella con la carne ardiendo, y un Diente mío de enfrente astillado y un diente de ella de enfrente GUARAGUAO 78 Astillado, y marcas rojas Aparecieron al lado de las antiguas manchas rojas y nuestras Ojeras se volvieron aun más oscuras, pero no me Quejé ni ella se quejó. Era un pacto de incendio, Contra ese espacio de rutina grisáceo entre El nacimiento y la muerte que llaman vida. *** Traducción de Romeo Te/lo Publicado en Guaraguao no. 11, invierno 2000 Rubem Fonseca (Mina Gerais, Brasil. 1925), reside en Río de Janeiro desde los siete años. Terminó la carrera de Derecho en 1948, especializándose en Derecho Criminal. Estudió en la Universidad de Boston, en la de Nueva York y en la Fundación Getulio Vargas. Fue profesor, periodista y crítico de cine. Comenzó su carrera literaria a los 38 años con el libro Os prisioneros (cuentos, 1963), que continuó con A coleira do Câo (cuentos, 1965); Lúcia McCartney (cuentos, 1967); O caso Morel (novela, 1973); Feliz Ano Novo (cuentos, 1975/76); O cobrador (cuentos, 1979); A grande arte (novela, 1983); Bufo & Spallanzani (novela, 1986); Vasta emoçoes e pensamentos imperfeitos (novela, 1988); Agosto (novela, 1990); Romance negro e outras historias (cuentos, 1992); O selvagem da ópera (novela, 1994); O buraco na parede (cuentos, 1995); Histórias de amor (cuentos, 1995); E do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto (novela, 1997) y A confraria dos espadas (cuentos, 1998), libro al que pertenece el cuento “Um dia na vida de dois pactários”, que se encontraba inédito hasta ahora en español. Sus obras han sido traducidas, aparte de al español, al inglés, alemán, francés, italiano, danés, holandés, búlgaro, checo, sueco, polaco, croata y catalán. También ha publicado El enfermo Molière (novela, 2000), Secreciones, Exreciones y Desatinos (cuentos, 2001), Pequeñas criaturas (cuentos, 2002), Diario de un libertino (cuentos, 2003), 64 Cuentos de Rubem Fonseca (cuentos, 2004), Mandrake, la Bíblia y la Bengala (novela, 2005). Ha realizado los guiones cinematográficos de Uma garota de programas (1971); Relatorio de un homen casado (1974); A extorsao (1975); Stelinha (1990) y A grande Arte (1992). Ha recibido diversos premios como la Lechuza de oro por el guión de Relato de un hombre casado, película dirigida por Flávio Tambellini; Kikito de oro del Festival de Gramado, guión de Stelinha, dirigido por Miguel Faria; Premio de la Asociación Paulista de Críticos de Arte, guión de El Gran Arte, película dirigida por Walter Salles Jr.. Bumerán Gilda Holst Entre mi madre que me pregunta siempre: “¿Qué hay de nuevo?”, mi hija que me exige que le conteste: “¿Cuál es el problema?”, mi esposo, que exclama: “¿En qué país estamos?”, y Esteban, que me pidió que lo metiera en algún cuento, transcurre más o menos mi vida y el tiempo de este cuento. Pobre Esteban, que no sabe en qué historia se ha metido ni cómo va a terminar. Él es amigo de mi hija y no lo conozco mucho, mejor dicho, casi nada. Sé que desde la orilla le enseñó más o menos a surfear porque tenía un problema en los oídos o una fuerte alergia. Sé que esa temporada de vacaciones se quedó un poco afónico, pero jugaron mucho cuarenta y sé que mi hija estuvo medio entusiasmada por él, por profesor, por la orilla, y por las caídas y limpias. Ahora son buenos amigos, inclusive, mi hija le hizo el play con su amiga Lucía (no sé como se diga ahora, en todo caso, supe que no fue un long play), así que, creo que cuando de vez en cuando se reúnen o hablan por teléfono, conversan de la vida en general porque mi hija tiene otros entusiasmos. Esto de transcurrir más o menos es, en verdad, una vaina, pero eso no lo saben todavía ni Iván, ni mi hija, ni el otro entusiasmo. Por ejemplo, no comprenderían la increíble vez que se cayó el árbol de eucalipto, sembrado por los antiguos dueños de esta casa, y yo aguardé feliz y sentada y con gran paciencia al pie del teléfono, la llamada de mi mamá. Tampoco comprenderían que no se lo conté de una, sino que ante la pregunta “¿qué hay de nuevo?”, le hablé de Gladys que me la había encontrado en el supermercado y que no la veía hacía años. “¿Gladys, qué?”, me preguntó. “Peñaherrera”, le contesté, “No la conozco”, dijo y tampoco, por suerte, a nadie de su apellido. Entonces, hice tiempo y le recordé del escándalo que fue Gladys en mis tiempos de colegiala, de su maternidad y soltería, pero nada, todo olvidado. Nos quedamos un rato en silencio y cuando ¡por fin! preguntó nuevamente “¿qué hay de nuevo?”, le dije “Mami, cuando los árboles se caen, gritan”. Y le conté del gran estruendo que no se sabía de dónde provenía, una especie de chillido espantoso, espantoso por indeterminado, por desconocido, luego otra vez el estruendo que ya estaba ubicado en el frente de la GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 80-87 Gilda Holst • Bumerán 81 casa, del quejido, del mirar, correr, encontrar el árbol caído y atravesado en el garaje, destruida parte del muro, a un milímetro del carro. Le seguí contando, que tuvimos que contratar hombres, sierra, camión, que estuvimos todo el día atrapados con el carro en el garaje, de lo carísimo, del abuso, de la pelea para que me dejen trozos de árbol para hacer mesitas para el jardín, que las tazas de café se van a caer porque fueron incapaces –una cosa tan simple–, de hacer un buen corte, que ya me estaba pareciendo a mi marido en sus críticas sobre la ineficiencia, la inoperancia y la ineptitud de la gente, pero que no importaba, porque esta vez era cierto. Mi mamá me interrumpió para decirme que los eucaliptos son astillosos, no sé si para explicar lo del grito o porque su madera no sirve para mesitas de jardín, y enseguida me volvió a preguntar “¿qué hay de nuevo?” y yo le contesté derrotada “Ahí, mami, nada, lo de siempre”. La percepción que mi hija tiene de la vida, más o menos sin ningún problema, la rastreo cuando ella jugando rompía sin querer algún adorno y yo decía “no hay problema, no fue nada”. Recogía los pedazos y los botaba en la basura. Creo que debí poner cara triste, por lo menos, por algún ratito, porque se quebraba un recuerdo, algo que me gustaba o que me traía suerte. Sí, no debí leer al Dr. Spock, pero bueno, tampoco es que lo seguí al pie de la letra, porque nalgaditas sí le di. No sé si el haber venido de una generación en donde me he prohibido prohibir y me he abstenido de abstenerme, tenga que ver con el problema que mi hija no ve. Nunca los ha visto. Qué problema puede haber en ir a las discotecas, si todo el mundo lo hace, o entre regresar a las tres y no a las dos de la mañana, o manejar el carro de noche cuando ya lo hace de día, o irse un fin de semana a Montañita para aprender bien a surfear, que es un gran deporte. Creo que grité un poco cuando mi hija me habló sobre su otro entusiasmo. Jovencito y ya con tanta historia atrás, y ella, más jovencita todavía, aunque diga que ya no es una niña, con su historia familiar a cuestas, como todos, y su futuro. Así que, entre mi madre que me cree una fuente de novedad, y mi hija, una de problemas, que en apariencia o en definitiva, no existen, yo escribo ficciones novedosamente problemáticas de mi vida y del cuento, por supuesto. En este momento, Esteban, camino a su trabajo, se suspende en la canción que le gusta y que han puesto en la radio, deja de pensar en cómo hacer dinero y deja de quejarse de las mujeres. Me gustaría que cumplir deseos sea tan fácil como éste que le estoy realizando a Esteban. Quizás, GUARAGUAO 82 tal como Esteban todavía no imagina, nosotros tampoco imaginamos los deseos que otros nos están cumpliendo. Mahuad, por ejemplo, con semejante discurso inaugural, ojalá que cumpla. Me impresionó lo de las armonías y la oración de los Alcohólicos Anónimos: dame la fuerza para cambiar lo que puedo, y resignación para lo que no puedo, o algo así. Cuando mi esposo exclama “¡¿En qué país estamos?!”, “¿Brasil?”, le pregunto, porque es un lugar al que me gustaría ir, que me hablen en portugués porque me excita, y que me canten una samba, pero no, parece que el atraco fue a la vuelta de la esquina, a plena luz del día. Otras veces, en afirmación o en pregunta, digo que en Malasia, “segurísimo que estamos en Malasia” o “¿Zimbabue?”, “Estados Unidos”, “¿Holanda?”, pero no, las violaciones a mujeres son en los buses interprovinciales, la organización mafiosa de robo sistemático es de gente muy ejecutiva y respetable, muy banquera y estatal que, el otro día, hasta saludaron de carro a carro; las muertes por descuido, alguien que no cumplió, que no cuidó, como las malas prácticas médicas y de tránsito que ocurrieron en Quito y en Manta, y la mutilación de los árboles es aquí, en esta ciudad, que se la foresta, en cambio, con carteles gigantescos y horribles. En algún momento voy a tener que decirle que estamos en el Ecuador, porque ya se me están acabando los países del mundo. ¡Uy, cuando se entere! Mientras tanto le digo, cuando habla de los guayaquileños en tercera persona, que se incluya, por lo menos en eso de hablar en tercera persona, en la indignación y la queja. Este cuento ya pudo haber terminado. Sé que resultará un mal cuento, probablemente hasta Esteban me reclame por él, porque al continuarlo me ha parecido que lo único que escribo son, según yo, muy buenos comienzos y finales, principalmente finales, como por ejemplo éste que se me ocurrió hace poco: “Si esto es un problema generacional, lo que no sería en absoluto, una novedad histórica, me toca decir que no tengo ningún entusiasmo, excepto por esta vida que es la de siempre”. De haber sido este el final escogido le hubiera dado al cuento un toque de elegancia emocional, la perspectiva del tan mentado estado de “la lucidez sin ilusiones” mezclado con “el amor por la vida” que aspiraría cualquier final de análisis, final de cuento o de algo. Lo cierto es que yo quiero que termine –y pronto–, el motivo de este cuento, pero no acaba. “Sin depredar, me acojo a un desarrollo sustentable”, podría haber sido también, un buen final. Gilda Holst • Bumerán 83 Ninguna objeción sirvió con mi hija, y mi mamá, después de contarle la novedad del enamoramiento de su nieta y de que el apellido me parece que es igual al de un escritor argentino que no recuerdo, que ella no conoce porque es nuevo, que no, que no es Ingenieros, ¡cielos!, ni Cortázar y ella, lanzó irritada su pregunta de siempre, aunque borgeana en esta ocasión; posiblemente, me quiso decir que me dejara de alaracas, o que perder un poco el equilibrio es común en casos como estos. Pero lo que estoy sospechando recién ahora, es que todavía no establezco con claridad el caso o el cuento. Como lo dejé a Esteban suspendido en una canción, le dije a mi hija que lo llamara y le preguntara qué canción le gustaba y contestó que Bumerán, de José Luis Rodríguez. Según el diccionario, bumerán quiere decir, además de arma australiana, acto de hostilidad que perjudica a su autor. Es increíble la expresión “quiere decir”, es como si finalmente no se dijera lo que se quiere, un silencio, como si en el querer decir, saliera otra cosa. No entiendo por qué a Esteban le gusta esa canción, no entiendo. Primero, no se llama “Bumerán” sino “Pavo real”, y segundo, la palabra no es bumerán sino numerar. Voy a tener que escribirle a un amigo venezolano, que me encanta que haya nacido en el delta del Orinoco, para preguntarle si numerar quiere decir algo más por allá. “Viva la numeración”, dice la letra, ¿cómo puede alguien vivar la numeración? Yo también nací en un delta, el delta del Guayas, pero no suena igual. Pero la canción tiene gran ritmo para bailar. Esto es fundamental, disfrutar del ritmo sin necesariamente saber la letra, aunque algo terrible también, se parece al dicho ese, de que uno no sabe para quién trabaja o quien lo trabaja a uno. ¿Es la letra que anda muda y el ritmo suelto por allí?, ¿o es al revés? Al ritmo se lo ataja en el movimiento de una cadera, en una interpretación de brazos y hombros, en el gesto de una boca, o en los dedos de Iván que tamborilean el volante de su carro, repitiendo el estribillo –casi lo único que escucha de la letra–,que dice “qué chévere, qué chévere”, porque en la noche se va a ver con María Rosa en Café Club, donde tal vez hasta pueda llegar a bailar un bolero con ella, “qué chévere, qué chévere”, siguen tamborileando los dedos de Esteban, ahora con palmas y movimiento de hombros. Y la señora que va camino a las compras semanales del supermercado, mira a Esteban desde el otro carro aprovechando la luz roja del semáforo, sonríe y recuerda una frase en francés de la época que ella iba a la Alianza Francesa: “Si GUARAGUAO 84 jeunesse savait, si vieille-sse pouvait”. Esteban también ha visto a la señora, pero como en ese momento se siente un pavo real, obviamente no le importa, se mueve con más ahínco y canta en voz alta “bumerán, bumerán”. Volviendo a la letra, la canción habla de un tipo que se quiere casar y que ofrece “cuatro casas por capital: manicomio, cárcel y hospital”. El matrimonio es la cuarta, claro, pero no la nombra, y luego dice que si no cumple lo ofrecido, se pueden divorciar, “para eso existen las leyes, que suelen todo arreglar”. Según este ofrecimiento, un matrimonio normal y exitoso, implicaría aportar locura, encierro y enfermedad, y al no cumplir con eso, habría causal de divorcio. ¿Será por eso que el estribillo dice: “¿Quién ha visto un matrimonio, sin cordial amonestación?” La canción sigue un poco contradictoria, un poco sin sentido. Viene una advertencia a un joven sobre su vecina la menor, “que es más pura que un convento” y le dice “no me la venga a tantear, no es radio en demostración, ni instrumento de tocar”. Indigna un poco la intervención en la vida de su vecina. Por lo general, nadie quiere ser estación de radio para nadie, ni simple objeto, ni suma en una cama, pero ¿y si ella quiere tantear a ver si le gusta? ¿Por qué se arroga el derecho de intervenir?, ¿ porque es hombre, porque es mayor? “Pavo real, pavo real, uh”, dice la canción. Numerar, ¿por qué no? 95.3, una estación preferida, pero que se puede cambiar, 93.7, 98.5, 102.3. Estación joven de vida de mi hija. Yo ya estoy en otra. El mundo no ha cambiado como pensé que cambiaría, para colmo, creo que está peor, aunque no sé si digo esto porque estoy más vieja o más madre. Parece que sí hay que advertir, y lo digo porque soy mujer. Una sombra ya pronto serás, se llama una de las novelas del autor argentino que todavía no recuerdo su nombre. Caminito recorrido, mi hija borra el problema, mi mami, la novedad, y mi marido el país entero. Sombra que ya eres. Se borran los entusiasmos también. A decir verdad, a mí nunca me han gustado los tangos, sólo los de comer, los de La Universal, y las delicias, ¿hay alguien aquí que se acuerde de las delicias, de cómo originalmente sabían? ¡Cielos!, creo que estoy más vieja que madre, y eso que he engordado muy bien. Por último, a nivel de consejo dirigido “a todo negro presente”, se celebra la mezcla: “que combine los colores, que la raza es natural, que un negro con una negra, es como noche sin luna, y un blanco con una blanca, es como leche con espuma”, y que “todo negro pelo recio, con rubia se ha de casar, para que vengan los hijos, con plumas de pavo real”. ¿Qué puedo Gilda Holst • Bumerán 85 decir? No hay objeción. Aunque la afirmación “toda raza es natural”, es chocante, que sea necesario todavía decirlo ante los que piensan que hay razas artificiales o antinaturales. Debo aclarar que amonestación, además de reproche o reprimenda, viene de “correr las amonestaciones”, que consistía en publicar en la iglesia los nombres de los que querían contraer matrimonio u ordenarse. Pido disculpas por no haber buscado antes la palabra en el diccionario. Probablemente el verso de la canción es “¿quién ha visto un matrimonio, sin correr amonestación?” y no “cordial amonestación”, como oí. Con este descubrimiento la canción se aclara bastante, más que nada, la posición de la voz lírica, ahí, mandón, entre casamentero y alcahuete, entre consejero y tentador. Salvando las distancias, se parece a la posición de Juan Ruiz, escritor renacentista, al que quería acogerme en esta turbulencia, quien en todo su libro del buen y del loco amor, jamás menciona, nombra o alude, al cuerdo amor o a los malos amores. Lacan también dice que todo esto es bien irracional. Pero en ambos casos, la voz se dirige a una audiencia masculina. Cuando leí al Arcipreste hace ya fu, confeccioné un responso por eso de creer que el mundo estaba cambiando. “Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno”, ¿se acuerdan? Nada, el sereno no llegó, nunca llega, así que hay que insistir. SEMIRESPONSO A JUAN RUIZ Si un día a un hombre quisieses conocer Y quién sabe de él hacerte querer, Averíguale primero si sabe coser, Que hombre que hilvana, también sabe arder. Si el pecho descubre al tercer botón, Te interrumpe cinco veces en conversación, Y encima sólo habla de droga y de ron. Es seguro que en la cama, se olvide del son. Si una noche a un hombre quisieses probar, Recorrer su cuerpo, su boca besar, A una tortuga recuerda y su morosidad, No dilatar el tiempo, es una imbecilidad. GUARAGUAO 86 La lectura de una piel, pasos previos necesita, El juego, las palabras, el proceso facilita, Al hombre hay que tratar, como agua gratuita, Caricias sedientas, manos expeditas. Así, mis lectores, entended el romance, Que ya estamos hartas de tan poco alcance, De que siempre detrás de cada percance, No hay palabra ni obra, que nos lance en el trance. Del trance se ha hablado ya en muchos idiomas. Unos lo olvidan y no hay peor maroma, Otros lo sitúan en una sola loma, Los chinos ya lo han dicho, eso es una bloma. Si queréis hacer caso de estos consejos, Muy seguras en cama y en la vida os dejo, Que aquellas que actúan por sólo reflejo, Un día en la tarde, quedarán perplejos. Creo que me he lucido. ¿Lucideces o estupideces de Peace and Love? Lucideces. Aunque las lucideces no evitan la angustia, antes bien, la aumentan. No actúo con fuerzas, no cuido bien, no prohíbo lo suficiente, no organizo un viaje, escribo, narciseo, alaraqueo, me resigno, confío, respeto, cruzo los dedos y, finalmente, puedo estar equivocada. El único que no está equivocado en esta historia es Esteban. Tenía razón en pretender un bolero con María Rosa porque, por el momento, ella está bastante inclinada por él. Ella ha tenido sus crisis, ha dudado, por ejemplo, de su capacidad de establecer buenas relaciones con los chicos, porque no han sido muy exitosos sus enamoramientos anteriores, siempre ha habido como malos entendidos; no está segura de que Turismo sea la carrera que ella desea de por vida, las clases son aburridas, no todas, pero a veces parecen totalmente inútiles y desconectadas, sus amigas de colegio están en otro patín, y las nuevas de la universidad, las siente dispersas y discontinuas como ella, siente a ratos, que nada la llena, ni las discotecas, ni el proyecto de Recuperación del Salado, ni la universidad, ni los chicos, ni las amigas, porque en Guayaquil, como que no hay nada que hacer, pero es Gilda Host • Bumerán 87 deliciosa la mirada de Esteban que la integra. Ella también integra a Esteban mientras lo abraza bailando “Amor narcótico”, que no es bolero, pero que lo están pausando como tal, lo que lo torna serio y rico, y qué decir, del piquito que se ha dado cuando Esteban la fue a dejar a su casa, después del interminable tiempo de cuatro paradas en las casas de las amigas de ella. Pero es esta historia la que se está haciendo interminable. El final guardado, definitivamente escogido, ya no lo quiero poner. “Con todo, creo que en los últimos tiempos estoy un poco de-caída”, no representa ni sorpresa para ustedes, ni gran problema para mí, al menos, en este momento que escribo que no lo quiero poner. Lo que ha pasado en los últimos tiempos, además o en verdad, es que Esteban se pasa escuchando y tratando de descifrar la letra de “Amor narcótico”, ya ni siquiera le interesa las vicisitudes de este cuento donde él sabe que está metido. El Entusiasmo me mandó a regalar un sonajero de chamán, todavía no sé si para decirme que estoy chocha, para alejar los malos espíritus cada vez que lo suene, o porque cree –como casi todo joven–, que los problemas se solucionan mágicamente. Todo un manifiesto posmoderno. Aquí, en casa, sigo entre preguntas, aunque algo han variado: “¡¿Hasta dónde vamos a llegar?!” (¡Séptimo puesto en corrupción!) Ese fue mi marido y yo. “El problema, ¿cuál es? Esa es mi hija. Y mi madre, realmente una revelación, me dice ahora: “¿Y?, de la vida, ¿qué tal?”. *** Publicado en Guaraguao no. 12, verano 2001 Gilda Holst (Guayaquil, 1952), en los ochenta integró el Taller de Literatura del Banco Central del Ecuador de Guayaquil que dirigió el novelista Miguel Donoso Pareja. Es autora de los libros de cuentos, Más sin nombre que nunca (1989), Turba de signos (1995) y Bumerán (2006). De novela: Dar con ella (2001). Es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Guayaquil. Ha sido traducida al francés, al inglés y sus cuentos han aparecido, entre otras, en las siguientes antologías: El muro y la intemperie; El nuevo cuento hispanoamericano (Hanover, 1989) y Las horas y Las hordas. Cuento latinoamericano del siglo XXI (México, 1997), ambos de Julio Ortega; Adán visto por Eva. Relatos de narradoras latinoamericanas, de Poli Délano (Buenos Aires, 1995); Dos veces buenos # 2. Más cuentos brevísimos latinoamericanos, de Raúl Brasca, Buenos Aires, 1997. Cruel fictions, cruel realities. Short stories by latinamerican women, de Kathy Leonard, Pittsburgh, 1997; 40 cuentos ecuatorianos (Guayaquil, 1997); Antología básica del cuento ecuatoriano (Quito, 1998); Cuento ecuatoriano de finales del siglo XX (Quito, 1999); Cuento ecuatoriano contemporáneo (México, 2001). Cada piedra es un deseo Daniel Sada A Jesús Malverde no lo enterraron. No al menos como todo el mundo lo concibe: en una fosa y –lo más común y propio– en un panteón. Lo peor y lo mejor de esa leyenda arrancada del cielo, y corregida cientos de veces por el imaginario colectivo, comenzó el 3 de mayo de 1909. La fecha es señera porque es el día de la Santa Cruz y además el día sacramental de los albañiles. Aquella vez, los “rurales” arrestaron al preclaro ladrón colocándole una soga al cuello para enseguida colgado de la rama de un mezquite. El gobernador de Sinaloa, Francisco Cañedo, decretó la pena de muerte a quien osara darle la consabida sepultura. De modo que el cadáver permaneció a la buena de los vientos durante... ¡vaya usted a saber!, el caso es que a causa de la pudrición se fue cayendo lentamente a pedazos, y cuando ya los restos mortales estaban de medio a medio espacidos sobre el polvo, pasó por allí un lechero en busca de su vaca. Por mera ocurrencia el susodicho arrojó una piedra sobre aquella masa corrupta y se hizo el milagro: la vaca apareció casi de inmediato. No se sabe bien a bien si aquel lechero estaba enterado de las hazañas miríficas que Malverde realizó en vida, lo que sí es seguro es que ni tardo ni perezoso difundió la noticia y el rumor culiche se encargó de lo demás. No fueron pocos los crédulos que acudieron al lugar del siniestro para arrojarle una piedra a la tan singular masa y pedirle un deseo. Cierto es que los milagros se suscitaron, unos al vapor, cual rosario de maravillas; otros al cabo de días o semanas; pero la mayoría sólo quedó en una buena intención, pues el deseo había que pedirlo, asegún, con verdadero fervor. Otra conjetura, acaso más sintomática, es que toda vez recibida la gracia, la gente le llevaba piedras, o sea: al “dando y dando”, a conveniencia, como si se tratara de un trueque común y corriente. Pronto el procedimiento se volvió costumbre y luego la imaginación popular lo llevó a un límite inaudito: abundan ciertos decires relativos a que, como Malverde era ladrón, se le robaba una piedra, y hasta que tuviese a bien conceder el milagro le sería devuelta. Pero sea como fuere, la masa corrupta ya era casi santa, casi sagrada, aun cuando se tratara de un bandolero generoso que le robaba dinero a los ricos para dárselo a GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 89-99 GUARAGUAO 90 los pobres; ese mismo que durante veinte años no se tentó el corazón para dejar en la ruina a familias enteras de adinerados regionales: nómbrense a los Martínez de Castro, a los Redo, a los De la Rocha, a los Fernández, amén de todos aquellos godeños a los que se les conocía por explotadores; el mismo que incluso, haciendo gala de quién sabe qué poderío sobrenatural, libraba las más sofisticadas vigilancias para introducirse en las haciendas y robarse considerables pilas de oro y plata; aquel que nunca mató a nadie y que jamás se quedó con un céntimo en la bolsa de cuanto se agenciaba. Ese héroe, empero, tan apócrifo como la leyenda, o ese asaltante insólito, o ese santo subversivo, también fue considerado por muchos, y lo es hasta la fecha, como un demonio culiche todopoderoso, sobre todo por aquellos a quienes no les hubo cumplido un solo deseo. ¿Será porque eran afanes absurdos? El primer promotor de Malverde, Roberto González Mata, tuvo el acierto de que la leyenda contara, casi desde su origen, con un símbolo radiante: ni más ni menos que la categórica imagen del ahorcado, una imagen a la vez amable y patética, porque siempre se le dibujó sin el más mínimo empeño mórbido: una cara serena de galán rancheril y, lo más importante, sus ojos abiertos, grandotes, y su bigotito estilo Pedro Infante, ¿o será al revés?, ¿el cantante se lo copió?, ¿sí?.. Acaso por ser más evidente, aunque inanimado, el montón de piedras jamás llegó a ser un símbolo y todavía a nadie se le ha ocurrido dibujarlo. Está claro que no representa un atractivo visual y sí, en cambio, expresa mal que bien el montón de deseos que tiempo ha cubrió por entero las cenizas del ilustrísimo bandido, aun cuando resulte lógico que no se tenga idea de la cuantía de las piedras robadas y jamás devueltas. Sin embargo, durante los primeros años subsecuentes al siniestro, el montón creció con rapidez, desde luego no al grado de formar una montaña, ya que Malverde –y la gente lo sabe– nunca fue tan pródigo en el reparto de milagros. A todo esto se agrega una razón más dogmática: la gente prefirió rezarle, caminar de rodillas con rosario en la mano o valerse de una larga imploración hecha a base de jaculatorias, novenas, salmos, antífonas y demás; o sea: una fe más estricta, quiérase arrodillada, y con un apego asaz propincuo a los usos y costumbres del catolicismo. Si la mezcolanza ya era inevitable, pronto el acopio de agradecimientos se manifestó: las piedras tuvieron encima adornos tales como flores vivas y de papel, cruces hechas de monedas, cartas, muletas, por ahí un zapato ortopédico, alguna trenza de pelo natural, y ve ladoras , ¡muchas veladoras! Daniel Sada • Cada piedra es un deseo 91 Pero la malevolencia tenía que presentarse. Al tiempo que el mito se ensanchaba mediante un fervor cada vez más fortalecido, no faltó el incrédulo que intentara profanar la tumba sólo para ver si había adentro algo putrefacto, entonces ¡a darle!, puesto que aquel montículo no despedía tufos. Pero aquellos tres o cuatro catasalsas fracasaron. Pudieron, en efecto, mover una piedra, incluso dos, eso era lo normal, o hasta tres, o, bueno... un poco más, pero ¡una docena!, o toda la panoplia para comprobar ¡¿qué?!... A quienes rebasaron la cantidad prohibida no les quedó más remedio que arrepentirse; horrendo arrepentimiento de veras inesperado, atroz o por el estilo; pues una fuerza superior los echó hacia atrás, y feo, al grado de hacedos sentir bastante mal, tan mal que sin pensado dos veces se volvieron devotos del santón. Alguna vez –como lo narra Eligio González, el actual promotor de Malverde–, cuando fue construido el nuevo Palacio de Gobierno, allá por los setenta, y curiosamente cerca de la tumba sui géneris, en lo que significó el primer intento serio de remoción el gobierno usó una motoconformadora que a las primeras de cambio ¡zas!, que se quiebra, como también se quebraron algunos cristales de casas y edificios contiguos y algunas piedras del sepulcro saltaron –hasta eso no muy alto– ¿en señal de protesta? Sin resignación alguna esa misma vez las autoridades mandaron traer otra máquina, ya al anochecer, que nomás no sirvió para nada. Dice don Eligio que todo Culiacán lo supo. El ánima de Malverde se defendía con creces. Empero se dejó vencer cuando se presentó la tercera ocasión. Fue un día después y bajo un chipichipi fastidioso cuando una tercera motoconformadora pudo al fin arrasar de pe a pa con la plétora de creencias materializadas. Lo malo es que el ajusticiamiento sobrevino: el conductor de la máquina murió al tercer día de un infarto. Muchos dijeron que él no deseaba hacer esa labor, pero la obligación era –¡y es!– la obligación. Así que ¡pobrecito! Ahora bien, nadie tiene certeza de que los restos del santo bandido se los llevara en su arrastre la máquina triunfal. Serían huesos o serían cenizas, pero todavía hay mucha niebla sobre ese asunto, habida cuenta que la claridad se evidenció tan sólo con aquellos primeros efectos: la gente recuerda que no fue a la primera sino a la tercera cuando... ¿se deduce? Y la consecuencia fue incierta: quedó un llano grandísimo lleno de tenebras y vibraciones, que va desde La Canasta hasta el bulevar Zapata, listo para la construcción del flamante Palacio de Gobierno, por lo que aún no se sabe con exactitud en dónde estuvo la tumba de Malverde. No obstante, GUARAGUAO 92 la gente no dejó de arrojar piedras. De súbito se hizo otro montón, desde luego al garete, pero los devotos pensaron que ya no era lo mismo. A raíz de esa remoción la fama de Malverde se acrecentó. Su milagrería tuvo resonancia estatal y poco a poco alcanzó todo el noroeste de México. Llegaban procesiones nayaritas, duranguenses, sonorenses, bajacalifornianas y hasta arizonenses –sin descontar las de Sinaloa– a visitar la tumba, esa reinventada, y hasta cierto punto inmerecida, y ¡claro!, todo por culpa de las autoridades estatales. En ese entonces se vislumbraba la posibilidad de liquidar el mito. Bastaba con trasladar la tumba a otra zona de la ciudad para desvanecer a poco la figura del ídolo pagano. A través de los diarios locales algunos sacerdotes se pronunciaron a favor de esa medida, a sabiendas de que tendrían el apoyo de la burguesía católica. Casi estuvieron a punto de conseguido, pero ¡ojo! Malverde entró al quite. Se necesitaba un milagro supremo, un milagroso parteaguas urgente, el cual se suscitó mediante una chispa de ingenio: Roberto González Mata creó de la noche a la mañana la Orden de los Caballeros Custodios de la tumba de Malverde. Fue talla avalancha fervorosa desbordada en mítines zumbadores y alharaquientos que el gobierno, viéndose presionado, no tuvo de otra que colaborar en la construcción de una capilla. En 1980 se redondeó el proyecto. La ermita, como le dicen en Culiacán, se ubica a unos pasos de la tumba mendaz. Es modesta pero no de mal gusto. No es ni alta ni chaparra y su estructura metálica es lo suficientemente fuerte como para que ni los chiflonazos ni los ciclones hayan logrado des techada. Cierto es que desde su fundación no ha sufrido grandes cambios. Blanqueadas y pinturreos por aquí y por allá, pero nada digno de una extravagancia alarmante. Debido a su importancia mítica se ha vuelto una referencia ineludible de la iconografía culiche: la ermita semeja un molino incesante que a diario recibe y expulsa a creyentes de todo tipo: desde los más atónitos admiradores hasta, digamos, ciertos papanatas, ciertos misticones y gran cantidad de turistas morbosos, aunque... ¿por qué tanto turista? Muchos dicen que Malverde es el patrono del narcotráfico y de la delincuencia, y de ahí su fama; al respecto puede haber dudas o evasiones hipócritas –la religiosidad de los pillos, sobre todo del narco, siempre será excitante–, pues como lo demuestra el cuento de B. Traven “Los cómplices”, “todo ladrón necesita de un santo ladrón”, y si no lo inventa, o en el último de los casos la nigromancia pueblerina se encargará de darle los suficientes poderes para elevarlo al rango de “santo milagroso”. De suyos, Daniel Sada • Cada piedra es un deseo 93 son pocos los creyentes que se obstinan en negar esa verdad tan palmaria, y acaso sean pocos los que sí tienen un argumento más o menos de paso: “Dios no tiene por qué dade alas al demonio y, además, si una persona hace el bien no tiene por qué ser mala; al contrario: hace milagros. Robar para hacer el bien no es pecado, jamás podrá serio.” Así lo dijo un creyente que entrevisté a las afueras de la capilla. Y por supuesto, según lo afirmó, había varios devotos que comulgaban con esas ideas desarregladas, es decir, con las de ese interpelado. En consecuencia: ¡qué gran reborujo!, ¡qué venial contradicción!, ya estábamos entrando en lo que en mi tierra se le llama “un enredo de los mil judas” y fue por eso que dejé de hacerle preguntas, mismas que para él no tenían sentido. Sin embargo, minutos más tarde entrevisté a otro creyente que me expresó justamente la antítesis de lo antes expuesto: “Si a Malverde le rezas con fe te hace el milagro, pero si le dejas de rezar luego del beneficio, entonces sí te lo cobra bien gacho: se te aparece en sueños y te pide que le entregues a un pariente o a un amigo para ahorcarlo. Sí, porque a él lo ahorcaron y se volvió santo.” ¿Más ambigüedad sobre ambigüedad? Confieso que para mí era suicida hacerle una pregunta más. Sus ojos eran los de la muerte y no se diga su vibra de rufián, así que “muchas gracias” y “adiós”. Lo bueno fue que la síntesis de esa dilogía, siendo aún materia borrosa de la verdad, me la dio más de rato Eligio González: “Malverde es el patrono de los necesitados, por lo tanto, quien no tenga necesidades que no venga a rezarle, porque nuestro santo no es un juguetito.” ¡Claro que no!, pero tal razón me sirvió para arremeter no sin temblor: “¿Y qué me dice de los narcos, de los delincuentes, o de todos aquellos que no deambulan por el camino del bien?” Sin inmutarse don Eligio se mantuvo montado en su macho y me repitió casi lo mismo, aunque ya en un tono más airado. Fue la última pregunta que le hice. Durante las poco más de tres horas que conversé con él no sentí el más mínimo encrespamiento, pero nomás mencioné a los narcos y ¡puf!: le salió lo gallón y, bueno, yo tuve miedo... Miedo de permanecer allí como si nada. Sobre Malverde hay escasa investigación documental. Al parecer el mito, con todo su cuadrivio de secuelas, inhibe tanto a historiadores como a sociólogos. Hasta antes de la década de los ochenta, a pesar de haber transcurrido tantos años de hazañería, era un lugar común que la leyenda corriera de boca en boca sólo para ser deformada o reformada o transformada y cada quien pusiera su grano de arena sin atreverse a llevarlo al papel... Todavía a la fecha, tampoco los novelistas han querido morder por GUARAGUAO 94 ahí -nunca fue manda ni lo será–, y sólo ha habido menudeo de intentos tras intentos derivados en temor tras más temor, o muchísimo respeto a la verdad de la verdad, que tal vez sea mentira. Y es que se trata de un asunto no sujeto a demostraciones ni comprobaciones contundentes, habiendo, eso sí (aunque al dos por tres), exégetas del mito que no le permitirán a ningún narrador extrapolar las constantes simbólicas mediante ficciones superlativas o modificadoras. A contracurso de esa suerte de codificación vocinglera, todavía se presupone que por mucho acercamiento que haya a la figura de Malverde, jamás habrá absoluta fidelidad. Ningún historiador que se respete está dispuesto a basarse sólo en la tradición oral, lo que deja traslucir que la leyenda es un mero correlato expuesto a mil y una tergiversaciones que, sin embargo, no deben alterar lo esencial: Malverde fue un ratero prodigioso que tuvo la fortuna de convertirse en un ánima favorecedora, y se diga lo que se diga su milagrería ya rebasa un siglo. Por lo demás, sólo quedan las alabanzas cancioneras que Los Jilgueritos de Malverde y Los Halcones de Malverde le tributan sin cesar. Son puros corridos bien sentimentales, porque sin más ni más esa era la música que al bandido sinaloense siempre le gustó. Al margen de reticencias y respetuosidades, en los últimos veinte años ha habido aportes sesgados en algunos diarios de Culiacán, en la obra de teatro El jinete de la Divina Providencia, de Óscar Liera, y en un trabajo, tal vez el más completo, intitulado El ladrón generoso, del sociólogo y actor Sergio López. Basados en la oralidad, tanto Liera como López –creadores al fin– arrojan datos, cual piedras en el aire, sobre la magnitud del fenómeno y sus plausibles repercusiones. Liera lanza una fecha tentativa, la del nacimiento del rufián: el 6 de junio de 1878, acaso con el objeto de supeditarla a la especulación popular. Sin duda va a fondo cuando en boca de uno de los personajes de la obra en mención asegura que “esa fue la fecha que eligió el diablo para volver a la tierra”. El trasunto ya aporta un cambio de luces totalmente radical; Liera recoge otro sentir culiche: Malverde es el diablo. ¡Aguas! El catolicismo así lo tilda, y ay de aquel... Aun así la variante no es un despropósito, en virtud de que también Malverde se convirtió en un ánima vengativa, insolente con aquellos que no le rezaban a menudo, o sea ¿a diario?.. En su momento Eligio González me lo aclaró: “Si Malverde te concede un milagro, hay que rezarle por lo menos una vez al mes, estés donde estés; pero hay que venir a la ermita por lo menos una vez al año.” De haber sido así el santo bandido habría impuesto una Daniel Sada • Cada piedra es un deseo 95 condición bastante problemática, sobre todo para los adq)tos que tiene en Colombia (dedúzcase el porqué) o en Estados Unidos o en Centroamérica, ya no se diga en Chiapas o en Oaxaca. Por fortuna, los devotos lejanos superaron la dificultad con una idea medio descabellada, pero eficaz (y con la abierta aprobación de la sede): ya existen sucursales de Malverde en Cali, Colombia; en Tijuana; en Badiraguato; en Los Ángeles, California, que son las más conocidas, no sin que la especulación popular aventure que hay otras, siete en total, o a lo mejor más... Ahora bien, haciendo a un lado tales o cuales lejanías, es un hecho que luego de haber obtenido el milagro, los campesinos de la región le llevan en un frasco el primer arroz de la cosecha. También le llevan fríjol, espigas de trigo, habas o un tomate, que es lo que más se da. Si la pesca de camarón fue buena, pues hay que llevarle varios ejemplares sumergidos en formal. Sin embargo, como no está bien visto llevarle ofrendas de coca o mota, cualquier capo agradecido se da el lujo de llevarle piedras de oro y plata y, para darle más molde a la buena fe, una selección bien afinada de música norteña, si es instrumental mejor, o si no corridos de alabanza. Cualquier sinaloense conocedor del mito sabe que Malverde es un sobrenombre. Se le decía así porque siempre se envolvía en hojas de plátano para hacer sus trastadas, además el forro le hubo de servir, en principio, para esconderse ente matorros y chiribitales. Aquella masa humana, ¡y vegetal!, era el ¡Malverde!, algo así como un estigma demoníaco que por ahí venía, por allá iba, en fin, que se escabullía con la rapidez de un ánima estantigua; aunque es de suponer que dejaba sus manos libres para aperingar dinero y, claro, para correr como se debe. Acerca de su apellido verdadero hay todavía desacuerdos. Algunos dicen que era Meza; otros García, como el héroe de Nacozari, y se suman unos siete u ocho apellidos muy sonados que hacen más difícil el acierto, mismo que no se presta a equívocos en cuanto a su primer nombre: nadie discute que tuvo el de Dios en la tierra, o sea: el del Mesías, o sea: ¿para quédade vueltas? Tampoco la fecha de su nacimiento es precisa; se deduce al tiento por el aspecto juvenil que tenía cuando lo ahorcaron: un ahorcado treintón, fresco, con su carga obvia de ilusiones genuinas, que tuvo la gloria de morir joven para darle más anchura al mito y a su vez experimentar la mudanza inmaculada de ser héroe del pueblo, como lo han sido otros bandoleros del noroeste de México. En este sentido, la leyenda de GUARAGUAO 96 Malverde encuentra correspon.dencia con esa tradición sintomática emanada del porfiriato, esto es: la del “ladrón generoso”: así Juan Soldado, en Tijuana; Chucho el Roto, en la Ciudad de México; Teresa Urrea; la Santa de Caborca, en Sonora; amén de la de Heraclio Bernal, también sinaloense, cuyas hazañas son harto parecidas a las del susodicho, sólo que a Bernal no se le atribuyen milagros, acaso porque no murió tan joven. No obstante, al respecto hay un parangón exacto: al menos en el noroeste todos estos personajes murieron en forma violenta. Para colmo de alegatos, perviven otros estira y afloja en cuanto al lugar de nacimiento del héroe de marras. El recio novelista Elmer Mendoza, culiche de cepa, asegura que nació en La Redonda, un barrio bravo de aquel Culiacán, donde abundaba la delincuencia y donde ningún policía, por valiente que fuera, llegó a ser jamás azote de los vagos. Hay quienes aseguran, empero, que nació en Mocorito –¿le cuadraría a Malverde el nombrecito?–, no faltando los que sostienen que fue en Sanalona ni los que alardean que fue en Bamoa. Otro colmo es que al santón le han surgido más y más parientes en casi todos los rincones del estado; la paradoja es por demás folclórica, aunque en definitiva a nadie afecta y sí complace de todas-todas al pópulo. Enseguida se enumeran tres datos que casi ningún sinaloense somete a discusión: 1. Los padres de Malverde murieron de hambre, los patrones hacendados nomás no se decidieron a dades de comer, lo que generó en el joven Jesús un rencor implacable. 2. Desde muy pequeño Malverde se dedicó a la albañilería, aunque se sabe que hizo otras labores, como trabajar en la construcción del Ferrocarril Occidental de México y también en el Ferrocarril Sud Pacífico, que llegó del norte a Culiacán en 1905. 3. Malverde nunca se casó, pero luego de muerto le sobraron las novias, entre ellas una devota rarísima a quien le decían La Lupita. A esta mujer, que de joven tenía lo suyo, la dejaron vestida de blanco y toda alborotada en la puerta de la iglesia. Pobrecita, se volvió loca, porque terca como era se quedó vestida de novia para el resto de sus días, que fueron muchos. Siendo mujer de antes, de esas que decían “con ése o con nadie”, se enamoró perdidamente de Malverde, o mejor dicho, del busto de Malverde, y en una boda simbólica llevada a cabo en la ermita, los casaron y punto. La Lupita ya murió, o sea que en el cielo, pues, caray... quién sabe qué esté pasando. Fuera de los datos citados todo lo que rodea al mito del santón sufre constantes modificaciones. Incluso se ha llegado a decir que ese señor Daniel Sada • Cada piedra es un deseo 97 del bigotito, que luce en el busto con su camisa vaquera, no es el verdadero Malverde, que el de verdad era, por decir, no mucho menos guapo, sino bastante feo, quedando como contrarresto la grandeza de su alma y sus sentimientos en flor. Tan de quedo, aunque a la segura, la fama nacional e internacional de Jesús Malverde no habría sido tan contada sin la promoción eficaz que ha hecho el mito Eligio González. Otro refuerzo decisivo es la divulgación grosera, tan a derechas, emanada de la creencia de que el santón es el patrono del narcotráfico. Sin esa cuota de extravagancia tal vez Malverde habría sido un ánima favorecedora del montón, siendo que abundan santones demasiado parcos, cuando no pudibundos. Pero si al bandido sinaloense se le acepta como una mezcla a pospelo entre lo sacro y lo demoniaco, o entre el servicio y la venganza, sin duda se debe a que don Eligio ha aprovechado tal peculiaridad a las mil maravillas. A diferencia del primer promotor, que era en extremo beligerante, don Eligio se ha preocupado por no andarse peleando con la sociedad, y mucho menos con la Iglesia. Del gobierno sólo obtiene favores, esto es: una muy mexicana tolerancia que a la postre le ha servido para endilgarse la figura de benefactor, y lo es de corazón, tanto que muchos lo consideran como un Malverde de carne y hueso. El parangón se extrapola tras los decires que pululan de ocultis. Se afirma con cabales movimientos de cabeza que don Eligio se parece a Jesús Malverde, pero al verdadero, al feo, al bueno, que no al del busto: ese pedroinfantesco obvio; y todavía más: muchos aseguran que es la reencarnación de aquél, sólo que don Eligio se pasa de prudente. Lo que sí que a fuerza de paralelismos el actual promotor también fue atacado violentamente. Corría el año de 1973 cuando recibió cuatro balazos que lo dejaron muy mal herido. Estuvo a punto de que la muerte le sonriera, pero sólo le hizo un guiño, porque gracias a que invocó a Malverde volvió a la vida sano y salvo para hacer el bien. Y el bien consistió, por principio de cuentas, en hacer aún más expansivo el mito de Malverde. Poco antes de la construcción de la capilla, don Eligio relevó como promotor al beligerante Roberto González Mata, de quien no se sabe si está vivo o muerto, pues huyó de Culiacán haciendo rabietas y nunca se supo más de él. En cambio don Eligio, siendo albañil de los buenos, como Malverde, se encargó de poner el techo de la capilla, desde luego sin cobrar un peso. De suyo, se solaza sonrisudamente al decir que, con el dinero recabado de las limosnas, ha hecho la donación GUARAGUAO 98 de setecientas sillas de ruedas y por si fuera poco ha sufragado los gastos de 7,800 sepelios a la gente de las rancherías de Sinaloa, incluidos ataúdes, cirios, arreglos florales y coronas mortuorias. Todo lo cual es –a decir de Sergio López– “una especie de Seguro Social alternativo” para la clase pobre-baja. A fuerza de esas virtudes a tutiplén, don Eligio González es un hombre querido por propios y extraños. En veinte años de promoción nadie ha coartado su labor, ni siquiera de labios para afuera o, sería lo peor, a través de los medios de comunicación locales. Se le ve, en cambio, como a un hombre bienintencionado que además tiene el privilegio de ser poeta rural, ya que cuenta con el estro de la lírica como para componer corridos y más corridos, todos en honor a Malverde. No es músico, ¡caray!, porque pues ya sería mucho, pero cuenta con la inspiración ranchera de Los Jilgueritos y Los Halcones, que han sido bastante duchos para musicalizar sus letras. Duchos, ergo: comerciales, porque sus canciones han llegado (sin problemas) directo al alma del grueso de los crédulos. Por ahí andan en venta los casets píos. Recuérdese: uno es de Los Jilgueritos y el otro de Los Halcones. Y la avalancha sigue, aunque según lo asevera el obispo de Culiacán, Benjamín Jiménez, ha venido decayendo desde principios de los noventa. Durante aquellos años la Iglesia se vio en la necesidad de hacer pública una Carta Pastoral, no para condenar a los devotos de Malverde, sino para conminar a todos los creyentes católicos a seguir la fe verdadera. “En ningún sermón –advierte el obispo– se menciona el nombre de Malverde. Queda claro que no queremos hacerle publicidad.” Y agrega que el surgimiento de ídolos falsos en esa zona del país se debe a la ignorancia religiosa, misma que deviene desde la expulsión de los jesuitas, en el año de 1767: una autoritaria –¿por valentona y miope?– iniciativa que hizo más difícil el proceso de evangelización en México, y más aún en el noroeste, “donde ni antes ni ahora es común que surjan vocaciones, ya que casi todos los sacerdotes provienen del sur”. A lo anterior hay que añadir que Eligio González ha tenido la astucia de incorporar al mito de Malverde figuras sacras como San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón, tanto así que en los escapularios, las veladoras, los llaveros y las camisetas que se venden en la capilla aparece el santo bandido aliado de cualesquiera de estas imágenes como si tuviese la misma jerarquía, y ni qué discutir, porque ya encaminada la fe nadie se fija en jarifos, rangos o funciones. En Culiacán existe un grupo de la iglesia Mariano Trinitaria que suele ponerse en contacto con muertos ilustres. Hay consensos entre los crédulos Daniel Sada • Cada piedra es un deseo 99 para argumentar con quién y por qué, y son los medium quienes, a través de un ritual esperpéntico, hacen oír la voz de talo cual elegido. Según el escritor culiche César Ibarra, los marianos trinitarios han logrado escuchar la voz de personajes como Miguel Hidalgo y Costilla, Jesús García, Pancho Villa, Luis Donaldo Colosio y desde luego Jesús Malverde. Todos ellos sólo han emitido frases sueltas. Hidalgo, por ejemplo, se refirió a la importancia que los mexicanos deben darle a la Independencia de México, esto es: que nunca pierda valor. Desgraciadamente el héroe de Nacozari sólo ha servido como interlocutor de Pancho Villa y de Colosio; el primero habló también acerca de la importancia que los mexicanos deben darle a la Revolución Mexicana, y la dolorosa cantaleta: “que nunca pierda valor”, o sea: ¡dale con lo mismo!, en tanto que Colosio dijo que en México “jamás habrá democracia”, pues ¡qué lástima!, porque viniendo de ultratumba uno esperaría mejores predicciones. Y por lo que respecta a Malverde sólo ha dicho que “todos me piden, pero nadie pide por mí”, ¿estará en el Infierno o en dónde? Sin duda es trágico su reclamo y se presta a confusión, por lo que no me quedó de otra que hacerle una pregunta mañosa a César lbarra: “¿Malverde hablaba con voz de norteño?”, a lo que él me dijo: “No, pues no, hablaba con la voz de la sabiduría, es decir, sin acento de ningún lado.” De ser real la protesta del santón, todos sus devotos deberían estar enterados de lo que dijo, ya que tal vez no le pedirían como le piden; ¿para qué cantarle o para qué rezarle si Malverde habla con la gente? He aquí una clave de fervor al santo bandido. Una clave lanzada como piedra al montón apócrifo. Acaso una clave más en tanto el símbolo siga palpitando. Así sea. *** Publicado en Guaraguao no. 13, invierno 2001 Daniel Sada (Mexicali, Baja California, México, 1953), estudió periodismo y la carrera de Letras Hispánicas. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Academia Hispano-Americana de San Miguel de Allende. Es autor de las novelas Lampa Vida (1980), Albeldrío (1990), Una de dos (1994) y Porque parece mentira la verdad nunca se sabe (1999), Todo y la recompensa (2003) y Ritmo Delta (2005); de los libros de relatos Un rato (1984), Juguete de nadie (1985), Tres historias (1991) y Registro de cansantes (Premio Xavier Vilaurrutia, 1992), así como el poemario Los lugares (1997) y la miscelánea El límite (1997). Una experiencia teatral Marcelo Birmajer Esta historia debería haberla contado hace muchos años. Pero supe de ella hace apenas unos meses. Sin embargo, es tal el peso de la época en este suceso, al menos esa es mi sensación, que no puedo dejar de temer resultar anacrónico. La historia sucedió en los primeros años ochenta, esos años de alegría, euforia y estupidez posteriores a la dictadura militar. Más de una vez he dicho que esos fueron para mí los mejores años de la Argentina, también aquellos en los que conocí a la gente más estúpida. Sin embargo, siento otra vez la necesidad, antes de pasar a contar la anécdota que me convoca, de reafirmar mi cariño por esos años de libertad y esperanza que siguieron a la peor dictadura que haya conocido este país. Ojalá alguna vez se repitan. El penoso suceso que voy a relatarles sucedió en el año 84, pero recién me enteré el invierno pasado, dieciséis años después. Yo estaba caminando por Corrientes, desde la calle Uruguay hacia mi estudio, en Valentín Gómez y Anchorena. Me habían hecho un reportaje en una radio ignota a las cuatro de la tarde. La nota había durado diez minutos y me quedó tiempo para visitar a una señorita sin tener que buscar explicaciones para mi esposa. Yo conozco ciertas mujeres que nunca me dicen que no un domingo por la tarde. Una de esas mujeres que, por el contrario, me dicen que no siempre que se les antoja, me confesó que guardaba en una agenda una hoja con una cierta cantidad de nombres masculinos para, con los ojos cerrados, dejar caer su dedo índice y elegir al azar, los domingos por la tarde. Un domingo resulté favorecido, recuerdo el llamado, pero tuve que decir que no porque había prometido llevar a la familia al cine. Cuando la llamé el lunes, ni siquiera recordaba haberme llamado. Pero aquel domingo de este invierno, ni el amor ni el dinero lograban arrancarme de la depresión que me invadía por el día en sí, por estar caminando la calle Corrientes y porque los diarios más importantes del país no habían siquiera registrado la aparición de mi último libro. Tenía los bolsillos llenos de dinero gracias a las buenas ventas de varios de mis libros, pero me entristecía porque la prensa no me reconocía. Yo estaba hecho un imbécil. Ni siquiera el haber gozado de una mujer madura y cálida, generosa con su carne, me levantaba GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 101-122 GUARAGUAO 102 el ánimo. Cavaba una melancolía a mi medida, sin motivos, para sumergirme porque la crítica no me celebraba. Sin duda, yo estaba olvidando el credo de la humildad que con tanta sabiduría habían predicado mis ancestros: todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Por qué me quejaba, si tenía todo lo que deseaba en la vida: el sagrado dinero y los agujeros vivos de una mujer opulenta? No sabía. Para rematar mi ingratitud, vi al rengo Miguel Ángel Frassini acodado en una de las ventanas del bar La Ópera, en Callao y Corrientes. Si había algún modo de faltarle el respeto al destino por la cortesía con que me estaba tratando, era eso: divisar al rengo Frassini. Sé que no era mi culpa encontrármelo de casualidad, pero se me antojaba el resultado de haber decidido penar por el silencio de la prensa antes que festejar por mi buena suerte. Por medio de mi melancolía injustificada, yo había materializado al rengo Frassini en un bar en el que me había prometido, hacía precisamente dieciséis años, no volver a entrar nunca más. El rengo no era rengo: le decíamos rengo porque caminaba mal, bamboleándose. Era un decano de los militantes del Partido Intransigente. Nunca había alcanzado ningún puesto de importancia dentro de ese partido, y tampoco alguna de las pocas mujeres bellas que se acercaron a esa organización entre el 82 y el 85. Le gustaba que le dijeran “el rengo”; era al menos una cuota de singularidad en su por otra parte inadvertida existencia. Lo recuerdo con un poncho en uno de los locales sin muebles, fríos, donde se celebraban reuniones insensatas, aunque, debemos reconocerlo, también inocuas. Yo había prometido no entrar nunca más al bar La Ópera, dieciséis años atrás, porque una mujer muy bella me había dejado plantado. No recordaba si ella era una de esas pocas mujeres hermosas que se habían acercado al Partido Intransigente (¡qué nombre!) –y me olvidé, finalmente, de preguntárselo al rengo–. pero sí que era de una belleza irrefrenable y que “hacía”, estudiaba, ejecutaba, Teatro. Se llamaba Jimena pero le decían Yolanda, porque un novio, al que había abandonado, le cantaba una y otra vez, con guitarra y voz de pito, una canción horrible de Pablo Milanés que repetía: “Yolanda, Yolanda...”. Ese mismo novio, Yuri (hijo de militantes del Partido Comunista), le había dicho una vez a Jimena/Yolanda: “Vos sos la Maga...” refiriéndose al personaje de Cortázar. A lo largo de mi vida he logrado fornicar con al menos 20 mujeres a las que sus novios les dijeron: “Sos la Maga”, y uno de los pocos elementos favorables de mi ser en aquella época es que ya lograba considerar tal declaración como nauseabunda. Pero no nos dispersemos. Aunque es tan difícil Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 103 no dispersarse... esos ochenta están tan llenos de imbecilidad, de inofensiva insensatez... de ridículo... que a cada tramo de mi historia se me aparece una idiotez ineludible para contar. No se trataba de esos guerrilleros fanáticos, aunque algunos de ellos lo habían sido y ahora militaban con las armas depuestas, bien por resignación, bien por real convencimiento. Éramos los militantes de la democracia: pacíficos, bien intencionados y pueriles hasta la burla. Que quede claro, de todos modos, por milésima vez, que toda nuestra estupidez me parecía infinitamente superior a cualquiera de los intentos armados acerca de los que había leído o presenciado; no menos pueriles e infinitamente más destructivos. ¿Pero voy a contar la historia de nuestra querida Jimena, cuyo culo y cuyos pechos son la mejor carta de presentación de todos aquellos años locos y perdidos, o me voy a perder en innecesarias argumentaciones políticas, autojustificatorias o denigratorias, que no sirven para informar acerca de la Historia ni funcionan especialmente bien dentro de la propia historia que deseo contar? ¿Me perdonarán, por esta vez? ¿Seguirán leyendo pese a mi imposibilidad para apartarme del caudal de esa época de modesta gloria? Jimena, en el año 1984, me había dejado plantado durante tres horas en la primera cita que logré arrancarle. En realidad, ella me dejó plantado, a secas; yo decidí esperar tres horas. Es cierto que la belleza de Jimena ameritaba esperarla incluso un siglo, si es que podía guardarse la esperanza de que pudiera venir; pero lo cierto es que yo entonces hubiera esperado un siglo a cualquiera que me hubiera ofrecido una mínima oportunidad de fornicarla: el hada Patricia o la bruja Cachavacha. Cuando diez años después de aquel plantón le pregunté a Jimena por qué no había concurrido al bar La Ópera y le confesé que desde entonces nunca más había vuelto a entrar, me confesó la verdad: su profesor de teatro, quien tácitamente la había rechazado durante un año, a sabiendas de que ella debía encontrarse conmigo, le había suplicado que se quedase después de hora. Jimena lo había elegido. Pueden pensar que sangro por la herida, que miento o que invento, pero les voy a contar una de las pocas verdades comprobables que leerán en este escrito: el profesor de teatro, Sebastián Robens, resultó impotente cuando llegó la hora. Impotente. Yo era capaz de atravesar el pocillo número siete de café que me pedíen esas tres horas de espera, con sólo pensar en ella, y el señor Robens, del teatro del absurdo y la “interacción”, no había sido capaz de cogerla in situ. Jimena, a su manera, también era una imbécil. Pero creo que eso yo ya lo sabía desde el inicio. Lo cierto es que para mí la estupidez femenina siempre ha sido un poderoso afrodisíaco. Jamás le diría GUARAGUAO 104 que no a una mujer inteligente con un culo poderoso y bruto; pero lo que realmente me solivianta es una mujer estúpida y hermosa. ¿Por qué esperé tres horas? Quizás permanecí dos horas más para reponerme, sentado, del dolor que me provocó la hora primera, la hora de saber que ya no vendría. Tal vez quería meditar acerca de qué hacer. O pensé que tomar café hasta la mañana siguiente, aprovechando el efecto euforizante y tranquilizante de esa infusión, era el único modo de sortear el suicidio. En rigor, no sé por qué permanecí esperando tres horas. Pero puedo asegurar que hasta el último minuto conservé la ilusión religiosa de que finalmente atravesara la puerta con sus tetas de diosa, su rostro moreno del lugar donde estuvo el Paraíso y sus nalgas que parecían la respuesta a la falta de sentido del mundo en general y de mi vida en particular. Si yo hubiera podido tener eso ese día, creo, no me hubiera importado, dieciséis años después, que los diarios no mencionaran mi libro. Lo hubiera tenido todo, y el resto de mi existencia lo habría dedicado a escribir al respecto, sin más expectativas ni necesidades, sin ansiedad ni angustia. Salí del bar, con las piernas entumecidas por las tres horas de inactividad, con los ojos húmedos de unas lágrimas corrosivas, ofensivas, y caminando por Corrientes, hacia el Obelisco, encontré a Periquita. Periquita era pálida, informe, blanda, y su negro pelo enrulado, como de virulana y pegado al cráneo, siempre con caspa, le había ganado el apodo. Usaba una boina azul, como la del poema de Neruda. Pero creo que si Neruda la hubiese visto habría cambiado el color o la prenda, para que su poema no tuviera la menor vinculación con aquella pobre chica, no obstante vanidosa y pendenciera, que fatigaba la calle Corrientes en busca de palabras, afecto, atención y sabiendo, sin lugar a dudas, que todo lo que conseguiría sería una ración fugaz de genitales masculinos fracasados en la búsqueda de mejores puertos. Periquita prefería eso antes que nada, y le resultaba mucho mejor que nada. No se amilanaba. Me criticaba la ropa, me decía que era inmaduro y se burlaba de mis propios poemas, pero no he conocido otra mujer que supiera tratar mejor a la parte baja de los hombres. Ninguna que haya conocido antes o después sabía meterme dentro de su boca como si no tuviera dientes, y ninguna, tampoco, se daba vuelta con tanta facilidad, logrando, con sus manos al abrir sus propias nalgas, que su culo cobrara la forma que la suerte no le había deparado. Todo es cuestión de actitud. Pueden existir mujeres deformes, pero no hay ninguna fea. Pueden existir mujeres de belleza evidente, pero no hay una sola que no tenga la posibilidad de soliviantar a un hombre si la inteligencia se lo permite. Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 105 Incluso, conmigo, puede jugar el papel de estúpida para resultar más atractiva. Fue llevando a Periquita en colectivo a la pieza de servicio que ocupaba en la casa de mi madre, mientras buscaba toda clase de pretextos para ubicar mi cara de un modo que, sin rechazada, de todos modos me impidiera besada, que decidí que nunca más entraría al bar La Ópera. Mi juramento duró dieciséis años. El acto sexual con Periquita, dieciséis minutos. Los vi en el reloj de pared, encima del termotanque, de la pieza que ocupaba para no compartir el cuarto con mi hermano menor. Entonces no era habitual llamar taxis por teléfono, de modo que bajé a la media hora con Periquita, le regalé un billete cuya denominación ya he olvidado, y en la esquina de la calle Tucumán donde hoy funciona un restaurante bailable boliviano le paré un taxi que la llevó, llena de semen y feliz, rumbo al barrio de Belgrano, donde vivían sus padres ricos, que le ofrecían libertad y, aunque preocupados, no le preguntaban de dónde venía ni qué se había dejado hacer. Larga vida a Periquita: ojalá se haya casado, tenga hijos y me recuerde con una sonrisa. Periquita me salvó la vida, pero el café no me dejaba dormir. A las cuatro de la mañana, sonó el teléfono de la casa de mi madre. Corrí a atender a Jimena, pero era Esther. Todavía no habíamos comenzado siquiera a ser novios con Esther, sólo amigos. A mí me encantaba, me gustaba más que Jimena, en el sentido más profundo de la palabra gustar. Pero era la novia de un amigo. Paseábamos juntos, ella y yo, incluso íbamos al cine, y leíamos, en la mesa de un bar, un mismo libro. Pero sabíamos que no nos podíamos tocar. Cuando escuché su voz, agradecí a Dios por haber tenido a Periquita hacía pocos minutos y no estar obligado por mis instintos a salir corriendo en busca de esa zorra hermosa, mi por entonces amiga Esther, que me llamaba a las cuatro de la mañana. –Estaba muy triste –me dijo Esther– Y estaba segura de que estabas despierto. Te llamé porque sé que tu pieza está al lado del teléfono. –¿Cómo sabés? –dije. –Me lo dijo Joaquín –era el novio. –Estaba durmiendo –mentí. –Perdoname. –No es nada. ¿Qué te pasa? –Estoy tan triste que no puedo dormir. –Yo estoy tan contento que no puedo dormir –repliqué. –¿Y a vos qué te pasa? –Tomé mucho café –reconocí. GUARAGUAO 106 –Yo estoy tomando mate. Me tomé un litro. –¿Y Joaquín? –Se fue el fin de semana a lo del padre. Los padres de Joaquín estaban separados. El padre de Joaquín era un diputado chaqueño, peronista, que había vuelto de España luego de seis años de exilio. Joaquín, a diferencia de su padre, que siempre me pareció un cretino presuntuoso, era una muy buena persona. Yo también. Me trataba con una generosidad que yo correspondía. Si me permitieran cambiar algo de la vida, lo primero que haría es deshacer las circunstancias que obligaron a que el enamoramiento entre Esther y yo fuera en detrimento de los sentimientos de Joaquín. Siempre que lo recuerdo, le pido perdón en mi memoria. ¿Pero de qué estoy hablando? ¿Hacia dónde va este relato agujereado? Acabemos, al menos, con el relato de esa noche, la de las tres horas en La Ópera, el juramento de que nunca volvería, Periquita y el llamado de Esther. Esa noche me dormí con las primeras luces. Dormí bien. Amanecí totalmente deprimido. Terminemos con esa noche, y con el día siguiente. Regresemos entonces al pasado domingo del año 2000, dieciséis años después: entro a La Ópera. ¿Por qué? ¿Por qué rompo mi juramento? Racionalmente, y no por eso justificadamente, puedo decir que, aunque acabo de fornicar, aunque tengo dinero, la ausencia de mi apellido en los suplementos literarios de los diarios más importantes me sume en una tristeza que me lleva a denigrarme, a buscar cualquier salida que me aparte de mí mismo, como por ejemplo el retorno al pasado por medio de la sencilla alquimia de romper un juramento. Pero sé que es mentira. No me siento mal: estoy fingiendo que me siento mal. Los diarios ya han hablado de mí antes, y volverán a hablar en otro momento. Si no de este libro, del próximo. Mi vida ha marchado más o menos de acuerdo a mis intereses: me casé con la mujer que amaba y sigo enamorado, me gusta y disfruto de ella. Tengo un hijo bello, bueno y valiente. Y una hija apenas nacida que me hace sentir un patriarca, un regalo de senectud. Viajo gratis y todavía conozco diez o quince mujeres que me dejan meterme dentro suyo sin cobrarme dinero ni compromisos. Entonces, ¿por qué rompo mi juramento? Ah, porque sé que hay una historia. Lo sé, lo puedo intuir. No es racional, no es religioso, no es ritual, no guarda lógica alguna: pero, del mismo modo que Aladino sabía que cada vez que frotaba la lámpara aparecía el genio, yo sé que la conjunción de un domingo perdido, el bar La Ópera y el rengo Frassini, provocarán, como proveniente de una gigantesca voluta Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 107 de humo con forma humana, la concurrencia de una historia, de una anécdota, de una penosa aventura. Lo sé. Y las historias y las mujeres son los dos motivos que, desde siempre, me han llevado a romper mis juramentos. Entro al bar La Ópera, dieciséis años después. Ahora, ¿por dónde empezamos? Comencemos por Sebastián Robens, el profesor de teatro, dieciséis años atrás, de Jimena. Robens, como yo, le decía Jimena, y no Yolanda, como por ejemplo, el rengo Frassini. Robens tenía el pelo negro enrulado en afro-look, cara blanca como la tiza y ojos azules como Robert Powell. Pero mientras que en la mirada de Powell siempre me pareció encontrar misterio e intensidad (es el único actor al que me imagino como posible reemplazante de Peter O’Toole en Lawrence de Arabia), en la de Robens brillaba la pretensión de ser misterioso y el halo malsano de la artificilidad. Su belleza no era femenina, pero el modo en que la llevaba sí. No era homosexual, ni afeminado, pero le faltaba fuerza. De hecho, como ya he dicho, fracasó frente a Jimena. Ella no le dio otra oportunidad, o él no la quiso, pero cuando me la encontré aquella vez, diez años más tarde, me dio a entender que no hubo más intentos con Robens. La última vez que vi a Robens, en el bar La Ópera, él tenía 28 años y yo dieciocho. Jimena tenía dieciocho también. Robens había regresado, hacía uno o dos meses, de Polonia. Allí, en Varsovia, becado por una institución socialdemócrata europea, había puesto en escena una suerte de happening de su especialidad: el teatro interactivo. Ahora es muy común utilizar la palabra “interactivo”, que cobró súbita fama con el auge de Internet y, como ocurre con muchas de estas palabras supuestamente “técnicas” pero no científicas, el exceso de emisión las ha vaciado de sentido, una inflación semántica: todos la repiten y nadie sabe bien qué significa. Pero en 1984, aunque Robens trataba de asignarle a cada uno de sus actos y palabras una mucho mayor eminencia de la que realmente tenían, yo entendí bien lo que quería significar con “interactivo”: un teatro en el que el espectador participara. A mí ya por entonces todo lo que incluyera la palabra “participativo” me parecía una sandez. Me habían gustado mucho, por ejemplo, los capítulos, por separado, de la novela Rayuela, de Julio Cortázar, pero me parecía inadmisible que un escritor de excelencia cayera en la perogrullada de suponer que un lector quiere “participar” de la hechura del libro. Tampoco se me antojaba lúcido incluir a los espectadores en la hechura del teatro. Pero eso no era algo que le pudiera explicar al eminente Robens, símbolo sexual de todas las Jimenas/Yolandas de la calle Corrientes, en 1984. De modo que lo escuché. GUARAGUAO 108 Tenía la esperanza de que, caminando por la avenida, Jimena lo viera y se sentara a nuestra mesa. Esto fue antes de que finalmente me dijera que sí a la cita en la que finalmente me plantó. Robens me contó que en Polonia, en Varsovia, había puesto en escena un “proyecto” con la “gente de la calle”. Los transeúntes. La experiencia teatral consistía en que Robens y dos o tres ayudantes se paraban con un camión en una de las calles principales de la ciudad y comenzaban a repartir a los peatones chocolates de calidad. Tabletas de chocolate de cien gramos, de una marca soviética. Si tenemos en cuenta que por entonces el orbe soviético todo, y Polonia en especial, comenzaba a padecer un período de especial austeridad, podemos imaginar el contento de cada una de las personas al recibir su chocolate gratis porque sí. Sin cupones ni explicaciones. Pero la “experiencia teatral” recién comenzaba. Robens y los suyos, de pronto, comenzaban a discriminar. Elegían, arbitrariamente, a qué peatón le darían chocolate y a cuál no. Allí debía aparecer la “interactividad”. Los peatones discriminados debían reaccionar. Aunque no tuvieran ningún derecho, ni positivo ni de ningún otro tipo, a ese chocolate, era evidente que los “benefactores” estaban privilegiando a unos y dejando de lado a otros, por motivos desconocidos, pero a todas luces injustos. Cuando los peatones no incluidos en la repartija se acercaban y los increpaban en polaco, Robens y sus secuaces, que desconocían el idioma, les hacían que no con la cabeza y continuaban entregando chocolates a otros. Nunca entendí cómo los jerarcas soviéticos polacos permitieron a Robens semejante infamia (la cual había realizado con igual éxito en Canadá, la campiña francesa y Nápoles), pero sospecho que algo tendrá que ver con las buenas relaciones que por entonces comenzaban a tejerse entre la socialdemocracia europea, una de cuyas fundaciones solventaba a este papanatas, y los europeos del Este. También a la poca importancia que las autoridades culturales soviéticas debieron haber puesto en un director de teatro argentino de mediados de los ochenta. No sé. Robens me describió el éxito de su operación: “Fue alucinante. Los ‘excluidos’ se juntaron en un solo grupo, atacaron la camioneta y se llevaron el canasto con chocolates. Alucinante. Se rebelaron. Interactuaron”. –Pero pudo haber habido violencia –dije en 1984– Te pudieron haber pegado... –¿Y? ¿Qué es un golpe? También es una forma de actuar. –No era que yo no entendiera lo que decía: no tenía sentido. –No sé –dije– Me parece ofensivo para todas las personas que participan de eso. ¿Y qué es lo que hacés, en suma? Te construís un falso poder, engañás... Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 109 Además de que yo estaba celoso por Jimena, también leía a Marcusse, no lo entendía, y repetía algunas de las pocas palabras que me habían quedado de “El hombre unidimensional”. Había intentado leer, con idéntica mala suerte, a Althusser, Lukas y Gramsci. Pero no me separaba de un pequeño libro de Sartre, El existencialismo es un humanismo, al que no sólo comprendí sino que asentó para siempre mi teoría general de la vida: “No importa lo que han hecho de uno, sino lo que uno hace con lo que hicieron de uno”. Pero como nos demostrará esta penosa aventura: es necesario que al menos nos dejen algo de “uno”, porque sino la verdad es que no se puede hacer nada. Sentado frente a Robens, sin decirlo, me pregunté por qué las autoridades soviético-polacas no habían puesto en juego su siempre denunciada política represiva y enviado a Siberia a aquel payaso despreciable y su troupe de inútiles. ¿Qué era eso de molestar a las personas por la calle? ¿Qué fin perseguía con esa fantochada repudiable? Uno de los pocos posters envidriados del que nunca me desprendí, desde la casa de mi madre hasta el final del largo periplo de hogares rotos que me depositó finalmente en mi actual dulce hogar, es el del soldado soviético clavando la bandera roja con la hoz y el martillo en las ruinas del Reichstag en 1945. Me pregunté entonces, frente a Robens, por qué no surgía un nuevo héroe soviético, el último de ellos, antes de que todo terminara, para clavar la bandera en el pecho seguramente velludo, fatuo y desagradable del imbécil de Robens. Pero me pedí un café. Jimena tampoco llegó en aquella ocasión, Robens comenzó a contarme su puesta de Ionesco con “tortazos de crema” y... y regresemos al presente, por favor. Me senté, este domingo del año 2000, y le pregunté al rengo Frassini, sin saludarlo, después de dieciséis años sin vemos: –¿No está el Morsa? –No, ¿cómo va a estar el Morsa? El Morsa era nuestro mozo de cabecera entre 1982, año en que comenzamos a concurrir al bar, y 1984, año en que dejé de hacerla. Era igual al coronel Cañones, el tío de Isidoro, parco pero diligente. Atendía sin ganas pero sin pereza. Lo llamábamos el Morsa por los bigotes, aunque creo que él nunca lo supo. No le gustaba ser mozo, eso era evidente. Más de una vez, en mi estupidez de época, había intentado intercambiar un chiste o un comentario que no fuera el de rigor entre mozo y comensal, con el Morsa. Pero siempre me había respondido con gruñidos, e incluso, en una ocasión, con cierto tono ofendido. “¿Por qué lo molestaba?”, parecía preguntarme. GUARAGUAO 110 El era mozo y yo comensal, y la única posibilidad de hablar como si él no fuera mozo era efectivamente no serlo. Y, por supuesto, si él no fuera mozo, no perdería el tiempo hablando con un infeliz como yo. De modo que él sólo hecho de que yo intentara hablarle para algo más que para pedir mi Paso de los toros, le resultaba ya un trabajo forzado, una carga extra. –¿Cómo estás? –preguntó el rengo– ¿A qué te dedicás? Lo miré sorprendido. ¿Se estaba burlando? ¿No había visto ni uno de mis artículos, de mis notas, de mis libros? Parecía que no. Además de rengo, se había vuelto ciego. Falso rengo y falso ciego: como la zorra y el gato de Pinocha. Pero no tenía cara de estar disfrutando con mi anonimato. Más bien parecía haber pasado congelado los últimos dieciséis años. Había estado allí, acodado en una mesa de La Ópera, durante los últimos dieciséis años, esperando que llegara el responsable político de su grupo, esperando que regresaran los ochenta, esperando que alguien, de ser posible una mujer, le alcanzara su poncho un día de frío. –Me dedico a la publicidad –le dije. –Ah, qué bien. ¿Qué avisos hiciste? –Marcas menores. Esa bebida Raycola, la de las pelotas de plástico Bellboll, la de las carpas Agustina... Nadie se entera. Pero vendemos. Yo mismo me sorprendí de la cantidad de marcas inventadas y de la fluidez con que había expresado mi falso oficio. Tal vez debiera dedicarme realmente a la publicidad: me habían dicho que se ganaba mucha plata, y que no te importaba si los diarios hablaban o no de vos. –Pero lo que acá importa sos vos, rengo –le dije– ¿En qué andás, qué fue de tu vida? –¿Te cuento? –me preguntó. –Por supuesto –dije entusiasmado. El rengo Miguel Ángel Frassini no se había casado, no tenía hijos, no tenía trabajo. Vivía de las rentas de dos departamentos que le había dejado como herencia su abuela. Por culpa de uno de esos dos departamentos, estaba peleados con sus padres. Sus padres trabajaban, tenían una farmacia; y Miguel Ángel Frassini, (a) el rengo, se negaba a formar parte del negocio familiar, y mucho más aún se negaba a entregar el departamento que la abuela le había legado expresamente, para convertir la pequeña farmacia en un verdadero local que ocupara toda la esquina de Entre Ríos y Caseros, evitando así desaparecer en el vendaval de los tiempos que corrían. Ambos padres Frassini estaban por cumplir 77 años, y el rengo tenía cuarenta y cuatro, Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 111 cuarenta y cinco. Nunca me había leído. Era hijo único y estaba tramitando la ciudadanía europea, aprovechando su ascendencia italiana. Pero los padres, que le tenían que facilitar no sé qué papeles y firmas, se negaban por el asunto del departamento, porque el rengo no trabajaba ni los ayudaba. –¿Y la política? –me preguntó. Antes de que yo pudiera responderle, se lanzó. –Yo pasé por todas las alternativas de cambio nacionales y populares que te puedas imaginar –me dijo cambiando el tono y la postura, con seriedad e histrionismo–. De alguna manera, nunca abandoné el Partido Intransigente, pero cuando ganó Menem, en el 89... –Esperá un poco –le pedí– Te quiero escuchar con calma y tengo que llamar a Esther. –¿Esther? –me preguntó regresando a su naturalidad– ¿Esa Esther? –Esa Esther –dije– Nos casamos. –¡Mirá vos! –dijo casi alegre– Te casaste con Esther. Y, eran el uno para el otro. –Parece que sí –dije– Pero nos costó mucho convencemos. –Llamala, llamala y volvé. Me dirigí al teléfono público, persistente, eterno, al fondo a la derecha del bar La Ópera, pegado a la salida del baño de hombres en el que un día había visto la mano de un sujeto sostener el miembro de otro mientras orinaba, ese mismo teléfono desde el que había llamado a tantos amigos y mujeres, desesperado o eufórico, informativo o necesitado de información, siempre recibiendo los vahos amoníacos, ese mismo teléfono desde el que tantas veces había llamado a Esther y desde el que ahora la volvía a llamar, siempre enamorado, siempre desconcertado, siempre sin saber bien qué decide, y ahora casados y con dos hijos. Le expliqué el encuentro, se sorprendió, se rió, suspiró con nostalgia y desagrado, y acordamos una hora para mi regreso al hogar. Debía ayudarla, al menos, a bañar a los chicos. –Te decía –siguió y concluyó el rengo–. En cada movida política, siempre busqué lo mismo, lo mismo, que comencé a buscar en el 73 cuando voté por primera vez al PI. Porque yo te llevo unos cuantos años. Pero vos, políticamente, en qué andás. No respondí con mi habitual parrafada contra la izquierda y contra mi pasado político. El país se estaba deshaciendo en las manos de los políticos que lo gobernaban: todos económicamente liberales. Y yo continuaba, como si nada sucediera, burlándome de la izquierda. Yo no creía que fuera GUARAGUAO 112 la política económica liberal lo que estaba destruyendo al país, ni que la izquierda conociera alguna alternativa para recuperado. Pero ya no era el momento de burlarme de una izquierda inexistente. Sólo confiaba en el paso del tiempo. Le dije al rengo que no estaba en nada. Me resignaba a tratar de sobrevivir como se pudiera. – ¿Y por qué no te casaste? –le pregunté, sin crueldad. –No soporto el compromiso –respondió–. Fijate que ni siquiera llegué a convivir con una mina... Preferí no seguir inquiriendo. ¿Pero de qué podíamos hablar? El destino se encargó de ofrecer el tema. Por la puerta del bar La Ópera, por la puerta de la calle Corrientes, entró el pasado. De todos los disfraces que el pasado utiliza para meterse dentro de nuestros corazones, el de mujer es el más efectivo. El pasado disfrazado de mujer ingresa sin vaivenes: es un caballo de Troya al que le permitimos el engaño, porque nos parece más bello que nuestro corazón. Ya ganaste la partida con tu majestuosa apariencia, caballo de Troya, ahora entra en la fortaleza y disfruta de creer que me engañaste: soy yo quien te engaña; te dejo entrar porque eres hermoso. Entró Jimena por la puerta del bar La Ópera. Jimena. Jimena. Es increíble, es inverosímil, es lo que ocurrió. Tres horas y dieciséis años después, concurrió a la cita. –¿Qué hacen acá? –nos gritó– ¿Volvió la democracia? Era el pasado disfrazado: ninguna mujer real podía permanecer tan hermosa después de tanto tiempo. Tenía los pechos elevados y bruñidos, apretados en un pullover de lana recién tejido, con punto ancho, sus pechos hacían pensar que era recién tejido. Tenía los labios gruesos, marrones, inexplicables. Tenía labios de fruta y veneno. Estaba hecha para mí desde siempre y yo nunca la había tenido. Tenía la voz amable pero inasible, y el pelo nuevo, un cabello brioso, desde el que se podía deducir cómo serían, aunque en distinta textura, los pequeños puntos depilados que encontraríamos en sus axilas (a las que yo quería chupar en ese instante) y la pelambre áspera del vientre, también recién cortada, y las nalgas lampiñas, morenas también, desarmables y destructoras; todo eso podíamos saber a partir de su cabello de amazona. La invitamos a sentarse y ya desde ese momento noté la mirada del rengo. Una extraña mirada. El rengo miró a Jimena como si fuera ella la renga. La miró como miramos a alguien con Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 113 problemas, cuando evitamos mencionar el problema. La miró, en suma, como no nos gusta que nos miren si por algún motivo estamos lisiados. El rengo, quizás por única vez en su vida, quizás porque la ocasión era realmente única, extemporánea, fantástica, tuvo un momento de lucidez que coincidió por completo con mi percepción: –Domingo, bar La Opera, me encuentro con este... tenía que aparecer Yolanda. Injustamente, le respondí con una advertencia: –Es verdad. Pero si le decís otra vez Yolanda, me voy. Eso sí que no lo voy a soportar. –Es que ya no me acuerdo como se llama... Yolanda. Hice el gesto de levantarme para irme. Jimena se rió. –Jimena, se llamaba –dije. Y ella no aclaró: “Me llamo”. Era el pasado disfrazado, y no mentía. En cambio, dijo: –Hay que reconocer que nos encontrábamos a otras horas. Siempre de noche. –No sé –repliqué–. Yo más de una vez, por la tarde, me senté acá a ver si caía alguien. –A ver si caía Esther –precisó Jimena. –Puede ser –acepté. Jimena pidió un café cortado y yo una Paso de los toros. El mozo le preguntó al rengo que quería, y dijo que nada. Llevaba cerca de tres horas allí sentado, con sólo un café. Le hice un gesto ínfimo, pero perceptible, de que se pidiera algo, yo pagaba. Se pidió un capuccino. Jimena tampoco se había casado, lo supe antes de que lo dijera. Las mujeres casadas, incluso las divorciadas, tienen en su belleza la marca de la estabilidad, una marca que me gusta. Se les nota que en algún momento bajaron a tierra, supieron algo, se convencieron de sí mismas, se supieron humanas, y aún así continuaron atractivas, deparando ganas de fornicar, de perpetuar la especie o crear especies nuevas, las especies sin descendencia, sin corporalidad, que se generan en las fantasías del amor sexual. Yo sentía debilidad por las mujeres maduras no en el sentido de la edad sino de la experiencia: que hubieran atravesado, con éxito, la odisea de casarse y tener hijos. Pero Jimena era hermosa en su vacío. En la cara se le notaba esa falta de cohesión consecuencia de nunca haber afrontado los trámites del amor, la cotidianeidad del amor, la pasión por los hijos, el sexo, para mí igual de GUARAGUAO 114 gozoso, entretejido con la costumbre. A mí me gustaba fornicar con mi esposa más que con ninguna otra mujer en el mundo; y eso que me gustaba fornicar con casi todas. Pero Jimena nunca había sido la esposa de nadie: no había recibido un hombre cansado por las noches, no había tirado pañales a la basura, no había tenido que sobrevivir a la vida sin dormir por el llanto de los niños, Y se le notaba en la cara: una mezcla de juventud y vejez, por separado; que es lo opuesto de la madurez, donde se cohesionan la juventud y el paso del tiempo. Soy muy exigente, pero puedo fornicar con cualquiera que me diga que sí. ¿Qué me diría Jimena esta vez? La escuchamos hablar de sus éxitos. Tenía un novio funcionario de cultura. No me sorprendió escuchar el nombre: todos los poetas malditos que conocí en mi vida, los que despotricaban contra el mercado y me acusaban de comercial, todos, acabaron cobrando su dinero del Estado, dinero extraído a los trabajadores y a los jubilados, todos: un cargo como funcionarios del gobierno radical, o un premio municipal, o una beca de la Nación. Lo que fuera. Todos los sabandijas que a lo largo de veinte años se llamaban a sí mismo marginales, que me llamaban para que diera charlas gratis desde sus puestos asalariados. Y ahora uno de ellos, además, se fornicaba a Jimena. El mundo, por primera vez desde el fin de la segunda guerra mundial, se estaba volviendo injusto. Jimena trabajaba como subgerenta en un supermercado, puesto al que había ascendido luego de comenzar trabajando como asesora de los gerentes de toda el área latinoamericana en “marketing y negociación”, coordinando, desde la epistemología del teatro, talleres de oratoria, de “postura”, de “inflexión de voz”. Era cierto que en los noventa semejantes dislates resultaban un oficio rentable, pero yo suponía que el órgano sexual de alguno de los responsables mayores de la cadena en la Argentina no había sido del todo ajeno a la consecución del trabajo, y ahora del puesto, por parte de Jimena. Sin embargo, lo que realmente importaba era que Jimena acababa de conseguir su primer papel teatral destacado: protagonista femenina de El caso Dora, obra que se había estrenado recientemente en un teatro escondido en San Telmo. Y entonces, palmeándome la frente, recordé que había visto los posters de una mujer muy atractiva, realmente despampanante, con una teta al aire y cara de puta, anunciando el estreno. ¡Era Jimena! No la había asociado con “mi” Jimena. Lo que pensé, cuando la vi en el poster, fue, sin más: “¿Quién se la garcha, el productor o el director?”. Hablamos. Y el rengo continuaba mirándola con aquella mezcla de lástima y recato. El rengo apenas le habló. Y cuando en un momento ella se levantó para ir al baño, Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 115 hizo algo increíble, se levantó él también, como si ella fuera una dama, una princesa o una directora de colegio. O como quien ve pasar a un muerto y se pone el sombrero contra el pecho. Por la destartalada manera en que se puso de pie, supe que el apodo de “rengo” continuaba cuajándole. Cuando vi desaparecer a Jimena en el baño, me animé a preguntarle al rengo: –Che, ¿me parece a mí o vos la mirás raro? ¿Te pasa algo? –Claro que me pasa algo –dijo– ¿Vos no sabes nada? –No –dije– ¿Qué pasa? –Después te cuento –intentó callarme el rengo. Jimena recién había entrado al baño. –Contame ahora. –Ahora no –dijo el rengo con autoridad. –¿Y cuándo me vas a contar? Si no nos vemos nunca... –Pero esto ya lo debes saber. –Te juro que no. –Los judíos no juran –dijo el rengo con una sonrisa. –Rengo, contame, por favor. Mientras el rengo agitaba su cabeza en una negativa silenciosa, Jimena salió del baño. Ahora éramos dos mirándola raro: el rengo porque sabía algo, yo porque no lo sabía. Tomó asiento en una silla distinta a la que había abandonado; ahora quedó al lado mío. Acababa de bañarse y exhalaba esa mezcla de aromas agradables: a pelo todavía mojado, piel húmeda y perfumes que venían en su sangre. Yo me había preocupado por no tener de qué hablar con el rengo hasta que ella irrumpió como una respuesta, pero todas las respuestas verdaderas confluyen en el mismo punto final: el silencio. No sabía qué decir y lo que sabía no podía decirlo: “Quiero volver atrás el tiempo. Quiero tener otra vez 19 años y esperarte y que llegues. Quiero saber cómo hubiera sido mi vida de haber vos llegado ese día. Quiero acostarme con vos ahora y que me diga que tengo 19 años y que acabás de llegar, que se te hizo un poco tarde porque te bañaste, porque querías llegar recién bañada para mí”. También tenía ganas de decirle que un encuentro entre el rengo Frassini, ella y yo en el bar La Ópera no podía ser sino un sueño y que, como en mis sueños, ella debía aferrarse a una de las mesas individuales redondas, sacarse la ropa y dejarme ver cómo eran sus pechos aplastados contra el mantel de tela rojo. Pero la dejé hablar de El caso Dora y me permití discretos comentarios. El rengo aportó su defensa del teatro de autor contra GUARAGUAO 116 las grandes super-producciones aunque, como yo, no tenía la menor idea de quién era el autor de El caso Dora. Y continuaba observando extrañamente a Jimena. Cuando ella terminó su cortado, el rengo se lo alejó de la mano, como se hace con las tazas en las bandejas de los enfermos. Con un recato excesivo. Mi mente fue invadida por imágenes sexuales con Jimena y la pequeña parte de conciencia libre se ocupó en buscar pretextos para irme de aquel bar en su compañía. En eso estaba cuando Jimena se puso de pie. Descubrí que había hablado una buena cantidad de minutos durante los cuales yo asentí sin escuchada. Pero le presté atención cuando dijo, parada: “Bueno, chicos, me tengo que ir. Me espera Mario”. –¿Quién es Mario? –pregunté. –El productor de la obra. Nos saludamos con un beso en la mejilla. El rengo Frassini se puso de pie aparatosamente, la saludó con otro beso, con esa especie de abrazo leve que parece un apretón de manos mal dado y una caricia en el hombro. Ella se fue. –Bueno, rengo –dije, y noté en mi voz cierta tendencia a romperse en mil pedazos; me repuse– Ahora, contame. El rengo se clavó la mano en la cara. –Bueno –dijo– Te cuento. –Esperá –pedí– No empecés, que se me va a hacer tarde. Pago y me contás mientras caminamos. El rengo asintió. Esperé que pusiera la moneda de su primer café. Pero me dejó pagar todo: lo de Jimena, lo suyo y lo mío. Le pagué a un mozo que no conocía: con todo el pelo, ágiles movimientos de manos y gesto despreocupado. Salimos a la calle. Caminamos por Callao hacia Lavalle, y luego por Lavalle hacia Ayacucho. Yo acababa de mudarme y todavía no conocía los colectivos. Ya estaba harto de tomar taxis. Caminé con el rengo, quería escuchado. Yo caminaba, él se desplazaba con ese bamboleo incoherente. –La petisa sufrió mucho –dijo el rengo. –¿Quién es la petisa? –pregunté. –Yolanda. –Se llama Jimena –dije exasperado– Y no es petisa. –No me dejás que le diga Yolanda, no me dejás que le diga “petisa”. ¿Querés que te cuente o no querés que te cuente? Parecía una película argentina protagonizada por Carlitos Balá. Yo hacía el papel serio: Palito Ortega. Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 117 –Yo creo que todo fue culpa de Robens –dijo el rengo. –¡Robens! –grité– ¿Qué fue de Robens? –Lo último que supe fue que vivía en Paris, con una... Me adelanté a completar la frase: –Con una beca. –Con una beca –repitió el rengo. Y agregó: –Eso es lo que yo quiero cuando tenga la ciudadanía italiana. –Robens le había dado la lata a la petisa con lo del teatro interactivo. –Mirá, rengo –dije– No hay nada que me importe más en este momento que escucharte, de verdad. Pero me resulta físicamente imposible si le decís “petisa”, o “Yolanda” o “negrita”... –¡No le dije “negrita”! –Ya sé. Pero se lo podés decir en cualquier momento. Te suplico que le digas “Jimena” y tengamos paz. –Jimena. Una vez le dije Jimena –dijo el rengo. Y la voz, y hasta el paso, le cambiaron– “Robens trabajó con Jimena, en su estudio, en las clases de teatro, distintas técnicas de teatro interactivo, como ese famoso asunto de los chocolates que había hecho en Polonia. Le pasaba material, ensayos, películas. El teatro interactivo, dentro y fuera de la sala. En plazas, en cines, en bares... “La peti... Jimena estaba entusiasmadísima. No veía la hora de salir al ruedo. Ella quería practicar el teatro interactivo. ¿No podría llevarla Robens a Polonia, a Francia, a Canadá? Ella, sus padres, pagarían el pasaje. Quería participar de uno de esos eventos, se desvivía por eso. Pero Robens, como todos los gurúes de estas cosas, siempre le decía que todavía no estaba preparada”. –Es verdad –interrumpí al rengo– Siempre que alguno de estos brujos se arma el negocio con una chantada, lo primero que le dicen a los alumnos es que no están preparados: no estás preparado para hacer esculturas con miga de pan, te falta oficio para recibir energía de la pirámide, todavía sos un aprendiz del “canto en silencio”. Si, nunca nadie está preparado salvo ellos. Pero perdoná, contame. “Jimena, según Robens, no estaba preparada para un gran evento. No estaba lista. Pero podía probar con algo chico. Un ensayo en vivo. Un pequeño experimento. Una pequeña experiencia teatral. Lo que Robens le propuso, ya lo había practicado él en Inglaterra, en Londres. Se trataba de una pequeña experiencia teatral en un bar: desconcertar a un mozo. Los mozos, decía Robens, no son concientes de su rol servil, de lo indigno que es ocupar el lugar de servir eternamente a otros...” GUARAGUAO 118 –¿Pero por qué iba Robens a La Ópera si pensaba así? –interrumpí nuevamente, arrepentido pero incapaz de quedarme callado. El rengo se encogió de hombros y su gesto fue mucho más inteligente que mi pregunta. Siguió: “Por medio de una experiencia teatral, podía señalársele al mozo que su oficio era temporario, fugaz, y también absurdo. ¿Por qué tenía que servir a otros? ¿No éramos acaso todos seres humanos? ¿O acaso los mozos eran de una especie inferior? Todo eso podía ponerse en conceptos por medio de una experiencia teatral que resaltara el absurdo de la relación entre mozo y cliente. Igual que con lo de los chocolates, la actitud del “movilizador”, es decir, del actor interactivo, no era contemporizadora ni compasiva, no era la clásica lástima burguesa, que sería como dejar una propina, sino agresiva, provocadora, buscando una reacción. Luego de muchas conversaciones y ensayos, concluyeron en que Jimena debía hacerle un pedido absurdo, definitivamente absurdo, a un mozo en un bar. Por supuesto, Jimena eligió La Ópera y al Morsa. Se sentía cómoda en ese bar, y le interesaba ver las reacciones, ante el teatro interactivo, de un mozo conocido. Lo que Jimena hizo, finalmente, fue pedirse un tostado de jamón, aceitunas y morrón”. –Bueno –dije– Eso es raro, pero no absurdo. –Pará, pará –me detuvo el rengo. Se paró alto como era, derecho como nunca– No interrumpas. El Morsa le preguntó dos veces si efectivamente quería un tostado así. Ella afirmó, repitió los ingredientes. El Morsa hizo un gesto de “qué me importa” y gritó el pedido, como siempre. –¿Vos estabas? –pregunté. –Yo estaba; en otra mesa, pero estaba. –¿Y Robens? –No, Robens no. El Morsa regresó al rato con el tostado de jamón, aceituna y morrón. Entonces Jimena puso el sandwich sobre el mantel, lo abrió, le sacó las aceitunas, le sacó el morrón, los puso en el platito y le dio el platito al Morsa. “Llévese esto, por favor”, le dijo. “El Morsa se quedó con el platito en la mano. Mirándola. Jimena comenzó a comer lo que le había quedado de sandwich. ‘Usted se está burlando de mí’ dijo el Morsa. ‘¿Burlando?’ –dijo Jimena mordisqueando su tostado de jamón solo– No. ¿Por qué? ‘Usted me pidió dos veces morrón y aceitunas, y ahora no lo come’. ‘Cualquier pedido es igual de absurdo’ –dijo Jimena triunfal. Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 119 ‘Usted se está burlando de mí’ –repitió el Morsa. ‘No me estoy burlando’ –dijo Jimena, pero ya no mordisqueó. “La mirada del Morsa era asesina. Tenías que verlo. Los bigotes parecían un arma mortal. La estaba taladrando con los ojos. Estaba más que furioso. “’¿Por qué se burla de mí?’, siguió el Morsa, ‘¿si yo nunca la molesté?’ ‘Si yo nunca le hice nada, ¿por qué se burla de mí?’ ‘Es todo lo contrario de una burla’, dijo Jimena ya medio lacrimógena, más culpable que asustada, ‘Es tratar de que...’ ‘Yo nunca la jodí’, insistía el Morsa, ‘Ni siquiera le hablé. Siempre me mantuve en mis trece. Usted... usted... yo nunca me acerqué, siquiera. Hace dieciocho años que trabajo acá. Tengo esposa, hijo... nunca me metí con usted. ‘” –Jimena miró para todos lados en busca de ayuda. La experiencia teatral se le había ido de las manos. Me encontró a mí, en las mesas del fondo, cerca del baño. Me levanté y acudí en su ayuda. Estaba pálida y no hablaba. “Disculpe la”, le dije al Morsa, “Fue un error, ¿sabe? . Ella es actriz: Se equivocó. No lo quiso molestar. Mil disculpas, por favor”. Jimena, pálida y muda, se vino a mi mesa conmigo. La mirada asesina del Morsa no varió. “Yo nunca la había jodido”, repitió. En la mesa, Jimena me suplicó que nos fuéramos, y eso hicimos. Por Corrientes hacia el Obelisco, llorando, me contó lo culpable que se sentía. Sobre todo sentía eso: culpa por haber molestado a un pobre hombre. “¿Te parece que se volvió loco?’’’, me preguntó llorando. “No, no se puede volver loco por eso”, le respondí. Paró un taxi con una mano y se fue a toda velocidad, desesperada, a contarle a Robens lo que había pasado, a preguntarle qué había hecho mal... –Pero qué es lo que esperaba ella –le pregunté al rengo como si él supiera– Quiero decir, ¿qué reacción esperaba por parte del Morsa? ¿Que fuera un educador-educando de Paulo Freire y descubriera la pedagogía del oprimido? ¿Que se pusiera a bailar y dijera que ser mozo era mejor bailando? ¿O que comenzara a tirar los platos por la ventana? Quiero decir, su reacción fue bastante normal, bastante previsible, ¿no la había preparado Robens para una reacción así? ¿Cómo siguen estos chistes? ¿O lo único que le había enseñado Robens era lo de la aceituna y el morrón y nada más? –La reacción no fue tan previsible –me paró el rengo– De hecho después de eso, Jimena nunca más pudo ser atendida por el Morsa, tenía que buscar otras mesas, porque el Morsa la miraba con los ojos inyectados en sangre, con un odio que no te puedo explicar, Y Jimena más que miedo, sentía culpa. Estaba indignada con ella misma. GUARAGUAO 120 –¿Y Robens? –Robens no fue más a La Ópera. Y lo que le dijo fue que, efectivamente, ella no estaba preparada ni siquiera para esa pequeña experiencia teatral. Todavía faltaba mucho más ensayo, ensayo y error. Pero Jimena decidió no estudiar más con Robens. –Menos mal –dije. –No –dijo el rengo– Mucho mal. Mucho mal. Estábamos hablando de algo que había ocurrido hacía dieciséis años, pero yo lo sentía como si estuviera sucediendo mientras el rengo me lo narraba. –El Morsa la violó –dijo imprevistamente el rengo– Soy uno de los pocos que lo sabe. Robens no lo sabe. Ahora lo sabes vos. Una madrugada, después de cerrar el bar, le dijo a Jimena que quería hablar con ella sobre lo que había pasado. ¿Qué más podía querer ella que arreglar esa situación horrible en la que había quedado entrampada? La metió en la parte de atrás de una camioneta, le tapó la boca con la mano y la amenazó con una navaja. Alguien manejaba, un cómplice. ¿Quizás otro mozo? Jimena nunca lo supo. Lo último que le dijo el Morsa fue: “Yo nunca te había jodido. Nunca te hubiese hecho nada si vos no me molestabas”. Le pegó una piña terrible en la cara. Pero lo peor fue lo otro... –Pará... –le pedí al rengo. Me detuve contra una parada de colectivo. Me faltaba el aire– Pará. El rengo me abrió los brazos. Lo abracé. Nos separamos. –¿Cómo pudo pasar una cosa así? –le pregunté. Se encogió de hombros nuevamente. –La destrozó. La dejó marcada. –¿La embarazó? –pregunté espantado. –No –dijo el rengo, y agregó inequívocamente: –Se lo hizo de otra manera. Adrede con violencia: le tuvieron que dar varios puntos. La dejó tirada en el descampado, con una hemorragia, desnuda. La habían llevado a un descampado cerca de Parque Patricios... –Cerca de la farmacia de tus viejos –dije con una precisión innecesaria. El rengo asintió: –La atendieron en el Garraham. Y esa es la historia. Yo soy uno de los pocos que lo sabe. Ahora lo sabes vos. No sé por qué, pensé que quizás vos ya lo sabías, también. Tomé aire. Marcelo Birmajer • Una experiencia teatral 121 El rengo tomó aire a su vez, pero como una pausa: –Te voy a decir una sola cosa más –dijo– Tan secreta como ésta. Yo estuve una vez con Jimena, después de esto. Fui uno de los pocos a los que se animó a contárselo... Acentuó la palabra “estuve”. –...una de las cosas que más me impresionó, fue que las primeras veces me lo contaba como si fuera parte de la experiencia teatral. Como si después de tanto silencio y odio reconcentrado, el Morsa por fin hubiera reaccionado a su acto. Pero ella se volvió un poco loca. No le daba cabal significado a lo que le había pasado: la habían violado. Creo que sólo varios años después pudo llorar de verdad, sentir de verdad la tragedia. Los primeros meses, las primeras veces que me lo contó, estaba como despegada de lo que le había pasado. El Morsa estaba preso, ya no estaba en el bar, pero ella seguía contando todo como si fuera una relación entre dos personas, y no entre un violador y su víctima. Casi nadie supo por qué el Morsa dejó de trabajar en La Ópera. Tampoco era un gran misterio: casi todos sabíamos que odiaba su oficio. Lo que te quiero decir es que yo me acosté una vez con Jimena. Me detuve y palidecí. El rengo también se paró, derecho, al lado mío. –Yo sé que a vos también te gustaba. Esos días en que me contó lo que le había pasado, un día pudo llorar de verdad, no del todo convencida, no quedaba del todo claro, no decía que lloraba por eso, pero lloró con todo. Y yo la consolé, en la pieza de servicio de la casa de mis viejos, y nos acostamos. –¿En la pieza de servicio? –pregunté. –Sí –dijo el rengo– ¿Por qué? –No, por nada. ¿Y qué pasó, entonces, entre ustedes? –Yo no pude hacerlo más que esa vez... Prefería... No podía –hizo un silencio– Me daba impresión. Un colectivo se detuvo junto a nosotros y miré en su cartel si me llevaba. Creía que sí, pero no estaba seguro. Nadie nunca debería mudarse. El tiempo no debería transcurrir. La vida debería ser como ese camarote de los hermanos Marx en que las personas y las cosas podían entrar interminablemente: nunca se saturaba, nunca implotaba. Yo había visto a Jimena hacía seis años, habíamos intercambiado apenas unas palabras, Esther me esperaba en una disquería. Jimena no se había casado, yo sí. En ese encuentro, del mismo modo que en el encuentro con el cartel donde publicitaba su obra, no supe verla. Como esas pinturas con dos motivos, uno aparente y el otro oculto, que inicialmente no vemos, pero luego de percibirlo ya no podemos volver al momento en que GUARAGUAO 122 no lo veíamos, así me parecía ver ahora el verdadero rostro de Jimena, detrás de una cicatriz invisible, en el encuentro de hacía seis años, en el cartel y hacía unos minutos: rota, herida, imposibilitada, sin alguien que supiera cómo curarla. Tal vez era simplemente mi dolor por no haber podido fornicar con ella, y repetía el más viejo de los adagios conocidos para el fracaso en el amor: las uvas están verdes. Dejé que el colectivo siguiera su curso. –Yo creo que eso la cambió para siempre –dijo el rengo– No sé bien cómo, pero nunca más fue la misma. No se casó ni tuvo hijos, una mina como ella. –¿Quién sabe? –dije. El rengo me dio la razón en silencio. –¿Me podés prestar un peso? –me preguntó. –¿Para qué? –Para el colectivo. –¿Y el que te sobró del café que te pagué yo? –No, no tenía un centavo. –¿Y con qué ibas a pagar el café? –No pago. El mozo que nos atendió es muy gamba, me banca: me fía. –¿El mozo? –El mozo, me fía. Le presté su peso y me abrazó nuevamente, otra vez destartalado. –Hasta muy pronto –me dijo. Y retomó Callao. “Hasta nunca”, pensé. Pero cada vez más “nunca” me parecía muy pronto. Paré un taxi. *** Publicado en Guaraguao no. 13, invierno 2001 Marcelo Birmajer (Buenos Aires, 1966), es escritor, periodista, guionista de cómics y humorista, ha publicado las novelas El alma al diablo (1995, novela juvenil), No tan distinto, Tres mosqueteros (2001), los libros de cuentos Fábulas salvajes (1996), El fuego más alto (1997), Ser humano y otras desgracias (1997), Historias de hombres casados (2000), Nuevas historias de hombres casados (2001), Eso no (2003), y Últimas historias de hombres casados (2005). Es autor de la obra de teatro Cuatro vientos y el saxo mágico (1994) Y del guión Un día con Ángela, ganador del Concurso de Cortometraje del Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina en 1993. Es coautor del guión cinematográfico El abrazo partido, ganador del premio al Guión Inédito en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2002 y del Oso de Plata en Berlín 2004, y seleccionado por la Academia de cine argentina para representar al país en los Oscar; de los textos de la película Sol de noche. Ha sido colaborador y redactor en más de cincuenta medios gráficos de habla hispana. Ha publicado artículos y cuentos en revistas como Fierro, La Revista (del diario La Nación), Viva (del diario Clarín) o Página/30; y en los diarios Clarín, Página/12, ABC, El País y El Mundo. Escribe semanalmente en la revista Ya, del diario chileno El Mercurio. Es uno de los autores más consolidados y premiados en el ámbito de la literatura juvenil de su país. Algunos de sus libros están traducidos al alemán, al italiano, al neerlandés y al portugués. La aventura Fernando Ampuero La naturaleza nunca te defrauda. Hockney La gente alzó la mirada, optimista. Hacía una fresca y soleada mañana y, a lo lejos, recortado entre las montañas que ascendían a la cordillera, un cielo azul serrano consentía apenas un racimo de nubes blancas como copos de nieve. No se avistaba el menor indicio de lluvia. Sin embargo, nadie ignoraba que, en tan apacible paisaje, anidaba el peligro. Serpenteando riscos y quebradas, el río Cañete discurría a cada momento más impetuoso y sonoro, casi salmodiando. La brisa, a orillas de su cauce, agitaba los verdes cañaverales, cuyos altos juncos de penachos pajizos flameaban como banderines. Pero sin duda era la misma gente, mirándose entre sí, el factor más elocuente. Aquella gente protagonizaba la vistosa escena que promueven las publicidades de turismo: un trajín de remos, cascos y chalecos salvavidas al interior de unos chatos y gordos botes de goma dispuestos a zarpar. Dos eran los botes aguardando en la orilla. A bordo de uno, iban ocho personas, hombres de mediana edad, que debían saber lo que hacían, pues todos, sin excepción, reían de lo más confiados. Ese bote zarpó de inmediato. Alegres y vibrantes, las risas se alejaron velozmente río abajo hasta perderse en el fragor de los rápidos. El otro bote, en cambio, iba ligero: seis muchachos de ambos sexos, cuatro varones y dos mujeres. Pero ellos se tomaban las cosas con calma. Si bien charlaban animados, bromeando sobre los riesgos del paseo como lo hicieran sus compañeros de ruta, permanecían anclados, atentos y cautos, con el propósito de asegurarse de que no sucediese nada que pudieran lamentar. Motivos de preocupación sobraban. Nadie en ese bote sabía un ápice de canotaje; nadie había tenido antes la experiencia de dejarse arrastrar y zarandear por esa vorágine de aguas turbulentas donde el pánico y la excitación confundían sus alaridos. Veladamente los muchachos clamaban por referencias: ¿A qué se parece esto? ¿Al vértigo ciego que encontramos en GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 124-133 Fernando Ampuero • La aventura 125 un parque de diversiones? En modo alguno, debía responder en todos el instinto de conservación. Un juego mecánico, montado sobre rieles, lleva a un puerto seguro; el canotaje, ajeno a ese determinismo, conduce a un desenlace impredecible. Para decirlo de una vez, el canotaje se asemeja a la vida: convierte a los pasajeros en tripulantes; pone remos en sus manos, los libra a los rápidos de las corrientes, los conmina a navegar sincronizada e incesantemente a fin de sortear los escollos del camino (pleno de hondas caídas y enormes piedras traicioneras); los obliga, en suma, a tomar prestas decisiones que definan el buen éxito de su destino. Por eso mismo los muchachos del bote inmóvil en la orilla no se apresuraban. Mantenían un sosiego lleno de inquietudes. Miraban de soslayo al instructor y se preguntaban, vacilantes: ¿Será este patita el más capo en su oficio? Ellos, durante la noche pasada, indagando aquí y allá, habían dedicado mucho tiempo y paciencia a su elección: querían al más diestro, al mejor instructor de Lunahuaná. Acudieron a bares, a tiendas de comestibles, a recepciones de hoteles y, sobre todo, a corrillos de instructores. Uno de los muchachos, haciéndose pasar por periodista, alegó que requería de tal información para escribir un reportaje. La encuesta arrojó dos nombres que se repetían: Policarpio y Jonathan. El último aventajaba a su rival por tres menciones. Se decidieron por él y, buscándolo en su casa, lo contrataron para la mañana del día siguiente. Era un cholo fornido, simpático, de boca grande y pómulos prominentes, cuyo rostro se iluminaba con festivas sonrisas. Y ahora, parado en la popa, lo tenían ante ellos, oyendo sus instrucciones. –Aseguren los broches de sus cascos –decía en ese momento–. Aseguren igualmente sus chalecos. Y, atención, pase lo que pase, nunca suelten su remo. Los muchachos se veían a sí mismos perfectamente uniformados: chalecos rojos, cascos azules de ribetes amarillos, remos que repetían los colores del casco. Por debajo, además, todos vestían ropas similares: polo, shorts y zapatillas sin medias, en previsión del agua que solía meterse al bote. ¿Será realmente el mejor? ¿Será un instructor de veras responsable? El río roncaba a unos palmos, oliendo a barro. Jonathan metió una mano al agua y sonrió. –Está fría –dijo, jovial–. Así que, por favor, traten de no caerse. GUARAGUAO 126 ¿Caerse? ¿Fue necesario decir eso? ¡Claro que sí! ¡A eso se deben precisamente las caras de pavor que todos tenemos! –¡Guarda tus bromas, hermanito! –dijo alguien, haciendo mofa de su angustia. –Tranquilos, tranquilos, no se me ataranten –repuso el instructor–. Nadie va a caerse si tiene bien enganchado el pie en el seguro. –¿Cuál seguro? –preguntó precipitadamente una de las chicas. Se llamaba Karina. Trigueña y de bonitas piernas, ocupaba la tercera fila de remeros, emparejando con un chico flaco, nariz aguileña y anteojos de miope; en segunda fila, se atornillaba la otra chica, la rubiecita del grupo, junto a un chico de zapatillas rojas, y, finalmente, en proa, primera fila y dando el pecho a las previsibles aguas encrespadas, se sentaban los remeros de choque: un robusto pelirrojo con nariz de boxeador y un muchachón apuesto y musculoso de manos enormes. Ese orden se fijó al momento de subir a bordo. Echando un vistazo al grupo, a fin de evaluar el peso y el temperamento de su tripulación, Jonathan había designado a cada cual el lugar que le correspondía. –¿Hay un seguro? –se interesó el pelirrojo–. ¿Dónde está? –A sus pies –señalando con un dedo que avanzaba, el instructor mostró las sogas que atravesaban horizontalmente el suelo del bote. Había una frente a cada canelón, los asientos de goma de las filas, a cosa de diez centímetros–. El seguro es esa soga tensa que tienen ahí. Metan sólo un pie por debajo. Los sujetará en su sitio si el bote pega un gran salto. –¿Y por qué no meter los dos?– se afanó la chica trigueña. –No es buena idea. Si el bote se voltea, pueden quedarse atracados. Es más fácil salir a la superficie teniendo un pie libre. El bullicio cesó en seco. La situación figurada por el instructor se tradujo en vívidas imágenes: bote volcado, cuerpos sumergidos que golpean contra las rocas, hileras de burbujas emergiendo, ojos desmesuradamente abiertos y carrillos inflados, pataleos desesperados por la imposibilidad de salir a flote y respirar. –¿Cómo es eso de si el bote se voltea? ¿Está tan bravo el río? –No está tan bravo, aunque está bravo –sonrió el instructor–. Grado cuatro, por la crecida de febrero. Pero eso es lo que estaban buscando, ¿no? Nos tocó un sádico que se divierte, pensó el flaco de las gafas. –Un momento –se puso serio el chico de las zapatillas rojas, quien, para Fernando Ampuero • La aventura 127 ser precisos, era más bien un chico technicolor. Fuera de los colorinches obligatorios, el casco y el chaleco, rebosaba de colores naturales y artificiales: piel capulí, ojos verde agua, pelo pintado de lila eléctrico. Se llamaba Miguel y lo apodaban “Promedio”, pues siempre estaba calculando el promedio de las notas de sus exámenes -. No te hemos buscado por eso. Nosotros te dijimos desde el principio que es nuestra primera vez y que queremos tener las máximas seguridades. –Tienen todas las seguridades, pero no las máximas –enfrió su sonrisa el instructor–. La máxima seguridad sería tomarnos una foto aquí, en la orilla, y volver a tierra. Justamente en ese momento, incorporado de su asiento, el muchachón apuesto hacía fotos de sus compañeros. –Así se murió la chica del Villa María - dijo Karina, la trigueña. –¿Qué chica? –preguntó el pelirrojo. –La chica que murió en su viaje de promoción. –Lo recuerdo bien –comentó el flaco de los anteojos–. Fue una tragedia. “Promedio” esbozó un gesto sombrío: –¿Ah, sí? ¿Y qué le pasó exactamente? –Una volcadura –explicó Karina–. El bote se atolló entre las rocas y la chica quedó atrapada bajo el agua. Los periódicos dijeron que se ahogó porque el instructor no llevaba un cuchillo para cortar el bote y desinflarlo un poco, sacándolo del atollo. –¿Ocurrió aquí? –No. En Cusco, en el Vilcanota, el año pasado. –¿Tú tienes cuchillo? –susurró la rubiecita. Dándose una palmada en la cintura, el instructor replicó: –Aquí está –dijo. Todos, aliviados, observaron la brillante empuñadura de un cuchillo en su funda de cuero–. Y aquí también tengo mi cuerda de seguridad –agregó levantándose el chaleco y mostrando su cintura engrosada por las sucesivas vueltas de una cuerda de nylon. Una pequeña boya pendía del extremo de la cuerda. –Tengo diez metros de cuerda –dijo–. Es por si alguien se cae al agua. Era la segunda vez que hablaba de eso y, en esa oportunidad, lo había hecho mientras el muchachón apuesto disparaba fotos. La última foto, de hecho, captó la seriedad de sus amigos paralizados un segundo por las minuciosas previsiones del instructor. Acto seguido, no bien muchos tragaron saliva, se reanudó el bullicio. GUARAGUAO 128 –¡Qué rico! –fanfarroneó el pelirrojo–. ¡Pero qué diablos hago si me caigo! –¡Nadas como loco pues imbécil! –le espetó Karina, súbitamente envalentonada. –Tendrían que nadar, por supuesto –corroboró Jonathan–. Buscar la orilla más cercana, especialmente en los remansos. Pero si están en un rápido, aténganse a una regla: agárrense de su remo como si éste fuera una baranda que tienen delante del pecho, mientras tiran los pies hacia adelante. Pies sueltos, no rígidos. Así se podrán defender de las piedras. Las risas del pelirrojo y el flaco de los anteojos se hicieron más ásperas y vocingleras. Flamantes universitarios, los muchachos procedían de barrios acomodados de Lima. Cursaban el primer año de Estudios Generales, donde se habían conocido, y ése era su primer paseo juntos. Cariñosa, proclive a los mohines infantiles, la rubiecita lucía muy enamorada del muchachón apuesto a quien besuqueaba cuando éste daba un descanso a la fotografía. A ratos, tomándolo por la cintura, lo estrechaba apasionadamente entre sus brazos. En cuanto al resto, debían ser simples amigos: sanos y avispados, e inevitablemente laberintosos, excepto en ese momento en que el instructor, levantando su remo, demandaba la atención de unos y otros: –¡A ver, óiganme bien! El remo se empuña firmemente por el mango y se lo agarra con la otra mano a la mitad de la vara –e hizo enseguida una demostración práctica sobre la manera de coger el remo–. ¿Lo tienen claro? Háganlo ustedes mismos, por favor. Todos cogieron sus remos exactamente como el instructor lo había hecho. –Y ahora pasemos a lo importante –enfatizó–. Me refiero a lo que deben hacer para salir ilesos de aquí. Primero, es básico la colaboración general; la falla de uno afecta a todos. Con lo que estoy diciéndoles que todos los remeros son necesarios, ¿me entienden?… Segundo, no vale cansarse –e insistió en tono intimidatorio–. Repito: no vale cansarse. –¡Ya estoy cansada! –se disforzó Karina. El muchachón apuesto sonrió: –Son los nervios –dijo–. Ahorita se te pasa. –¿Y cuanto durará esto? –interrogó “Promedio”. –Una media hora –Jonathan olfateó el aire por un instante–. Haremos la ruta corta. Fernando Ampuero • La aventura 129 El aroma a barro iba y venía con un viento que mugía levemente. –¿Significa algo ese olor a barro? - terció el flaco de los anteojos. Jonathan adivinó lo que su interlocutor pensaba. –Nada grave –dijo impasible–. No se viene un huayco, si eso temes. Huele así porque el río trae fuerza, pero las aguas vienen limpias, mírenlas. Aguas cristalinas. –¡Oe! –se burló el muchachón–, ya te alucinas con medio cerro encima. –Así es –sacudió la cabeza el flaco de los anteojos–. ¿Y sabes por qué? Porque tengo imaginación y sentido común, cosas que tú desconoces por completo. Haciendo un puchero, la rubiecita exclamó: –¡Qué te pasa, huevón! ¡No te piques! –Me pico con toda razón. He preguntado lo que pregunté porque estamos en temporada de huaycos y sencillamente debemos barajar esa posibilidad, ¿no crees? Al instructor esa suerte de discusiones lo aburrían. Alguna gente, a su juicio, vivía una absurda contradicción. Quería darle más emoción a su vida, pero le costaba aceptar los riesgos. Los únicos sujetos coherentes, paradójicamente, eran los atrevidos: los temerarios y los deportistas. Tomando las debidas precauciones, estos especímenes, guiados por un misterioso movimiento del alma, se lanzaban sin mayores recelos a enfrentar los desafíos que se presentaran. Pero aquí, pensó, sólo dos pertenecen a dicho linaje. El muchachón apuesto, bolo fijo, y probablemente el pelirrojo. Jonathan intuía que, aunque muñequeado, el pelirrojo debía ser de los que se crecían ante la adversidad y por eso mismo lo ubicó en proa al lado del muchachón apuesto. –Ya es hora de partir –interrumpió la trifulca. Instalado en la popa, sostenía su remo fuera de borda a manera de timón–. ¿Estamos listos? Los muchachos callaron y lo miraron fijamente. ¿Quién está listo? ¿No es mejor que aclaremos algunas cosas? –Momentito –dijo “Promedio”. Con una mano se sacó el casco y con la otra, entreabriendo los dedos, alisó las enhiestas puntas de su corto cabello lila bañado en gel–. Todavía no nos has dicho lo que tenemos que hacer. Jonathan intentaba eso desde hacía un buen rato, pero el grupo se lo impedía. –Ahora se los digo –dijo sin inmutarse–. En primer lugar, la única voz GUARAGUAO 130 que deben escuchar es la mía. –El silencio unánime de los muchachos fue suficiente aprobación–. Bueno –continuó–, entonces abran bien sus oídos: cuando yo diga ¡adelante!, todos reman hacia adelante; cuando yo diga ¡atrás!, todos reman hacia atrás; cuando diga ¡izquierda-atrás!, obedecen sólo los remeros de la izquierda, pero los de la derecha siguen remando hacia adelante. Si digo ¡derecha-atrás!, se hace lo contrario: reman hacia atrás los de la derecha, pero los de la izquierda continúan hacia adelante. Finalmente, si les digo ¡alto!, nadie rema. ¿Está claro? Hubo reacciones diversas: asentimientos de cabezas, meneos negativos, chiflidos e incluso la nota chirriante, todo un arrebato teatral: –¡No, no! –estalló en gimoteos la rubiecita–. ¡Estoy confundida! Con infinita paciencia, Jonathan extendió una mano para calmarla. Las instrucciones se las sabía de memoria, así que, dirigiéndose a ella, las repitió más despacio, sin cambiar una palabra, y, al cabo, despejando aquellas dudas individuales, infundió más confianza al resto. –Haremos un ensayo.... –propuso entonces y remó en el aire, azuzándolos. Automáticamente todo el mundo se largó a remar. Y surgió un pequeño caos, un embrollo sin orden ni concierto: unos avanzaban, otros retrocedían. Pero el que menos ya había entrado en situación, lo que alentó a Jonathan a dar el siguiente paso: –¡Y ahora sigan mis órdenes! –gritó–. ¡Adelante! ¡Todos adelante! Los muchachos remaron hacia adelante. –¡Atrás! Los remos batieron el aire en sentido inverso. –¡Derecha-atrás! Como curtidos galeotes, los derechos remaron parejamente hacia atrás, pero uno de los izquierdos, la rubiecita, acató mal la orden. No obstante, al ver lo que hacían sus compañeros de flanco, corrigió el rumbo. –¡Izquierda atrás! Esta vez sí todos procedieron coordinadamente. –¡Alto! La tripulación en pleno colocó los remos sobre sus regazos. –Es fácil, ¿ven? Los muchachos aceptaron que en teoría el instructor estaba en lo cierto, pero que otra cosa sería hacer aquello cuando estuvieran dando tumbos sobre el caudaloso río. Fernando Ampuero • La aventura 131 En efecto, fue otra cosa, aunque sólo en un punto que nadie había sospechado. Tras mirar al río a uno y otro lado, Jonathan soltó amarras y el bote despegó de la orilla y un instante después se deslizó con suavidad sobre las rizadas aguas del remanso. Bajo esos pacíficos rizos, luminosos y susurrantes, corría un invisible torrente. El bote se estremeció al ser succionado por un repentino y ondulante tobogán. –¡Atrás, atrás!... –demandó enérgicamente el instructor–. ¡Adelante, adelante! - Sus órdenes, cambiantes, se sucedían muy deprisa -.¡Atrás de nuevo, atrás! O bien, perdiendo la serenidad, desgañitábase obsesivamente: –¡Derecha-atrás! ¡Derecha-atrás! ¡Derecha atrás! ¡Con más fuerza: derecha-atrás!... ¡No se detengan!... –para luego, en un alivio instantáneo, rematar en tono monocorde– ¡Adelante! ¡Todos adelante! La tensa voz de mando se acoplaba al acelerado ritmo de los corazones. La intrépida acción de repechar una fuerza tan poderosa uniformaba los gestos. Llevaban apenas un minuto de travesía y faltaban más de treinta. La alegría se extinguió. También los pensamientos. Nadie pensaba: no había tiempo para eso. Mente y cuerpo, de pronto una conjunción indivisible, se concentraban en cada remada. O quizá convenga decirlo de otra forma: todos pensaban a través de sus reflejos musculares exhaustivamente afinados. Por lo cual pensar y actuar venía a ser lo mismo, pues apuntaban a una misma idea: la supervivencia. –¡Carajo, qué piedra más grande! –se aterró el pelirrojo. El bote zumbaba con rumbo de colisión. –¡Izquierda atrás! –tronó el instructor–. ¡Izquierda-atraaas! –¡Puta madre! –chilló el flaco de los anteojos remando a todo vapor. Todos remaban enloquecidamente, todos gritaban y remaban sin parar. Y entonces la piedra desapareció. Quedó atrás. Habían logrado desviar la proa a tiempo haciendo que el flanco del bote golpeara contra la roca, propulsando su salida. La rubiecita quiso volverse a mirar el superado escollo. No pudo hacerlo, pues en el salto de salida avistaron otro problema esta vez ineludible: una caída de rápido. –¡Agárrense fuerte! –gritó el instructor. GUARAGUAO 132 Unos se aferraron a sus asientos y otros prácticamente se sentaron en el suelo del bote. –¡Ayyyyyyy! –aulló un coro de voces. Cayeron a un hueco y salieron al instante. La respuesta del río a tanta alharaca fue una encabritada ola que bañó la proa. El chapuzón empapó de pies a cabeza al pelirrojo y al muchachón apuesto. –¡Adelante, todos adelante! –Jonathan asimiló sin pestañear el embate de la ola, pendiente del siguiente escollo–. ¡Adelante! El siguiente escollo, en todo caso, no parecía tal: no lo juzgó una amenaza. Lo observó de reojo, sin aprensión. Era un gran tronco, grueso y pesado, firme desde hacía meses entre dos rocas. No era un problema eludirlo. El cauce del río, en cosa de diez segundos, haría pasar el bote a tres metros del tronco. Pero de improviso todo cambió. Un crujido estrepitoso se alzó por encima del fragor del rápido. El tronco, desprendido de las rocas, bufando, se les cruzó súbitamente por delante. Jonathan sintió un ardor en la garganta. Ese ardor era el tremolar de un grito abortado que transportaba una orden inútil. Fue imposible evitar el impacto. La proa embistió frontal y violentamente el tronco, y el bote, doblado ante el obstáculo, se levantó por detrás hasta casi alcanzar una posición vertical. La tripulación se aferró a los canelones y a las sogas del suelo, pero el instructor, remo en mano y obstinado aún en timonear el bote, salió volando por los aires hacia delante como impulsado por una catapulta. La flexibilidad de la goma jugó esta vez en su contra. Lo que sucedió luego es sencillo de precisar. Sencillo, en virtud de la extraña sencillez que asume todo aquello que, cuando nos sucede, no tenemos más remedio que aceptar. El tronco rodó río abajo y el bote, dando tumbos pero ya estabilizado y con la tripulación completa a excepción del instructor, siguió el mismo curso. Habían perdido dos remos, pero en ese trance daba igual: nadie remaba. Los muchachos permanecían demudados, prendidos de los canelones, mirando boquiabiertos a su alrededor. Jonathan debía ser aquella mancha amarilla y azul hacia la izquierda, de la cual se alejaban vertiginosamente. El instructor, a su vez, los miraba a ellos. Chorreante, con la respiración agitada. Había caído al agua y, salvado de milagro, considerando su Fernando Ampuero • La aventura 133 espectacular zambullida, logró encaramarse en una roca. Y los miraba, impotente. Sabía que los muchachos tendrían que enfrentar solos los nuevos rápidos, el primero de los cuales ya dejaba oír su atemorizante fragor. Bruscamente los muchachos reaccionaron, como si hubieran oído su pensamiento. El instructor percibió una agitación, oyó gritos, vio el bote remontando turbulencias, creyó ver algunos remos que se hundían otra vez en las aguas y se imaginó una voz (¿o quizá realmente oyó con claridad una voz que destacaba entre hilachas de voces que adelgazaban?), una voz femenina, la voz de Karina, la trigueña (¿sería ella?), una voz firme, una voz que ya estaba dando perentoriamente las órdenes. *** Publicado en Guaraguao no. 14, verano 2002 Fernando Ampuero (Lima, 1949), estudió en el Club de Teatro y en la Universidad Católica de Lima. Empezó su carrera literaria en la década de los setenta con la publicación del volumen de cuentos Paren el mundo que acá me bajo (1972). Vivió en las islas Galápagos y en la selva boliviana y brasileña. En 1975 obtuvo una beca de literatura en Budapest, donde escribió la novela Miraflores melody (1979), y a su regreso a Perú, se volcó en el periodismo, tanto en prensa como en televisión. Gato encerrado (1987) recoge una selección de sus crónicas y reportajes. Entre sus obras destacan Malos modales (1994), Bicho raro (1996), Cuentos escogidos (1998) y El enano, historia de una enemistad (2001), novela que aún permanece en las listas de venta de su país, donde superó los cuarenta mil ejemplares en pocas semanas. También publicó las novelas Caramelo verde (2002) y Puta linda (2007). En la actualidad es Editor General de la cadena televisiva de noticias Canal N. Merzapoyera Élmer Mendoza No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Arregló el suspensor, besó la medalla de la virgen de Guadalupe y se encomendó fervorosamente. No quiso evitar ver a Abebe Bikila negro apagado por la flama de los colores de su país. Vedo lo remitía a un ambiente de palmeras al amanecer. Sin embargo, su estampa de hombre subde y desnutrido era lo de menos; bajo el amarillo de su camiseta permanecía lo importante, lo que ponía los pelos de punta, esa maravilla que lo sostenía en el trayecto terrible de todas sus carreras; más que los miles de kilómetros de entrenamiento, las cuarenta palpitaciones por minuto de su corazón o el mítico deseo de triunfo, más que al amor a su mujer, a la bandera o al presidente, ahí estaba el amuleto que le había regalado el brujo de su tribu un día que suspendió un entrenamiento para, sin reconocerlo, ayudarlo a cruzar un río caudaloso. El viejo, seguramente transformado en anciano, se lo obsequió en señal de agradecimiento, diciéndole que cada vez que requiriera de su influjo, simplemente lo tocara (eso había declarado a la prensa al llegar a la villa olímpica) y ahora lo estaba tocando. Bikila pasó sus dedos delgados por aquel triángulo oscuro y cerró los ojos en espera de la señal. Se hallaban en la línea de salida de los diez mil metros planos. Bikila era el favorito y así lo constataban los periódicos de todo el mundo; él, Juan Antonio Chávez, era considerado un nombre más de los dieciséis que tomarían la salida. Y cómo no, si se decía que el africano estaba corriendo la distancia abajo de los 26 minutos. Pero como todos tenía su corazoncito, sabía que en ese instante la TV estaría acercando de cuando en cuando su imagen a la patria. Infinidad de camarógrafos pululaban a la orilla de la pista. Había logrado colarse a la final sin esfuerzo y presentía ciertas posibilidades. Eran muchos años de preparación. Sólo le preocupaba Abebe y su famoso amuleto; total, él se encargaría de Abebe y la Guadalupana del amuleto. Luego hablarían de cueros y GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 135-139 GUARAGUAO 136 correas. Por lo pronto debía manejarse perfectamente. De seguro estarían platicando de él en el continente el país su estado su ciudad su colonia su barrio su calle su casa. Sus padres y hermanos. Los amigos y los parientes. Indudablemente pegados a la pantalla asombrados rezando pidiendo implorando, esperando también el disparo de salida. Encendiendo la veladora a la virgen cada vez que alguien abría la puerta. México tenía derecho a una medalla de oro. A que el himno de Jaime Nunó se alzara en aquellos muros húmedos. Y ahí estaba él con la boca ligeramente seca y unas tremendas ganas de ir al baño. Caballero tigre águila serpiente. Por sus venas corría un tiempo horrendo de abstinencias que al fin vería materializado. Sus piernas conocían de sobra los cerros la carretera a La Palma y la pista del tecnológico de Culiacán. Tampoco desconocía los estadios del cdom y ciudad universitaria en ciudad de México donde había vencido a los amarrados. Otros tiempos. Ahora, observaba a Bikila que tocaba de nuevo su amuleto delicadamente como si se tratara de una flor, y acariciaba sus piernas de ébano mientras los jueces disponían la salida. Se persignó. Todo el Tepeyac apareció en su rostro y escuchó al juez que hacía indicaciones con la pistola en la diestra en un idioma que parecía pelotazos. El disparo. Abebe toma rápidamente la punta seguido por el checo Hradec, Mora, de Colombia, de Kenya, Biwott; el también etíope Kuro, el norteamericano Scott y el mexicano Chávez. Primera vuelta de las 25 que suman los diez mil. Bikila descalzo paso largo sosegado brisa canto de sirena color de fruta parece que no toca el tartán. El resto sigue el esfuerzo y los que van a perder se diseminan y los que lucharán por las medallas acompañan a Bikila precautoriamente. Chávez atento. Su respiración de pato salvaje es una nave espacial. Su plan de carrera consiste en mantenerse en el pelotón sin alejarse demasiado y sin que lo traicione su temperamento latino. En la de san Silvestre empleó una estrategia similar y aunque no ganó, el resultado fue extraordinario; además, supo que posee una enorme capacidad de recuperación, y que su fuerte es el cierre y ahí estaba en pos del etíope que ahora brillaba incesantemente bajo el sol europeo, y con quien, debido a una gripe, no pudo enfrentarse en el campeonato de Helsinki. En Nueva York no estuvo Bikila. Chávez, pequeño fuerte sin Élmer Mendoza • Merzapoyera 137 afeitarse oriundo de la Colpop barrio 33, miembro distinguido del club Venados colapinta, a la caza mayor, perdido entre el norteamericano y Hradec. Mora se apodera del segundo lugar. Kuro al tercero, Biwott al cuarto. Hombres que se hacen fuego nobleza Vuelta siete. Pelotón inicia desmembramiento. Bikila se despega. Chávez lo observa sin amargura; conoce de sobra la fuerza del etíope y su estilo despiadado de correr; no evita pensar en el amuleto y palpa la Guadalupana a través de su camiseta blanca. Las posiciones no han variado. El público parece ignorar a los atletas. De vez en cuando se oyen aplausos pero vienen de la zona de lanzamientos. Alguien debe estar rompiendo récords. Chávez al séptimo lugar. Un japonés ha surgido de algún sitio. Inesperado colapso. Chávez sabe que son muy atrevidos, que no les importa quemarse con tal de intentar lo imposible. Toca la Guadalupana y aprieta un poco. En la vuelta trece se encuentra en tercero, atrás de Bikila y Mora; claro, malévolamente presionado por Biwott y Hradec. Es posible construir puentes con su respiración el estadio es un corazón gigante hecho de papel y tabaco. Bikila se escapa en la vuelta 15. De inmediato supera con diez metros a Mora y Chávez vuelve al sexto. Matsumoto baja estrepitosamente de ritmo. Bikila da la impresión de estar en la segunda vuelta; al menos eso le parece a Chávez que a partir de la dieciocho, de acuerdo a su plan, deberá iniciar el acoso del líder. Cuando la Memorial de Boston, él se encontraba en lo más intrincado de Bolivia entrenando. Igual pasó en la de Budapest. La tibieza del momento es un tren los nombres no existen Chávez desdobla las curvas y pasa de inmediato al quinto lugar; pero Hradec, que seguramente tiene su plan, no le permite demasiadas libertades e inician un escarceo donde Biwott es sorprendido y desplazado al quinto. Chávez pasión esfuerzo herida hidalgo morelos juárez villa madero zapata vásquez gámiz no condesciende y finalmente en la vuelta 21 está ubicado en el tercer lugar oliendo a bronce, pisándole los talones al colom- GUARAGUAO 138 biano y a veinte escasos metros de Abebe Biki1a cuerpove1a remo aeroplano conquista del espacio indicando pautas ca1madamente, aparentemente escuchando el canto prodigioso de los pájaros de su país besando la luna. Vuelta 23. Chávez 10 intuye; Mora, el vencedor de san Silvestre, está en el límite del esfuerzo y Hradec únicamente desea cumplir. El agotamiento es un nudo. Sólo Bikila, ese negrito con paso de fantasma, a quien tuvieron que enseñar los números para que supiera cuándo debía parar, le preocupa. Tiempo de acción de caída de manzanas. Faltan dos vueltas y el público al fin ha fijado su atención en la pista. Gritos aislados de México México México y Chávez inyectado drogado patriotero va por él. Mora pasa a tercero y quince metros. Doce, 10, sus pies lentos como galaxia, 8. Faltan 600 metros para la meta. Una almohada vuela un pájaro trasnocha. Chávez angina de pecho poliomielitis sarampión difteria tétano varicela y mexicomexicoméxico y duro duro duro. 6 metros atrás. Víbora de casca. Virgen de Guada. Biki1a advierte y león amenazado llanura lluvia watatanga. 3m. Disparo. Chávez Bikila doble contra sencillo méxico etiopía américa áfrica meta a trescientos metros recta pegados juntos unidos Bikila alas Chávez alas los sordos los mudos los minusvá1idos última curva Chávez se repliega tras los talones de Bikila y con él casi un país mexicoméxico méxico el público de pie la co1pop de pie bebés maravillosos echando dientes última recta escasos 80 metros Chávez caballo de Troya Pípila al parejo Bikila Chávez chavita chavín si pudieran esos hombres abrazarse en este instante sumarse unomasuno dos hombres dos esfuerzos dos historias una medalla 40 metros y el empate persiste los espectadores sin aliento los fotógrafos los jueces los periodistas jesús mío jesucristo 20 metros mexicomexicoméxico spring la caída de las hojas la calle el locutor diez metros diez la ley de gravedad y sus constantes la relatividad y sus variables Bikila ojos tejido punto de cruz deslave lleva su mano blanca ardiente despampanante al amuleto de 800 kilos 5 metros al amuleto y Chávez 2 metros el listón al alcance ve siente cómo Bikila sale disparado dejándolo sembrado, en , el , ter , Élmer Mendoza • Merzapoyera 139 Todo se acaba la noche es noche por oscura. Mientras le aplicaban oxígeno, escuchó la ovación que recibía Bikila cuando efectuaba la vuelta olímpica. *** Publicado en Guaraguao no. 16, verano 2003 Élmer Mendoza (Culiacán, México, 1949), además de dramaturgo es también autor de las novelas, Un asesino solitario (1999), El amante de Janis Joplin (2002), Efecto tequila (2004), Cóbraselo caro (2005) ; autor también de cuentos: Mucho que reconocer (1978), Trancapalanca (1989), El amor es un perro sin dueño (1992), y de dos crónicas sobre el narcotráfico, Cada respiro que tomas (1992) y Buenos muchachos (1995). En la actualidad es catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa y un incesante promotor de la lectura y la literatura en instituciones culturales. En el 1998 fue becario del Fonca Sinaloa y desde el 2000 forma parte del Sistema Nacional de Creadores. También ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2002. Y ha sido colaborador de importantes revistas y periódicos de México y el extranjero. El día de San Juan Guillermo Fadanelli Para Lisandro Martínez una nueva oportunidad estaba tocando a su puerta. Gracias a una recomendación de su cuñado había sido contratado como guardia bancario sin necesidad de realizar trámites penosos o pernoctar en humillantes hileras de desempleados. Después de varios meses sin trabajo, agobiado por depresiones constantes, su familia podría nuevamente sentirse tranquila: Lisandro Martínez sería un guardia bancario pese a no haber tenido jamás un arma en sus manos. El empleo sería más sencillo de lo que había imaginado ya que, contra sus predicciones, no portaría pistola ni tampoco un incómodo uniforme con botones dorados, ni mucho menos quepí. Una de las primeras tareas que llevaría a cabo Lisandro en su nueva empresa sería proteger obras de arte. Cuando le comentó a su mujer el rumbo de sus nuevas actividades ella se mostró hasta cierto punto orgullosa, aunque no fue capaz de precisar qué significaba exactamente una obra de arte. –Me imagino que tendrás que cuidar monumentos en alguna avenida –dijo no muy convencida. Era una mujer joven, menuda, de movimientos nerviosos. –No, mujer –intervino Lisandro–, es un museo donde guardan pinturas que tienen mucho valor. –¿Y si tienen tanto valor por qué no te dan una pistola para protegerlas? Las vidas son más valiosas que cualquier pintura. ¿Qué vas a hacer si alguien intenta robarlas? Al menos deberían enseñarte karate. –Parece que el público que va a esa clase de museos no se siente bien cuando ve policías armados. –¿Te contrataron para ser guardia bancario o para cuidar tonterías dentro de un museo? Aun cuando Lisandro no conocía los pormenores de su nuevo empleo, cultivaba las mismas dudas que su mujer: ¿por qué no estar preparados ante un inminente ataque perpetrado por los ladrones de arte? En estos días había ladrones para casi cualquier clase de cosas. Sus dudas se despejarían sólo a medias una vez que tuvo su primera reunión de trabajo dos GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 141-144 GUARAGUAO 142 días antes de que la muestra se abriera a la exhibición pública. El instructor le señaló que debía ser cortés con los visitantes, pero muy exigente en lo concerniente a respetar las reglas: “El dinero siempre se puede reponer, pero la mayoría de los artistas que pintaron estas obras están muertos y no podrán repetir su trabajo”, dijo con seriedad el instructor. Como el resto de sus compañeros, Lisandro estaría vestido de civil con un traje azul marino bastante elegante para su opinión, aunque un poco holgado. El traje pertenecía a la institución bancaria hasta que se cumplieran los primeros tres meses de labores: después de ese tiempo los empleados podían considerar el traje de su propiedad. La exposición se llevaría a cabo en un palacio colonial propiedad del banco ubicado en el centro de la ciudad. Hasta entonces Lisandro se enteró de que los bancos poseían obras de arte, las cuales formaban parte de su patrimonio. –Los bancos son dueños de todo lo que hay en el mundo –sugirió su mujer. –Deben ser las pinturas de los deudores. Si no le pagas al banco, viene y te quita hasta lo que no tienes. Me pregunto si también tienen estufas o lavadoras –Ten cuidado, Lisandro. Puede haber por allí uno que quiera recuperar a toda costa lo que es suyo. El edificio donde se llevaría a cabo la exhibición tenía dos pisos con varios salones cada uno. En cada salón habría un mínimo de tres hombres que mantendrían el orden durante el tiempo que durara la muestra. Sus compañeros poseían experiencia suficiente en esos asuntos, pues a excepción de Lisandro todos presumían por lo menos un año de experiencia. Alguna vez escuchó a uno de ellos decir que cuidar pinturas resultaba un trabajo aburrido como cuidar niños o masturbarse hojeando revistas. En el piso de cada uno de los salones se habían marcado líneas que por ningún motivo los espectadores de las pinturas tendrían que rebasar. Nadie podía tocar los óleos ni tampoco podrían utilizar plumas u objetos metálicos para tomar notas: los lápices estaban permitidos siempre que fueran obsequiados a la entrada de la exposición: unos inofensivos lápices de goma que habían traído desde Europa para la ocasión. Lisandro estaba sorprendido de que se destacaran tantos hombres para resguardar cuadros donde lo único ausente era la belleza. Fuera de los paisajes que estaban junto a la puerta de entrada o de unas caricaturas que le parecían divertidas, el resto no eran más que manchas, cuerpos deformes o colores que no armonizaban entre Guillermo Fadanelli • El día de San Juan 143 sí. Si hubiera tenido que cuidar un bote de basura no se habría sentido tan poco indispensable. Durante la noche que siguió a su primer día de trabajo comentó con su esposa sus primeras impresiones. Ambos estaban sentados a la mesa, mientras que su pequeño hijo miraba televisión en la recámara. –Con decirte que en la muestra hay un par de cuadros pornográficos. Por suerte no se encuentran en la sala que está a mi cuidado. –Ni modo, Lisandro. Por el momento lo importante es salir del paso. Ya encontraremos un empleo más decente. –Si por lo menos cuidara dinero sabría que mi trabajo tiene sentido: yo, Lisandro Martínez, exponiendo mi vida por pinturas que no son más que manteles llenos de manchas. Los días se sucedieron sin que se presentara ningún hecho extraordinario, no obstante una mañana de domingo un hombre de baja estatura se aproximó demasiado a un cuadro que mostraba un balneario atestado de gente. La pintura llevaba por nombre “El día de San Juan” y a Lisandro le recordaba los fines de semana cuando su padre llevaba a toda la familia a divertirse a las albercas de Oaxtepec, un enorme balneario en el estado de Morelos. Qué días aquéllos cuando su padre se levantaba tan de buen humor como para anunciar a la familia que irían todos a nadar. Lisandro se aproximó al espectador para pedirle que no tocara con sus zapatos la línea marcada en el piso. Intentó ser cortés, pero su consejo no fue siquiera escuchado ya que el hombre continuó hablando con una mujer que atendía con cuidado sus palabras. –Creo que el atributo principal de esta pintura es que, a través de un rígido dominio de la perspectiva, el artista provoca que cada uno de los cuerpos pintados tengan una presencia real. Lisandro no comprendió lo que ese hombre de barba mal cuidada comunicaba a su mujer. Volvió a insistir: –Señor, no rebase la línea que está marcada en el piso, ni se acerque demasiado a la pintura. –Sin duda es éste uno de los mejores cuadros de Julio Castellanos. Mira esos rostros famélicos intentando divertirse. Son como ratas dentro de una piscina. Estas últimas palabras calaron en el corazón de Lisandro. ¿Así que para estos tipos los hombres que se divertían sanamente con sus hijos dentro de una alberca no eran más que ratas? No conforme, el hombre casi tocaba GUARAGUAO 144 con la punta de los dedos la superficie del óleo. Era calvo pese a no ser un viejo y tenía los labios rojos, húmedos. ..Señor, escúcheme por favor –Lisandro dio un paso para interponerse entre la mano del espectador y la pintura–, no puede usted acercarse a la obra. –¿Pero, por qué? El arte nos pertenece a todos mientras no lo dañemos. Usted no me va a enseñar cómo tratar una de estas obras –respondió el hombre, cortante. –Son órdenes, señor. Esta obra pertenece a la colección del banco. Puede usted tener las opiniones que quiera sobre las pinturas, pero no a menos de un metro –Lisandro experimentó una gran satisfacción al escucharse a sí mismo palabras tan contundentes. No se amedrentaría frente a nadie. –Ustedes qué van a saber, carecen en absoluto de sensibilidad –esta última frase iba dirigida a su acompañante, aunque con la intención de que no pasara inadvertida para el guardia. –Usted podrá ser un bocón, pero no tiene más sensibilidad que yo. Hago mi trabajo para que mi familia pueda comer. Y lo hago sin ofender a nadie, ¿me escuchó bien?, sin ofender a nadie. –Haga su trabajo pero no moleste a la gente. –Entonces no rebase la línea ni toque los cuadros. Ni ofenda a la gente. La pareja caminó lentamente hacia el siguiente cuadro ante la mirada acechante de Lisandro. Nadie le impediría cumplir con su trabajo ni esa noche contarle a su mujer lo sucedido. Ella estaría tan satisfecha de Lisandro que quizás lo comentaría también con las vecinas: su esposo, Lisandro, nuevo cuidador de pinturas había puesto en su lugar a uno de esos estúpidos sabelotodo. *** Publicado en Guaraguao no. 18, verano 2004 Guillermo Fadanelli (Ciudad de México,1960), ha publicado los libros de relatos Cuentos mejicanos (1991), El día que la vea la voy a matar (1992), Terlenka (1995), No hacemos nada malo (1996), Barracuda (1997), Regimiento Lolita (1998) y Más alemán que Hitler (2001), así como las novelas No te enojes, Pamela (1996), Para ella. todo suena a Franck Pourcel (1997), La otra cara de Rock Hudson (premio IMPAC-CONARTE-ITESM de novela, 1997), ¿Te veré en el desayuno? (1999), Clarisa ya tiene un muerto (2000), Lodo (2003), La otra cara de Rock Hudson (2004), Compraré un rifle (2004) y Educar a los topos (2006). En 1993 realiza los vídeos Soy loca por ti, El secuestro de Montserrat, Alpura de fresa, entre otros. Dirige la revista Moho desde 1989 y la editorial del mismo nombre. La barricada Edmundo Paz Soldán Hay una persona muerta en la casa de la esquina. O al menos eso parece. Dos autos policía están en la puerta, y hay una ambulancia y un carro bombero y muchos curiosos agolpados detrás de las cintas amarillas que impiden –intentan impedir– el paso. Un policía fornido con un revólver en la mano se ha subido a una escalera y atisba hacia el interior de la casa desde una ventana. Otros de civil hablan por walkie-talkies hacia alguna central que los ordena. Algo raro: las cámaras de televisión tardan en llegar. Hace mucho calor en este mediodía de junio y la luz del sol relumbra en las paredes de la casa blanca, la dota de un aura de territorio encantado. Sin brisa, los altos árboles de la cuadra apenas mueven sus ramas. Mi hermana y yo hemos abierto la puerta de nuestra casa y nos hemos sentado en los escalones de la entrada, la mirada dirigida hacia el lugar de los hechos, justo al frente de nosotros. Tenemos helados de chocolate en la boca y jugamos a adivinar quién es la persona muerta. La casa blanca es inmensa y tiene cuatro subdivisiones: dos en el primer piso y dos en el segundo. Yo digo que es el hombre cuya ventana da a nuestra acera en el primer piso. Alguna vez he pasado a su lado y he sentido un olor a marihuana, a fruta en descomposición; tiene la mirada extraviada y no parece saber que existimos. Mi hermana, las largas pichicas cayéndole sobre los pechos, dice que es la mujer pálida y demacrada del segundo piso, la de la gata color ladrillo –las patas blanquísimas– que de vez en cuando aparece maullando en nuestro porche, en busca de comida y de calor humano. –¿Ella? Pero si no tiene ni treinta años... –¿Y qué? ¿Acaso la gente sólo se muere después de los sesenta? Dice que ha escuchado que es una enferma mental. No me extrañará que se haya pegado un tiro. Los locos no son gente normal. Su voz tiene la autoridad de la hermana mayor, pero yo me resisto a creerle: una vez fui a la casa de la mujer pálida, a devolverle su gata. Me hizo pasar, y jugamos ajedrez. Aparte de que tenía reglas peculiares para jugar –su rey se movía como la reina, sus peones eran inmortales–, de que GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 146-148 Edmundo Paz Soldán • La barricada 147 hablaba en voz muy alta (rasgo que atribuí a cierta sordera), y de que su departamento era muy frío, no noté nada extraño. –¿En serio? Si se enteran los papis te matan. Cuántas veces te han dicho que no te metas con extraños. –¿Y qué querías? ¿Que deje a la gata aquí? –Aunque sea. Hay secuestros, hay violaciones. –No de hombres. –De hombres también. En esta cuadra hay gente más extraña que la dueña de la gata. El jubilado italiano a dos casas de la nuestra, por ejemplo; todo el día sentado en un sillón en su jardín, saludando a la gente desconocida que pasa por la vereda y tratando de entablar una conversación en italiano. O la mujer que tiene su casa adornada todo el año con luces de navidad; en las noches, las luces de colores parpadean, son como el gran ojo despierto de nuestro vecindario. La escalera ha llegado ahora al segundo piso. El policía rompe una ventana y se mete por ella; la gente se acerca a la esquina para oficiar de curiosa y no perderse el desenlace. Mi hermana y yo terminamos los helados y hacemos lo mismo, pasamos bajo la cinta amarilla sin que nadie se moleste en decimos algo. Escuchamos gritos y maullidos. Mi hermana le hace preguntas a un policía obeso, uno de esos que mejor se quedan en un trabajo de oficina porque si no, los asaltantes le pierden respeto a la ley. –No está muerta –me susurra mi hermana, algo desilusionada–. Se ha barricada en su habitación desde hace días. Dice que un enemigo asume formas extrañas y quiere su muerte. Se acerca a su puerta disfrazado de cartero, de Testigo de Jehová, de familiar, de vecino. Pienso en la gata, confundida ante lo que ocurre en torno suyo, tratando de alcanzar al policía con uno de sus temibles rasguños. Si mi hermana quería asustarme, lo ha logrado. Yo pude haber sido el enemigo bajo la forma de un chiquillo inocente, aquella vez que me acerqué a su puerta. Pero ella abrió las barricadas y me dejó entrar. Acaso una sensibilidad especial le permitía detectar quiénes venían en son de paz y quiénes no. Al rato, el policía aparece en la puerta de la entrada con la mujer en sus hrazos. Ella patalea, llora y grita que no le hagan daño. Trato de mirarla a la cara; nunca he visto cómo luce una enferma mental, y quisiera memorizar su rostro y sus gestos para reconocer a la siguiente que me toque en suerte, así no cometo la imprudencia de ingresar a su departamento a jugar ajedrez. Está muy pálida y ojerosa, y tiene las mejillas chupadas, pero esos datos, me GUARAGUAO 148 temo, no son suficientes para identificar la falta de cordura en una persona. Tampoco sus jeans rotos o su camisa blanca teñida de rosado (la lavandería obra esas combinaciones). Deberé discurrir por el mundo sin saber si quien se sienta a mi lado en el bus o me saluda en el club de vídeo tiene alguna suerte de desajuste mental (la gente, además, es muy buena para disimular). Dos enfermeros rubios le ponen un chaleco de fuerza, la amarran a una camilla y la meten a la ambulancia. La mujer vuelve a gritar que no le hagan daño; el sonido implorante de su voz resquebraja la clara mañana; uno de los enfermeros le asegura que nada malo le ocurrirá. Los policías se congratulan por la labor cumplida –los walkie-talkies no cesan de funcionar–, los otros habitantes de la casa desahogan sus temores con palabras apuradas. La ambulancia parte, la gente se dispersa, mi hermana se desatiende del asunto y se vuelve a casa, sus pichicas en continuo vaivén. –Pensar que teníamos una loca de vecina –dice antes de irse–. Qué miedo. Mamá querrá trasladarse. Yo me quedo parado, sin saber qué hacer, hacia dónde ir. El sol me da de lleno a la cara. La gata aparece por la puerta entreabierta y se me acerca. La alzo. Está flaca, debe tener hambre. ¿Qué sabe que yo no sé? ¿Qué vio en ese departamento que nadie más vio? Ni siquiera treinta años. Qué le habrá ocurrido, en qué instante habrá dejado atrás un mundo extraño para perderse en otro aún más extraño. ¿A quiénes les toca, a quiénes no, y por qué? La mujer había querido decirme algo pero luego lo pensó mejor y no dijo nada. Con un gesto me invitó a entrar ya sentarme a su mesa desaliñada a jugar ajedrez. Cuando le quise comer un peón, me dijo que no podía, el tono alto y frenético. “Los peones me defienden”, dijo una y otra vez hasta convertir la frase en un mantra. “Sin ellos, yo ya no estaría aquí”. Acaricio el suave pelaje de la gata y me pregunto si algún día, por alguna todavía insospechada razón, seré yo el que atraviese las fronteras y alce las barricadas contra este mundo. Sería sorprendente. No me sorprendería. *** Publicado en Guaraguao no. 18, verano 2004 Edmundo Paz Soldán (Bolivia, 1967), es doctor en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es profesor de Literatura Latinoamericana en Cornell, Estados Unidos. Ha publicado las novelas Días de papel (1992), Alrededor de la torre (1997), Río Fugitivo (1998), Sueños digitales (2000) y La materia del deseo (2001) El diario de Turing (V Premio Nacional de Novela 2002, Bolivia); los libros de cuentos Dochera (Premio de Cuento Juan Rulfo,1997), Las máscaras de la nada (1990), Desapariciones (1994), Amores imperfectos (1998); y las antologías Simulacros (1999), Imágenes del incendio (2005) y Lazos de familia (2007). Ha coeditado la antología de cuentos Se habla español (2002). Medea Liliana Miraglia Cualquier cosa que escribimos es una imposición que le hacemos a los lectores, al menos a los lectores que tengan la gentileza de leernos, así que ésta es mi pequeña versión de Medea que se me ocurrió a partir de la versión de Christa Wolf y ya me quisiera yo que ella también la leyera. El lugar es una ciudad que no es mi ciudad pero es como cualquiera, tal vez con una vía circular que la rodea. El hotel es un hotel que tiene una gran escalera en la mitad del lobby. La gente del hotel hace lo de siempre, circula por el lobby, entran y salen pasajeros con maletas, aparecen o desaparecen en el ascensor, como los actores en el escenario. El movimiento no cesa porque es un hotel muy importante. Entra un cantante admirado y se pierde en lo alto de la escalera, también un escritor célebre y muy cerca del mostrador de recepción hay un gran cartel que anuncia que una famosa compañía de ballet se va a presentar en el teatro principal de la ciudad. Somos turistas en un país extraño y comemos cosas extrañas como coco frito y muchas alcaparras. También tortas de cebada con ají. Aunque vemos a todos los huéspedes y su continuo movimiento frente a nosotros, debo confesar que a los niños nunca los vi sino hasta cuando ya estaban en plena función. Pude haberlos visto antes, a la hora del desayuno, pero yo hacía que me lo subieran a la habitación. En cambio, ahora sé que a la nodriza sí la vi y tal vez hasta a la misma Medea, a quien Ximena dijo que la había visto con una bata de cama en el corredor de su piso buscando hielo. También sé que vimos a Jasón que andaba con un blue jean apretado y unas botas negras, pero ni idea de que se trataba de ellos. Por eso a todos después, menos a los niños, los reconocí cuando ya estaban en el escenario, cuando Jasón y Medea ejecutaron un gran baile que recuerdo como un repique insistente no sé si de castañuelas o solamente del zapateado. La nodriza con un traje blanco y rojo con arandelas es la única que no baila, ella sólo acompañaba a los ninos y los ubica delante de Medea, después se los lleva y los vuelve a traer. Sin embargo, a mí me parece que los niños están asustados y hacen que me asuste también. Comento con nuestro GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 150-152 Liliana Miraglia • Medea 151 guía, le digo que esos niños deben ser en la realidad hijos de Medea, así como los hijos de Tani Flor son los hijos de Tani Flor que viven con ella en el teatro, pero el guía me dice que no, que son niños actores que están ahí después de haber pasado por un casting en el que resultaron elegidos y que ni siquiera viajan con sus padres sino que lo hacen con una tutora, entonces yo digo que In tutora debe ser la nodriza y el guía hace como que no me escucha y ya no me contesta. Pero los niños sí están asustados y creo que es porque ellos saben que los van a matar. Yo miro hacia otro lado en el teatro porque no me gusta ver que los niños están asustados, si tuviera seis años le pediría a mi mamá que me adelante lo que va a suceder, como cuando le preguntaba si iban a matar a la muchacha que unos pillos tenían acorralada, para que ella me tranquilizara diciéndome que todo es de mentira y que sólo son actores, pero estos niños saben que no es así y están asustados porque ya los mataron también en las otras funciones que representaron en otras ciudades del recorrido o por último, porque así lo hicieron ayer en el ensayo. Volvemos al hotel y todos los días a esta hora es la hora del apagón, por un racionamiento de electricidad, y a pesar de la poca luz que viene de las velas, ahora sí los reconozco. Son los mismos niños a quienes finalmente mataron, poco tiempo antes, en el escenario y veo que la mujer que los cuidaba no era la nodriza. Ellos estaban jugando a las perseguidas y se agarraban del vestido de la mujer y se lo jalaban para un lado a otro y ella los reprendía, les decía que estuvieran quietos. El cantante famoso que subió por la escalera era Juan Manuel Serrat que tenía puesta una chompa de cuero que con las velas parece dorada, el escritor famoso es uno que se llama como antes se llamaba Adolfo; una turista inglesa se hace la que no es conmigo pero empieza a hablar en voz alta y dice que es el colmo que sin electricidad haya huéspedes que hacen que les suban el desayuno a la habitación y lo peor es que creo que Juan Manuel Serrat también la escuchó. Yo la miro con odio y espero que vuelva a decirlo porque seguro que lo volverá a decir. Debe ser por el vino que la gente habla tanto y la falta de extractar hace que se sienta insoportable el olor a carne asada a pesar de que la gente ya tiene hambre. Jasón se acerca a Ximena y la invita al bar a tomar un trago y ella dice que se va con él a pesar de lo mucho que le huelen las axilas y se echa una carcajada. Eugenia, en cambio, desde otra ubicación, quiere decirme con la mirada que algo de la Medea de Christa le molesta, por decir algo dice que se la ve como si usara productos Clinique hipoalergénicos GUARAGUAO 152 y puede que tenga razón, pero en eso se me cruza la Medea de acá y nada más de puro mala quisiera preguntarle ¿y Clitemnestra? para ver si se hace la que no me entiende, como si no supiera eso de que las buenas de pronto se hacen malas y las malas buenas. Finalmente decido no decirle nada, para qué meterme en peleas en las que no tengo nada que ver, más si Jasón se pasea por el lobby exhibiendo su blue jean y sus botas apretadas, tan llamativo que tardo un rato en darme cuenta de que ha dejado botada a Ximena y cuando el apagón concluye, todos nos reconocemos y vemos cómo son nuestras caras exactamente. Llega el momento esperado en que nos llaman a comer y casi no hemos terminado de sentarnos ante la mesa cuando el mozo nos pregunta si empezaremos por el cordero, pero yo no entiendo mucho la pregunta y qué puedo haberle contestado para que él insista en lo de que son muy finas las lascas del cordero ¿asado y bañado con salsa de menta? y yo no en ésta todavía, sino después en otra historia, presiento que vaya recordar los dos renglones de Italo Calvino que dicen que “el verdadero viaje es una deglución del país visitado en su fauna y flora y en su cultura, haciéndolo pasar por los labios y el esófago”. *** Publicado en Guaraguao no. 20, verano 2005 Liliana Miraglia (Guayaquil, 1952), es profesora de literatura y fotógrafa. En los ochentas integró el Taller de Creación del Banco Central de Guayaquil coordinado por el escritor Miguel Donoso Pareja. Ha publicado La vida que parece (1989), Un clase up prolongado (1996) y El lugar de las palabras (1986). Sus cuentos han aparecido también en diversas revistas y antologías como: Así en la tierra como en los sueños (Quito, 1991); Antología de narradoras ecuatorianas (Quito, 1997); 40 cuentos ecuatorianos, (Guayaquil, 1997); Antología básica del cuento ecuatoriano (Quito, 1998); Cuento ecuatoriano de finales del siglo XX (Quito, 1999); Cuento ecuatoriano contemporáneo (México, 2001). La bella que olía mal Rogelio Saunders Le dije a Demetrio que lo peor que podía sucedernos en aquella Oscuridad Insondable era que nos perdiéramos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. (Después –en ese después que está más allá de todo después, vivo o sobrevivo– el horrendo Demetrio repetiría que no). En parte porque la señalización era escasa o nula, y en parte porque ése era nuestro destino y en el fondo el destino de todo lo traído de un modo imprudente a la luz y luego abandonado (no recogido hasta el fin, sin solución de continuidad). Yo me entiendo. De todos modos, nos encaminábamos a una fiesta. Era así desde un principio. Desde siempre, se podría decir. La fiesta campestre. Una fiesta raigal. El guateque mitológico cuyas figuras centelleaban en el fondo de nuestras retinas mucho antes de que nos hubiéramos conocido en aquel fin de todo que nos reunió como a un montón de bolos dispersos a la orilla de una playa meridional, llenos de cualquier cosa menos de ánimo. Era al comienzo de un año y para nosotros el fin. Ése fue el verdadero origen de todo (como ersatz del comienzo nunca nombrado, imposible de nombrar), aunque nadie lo recordaría después, como quien no recuerda que tuvo un hermano que nació muerto. ¿Por qué estaba hablando de estas cosas? Ninguna fiesta raigal. Ningún arraigo. Una oscuridad y dispersión profundas. Un miedo seminal. El gran terror y el terror de Demetrio, que fue quien (con su pseudoingenuidad fantástico-campesina) nos arrastró a ese Eldorado violeta, allá en el fondo, donde se dibujan las siluetas de árboles. Y sin embargo, risas. La risa era el signo de una alegría nueva. La risa de los perdidos, tal como suena originariamente. Risa doble. Risa en lo oscuro. Risa de lo oscuro. Ja ja –reíamos. Ja ja. Ahora ya no veo a nadie. Pero, ¿por qué tendría que ver a alguien? Oh, Demetrio. No hay que precipitarse. No será tan sencillo. No será, sin duda, cosa de coser y cantar. La discusión tuvo lugar en el espesor del tiempo (habrían transcurrido no menos de cincuenta siglos), y versaba, ¿quién podría ponerlo en duda?, sobre el carácter tradicional, sobre la forma que tienen ellos de comer y de vestir, etc. etc. etc. (Los quiénes. O: ¿dónde? GUARAGUAO · año 11, nº 25, 2007 - págs. 154-160 Rogelio Saunders • La bella que olía mal 155 Pero sobre todo: ¿cómo saberlo? Desde lo falso, desde lo oscuro, desde lo casi entrañable). No lo desmentía nuestra propia excursión (o mejor dicho: invitación) y el modo más bien desaconsejable (y desde luego, desapacible) en que habíamos enfilado por fin el camino amarillo. (La inquietante –pero sórdida-alegre– carencia de señalización. De significación. El brutal paso del calor al frío. De la demasiada luz a la muerte desmedida. Ínfimo y desmedidamente frío revoleteo de trocitos de hielo en la franjada neblina violeta. Un cansancio sencillamente atroz). En torno se moverían los hombres tradicionales con sus coloridos trajes como pintados al óleo. O bien sonreirían impávidos, detenidos en un horizonte lineal alargado ad infinitum. De modo que las cosas estarían (estaban) dispuestas de la siguiente manera: la mesa en herradura los perdidos tres (o cuatro) o cinco, destinados al polvo el mantel blanco los corifeos campesinos, figuras principales, mujeres y hombres añádanse (o suprímanse) detalles grandes sonrisas, o cejas fruncidas, el vello súbito de un brazo: aleluya del eructo manos hinchadas ella, la novia vestida la hermosa vestida-desnuda entró, nunca En el crepúsculo rojodorado perenne conversaban (conversan y conversarían) tales las figuras. (Yo lo sabía todo y ya incapaz de tocar su apariencia de acontecimiento. Sólo la fuga). Visibles invisibles los bien trazados huertos. El pequeño castello imaginario. Imprescindible. Decisivo. Pero nada era decisivo o no eso. No eso. Todavía estábamos en la playa. Todavía era imposible (y lo sería por mucho tiempo) que hubiera ninguna playa, ningún fin. Ah: qué soberbio. Carcajada del estopado-emparedado. Gran risa detenida pálida en la pared, no sólida sino absorta en su furioso misterio. Los siglos congelados en el lento espaciamiento silencioso de la parafina. La hiedra carnívora enredada a los pies del ángel. La pequeña ventana inconsciente de su espesor allende el cuadrado azul presto a volar a la señal invisible y GUARAGUAO 156 catastrófica. (De la catástrofe que lo había precedido todo un lapso infinito. Oíamos pero no oíamos. Yo no oía). Era esto de lo que Demetrio nos había hablado. Era el paso antiguo de cortejo y la gran entrada. El vestido blanco con adornos, la doble línea paralela ondulando en el dobladillo (qué palabra) y la corona de flores. O sin corona de flores. El óvalo, perfecto, indescriptible. Era un venir siempre y un colorido e imperecedero sentarse. Imagen de la imagen, de lo fantástico a lo sórdido y luego a. Etcétera. Andar perenne inmóvil. La sal de la tierra. El trazo exquisito cuasi veneciano pero profundamente flamenco. El vientre hinchado y la cabeza en oblicuidad de espejo temporal. El quiasmo. La inserción. El discurso también inmóvil y oscuro andante del horrendo Demetrio. Había hablado. Él. Y todos. Vueltos en sí mismos (en nos mismos) figuras de papel en danza de papel frente a otras figuras (campechanas risueñas) también de papel. (De papel crujiente, de taburete sonriente-crujiente). Al habla sin eco y sin palabra-voz. Las lomas de mazapán. El barro trasunto del azúcar. Los bien trazados huertos con su verdor profundo como un gran fiordo de sueño. Nos reíamos todos. Cómo nos reíamos. Éramos jóvenes y reíamos. Aún lo somos y ahora no querríamos serlo. Nunca haberlo sido. Pero nunca (cómo callarlo y como no proclamarlo) –ese algo– ha sido. Ese infinitesimal no-sido –al sólo y no de algo, borde– nos empujó. Hacia ella, qué duda cabe. Hacia su belleza tranquila e inextensa y en consecuencia irreal. Hacia lo irreal infinitamente real y hacia lo real infinitamente irreal. E (sin solución) infinitamente carnal. Carnavalesco, sí. Un último carnaval. Nunca vimos. Simplemente, apareció. Fue ese aparecer lo que nos fascinó. No lo sabíamos, pero eso fue. Ese en realidad des-aparecer. Desaparecer de todos los rostros, de todas las imá-genes. Nada subsistió, en medio de las probables (pero improbables) previsibles risas. La alegría sólo posible, presta a adherirse casi carnívoramente (pero sobre todo carnavalescamente) a un ser. Quisiera (hubiera querido) decir: es (fue) eso. Ella en medio de todos como el todo dispuesto sin más a desaparecer. Lo perpetuo sino en la fuga. Observaciones. Inevitables derivaciones-digresiones hijas de la mentira que es toda verdad. El viento-aire detenido y frío cohabitando con el calor-alegría de los ojillos chispeantes. Alcohol frotado sobre la pierna verde de frío. Ojos como restos de corteza, ahorquillados en la rama frágil del seto. Frío terror del que intuye el mal sueño ya desde siempre (sin cuándo) enhebrado (ya siempre inscrito: res verbum) en lo real. El vuelo (el revuelo) de las hojas. Rogelio Saunders • La bella que olía mal 157 Lo que nos hacía (nos hizo) contener el aliento (fascinados-retrocedidos) un instante eterno (era) (fue) el olor. Su belleza perfecta junto a la presencia insoslayable de su olor. Un olor nuevo de tan antiguo, de tan enterrado en el corazón, perpetuo como el circuito arcaico y polvoriento de las venas. Infinito, sin solución de continuidad. En una palabra: el cogollito casi risueño del horror. Lo que manaba sin más en ella y por ella. Indudable. Indestructible. Insoportable. Una podredumbre desmedida junto a (o contiguo de) el sueño especioso de una blancura sin límites. Todo lo podrido, lo descompuesto más allá de toda descomposición estaba, ciego, allí. En ella. Viniendo de ella. Yendo como un golpe de aire pleno hacia ella. La belleza indescriptible junto a la afrenta del olor. No juntos, ni simultáneos. Sino únicos disimultáneos. Eso era lo que convertía los ojos en relojes enloquecidos. Un olor irrespirable y que ya siempre estaba allí, fluyendo sin pausa de su belleza como aquello mismo que la hacía existir. Lo imposible-posible de su belleza multitudinaria sin espacio. Sin parangón. La abrumadora presencia, bella hasta las lágrimas, de la imposibilidad. La blancura desmedida y la podredumbre sin fin, engendrándose una a la otra como en la recirculación sencilla (mitológica) entre la enfermedad y el horror. Verla y morir. Amar lo incesante y odiar en ese mismo movimiento toda inmortalidad. (Toda posibilidad de inmortalidad. Toda muerte y toda vida: oh fragor). Condenado a morir en el vasto cuerpo de la virgen, no blanco sino azul (de un azul profundo, oceánico). Era ella inconcebible sin ese olor, y al mismo tiempo era impensable en él. Nadie (menos que nadie, Demetrio) podía pensarla allí (así). La frase salvadora que nadie pronunció: ________________. Porque nadie, oh campesinos, era (fue) capaz de decidir. El resplandor de lo buscado en el espesor del tiempo hecho canon, ansia indecible, fuga de las copas dormidas en su verdor profundo, en su inapelable rechazo de todo amor. La imposibilidad de reírse, preso en el invisible borde y quiasmo de lo sagrado/profano. Detenidos incesantemente por el pequeño triángulo. Arrinconados como colegiales traviesos en un banco descolorido, adosadas las espaldas sudorosas a la pared de cal. Sentía mi rostro a punto de estallar, inflamado sin límites por el agolpamiento asfixiante de una repugnancia sin fin. Los otros (que nunca existieron) ya no podían aspirar al paso en falso benévolo de una como si y siempre equívoca existencia. No fueron capaces (pero, ¿qué cosa hubieran debido ser?) de subsistir en ese olor (en el vuelco sin más, el surplus insobrepasable). No podían hablar de él, abrumados por su horror-risa. Horripilados-disueltos GUARAGUAO 158 en el vaho purpúreo de la ola que los había traído hasta aquí y luego se los llevó (absurdos bailarines de quebrada cintura allende el trazo siempre indiferente del pincel). Pero tampoco podían callar, víctimas de sus manos desligadas. Ninguno. Nadie y nada. Sólo esa belleza-olor sin límites. Sólo esa repugnancia-atracción sin límites. Esa marea atroz que me arrojaba al abismo de mi propia desaparición, incapaz de nombrar lo que a toda costa (con dolorosa, atroz urgencia) necesitaba nombrar. Ni nombres ni el alivio del reconocimiento de lo real. Sólo, implacable, la belleza. Sólo el olor. Lo indescriptible de lo inadmisible y no nombrable. Indecible (indecidible) mente bello. El rostro. El óvalo. La perfección sin error (hecha de herrør puro). El resplandor mortal cegando las bocas asomadas al sórdido emparejamiento del vidrio. Y el lago lejano, la imprescindible agua estancada con su antiguo rumor de voces sin significado, sin signo. Todos reían-callaban queriendo hacer señales invisibles. Pero era el reverso mismo lo que devoraba los signos. Lo que diluía el trazo de las bocas y daba a los ojos la desmedida apariencia de una visión de la que nunca hubieran sido capaces, cegados por la urgencia (necessitas) de ver. No podía soportarlo y no podía abandonarlo. No sé ni quiero saber cuál es tu nombre, le dije. Pero, si lo supiera, tampoco hubiera podido hacer profesión de fe. No creo, pero creo. Y ella me dijo: Cuando ni siquiera el polvo consiga recordar el eco más leve de tu nombre, tú todavía recordarás, Demetrio. La horrenda figura se alejó. Ella vino hacia mí. Ven. Ojalá hubiéramos dormido allí. (En el castello, quién sabe dónde). Hubiéramos podido acogernos a la hospitalaria falsedad y no a lo insoslayable falso con lo que es imposible pactar por su indecible, destartajada, voluptuosa alegría. Oh: cómo reíamos. Sombras campesinas y una ondulación señera. Allí. En la tarde detenida. Fui hacia ella, sobrecogido por el horror. No podía detenerme, pero tampoco conseguía hacerme con ella en alas de una mediocre y siempre latente ansia de normalidad (no había normalidad ni ansia). Avanzábamos en la misma dirección, soñadores confundidos por la nostalgia de un solo instante inextenso, como si algo hubiera sido posible y menos aún verificable. (En el fondo, era imposible todo encuentro. Sólo el encontrarse mismo indiferente e infinito, sin posibilidad de encuentro, sin instantaneidad ni espacio, como un espejo que se contemplase en otro espejo). No hubo verificación y sí una intensa, desgarradora verosimilitud. Una identidad que hacía imposible toda sonrisa, toda fraternidad, toda vela de armas. Repelidos por idéntico asco. Atraídos por la misma desmesura. Por el Rogelio Saunders • La bella que olía mal 159 espesor sin consistencia de un deseo que desdibujaba todo deseo, desgarrado por un infinito paralelismo (sexo sin medida, colmo sin forma). Por la fuga infinita patente y sólo obscena en el azul indescriptible del ventanuco. Por la falsedad clamorosa de la torre. Nunca entre nosotros. En nosotros sin nosotros pero siempre, infinitamente, viniendo de nosotros (este nonosotros, negación infinita e infinita aglomeración), como un sostenido y nunca idéntico, soberbio desborde. Despojados de la imposibilidad de amar por la misma ansia sin límites que nos despojaba de toda ansia y de todo sueño. Nunca tan ajenos y sin embargo al mismo tiempo nunca tan dueños (tan atrozmente dueños) de nosotros mismos. Riéndonos como niños de la temeraria travesura en la sinusoide donde saltaban con eléctrico chisporreteo los trocitos de hielo en medio de la franjada neblina violeta. Se los dije (a Demetrio y a los otros, ya no sé cuántos), pero ninguno escuchó. El lago-mar infinitesimal. El inexistente-imprescindible castello. El cuadrado y su móvil-intenso-perenne-incandescente punto de fuga. Ven. El horrendo arco iris monocorde. “Oh, tú”. Fui. Yo, el horrendo Demetrio, fui. El banco apacible había sido subdividido al sesgo por la luz llena de fino polvo del sol. Levanté la barbilla al leve viento de poniente cuando oí sus pasos. Ella traía entre sus manos el viejo álbum de familia tal como yo se lo había pedido. Se sentó con engalanada lentitud y lo abrió sobre su regazo. En ella el gesto ceremonioso era tan natural que todo gesto natural era visto luego como un complicado, innoble artificio. Así yo también, atraído a la comunión de nuestro amor reciente pero imperecedero. Abrió el libro y, a mi señal, comenzó a pasar las bien cuidadas páginas. Era para eso que habíamos venido. A lo lejos se oía el lento oleaje del mar. A veces, también, la risa brusca de una gaviota en vuelo perdido. Fue eso o que me distraje por un segundo en su atención exquisita, de la que todo libro querría ser digno. Bajé la mirada y mis ojos desprevenidos cayeron sobre una fotografía. No era una fotografía borrosa, pero sí antigua. Un segundo de ausencia pura en el que el viento azul movió una guedeja blanquecina con gracioso movimiento de helicoide. Su mano inició un gesto sencillo, que nunca concluyó. Debió ver en mi cara una mueca de horror, porque se levantó de un salto, espantada. Oí caer con estrépito el libro de tapas de hule, y vi la rajadura instantánea en la pared antigua del campanario. Y eso fue todo. A todos los que murieron, después y ahora, al horrendo Demetrio, vivo, sobrevivo (cuyo nombre no puedo pronunciar sin reverencia), les digo: hay un horror más profundo que el del ojo que mira entre las líneas GUARAGUAO 160 divergentes y el de la carcajada que se oye con mudo estruendo en el fondo de un pozo. (La carcajada desligada de la boca presa entre las paredes sucesivas del pozo. La boca furiosa que se alarga sin pausa en su loca ansia de encontrarse para siempre con la carcajada, maldecida por un inexplicable y nunca surgido reverso). El paisaje sigue siendo el mismo. Inmóvil. Bello hasta lo insoportable. Los campesinos ondulan aún en el horizonte lineal, con sus perennes sonrisas impávidas, sentados a la mesa perpetua de su banquete colorinesco y seglar. Podría decir que soy uno más de los lugareños, si la expresión no tuviera una resonancia excesiva, el peso infinito de la repetición, del horror risueño que canta en cada milímetro de la escena como la ola que baña una playa meridional, con anodino empuje, rodeando los pies felices de los niños y, sobre todo, autorizando la mano que retoca con maestría un tono, que confirma la silueta mínima, casi insignificante, de un sombrero, de una mano desvaída que ondula en el aire azul coincidiendo con el escorzo iluminado de un ala perpetua, incesante, diagonal. *** (Del libro Una muerte saludable, inédito) Publicado en Guaraguao no. 23, verano 2006 Rogelio Saunders. (La Habana, 1963), es poeta, cuentista y ensayista. Ha publicado cuentos y poemas en diversas antologías. Forma parte del grupo de escritura alternativa “Diáspora(s)”, que edita en Cuba la revista del mismo nombre. Ha escrito dos novelas: El escritor y la mujerzuela y Nouvel Observatoire; y un libro de poemas: Discanto, inéditos. En 2001 publicó el cuento de relatos El mediodía del bufón (Ed. Aldus, México) y en 2002 otro libro igualmente de relatos titulado La cinta sin fin (Ed. Calembé, España).