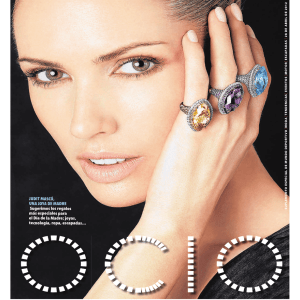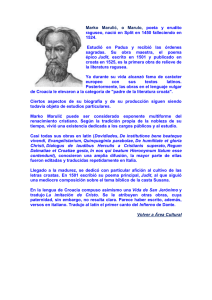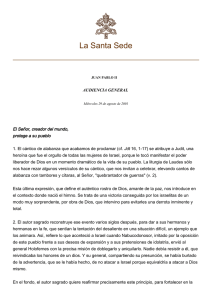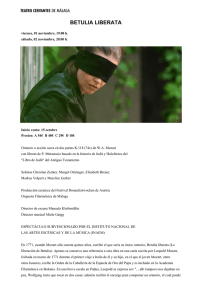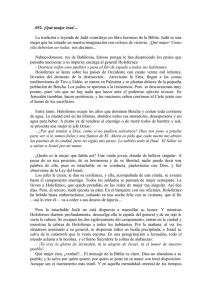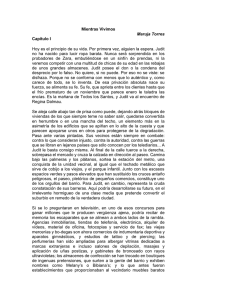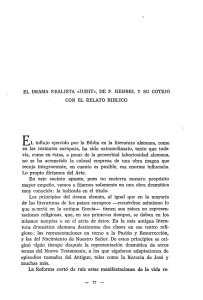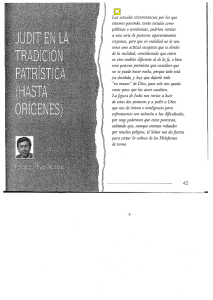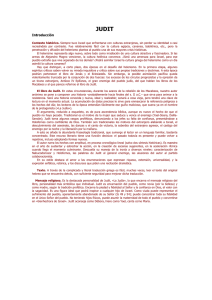mientras vivimos torres
Anuncio

Mientras Vivimos Maruja Torres Primer capítulo Hoy es el principio de su vida. Por primera vez, alguien la espera. Judit no ha nacido para lucir ropa barata. Nunca será sorprendida en los probadores de Zara, embutiéndose en un sinfín de prendas, ni la veremos competir con una multitud de chicas de su edad en las rebajas de unos grandes almacenes. Judit posee el don o la condena del desprecio por lo falso. No quiere, si no puede. Por eso no se viste: se disfraza. Porque no se conforma con menos que lo auténtico y, como carece de todo, se lo inventa. De esa privación absoluta nace su fuerza, se alimenta su fe. Su fe, que aprieta entre los dientes hasta que el frío prematuro de un noviembre que parece enero le taladra las encías. Es la mañana de Todos los Santos, y Judit va al encuentro de Regina Dalmau. Se aleja calle abajo tan de prisa como puede, dejando atrás bloques de viviendas de los que siempre teme no saber salir, quedarse convertida en herrumbre o en una mancha del techo, un elemento más en la asimetría de los edificios que se apiñan en lo alto de la cuesta y que parecen apoyarse unos en otros para protegerse de la degradación. Pasa ante varias pintadas. Sus vecinos están siempre en combate: contra lo que consideran injusto, contra la autoridad, contra las guerras que se libran en lejanos países que sólo conocen por los telediarios... A Judit le basta consigo misma. Al final de la calle tuerce a la derecha, sobrepasa el mercado y cruza la calzada en dirección al paseo. Camina bajo las palmeras y los plátanos, sortea la estación del metro, una conquista de la unidad vecinal, al igual que el techado metálico que sirve de cobijo a los viejos, y el parque infantil. Junto con los escasos espacios verdes y pasos elevados que han sustituido los cruces antaño peligrosos, el paseo, pletórico de pequeños comercios, constituye uno de los orgullos del barrio. Para Judit, en cambio, representa la cruda constatación de sus barreras. Aquí podría desarrollarse su futuro, en el irrelevante hormigueo de una clase media que pretende convertir el suburbio en remedo de la verdadera ciudad. Si se lo preguntaran en televisión, en uno de esos concursos para ganar millones que le producen vergüenza ajena, podría recitar de memoria los escaparates que se alinean a ambos lados de la rambla. Agencias inmobiliarias, tiendas de telefonía, electrónica, alquiler de vídeos, material de oficina, fotocopias y servicio de fax; las viejas mercerías y bo-degas son ahora comercios de indumentaria deportiva y aparatos gimnásticos, y estudios de tattoo y de piercing; las perfumerías han sido ampliadas para albergar vitrinas dedicadas a marcas extranjeras e incluso salones de depilación, masajes y aplicación de uñas postizas, y gabinetes de bronceado con rayos ultravioletas; los almacenes de confección se han trocado en boutiques de ingenuas pretensiones, que surten a la gente del barrio y exhiben nombres como Melany’s o Bibiana’s; y lo que antes fueron establecimientos que proporcionaban al vecindario muebles baratos pagaderos a plazos, hoy incluyen la asesoría de un decorador de interiores dentro de esa compra de todo lo necesario para su hogar, financiable en términos a convenir. La única taberna antigua que queda, en una casa de una sola planta con un parral en la azotea, morirá cuando lo haga la clientela que tiene más o menos su misma edad y que aún le es fiel; abundan los restaurantes de comidas rápidas. Cómo odia Judit este paisaje, que podría describir al detalle con los ojos cerrados. Lo ha recorrido en busca de trabajo, con la secreta esperanza de no obtenerlo. Ha sido empaquetadora de regalos en Navidad, vendedora a domicilio de pólizas de seguros, ha cuidado niños en una guardería, ha intentado hacerse experta en informática y ha enseñado pisos por cuenta de una agencia. Se vanagloria de haber fracasado en todos estos intentos y por eso hoy avanza por el paseo, sin mirar a los lados, empujada por su odio a cuanto la rodea desde que tiene memoria. Rocío, su madre, y Paco, su hermano mayor, no han penetrado nunca en sus pensamientos, no pueden entender su rechazo, no la conocen. Y la entenderían aún menos si la conocieran bien. Ella tampoco comprende su conformismo, la dicha que les produce ser quienes son, hacer lo que hacen y estar donde están. Judit se mantiene equidistante entre ambos como si estuviera aprisionada dentro de un iceberg. Paco hace el amor con Inés, su novia, en la habitación que ha ocupado desde niño; ambos trabajan como enfermeros en el mismo hospital público, y ahorran para pagar la entrada del piso y solicitar la hipoteca que les permitirá, si conservan sus empleos, casarse antes de cumplir los treinta y quedarse cerca de sus respectivas familias; el suyo es un porvenir sin complicaciones, sin aspiraciones que no puedan realizar. Por su parte, Rocío ha ido saltando de un desengaño a otro, en su lucha obrera, sin perder sus creencias ni sus ganas de con-seguir un mundo más justo; tiene amigos que son como ella, tiene su ateneo popular, sus reuniones, su vermut de los domingos, su solidaridad, su historia. Judit carece de futuro y de pasado. Cuando consigue trabajo, una de esas ocupaciones eventuales que tanto tiempo le hacen perder, Judit apenas embrida la irritación que le provocan las muchachas que, como ella, tienen veinte años, incluso menos, y que todas las mañanas se dirigen, pálidas y banales, a sus puestos de oficinistas, vendedoras, encuestadoras o lo que sea, vestidas con adocenadas faldas cortas y diminutos jerséis que les dejan el ombligo a la vista incluso en invierno, cargadas con mochilas y subidas en zapatones que las llevan hacia su destino a paso de res. Judit, entre otras cosas, no les perdona que hayan trivializado el negro, que para ella es el único color que no miente y que le permite disfrazarse mientras sueña con vestirse como la mujer que le gusta-ría ser. Judit, cuando algunos domingos va a la ciudad real, de la que su barrio no es más que una excrecencia, practica la costumbre de husmear en las casetas de libros viejos del mercado de Sant Antoni, en busca de buena literatura a bajo precio. Allí se enamora de añejas revistas femeninas y consigue que los vendedores se las regalen; esos Lecturas y Garbo bicolores con estilizados diseños de Balenciaga, de Pertegaz, de Pedro Rodríguez, con dibujos de mujeres etéreas, trazadas con la extrema delicadeza de contornos que sólo una pluma afilada y sumergida en tinta es capaz de sugerir. Como no tiene dinero para copiar esos modelos —ni siquiera podría comprar en Zara, en el caso de que le gustara hacerlo—, se empecina en su disfraz, en su máscara, desde que se levanta hasta que se acuesta, día tras día. No siempre con las mismas prendas, cuestión de higiene; pero sí muy parecidas, cuestión de estilo. De pies a cabeza, Judit es una pincelada en negro, color devaluado por la insistencia de sus coetáneas en lucirlo de cualquier manera, y que ella intenta ennoblecer con sus rarezas. Mientras aguarda el autobús cerca de la plaza y contempla la estatua desnuda del monumento a la Primera República ("Las repúblicas siempre van en pelotas y las mo-narquías con capa de armiño", suele comentar su madre), tiene dudas acerca de su extravagante uniforme, y se pregunta si no la confundirán con una viuda reciente, o una huérfana, una más entre los muchos deudos que hoy se disponen a rastrear en los cementerios hasta dar con tumbas de parientes a los que honrar. No hay peligro, se tranquiliza. ¿Qué clase de viuda o huérfana se dirigiría al camposanto sujetando contra su pecho una abultada carpeta escolar, en vez de un ramo de crisantemos? Si la oyéramos hablar, mucho más sorprendente que su aspecto nos parecería su voz honda y abrupta: como la voz de un visitante que sabe más de lo que cuenta y habla poco para ocultar lo que sabe. Su voz marca distancias y la defiende, tanto como su aspecto, en su solitaria contienda por abrir una grieta en el iceberg. La mañana tiene un carácter sagrado, fundacional, y Judit la ha hecho suya al saltar de la cama. Ha dormido muy poco, como siempre, pero no por las razones que habitualmente la exaltan, sino por la turbación que siente desde que Regina Dalmau la ha citado en su casa y le ha de-vuelto la fe en los milagros. Desde que cree que puede derribar las barreras. Saltar de la cama llena de expectativas y correr hacia el cuarto de baño con los pies desnudos: como en los anuncios de calefacción que ponen por la tele pero en versión ínfima. En su casa sólo disponen de un par de estufas eléctricas que encienden cuando no hay más remedio, y Judit se ha acostumbrado, desde pequeña, a vivir con el soplo húmedo que atraviesa el frágil armazón de los bloques trayendo consigo un agreste perfume a romero y caucho quemado, el olor de la montaña y los deshechos urbanos. Detrás del barrio, de los edificios escalonados sin gracia en una de las vertientes nororientales de la sierra de Collserola, surge el antiguo torreón a cuyo amparo transcurrieron muchas meriendas de su infancia. Todos los días, mientras se cepilla los dientes, Judit siente en la nuca el paisaje de matorrales que hay detrás y que se difumina hacia la comarca interior, tierra desconocida, con otros núcleos urbanos de los que prescinde porque ella se proyecta en dirección contraria, hacia la ciudad prometida que existe lejos del piso de sesenta metros cuadrados, más allá de la cruda realidad que aparece ante sus ojos cada vez que recoge la ropa del tendedero. Si su madre tiene el piso y el barrio mitificados, que le aproveche, piensa Judit, que ha crecido moviéndose con cautela entre la cuidadosa distribución de muebles y enseres emplazados con exactitud para mayor aprovechamiento del exiguo espacio. Una proeza, repite Rocío cada vez que se le ocurre colocar un nuevo artilugio plegable o encajar una repisa, una hazaña más de la clase obrera, porque es lo que somos, obreros, y a mucha honra. Rocío está siempre en pugna, año tras año, por la salubridad del polígono, por la demolición de la planta asfáltica, por un pedazo de zona verde, por un mercado, por un colegio público, por una guardería... Hoy, Judit ha sentido en los pies desnudos el goce de las losetas frías y, ya en la ducha, no se ha fijado en los cachivaches que todos los días ofenden su buen gusto, como los tres recipientes de plástico adosados a la pared (colocados por su hermano, heredero del fanatismo materno por el bricolaje) que contienen gel blanco perla, champú verde pistacho y crema suavizante color cereza, y que huelen a ambientador barato. Ha pasado por alto incluso las bolsas de tela con múltiples bolsillos que Rocío usa para guardarlo todo, a falta de sitio para armarios, y los colgadores en los que se apretujan batas, toallas y gorros de plástico.