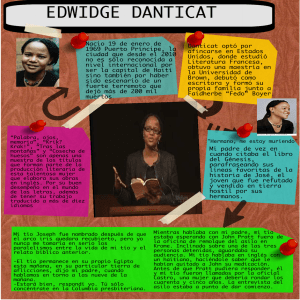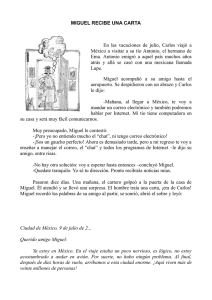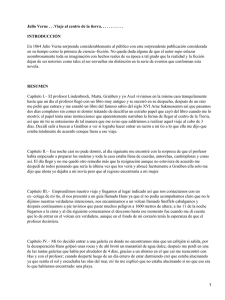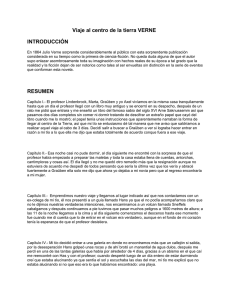primeras páginas
Anuncio
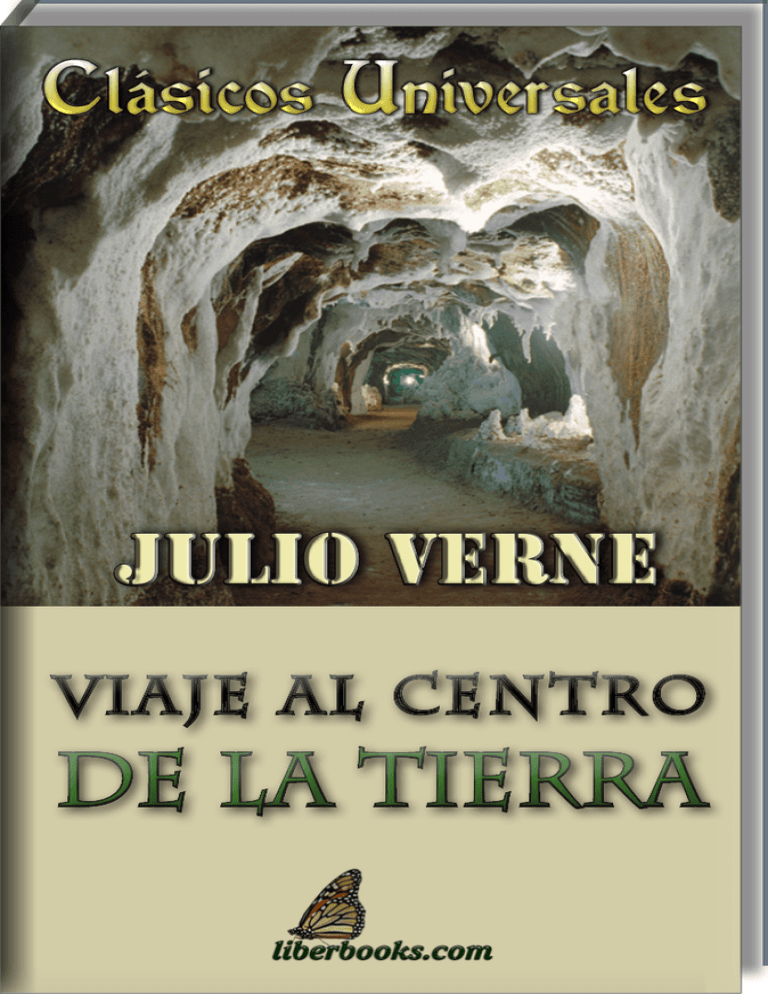
Julio Verne de la tierra VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA Autor: Julio Verne Primera publicación en papel: 1864 Colección Clásicos Universales Diseño y composición: Manuel Rodríguez © de esta edición electrónica: 2009, liberbooks.com [email protected] / www.liberbooks.com Julio Verne VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA Índice I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 68 130 178 245 277 Capítulo primero E l domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el pro­fesor Lidenbrock, regresó precipitadamente a su casa, situada en el número 19 de la Königstrasse, una de las calles más antiguas del viejo barrio de Hamburgo. La buena Marta debió creerse muy retrasada, porque la comida empezaba a cantar sobre el hornillo de su cocina. —¿Tan temprano, señor Lidenbrock? —exclamó la mujer, al entreabrir la puerta del comedor. —Sí, Marta, pero no te preocupes, la comida no tiene por qué estar a punto. Todavía no son las dos. —Entonces, ¿por qué ha venido tan pronto el señor Lidenbrock? —Él nos lo explicará, probablemente. —¡Ahí viene! Yo me marcho, señor Axel, ya hablará usted con él. Y Marta regresó a su laboratorio culinario. Me quedé solo. Pero hacer entrar en razón al más irascible de los profesores, es algo bastante difícil para un carácter un tanto indeciso como el mío, así pues, yo también me disponía a retirarme por prudencia a mi habitación 9 Julio Verne del piso alto, cuando la puerta de la calle giró sobre sus goznes, y unos pies hicieron crujir los escalones de madera. Era el dueño de la casa, que, atravesando el comedor, entraba precipitadamente para dirigirse a su gabinete de trabajo. Pero antes de hacerlo, arrojó a un rincón su bastón con empuñadura de rompenueces, sobre la mesa su sombrero, y a su sobrino estas palabras imperiosas: —¡Axel, sígueme! No había tenido ni tiempo de moverme, cuando mi tío volvió a gritarme con vivo acento de impaciencia: —¡Y bien! ¿Aún no estás aquí? Otto Lidenbrock no era una mala persona, antes al contrario, pero su carácter rayaba casi en lo insoportable. Era profesor en Johannaeum, y tenía a su cargo un curso de mineralogía. No se preocupaba de la asiduidad de sus alumnos, ni del grado de atención que éstos le prestasen, ni del éxito que pudiesen obtener bajo su tutela. Ello no le inquietaba lo más mínimo. El enseñaba «subjetivamente», según términos de la filosofía alemana, para él y no para los demás. Era un sabio egoísta, un pozo de sabiduría cuya polea rechinaba cuando se le quería sacar algo. En una palabra, era un avaro de sus conocimientos. En Alemania existen varios casos parecidos. Mi tío, por desgracia, no gozaba de una gran facilidad de palabra más que en la intimidad, por lo tanto, cuando debía de hablar en público se le presentaban serios problemas. Era frecuente observar cómo en sus explicaciones en el Johannaeum, se quedaba cortado con frecuencia; luchando contra una palabra recalcitrante que no quería salir de sus labios, uno de esos vocablos que se resisten, se hinchan y acaban por hacer acto de presencia bajo forma 10 Viaje al centro de la Tierra poco científica. Y esto era su gran cólera. En su defensa diré que existen en mineralogía muchas denominaciones de origen griego o latino, difíciles de pronunciar. Apelativos cultos que desollarían los labios de un poeta. Así, pues, cuando uno se encuentra en presencia de cristalizaciones romboédricas, de resinas retinasfálticas, de gelenitas, de fangasitas, de molibdatos de plomo, de tungstatos de magnesio y de titaniatos de circonio, es muy posible que la lengua se niegue en redondo a su perfecta pronunciación. En la ciudad se conocía este defecto de mi tío, y mucha gente, sin consideración, iba a escucharle de exprofeso, para burlarse de él, cosa que, naturalmente, le exasperaba. Y si bien es cierto que el curso de Lidenbrock siempre contaba con gran afluencia de auditores, no lo es menos que muchos de ellos sólo iban para divertirse a costa de las graciosas rabietas del profesor. Sea como fuere, y no me cansaré de decirlo, mi tío era un verdadero sabio, aunque, eso sí, un tanto brusco. Con su martillo, su punzón, su aguja imantada, su soplete y su frasco de ácido nítrico, era un hombre sin igual. Clasificaba sin titubear un mineral de entre las seiscientas subclases que la ciencia cuenta en la actualidad. También el nombre de Lidenbrock gozaba de gran prestigio en los liceos y asociaciones nacionales. Humphry Davy, de Humboldt, y los capitanes Franklin y Sabine no dejaron de visitarle cuando pasaron por Hamburgo. Los señores Becquerel, Ebelmen, Brewster, Dumas, MilneEdwards y Sainte Claire Deville, acostumbraban a consultarle sobre las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia le debía buena parte de sus descubrimientos, y en 1853 apareció en Leipzig un Tratado de cristalografía 11 Julio Verne trascendental, del profesor Otto Lidenbrock, obra en folio y con grabados que, sin embargo, no cubrió los gastos de coste. Añádase a esto el hecho de que mi tío era conservador del museo mineralógico del señor Struve, embajador de Rusia, cuya preciosa colección gozaba de justa fama en Europa. En cuanto a su físico, mi tío era un hombre alto, delgado, con una salud de hierro y de aspecto juvenil. Sus grandes ojos se movían sin cesar tras de sus gafas. La nariz era larga y delgada, parecía una cuchilla afilada. En tono de burla se decía que estaba imantada y atraía las limaduras de hierro. Pura calumnia; no atraía más que el tabaco, pero en gran abundancia. Cuando haya añadido que mi tío caminaba a pasos matemáticos de media toesa, y diga también que marchaba con los puños sólidamente cerrados, señal de su temperamento impetuoso, se le conocerá lo suficiente para no desear su compañía. Vivía en una casa de la Königstrasse, edificación construida en madera y ladrillo y con una aguja dentada. Daba a uno de esos canales tortuosos que cruzan por el centro del más antiguo barrio de Hamburgo, felizmente respetado por el incendio de 1842. Pero la vieja casa se inclinaba un poco, y amenazaba con su curvatura a los transeúntes. El tejado estaba inclinado como la gorra de un estudiante de Tugendbund. El aplomo de sus líneas dejaba mucho que desear, a pesar de lo cual se mantenía firme gracias a un viejo olmo vigorosamente enclaustrado en la fachada, y que al llegar la primavera adornaba los ventanales con el verdor de sus hojas. 12 Viaje al centro de la Tierra Esta casa pertenecía totalmente a mi tío con cuanto encerraba, como, por ejemplo, su ahijada Graüben, una joven de diecisiete años, la criada, Marta, y yo. En mi doble calidad de sobrino y de huérfano me convertí en el ayudante y preparador de sus experimentos. Confieso que aquello me gustaba. Tenía sangre de mineralogista en las venas, y nunca me aburría en compañía de mis preciosos pedruscos. En resumen, se podía vivir bien en aquella casa a pesar de los arranques de genio de su propietario, el cual me profesaba gran afecto. Pero este hombre no sabía esperar, y quería ir más aprisa que la propia Naturaleza. En abril, después de plantar en los tiestos de loza de su salón, tallos de reseda o de volubilis, iba todas las mañanas a tirarles regularmente de las hojas para precipitar su crecimiento. Con semejante excéntrico, no quedaba más remedio que obedecer. Así, pues, me precipité presuroso en su despacho, cuando su voz volvió a llenar imperiosa la estancia, reclamando mi presencia. II S u gabinete de trabajo era un verdadero museo. Todas las muestras del reino mineral se encontraban etiquetadas y ordenadas perfectamente de acuerdo con la división de los minerales inflamables, metálicos y litóideos. Yo conocía bien estas chucherías de la ciencia mineralógica, y muchas veces, en vez de irme con los mucha- 13 Julio Verne chos de mi edad, prefería quedarme para quitar el polvo a aquellos cuerpos inanimados. Tenía un especial cuidado para los betunes, las resinas y sales orgánicas a los que era preciso preservar del menor átomo de polvo, y también para aquellos metales, desde el hierro al oro, cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta de los ejemplares científicos. Todos aquellos pedruscos hubiesen bastado para reconstruir la casa de la Königstrasse, incluso con una habitación más en la que me habría instalado con toda comodidad. Pero, al entrar en el gabinete, no pensaba en semejantes cosas. Mi tío absorbía todo mi pensamiento. Se encontraba hundido en su amplio sillón, forrado de terciopelo de Utrecht, y tenía entre sus manos un libro que consideraba con gran interés. —¡Qué libro! ¡Qué libro! —exclamaba. El profesor era un asiduo bibliómano en sus momentos de ocio, pero un libro no tenía valor a sus ojos sino era difícil de encontrar, o poco menos que ilegible. —¡Y bien! —me dijo—. ¿No lo ves? Pues es un tesoro inesti­ mable que he encontrado esta mañana registrando la tienda del judío Hevelius. —¡Magnífico! —dije con entusiasmo fingido. En efecto, yo no acababa de comprender tanto entusiasmo por un viejo libro en cuarto, cuyo lomo y tapas parecían hechos de un becerro grosero, un libro amarillento en el cual pendía un registro descolorido. Sin embargo, las exclamaciones del profesor no parecían tener fin. —Veamos —decía haciéndose a sí mismo preguntas y dándose las respuestas—. ¿Es bastante bueno? Sí, es ad- 14 Viaje al centro de la Tierra mirable. ¡Qué encuadernación! ¿Se abre con facilidad? Sí, porque queda abierto por cualquier página. ¿Y cierra bien? Sí, porque las cubiertas y las hojas forman un conjunto unido, sin separarse ni abrirse por ninguna parte. ¡Y este lomo, que se mantiene en buen estado después de setecientos años de existencia! ¡Ah! He aquí una encuadernación que envanecería a Bozerian, a Closs o al mismo Purgold. Al expresarse así, mi tío abría y cerraba el viejo libro sin cesar. Yo no podía más que interrogarle acerca de su contenido, aunque éste no me interesaba lo más mínimo. —¿Y de qué trata ese maravilloso volumen? —le pregunté con un entusiasmo demasiado apresurado para no ser fingido. —¡Esta obra —respondió mi tío animándose—, es el Heims Kringla de Snorre Turleson, el famoso autor islandés del siglo xii! Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. —¿De veras? —exclamé con mi mejor asombro—. Y sin duda será una traducción en alemán, ¿no? —¡Una traducción! —replicó con viveza el profesor—, ¡una traducción! ¿Y qué haría yo con una traducción? ¿A quién le importa una traducción? Esta es la obra original en lengua islandesa, ese magnífico idioma, rico y sencillo a la vez, que autoriza las más variadas combinaciones gramaticales y numerosas modificaciones de palabras. —Como el alemán —insinué con bastante acierto. —Sí —respondió mi tío encogiéndose de hombros—, sin contar que la lengua islandesa admite los tres géneros como el griego, y declina los nombres propios como el latín. 15 Julio Verne —¡Ah! —exclamé yo un poco quebrantado en mi indiferencia—. ¿Y los caracteres de ese libro, son bonitos? —¿Los caracteres? ¿Quién te habla de caracteres, desdichado Axel? ¡Claro que se trata de caracteres! Pero, ¿es que tú has tomado esto por un impreso? ¡Ignorante! Es un manuscrito, y un manuscrito rúnico. —¿Rúnico? —¡Sí! ¿Vas a pedirme ahora que te explique lo que significa eso? —Me guardaré bien de hacerlo —repliqué con el acento de un hombre herido en su amor propio. Pero mi tío continuó con su tema y me instruyó, pese a mis deseos en contra, de cosas que no me interesaban lo más mínimo. —Las runas —prosiguió entusiasmado—, eran los caracteres de escritura usados en otro tiempo en Islandia, y, según la tradición, fueron inventados por el mismo Odín. Pero mira, impío, admira estos tipos salidos de la imaginación de un dios. Y, a falta de réplica, iba ya a prosternarme, género de respuesta que debe complacer a los dioses tanto como a los reyes, porque tiene la ventaja de no incomodar nunca, cuanto un incidente imprevisto vino a cambiar el curso de la conversación. Se trataba de la aparición de un pergamino grasiento que se escurrió de entre las páginas del libro y cayó al suelo. Mi tío se precipitó sobre él con una avidez muy comprensible. Un antiguo documento encerrado desde tiempo inmemorial en un viejo libro, no podía carecer de un alto valor a sus ojos. —¿Qué es esto? —exclamó. 16 Viaje al centro de la Tierra Y, al mismo tiempo, desplegó cuidadosamente sobre su mesa un trozo del pergamino, de unas cinco pulgadas de largo por tres de ancho, y sobre el cual se alineaban, en líneas transversales, unos caracteres de grimorio. Quiero dar a conocer estos signos extravagantes, porque ellos impulsaron al profesor Lidenbrock y a su sobrino a emprender la expedición más extraña del siglo xix: El profesor examinó durante unos instantes aquellos caracteres, después dijo levantando las gafas: —Esto es rúnico. Estos tipos son absolutamente idénticos a los del manuscrito de Snorre Turleson. Pero... ¿qué puede significar todo esto? Como el rúnico me parecía una invención de los eruditos para embaucar a la pobre gente, no me extrañó ver cómo mi tío no comprendía nada. Al menos así me lo pareció al ver el movimiento de sus dedos, que empezaban a temblar terriblemente. —¡Y, sin embargo, es islandés antiguo! —murmuraba entre dientes. Y él debía saberlo bien, porque pasaba por ser un verdadero políglota. No es que hablase corrientemente las dos mil lenguas y los cuatro mil dialectos de la superficie del globo, pero sí sabía unos cuantos. 17 Julio Verne Estaba a punto, pues, al tropezarse con esta dificultad, de dejarse arrastrar de nuevo por la impetuosidad de su carácter. Ya preveía una escena violenta, cuando sonaron las dos en el pequeño reloj de la chimenea. Inmediatamente Marta abrió la puerta del gabinete y anunció: —La sopa está servida. —¡Al diablo la sopa! —exclamó mi tío—. ¡Y quien la ha hecho, y quienes se las coman! Marta huyó espantada. Yo volé tras ella, y, sin saber cómo, me encontré sentado en mi sitio de costumbre, en el comedor. Esperé algunos minutos. El profesor no venía. Era la primera vez, que yo supiese, que faltaba a la solemnidad de la comida. ¡Y qué comida, Señor! Una sopa al perejil, una tortilla de jamón sazonada con acederas moscadas, un lomo de ternera con compota de ciruelas, y, para postre, camarones en dulce, y todo ello regado con un exquisito vino de Mosela. He aquí lo que un viejo papel costó a mi tío. Yo, en calidad de sobrino devoto, me creí obligado a comer por él al mismo tiempo que lo hacía por mí, y lo hice a conciencia. —¡Jamás he visto una cosa semejante! —decía Marta—. ¡El señor Lidenbrock sin venir a la mesa! —Es para no creerlo. —¡Esto presagia algún acontecimiento grave! —prosiguió la vieja sirvienta, sacudiendo la cabeza. A mi modo de ver, aquello no presagiaba nada, a no ser una espantosa escena cuando mi tío se encontrase que habían terminado con su comida. 18 Viaje al centro de la Tierra Me encontraba en mi último camarón cuando una voz estentórea me arrancó de las voluptuosidades del postre. De un salto pasé del comedor al gabinete. III –E videntemente se trata de rúnico —decía el profesor frunciendo las cejas—. Pero contiene un secreto, y yo lo descubriré, de lo contrario... Un gesto violento concluyó su pensamiento. —¡Ponte ahí! —añadió indicándome la mesa con su puño—, y escribe. En un instante estuve listo. —Ahora voy a dictarte cada letra de nuestro alfabeto que corresponde a cada uno de estos caracteres irlandeses. Veremos lo que resulta de esto. Pero ¡Por San Michel!, guárdate de equivocarte. Empezó el dictado. Me aplicaba con el mayor interés. Cada letra pronunciada fue colocada a continuación de otra hasta formar la incomprensible sucesión de palabras siguientes: m.rnlls sgtssmf kt,samn emtnael Atvaar ccdrmi dt,iac esreuel unteief atrateS nuaect nscrc eeutul oseibo 19 seecJde niedrke Saodrrn rrilSa ieaabs frantu KediiY Julio Verne No había terminado de escribir la última palabra, cuando mi tío me arrebató con viveza la hoja, que examinó largo tiempo y con atención. —¿Qué es lo que querrá decir esto? —repetía sin cesar. Ciertamente, yo no podía explicárselo. Además, tampoco me lo preguntó. —Esto es lo que nosotros llamamos un criptograma —decía—, en el cual se ha ocultado el sentido bajo letras desordenadas a propósito, y que convenientemente colocadas formarían una frase legible. ¡Y pensar que aquí se encierra la explicación o la indicación de un gran descubrimiento! En mi opinión, aquello no ocultaba absolutamente nada, pero me guardé prudentemente de expresar mi pensamiento. El profesor cogió entonces el libro y el pergamino, y comparó uno con otro. —Estos dos manuscritos no son de la misma mano —dijo—. El criptograma es posterior al libro, y lo veo por una prueba irrefutable. En efecto, la primera letra es una doble M que en vano buscaríamos en el libro de Turleson, ya que no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo xiv. Así, pues, existen doscientos años, de diferencia, por lo menos, entre el manuscrito y el documento. Esto, lo convengo, me pareció bastante lógico. —Me inclino, pues, a pensar —prosiguió mi tío—, que alguno de los poseedores de este libro trazó estos misteriosos caracteres. Pero, ¿quién diablos fue? ¿No habrá escrito su nombre en algún sitio de este manuscrito? Mi tío entonces, tomó una gran lupa y pasó una cuidadosa revista a las primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacia de anteportada, descubrió una es- 20 Viaje al centro de la Tierra pecie de mancha, que, a simple vista, daba la sensación de un borrón de tinta, sin embargo, y examinándola de cerca, se distinguían algunos caracteres medio borrados. Mi tío se dijo en seguida que allí estaba el punto interesante. Se inclinó, pues, sobre la mancha y, ayudándose con su gran lupa, acabó por reconocer los signos, caracteres rúnicos, que leyó sin titubear: —¡Arne Saknussemm! —exclamó con aire triunfal—. Pero esto es más que un nombre, y un nombre islandés por más señas, es el de un sabio del siglo xvi, el de un célebre alquimista. Miré a mi tío con cierta estupefacción. —Aquellos alquimistas —prosiguió—, Avicena, Bacon, Lulio, Paracelso, eran los verdaderos, los únicos sabios de su época. Hicieron descubrimientos que ahora nos asombrarían. Y, ¿quien no dice que este Saknussemm no ha ocultado bajo este incomprensible criptograma alguno de ellos? Así debe ser. Lo es. La imaginación del profesor se exaltaba ante esta hipótesis. —Sin duda —me atreví a corroborar—. Pero, ¿qué interés podía tener ese sabio en esconder así un descubrimiento maravilloso? —¿Qué interés? ¡Eh! ¿Acaso lo sé yo? ¿No hizo lo mismo Galileo con Saturno? Además, pronto lo veremos. Conseguiré el secreto de este documento, y no tomaré alimento ni dormiré hasta haberlo averiguado. —¡Oh! —dije para mí. 21 Julio Verne —¡Ni tú tampoco, Axel! —prosiguió. «¡Diablos! —musité—. Felizmente has comido por dos.» —En primer lugar es preciso averiguar la lengua en que está escrito el incunable. Eso no debe ser difícil. Ante estas palabras, levanté la cabeza ya un poco asustado por lo que se avecinaba. Pero mi tío prosiguió: —Nada más sencillo. Este documento contiene ciento treinta y dos letras, de las cuales setenta y nueve son consonantes y cincuenta y tres vocales. Ahora bien, ésta es la proporción que, más o menos, se observa en la formación de las palabras de las lenguas meridionales, mientras que los idiomas del Norte son infinitamente más ricos en consonantes. Se trata, pues, de una lengua meridional. La conclusión no podía ser más justa. —Pero, ¿cuál es esta lengua? Este Saknussemm —prosiguió— era un hombre instruido. Ahora bien, ya que no escribía en su lengua materna, debió escoger con preferencia el idioma más en boga entre los espíritus cultos del siglo xvi, es decir, el latín. Si no me equivoco, podré recurrir al español, al francés, al italiano, al griego y al hebreo. Pero los sabios del siglo xvi escribían, generalmente, en latín. Así, pues, tengo el derecho a decir a priori que esto es latín. Yo saltaba en mi silla. Mis experiencias del latín se sublevaron contra la pretensión de que aquella serie de palabras oscuras pudiesen pertenecer a la dulce lengua de Virgilio. —Sí, latín —prosiguió mi tío—. Pero un latín embrollado. «¡En buena hora! —pensé—. Si lo desenredas, serás muy listo, tío mío.» —Examinémoslo bien —añadió cogiendo nuevamente la hoja sobre la que yo había escrito—. He aquí una serie de 22 Viaje al centro de la Tierra ciento treinta y dos letras que se presentan bajo un aparente desorden. Hay palabras en las que sólo entran consonantes, como en el primer h.rnlls; otras, donde, por el contrario, abundan las vocales, la quinta, por ejemplo, unteief, o la penúltima, oseibo. Ahora bien, esta colocación no ha sido combinada; ha sido dada matemáticamente por la razón desconocida que ha presidido la sucesión de estas letras. Me parece indudable que la frase primitiva se escribió regularmente, y después fue alterada con arreglo a una ley que debo descubrir. Aquel que posea la llave de este jeroglífico, podrá leerlo de corrido. Pero, ¿cuál es esta clave? Axel, ¿tienes tú esta clave? A esta pregunta no respondí nada, y por un motivo. Mis ojos se habían detenido sobre un encantador retrato colgado en la pared. Era el de Graüben. La pupila de mi tío se encontraba entonces en Altona, en casa de sus padres, y su ausencia me tenía muy triste, porque, ahora puedo confesarlo, la bonita virlandesa y el sobrino del profesor se amaban con toda la paciencia y toda la perseverancia de la raza germánica. Nos habíamos prometido sin saberlo mi tío, demasiado intelectual para comprender semejantes sentimientos. Graüben era una encantadora muchacha rubia de ojos azules, de carácter algo grave y espíritu un poco serio, pero no por eso me amaba menos. Por lo que a mí respecta, la adoraba, si es que este verbo existe en lengua germana. La imagen de mi pequeña virlandesa me transportaba, pues, del mundo de las realidades al de las quimeras, y de aquí al de los recuerdos. Volví a verla, a mi lado, ayudándome a colocar, todos los días, preciosos pedruscos de mi tío. Los etiquetaba conmigo, y los iba estudiando con la minuciosidad de un 23 Julio Verne experto. Le gustaba profundizar en las cuestiones más arduas de la ciencia. ¡Cuántas horas habíamos pasado estudiando juntos! Y, cuánto envidiaba yo, sin ella saberlo, la suerte de aquellas piedras insensibles acariciadas por sus delicadas manos. Después, salíamos a pasear por las frondosas alamedas de Alster, o nos íbamos a hacer compañía al viejo molino embreado, al lado del mismo lago. Íbamos andando y hablando cogidos de la mano. Yo le refería cosas de las que ella se reía de buena gana. Hasta que llegábamos a las orillas del Elba. Mi imaginación había volado muy lejos de mi tío, que golpeando la mesa con su puño, me volvió de inmediato a la realidad. —Veamos —dijo—, la primera idea que se le debe ocurrir a cualquiera para embrollar las letras de una frase es, me parece, escribir las palabras verticalmente en vez de hacerlo horizontalmente. «¡Vaya», pensé. —Es preciso ver qué efecto produce eso. Axel, escribe una frase cualquiera sobre ese trozo de papel; pero en vez de disponer las letras una a continuación de otra, colócalas de arriba abajo, de modo que se agrupen en cinco o seis columnas. Comprendí de lo que se trataba e inmediatamente escribí de arriba abajo: Y o t e a m o , m i p e q u e 24 ñ a G r a ü b e n ! Viaje al centro de la Tierra —Bien —exclamó el profesor sin haberlo leído—. Ahora dispón esas palabras en línea horizontal. Obedecí y obtuve la frase siguiente: Ympñü, ooeab t,qGb emurn aiea! —¡Perfecto! —exclamó mi tío arrancándome el papel de las manos—. He aquí algo que se parece al viejo documento. Las vocales están agrupadas tan desordenadamente como las consonantes, incluso hay mayúsculas y una coma en medio de las palabras, como en el pergamino de Saknassemm. No pude impedir que aquellas observaciones me pareciesen muy ingeniosas. —Ahora bien —prosiguió mi tío dirigiéndose directamente a mí—, para leer la frase que acabas de escribir, y que yo no conozco, bastará con tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, luego la segunda, después la tercera y así sucesivamente. Y mi tío, con gran sorpresa por su parte, leyó: «¡Yo te amo, mi pequeña Graüben!» —¿Eh? —exclamó el profesor. Sí, sin darme cuenta, y como un desdichado enamorado, había escrito aquella frase comprometedora. —¡Ah! ¿De modo que amas a Graüben? —Sí... No... —balbucí. —¡Ah! ¡De modo que la amas! —prosiguió maquinalmente—. Bien, apliquemos mi procedimiento al documento en cuestión. Mi tío, abismándose nuevamente en su intrigante descubrimiento, se olvidó momentáneamente de mis palabras, sin darles una mayor importancia. 25