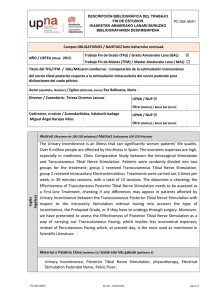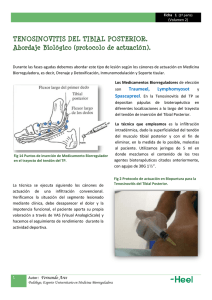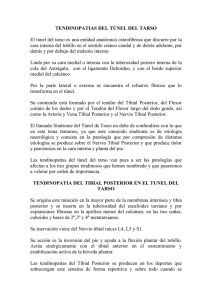Eficacia de la estimulación percutánea versus transcutánea del
Anuncio

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Rehabilitación (Madr). 2014;48(3):168---174 www.elsevier.es/rh ORIGINAL Eficacia de la estimulación percutánea versus transcutánea del nervio tibial posterior en pacientes con vejiga hiperactiva E. Alfonso Barrera a,∗ , M. González Nuño a , C. Tena-Dávila Mata b , A. Valiente del Pozo c , H. Gago Blanco c y R. Usandizaga Elio d a Servicio de Rehabilitación, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España Unidad de Suelo Pélvico, Servicio de Rehabilitación, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España c Unidad de Suelo Pélvico, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España d Unidad de Suelo Pélvico, Servicio de Ginecología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España b Recibido el 11 de marzo de 2013; aceptado el 30 de noviembre de 2013 Disponible en Internet el 1 de abril de 2014 PALABRAS CLAVE Vejiga hiperactiva; Incontinencia urinaria; Urgencia miccional; Neuromodulación; Estimulación tibial ∗ Resumen Introducción: La prevalencia estimada de vejiga hiperactiva (VH) varía del 3-43%. Su etiología es desconocida y el diagnóstico es clínico. El tratamiento incluye desde modificaciones comportamentales, fisioterapia, antagonistas de receptores muscarínicos, neuromodulación y toxina botulínica, hasta intervenciones quirúrgicas. Debido a los efectos secundarios del tratamiento farmacológico y, que su eficacia puede reducirse en el tiempo, han cobrado interés las alternativas terapéuticas como la estimulación de nervio tibial posterior (ENTP). El objetivo del presente trabajo es evaluar la mejoría clínica con ENTP, percutánea o transcutánea, en los pacientes con VH. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, con revisión de historias clínicas de los pacientes con VH tratados con ENTP percutánea y transcutánea. Valoramos el diario miccional, la prueba de Sandvik y el International Consultation on Incontinence-Short Form (ICIQ-SF). Resultados: Se incluyeron 34 pacientes con VH, con edad media de 64,5 años. Todas recibieron tratamiento con ENTP, 61,8% transcutánea y 38,2% percutánea. Observamos mejoría en la frecuencia miccional nocturna, prueba de Sandvik e ICIQ-SF (p < 0,001), sin diferencia estadística entre grupos. Todas las pacientes se encontraron satisfechas con el tratamiento y el 100% completaron el mismo. Discusión: La ENTP se considera una técnica sencilla, mínimamente invasiva, de fácil aplicación y bien tolerada, que ha demostrado ser un método eficaz de tratamiento, sin efectos secundarios reseñables. Mejora la calidad de vida del paciente con una adecuada adherencia al tratamiento. No hemos podido demostrar que la ENTP percutánea sea más eficaz que la transcutánea. © 2013 Elsevier España, S.L. y SERMEF. Todos los derechos reservados. Autor para correspondencia. Correo electrónico: [email protected] (E. Alfonso Barrera). 0048-7120/$ – see front matter © 2013 Elsevier España, S.L. y SERMEF. Todos los derechos reservados. http://dx.doi.org/10.1016/j.rh.2013.11.003 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Eficacia de la estimulación percutánea versus transcutánea del nervio tibial posterior en pacientes KEYWORDS Overactive bladder; Urinary incontinence; Urinary urgency; Neuromodulation; Tibial stimulation 169 Effectiveness of percutaneous versus transcutaneous tibial nerve stimulation in patients with overactive bladder syndrome Abstract Introduction: The estimated prevalence of overactive bladder (OAB) ranges from 3 to 43%. The cause is unknown and diagnosis is clinical. Treatment includes behavioral changes, physical therapy, muscarinic receptor antagonists, neuromodulation and botulinum toxin, and surgical procedures. Because of the adverse effects of pharmacologic treatment and its diminished effectiveness over time, therapeutic alternatives such as tibial nerve stimulation have attracted increasing interest. The aim of this study was to evaluate clinical improvement with percutaneous or transcutaneous tibial nerve stimulation in patients with OAB. Materials and methods: A descriptive study was performed through a retrospective review of the medical records of patients with OAB treated with transcutaneous or percutaneous tibial nerve stimulation. We evaluated a 3-day Bladder Diary, the Sandvik Test and the International Consultation on Incontinence-Short Form (ICIQ-SF). Results: We included 34 patients with OAB, with a mean age of 64.5 years. All the patients were treated with tibial nerve stimulation (transcutaneous in 61.8% and percutaneous in 38.2%). Nocturnal urinary frequency, the Sandvik test and the ICIQ-SF all showed improvement (P<.001), with no significant statistical difference between the groups. All the patients completed the treatment and all reported satisfaction. Discussion: Tibial nerve stimulation is considered a simple, minimally invasive, easy to apply and well tolerated method that has proved to be effective with no marked adverse effects. This treatment improves the patient’s quality of life and treatment adherence is adequate. We were unable to demonstrate that percutaneous tibial nerve stimulation was more effective than transcutaneous stimulation. © 2013 Elsevier España, S.L. and SERMEF. All rights reserved. Introducción La International Continence Society (ICS) define el síndrome de vejiga hiperactiva (VH) como el conjunto de síntomas de la fase de llenado, caracterizado por urgencia miccional con o sin incontinencia que generalmente está asociada a un incremento de la frecuencia miccional y nocturia1,2 . Su prevalencia varía en los diferentes estudios del 3-43% y, según datos del estudio Epidemiology of Urinary Incontinence in Nord-Trondelag (EPINCOT), es más frecuente a partir de los 55 años de edad3,4 . Su etiología es desconocida en la mayoría de los casos1,2 . Este síndrome afecta la calidad de vida de los pacientes, con un mayor impacto en la esfera social, limitando su actividad, y disminuyendo su salud mental y física. Además, está descrito un aumento en la incidencia de caídas y fracturas en estos pacientes1,2 . El diagnóstico de VH es clínico y por ello, el diario miccional de 3 días es una herramienta fundamental a la hora de evaluar y cuantificar los síntomas miccionales. Además, se deben utilizar las escalas de valoración y de calidad de vida para realizar un correcto análisis de este síndrome1,2 . Actualmente existen 3 líneas de tratamiento. La primera consiste en la reeducación vesical, fisioterapia de suelo pélvico y tratamiento con antagonistas de receptores muscarínicos. Como segunda línea se utiliza la neuromodulación y las infiltraciones en la pared vesical con toxina botulínica tipo A. Por último, en los casos en que el tratamiento conservador ha fracasado, se han propuesto cirugías como la enterocistoplastia de aumento o la derivación urinaria supravesical2,3,5-7 . Debido a los efectos secundarios del tratamiento farmacológico, y que su eficacia puede reducirse a través del tiempo, han cobrado mayor interés alternativas terapéuticas como la neuromodulación1,5,8.9 . Dentro de las diversas formas de neuromodulación se encuentra la estimulación de nervio tibial posterior (ENTP). Esta técnica, desarrollada a finales de la década de los 90, se basa en el origen del nervio tibial posterior en las divisiones anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3, por lo que comparte el mismo segmento espinal que las inervaciones del suelo pélvico y vejiga. El mecanismo de acción exacto aún no está claro aunque parece que consiste en una despolarización de las fibras somáticas sacras y lumbares que produce un efecto inhibitorio sobre la contractilidad vesical. La estimulación de las aferencias podría provocar una inhibición central de la motoneurona vesical preganglionar3,5,9---14 . El objetivo del presente trabajo es evaluar la mejoría clínica con la ENTP de forma percutánea o transcutánea, en pacientes diagnosticados de VH, con mala respuesta o intolerancia a antimuscarínicos y determinar el grado de satisfacción con el tratamiento percibido por el paciente. Materiales y métodos Estudio descriptivo, retrospectivo, con revisión de historias clínicas de pacientes diagnosticados de VH, valorados en la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Universitario La Paz, desde marzo de 2011 hasta septiembre de 2012 y tratados con ENTP. Actualmente, en nuestra Unidad se encuentra implementada la ENTP transcutánea y percutánea y, según el Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. 170 protocolo de actuación de esta enfermedad, los pacientes son evaluados por un médico rehabilitador. A cada paciente se le realiza un diario miccional de 3 días y se valora la prueba de Sandvik y el International Consultation on Incontinence-Short Form (ICIQ-SF). Los criterios de inclusión para considerar si el paciente es candidato a tratamiento con ENTP son: edad mayor a 18 años, entender y firmar el consentimiento informado, diagnóstico de VH según ICS sin enfermedad local o factores metabólicos que puedan ser responsables de los síntomas, intolerancia o mala respuesta al tratamiento farmacológico después de 12 semanas de tratamiento. Los criterios de exclusión son: infección urinaria activa, neuropatía periférica de miembros inferiores, material de osteosíntesis en miembros inferiores, marcapasos o desfibrilador automático, enfermedad cardíaca descompensada, embarazo, insuficiencia venosa crónica, lesiones cutáneas en miembros inferiores, tratamiento con anticoagulantes, procesos infecciosos locales en miembros inferiores, antecedentes de neoplasias y enfermedades psiquiátricas descompensadas. El tratamiento consiste en la ENTP de forma transcutánea o percutánea según el método de Stoller8 . En la estimulación percutánea se inserta una aguja de 34 gauge a 3-4 cm craneal a la parte medial del maléolo tibial, entre el margen posterior desde la tibia y el músculo soleo. Un electrodo adhesivo es colocado en la misma pierna próximo al borde interno del arco plantar. La aguja y el electrodo son conectados a 9 V al electroestimulador Urgent® PC ajustando la intensidad de pulsos de 0 a 10 mA, con un pulso de 200 s y una frecuencia de 20 Hz. La amplitud se incrementa lentamente hasta que se produce la flexión del primer dedo del pie, se extiendan en abanico el resto de los dedos o se perciban parestesias en la bóveda plantar. En la estimulación transcutánea se sigue el mismo proceso descrito anteriormente, pero se reemplaza la aguja por un electrodo de superficie y se realiza la estimulación mediante un electroestimulador NeuroTrac® . Todos los pacientes fueron sometidos a sesiones semanales de 30 min de duración durante 12 semanas8,11,12 . Una vez terminado el tratamiento, se valoró nuevamente al paciente registrando los datos del diario miccional, la prueba de Sandvik y el ICIQ-SF, además, se realizó una encuesta de satisfacción del paciente que se puntuó de 0 a 10 siendo 0 inconforme con el tratamiento y 10 muy satisfecho con el tratamiento. Se consideró una respuesta favorable al tratamiento si existía una reducción en la prueba de Sandvik e ICIQ-SF mayor o igual al 25%. Y se consideró el tratamiento exitoso si existía una reducción en la prueba de Sandvik e ICIQ-SF mayor o igual al 50%. Los datos fueron analizados por el Servicio de Bioestadística del Hospital Universitario La Paz con el programa estadístico SAS® v.9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EE. UU.). Los datos se describen según su distribución como media (± desviación estándar). Se usó en el análisis estadístico la prueba de Mann-Whitney para las variables cuantitativas y la de Chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher para las variables cualitativas. Para la frecuencia miccional diurna y nocturna se usó la regresión de Poisson. En el análisis de la evolución de la prueba de Sandvik y el ICIQ-SF antes y después del tratamiento se usó un modelo de análisis de la varianza de 2 factores (grupo, momento) con medidas repetidas en uno de ellos (momento). E. Alfonso Barrera et al 15,4% Percutánea 61,5% 23,1% 20,0% Transcutánea 60,0% 20,0% 0,0 10,0 20,0 Muy grave Figura 1 30,0 40,0 50,0 Moderada o grave 60,0 70,0 Leve Gravedad de vejiga hiperactiva. Resultados Se incluyeron un total de 34 pacientes con diagnóstico de VH en nuestro estudio, todas mujeres. La edad media fue de 64,5 ± 10,8 años (fig. 1). El tiempo de evolución en el grupo de estimulación transcutánea fue de 6,1 ± 6,3 años y de estimulación percutánea de 6,3 ± 7,4 años. Todas las pacientes recibieron tratamiento con ENTP, 21 (61,8%) con estimulación transcutánea y 13 (38,2%) con estimulación percutánea. Además, algunas pacientes recibieron entrenamiento perineal asociado, 7 (33,3%) en el grupo de estimulación transcutánea y 4 (30,8%) en el de estimulación percutánea. La frecuencia miccional diurna en el grupo de estimulación transcutánea fue de 8,3 ± 2,6 antes del tratamiento y de 7,7 ± 1,4 después del tratamiento; en el grupo de estimulación percutánea fue de 9,2 ± 2,6 antes del tratamiento y de 8,2 ± 1,4 después del tratamiento. No hay diferencia estadísticamente significativa entre grupos (p 0,154) ni entre valores antes y después del tratamiento (p 0,105). La frecuencia miccional nocturna en el grupo de estimulación transcutánea fue de 1,9 ± 1,3 antes del tratamiento y de 0,9 ± 1,1 después del tratamiento; en el grupo de estimulación percutánea fue de 2,5 ± 0,7 antes del tratamiento y de 0,9 ± 1,1 después del tratamiento. No hay diferencia estadísticamente significativa entre grupos (p 0,619) pero sí entre valores antes y después del tratamiento (p < 0,001) (fig. 2). La media de la prueba de Sandvik en el grupo de estimulación transcutánea fue de 7,7 ± 2,9 antes del tratamiento y de 4,5 ± 3,7 después del tratamiento; en el grupo de estimulación percutánea fue de 8,3 ± 3,1 antes del tratamiento y de 7,0 ± 3,5 después del tratamiento. No hay diferencia estadísticamente significativa entre grupos (p 0,278), pero sí entre valores antes y después del tratamiento (p < 0,001) (fig. 3). La media del ICIQ-SF en el grupo de estimulación transcutánea fue de 15,3 ± 4,1 antes del tratamiento y de 10,9 ± 6,3 después del tratamiento; en el grupo de estimulación percutánea fue de 15,5 ± 3,6 antes del tratamiento y de 11,0 ± 4,2 después del tratamiento. No hay diferencia estadísticamente significativa entre grupos (p 0,709), pero Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Eficacia de la estimulación percutánea versus transcutánea del nervio tibial posterior en pacientes Transcutanea 171 Pre 8,3 Percutanea FMD 9,2 Transcutanea Post 7,7 Percutanea 8,2 Transcutanea Pre 1,9 Percutanea FMN 2,5 0,9 Percutanea 0,9 Post Transcutanea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Figura 2 Media de frecuencia miccional diurna y nocturna, antes y después del tratamiento con ENTP transcutánea y percutánea. En la frecuencia miccional nocturna existe una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001) entre los valores antes y después del tratamiento, sin diferencia entre grupos. FMD: frecuencia miccional diurna; FMN: frecuencia miccional nocturna. 14 30 12 20 10 8 18 19 10 6 8 4 0 2 0 -10 -2 N= 20 20 Transcutanea 11 11 Percutanea N= 20 20 Transcutanea ICIQ - SF pre T Sandvik pre 11 11 Percutanea ICIQ - SF post T Sandvik post Figura 3 Prueba de Sandvik antes y después del tratamiento con ENTP transcutánea y percutánea. Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001) entre los valores antes y después del tratamiento, sin diferencia entre grupos. Figura 4 Prueba de ICIQ-SF antes y después del tratamiento con ENTP transcutánea y percutánea. Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001) entre los valores antes y después del tratamiento, sin diferencia entre grupos. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. 172 E. Alfonso Barrera et al Transcutanea Pre 7,7 Sand vik Percutanea 8,3 4,5 Post Transcutanea Percutanea 7,0 15,3 Pre Transcutanea 15,5 Transcutanea 10,9 Percutanea 11,0 Post ICIQ - SF Percutanea 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Figura 5 Media de la prueba de Sandvik y el ICIQ-SF antes y después del tratamiento con ENTP transcutánea y percutánea. Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001) entre los valores antes y después del tratamiento, sin diferencia entre grupos. sí entre valores antes y después del tratamiento (p < 0,001) (figs. 4 y 5). El porcentaje de pacientes que alcanzaron el criterio de respuesta favorable definida como descenso mayor o igual al 25% en la prueba de Sandvik y en ICIQ-SF fue en el grupo de transcutánea 42,9% y en el grupo de percutánea 30,8%, sin diferencia estadísticamente significativa entre grupos (p 0,774). El porcentaje de pacientes que alcanzaron el criterio de tratamiento exitoso definida como descenso mayor o igual al 50% en la prueba de Sandvik y en ICIQ-SF fue en el grupo de transcutánea 23,8% y en el grupo de percutánea 15,4%, sin diferencia estadísticamente significativa entre grupos (p 0,682). Los 34 (100%) pacientes incluidos en el estudio puntuaron 10 en la encuesta de satisfacción con el tratamiento y el 100% de los pacientes completaron el tratamiento. Discusión El tratamiento farmacológico es la primera opción de tratamiento en la VH. Sin embargo, se ha demostrado que tan solo un 50% de los pacientes responden adecuadamente, y que debido a sus efectos secundarios la adherencia al tratamiento es del 18% después de los primeros 6 meses6 . La ENTP es considerada como una forma de estimulación periférica sencilla, mínimamente invasiva, de fácil aplicación y bien tolerada por las pacientes10,15,16 . Los estudios comparativos son escasos en la literatura, en especial aquellos que utilizan herramientas específicas y análisis estadísticos adecuados. En diferentes trabajos publicados, la ENTP ha demostrado ser una técnica eficaz a la hora de reducir la frecuencia miccional, con una tasa de respuesta clínica que varía del 54 al 81%. La mayoría de los trabajos hablan de buena respuesta clínica cuando hay una mejoría de los síntomas de al menos el 50%17,18 . Las últimas guías publicadas sobre el tratamiento de VH destacan el diario miccional de 3 días como herramienta útil para confirmar la sospecha diagnóstica, comparar la eficacia del tratamiento y hacer un seguimiento del mismo. Entre sus ventajas se destaca que permite conocer con detalle los síntomas del paciente quien registra los datos en su casa lo que permite medir la frecuencia y severidad de los síntomas. Algunos autores proponen el estudio urodinámico para confirmar el diagnóstico y evaluar objetivamente los resultados terapéuticos, también destacan el uso de cuestionarios para cuantificar la severidad de los síntomas19---21 . En nuestro estudio se aprecia una disminución en la frecuencia miccional diurna en los pacientes sometidos a tratamiento con estimulación transcutánea y percutánea sin obtener una diferencia estadísticamente significativa. Igualmente, se obtuvo una disminución de la frecuencia miccional nocturna en ambos grupos, sin presentar una diferencia entre grupos. pero sí entre valores antes y después del tratamiento en ambos grupos. Nuestros valores de p nos sugieren que un incremento en el tamaño muestral nos permitiría mostrar diferencias significativas en un próximo estudio y corroborar lo publicado por otros estudios como el de MacDiarmid y Staskin donde se analizaron 244 pacientes que recibieron ENTP percutánea y mejoraron la frecuencia miccional diurna (p < 0,001) y la frecuencia miccional nocturna (p 0,002)21 . También obtuvimos una disminución importante en la media de la prueba de Sandvik y el cuestionario ICIQSF, con una diferencia estadísticamente significativa entre Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Eficacia de la estimulación percutánea versus transcutánea del nervio tibial posterior en pacientes valores antes y después del tratamiento en ambos grupos, lo que corrobora la mejoría en la calidad de vida de nuestras pacientes. Esta mejoría en la gravedad de los síntomas y en la calidad de vida se relaciona con que el 100% de las pacientes se sentían satisfechas después del tratamiento, destacando una adherencia al tratamiento del 100%. En nuestro estudio los pacientes no han sido clasificados por gravedad de los síntomas debido al escaso tamaño muestral. Sería importante, en estudios posteriores, establecer factores predictivos de éxito del tratamiento22 . En estudios como el de Vandoninck parece que las mejores respuestas clínicas son obtenidas entre los pacientes que presentan una sintomatología irritativa miccional de predominio clínico y que no asocian una hiperactividad marcada del detrusor en el estudio cistomanométrico23 . También sería interesante saber si existe paralelismo con los trabajos de Scheepens de neuromodulación sacra en los que la edad avanzada, la enfermedad neurológica asociada, la duración de los síntomas, la retención urinaria y los antecedentes psiquiátricos eran factores desfavorables de respuesta al tratamiento24 . Igualmente, no hemos analizado variables como entrenamiento perineal asociado debido a que esto implicaría segmentar aun más nuestra muestra, restándole fiabilidad a nuestras conclusiones. No hemos encontrado ningún estudio de calidad en la literatura que compare directamente la ENTP y su eficacia asociada a entrenamiento perineal. Una de las discusiones sobre este tratamiento, aparte de su eficacia clínica, es si es necesario dosis de mantenimiento y de ser así, qué dosis parecen necesarias para sostener la eficacia y a qué plazo después de haber interrumpido el tratamiento25 . Para ello, los pacientes de nuestro estudio serán evaluados a los 6, 12, 19 y 24 meses después del tratamiento para valorar si los cambios obtenidos se mantienen a lo largo del tiempo, ya que trabajos como el Orbita establecen que si la mejoría no se mantiene en el tiempo de manera significativa nos debemos plantear un retratamiento26,27 . Finalmente, una debilidad de nuestro estudio es el diseño utilizado, ya que una recogida de datos retrospectiva y la ausencia de un grupo control, implica que la calidad de la evidencia sea menor. Conclusiones La ENTP ha demostrado ser un método eficaz de tratamiento de la VH sin efectos secundarios reseñables. Disminuye la frecuencia miccional diurna, nocturna y la urgencia miccional. Su aplicación es sencilla y las pacientes presentan una adecuada adherencia al tratamiento. Todo lo anterior permite recomendar su uso en una consulta de Rehabilitación de Suelo Pélvico. En nuestro estudio, no hemos podido demostrar que la estimulación del tibial posterior percutánea sea más eficaz que la transcutánea, para ello sería necesario realizar estudios comparativos, aleatorizados y con un amplio tamaño muestral; además, sería recomendable que incluyeran análisis de costo efectividad para continuar con la utilización de ambos tratamientos en la práctica clínica. 173 Responsabilidades éticas Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales. Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes y que todos los pacientes incluidos en el estudio han recibido información suficiente y han dado su consentimiento informado por escrito para participar en dicho estudio. Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales. Conflicto de intereses Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Bibliografía 1. Henderson E, Drake M. Overactive bladder. Maturitas. 2010;66:257---62. 2. Elser DM. Stress urinary incontinence and overactive bladder syndrome: Current options and new targets for management. Postgrad Med. 2012;124:42---9. 3. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Interventional procedure overview of percutaneous posterior tibial nerve stimulation for overactive bladder syndrome. IP 822. Mar, 2010. [consultado 11 Nov 2012]. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12412/48815/48815. pdf 4. Hannestad YS, Rortveit G, Sandvik H, Hunskaar S. A community based epidemiological survey of female urinary incontinence: The Norwegian EPINCOT Study. Epidemiology of Incontinence in the county of Nord-Trondelag. J Clin Epidemiol. 2000;53:1150---7. 5. Dmochowski RR, Gomelsky A. Update on the treatment of overactive bladder. Curr Opin Urol. 2011;21:286---90. 6. Manríquez V, Sandoval C, Lecannelier J, Naser M, Guzmán R, Valdevenito R, et al. Neuromodulación en patologías de piso pélvico. Rev Chil Obstet Ginecol. 2010;75:58---63. 7. Stoller ML. Afferent nerve stimulation for pelvic floor dysfunction. Eur Urol. 1999;35 Suppl 2:S16. 8. Yamanishi T, Kamai T, Yoshida K. Neuromodulation for the treatment of urinary incontinence. Int J Urol. 2008;15:665---72. 9. Ellsworth P. Treatment of overactive bladder symptoms beyond antimuscarinics: Current and future therapies. Postgrad Med. 2012;124:16---27. 10. Abrams P, Andersson KE, Birder L, Brubaker L, Cardozo L, Chapple C, et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. Neurourol Urodyn. 2010;29:213---40. 11. Al-Shaiji T, Banakhar M, Hassouna M. Pelvic electrical neuromodulation for the treatment of overactive bladder symptoms. Adv Urol. 2011;2011:757454. 12. McGuire EJ, Zhang SC, Horwinski ER, Lytton B. Treatment of motor and sensory detrusor instability by electrical stimulation. J Urol. 1983;129:78---9. 13. Peters KM, Carrico DJ, Pérez-Marrero RA, Khan AU, Wooldridge LS, Davis GL, et al. Randomized trial of percutaneous tibial Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. 174 14. 15. 16. 17. 18. 19. E. Alfonso Barrera et al nerve stimulation versus Sham efficacy in the treatment of overactive bladder syndrome: Results from the SUmiT trial. J Urol. 2010;183:1438---43. Ricci P, Freundlich O, Solà V, Pardo J. Neuromodulación periférica en el tratamiento de la incontinencia de orina: efecto de la estimulación transcutánea del nervio tibial posterior sobre la vejiga hiperactiva. Rev Chil Obstet Ginecol. 2008;73: 209---13. Bellette P, Rodrígues-Palma P, Hermann V, Riccetto C, Bigozzi M, Olivares J. Electroestimulación del nervio tibial posterior para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Estudio prospectivo y controlado. Actas Urol Esp. 2009;33:58---63. Finazzi-Agrò E, Petta F, Sciobica F, Pasqualetti P, Musco S, Bove P. Percutaneous tibial nerve stimulation effects on detrusor overactivity incontinence are not due to a placebo effect: A randomized, double-blind, placebo controlled trial. J Urol. 2010;184:2001---6. Amarenco G, Ismael SS, Even-Schneider A, Raibaut P, DemailleWlodyka S, Parratte B, et al. Urodynamic effect of acute transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in overactive bladder. J Urol. 2003;169:2210---5. Gormley EA, Lightner DJ, Burgio KL, Chai TC, Clemens JQ, Culkin DJ, et al., American Urological Association; Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction. Diagnosis and treatment of overactive bladder (non-neurogenic) in adults: AUA/SUFU guideline. J Urol. 2012;188 Suppl 6:S2455---63. MacDiarmid SA, Staskin DR. Percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS): A literature-based assessment. Curr Bladder Dysfunct Rep. 2009;4:29---33. 20. Van Balken MR, Vergunst H, Bemelmans BL. Prognostic factors for successful percutaneous tibial nerve stimulation. Eur Urol. 2006;49:360---5. 21. Vandoninck V, van Balken MR, Finazzi Agrò E, Petta F, Micali F, Heesakkers JP, et al. Percutaneous tibial nerve stimulation in the treatment of overactive bladder: Urodynamic data. Neurourol Urodyn. 2003;22:227---32. 22. Scheepens WA, Jongen MM, Nieman FH, de Bie RA, Weil EH, van Kerrebroeck PE. Predictive factors for sacral neuromodulation in chronic lower urinary tract dysfunction. Urology. 2002;60:598---602. 23. Van der Pal F, van Balken MR, Heesakkers JP, Debruyne FM, Bemelmans BL. Percutaneous tibial nerve stimulation in the treatment of refractory overactive bladder syndrome: Is maintenance treatment necessary? BJU Int. 2006;97:547---50. 24. MacDiarmid SA, Peters KM, Shobeiri SA, Wooldridge LS, Rovner ES, Leong FC, et al. Long-term durability of percutaneous tibial nerve stimulation for the treatment of overactive bladder. J Urol. 2010;183:234---40. 25. Marchal C, Herrera B, Antuña F, Sáez F, Pérez J, Castillo E, et al. Percutaneous tibial nerve stimulation in treatment of overactive bladder: When should retreatment be started? Urology. 2011;78:1046---50. 26. Congregado Ruiz B, Pena Outeiriño XM, Campoy Martínez P, León Dueñas E, Leal López A. Peripheral afferent nerve stimulation for treatment of lower urinary tract irritative symptoms. Eur Urol. 2004;45:65---9. 27. Doggweiler R. Will posterior tibial nerve stimulation replace sacral nerve root stimulation as the salvage management of drug resistant urinary urge incontinence? J Urol. 2010;184:1835---6.