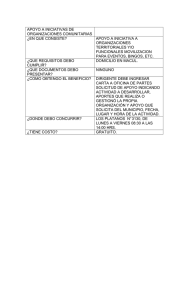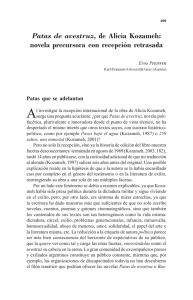Alicia Kozameh: Patas de avestruz, un caso extraño en el mercado
Anuncio

Alicia Kozameh: Patas de avestruz, un caso extraño en el mercado del libro 1 Erna Pfeiffer Karl-Franzens-Universität Graz Graz, Austria El caso de la novela Patas de avestruz, de la argentina Alicia Kozameh, es un caso muy especial, porque en 1997 se publicó su versión alemana2 sin que hubiera salido, hasta entonces, el original español, con excepción de algunos capítulos sueltos, que aparecieron editados en revistas. 3 Recién en noviembre de 2003, seis años después, se publicó la edición originalen Argentina, en la editorial Alción, de Córdoba. Sé a qué se deben estas circunstancias particulares, pero sé también que no es el procedimiento usual en el campo del mercado del libro. A mí me llegó el manuscrito de Patas de avestruz a finales del año 89, poco después de haberse terminado el proceso de escritura (está fechado “Los Ángeles, agosto de 1989“). Me fascinó en seguida y traté de hacer lo posible – y a veces lo imposible – para proponerlo a traducciones. Después de algunos intentos fallidos, lo aceptó la editorial Milena (en aquel entonces “Wiener Frauenverlag“) y lo editó en 1997. Patas de avestruz, título extraño para un libro muy sui géneris. ¿En qué pensamos, en qué piensa un/a lector/a común y corriente al oír o leer “patas de avestruz“? Tal vez en unas piernas largas, flacas, no muy bien proporcionadas, algo “abstruso“ (¿”avestruzo”?). En el Diccionario de autoridades también se menciona que el avestruz es “sumamente bobo y estólido“ y que “por razón de su pesadumbre, no [es] ágil para el vuelo“. Tal vez pensemos también en la táctica de avestruz de esconder la cabeza en la arena, cuando alguien no quiere ver la realidad... Alicia Kozameh, a los 17 años, tampoco quería convencerse de que su hermana había muerto. Su hermana Liliana, que le llevaba cuatro años, y sin embargo, nunca había sido una “hermana mayor“. Porque era diferente de las otras niñas: tenía patas de avestruz. Pero al contrario de los avestruces 2 de verdad, ella no podía correr. Ni siquiera caminar. Era espástica, a causa de la falta de una cesárea en su nacimiento. Pero, como el personaje de la novela Jorge diría más tarde: Los avestruces se esconden. Se van. O creen que se van. Al menos lo intentan. Esconden la cabeza. Sólo la cabeza. Ahí quedan, sin embargo, de cuerpo entero, no sea que se te ocurra querer olvidarlos. (168)4 Así, el cuerpo de Liliana quedó presente, aun después de su muerte, como fantasma que se acabó instalando en la cabeza de Alicia. Ella también empezó a sentirse un poco como avestruz: inconscientemente, había llegado a identificarse con su hermana muerta. A sentirse como una mitad de algo cuyo conjunto, sin embargo, era deficiente. Que no podía moverse como la gente común y corriente. Que de alguna manera se sentía inmovilizado, con un lastre en una pierna. Y que cerraba un poco los ojos ante la realidad. En la novela, leemos: Mejor voy despacio. Voy caminando. Cierro un ojo, el ojo derecho, y veo nada más que mi pierna izquierda. Camino con un pie. Se mueve mi pie izquierdo y mi otro pie no está más. Soy un avestruz con pollera a cuadros rojos y verdes. Uso una sola pierna y un solo ojo. Soy un verdadero avestruz. No como los de verdad, que usan de a uno sólo la pierna. El que yo soy usa también un ojo menos. Estos son avestruces: los como yo. No los de verdad, que a lo mejor son chicas de cuatro años que gritan calladas cuando ven un papel violeta, y que tienen una hermana con piernas de avestruz. Piernas como patas de avestruz. (26) En la vida real de Alicia Kozameh habían pasado muchas cosas. Eventos trágicos, como su encarcelamiento, durante más de tres años de su vida, como presa política en la dictadura militar argentina. De 1975 a 1978, a una edad cuando otra gente estudia, se enamora, disfruta la vida, estuvo encerrada, con otras 30 prisioneras más, en un pabellón del llamado “Sótano“ de Rosario. Había sido activista de una organización de izquierda, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Su tío, también militante y un médico muy conocido, había sido asesinado en la calle. Eran vivencias que no se podían borrar de una plumada. Tampoco con muchas. Pero escribir, para Alicia Kozameh, se convirtió en un método de conocimiento. Como ella me dice en una entrevista en 1993: Lo que me pasa a mí es que comprendo los hechos, los entiendo, los elaboro, a través de las formas creativas. Entonces si yo, por ejemplo, no convierto el hecho mismo en una fantasía, no logro entenderlo más que en su aspecto racional. Es una obsesión la que tengo de entenderlo todo. Después de que el hecho sucedió, lo instalo en mi mente como ficción; lo desnaturalizo en sí mismo y lo convierto en algo muy diferente, como para poder destrozarlo, como para poder masticarlo, como para que se haga accesible a mi sistema digestivo, para que mi sistema digestivo se lo aguante, digamos, y salga como un producto diferente y nuevo. 5 3 Esto es lo importante en la escritura de Alicia Kozameh: los hechos salen “como un producto diferente y nuevo“, transformados en su sustancia. De modo que, aunque algunas de sus novelas contienen un elemento autobiográfico, no es lícito confundir esos textos con un simple testimonio. Contienen un factor vivencial, pero son, además, productos de la fantasía. Así sucedió con su primera novela Pasos bajo el agua 6, donde se elaboran, con ese método especial, los años en la cárcel y el difícil regreso a la realidad exterior: salir del Sótano, liberarse de la existencia soterrada con “pasos bajo el agua“. Liliana tenía que esperar. En aquel entonces, Alicia quiso tener un hijo, una hija. Y nació Sara. Pero pasó algo raro: en vez de decir “mi hija“, la madre decía “mi hermanita“, confundía los nombres de las dos, en fin, se sucedían un sinfín de lapsus linguae y actos fallidos. Ella se quedaba alarmada, porque comprendió que de hecho, su hermana no estaba muerta, que nunca la había enterrado del todo, mejor dicho: la había enterrado en sí misma. Durante todos aquellos años, ella la había llevado dentro, embarazada con o por ese cuerpo muerto. Y ahora, éste empujaba para salir por fin, para resucitar. Daba fuertes señales de vida y, sobre todo, amenazaba con meterse en un conflicto de identidad con su hija recién nacida: si Alicia no lograba comprender que la hermana estaba muerta, correría peligro de que tratara a su hija como antes a Liliana: como un ser dependiente, inmensamente sobreprotegido. Y la vitalidad de Sara sería cercenada por ese efecto de contaminación solapada. Alicia hizo lo que ya había hecho una vez: pocos días después de nacida su hija, decidió escribir una novela. Pero esto no era tan fácil: emocionalmente, se sentía totalmente bloqueada, algo no la dejaba escribir, el proceso de memorización del pasado no funcionaba, los hechos estaban enterrados muy hondamente. Por fin – ella ya estaba en Buenos Aires con su hijita de tres meses – se le ocurrió una idea insólita: quería someterse a hipnosis y que alguien le diera la orden de recordar. Y en Hugo Hirsch encontró a la persona que había buscado: alguien que fuera capaz de liberarla de sus bloqueos mentales y emocionales. Así logró, en un proceso muy largo, retroceder al terreno de la infancia. Con sus patas de avestruz. De repente, volvió a tener cuatro años y pudo ver a su hermana. Con sus patas de avestruz. Y éste era el principio de la novela: Debo verla, seguramente, ahí, debe ser así, debo verla torciendo esa rodilla hacia afuera, sentada sobre el suelo de baldosas casi grises de un patio con zonas amarillas. Debo verla , ese pelo grueso y lacio, esa tiniebla. Mamá, hambre debe decir, y yo debo 4 oírla; oírla y escucharla, y no todavía pero pronto preguntarme para qué el hambre, tanta hambre. Debo poner la mirada lejos, y en el intento de perderme, entonces, escuchar esa voz, ahora sí escucharla , prestarle toda la atención que reclama. Debo poner la mirada en algún rincón oscuro, oscurecido de movimientos secretos, casi inaudible el aire movedizo, ansioso. Y digo: para qué ese hambre. Debo estar oyendo sus letras ausentes, su mamá, hambe, debo estar preguntándome por qué no se larga a llover muy tupido y ruidoso así cambia ese paisaje allí, hoy. Debo ver su brazo rígido extenderse en el espacio tratando de señalar un objeto llamativo, quiero, algún quiero rojo o amarillo que cuelga de un clavo o que aparece por entre los cubos de madera metidos en la canasta de mimbre pintada de azul. Y debo verla , debo estar preguntándome a qué responde ese quejido final: si a mi tardanza, al tiempo que me tomo en alcanzarle lo que pide, o si a una burbuja de aire perdida en su pedazo de pulmón que brega, se debate por salir, y que en el esfuerzo logra filtrarse por la garganta y movilizar las cuerdas vocales. Y debo angustiarme un poco sin saber muy bien por qué, al percibir en el aire contenido, embotado de ese patio, que su pelo lacio es mi pelo enrulado y mi pelo enrulado es su pelo lacio, tan inútiles todos esos pelos como sus rodillas y sus uñas. Porque no camina y no araña. Y porque nuestros pelos, al ser uno, son casi inexistentes. Debo decirme y no, quizás en aquel tiempo no, pero ahora me lo digo, que haber sido despedidas por las mismas caderas nos hace iguales, nos hace la misma, y que si sus pelos son inútiles los míos también lo son. Debo pensarlo ahora y sentirlo antes y ahora, cuando con cuatro años la miraba, la miro, siempre hablándole. Debo empezar a caminar bastante lentamente en la intención de conseguir el quiero rojo que es, seguro, el que me pide. A paso lento, de alguna manera sabiendo que, menos decidido sea, más colores y formas que me rodean registra, más para después, más y más para el futuro. (9-10) En cuanto a la composición del texto, es especialmente notable la perspectiva narrativa, que aparece escindida en las tres personas gramaticales: el yo, representado por la protagonista Alcira, la hermana sana que al principio tiene cuatro años y crece a medida que avanza el texto; el vos, representado por Jorge, un amigo de la infancia que al principio tiene ocho años y al final 19; y un ella algo rudimentario, encarnado en Mariana (así es el nombre de la niña enferma en la novela). Con relativa regularidad, estos tres personajes alternan en la func ión de narradores. A través de estas perspectivas complementarias, se da una imagen plástica, casi holográfica, que confiere más efecto en relieve al texto. A esto se suma la dualidad del horizonte temporal: con excepción de Mariana, que vive prácticamente sin tiempo y no evoluciona, siempre habla en su código deficiente, los pasajes contados por Alcira y por Jorge aparecen escindidos entre un “antes“ y un “ahora“, con unas líneas divisorias a veces poco menos que invisibles. No siempre queda claro cuándo habla el niño/ la niña y cuándo el adulto/ la adulta. A no ser que el lector/ la lectora observe con mucha 5 atención sus particularidades lingüísticas y de expresión, así como la profundidad de sus pensamientos. En esta suerte de posición de hamaca, este vaivén entre la persona que recuerda y la persona a la que recuerda, el significado se mantiene en un flujo y reflujo permanente, como flotando, lo cual constituye uno de los atractivos adicionales del texto. Yo la miraba boqueando, esperaba de ella que corriera detrás tuyo, sobre todo cuando a mí se me daba por elegir la cirugía siendo, como en casi todos los casos, yo el médico y vos la paciente. Ella tendría que haber corrido para alcanzarte cuando te escapabas de mi intervención quirúrgica. Todo el trabajo que me había dado entrar en la cocina, abrir el cajón de los cubiertos mientras mi madre removía un cóctel imprevisible de verduras en la gran olla enlosada y azul, extraer una cuchilla, la más grande, la más filosa, y salir desesperado para no ser descub ierto, a operarte. A abrirte alguna herida. Y vos que tenías miedo, y vos que huías de mi cuchilla, y ella que me miraba, pálida. Que no podía despegarse de esa especie de sillón. Pero no iba detrás tuyo: no era mi aliada. Entraste a tu casa sumergiéndote en el largo pasillo de paredes amarillas mezcladas con el verde y el fucsia de las santarritas que le caían desde los bordes del tapial. Entraste enredándote en tus propios pies, atropellándote y dándote las rodillas contra las baldosas del piso. Yo disfr utaba tu traspiración y la cerrazón de tu garganta. Perdías la posibilidad de respirar y yo ganaba en velocidad a fuerza de ánimo. Pero llegaste antes. Tu pie atravesó la segunda puerta, que te salvaba. Me quedé ahí parado, cuchilla en mano, escuchando un “mamá, hambe, dulcelete“, o algo próximo a eso, que de pronto contribuyó a calmarme y a hacerme dudar de mi propia existencia. “Cómo es esto de estar vivo“ me pregunté, con ocho y tan activos años, ojos celestes y una nena vecina que no entendía mi inclinación a la cirugía médica, y que estaba en plena posesión de una cosa tan asqueante y llamativa y a la vez tan difícil de mirar como ese ser de pelo oscuro y lacio que era lo que ella llamaba su hermana. Lo que vengo a preguntarme ahora es cómo no me interesaba tu hermana como objeto de experimentación. (14-15) Habría que decir también algunas palabras acerca de la dimensión política del texto, que a primera vista no está tan presente como en Pasos bajo el agua, pero que se puede descifrar a través del aspecto alegórico del argumento. Yo, al menos, veo a la hija desvalida como encarnación del pueblo oprimido, que no puede ser rescatado sino por la acción solidaria de una “hermana“. Veo al padre agresivo, violento, como personificación de las autoridades dic tatoriales; su condición de banquero también lo identifica como representante del poder económico. Y veo a Jorge como exponente de aquellos revolucionarios machistas, que en el fondo se identifican con el poder, que no quieren sino arrebatarlo de las manos de la clase dominante para ejercerlo ellos mismos, a su manera. De esos revolucionarios que tampoco llegan a entender la “causa de la mujer“, porque para ellos, no pertenece a las causas rescatables. Alcira, en cambio, se entusiasma por las causas perdidas, quiere enseñarle a su hermana cuando todos ya creen que no podrá aprender nunca, se hace amiga de las 6 sirvientas, aunque para su padre constituya verdadero castigo que tenga que comer con ellas en la cocina. Y se enamora de un “negro“, que de negro no tiene sino su condición de clase baja, motivo de desprecio para su padre capitalista. Jiafa oigo, y el dedo de Mariana apuntando lento y seguro hacia la página con colores brillantes y amarillos. Debe cada letra, cada sonido debe estar llenándome los tímpanos, los costados del cerebro, penetrándome por las circunvoluciones como por ríos, invadiéndome y dándole a todo mi cuerpo la satisfacción inesperada. Jiafa dice otra vez Mariana, y salto, mis piernas como bombas estallando, mi estómago. Mamá grito, y toda la locura, mamá, Mariana reconoce la jirafa. Las habitaciones recorro con mis piernas, los pasillos larguísimos, los techos. Escucho el aire y oigo Está en la peluquería, y esa voz es de Carmen mientras seca los platos, los cubiertos. Azules los zapatos de Carmen, veo las puntas levantadas como si tuvieran un bulto adentro, una montaña de huesos. Una pelota de huesos con puntas. Y las manos rojas con las uñas rojas y descascaradas. Y tan cortas. Se mueven enredadas en el pedazo de toalla con que seca. El pedazo húmedo de toalla. No quiero mirarlas. Las manos de Carmen no son como las de mi mamá. Blancas son las de mi mamá, las uñas largas, y más ahora que vivimos en Rojas, que es una ciudad grande y con muchos edificios y gente, y que la casa está llena de cuartos y pasillos, y que ella es más importante. Dice siempre que desde que estamos aquí se siente una señora. Pintadas pero sin descascarar. No tiene esas arrugas, y los dedos son muy largos. El contador del banco le dice Qué manos, señora y mi mamá siempre se ríe. Ni una vez se queda sorprendida. Es como si ella supiera lo que le van a decir. A Carmen no se lo dicen. Pero tampoco nadie le dice “Qué uñas despintadas, qué manos ajadas tiene, Carmen“. Nadie le dice nada. No quiero mirarle las uñas a Carmen. Pero a veces las veo mucho, y me parece que ella me las muestra. Como si me las pusiera delante de los ojos. El piso miro y digo Carmen, Mariana reconoce las jirafas, y veo los zapatos azules, y no quiero mirarlos. Muevo los hombros y mis ojos se levantan, mi frente, muevo la boca y me salen los sonidos mirando el delantal, el choclo dibujado, el ananá, ningún otro animal distingue, y oigo Alcira, ponete a estudiar, ella no va a aprender pero vos sí, no pierdas más el tiempo. Una sirvienta siempre tiene razón, así que me da miedo. (105-106) * Qué es esto, al fin y al cabo. No quiero abrir los ojos. Papá diciendo lo mismo tantas veces, “más de cuatrocientas personas, más de cuatrocientas personas“, y le sale eso desde la panza chata ésa que tiene, porque la fiesta es para él más que para mí. Se deshace del entusiasmo por el número de personas que él invitó “a la fiesta“ dice, a la fiesta, como si fuera la fiesta de nadie o de todo el mundo. El del cerdo. El que está asando el cerdo en la parrilla. Ese me gusta. No puedo mirarlo. No como yo quiero. Me estallan adentro, entre la boca del estómago y el esternón, todas las palabras que tuve que oír esta tarde, me estallan como balas de 7 fogueo. Cuando los asadores recién habían llegado, antes de que empezaran a venir los invitados. Papá me vio mirarlos y charlar con ellos, y lo primero fueron las señas con el dedo, de que fuera. Fui y oí “Vos tenés vocación de sirvienta. Sos lo que sos, ni más ni menos: una sirvienta. Cada día me quedan menos esperanzas. Lo único que te falta es andar revolcándote con esos negros por las afueras del pueblo, como hacen todas tus amigas. Seguís hablando con los asadores y en esta casa hoy no entra ni uno solo de los doscientos invitados.“ Y cuando pronuncia doscientos parece que abriera la boca mucho más grande que cuando dice todo lo demás. Escupirle la cara. Me dan ganas de bañarle la cara en saliva cuando habla de esa forma. Si la sirvienta me dejara ir a vivir a su casa, si no tuviera miedo y me dejara, me iría ya mismo. No me darían ganas de ganarme la vida limpiando casas. Pero puedo vivir con ella y dedicarme a otra cosa. Y si quererla y ser amiga de ella es tener vocación de sirvienta, mi papá tiene razón: tengo vocación de sirvienta, de atorranta, y de todo lo que se le ocurra. Me gusta el asador. Que no sé por qué mi papá insiste en llamarlo “el negro ése“, si de negro no tiene nada. Es bien rubio. Italiano del norte, seguro, porque los del sur son de pelo negro y nariz ganchuda, casi árabes. Eso dice la gente. No sé por qué están tan divididos los italianos. Rubio con esos rulos apretados, y esos ojos grandes y de color agua. Transparentes. Y los bigotes tan anchos y tupidos. Pero es viejo. Por lo menos treinta tiene. Ordinario. Un poco. La piel medio rojiza. El cuello. Pero me gusta. Es como áspero. Chata la nariz. Como si le hubiera quedado así después de una trompada. Pero no creo. Quién le va a pegar. Parece bueno. Y si fue así, seguro que la devolvió bien devuelta. Cecilia también lo mira. Y Nora se lo pasa yendo a la parrilla con la excusa de que los pedazos de carne que le tocan están muy crudos. Una gota de coca cola. Justo adelante y en la teta. No se nota tanto. Se mueven y se mueven. Desde acá parece un bosque lleno de árboles mágicos que se mueven sin viento que llegue de ningún lado. Estoy muerta del cansancio . Con todos ellos bailando, y el que me gusta más es Jorge, que creció mucho pero sigue teniendo esa frente ancha de cuando corría detrás de mí con ganas de matarme. Y esos ojos que le ocupan la mitad de la cara. Y los bucles largos haciéndole cosquillas en la frente. Y él sacudiendo la cabeza para correrlos. Igual. No se parece al asador. Los dos son rubios de rulos, pero no se parecen. Jorge baila muy bien. Sabe todos los pasos nuevos de las cumbias. Y más temprano, cuando bailábamos juntos algo lento, esa de Aznavour, no me apretaba. Era como si no le importara. Y me miraba como enojado. Serio. A lo mejor se acuerda de cómo peleábamos de chicos. Como si me tuviera rabia. Voy a ver si viene el fotógrafo. Y después me vuelvo a seguir bailando. Jorge. Camina hacia acá. Tiene cara de haber tomado vino. Me parece que me gusta más el asador. (137-138) 8 También tenemos que decir algunas palabras sobre la traducción, que por las mismas características del texto, mencionadas arriba, no ha sido nada fácil. En estas circunstancias, la ayuda de la autora para entender pasajes problemáticos ha sido de valor inestimable. Durante todo el proceso de traducción, estábamos en contacto vía correo electrónico, y cuando a las dos nos fallaba la fantasía o la imaginación, todavía estaba ahí David Davis, su traductor norteamericano, que al mismo tiempo estaba traduciendo el texto al inglés, así que realmente se originaron verdaderas “historias de triángulo“ en la red electrónica. Para no ocupar demasiado espacio, no mencionaré sino un ejemplo: Es un juego lingüístico, un problema de homofonía entre el nombre de la niña, Dora, y el adjetivo “dorado“: El picaporte es dorado. Dorado quiere decir de oro. No sé por qué se dice así. Está mal. Tendría que decirse orado. O si no, oroso. Orero. Orico. Orístico. Porque dorado tiene que querer decir otra cosa, por ejemplo que está hecho con dora, que no existe. No sé qué es la dora. No hay nada que se llame así. Sólo mi hermana, que se llama Mariana Dora. Y que está enferma. Pero se escribe con mayúscula. (35) Con Alicia estuvimos discutiendo cómo resolver este problema, porque en alemán no existen palabras que suenen parecidas a Dora, excepto “dorisch“, y no podíamos meter una columna dórica en una casa particular. Yo veía muy clara la solución en inglés, con “door“, que en alemán no funcionaba porque un “Tor“ es algo más solemne y representativo que la puerta de un dormitorio. Pero a David Davis se le ocurrió cambiarle el nombre a la chica y llamarla Gilda o Golda, para hacer el juego de palabras con “gold“. Esto también me serviría para el alemán. Yo, sin embargo, tenía dos tipos de escrúpulos: 1, porque el nombre Golda, en nuestras latitudes, está muy estrechamente (casi metonímicamente) ligado a Golda Meír, la robusta y enérgica ex primera ministra de Israel, que nadie podría asociar con una niña minusválida. Y 2, porque no sabía si era lícito cambiarle el nombre a un personaje (que por cierto, era un personaje literario) que tiene un fondo biográfico. Entonces, Alicia por correo me explica: Dejame decirte que mi hermana se llamaba en la realidad Dora Liliana. Pero no Mariana. Mariana es un invento para el libro. Así que sentite libre de llamarla como quieras, porque es mucho mejor conservar el juego de palabras que el nombre mismo. A David se le ocurrió llamarla Gilda (para que se pueda armar el juego con gold, etc.,) pero ahora acaba de ocurrírseme que Golda, como Golda Mehir, ¿te acordás?, podría funcionar mucho mejor, se acerca más. [...] Como nombre Golda me encanta, me gusta más que Dora, es más original, y como Mariana tampoco es su nombre, ¿qué más da? Tanto en alemán como en inglés va perfecto. Digo, para la traducción. Si se publica en español será Dora. (1 de febr. 1996) 9 Para dejarlo en “Golda“, sólo me faltaba un elemento, bastante importante, del pasaje original. La última frase: “Pero se escribe con mayúscula“ indica que la niña, a pesar de que no tiene más que cuatro años, ya sabe leer y escribir – es una niña precoz e inteligente, no se le esconden los significados solapados (como aquellos de los que están hablando los adultos detrás de la puerta en la que Alcira está escuchando). ¿Cómo iba a dejar traslucir esto en un texto alemán, en el que “Golda“ se escribiría exactamente como “Gold“, como “oro“? De pronto, pensando en los textos que una niña de cuatro años puede leer, se me ocurrieron los cuentos de hadas, donde siempre se habla del oro en términos de “gülden“: “ein gülden Löffelchen“ (una cucharita dorada), “eine güldne Krone“ (una corona de oro), etc. Y me permití transformar a Golda o Gilda (que en español, se escribiría “Guilda“) en Gylda. Y he aquí la solución final: Der Türgriff ist gülden. Gülden heißt aus Gold. Ich weiß nicht, warum man so sagt. Das stimmt nicht. Man müßte goldig sagen. Oder sonst goldsam. Goldhaft, goldlich, goldbar. Denn gülden heißt etwas anderes, zum Beispiel, daß es aus Gülda gemacht ist, aber sowas gibt es nicht. Keine Ahnung, was Gülda ist. Es gibt nichts, was so heißt. Nur meine Schwester, die heißt Mariana Gylda. Und die ist krank. Aber die schreibt man mit Ypsilon. (pág. 48 de la traducción alemana, ver nota 2) Como traductora y como crítica literaria estoy muy contenta de que, como en los cuentos de hadas con sus coronas y cucharitas de oro, este cuento, que parecía de nunca acabar, haya llegado a buen término. El happy end, en este caso (y para seguir usando la metáfora), es la publicación del libro en Argentina. Pero como en los cuentos de hadas, lo interesante será qué pasará después: “Vivieron felices y comieron perdices” suele ser la fórmula mágica, pero sabemos que a la protagonista de Patas de avestruz no le gustan las perdices (y creo que a la autora tampoco). Le gustaría, eso sí, que el libro encontrara un público lector inteligente que lo leyera no solamente como una historia de dos hermanas disímiles, no sólo como bildungsroman femenino, sino como una gran metáfora de los años cincuenta y sesenta en la Argentina. 1 2 3 4 5 6 Esta es la versión escrita de una ponencia dada en 1997 en la Universidad de Innsbruck (Austria), con motivo de una lectura de Alicia Kozameh. De ahí, su tono más bien “didáctico”, y de ahí también que las citas sean inusitadamente largas, porque corresponden a los pasajes leídos por la autora... Straussenbeine, Viena: Milena Verlag, 1997 (traducción: Erna Pfeiffer). Por ejemplo en Fin de siglo, Buenos Aires, no. 12 (junio de 1988), págs. 35-37, o en Monóculo, Los Ángeles, no. 1 (1991), págs. 11-14. Las cifras entre paréntesis se refieren a la siguiente edición: Kozameh, Alicia: Patas de avestruz. Córdoba (Argentina): Alción, 2003. Pfeiffer, Erna: Exiliadas, emigrantes, viajeras. Encuentros con diez escritoras latinoamericanas. Francfort/ Madrid: Vervuert/Iberoamericana, 1995, pág. 95. Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1987. Segunda Edición: Córdoba (Argentina): Alción, 2002.