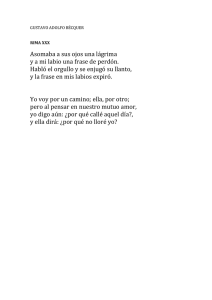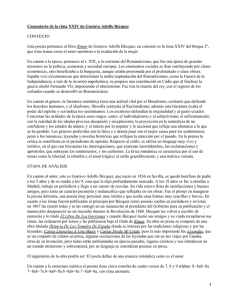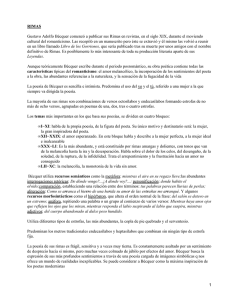Rima LIII, «Volverán las oscuras golondrinas
Anuncio
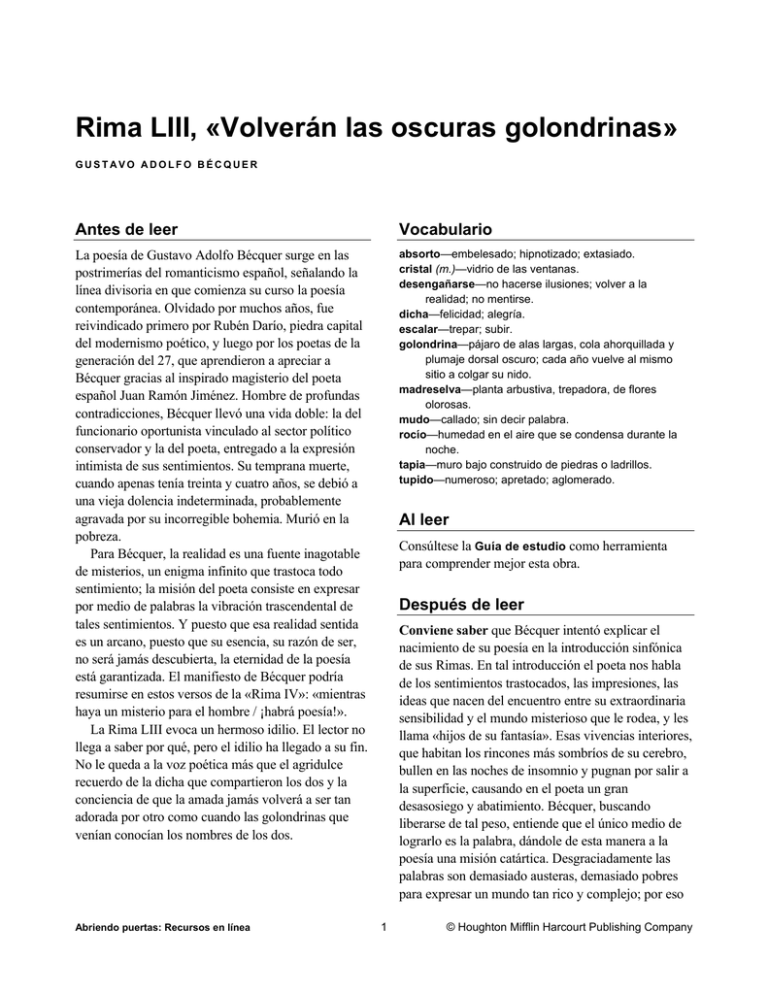
Rima LIII, «Volverán las oscuras golondrinas» GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER Antes de leer Vocabulario La poesía de Gustavo Adolfo Bécquer surge en las postrimerías del romanticismo español, señalando la línea divisoria en que comienza su curso la poesía contemporánea. Olvidado por muchos años, fue reivindicado primero por Rubén Darío, piedra capital del modernismo poético, y luego por los poetas de la generación del 27, que aprendieron a apreciar a Bécquer gracias al inspirado magisterio del poeta español Juan Ramón Jiménez. Hombre de profundas contradicciones, Bécquer llevó una vida doble: la del funcionario oportunista vinculado al sector político conservador y la del poeta, entregado a la expresión intimista de sus sentimientos. Su temprana muerte, cuando apenas tenía treinta y cuatro años, se debió a una vieja dolencia indeterminada, probablemente agravada por su incorregible bohemia. Murió en la pobreza. Para Bécquer, la realidad es una fuente inagotable de misterios, un enigma infinito que trastoca todo sentimiento; la misión del poeta consiste en expresar por medio de palabras la vibración trascendental de tales sentimientos. Y puesto que esa realidad sentida es un arcano, puesto que su esencia, su razón de ser, no será jamás descubierta, la eternidad de la poesía está garantizada. El manifiesto de Bécquer podría resumirse en estos versos de la «Rima IV»: «mientras haya un misterio para el hombre / ¡habrá poesía!». La Rima LIII evoca un hermoso idilio. El lector no llega a saber por qué, pero el idilio ha llegado a su fin. No le queda a la voz poética más que el agridulce recuerdo de la dicha que compartieron los dos y la conciencia de que la amada jamás volverá a ser tan adorada por otro como cuando las golondrinas que venían conocían los nombres de los dos. absorto—embelesado; hipnotizado; extasiado. cristal (m.)—vidrio de las ventanas. desengañarse—no hacerse ilusiones; volver a la realidad; no mentirse. dicha—felicidad; alegría. escalar—trepar; subir. golondrina—pájaro de alas largas, cola ahorquillada y plumaje dorsal oscuro; cada año vuelve al mismo sitio a colgar su nido. madreselva—planta arbustiva, trepadora, de flores olorosas. mudo—callado; sin decir palabra. rocío—humedad en el aire que se condensa durante la noche. tapia—muro bajo construido de piedras o ladrillos. tupido—numeroso; apretado; aglomerado. Abriendo puertas: Recursos en línea Al leer Consúltese la Guía de estudio como herramienta para comprender mejor esta obra. Después de leer Conviene saber que Bécquer intentó explicar el nacimiento de su poesía en la introducción sinfónica de sus Rimas. En tal introducción el poeta nos habla de los sentimientos trastocados, las impresiones, las ideas que nacen del encuentro entre su extraordinaria sensibilidad y el mundo misterioso que le rodea, y les llama «hijos de su fantasía». Esas vivencias interiores, que habitan los rincones más sombríos de su cerebro, bullen en las noches de insomnio y pugnan por salir a la superficie, causando en el poeta un gran desasosiego y abatimiento. Bécquer, buscando liberarse de tal peso, entiende que el único medio de lograrlo es la palabra, dándole de esta manera a la poesía una misión catártica. Desgraciadamente las palabras son demasiado austeras, demasiado pobres para expresar un mundo tan rico y complejo; por eso 1 © Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company Bécquer se resigna a escribir una poesía consciente de sus limitaciones. En cierta parte de la introducción sinfónica se dirige a esos hijos de su fantasía en tono exclamativo: «Andad y vivid con la única vida que puedo daros. Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables; os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez». Conviene saber que la vida de Bécquer fue breve y tempestuosa—la de un poeta romántico por antonomasia. Perdió sus padres siendo aún niño. Sostuvo relaciones sentimentales con diferentes mujeres. (Como señala su biógrafo Rafael Montesinos, los críticos han intentado a lo largo de los años identificar las mujeres específicas a las que iban dirigidos sus poemas, no siempre con éxito.) Padeció diferentes problemas de salud. En una ocasión se enfermó de una dolencia contagiosa, la cual terminaría ocasionando su muerte.1 Según Montesinos, Bécquer acudió a un medico especialista en esa enfermedad y conoció a la hija de éste, de quien se enamoraría y con que se casaría, aunque se separarían cuando la mujer dio a luz a un niño del cual Bécquer no era el padre.2 Conviene saber que el romanticismo se manifestó no sólo en la literatura sino también en las otras artes—la música y la pintura en especial. Surge en Europa—sobre todo en Alemania e Inglaterra—por lo menos en parte como reacción al neoclasicismo. Frente a la estética depurada—algunos dirían fría—de este movimiento, los románticos buscan escribir obras más personales, que reflejen de manera más directa las emociones y la relación entre el artista y su contorno. De aquí que la naturaleza y su relación con el estado anímico del poeta sea un tema recurrente en las obras de este movimiento, como por ejemplo la «Rima LIII». Asimismo, mientras los neoclásicos solían buscar inspiración en el pasado grecorromano, los románticos se interesaban más por los mitos y tradiciones de sus propios países, sean estos la historia escocesa en el caso de Walter Scott o la mitología germánica en algunos compositores 1 2 alemanes. Habría que reconocer que esto no es tanto el caso en la poesía de Bécquer. Además, muchos románticos se interesaron por cuestiones relacionadas con la muerte, y de hecho la muerte es una preocupación frecuente en Bécquer. Conviene saber que prueba del valor de la poesía de Bécquer es que es apreciada tanto por estudiosos como por lectores no especialistas. Juan Luis Alborg dedica casi cien páginas al poeta en su magistral Historia de la literatura española.3 A la vez, poemas como la «Rima LIII» siempre han sido leídos en escuelas y en todo el mundo de habla hispana. Conviene saber que la «Rima LIII» es la más famosa de todas las que escribió Bécquer. A lo largo de sus estrofas se siente una nostalgia trascendental por todo aquello que fue; por los seres, las cosas y las circunstancias que el tiempo ha devorado sin piedad. La voz poética observa con melancolía que lo que él y su amante antes tuvieron, ya no lo volverán a tener. Su amor no ha sido inmutable. La subjetividad de los recuerdos de las cosas idas es una fundamental característica romántica. El sentimiento es romántico, así como también el tono nostálgico del poema. Como experiencia para el principiante en el estudio de la poesía, Bécquer en este poema nos brinda un instrumento que sirve maravillosamente como primer paso al estudio de los elementos formales de un poema, y la manera en que éstos se conjugan con su sustancia: la idea que expresa y evoca. Pues, aunque romántico en su fondo, en su forma la Rima LIII no es nada desaforada; respeta un orden casi del todo clásico. Sobresale la lógica matemática de su estructura, y el lector atento la seguirá fácilmente. Al hacerlo, se hará, en el futuro, más competente como observador del plan lírico de otros poemas, sintiéndose cada vez más capaz de distinguir el diseño conscientemente ideado por los poetas al encarnar en un poema sus ideas. En la Rima LIII, hay una voz poética; es la voz que oímos hablar de comienzo a fin. Habla directamente a alguien: dice «tu balcón», «tu hermosura», y «tu jardín». Este recurso poético se llama apóstrofe, particularmente cuando la voz poética busca Montesinos, Introducción, 28. Montesinos, Introducción, 30-39. Abriendo puertas: Recursos en línea 3 2 Alborg, El romanticismo, 742-846. © Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company tradicional y armónico, con una métrica y un esquema de rima que se prestan para darle vida. Cada una de las seis estrofas que se alternan— cotejando aquello que tuvimos, con la conciencia de que nunca volverá—consta de 3 versos endecasílabos—tipo de verso, para los tiempos de Bécquer, clásico, y nada revolucionario—rematados en un solo heptasílabo. Cada heptasílabo, corto en comparación, enfoca al lector en el ritmo no sólo formal sino conceptual del poema: el mundo seguirá; lo nuestro se acabó. Al llegar al heptasílabo de la última estrofa, oímos a la voz poética amargamente declarar que la amante volverá a ser amada por otros, pero no «como yo te he querido». Bécquer opta, en sus versos pares, por usar rima consonante—conocida como «rima perfecta», pues, riman, a partir de la última sílaba tónica, tanto las consonantes como las vocales. Ésta es rima más completa que la rima asonante—es decir, aquella en la que sólo riman las vocales—y más satisfactoria para el oído, y, en los mismos versos pares, opta por usar versos agudos. Éstos, con su ritmo, impulsan al lector adelante, hacia el futuro adonde lleva también el ímpetu de los pensamientos de la voz poética, su futuro a solas, sin la persona amada. convencer de algo a su interlocutora y moverla a alguna acción, como aquí en la última estrofa: «Desengáñate…!». Si el lector se pasea por la Rima LIII de comienzo a fin, verá que la interlocutora no habla, y no tiene nombre; sin embargo, una cosa es cierta: estuvo antes muy presente en la vida de la voz poética: las golondrinas contemplaban a la vez «tu hermosura» y «mi dicha»; «mirábamos» las gotas de rocío temblar y caer; y ahora está ausente. Tal vez los estudiantes encuentren interesante el hecho lingüístico del idioma de la tribu indígena de los navajos, que tiene, no las tres personas acostumbradas—primera, segunda y tercera—de los idiomas más hablados del mundo, sino una cuarta, reservada para dirigirse a la persona ausente. No así el español. No obstante, a esta interlocutora del poema de Bécquer, la amada de la voz poética, la sentimos ausente. La Rima LIII tiene seis estrofas, un número par. Sus estrofas impares—primera, tercera y quinta—se enfocan, cada una, en un aspecto de los recuerdos de la voz poética, del tiempo que pasó en compañía de la amada. Cada aspecto se define por un elemento de la naturaleza: el de la primera estrofa, las golondrinas que antes «veíamos», en «tu» balcón, colgar sus nidos; el de la tercera, las madreselvas en flor que antes escalaban las tapias de «tu» jardín; el de la quinta, las palabras ardientes que antes sonaban en «tus» oídos. Dará que hablar, seguramente, a los estudiantes el nexo que crea el poeta entre golondrinas, madreselvas y las palabras ardientes de un amante. Las estrofas pares—segunda, cuarta, y sexta— presentan, cada una, una melancólica contraposición a los recuerdos felices de las estrofas impares. Volverán golondrinas, madreselvas y palabras ardientes; pero las «nuestras»—las que conocían nuestros nombres, las que veíamos nosotros, las palabras mías sonando en tus oídos—nunca más volverán. La idea sentimental de que tú te irás pero nunca más experimentarás un amor como el que tuvimos, lejos de ser novedosa, encuentra eco en corazones humanos de toda generación humana. Para transmitir a su lector su experiencia, el poeta ideó un andamio Abriendo puertas: Recursos en línea Bibliografía Alborg, Juan Luis. El romanticismo. Tomo 4 de Historia de la literatura española. Madrid: Gredos, 1992. Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas. Madrid: Cátedra, 2000. Bynum, B. Brant. The Romantic Imagination in the Works of Gustavo Adolfo Bécquer. Chapel Hill: U North Carolina Dept. of Romance Languages, 1993. De la Fuente, Carlos. Prólogo a Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Barcelona: Verón, 1982. Montesinos, Rafael. 1982. Introducción a Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Madrid: Cátedra, 2000. 3 © Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company