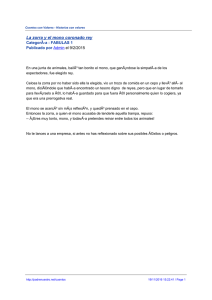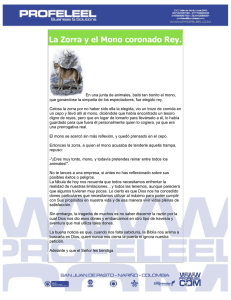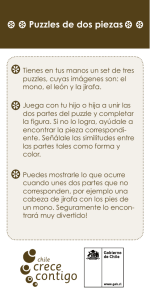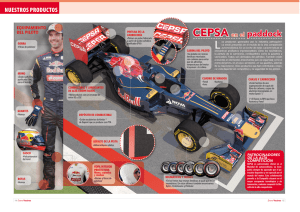Frente a la violencia
Anuncio

FRENTE A LA VIOLENCIA Gustavo González Ochoa González Ochoa, Gustavo Frente a la violencia/ Gustavo González Ochoa – Medellín: Universidad CES, 2013. 336 p.; 23.3 x 17 cm. ISBN 978-958-8674-20-9 1. Novela colombiana. 2. Literatura colombiana. I. González Ochoa, Gustavo II. Tít. CDD C863 Frente a la Violencia Gustavo González Ochoa ISBN 978-958-8674-20-9 Todos los derechos reservados Queda hecho el depósito legal que ordena la ley © Gustavo González Ochoa 1960 Primera edición en la Colección Bicentenario de Antioquia: julio de 2013 © Colección Bicentenario de Antioquia © Universidad CES Calle 10 A No. 22-04, teléfono 444 05 55 ext. 1154 E-mail: [email protected] www.ces.edu.co Medellín-Colombia Impresión: Carvajal Soluciones de Comunicación Diseño de carátula: Miguel Suárez Editado en Medellín-Colombia FRENTE A LA VIOLENCIA Gustavo González Ochoa Editorial Bedout 1960 h Contenido Prólogo Ramón Córdoba Palacio .....................................................................7 Frente a la violencia ................................................................................11 * Gustavo González Ochoa h Prólogo Es para mí un verdadero honor ser elegido para escribir el prólogo de la nueva edición de la obra “Frente a la violencia” del doctor Gustavo González Ochoa, mi profesor de Pediatría, quien dejó profunda huella en mi formación médica y quien, además, me honró con su amistad durante años. Desde estudiantes –quinto año de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia--- era frecuente entre sus alumnos el comentario de que no era posible permanecer indiferente ante las explicaciones, sugerencias y juicios que exponía con certeza y claridad. Cosa similar ocurre, al menos para mí, en los personajes que crea en su obra, con características tan definidas, que es humanamente imposible permanecer indiferente o neutral ante su conducta francamente humana o violentamente inhumana. Ejemplos los encontramos en Mono e Isabel, el Señor, correctos, honrados; o en Mayordomo, Nigua, los Chagualos, verdaderos bandidos, arteros, sanguinarios. En cada párrafo de su obra se descubre al médico que, fiel a su verdadera misión, atiende personas enfermas y no enfermedades y de ellos capta los matices más profundos de su personalidad y hasta su manera de expresarse: “—Vení, muérgano, ayudá-pasar platos. Serví di-algo que de pronto va y te morís!” “Esues que l’gua viene sucia ende la toma!” “—No dej-e ser peligroso con tanta tagarnia. Teng’-un conocidu-aquí y voy pa su casa. Lo malu-es que no si-onde-es. Usté me podía decir, mi-hace el favor”. * 7 * Frente a la violencia Esa cualidad, la de atender enfermos y no enfermedades y su profundo conocimiento de la patología específica, se hace especialmente notoria en los capítulos en los cuales expone las condiciones patológicas características; ejemplos: la manera de comportarse y el deterioro del alcohólico, la muerte del borracho por gastritis: «Se hundía también el gordo en cada bocanada de sangre vertida de su llaga o su várice y el otro se ocupaba, con dúctil indiferencia en comparar el nacer con el morir. Veía morir a su colega recién amanecido entre el estertor de la gastritis tóxica pero la ilusión espoleaba su verbo sobre lo nuevo y lo viejo», los padecimientos de quien sufre jaqueca y otras más. Describe espeluznantes acciones de violencia, de muertes crueles solo ejecutables por seres humanos colmados fanáticamente de un odio que les hace inventar y ejecutar las más crueles acciones empleando así su libertad, su racionalidad y su inteligencia en destruir, en asesinar, disfrutando plenamente y sin medida del sufrimiento que ellos mismos causan. El único ser del reino animal que puede y obligatoriamente tiene que elegir el rumbo de su vida es el hombre, los otros animales no gozan de ese privilegio y obedecen a instintos: solo luchan y matan en defensa propia, por la posesión de la hembra o del territorio de supervivencia, pero cuando el opositor muestra señales de vencimiento generalmente le permiten huir, tampoco al parecer disfrutan de la crueldad. El ser humano saturado de odio es capaz de idear y de llevar a cabo acciones que harían avergonzar a las fieras si tuvieran esa capacidad. «[…] Los presidiarios, dos por lado y lado, empuñaron los antebrazos de la mujer de Serafín y zambulleron las manos de la desgraciada, las dos manos, en el hervor del caldo azucarado, y allí las retuvieron. Los gritos de la inocente, el miedo que le producían los facinerosos y el dolor, la desmayaron. Entonces un machete, el del quinto forajido, culebreo cirniéndose (sic) forzudo y tajante, sobre el cuello de la infeliz mujercita cuya cabeza descolgó de un tajo. Cuán viles!» «[…] Sucesivamente los niños fueron voleados: los tomaban de los pies; los botaban al aire en el patio delantero, perfumado por las albas, por las rojas flores del rastrojo. Los lanzaban al aire y los machetes, los bestiales machetes, bestialmente manejados, sin punta, se empinaban, profanando el espacio, quieto y santo, para aparar los cuerpecitos… hundiéndose en los tórax, en el abdomen, deshilachando vísceras…». El Doctor González Ochoa, exclama: «[…] Me parece ver a Caín blandir la quijada de su semejante contra el calvarium del hermano. Cuántos imitadores * 8 * Gustavo González Ochoa surgieron para Caín y para el dueño de la mandíbula en mi tierra». ¡Qué poco ha cambiado nuestra situación de odio, de crímenes, desde ese lejano 1960 –fecha de la primera publicación de “Frente a la violencia”- al día de hoy, mayo de 2013! Con un agudo pero respetuoso sentido critica la universidad en general: «La universidad podría haber pulido numerosas asperezas. Pero, realmente, no tenemos universidad. La colombiana es un instituto de enseñar, de graduar en cosas de saber»: «Universidad inexistente, no es de extrañar que el estado esté ausente de la mentalidad popular». «Sin universidad no hay estado ni nacionalidad». Critica a políticos y a los sacerdotes políticos. También critica los servicios médicos y a los mismo médicos: «-- A ver, el deshidratado, traigan el deshidratado. –Qué quiere decir eso, Señor? El lampiño manejaba lo más de fácil las palabrota. El deshidratado por aquí y por allá. Es para hidratarlo. Y dele con el deshidratado… --Pues quiere decir reseco, exprimido, escurrido. Sin agua. –Ah! No sé cómo será. Pero vi que tenían todo apuntado para los resecos. Apuntado con letra de molde. Se ve que los exprimidos no son diferentes, sinó (sic) meramente escurridos. Es sencillo: miran el apunte y hacen lo que dice áhi (sic). –Calcule: el victimado tres horas de pies, sin que nadie echara ojo al niño. En casa la víspera entera y la noche sin atención. No. No hay vida en formación, niño para recetar ni madre que lo pariera, ni angustioso dolor de almita frente al vacío del no ser. Tengo razón, Mono cuando hablo de abandono del pueblo colombiano»: «La diferencia está en que los médicos de aquí estudian libros y los de allá estudian hombres. Los de la ciudad sacan una enfermedad bien estudiada y leída y se la chantan al enfermo. Los del pueblo ni sabrán cual mal es el del enfermo. Pero saben muy bien cómo es el paciente para la enfermedad… Me da pena… pero voy a decir unas cosa: todos los tísicos no son tan solo tísicos, como si antes no hubieran sido gente; como si ya no fueran gente». Encontramos una profunda reflexión antropológica: «--El hombre es suceder necesario, con sus ventajas, dones y posibilidades. Con sus defectos y pequeñeces física y morales. Dones y desperfectos, por igual colaboran numéricamente con lo biológico a configurar el hecho singular, actuante, conocido como ser humano». Más aún, en las páginas del libro, aquí y acullá, encontramos fases de defensa y elogio del campesino y sentidas alabanzas al amor, único remedio si es verdadero, para la violencia en nuestra patria. «La viejilla estuvo próxima al paroxismo cuando reparó en el hijo. Así de honda es la felicidad del amor frente al ser amado»: «Qué espectáculo tan soberbio es el amor, maestro, y el hombre * 9 * Frente a la violencia quiere dirigirlo. El miedo paraliza el vaivén divinamente enloquecido del amor. Para odiarse con vivas y abajos y mueras; para que tanto insulto, tanta vacuidad, tanta masacre… si hay la innúmera latencia de la vida para amar y contemplar». «[…] Cómo mataremos la violencia si no cultivamos almas?» Termino este ya largo prólogo con una cita que muestra claramente que poco ha cambiado la crueldad y el odio fratricida desde el 20 de agosto de 1960, fecha de la primera edición de “Frente a la violencia”, hasta mayo de 2013: «[…] El bermejo torrente continúa tan abundoso como para avergonzar a la misma vergüenza». Ramón Córdoba Palacio 2 de mayo de 2013 * 10 * Gustavo González Ochoa Oficio No 119 Alcaldía Municipal San Carlos, abril 5 de 1960 Sr. Dr. Gabriel Hurtado, Médico visitador del Puesto de Salud S. C. Esta Alcaldía solicita de Ud. se sirva practicar necropsia de los occisos Francisco Mira y Roberto Acevedo, asesinados el día de ayer. Dicha diligencia se servirá practicarla en asocio de un perito, el cual tomará posesión del cargo en esta oficina antes de rendir el dictamen. Se servirá igualmente en asocio del mismo perito practique el examen de la menor Nubia Acevedo para establecer la incapacidad y consecuencias de una lesión que recibió en una mejilla y así mismo el examen de sus órganos genitales de dicha menor y constatar si presenta señales de haber sido violada y si así mismo fue desflorada. Se le suplica igualmente extraer el proyectil que la menor lesionada posiblemente tiene en la mejilla. Atentamente, (Fdo.) Bernardo Duque G. Hay un sello que dice: “Alcaldía Municipal – San Carlos Ant.” Es copia. * 11 * Gustavo González Ochoa Of. No 125 Alcaldía Municipal – San Carlos (Ant.) San Carlos, abril 8 de 1960 Sr. Dr. Gabriel Hurtado Médico visitador del Puesto de Salud S.D. Esta Alcaldía solicita a usted sirva practicar necropsia de los occisos Jorge Arturo Hernández Morales, Francisco Javier Vargas Puerta, María Raquel Puerta Castro y Berta Elena Vargas Puerta, asesinados el día seis del presente mes. Los dos primeros, se encuentran en el cementerio católico de esta localidad, y los dos restantes, se hallan en el hospital de esta localidad. Dicha diligencia se servirá practicarla en asocio de un perito, el cual tomará posesión del cargo en esta oficina antes de rendir el dictamen. Anticipándole mis agradecimientos por este gran servicio, me suscribo como su obsecuente servidor. (Fdo.) Bernardo Duque G.” Hay un sello que dice: “Alcaldía Municipal – San Carlos Ant.” Es copia. * 13 * Gustavo González Ochoa h Cómo sale de hermoso el sol en El Encanto. ¡Y cuán temprano! Muy lejos, al otro lado del río, sobre la llanura inacabable, se levanta de prisa. De prisa y grandote. Parece un tizón de oro caliente y cegador. Las nubes finas, blancas como terneritos acabados de nacer, se desbaratan a hurtadillas, temerosas de la luz. A los lados del tizón y encima, el cielo queda transparente y hondo; azul mate, plumitas de azulejo. Solamente la franja, entre el sol huidizo y el río, conserva su color: cobre ceniciento. Desde el corredor de la mayoría hasta el horizonte, el aire de la mañana remeda fina llovizna de impalpables granitos rojos, rubios. ¿Qué se hará después esta harija? ¿Para donde cogerá a las horas del medio día, cuando en la inmensa extensión de los potreros todo es diáfano y vacío? Emigran las incontables miríadas de goterillas de sombra amarillenta hacia su ignoto destino universal, dejando al ambiente desocupado todo el resto del día. Del alto de El Encanto hasta la ribera de la corriente, a cuyo opuesto lado la pampa se inicia, una serie de mamelones, escalonados de mayor a menor, cubiertos de gramíneas para el ganado, configura el terreno. Las vegas, casi niveladas, se pierden en lontananzas, verdes, verdísimas, sombreadas o brillantes. A medida que yerbas y cultivos se acercan a la gran vía acuática, se ven como si quisieran ahorcar, estrangular el caserío porteño ahora en auge de transformación malograda por la sublevación: edificios de dos y tres pisos comenzados, suspendidos, abandonados. Asfalto en algunas calles dejadas. Plaza de mercado a medio hacer. Iglesia con espadaña trunca. Kikuyo y yaraguá quieren, amenazan, retoñar dentro de las tiendas, en los patios, en el interior de las alcobas… en la sacristía. * 15 * Frente a la violencia Apenas el sol caldea desde el zenit la atmósfera, el aire corretea denodado por los campos. Los pastos, espigas rojo – moradas, se entran al juego del viento, sin egoísmo, en milagros ondulantes como un mar de mortiños exprimidos. Aquí y allá, entre los verdes y carmesíes de sembrados y de flores, se yerguen el tronco y la ramazón imponentes de algún árbol escapado a la original quema del monte, o posteriormente nacido y perdonado por los filos irreconciliables de las rulas, socola tras socola. A veces el coloso vegetal, ardido cuando la transformación de la montaña en hacienda, supo mantenerse enhiesto, resistir al tiempo y quedó carbonizado y gigantesco. Plagas y ventiscas horadaron al indomable botalón en fantástica diversidad de formas. Así se elaboraron esas cariátides de ensueño, sostenedoras del altar de Dios. En la ilímite superficie esmeralda con pegotes vinosos y parches de hojarasca seca, en una y otras partes, las redes muerden lentas y tranquilas el pasto. Pero si oyen ruidos extraños o si algún incierto caminante pasa, los ganados suspenden el yantar; elevan el testuz hasta el nivel del espinazo, los tallos recogidos colgantes en las comisuras, y se ponen a identificar al transeúnte o a indagar el contenido de la bulla intempestiva. ¡Qué inteligente son los mirones ojos de las vacas! ¡Cuánto dominio de la naturaleza y de la vida ostentan! Luego de acechar, los animales concéntranse de nuevo en el sosiego de su espíritu; suspiran amplia, ruidosamente y vuelven el hocico para la hierba. La casa, sita en el alto potrero, fue construida con un bloque de tres piezas y zarzo a la derecha entrando. Lo mismo a la izquierda. Entre ambos tramos de habitaciones dejaron un zaguán. La última pieza izquierda sirve de despensa. La segunda del mismo lado, es de Muchacha. La primera para Mayordomo. Al frente de éstas, los cuartos son: uno para el patrón; cerrado con llave y candado. Otro para el inminente huésped. El postrero para guardar trebejos: azadones, recatón, tacizos, calabozos, palas, zorras, machetería, güinches. Herramienta fina: el trozador, barrenos, dos machuelos, la carpintería; el mollejón, leznas. La medicina veterinaria tiene su asiento en esta revoltura. Hay mucha vacuna; Sulfatiazol; apósitos. Remedios para el nuche, aunque el señor está convencido: este parásito no tiene tratamiento. Por las cornisas del armario, líquidos de olor fuerte para el gusano keresa; fumigadora cobriza para rociar ganados. La marca tiene campo reservado. La percha para rejos va de lado a * 16 * Gustavo González Ochoa lado del cuarto. La montura del dueño y su ropa, usada cuando entra, arreglada por muchacha, separada por un estante elevado. Las tomizas, apiladas sobre una garra, en el rincón. ¿Cómo podrán acomodar tanta baratija, tal ordenada mezcolanza en una alcoba sola? Proeza de la ranchera. Porque lo que es mayordomo, ni esperanza de que ponga ahí su mano. ¡Lo tendría a menos! A la izquierda, el corredor, balcón para el panorama y río, voltea y pasa por la cocina: fogones de estilo, tinajero, chirigua para la bebida, pilón con mano de guáimaro, piedra de moler con muela escogida por la cocinera, pocetas, bateas de leche-de-perra, cuyabras o coyabras, como dicen ahí y multitud de dispares chirimbolos. La cocina es separada del comedor por un cajón tamañudo, el granero, dividido en compartimientos: uno para maíz, éste para frisoles, otro para el arroz; arroz de castilla, por supuesto; el apartado de la punta para el dulce macho. Frente a la cocina el corredor cruza a la derecha fileteando ambos tramos de piezas y el pasadizo. Es corredor ancho. Sirve de tertulia y de comedor a los trabajadores cuya mesa es como el granero, larga y angostica. El tercer corredor mira al bosque, al occidente. Entre ambos el terreno declina enérgica, rápidamente ahondándose hasta la quebrada El Cedrito donde una patoquilla, en el remanso, el año pasado, mordió al anterior dueño. ¡Pobre dueño! Al tercer día pagó con la vida, picadura y baño. En la falda, entre la casa y la quebrada, hay sembradío de yucas y de plátanos. En los cercos, matas de ahuyama, bejucos con yotas colgantes como aretes de pesadilla, color verde desteñido, muy desteñido; pepinos de estropajo. Plantas de aliño esparcidas sin método. Entre ellas el ají pajarito predomina, debilidad y golosina de sinsontes y de otras menudencias volátiles… Palos de aguacates, guamos, cajetos y pelusos, algunos churimbos que Mono llama chinivos; naranjos chinos y agrios, zapotes, guanábanos. A medio día, barrido ya el fluido de oro matinal, el río se divisa lejísimos en la llanura. No es, como se compara, cinta de plata sino antiguo espejo empolvado someramente; largo, larguísimo zigzag. De tarde, los empajados de bohíos y casuchas no expanden el humo como en horas tempraneras, preludio de arepas en el tejo. Le gente, en labores de limpia, de monte o de vaquería no se ve a esta hora vespertina cuya pertenencia exclusiva, tan * 17 * Frente a la violencia discreta y sentidamente, atribuía Gelines a Dios solito. El campo parecería vacío si vacas y terneros no se aparentasen en las umbrías de pomos, corchos y chingales. Mientras Muchacha en la cocina, sola, libre de pensares pero anhelante, dolorida y recelosa cabecea, el rebaño bajo los árboles rumia. Y medita… sin duda en las gentes que en la noche sin luna pasan disimuladas, torvas, silentes oteando los momentos propicios para invadir la ajena propiedad y maltratarla. Para maniatar y decapitar a los pobres, desheredados trabajadores. Y obligarles a ellos, a los rebaños, a emprender por ásperos caminos estrechos, pedregosos, en la tenebrura, largas caminatas escondidas, sin descanso ni resuello, bajo el imperio del aguijón que hiere y lastima sin fijarse donde. ¡Por qué arrear, sacarnos, ser llevados! Del amañador potrero conocido para otra dehesa cualquiera, con difíciles aguas, tal vez sin sombrío bajo el árbol, sin sesteaderos como los de esta manga tan amañada y acogedora. ¿Por qué? ¿Qué quieren estos cuatreros caminantes? ¿Para qué cambian cada rato nuestro destino y asiento y queman nuestra mejilla cada vez con otro fierro, los matreros? Solo el hombre se aburre en su vivienda. Solamente él muda de cobijo como si huida y distancia mejorasen la existencia. Único entre todos, el ser racional posee vida interior distante y distinta de la naturaleza. Entonces, ¿Por qué se irá? Ah, ¡Si no nos hiciera a nosotros también, errantes! Piensa el hombre que irse es aventajar. Que otro sitio, ajena ciudad, remoto país, nuevas impresiones son preferibles; más fáciles y adecuados; más alegres, con menos obstáculos; sin prejuicios a caso. Así supone porque desconoce que alegría, felicidad, bienestar son condiciones, modalidades interiores, adaptación al mundo, al propio medio. El adaptado no necesita deshacerse de prejuicios ni de resabios. Carece de ellos. ¡Qué desacomodo postizo el del hombre! Siempre en plan de viajar. El toro medita temiendo desde ahora la aciaga fatiga del camino, oprimido por el peso de su verruga sebosa: la inquietud afluye al hombre desde la ambición. Desde el hijo primogénito de ésta, el egoísmo. Sueña con un mundo propio hecho exclusiva- * 18 * Gustavo González Ochoa mente para el goce humano; para no hacer nada; para poseer riqueza. Pero en cada esquina, el hombre topa con otros cuyos egoísmos anteponen al suyo. Cada alborada la humanidad es más ambiciosa, más codiciosa. Jamás se harta con su saldo. ¿Tiene un rebujal? Corre desalado tras doscientos. ¡Zoquete! Nosotros, en cambio, en el pastal, en nuestra cancha estamos conformes. No carecemos del bocado ni nos aflige vivir. Sedentario o cansino; corto o durable, nuestro tiempo es nuestra eternidad. Al hombre, ni el tiempo le alcanza. No sabe ya contarlo ni medirlo. La mente humana no concilia menudas o infinitas puntuaciones del tiempo. ¡Cuán yesqueros son estos noctívagos crueles! Mantienen, ellos y todos los humanos, la ilusión de perdurar, de sobrevivir a sí mismos. ¿Para qué querrán vivir después de difuntos? Lo hermoso es comprender y aceptar la vida como espectáculo maravilloso, diminuto regalo de la Providencia. Vivir a lo ancho y resignarse a dejar de ser con el último vaivén de las costillas. Con el supremo tic – tac del corazón, mensura decisiva del existir. ¿Por qué y para qué dedicar la inteligencia a indagar si espera o no un futuro más allá del lado de la tumba? ¡Para nada! El futuro piensa en uno. Piensa en todas sus criaturas. La mente creadora carece de tiempos; todo le es presente. ¿Cuál más divino regalo que su pensar? El toro suspira ampliamente y torna a su apacible remascar… El hombre se fuga porque tiene ambición; eso es todo. Ambición, ilusión, engaño, decepción frustración… Si la ilusión fuese espiritual, bien haría el hombre en cultivarla; pues no se recorre el camino de la decrepitud ni se trajina la amargura mientras el alma tenga ambición de almas. Cuerpo y mente corren parejos. No puede entre ellos hacerse vivisección. Pero existe categoría. El hombre horro de contenido espiritual es un aburrido irremediable. * 19 * Frente a la violencia ¡Lástima por la mente! Nosotros en el corral, sin osadía para atravesar el zarando hacia el espíritu, sacrificamos al presente de yerbajos y vahareras, blanditico y tembleque, toda armonía, todo ensueño, toda belleza. Hacemos como muchos humanos. De este modo, jamás dejaremos de ser bueyes. Mono, en la labranza, se da cuenta de la inquietud del toro. Reflexiona a su vez, olvidando el coliche de la semana entrante: peones y gerentes; intelectuales y artesanos; morales y amorales; religiosos o no se urgen a sí mismos, derrochando corazón y cerebro en pro de la quincena. Las bestias, al contrario, sublimes en su conformidad, ven el mundo en el pastizal sembrado para ellas comer y procrear. ¡No persiguen al mundo como fábrica para ellas, todita para ellas! Por fuera del corredor, a las primeras luces de la oración, el planeta se reduce al verdor divisable y a la quietud. Cuando el tizón encendido se hunde al otro lado, tras la colina del Bosque, los vaqueros por mangas y cañadas reclutando recentales, silban, cantan o tararean; gritan a las manadas para espantar a los mamoncillos cuyo alimento, a la mañana, será convertido en queso y grasa para la cocina. En suero para los cerdos, mientras los minúsculos desposeídos por la avaricia de Mayordomo, lamerán la barranca como la lombriz, como cualquier niño mendigo en busca de los minerales y de la proteína robados por el hombre. Si: como cualquier niño paria, morirán los terneruelos de hambre y de diarrea, tirados en el duro suelo. Cantan los vaqueros. Las chicharras arman la monocorde chillería nocherniega avisándose a los pájaros de presa. Flámulas se encienden distantísimas, de vela, de farol o de linterna en morada de labriegos. Medio negro, a medias cenizo, el cielo arropa temblones luceros cuyo único juego consiste en apostar a cual alumbrará menos. Mugen los destetados a la fuerza, en el encierro. Las madres, husmeando cabe el alambrado, ponen también los gritos en las nubes, telúrica canción de maternidad. Unos y unas prevén el futuro de gordura y de cuchillo. De puñal igualmente frío con que los salteadores de caminos, colombianamente llamados violencia tronchan al despojado, humilde siervo, cultivador de las tierras. Condensada la noche, en el claustro o en el patio de las fincas el patrón o la mayordoma surcan el rostro crucificándole tres veces. Del labio vuelan al infinito los tres nombres sagrados. Alares y rincones se pueblan de labradores para dialogar, casi musicalmente el rosario. Religión es categoría humana. Nace en el corazón. Nada tiene de postura intelectual. * 20 * Gustavo González Ochoa h En El Encanto, Mayordomo entona. ¡Quien le ve! Pero hacia la corraleja, donde el terneraje, echado, mete el hociquito bajo el costillar para esquivar el sereno, algunos labriegos escapan y sobre la corpulenta raíz se dan a la charla. —¡Ah, no! Más duro que patad’e mula nu-ai sinu-el empujón de la máquina… —¿Duro? ¡Nu-es palabra! ¿No si acuerd’e don Tiber? —A ése jue que lo patió la Mocha y-ai quedó. No di-un brinco! Hilvanan en su parleta menudos recuerdos. El anónimo vivir. Cuando cesa el místico recitado en casa, la peonada se recoge. Solamente quedan dos al aire libre. Hermanos. Habla el mayor: —¿Vos siempre vas pal puertu-el sábado? —No sé, hombre. ¿Vos qué decís? —No, no vas. Puede que te necesiten. Deja la compr’e los guayos pa después. Esos no se ti-acaban tuavía. —¿Porqué querés que no salga? Decíme la verdá. Mayor: Tenés un entripao y te lo guardás. Yo noto. —Por nada, Mono. Es que nadie sabe. ¿No ves como se´stán poniendo las cosas? Mejor esperáti-unos días y a según oigás decir, resolvés. —Y tanto cuchicheo con Mayordomo y con el de la vecindá y con gentes pasajeras, que ni se conocen, ¿Pa qué son? ¿A dónde te llevan? Yo tengo mi píldora. No voy al Puerto. Espero. Pero sí te advierto: desapártate de esa gente. No te metás en cabuyeros. —No te pongás a fisgoniar, ole Mono. Dejá lo que sea. Pa por si acaso yo tengo qui-me, ay-en la tiend’e Rosa te dan razón. ¿Oís? * 21 * Frente a la violencia Continúan la conversa Mayor y Mono. Son de pueblo frío. Rememoran a sus paisanos; la casa, donde cada año quisieran ir a comer la natilla de nochebuena y a adular a la mamá. Añoran a los polis. Al maestro, impotente para reducir a Mayor, cuando niño. Al cura. Hacen memorias del café en que entraban, todavía piernipeludos, a saborear un pocillo. Del viejito don Nicolás, cada día más zonzo, más igual a los tallos del bambú. Reviven los regaños del viejecito a la empleada del salón, más fea cada hora, más filimisca, con meses en ocasiones, y siempre aferrada al mismo disco. Don Nicolás se apoyaba en el mostrador carcomido para emprenderla con la mesera. Ella no respondía. Sobaba las mesas con un pedazo de trapo colorado, sobaba los ladrillos con la escoba, inclinada, agachada la cabeza. Cuando la prédica del vejete se prolongaba, la obrerilla rezongaba por lo bajo: —Maldito viejo, car’e cabra. Pero si al maldito viejo se le ocurría salir a compinchear con el peluquero, la barrendera soltaba la tupia de los insultos. ¡Había que esconderse! El cielo se pone negrísimo, menos sobre el puerto. Allí la pelton lanza una franja de claridad color limón marchito, a lo largo del espejo polvoriento. En la superficie del espejo los hermanos alcanzan a ver los foquitos de gasolina de las embarcaciones rudimentarias y las radiosas bombillas de los barcos. Callan un rato. Agüerea la lechuza. El silencio humano es perfecto. Mayor presiente su definitiva ausencia del pueblo, a pesar de todo congojosa. El menor, de golpe, amonesta con voz preocupada: —Pues sí: por ahí te veo en comadreros con Mayordomo y con los amigos dél. Tené cuidado. No echo juicios pero se me pone que no andan nada bien. Fíjatemucho porque va y te enredan. —La vid’es de los machos, hombre – no te priocupés de yo, déjame. Ni te pongás d’embelequero a decir cosas, porque ya sabés: ¡Puái, tirao como algotros en cualquier zanja! —¿Yo, Mayor? ¡Yo que me voy a poner de cuentero! En casa apagaron hace rato el candil de petróleo, el personal, en los zarzos, sirve su sangre a las chinches. Sobre y tras la ceja del monte, hay lívido busileo. Mayor rompe el montesino silencia invitando: —Vámonos Mono, y punto en boca. No te si olvide: preguntá por yo ái en la tienda. Si va y falto, ai dej’un guardijo. Reclámalo y selo mandás a mi mamá. * 22 * Gustavo González Ochoa Caminando hasta el rancho, Mono vuelve en sí: —¿Te acordás, Mayor, de Isabel la de Pablos? —¿Tuavía la pensás?... ¡Dejé-sas pendejadas! Mujeres hay de sobra y ni cuestan ni amarran. Por ahora hay que pensar en platica. No podemos quedarnos tuála vida rotos y muertos di-hambre. ¿Porqué tenemos que ser del gaju’e las chupachupas? ¡Qué trabajen los chimborrios y nosotros a conseguir! ¿Cuandu’hemos gozu’e la vida? Yéndose para el agua-panela y la barbacoa, todavía añade Mayor: —¡Uno toita la vida aguantando y los demás derrochando! ¿Por qué gracia? ¿No ves onde Marco la muchachería qui-ay y sin escuela? Y onde Serafín: ¿Cómo te parece’l aguante pa-l hambre? Ai nuestá tod’hinchada y bien fregada la jesusa? ¿Y con qué le traen médico go le compran un jarabe? En toas partes, lo mismito. Acordáte de l’escuel’el pueblo. No recibían casi y los hombres sin firmar siquiera, tenían que coger a trabajar en los matorros, a limpiar pajonales. Si por lo menos ganáramos pa comer con mujer y –hijos. ¡Pero ni tan ainas! Cómo hace pa’-alcanzali a uno el formal pa mantenelos? Mono medita la incompatibilidad del jornal con la vida al lado de Isabel la de Pablos. ¿Llegará a ganar suficiente? A este paso, no. Vuelven a callar. Luego, con odiosa intención, Mayor canturrea la coplilla zumbando un tanto la tonada: “Ayer pasé por tu casa Te vide moliendo arepas Pa la risa que me daba ¡De verte voliar las tetas!” El alma de Mono se estremece, se frunce. El recuerdo se hace punzante, tierno, delicadísimo. Los hermanos salieron de casa cinco años antes. Buena familia; gente pobre. Mayor nunca estudió. Pernicia en casa, espanto en la sacristía donde entraba a probar el de consagrar y las hostias traídas para el Oficio. Era el muán para don Nicolás… la salonera experimentaba cierta predilección por el adolescente. Antipático, rascapulgas, egoísta. Ninguna de las niñas del pueblo le quedó a deber ni la tentativa de una sonrisa, menos aún, un piropo. Su exclusivo cariño fue la madre. Mamita la llamó y fue ella la sola persona para quien mayor dibujó una o algunas zalamerías. * 23 * Frente a la violencia Trabajador de campo, consumado, Mayor se alquiló siempre para peón sin que ninguno de sus patronos pudiera formular queja alguna contra él. Hombre sin afectos; razonador a su manera; ambicioso; inconforme con la nimia, exigua posición contra él deparada por la vida. Solamente la mamita le ataba al mundo. Para ella distrajo algunas monedas de su salario. Mayor careció de vicios; pudo juntar algunos pesos. Entonces sonsacó al hermano y emprendieron jornada para la ladera, para las tierras abajeñas. ¡A buscar la vida! ¡A correr la aventura! ¡A redimirnos! Mayor es alto, delgado filudo; moreno sufrido; lampiño; sin dientes. Hosco y taimado, habla como chuzando. Piensa en lo real y conseguir mucho y poseer. No hay en su cerebro noción más allá de poseer, llegar a tener, ser dueño. Tal si el mundo se hubiere formado para enriquecerle. Se hubiese construido sin finalidad amén de dinero para Mayor y hacer a Mayor mandón. Los compañeros de labor no le aprecian: dominante, quiere sobresalir. En El Encanto, apuntalado por Mayordomo, implanta descaradamente el gamonalismo, como en cualquier ciudad, engañando, conduciendo, molestando, recatiando y poniendo peros a las tareas de los demás. No le aman y le temen. En realidad ejerce influencia sobre el encargado. Peligrosa influencia de consueta, con posibles acusaciones ante el Señor y peligro de despido. Le odianademás, porque es doble. Mono, comunicativo, estudió en la escuela pública del lugar hasta que ya no hubo campo para él. Después estudió y leyó la bicoca que pudo: el periódico – cuatro o cinco números llagaban al poblacho –. Libritos dados en préstamo por el boticario. Acudió al cura pero éste no creyó conveniente ni prudente enciclopedizar al escocador, doctrinarlo. Peligrarían demasiado la moral y el dogma. Al médico no se atrevió Mono a pelear en demanda de sapiencia. Los volúmenes, pocos o muchos del esculapio, –nadie sabía cuáles ni qué tantos– no eran para prestar. Total: dispuso Mono de muy reducida lectura. Trabajó como Mayor. Entregó todo el jornal para la casa. Recto, meditativo, corto de palabra, la madre le decía estacado. Amó con amor de trópico, con entusiasmo de púber a Isabel. Ella dióle el alma. Cuando se dejó llevar para abajo, para la tierra calentana no halló manera de despedirse de ella; ni de darle aviso de viaje. Dolía su espíritu y sobre todo se horrorizaba de causar dolor. Prefirió jugar todo por todo. Escribió un papel con ruegos y mimos: “Espérame; volveré. Seré tuyo toda la vida. Demasiado te quiero. Te quiero más que a todo…” * 24 * Gustavo González Ochoa La niña, cándida enamorada, sufrió vértigo. Dedicó el pensamiento al amor y al recuerdo del hombre ido sin palabras, traicioneramente. Oro fino Isabel se hizo poner en el colegio, en la ciudad. Cuatro años estuvo. Regresó como ayer, enamorada. Amadora cierta, no fingía. Dedicóse a los quehaceres de la casa. Su amor era real. No fingía, había entregado el alma. Jamás desdiría de sí misma. Nada supieron el uno del otro. Donde Pablos la vida es pacífica. Agradable, si no fuera por la espina del hermano. Pablos tiene finquita de café y agricultura. Con vacas poquitas, deja crecer las crías sin quitarles la leche. Sazona el ganado en buenos pastos. En el pueblo: tienda de carnes. Pablos es moreno de bozo. Lento de maneras y casi solemne en el andar. Lento también en el hablar y vacilante en las palabras espulgadas y repulgadas a su alcance. Dicen de él, por ello, que es filático. Metódico; enérgico; algo vejancón. Un hijo escueliento, de más años que la hija. Escueliento recibido de mala gana por el maestro a causa de lo grandulazo, desaplicado, insoportable y mal inclinado. Isabel es pulquérrima; refinada; de ingénito señorío para puebleña. Inteligente, ecuánime, alegre. Delgada, alta, de piel sonrosada, manos de anturio blanco que la labor del hogar no pudo desvirtuar; envidiaríalas el pintor para el retrato de su dama. Son las manos de esta muchacha dos prodigios de escultura y saben trabajar. Alargada la boca; los labios céntricamente ondulados, el superior extremadamente fino. Los dientes, sanos, no ostentan blancura literaria. Ostentan el blancor de la salud y del cuidado. Un pliegue horizontal vuela entre el labio inferior y la barbilla. Grandes los ojos, inquietos, contentos algo llevan del color de la ardilla y tantico de el de caoba recién pulimentada. Ojos ávidos de las cosas lindas que miran con deleite; Isabel tiene pasión por las camándulas de mérito: corales, plata labrada, engastes… La niña mirando, enseña serenidad, equilibrio mental, inteligencia y mucho de inocencia. No engañan sus ojos. Nadie temería ser por ella defraudado. Por ella que bajo la plumada múltiple de las pestañas vierte seguridad. Amplia la frente, el rostro casi circular, ligeramente saliente la barbilla, la hija de Pablos es paradigma de belleza femenina. Emperejilada con descoco; ducha en artes de engañar, entronizada en escenarios de coquetería, la ex novia de Mono sería reina indiscutible de la belleza, e indiscutida. * 25 * Frente a la violencia Activa, expresiva, conversa con la mímica cuanto con los labios. Y conversa bien: dice exactamente lo que sabe; calla cuando ignora. Sin lágrimas lloró la niña la desbandada de su amor sin hacer nada para botarlo del corazón. Mono tampoco escribió. Mantuvo el amor y mantuvo la imagen de la señorita. Consagrado seriamente al trabajo; a conocer a la gente por dentro; a conocer la vida y a aprender a ser finquero, confió en ella que nunca tuvo repliegues oscuros, ni anduvo con mentiras, y podía enseñar a vivir a más de una. A nadie victimó Isabel con burlas como tantas pasajeras de la vida a bordo de sí mismas, destrozonas del ajeno corazón. * 26 * Gustavo González Ochoa h —Mono, ¡Ensílleme a Carnaval! Ensíllemelo bien y póngale dos buenas sogas. —Ordena Mayordomo, ñangotado contra el cancel. La taza de chocolate con harina, en plato de peltre, en una mano. En la otra, lista para el bocado, la arepa delgadita con gruesa capa de quesito picado. —Bueno señor; ¡Ya voy! —Responde el trabajador desde el ángulo del corredor donde escoge y separa frutos de la huerta. El de la arepa y el cacao se dirige a la cocinera con aspereza y despotismo gritando: —Y usté, Muchacha, ponga a herver esas güisquillas pa los marranos. ¡Upa, ligerito! —¡Eh avemaría! … Refunfuña Muchacha pasitico. ¡Pero no se ha vuelto enfatuao esti-hombresito! ¿Qué será que mentrás más brutos, más creídos Y mandones? … ¡Parece mesmamente un filipichín! Mono tendrá 22 años. O 24. Blanco desteñido por clima bajero. Pecosito; crespo. Ni alto ni gordo. Le falta un diente nunca nacido. Mira perforantemente a las cosas y seres. Mirar desconfiado, interrogante, casi inquisitivo. Mono quiere entenderlo todo; no ser engañado; no oír mentiras. Por eso maneja con semejante hondura las pupilas. Porque es inteligente, malicioso, anhela saber mucho. Pero no ser un sabio. Puede hasta ignorar la existencia de los sabios; de esos que son como alhacenas de datos. No le interesan. Su afán e inquietud están por cosas corrientes y comunes; lo visto, lo oído, lo vivido. La sabiduría de lo diario. Esa es la que le provoca. Pensamientos y sentires de la gente; las preocupaciones de cada uno; la ambición de los demás; el móvil de las actuaciones de * 27 * Frente a la violencia cada quien. Y cómo se hacen las cosas. Y cómo se maneja, conduce y gobierna una existencia. A veces cuando sale al puerto, Mono se sienta en el escaño callejero; mira pasar la gente o la ve colarse al cine. E intenta algún análisis por el estilo de: —Aquel estevado tiene tipo de pobre; ahí parado parece atalayar a quién quemar. Es todavía un muchacho y ya pide limosna. ¿Por qué serán patitorcidos los pobres? ¿Por qué se hincharán tanto los hijos de los pobres? Ese señor anda ligerito; mira de frente sin voltear a ver a nadie; le relucen y brillan los ojos detrás de las gafas; se le ven las ínfulas en el caminado. Repechado. Debe ser rico de los de la oficina, de esos que dizque compran las nóminas ganándose un infierno de plata. Se mete al banco. ¡Cómo será el rigor de billetes en la cartera! Mono sabe vivir en hacienda. Conoce los nombres de los árboles y para qué oficio es cada uno. No es como los otros montañeros que les preguntan: —¿Cómo se llama aquel árbol, aquél, alto, florecido? —¿El palu-ese? ¿El que queda juntu-a la puerte-trancas? …¡Yo caso sé! Los rústicos llaman, peyorativamente, palos a los árboles de su contorno. !Qué simples son y qué poco amigos de la tierra! Dicen palo porque ven el fin último: palos para el fogón, palos para las cercas, para las trancas, palitos para el arriador, cabos para el azadón, alfardas. Mono conoce los nombres de los animales de día. Y de los nocturnos. Y cómo es su vivir. No los asesina con honda, ni con carabina ni con nada. Los deja quietos, libres, vagabundear a su antojo. Cuando hace de pajarero en la huerta, andurrea los surcos asustando al perico y demás dañinos mas sin herirlos. Los espanta recordándoles cantadamente la coplita: “Esto dijo el pajarero Viniendo de pajariar: Hay mucho daño en la roza El patrón me va a cascar”. Mono no dice matar. Dice cascar. A él no le matan. Está seguro. Su patrón no es un matón. Caballares y vacunos le conocen y saben de él lo bonito. Que tiene para ellos apelativos individuales y los usa; que no maneja fuete ni zurriago para * 28 * Gustavo González Ochoa golpearles las ancas o los cuernos. Pone y mantiene sal bajo techo de los saladeros y en los bongos del corral. Clava las herraduras a golpecitos, no ha martillazos, como el vaquero. Las asegura conversando con la bestia, sin gritar ni llamar a la víctima con términos vulgares, insultantes como hacía don Galarza, propinando puñetazos en los ijares. Sabe Mono el arte de sacar las gusaneras sin amarrar a bramadero ni a árbol espinudo y sin tumbar al animal apretándole la barriga con una cuerda. Pica la virota y el pasto menudos, menuditicos. Cuando ven a Mono andurrear por los potreros costal en hombro, los ganados síguenle hasta el peladero donde está la canoíta bajo la techumbre de mil pesos. Le siguen lentos los mayores, triscando los becerros falda arriba. Se nota de lejos el goce en los ojos de las reses en procesión con Mono. Pero a Mayordomo y a los peones no les pueden ver por lo gritones y porque van siempre armados de garrote. Mono se echa desnudo en el charco grande de la quebrada. Zambulle en la olleta y dura montón de rato bajo el agua. Por fin aparece en el extremo del baño, lo más de lejos, sonreído, alegre. Vacas y novillonas, si están cerca, asisten y contemplan desde la orilla. Oyen el chasquido del cuerpo contra la superficie del agua y levantan la mirada desconcertadas, asustadas. Dejan de comer. Sospechan que Mono se ahogará y piensan: ¿Quién nos surtirá, pues, de sal? El mozo aparece en la punta del baño. Ellas suspiran y vuelven a su pacer. Mulas y caballos no temen el retozo del hombre con la quebrada, tal vez porque no temen a ésta ni aunque esté crecida. Mono deja las legumbres. Coge falda abajo en busca de carnaval, jáquima en mano. Anda sin pereza. No le arredran las faenas; las ama. Baja el senderuelo atando los cabos recogidos desde hace semanas, a propósito de la situación; intranquilidad por doquier, intranquilidad atizada desde El Encanto también, según él se da cuenta. Poco a poco ha comprendido. Pero mantiene los labios juntos en espera, para acabar de entender todo. Alerta, sin averiguaciones, mantiene el mutismo. Sorprendido, pero nada de preguntar; menos, de cavilar solo, como un bobo por ahí. ¡Menos todavía, ni riesgos! De dar cabida a deducciones biches. A la sombra pobre del chachafruto florecido, donde termina la falda para vadear la corriente, Mayor aguarda. Traje dominguero recién aplanchado. Con angustia, el hermano menor inquiere: * 29 * Frente a la violencia —¿No salís a coger trabajo? ¿Por qué estás de cachaco? —No le mentés a naide mi ida. Vos, quedate juicioso Custodiá los trabajos pero no te metas de lambón a regañar a ninguno. —¿Yo que voy a custodiar ni a regañar? Soy un pión como ellos. —¿No ti-ha dicho nada Mayordomo? Le diju- a ellos que vos quedás encarga-ue caporaliar. —Se me puso desde el otro día que la ida era larga. Yo de vos no me iba. Te meten en líos y después es pa peor. El no pierde nada. Te llevan de trompo pagador. —Déjame. ¿Y-es tiempo-e tírala gorda, hombre, salg’-o no salga. ¿No semos pobres? ¿Qué más pior? Ahora puede haber levante. Y-acordate: los muchachos sudan la got’a-marga pa enriquecer al patrón. ¿Y qué sacan? —Eh, no te pongás en vainas, hombre, ¡Que te amarga! —¿Vos que vas a saber? —Puede que más de lo que pensás. ¿Crees que no me fijo? ¿Por qué cerraron y dejaron empajar el potrero de las niñas? ¿Por qué mataron a Isidro y a Josué? ¿Y quién? ¿Quién es el de todo eso? ¿Y no dañaron el camino de la finca al potrero? ¡Parecés bobo, Mayor! Mono habla con pasión, rápidamente. Las ideas algo desordenadas, perfectas, concisas. Frases sugerentes. Triste, atortolado, muestra el hermano los presentires: —¿A dónde vamos a parar, Mayor?¿Pa qué mandaron hacer otra marca? Yo no supe la orden del señor de remudarla. Y tanta jarana de Mayordomo con esa caminadera de días enteros, ¿Pa qué? Siempre que sale pasa algo. ¿Gente sin ganado pa qué quiere marca? ¡Ni marca es! Un fierro pa tapar marcas de otros sin que se note. —¿Por qué te volvés hablantinoso? Decís que taparon el potrero y taparon la trocha. ¿Quién hizu-eso? —No te hagas el muerto. Lo sabés mejor que yo. Adivino; amarro hilos. No levanto falsos. Yo veo. Tienen gente en el monte. Te llevan pa la recocha; acordate de la mamita. —Entonces: si sabés tanto, sabé que pa ella briego. —No seas pendejo, Mayor. No te engatucés. Mayor no se queda. Mono se cuela al Rubí. No se espantan de su fantasía los dichos del hermano. Sí, es cierto. Los peones en los campos trabajan como otros * 30 * Gustavo González Ochoa animales. Los de todas las estancias. Siguen lo mismito de pobres. Seguramente el jornal no es de lujo, pero además no lo aprovechan: cada quince días o tres semanas, cada que reciben platica, salen al pueblo y se emparrandan. No toman una cerveza, ni unas. Las beben por cajones; chupan hasta los gistes. Creen que el trago se acaba ahorita y lo quieren lograr de una vez. ¡A lograr, muchachos! Ni se cuidan. Se juntan con la primera guaricha que topan; vuelven enfermos, endietados, a medio jornal. Claro que miseria no es todo cuestión de dinero. Somos ignorantes y ello nos hace pordioseros. Pero no tienen apego a la tierra ni amarre con nadie. Ni mujer, ni novia, ni la madre les ataja. ¿Qué les falta para ser de la chusma, para sumarse? Resolverse. Carnaval no se asusta con la presencia de Mono. Déjase echar el ronzal al lomo y luego a la cabeza. El hombre agarra con la zurda la crín del lindo moro. Con la derecha soba sus espaldas y cuello mientras le conversa y jonjolea. – Ahora sí pues, Carnaval: trabajo duro y arreo. A ver si te cuidan y volvés. Puede que sea la última vez que yo te dé dulce. ¿Te acordás cuando te traje de donde Pañol? Estabas furioso. Pero conmigo no hay pa qué. El caballo comprende, si no los términos, por lo menos la intención de su espolique habitual; cuadra el lindísimo cuerpo quietecito. Mono brinca; cae enhiesto a horcajadas sobre el precipuo ejemplar de la región. Al cual solo dos personas montan: el patrón para entrar, recorrer su posesión y salir a la estación y el muchacho para traerlo a su dueño hasta el tren, regresarlo a la hacienda y bañarlo. Mayordomo, no por respeto ni acato sino por la tímida, baja sumisión del cobarde, frente al poderoso o al influyente o al roquero, satisfizo la orden de no sofaldear la bestia. Magnífico chalán el dueño; inmejorable cabalgadura el cuadrúpedo, los dos se entienden como niños interesados en el mismo juego. Carnaval arranca del paradero galopandito, orgulloso del mañoso jinete, enemigo cerrado de la espuela y del rejo, buen caballero que le espanta las moscas camineras para ahorrarle picazones. El amo descansando, cantandito, satisfecho del precioso Carnaval, por más de uno envidiado. Mono y Carnaval trepan ligerito la falda del Rubí, hacia el norte, contemplando el tendón de tierra plano y fértil, donde el señor, muchas veces ordenó sembrar cacao y donde el administrador, hipócritamente ni lo hizo ni lo dejó plantar. Varias * 31 * Frente a la violencia veces dueño y peón pusieron el semillero en el recodo sobre el recuesto. Lozanas crecieron las maticas y estuvieron en sazón de trasplante. Pero Mayordomo no se acomidió. Mono una mañana hizo la última intentona. Armado de zoco empezó a hoyar y a pasar los arbolitos. Mayordomo, perentorio, dio la orden: —¡No me pase uno solo! Las planticas desaparecieron del sembradío, víctimas atribuidas a la plaga. Trepando, trepando, el muchacho vuelve a razonar: ahora se sienten y están pobres. Pues en lugar de unirse y trabajar con ahínco para perfeccionar la destreza en el oficio y ganar más; en vez de aceptar el estímulo que les trae el señor cuando viene, se hacen los mártires y se largan descontentos, refunfuñando, a descontentarse en otra parte. Se parecen de envidia sin hacer nada para mejorar. No adelantan. Como si la vida no fuese esfuerzo continuo. Todo es amalayar prestaciones, cesantías, propinas. Salen con la moneda; se la dan o dejan quitar de cualquier tusa. Y eso si no se dejan desplumar bobamente al juego. Vea que la misiá Elisa: ¡Valiente astilla! Ni culpa tendrán.¿Dónde aprendimos? Salimos niñitos; no nos enseñaron ni a firmar. Antes es gracia no estar de presos. No saben leer ni el recibo que les hace el encargado. No saben hacer las cuentas. Ai se dejan apuntar dél lo que quiera. ¿Y las liquidaciones? ¡Avemaría! Pero no se puede tampoco enseñar a una muchachería bien hambreada, bien tuntunienta y llena de miedo. En la sombra donde quedó el hermano en traje de salida, ya no hay nadie. Sigue Mono ganando la falda caviloso. Ahora el recuerdo punzante de Isabel, abandonada por sugestiones tontas de Mayor, duélele en el corazón, desajusta su equilibrio mental. —Demás que ya estará casada, resume el hombre alcanzando la mesetica de la casa. En el corredor, sin musitar palabra, toma media panela, la machaca con la piedra de moler y la ofrece al caballo en la oquedad de una teja. Evoca nuevamente la figura de la niña en el ambiente de violencia, entre la matazón apoderada del pueblo. —Debiera ir… puede que esté soltera… ¿Qué sabemos…? ¿Por qué no ir? ¿Cuál es mi labor a órdenes de este canalla de encargado? Acaso peligre Isabel frente a la chusma rastrera del campo colombiano, cruel, despiadado, sin control. Ni siquiera le escribí en todos estos años… * 32 * Gustavo González Ochoa —Sí, concluye el trabajador golpeando la gualdrapa enérgicamente contra un estantillo para desempolvarla; la linda alfombra ornada con estrellitas de cuero: —Sí, tengo que ir. Volver al abrigo de los lindos ojos grandes. Si la viera soltera, si me quisiera, no la vuelvo a dejar nunca… ¿Para qué vendría a meterme en este rincón de monte donde nadie viene? ¿Ahora quién va a venir con la persecución en su fina? A semejante escondrijo a trabajar a órdenes de un mayordomo incapaz de mirara la frente; egoístasin altos ni bajos; hipócrita, sin amor ni afectos; lleno de sentimientos bajos; conseguidor misterioso; ¿Negociante en toda feria sin una triste cabeza? Mono tuerce de repente el hilo; se archica, sincero: —La niña era mucha señora para mí, ¡Al fin y al cabo un pión! Carnaval saborea la golosina lentamente, relamiéndola con fuertes sacudires de cabeza. Alegre con la perspectiva del viaje al tren, por los caminitos llenos de pastal, con amarillas, blancas, azuladas florecillas aledañas. El inimitable viaje por los senderos colmados de gentes y de recuas. ¡Por los andurriales donde hay tanto que ver! La garitera, cuando el señor, de pasada, arrima a pedir un trago en la chambrana, le obsequia a él, a Carnaval, con plátanos descolgados del gajo del corredor. Lindas dehesas en la tierra plana, junto a la carrilera, llenas de terneruelos. La laguna, cristalina como el río, mansitica, poblada de pájaros grandes, picudos, blancos y grises que, cuando ellos, caballo y caballero pasan trochando, galopando, conversando, se asustan y vuelan moviendo las alas con despacio, sin premura, como debieran ser todas las lindas cosas de la vida. Las yeguas olfatean. Algunas conocidas, saludan a lo lejos relinchando. Pero ¡Nada como la gente montañera! Síque habla bien sabroso. Preguntan al señor cosas enredadas, de negocios. A veces, junto a la oreja, sin bajarse del galápago, las gentes dicen algo al señor. Algo grave, sin duda porque él saca pesos del bolsillo y los coloca en la mano del transeúnte. Conversan otra migaja y mi jinete termina: —No tenga cuidado; cuando pueda; no tiene afán… ¿Qué será eso de tener afán si no es andar a la carrera? ¡Qué recomendación tan rara la de mi dueño! Mono, sin prisa, apera con curia enorme. Como si él mismo se acicalara de fiesta para visitar a la hija de Pablos. Ningún correaje queda vuelto ni con enre- * 33 * Frente a la violencia dijos; ni un tendido, arrugado; ni la lustrosa pelambre del animal encarrujada. Mientras ata la cincha apretadamente, recapacita: —El amor iguala a las personas. Para un hombre macho y resuelto a adelantar no hay novia grande. Si me quiere, me entiende. Si no me quiere, la culpa es mía. Además: da lo mismo pión que señor: amor, indiferencia y muerte no escogen. Listo Carnaval, de gran parada, el mozo pregunta: —Viene el señor, Mayordomo; ¿Hay qué sacar el caballo a la estación? —¡No! Hoy monto yo. Oiga, Monito: lo de deju-a usté-n-cargao mientras vuelvo. Si preguntan diga que me juí a buscar ganao. Vea: vigié los muchachos; déles lo que pidan de la tienda, pero apunte bien pa que después nu-haiga lios. Cuídeles la ración, !Qué no abusen! Si el señor avisa venida, sáquele’l macho. Dígale lo mismo de mí y que Carnaval se murió. Lo dejo con el pesu-e la finca. Usté’s capaz. Los muchachos ya saben qui-usté mi-hace las veces. ¿Al’oye? Entrando un momento al cuarto, Mayordomo entona sigiloso: todo nu-ha de ser p’engordecer parásitos. ¡Yo tengo el mesmo derecho! —¿Cuánto ganao hay perdido, Mayordomo? —¡Ora! ?Nu-ha reparao en los potreros di-abajo? —Reparar, ello sí. ¿No vio cuándo vino el dueño? También notó y mandó buscar. ¿Por qué no buscaron? —N’hurgue avisperos, monito. Gane callaíto. ¿No lo contemplu-harto? —¿Mayor también se va, pues? —Claro que sí, lo menesto mucho. —¿Y la demora es larga? —Eh, no confiese tanto. ¿Quién sabe? El hombre va y vuelve a según se presente la vida. ¿Caso-stoy amarrau-aquí? Pa eso es bien ancho el mundo. ¿M’entendió lo del caballo? —Entendí. Pero no me quedan fáciles las mentiras. El dueño es buen patrón. —¿Buen patrón? ¿Buen patrón porque paga? ¡Pa eso trabajamos, carajo! Pa que nos paguen. ¿Íbamos a trabajar a menos precio go gratis, atenidos a que semos pobres? Haga lo que le mando y silencio. ¡A lo que se le da la manu-a la gente, se toman pie también! —¿No contesta nada, Monito? No se met-en honduras. Nosotros también semos buenos. ¿No supo, entonces que se perdieron como tres docenas de alimales del Diamante? Ahora: si le amarga decir de Carnaval, bien puede suelte que yo * 34 * Gustavo González Ochoa me juí-en él. Eso, el patrón ni-an vendrá. Ya lo tenemos espantao, escarmentao. Dice. Monta y se larga falda abajo. —¿De modo que hasta cuándo quedo yo aquí metido en la grande? —Ai vemos a ver. No s’enculeque con pensaderas que pa esu-está bien muchacho. Mono recita: Mayordomo le recibió en el trabajo; le trata bien; le confía la clave finquera durante ausencias dimanantes del oficio, impuestas por el dueño. Pero jamás, como a Mayor, le invita a sus correrías personales harto extrañas por cierto. Ni uno ni otro dicen para dónde van o de dónde vienen. Son como los médicos: no puede preguntárseles para dónde; ni de dónde, con quién ni en qué. Los dos hombres cuchichean, secreteaban apartados en el potrero, o en el corral; desaparecen sin más ni qué algunos días después. Hoy, la partida será más a fondo porque hace días andan en dimes y diretes. Mucho recado al vecino. Hombres desconocidos, de noche, vienen al Encanto y se apalabran con ambos, escondidos. El hermano, bajo el árbol florecido, en traje de calle, se refugia; no descubre sus planes. El de hoy debe ser viaje macanudo pues el encargado no se atrevió antes con Carnaval, ni a dejar la hacienda sola para lo suyo. Descarado, manda a avisar la muerte del animal desde ahora… hay gato encerrado. De venta no rebajo. Buenamente los dos no amanecían en sus tarimas cualquier mañana; no reaparecían en dos o tres días. Por nada tenían la propiedad y el negocio a ellos confiados. Como si el mundo estuviese hecho para ellos no más. El egoísmo produce más daño en la vida que toda plaga sumada. ¿Por qué no habían de ver de lo del señor, aunque él fuese rico? Cualquier amanecer la pareja trashumante caía en sus camastros y zarzos. Más tarde comadreaban un poco entre sí; dejábanse ver algunos billetes como para hacer fieros. La plata da orgullo. ¿Por qué será? Emparejaban el libro de ganadería con algunas reses muertas o perdidas. La vacada a nombre del dueño mermaba y ¡Hasta la próxima vez! No dejaban recomendado. La finca debía andar sola. Los peones podían trabajar algo menos. Nadie hacía caso de las fugas; el personal más bien sentía descanso. Hoy deja reemplazo el responsable. Es viaje de otro calibre. Mono sabe de los novillos recién sacados de la finca, sin orden de la ciudad. Los animales no tomaron camino al ferrocarril; él los vio andar por la trocha… * 35 * Frente a la violencia Múltiples veces Mono intentó hablar con su hermano acerca de esas excursiones sospechosas. Mayor, sistemáticamente, paraba el tema en seco; sin más ni más. No admitió nada sobre sus asuntos. Idos los viajeros, el muchacho se entretiene con sus oficios: ver del gallinero; picar para las bestias; atender a la huerta; inspeccionar la cocina; ayudar al vaquero a cargar sal para el animalero; mantener a tono a Garitero para que trastee rancho completo y oportuno, y abundante agua de panela para la pionada. Oportuno y suficiente porque los trabajadores de hacienda no toleran recorte ni tardanza en la ración. Especialmente de almuerzo y algo, las dos tomadas en el corte. Los portas con el condumio van colgados en una varita a hombros del Garitero. O dos ollas. Delgado y ágil niño es Garitero. Sube y baja por pedruscos y cascajeras sin vaciar una gota. Anda ligerito y rendidor cuando está de genio, para que el sancocho no llegue frío y flojas las arepas. Buen trabajador sería Garitero en sus 14 añitos, sino que es un tanto rebelde y confiscado. Desobediente hasta que ya, aprovecha cualquier ocasión para hacer de las suyas – la roncha, según nos enseña Mono, buen conocedor – . La roña, según nos indica Muchacha. Garitero gusta tirar con honda; ordeña las vacas al escondido, en el pastizal, para su particularísimo provecho; cría loros en calabazos acostados. Tal es su especialidad, su goma, dice él: los loros. Baja los pichones de sus nidos altísimos, cuando empiezan a emplumar. No le queda difícil, trepa troncos arriba que es una maravilla: —Primero se cay-un mico, que yo caeme gatiando palu-arriba. Vuelve a enseñarnos el niño. Alimenta los pichones con sobras de chocolate, migas de arepa, retobo de plátano; con de cuanto encuentra. Los mantiene gordos y alecciona de palabras feas, ¡Qué es un escándalo! Cada lorito que saca al mercado ferroviario es un perfecto diccionario nauseabundo. Pero el gran placer y gloria del mandadero es dormir ratos largos en los potreros, a la bartola. Si le necesitan y no aparece, ya saben: dormido en algún pajonal. Amén de las anteriores, Garitero conoce mil admirables maneras distintas de perder tiempo. * 36 * Gustavo González Ochoa Sirve Muchacha el almuerzo para Mono, el ajíaco común y algún cariño aparte: plátano asado, postrera o rebuscones por el estilo. Toma la cocinera los platos y sale de la cocina diciendo: —Eh avemaría, niño Mono: ¡Vusté si se pas’e juicioso! No quiso parecer en toda la mañana. No piensa sinu-es trabajar. ¡Trabajar y dale! Muchacha sospecha que, ausente la autoridad y algo más encarnados en Mayordomo, el campo queda que “ni pintao” para engarzar a Mono en su anzuelo hace días tendido desde la chispa, nada fulgurante, de sus ojos. —No siá mansueto. Ya que lo dejan de obligante, saque sus raticos pa vusté. —¿Qué vamos a hacer, Muchacha? Pa eso nos pagan, pa echar los bofes. —¡Oaraaa! Asina será. Pero si no halague-l alma, se pone viejo lo más de ligero. —Ganamos del patrón. El tiempo que le quitemos es robo. Si la gente no escumplida, la vida no puede andar. La ranchera es bajita; gorda; de senos profundos; sobran grasas en las caderas. Cuello cortico, torcido, como de tortícolis crónica. Nariz vuelta; boca menuda; ojos sin mirar; ojos de muñeca, ni quitan ni ponen, ni curan ni enferman; color de tripa. Activa, hacendosa, con ribetes, nada chicos de lúbrica. La mano espatulada, mágica en repulgues, en extender arepas inimitablemente delgadas, en aplanchado y otros embrollos de casa. El paladar de Muchacha es doctoral en el probado de caldos con cucharas de palo, todas de naranjo: —No me las hagan di- otra cosa que no me sirven. Estas las hirvo y hasta –ái. A medio día, como en casa no hay trabajadores ni nadie, Muchacha deja su cuerpo a medio vestir para esquivar la furia del calor. Hoy hace cuenta que Mono no está. —Mine almuerce, niño Mono y cuénteme pa onde se jué Mayordomo. —Fue a buscar un ganao. ¿No oyó? —Y vusté qué dice, ¿Ónde’starán las tales chivas? —¿Yo qué sé? No ve que no soy el vaquero… —¿Y si serán perdidas, niño? ¡Como no va-y-ande puái en vueltas! —El dijo perdidas. No juzgue. Hay que creerle a la gente mientras no se sepa de seguro que dice mentiras. * 37 * Frente a la violencia Y si no: ¿Dónde acabamos? Para usted Mayordomo es algo más que patrón. —¡Ah hombre’ste pa violento! Su hermano demás que se jue con él. —Mayor me dijo que se iba al Puerto. ¿Por qué piensa esas cosas? —¿Siempre no se van juntos todos dos, pues? ¿Cosas? Ái verá. Ponga cuidado. —Usted sabe algunas, Muchacha. Cuéntemelas. —Yo si le cuento, niño Monito. Pero aluego. A lo que siamos bien íntimos. El recién encargado toma su almuerzo y ofrece bocados a Soberana, la perra guagüera, blanca y chocolate, que vive apoderada del mundo como de propiedad particular, de ella sola para su alegría y regocijo. Valerosa, oreji-negra, colifina, definitiva compañera del peón a quien se apegó desde recién traída. Ausente Mayordomo, Muchacha pintó excesivamente colorados, labios y carrillos; vistió el traje nuevo, morado, con aleros de letín, orgullo de su ropero. Ella, como las gentes tan espirituales, considera que los atractivos, el don de agrado, el arte de gustar pueden improvisarse; que carecen de arraigo en el espíritu. Desconoce esta gente que el único imán para el alma es el alma. Sea como sea la cuestión, el uno almuerza, la dos revolotea formulando arrumacos alrededor de él. Pondera yucas y guineos; alaba la leche espesa, “descogida especialmente pa vusté”. El mutismo e indiferencia del hombre imponen a la cocinera algún respeto o vacilación que para el momento de la sobremesa, ya duran demasiado, con gran pesar de la ranchera. Ella cree sus insinuaciones perdidas. Ignora que cualquier insinuación, de género alguno fracasa si el alma es expresiva y formula con delicadeza. Los artistas lo saben: pintan a María no linda, no adorable, sino extraordinariamente delicada, símbolo, imán e invitación a la plegaria. Para liquidar la situación, algo perezosa, la mujer reinicia el diálogo casi con desespero: —En últimas, vusté-’s muy reconcentrao y esquivo. Ahora que podía echar una siestecita, no quiere. Arrepare mi cama, ‘stá tendida de planchao. El mocetón, ensimismado, no responde. Pero muchacha no da tregua: —Aloye, ¿No replica nadita? Siempre tan negao y despreciativo. El encargao me dijo qui-usté mandaba-sta que’l vuelva. Yo por mí, li-obedezco y le doy gusto en toitico. Venga ech’-una dormidita oraque’stamos solos. —No. Agradecido. Usté sabe que las horas de trabajo son ajenas. * 38 * Gustavo González Ochoa —Lo que le digo. Sabe que lo quieru-hace días y ¡No mi-hace caso! Ensaya Muchacha pucheros, como cualquier mocosa. Húmedos los ojos, indecisos, baja la cabeza y calla. —No soy petulante niña. Tengo novia. El amor yo no lo invento. He oído que el alma cuando se entrega, no se quita ni se reparte. Bobadas y compartos no me interesan. —No me quiera si no quiere, ni invente querencia. ¿No ve que yo tengo pa los dos? —Más bien no se emperre ahora. Póngase a su oficio y verá. Dice el mozo agarrando la zorra y lima y una desjarretadera para deshojar plátanos. Ella estalla casi gritando: —¡Cómo si-ra poner de lambón este titino ahora con el mando! —¡No crea! Atiza el otro desde el cerco de la huerta. Haga bien sus trabajos; eso le espanta el cucarachero. —¡Ojal’í pudiera ‘borrecelo! No se largue tan siquiera sin bogase-l cafesito. —Yo no tomo café. Usté sabe. Gracias. —¿No le digo? ¡Más humillativo que’l tal encargao! Ya se perdía el hortelano en las eras, bajo los copos de la cosecha, y aún ella insistía: —¡Maliente lempa ser’esa novia que no la deja ni-en años! * 39 * Gustavo González Ochoa h Mono vuelve a mirar en el confín la cerrazón del monte donde amaga la lluvia con nubes espesas como manto ceniciento, casi funeral. Invita a Soberana para el labrantío. Soberana debe estar picada por el desprecio infligido a la patroncita. Echada con muy soberano desdén, las manos estiradas en V delante del hocico, la cabeza yacente, de lado, sobre los brazos; cerrados pero espabilantes los ojos, opta por negarse al llamado. La gente de la finca llama al arado, rodadero, con suma de merecimientos a causa de la pendiente rápida del terreno. Siempre fue cultivado y desmatonado hacia abajo, a favor de la inclinación, línea de menor resistencia para la capa vegetal y para el abono. Lo fue, pese a las reiteradas órdenes del Señor. Los destripaterrones no acataban indicación. Como ocurre siempre, la rutina no entiende ni se deja enseñar y carece del interés de aprender. Repiten secularmente los procedimientos y esto basta para su embrionaria imaginación. La rutina es el enemigo del campo colombiano. Erosionado, lastimado, lamido y relamido por los filos de los instrumentos, sus enemigos, no sus cultores, y por el monocultivo sin selección. Rueda la tierra con la azada y va a parar el agua corriente de las cañadas. No se abona. La cosecha resulta mezquina: yucas chirles; plátanos paludos; ahuyamas pasmadas; frutos raquíticos, madurados biches; chupa – chupas. Después la disculpa está a la mano: tierra cansada. La lluvia, la ventisca, el incesante escarbar y patear de aves y de alimañas, completan la tarea de destrucción, de empobrecimiento, de creación de hambre. * 41 * Frente a la violencia Fue Mono cuando vino, quien cultivó de travesía. Apiló basuras sostenidas en tocones. Cavó fosa para preparar abono con los desechos de las desyerbas y orgánico traído de corrales y de mangas. Sembrada de árboles traídos de su mano, la huerta dejó de ser aburridora, comprometedora, para hacerse provisión de la cocina. El señor recompensó al trabajador haciéndole hortelano permanente, otorgándole facultades, encomendándole tareas delicadas, entrañables. Los colegas, claro, le tomaron ojeriza. Que nada molesta el alma como la propia insuficiencia contrastada con la capacidad, con los arrestos de otro. Día a día le gastaron más pesadas birrias. Aporcando, el hombre cae en cuenta: no debe guardarse rencor a los animales, así como no hay razón para golpear e insultar a la piedra del tropezón. Si es frágil, cambiante, movediza la mente humana que hoy niega y desdice la afirmación, la promesa, la dádiva de ayer; si el ser humano, razonable como dizque es, carece de entereza para mantener sus afectos, emociones y creencias, ¿Qué podemos exigir a la mentalidad del bruto? Soberana reflexionará; comprenderá claramente, dícese Mono, la justeza del procedimiento para con la cocinerita y depondrá su oscuro reconcomio. Porque el amor sofrenado, incapaz de la diminuta limosna de hacerse sentir, asesina el alma. Si al rencor sacrificamos el amor, aparece el cáncer del espíritu. Este se reseca, se enfría y torna el gran enemigo de la personalidad. El aporcador termina por silbar llamando de nuevo a la perrita. Recuerda a Isabel y sume la mente en el fatídico problema social de la región… Soberana no se deja rogar. Levanta la trompa; atisba nerviosa; coleando abre carrera para el yucal. Mientras vuela, dañando matas y chupos, piensa el animalito: negativa nunca es cariño. ¡Marrullera que es! Rato hacía posaba de interesante; sin dormir, sin poder dormir, extrañaba y ambicionada la amable compañía del hombre. Echada, pensaba en los animalitos que vagabundearían para ella orillas del Cedrito. Los armadillos eran su debilidad; gozaba inefablemente añorando los duros caparazones, milicia y regocijo de sus dientes. Soberana amaba al hortelano pero en su contra albergaba ciertos resquemores. —Una mañana, ese Mono no me permitió recobrar las guacharacas enredadas en el chamicero de guaduas secas. ¡No! El fue y las libertó y las puso a volar y yo me quedé “viendo pal páramo”. Cuando oyó el cariñoso silbar recordó las más * 42 * Gustavo González Ochoa graves aventuras. Junto a la quebrada, una moch’-e guagua perdida, encandilada con la luz del sol, facilita. ¡Qué delicia! Ya lo cogía, ya, entre los dientes punzudos, cuando el tal Mono con un grito altanero y mandón me contuvo. El animalazo encontró oportunidad para escabullirse en el agua. ¿Por qué tendremos los perros que obedecer? ¿Por qué habrá hombres así, compadecidos? La época moderna no admite lástima; la repugna, oí decir al cachaco que aquí llaman Señor. Habló el cachaco de cooperación, de colaboración, de enseñanza… Lástima digo yo, que Mono se haga querer y sea tan querendón. Mientras la perra guagüera huía con sus embelecos mentales, Muchacha la envidiaba: —Corré pues, vos, que tan siquiera te llaman… Yo que ni mi – alcanzan a mirar. ¡Qué envidia! Por la tarde vuelven a la factoría los rozadores. Traen las rulas y güinches al hombro y chuspas, como nidos de gulungo, a la mano. En la jícara guardan cigarrillos y tabaco; fósforos o yesquero; la navaja, el peine… quisicosas. Garitero viene con ellos. Agachado, “haciéndose el muerto”, trae los portas del algo, vacíos. Con tanto cacharro, apenas si logra mantener el equilibrio; semeja un maromero. Verifica la ausencia del, por entonces, encargado, y vuelve a interesarse en el medio desagachando la cabeza. Ninguno de los recién llegados alharaquea con la alegría acostumbrada para tal hora. Están cejijuntos, callados. Dos viene silbando el último disco oído en la salida del Puerto; bregan un dúo; Quililo hace primo; alguien segundea. En realidad no les sale mal. Mustios, entran en el corredor; arrímanse al cancel y toman asiento en el muro pelado; estiradas las piernas, recostado el tronco. Se obstinan en la mudez o en la música silbada de aire plebeyo, negroide, calentano. A poco entran los monteros. Camisirrotos. Sudados. El hacha al hombro. Empegotados de resinas de caraño, de carate y de otros jugos montaraces. Las taleguitas desocupadas traen éstos izadas a la herramienta. No silban. Tampoco saludan. Colocan los mellados instrumentos en un rincón y buscan acomodo en los quicios; los cuatro en fila, de espaldas a los desmontadores. Miran el sembradío y más allá el bosque que, para vespertina, se tiñe de incalculables grises y verdes vivos y muertos según declives y sombras. Mientras, el cielo alejado del copo montañoso, viste de perlas y de azules. * 43 * Frente a la violencia Los pastos del bosque comienzan al borde del agua. Se ven ascender rápidos, erguidos, todavía de color verde, pero mate. Ahora empieza la floración y las incipientes espigas ponen sobre el tapete un amplísimo brochazo hondo, medio sanguíneo. El popular silencio, desacostumbrado, encocora a Muchacha quien algo presiente. Disimula ella la inquietud, sopla que sopla los fogones de tres piedras; o rebullendo comistrajes con mecedor. Y probando, con la consabida pañadora de naranjo, el caldo de los frisoles calentísimo, humoso, exclama: —Pa colmu’e males estos malditos si-humaron. ¡No falta si no que se pegue‘l claro pa’cabar di-ajustar, carajo! Reniega para acallar el barullo de preguntas que el pertinaz silencio del personal desata en su fantasía. ¿Porqué ni siquiera la saludaron, cuando cada tarde uno por uno le traen, al regreso de la faena, aunque sea la burlita zalamera? ¿Con quién y por qué es el entripao? ¿Cómo se pusieron de acuerdo los de la tumba con los de la rocería para venirse a estirar bimba? —Pa como quedan di-alejaos, alguno tuvo que’star yent-y-viniente. Li-aseguro, continúa para sus adentros, que puái anda en enredijos el tuntunientu’ –el garitero. ¡Qué me’mplumen, si no! Prueba sopas, rebaña cachazas, revuelve ollas y mientras, piensa en la revolución de fuera, con muertos sin cuenta, a machete, a garrote, a balazos. Cavila en la guerrilla que robó a su hombre; a su aborrecido y temible hombre. —¡Qui-ajualá y no güelva, per sécula! Teme a los afugios de la revolución que puede aparecer en casa si una palabra desentona o es mal recibida. Piensa y de pronto se deja decir: —¡Y’era tiempo, también! ¡Los pobretes hamos aguantao la vida! ¡Semos los de carga! ¡Y’es tiempo! La sancochera empieza a entender: debe ser contra Mono la inquina. Pura envidia porque lo ven más muchacho. Y porque es mansito. Purita envidia y tirria. La figura del gariterito, todo el medio día trayendo y llevando cuentos y chismes de montes a pastales, de socola al corte surge en la fantasía de la guisandera, quien concluye: —Por eso jué que un›asomó puaquí la jeta en tu’el día. ¡Lambetas, acusetas, sopletas, aduletas! En tanto le insultan por lo bajo, el escuerzo de Garitero se hace el interesante, dándolselas de ocupado y conservando circunspecta mudez. Se parece a los polí- * 44 * Gustavo González Ochoa ticos colombianos, tan amigos de discursos. Ni ellos ni el muchacho tienen nada que decir para nadie. La diferencia está a favor del aprendiz de peón: sabe, por lo menos, callar. Los aquellos atruenan aunque no digan nada. Ya caído el sol asoman entre las matas hortalizas, Mono y Soberana. El trae los instrumentos de abonar al hombro; la boca entreabierta y el ojo de centinela. La otra acezando, con la lengua tamaña afuera, sudorosa. Estuvo de buenas al medio día la perrita: logró un gurre y obtuvo rasguño en el hocico por parte del encapuchado. No parece darle importancia porque sin perder momento se entrega al detallado saludo individual, con incansables meneos de cola y estirones de cabeza en busca de sobijos por parte del gentío. —¡Qué hubo!, saluda el aparecido a la colectividad, entrando entre huerta y corredor, en el patio. —¿Cómo le va, don Mono? ¿Cómo está? Y qui-ahora será decile don. ¿Nu es cierto, muchachos? Responde rozador primero. —¡Claro! En algo habían de parar las lambisquiadas de’ste. Responde rozador dos, asumiendo la vocería del colegaje. —Pa eso no lo dieron de monitor. Apuntala de tumbamontes cari-oscuro. En seguida estallan los saludos satíricos turnados: —¡Qui – hubo’ don Mono! ¿Cómo se siente? —¿No le queda como di once varas la camisa, Monito? Se confirma al vuelo la sospecha de Muchacha sobre actividades postales de Garitero. El escuerzo, según ella le llamó, no se halla; no puede estarse quieto; mira a unos y a otros como si supiera el turno de cada cual para usar la palabra. Mono ni palidece ni enrojece. No habla más alto ni más bajo, ni más de prisa que de costumbre: —¿Lambón yo? Quién me ha visto? Yo trabajo duro, pero cera no saco. —¡Y-ojalá te si-ocurra morronguiar yéndonos ver si trabajamos y acosándonos pa que viás! Rezonga uno de los desyerbadores, negrito y cotobo. —A mí nadie me dejó para hacer chismes ni fisgar. Y si me hubieran dejado pa eso, pierden el tiempo. Yo voy a los trabajos a ver quién magancea. Pero no crean que me quedé de enemigo. Soy pión como ustedes Me tocó el turno ahora y no más. —Y Mayordomo, qui’afán tiene‘cuidar, ¿Si nu-es dél? ¡Que vigé‘l Señor! * 45 * Frente a la violencia —¡Pero si sós bobo! Repican desde un rincón. ¿No ves que Mayordomo tiene‘s gan’e quedarse con la finca? —Que cuide y nos estripe a los que siá dél. —¡Callá la boca! Advierten desde otro lado. – No ves quí’ái tá Muchacha y tioye y vay cuenta? ¡Y ese chinche, que’s más enredador que‘l diablo! —¿Yo? ¡Yo soy callao com’un ladrillo y tranquilo com‘un remiendo! Se defiende el mandadero. —Muchacha es otra lambona pasada d‘echar. Comenta alguien. —¿De‘char? ¿Iban-echar la moza? —¿Cómu-así?, si tiene mujer en el pueblo. —Ve este ¿Y’eso qué? —Déjense de cosas. Mayordomo por ahora, ni’án pueblo tiene. Al fin empieza la hospedera a pasar platos por encima del granero y deja explotar la rabia: —Tomen, marranos, y dejensen de fornicar; y de’star envidiando. Se la pasan ái con cuentos como viej‘e costurero y ni trabajan. Los tienen que cuidar como chiquitos. Coloca sobre el largo cajón platos de aluminio con sopa de arroz espesa, en caspete; tropiezos de yuca y la ración de carne colorada, carne salpresa. Pone tutumita con sal y calabacito con ají; en una tabla lisa, pulida, plátanos asados y bananos crudos; en una mochila, viajera de mano en mano, arepas amarillas, de bola, lunarejas, asadas en rescoldo de leña. En cuyabrita, brillante y seca, sequísima, tajadas de aguacate blando, blanco, cremoso, sin fibras. —Fornicamos lo que‘s cierto. Nu›echamos falsos. Empiezan a responder mientras tientan y catan la arepa, la blandura de la arepa con las yemas de los dedos. —Póngasena pensar – todu’el mundo lo dice. Para la gente, donde quiera, para la gente popular, lo que la gente dice es la verdad. Y no solo para el genterío de masacote. Muchos, de pantalón filudo y cuello de plancha, tienen en el rumor la más halagüeña fuente de información. Incapaces de sustraerse a la sugestión, sin lastre intelectual, dan crédito a los decires en política, en religión, en relaciones humanas. Pocas, muy pocas personas, pueden darse las ínfulas de formar criterio por observación personal. Muchacha, macheteando una libra de panela para sacar tronquitos, palidece con los últimos improperios de los trabajadores; se enfría; siente lloviznas en la * 46 * Gustavo González Ochoa piel. Deja, pues, machete y dulce; vuelve la faz y el cuerpo entero para el público y declara la guerrilla: —¿Y qué? ¡Al que no le guste salga! Yo mi’aviento con cualesquier’e vustedes porque puedo hacer de yo lo que me de la gana. Yo soy mía, ¡Sépanlo, si no lo sabían! Naides me manda ni me puede acogotar. ¡Yo soy mía mentras no li’haga malal’gotro! —Fíjense que es mujer; que está sola. No la molesten. Sean machos. Interviene Mono. Sintiéndose protegida, Muchacha abandona la lid verbal; suspende el desafío hundiéndose en la cocina a dispensar más comida. Siguen los frísoles con dominicos verdes, picados menudos con la yema del pulgar. Después, en tazas metálicas, mazamorra. Mucha. Con leche. Mazamorra a discreción. Es de maíz blanco, de gruesos arroces. Pone una cuchara en cada taza y se da a llamar a Garitero como ayudante que debe hacer de cocina. Pero el pinche no aparece. Insiste la catacaldos a media rabia: —Vení, muérgano, ayudá’pasar platos. ¡Serví di’algo que de pronto va y te morís! Los comensales celebran carcajeando la llamada de la sirvienta, sin dejar de aceptar la invitación del neopatrón a la compasión y cultura. Pero responden a Mono a iniciativa y por palabra del cotobito de antes: —¡Sí, púuuuuu semos machos!. Pero cuéntenos: ¿También se la dejaron dada a usté’? La grosería trae a la memoria del labrador el señorío de Isabel, las manos hermosas y la figura que imponen silencio a este hombre. Hombres si los hay. De esos para quienes la mujer es amor y esperanza; belleza y estímulo, universo. Universo de bondad, de cultura, de inteligencia. Mono concibe el universo en el espíritu de su amada. Piensa él muy poco en la hembra. Mucho en la mujer con quien compartir el espíritu. La calladera indiferente del novel administrador irrita a los zafios; suponen que es miedo. Del rincón donde un poco de luna entra y se estrella dorando el piso, la puñalada marranera salta: —Hombre: dejen la bulla. ¿No ven que’stá‘tortolao por Mayor que se’nroló en la chusma? —¿Ah sí? ¡Quién sabe cuántas vacas go novillos se perderían ái de paso! Cocinera y paje se paran junto al poyo. Esperan la reacción del cultivador. * 47 * Frente a la violencia Ella previene jaculatorias para Santa Bárbara, San Antoñito o mi Señor Jesucristico. Pero nada. Mono calla. Continúa sereno, inmóvil. En su corazón e inteligencia la silueta de Isabel y la decencia, priman, se imponen a la baba sapuna exhalada desde la gazapera donde la luna jugueteaba sobre enjalmas, aperos y costales. Aguerridos los mastuerzos en su letanía buscapleitos, lanzan por turno agresiones. —Oigan: como si-había demorao Mayor p’encontrase ond’era, ¿No? —¡Esu-es que l´gua viene sucia ende la toma! —Siempre había‘lgu-e miedo también. —Me la quieren poner y pierden el tiempo. Se resuelve el Mono. Tengo encima la responsabilidad de todo esto y no la dejo. Los compromisos, grandes ni chiquitos, pa’ con todo el mundo, no se botan por un portillo. Miedo no me da. Cuando vuelva el encargado y le entregue, ¡me encuentran dónde quieran y cómo les guste! Agarra el turno de caratejito retobao, con cara de poco. Buen trabajador pero niño mimado de la madre, moradora en la estación, rezandera y curandera. A ella ha de ir el caratejito semanalmente a dejarse contemplar, a llevar los jornales y a aturullar a la viejita infuleándose izquierdista, de comunista súper, como él dice. —No digan na’e la chusma. Los pobres ya nos hamos agachao mucho. ¿Y a cuentu‘e qué? —Lo pior nu’es la pobreza, que pobres siempre hubimos. Lo malo es el partido tan por debajiao. Repican en el rincón. —Ni bamba – protesta un hachero –.Por ái no es.Lo más indispensable‘s cobranos tantos que’stán tirados, muertos así no más. ¿A quién es que matan? A i’norantes com’uno; a los del puro montón. Los mandones ni salen ni se comprometen. Nosotros semos los de morir. Ellos los de mandar. —¡Ahora póngasen vustedes a’rreglar la vida! —¿O nu’es así? Lo qui’hace falta es gente p’echar candela. O si no vean cuanto limosnero Sali’a la pasad’el tren: por veinte muertos di‘hambre se top’un acomodao. Un negrito de cara anchísima y voz chillada se agacha del discurso. Ya era tiempo. Mucho lo habían bregado sin encontrar entradero. —Entonces, ¿Hizo bien Mayor en ise? ¿Por qué chillan y le sacan en cara a éste la cosa? Uste’es están contradichos. Nu›entiendende la misa la media; ni * 48 * Gustavo González Ochoa saben de cuál partido son. To’o se les va en ricos y pobres. ¡Tengan política! Lo demás ái sigue, aunque nos su’levemos contra los gamonales; aunque chillemos. Repartan, pues, la plata y verán qui a la carrera no faltan agalludos que la cojan toda junta. —¡Vos que vas a saber que’s política, negro verriondo! Chilla el izquierdista retobao. El verriondo, que no contaba con el regaño, se desconcierta. Se prende al discurso como a bejuco en trance de ahogamiento: —¡El partido nu’aguanta más! —¿Cuál partido? – Preguntan demoledoramente en la fila de hacheros. Otro, más iconoclastas aún, responde interrogando: —¿El partido de los que ganan de sobra o de los que no ganamos sino para el hambre y el remedio? El comunistoide insiste: —¡Dejensen de hablar paja! Hay mucho pa’ cobrar, sobre todo a la polecía! ¡Valiente si nos deben hartas! —Tiene qui’haber gentes soliviadas. ¿Cómo los números si hacen lo que quieren? ¿No si’acuerdan de lo di’Anita y las hijas? La referencia al verdadero sexo fuerte, automáticamente inicia la merma de presión anímica en el grupo. Se quitan y sueltan las palabras en todas las tonalidades: —¡Peru’era qu‘llas tambiénestaban pa’ eso! —Con ese cuentu-andan. Se las bebían. Taban que s’iban solas. —Si no se las sacan se sacan ellas mesmas. —No se habían largao por falt’e con quien. —Eso sí. ¡Enteras no se quedaban! —Hombre: ¿No serían ellas que se sacaron a los polis? —Puede. Hasta los violarían. Nu’es cierto, muchachos? —Es que sapo no pegu’en piedra. —No sube. ¡Ve este! Peru-ellas vuelven porque montañero no pegu’-en pueblo. Muchacha, que llora en secreto apañando lágrimas con el canto del camisón, sonríe, se enjuga, bota la inferioridad y pregunta: —¿Vustedes no saben el versu-ese del chimbo y el rial? —Échelo pa-cá, muchacha, que pa esu-estamos. —Yo me da pena, porque no se compasa’lo. Peru-ái va pues: * 49 * Frente a la violencia “El que nació para chimbo Y lo quiere adelantar, Cuando llega a rial y medio Ya se li-ha perdido el rial” —Completen el canto con el versu-e las muchachas di-Anita que pa’ ellas sería que lu-escribieron. —Caso se dice: ¿Escribieron? Se dice es: compusieron. —Lo bonito nu-es cómo se dice, sino el poema: “Esta noche, mi señora Comu-sté muy bien lo sabe, Si en la casa no se puede, Las mangas no tiene llave” —Y ellas, qui-a según cuentas, no les faltaba manga. Soberana, de plato en plato, fiestea recobrando bocados. Mono, como los demás, apura con granos y carne, pero sin chistar. Garitero merodea requisando las ollas con escrúpulo a ver si algo quedó en los fondos. Repasando en lo cual, alguno de los presentes se deja decir: —Vean al mocoso. ¡Hay qui-avisale cuando‘stá lleno! Mientras cada quien, terminada la ración coloca trastos encima del granero, en el filo irregular del bosque los luceros se aprestan a luchar con la tiniebla ya algo crecida. Las aves nocturnas jacarean en pos de sus rapiñas. Los terneritos en encierro, fatigados de plañir, se echan vueltos una rosca, con el hociquillo entre las patas delanteras. En la soledad sobrecogedora de la noche el mugir de las recién paridas es como oración ante el altar del mundo para impetrar cordura y amor. Altar profanado, solamente por el ser racional. De sendero a sendero se alcanza a oír los silbidos; señales convenidas o mero juego improvisado entre campesinos. En los ranchos, la gente se apercibe tímida, para la jornada del día siguiente. Tímida y desconfiada: en cada espíritu el siniestro interrogante de la matazón conturba la serena perspectiva y la cósmica grandeza del trabajo campesino. —¿Seremos nosotros turno para la chusma, esta noche? * 50 * Gustavo González Ochoa En muchas casimbas de modesta gente pobre, desvalida, inconexa, se formulan preparativos para salirse del agro, huyendo de la muerte violenta, traidora. Para irse a la ciudad, ¡Aunque sea a limosnear! El mundo, en la amplia, riquísima y paradisíaca región, parece dejado de la mano de Dios, tomado en la de satanás. Pero los pueblos tiene su destino, piensa el Señor en su estudio ciudadano. El destino se forja como el metal: en hornos calentísimos. Y no por los arribistas que juegan a la política, ignorándola consuetudinariamente, sino por la carne desamparada. Colombia, ahora, está puesta en el horno. Combustible su sangre. ¿Cuánto durará la hornada? El Señor vacila ante la pregunta fatídica. ¿Cuánto? La universidad dirá. El destino humano es universitario. Sola, la universidad forma pueblos, naciones, razas… Lo demás es espontánea evolución, concluye, mientras la señora dispone la correcta orientación de un cuadro: un médico asesinado en una calle arrabalera. Los trabajadores, en el Encanto se desbandan. Hace falta quién coree el rosario esta noche. Muchacha termina el cigarrillo y ordena: —Écheme pa’cá los platos, ole Garitero. Déjemelos en la poceta, yo me pongo, a fregar antes que mi-apañe más la noche. Y bien pueda’costarse que y’es hora. ¿Cómo se trajinaría vusté hoy, no? Bien pueda váyase. Soba que soba con estropajo y jabón, la fregatriz vuelve al tema con el neomayordomo para decirle intranquilidades: —Diga, niño Mono: ¿Qué le pasaría‘l vaquero que no pareció hoy? —No sé, Muchacha. Estoy encocorao por él. Voy a esperar un rato y si no, me voy a buscarlo. Mono enciende. Siéntase en orillo del corredor, sobre una enjalma; se pone meditabundo a propósito de los dichos de los muchachos. —La violencia no tiene ajuste. Es como si en el gobierno nadie tuviera nada que decir ni nada qué hacer; nada que enderezar; nada que enseñar. Cuán espantoso relato el de ña Constanza, en la pulpería, la semana pasada: Garitero aprontó los galones sobre el esterillado apero del caballo Barrabás y empuntó por la carne. Claro que él, de sobernal. Un transeúnte le espetó, sigiloso, precavido: Devuélvase, mijito. Ayer estuvieron ‘onde Serafín y puái ‘izqueandan. De golpe se lo topan y lo ponen a mirar un chispero. * 51 * Frente a la violencia Garitero no hizo caso. ¡Qué iba a hacer! Continuó el camino loco por hacerse de noticias. Llegó a la carnicería a tiempo para oír de la comadre Constanza el relato macabro, espeluznante: La mujer de Serafín, con el mecedor, más pulido por el trabajo que por la herramienta, rebullía la hirviente colada de guayabas para dulces. Para los domingueros pasabocas de la tienda en el borde del tren. Los presidiarios, dos por lado y lado, empuñaron los antebrazos de la mujer de Serafín y zambulleron las manos de la desgraciada, las dos manos, en el hervor del caldo azucarado, y allí las retuvieron. Los gritos de la inocente, el miedo que le producían los facinerosos y el dolor, la desmayaron. Entonces un machete, el del quinto forajido, culebreó cirniéndose fuerzudo y tajante, sobre el cuello de la infeliz mujercita cuya cabeza descolgó de un tajo. ¡Cuán viles! ¡Descuajaron la cabeza ni de un partido ni de otro! La cabeza ni asesina, ni envidiosa, ni vengativa, ni ladrona. ¡Ni siquiera rica en nada! La cabeza estrictamente maternal, cándida y cobardona de la pobre campesina. Después, sobre el cadáver de la madre, fueron amontonados los de la niña de tres años, del hermano de cinco y del limpiapiedras de un mero añito. Sucesivamente los niños fueron voleados: los tomaban de los pies; les botaban al aire en el patio delantero, perfumado por las albas, por las rojas flores del rastrojo. Les lanzaban al aire y los machetes, los bestiales machetes, bestialmente manejados, sin punta, se empinaban, profanando el espacio, quieto y santo, para aparar cuerpecitos… hundiéndose en los tórax, el abdomen, deshilachando vísceras… Serafín, en los planes sudaba abriendo zanjones para el regadío; espantaba la plaga, recogía los abonos. Labraba así el porvenir de la honesta familia, junto con la cultura, la civilización y la economía de Colombia. Los presidiarios, en tanto, empacaban, cosa por cosa en el hogar violado y prendían fuego al rancho antes de escabullirse. De regreso al lar, Serafín casi a media noche, encontró muerte, miseria, infamia, con más la orden de abandonar la finquita, garrapateada en un papel prendido al chocho con un clavo de herradura. —Sálgase pa’juera si no ciere morir también. ¿Qué hace ahora Serafín? Antes prosperaba. Tenía futuro. Avizoraba una meta. Las tardes de domingo rasgaba el requinto y entonaba con voz inculta pero linda, los cánticos de la tierra; el alma de la patria en pentagramas al natural, sin pulimento, de transparente cadencia melancólica. Bajo la leguminosa en que * 52 * Gustavo González Ochoa un clavo de caballos le ordenó entregar el terruño, Serafín tocaba las cuerdas y cantaba reverenciando al Dios de las flores, al de los abonos, al del grano para los hijos, ahora vilmente masacrados. Pensaba en los hijos que, otro día, crecidos, aprenderían a firmar, a sumar, tal vez a distinguir entre un partido y otro partido, y aunarían esfuerzos. Acunando el tiple, el montañés veía la nívea decoración de sus cabellos alumbrando las futuras noches de los nietos… Serafín, ahora, vaga la ciudad. No sabe sino sembrar arroz. Nadie, en el callerío inhóspito le ocupará porque la ciudad tiene un destino personalista, egoísta. La ciudad desconoce el alcance de tonalidad universal del monte. El vivir del campesino es cósmico, el del ciudadano es encogido, entelerido, sin expansión. No existe, ni hay mundo, ni se configura universo en la ciudad. ¿En qué ocuparía la ciudad a Serafín? Hambre… miseria… hospital. El Señor más tarde, en la biblioteca, sabedor del fin de la familia arrocera, bocadillera, honesta, medita: —La misma suerte tocará a más de una puerta. Los “dueños de la finca propia” preferirán emigrar para la desventura callejera, para el harapo y el “bendito siá mi Dios” a dar tiro, dejando la vida en manos de los endemoniados. Su esfuerzo de trabajadores no se justifica. ¿Qué grandeza se encierra en esta bajeza? ¿Cuál es el ímpetu nacionalista, la mira de justicia social que regulan semejante infamia? Si con tales métodos y sistemas pretenden los vividores, ignorantes conductores de la turba hablar al país y al mundo, aspados estamos. A causa del relato Mono queda aterrado, lelo. La comarca está inundada de vergüenza violenta. ¿Qué acontecerá en su pueblo, ahora en manos de la fatídica manada? —Mono: ¿Pensó lo que le dije? Le llama Muchacha acabando de fregar trastos. —Pues no. No pensé. Tuve mucho quehacer y soy muy mal pensador. —Yo que le quiero tanto y vusté tan disimulao. Me-’nloca acordame diusté. —Mejor, no piense. Eso es dañino. Usted tiene su dueño. —Ah, si una pudiera nu-acordase! —Coja su oficio a lo duro y verá. Ya le dije. La infeliz ve fundirse totalmente sus ilusiones. La invade sensación de hundimiento en el pozo negro de la desolación. * 53 * Frente a la violencia Pobre cocinerita. No llega a hilvanar su meditación. Termina la faena, lava las manos y guárdase hermética en su pieza, con vela. Con vela prendida para delatar su insomnio al hombre humillativo. Repasa en el camastro chirreante la total frustración, la íntegra y precoz ruina de su vida. Nunca amó a Mayordomo. Sin padre ni madre; sin nadie en su apoyo, cuando volcó su vida, el logrero la abandonó pronto. Tan ligero, tanto, que ella apenas tuvo tiempo para informarse del amor. ¿Qué culpa tuvo o participación siquiera en su fracaso? Ella, como tantas en el mundo, era una niña; una niña sola, al arrimo de familia nada rica, sin el más delgado interés por la criatura. Arrimo interesado para cultura burguesa. La hicieron trabajar con sus manitas núbiles, feas o lindas, no viene al caso, manecitas de niña, el duro oficio de la cocina; el del lavadero, la plancha. Todo el día, sin una palabra cariñosa de nadie, sino el regaño cuando cometía el más ligero error. Injuria, regaño sacarle en cara el favor. Le enrostraban el cobijo, el alimento, la cama gualdrapera para dormir y hasta el respeto que el hogar le daba el préstamo. Jornal, nada. Si acaso cualquier centavo para una mala blusa de sobrado: —¡Es una niña; no sabe trabajar! ¿Qué va a ganar todavía? Cuando aprenda le pagamos. La vida es escenario en que bailan y se representan exclusivamente monstruosas ironías, monstruosa injusticia. Le sacaban en cara a la niñita el respeto del hogar donde era esclava, sin desplegar el menor cuidado ni preocupación de hacerla respetar. Nadie en casa se inmutó ni averiguó, ni formuló la más diminuta advertencia cuando supieron del novio de Muchacha. Era la sirvienta: ¿Qué importa? Ninguno se ocupó del novio que la acariciaba a porfía a la puerta del respetuoso y respetable hogar. Pobreza, soledad y miedo, más que la zalamería del hombre, hombre a tientas y a locas, determinaron la suerte de esta mujer, como la de tantos millares de ofendidas, de desvalidas, de engañadas de la vida. Insita es, al sexo femenino, cierta tendencia a la estabilidad, a la seguridad, al sedentarismo, condiciones fundamentales de maternidad. Rara es la hembra capaz de sostenerse sola dentro del desequilibrio social actual. Precisa firme apoyo, familia sana, correctamente organizada, sin lacras ni debilidades morales o económicas. * 54 * Gustavo González Ochoa Menos será capaz de mantenerse dentro del inestable equilibrio capitalista si ostenta ciertas condiciones síquicas: romanticismo, carácter aventurero, parva cultura, educación deficiente. Sobre todo si carece de educación humanamente conducida hasta edad de madurez intelectual. Única guía segura contra la fatídica suerte de las desajustadas. Tiempo más tarde, el Señor, comentando este tema, concluía: —Riámonos de los sociólogos que desmenuzan la causalidad del desmoronamiento femenino y en cada hilachita cuelgan un porcentaje de pérdidas. De los moralistas que ven allí, solamente un factor abstracto. Del teorizante que inspira meramente la pobreza, el hacinamiento, el menosprecio… ¡Cuán bobos son! ¡Pobre la mujer! Lleva dentro de la entraña, amén del patrimonio común a lo humano, el hormón urgido; el acoso humoral hacia la plenitud del destino maternal, el destino de la especie a cuyo derredor giran sus prendas y desacomodos: amor, dedicación, ponderación, intuición. Coquetería, superficialidad, egoísmo. Al llamado maternal supedita toda su existencia. A él solicita la solución de todos sus problemas, incluso el del desplome social si lo padece. Al futuro maternal pide la estabilidad este ser tan indeciso mentalmente como decisivo fisiológicamente. En la realización de maternidad busca la mujer hasta la cancelación de toda inestabilidad, de todo inseguridad advenediza o transitoria: pobreza, soledad, humillación, ignorancia, incultura, enfermedad, sicosis, fracaso. Posteriormente, frustrada la intentona de restaurar la vida al pie de la o de las cunas, atortolada ante la persistencia de adversas condiciones previas o agregadas, hace del instinto y de las circunstancias que lo rodean, lo que ninguna especie viva practica: trato, vicio, depravación; bulevar hacia el lujo, callejón para el mercado, profesión y tantas y tan numerosas maneras de mimetizar aquello que hace del ser vivo partícula esencial del universo… La mayoría, la inmensa mayoría de playeras no son perversas. El lurte de las injusticias las empuja; de la mano las lleva hacia la costa sin nombre de la vida extralegal, valetudinarias, desambientadas económicamente y culturalmente. Así Muchacha. Inválida intelectual, humillada social, desposeída, abandonada doméstica, floculó. Tanto más fácil acontecer en este país donde el ser humano es el eterno olvidado. ¿Qué más pudo la infeliz sino escapar tras el halago fortuito? Consideraciones morales, sociales no podían detenerla. Nadie se las inculcó y eso de la moral ingénita, freno bastante y suficiente, resulta muy relativo frente * 55 * Frente a la violencia a consideraciones tan rotundas como el hambre que muerde la célula. Como el cuerpo desnudo, a la intemperie y frente a impulsos tan categóricos como el sexo. ¡Irse! Muchacha se fugó con el primer aparecido, embustero, oferente de cosas jamás tenidas. No pudo, no supo desentrañar la farsa y apetito del hombre. ¿Cómo podría, en su lamentable miseria cultural? Dinero, alegría, contento, holgura, ella no recibió. Un hombre sin espíritu no brinda eso. Después se aferró a la coyuntura mimando la ilusión de llegar a ser definitiva para la tentativa de espiritualidad que es Mayordomo. No podía la huérfana comprender que apenas un hombre de profunda estructuración anímica, hace de la mujer lo definitivo de la vida. Pero: ¿Cuántas están mentalmente preparadas para hacerse fundamentales en la vida de su señor? La historia de Muchacha es breve: otros arrimos, segundos o terceros vinieron. Transitorios. Emocionales meramente, como propios de una raza que efervesce en pujos de consolidación. Hasta la contrata de Mayordomo para ranchear en la finca, quien la dejó también para querida disimulada tras los peroles y atados de ropa. Poco a poco la cocinera palpó la vileza, la estolidez, la nadería. De nuevo el anhelo de un ser apreciable surgió en su fantasía. La personalidad de Mono, distinto a las gentes de ahí: esforzado, recto, alegre, juicioso, de buen criterio, fue su imán. Durante días hizo cuanto supo o pudo para atraer al trabajador. Por primera vez enamorada a lo hondo. En el candelero de lata. Sobre el rústico taburete, parpadeaban las últimas llamitas de la vela. La mujer, agobiada por la recia tarea, obsesionada con el fracaso romántico, anuda presentires: El oscuro camino de su vida próxima; la sombría trayectoria criminosa de Mayordomo. Le dolían el inminente desamparo y la temible soledad; la miseria, prácticamente a la vista, en tierra empavorecida, chantajeada, dominada por la cáfila y la barbarie. Mortalmente abandonada ahora la infeliz, porque el desentable sumábase al tropiezo del corazón, golpeado por lo desconocido, por el amor. Nunca creyó ni sospechó hasta entonces a la luz mentirosa del candil, la indiferencia de Mono. ¡Desgraciada! ¿Qué tenía de más o de qué carecía que la anulase para inspirar un cariño? Para ella, y para muchos, la vida es integralmente negativa. * 56 * Gustavo González Ochoa El mecho chirreó al fin con lánguido gemir de sebo quemado suprimiendo la caricatura de la luz del cuarto e impregnado la casa atrozmente con su olor. Con malos chistes vulgares a flor de labio, los peones empezaron a volver. Mono continuó sentado en la enjalma con el pensamiento fluctuante entre su casa, la hija de Pablos y el hermano naufragado en bundes dudosos. Vino todo hilachento el vaquero y volvió Mono a la realidad. Hilachento, empantanado, el rejo enrollado colgante en el antebrazo. Puro desastre. —¿Dónde lo cogió la noche, hombre? ¿Qué le pasó? —¿No me pasó nada, sabe? ¡Se criaron once vacas! —¿Hembritas o machos? —Más o menos. Una vaca, allá abaju-estaba pasando la gorda. Creí que se moría. —¿Tuvo que ayudarle? —Mucho. Si más no bota la secundina. ¡Si viera qué ternero! Morrudo que ya no más. —Qué bien. Vaya coma. Pero dígame: ¿Si andaba en asuntos de vacas? ¿No sería ahí en cosas de vagancia? —Usté sabe que no quito tiempo. Y que no ronceo. Mientras comen divagan: —Oiga vaquero: siempre será buen negocio un criadero. Paren cada año y se levantan lindos si no se ordeñan. —¿Negocio? No diga nada. Mantener vacas casi no cuesta. Todu-es teneles sal y rocíalas. Ellas se rebuscan en rastrojo no más. —Valiente ternerada sacaron el otro día; ¿Se acuerda? ¿No ve? Dieciocho meses y-animales casi de comer. Eso es lo que uno podía hacer. Conseguir una tierrita y trabajala uno mismo. De alquilado toda la vida, es humillativo. Dígame, vaquero: ¿Qué sabe de un ganado que hay perdido? —Ello mejor es que nu-hablemos. Usté piensa y sabe lo mesmo que yo. —¿Sabe dónde está ese ganado? —Vi gente cuando lo llevaron. Vide los arrieros. Pero comu-iban con él. —¿Con Mayordomo? ¿Era gente de donde los Chagualos? —Había de todas dos partes. —¿Quiénes arriaban de aquí? ¿Sabe para donde lo llevaban o no? * 57 * Frente a la violencia —Nu-hablemos d’eso. Los dos estamos pegaos aquí. Dejemos la cosa quieta. Mono no obtuvo más datos del vaquero. No pudo sacarle más. Por la mañana, con cuidado y método, anotó en el libro de mayoría la mercancía pedida por trabajadores a sus respectivas cuentas. Las herramientas llevadas. Los nombres de quienes concurrieron al trabajo. Los de las vacas que abundaron la víspera y demás detalles: sexo, fecha, accidentes… e impartió órdenes al ganadero: —No ordeñe sino media ubre a cada animal. El resto es del ternero. —¿Y que cuajan, entonces, Mono? —Cuajan lo que salga de la mitad de las ubres. Y oiga: vi en el Rubí a la Sombra con una herida muy grande y muy fea en la paleta. Está muy atrasada. No le han hecho nada. Cúrela apenas ordeñe y vea por ahí a ver que pasa. —Pero hace tiempos estoy aquí y Mayordomo no desije tanto. El vido la vaqui-no dijo nada. —Haga lo que le digo y hágalo bien hecho. A todos nos conviene trabajar bien y aprender por si de pronto salimos de pobres. —Y los novillos que faltan: ¿Me pongu’a buscarlos? ¿Cuántos faltan? —Ayer conté y antier. Deben de ser como quince. —¿No dice que vio gente llevándoselos? ¿Por qué no me dice lo que sabe? Vaquero responde con cierto misterio: —Mono: no tengo pica con usté, pero mejor es no aventurar. Vi gente arriando. Eran di-onde Chagualo y Mayor. ¿Pa’ onde? No sé. Pensé que’ra orden. ¿Y aonde-avisar? —No busque. Yo lo reemplazo en eso para que tenga tiempo de curar enfermos y de ver toito. Mono se va de ronda por las vecindades. Atisba y pregunta. Nadie le da datos. Cuando menciona a Mayordomo, silencio sombrío embarga a la gente. En la rocería y entre los desmontadores se casan apuestassobre si vendría o no don Mono a supervigilar o si tomaría terroneras con los dichos y alzamientos de anoche. Los hacheros le llamaban gallina, sin creer un momento en los alcances del mozo. El cual aparece por las desyerbas como a las tres de la tarde. Anda solo. No porta machete, ni tacizo ni nada. Saluda con la sencillez acostumbrada: * 58 * Gustavo González Ochoa —¡Qui’hubo, muchachos! ¿Cómo va eso? —¿Siempre se vino arriesgao a perseguirnos, don Mono? —Me quitan el don, me hacen el favor. Vine porque tengo esa orden y la cumplo. No es por mal. —¿Y se llegó mondo y lirondo pa’cenos fieros de guapeza? —No hago fieros. ¿Por qué, si ustedes y nosotros nos conocemos hace tiempos y somos amigos? ¿Están bejucos porque dejaron de cuidandero? Eso no tiene chiste. Soy tan pión como ustedes; nada me han hecho para vengarme. Yo cuido el trabajo por recomendación. A ustedes no los cuido. Ya están muy criaditos; no necesitan niñera. Que yo sepa, no se robaban el tiempo antes. ¿Pa’qué se lo iban a robar ahora? ¿Pa’ haceme daño a mi? No me lo hacen. Déjense de bobadas y sigamos amigos. Nadie responde al esfuerzo oratorio del bisoño encargado. Reparan en su sinceridad y justicia. El silencio, comprensivo y sumiso es aprobatorio; en la mente de cada uno se graba la integridad del hombre. —Trabajen como siempre y déjense de niñerías. Tenemos que defendernos todos juntos; ¿No lo han notado? ¡Adiós! —¿Defendenos de quién, Mono? —De todos lo que nos explotan con egoísmo para su provecho solo. De los que nos llevan a votar como gallinas, pa ellos llegar a mandones y a buenas colocas. De los que nos mantienen sujetos, miedosos y pendejuelos. Y aquí, en la finca, del que nos quiere hacer pasar por alcahuetes. —¡La otra-vez, votamos por usté,Mono! —Yo no dejo de ser trabajador. No me interesa. Me interesa aprender a votar y a ser lo que tenemos que ser. Sin más ni más, el mayordomo gira para el monte donde los árboles vetustos, poderosos y gordos, están siendo, como la vil maleza, tronchando para dotar de más pastos al ganado. La empresa de El Encanto es de envergadura. De ambiciones. El dueño está resuelto a esforzarse. Va tras resultados halagüeños, no sólo para él, que al fin y cabo no necesita, sino para la comunidad. El no comprende cómo los alimentos, para niños sobretodo, alcanzan en el comercio semejantes precios prohibidos. Mono conversa con el Señor cuando le acompaña para la estación y desde la estación. El Señor le explicó muchas veces: * 59 * Frente a la violencia Por eso compró tan grande extensión de tierra laborable, apta para la producción de carne, de leche, de quesos. La región es solitaria más bien. Sin embargo: a distancias hay casas más o menos acomodadas, mayordomías y modestas casas de campesinos, luchadores con la vida y la suerte. Gentes ignaras pero buenas. Multitud de niños andurrean por campos y veredas, remedando trabajos de ayudantía en faenas agropecuarias, a padres encargados. —Esta labor de los niños, Mono, nada significa, ni representa, aquí o en parte alguna. Sino el agotamiento físico de las criaturas, aprovechadas como burritos y su deseducación. —Pero el trabajo de los hijos sirve a las familias, Señor. —No crea. Es demasiado insignificante para resultar útil. El pequeño rendimiento económico de la infancia trabajadora compromete su porvenir. Equivale a dejar la presa para tomar la sobra. El muchacho en edad de escuela, trabajando en vez de estudiar, es un adefesio. Traduce enfermedad del estado impotente para retenerlos en aprendizaje como es su deber. Cada muchacho trabajador quiere decir: el estado no cumple su perentoria labor de educarme. —El trabajo del niño, Mono, es inmoral. No se concibe sino dentro de regímenes estrictamente burgueses, sin sensibilidad social, presentistas. No me explico por qué las religiones, tan celosas en asuntos un tanto alejados de moral y de religión, no lo condenan. —No se me acata bien que es burgués, Señor. —Nos acostumbramos a usar esa palabra mal usada. Significamos con ella a los ricos. —No veo motivo para achacar a los ricos, el trabajo de los muchachos pobres. Son sus propios papás los que les ponen en trabajo. —No divaguemos, Mono. Camine para donde Pañol. Debe haber tapetusa fresco. Mientras nos lo sirven, dígame: ¿Para quién trabajan los padres de los niños pobres y para quién obligan a sus hijos a trabajar? —Pues, si, Señor. Será pa’ los ricos que son los que se la guardan toda. —Mono: advierto que sus entendederas despiertan. Hoy está muy bravo el contrabando… La cosa de pobres y trabajo es valorar el trabajo frente al dinero. El dinero quiere toda la ganancia. No es justo. No podemos negar que el pobre trabaja también para sí mismo. Lo cierto es que todo niño trabajador frustra su formación, su conformación de luchador, crece blando, remolón y perezoso. * 60 * Gustavo González Ochoa El Señor se aterra por la carencia de escuelas, de higiene, por los detestables hábitos y miseria nutricional de toda esta gente, descalza, sin agua potable, sin la más exigua comodidad, sin deporte, sin cultura cívica. Hay en la mente del dueño del Encanto, la idea de montar una escuelita en el extremo de su finca para recoger niños vecinos y enseñarles. Para mostrarles lo práctico, lo vivido. Nada de fárragos académicos. Un plantelito donde infundirles amor y conocimiento de la tierra; de las actuaciones normales al campesino en su medio. Daría a los niños una ración equilibrada cada día; les mantendría alegres, sanos. El localito andaba ya en construcción… Pensando en el bien común impuso este patrón regímenes completos en la hacienda, para la peonada. La huerta fue provisión. No utilidad de pesos para él. La tierra es buena. Rinde y promete. Vacas y terneros crecen y engordan libres de la peste ganadera de tierras de ombligo: el asqueroso nuche. Él mismo vacuna sus hatos desde pequeñitos. Quiere una ganadería en regla. Organizador, rico, joven, generoso, más bien tuvo éxito hasta la llegada de Mayordomo. El anterior mayordomo hubo de abandonar la empresa cuando nacía la violencia, víctima de la odiosa política. A propósito del otro partido salió del emporio en cierne. Desde la venida de Mayordomo todo corrió hacia atrás: la alimentación del personal se hizo mezquina, aburridora. Muchacha, desconsolada y triste, respondía a los reclamos: —Yo cocino lo que me mandan. Más no puedo. Las maderas para la construcción del local de la escuelita se perdían con más frecuencia y premura de las necesarias. El Señor tenía ordenado muir a medias las vacas. Las precisas para las necesidades del Encanto. El administrador las hacía esquimar hasta la última gota. Los ternerillos se vieron obligados a lamber tierra. Los quesos, en jíqueras ojianchas, salían de manos de Mayordomo para el mercado porteño. Huevos, ni se sabía que se hacían. Era como si las gallinas estuviesen toditas operadas. La pobre cocinerita pasaba las de San Patricio: —¡Yo di’onde güevos! Si aquí el gallinerío no quiere poner y ¿El gallinador no las obliga? Los cajonaditos de pollos que la esposa del Señor tanto agradecía al anterior operario, no volvieron a parecer. Mayordomo llevaba las de quedarse con el santo y con la limosna. * 61 * Frente a la violencia Yéndose para el desmonte, cuyos hachazos oía resonar desde el camino, Mono recordaba todo eso y mucho más. Recordaba de sus charlas con el dueño y repetía: —¡Si yo fuera el encargado de verdad, esto sí que iría bueno! Mono reconcilia a los monteros y vuelve tardecito a la mayoría. Muchacha le pone quejas de Garitero. —¡’Tá sulevao! Mantiene la cocorota llen’e chismes. Chismea más que biata pidiendo. Todu-el día desculcó valijas y maletas ajenas, quién sabe buscando qué. Yo le alvertí que nu-hicier‘eso y lo qu’izo fu’emperrase a insultarme. No quiso rajar leña. Ai’ta que no tengo p’alzar l´olla. Como creigo que-s un niño, aviso pa que lu-eduquen. —¿Y a vos quien t’educa? ¡Esperáte que venga Mayordomo pa’ que viás como le cuento tus enredijos con ese oliscao! El oliscao se pone a partir leña. Sin ira, sin rabia ordena: —Mientras no haga el oficio que le toca, no le de comida, Muchacha. El fallo, cumplido por la sirvienta, solivianta más al niño. Al día siguiente continúa en pleno motín, tirado en la manga, donde le vean y espantando sapos con el vocabulario, que es un horror. Es de taparse los oídos. Un jornalero tuvo que venir por las comidas. No tuvo almuerzo ni comida, pero a la tarde el instinto maternal de la ranchera se conduele; deja ración en una repisa al alcance del revolucionario y las emprende para la quebrada a lavar. —Échelo, aconsejan los compañeros a Mono. —No. Yo no lo echo porque piensa que es miedo; miedo a su lengua. No tengo miedo ni motivo. * 62 * Gustavo González Ochoa h Mayordomo, trepado sobre la linda silla de montar del Señor, y Mayor, renqueando a su lado, arriman al Chagualo. No conversan mucho de camino. Pasan de prisa, a la tapada, escurriendo el bulto, los paisajes solemnes de la montaña, de verdes tonos incontables, tantas veces vistos nunca mirados. Vinieron callados, recelosos, de soslayo. ¡Hasta los árboles pueden oír! Reconcentrados en lo suyo. En su empresa. En el éxito monetario. Pesos, más miserables que todos los pesos; pesos amasados con infamia, con sufrir de inocentes, con brutalidad propia de violencia y de mentalidad colombiana. Ocasionalmente, en un recuesto, detuvieron la marcha. Reblujaron los guarnieles en busca de tabaco y mechas; bebieron un trago; ambos en el pico de la misma botella sin enjuagar, bebieron al caldo recíproco de sus babas. Siniestros, nada les dice la grandeza del ambiente, a trechos milenarios, a veces nuevecito. Llevan el alma embebida en la pavura, para ellos sin trascendencia moral ni colectiva, del propósito. No menesten por cierto hablar, cambiar ideas, puntualizar objetivos. Saben ambos, demasiado bien, para dónde y a qué van, con los cerebros atiborrados de morbosas ambiciones descontroladas contra bienes y vidas ajenas. De su personal, enfermiza angurria siniestra, nutrieron durante meses el vivir. A las dos, o cosa así, saludan a la patrona en el corredor de El Chagualo, la linda finca para engorde, aledaña a la quebrada Grande. Plana, feraz, productiva. Desenfrenan a Carnaval y, atándole a un árbol, le permiten medio pastar. Prosiguen y siéntase en banca al pie de la chambrana. El noble bruto presidente negruras. Relinchan a todo pecho. Enhiesta la cabeza, atisba. Insiste en el clamor. Busca y llama sin duda, al querido palafrenero, * 63 * Frente a la violencia al de El Encanto, quien jamás le engañó, ni le ató vilmente de un palo, ni hirió su piel vivaz con el aguijón de la espuela. La Chaguala, digna copartícipe de los salvajes, procede sin tardanza a dar informes: —Mi marido anda en el potrero con los muchachos. Jueron a traer las bestias. Los que´stán con él son gente de mucha confianza. Los demás los despedimos por unos diítas. Les inventamos una disculpa lo más de macuenca. No sospecharon. Voy a’celes servir al almuerzo, no demoro, les pido un permiso. Seguro de la fidelidad, del aislamiento del corredor, Mayor averigua: —De modo que puedo-‘star tranquilo por mi parte, ¿No? —¡No siá tan asina, hombre! ¿Piensa que‘l capitán nos iba’ jugar una de‘sas? —Es que siempre’s mucha la vaina pa ir a salir con un pi’atrás. Yo por usté, Mayordomo, no. ¡Pero como uno no sabe!– Yo le respondo. !No tenga cuidado! Manéjese como macho; haga lo que le digamos y no le pesa. Hablan con algún sigilo. Entra la Chaguala muy comedida preguntando: —Y-usté, Mayor, comu’está? Qui’ha sabidu’e su casa? —Hace días no sé nada, señora. —Puall’en el pueblo, ¿Cómo que también hay candela? —¿Supo, señora? ¿Será mucha la trijulca? —¡Pes ni’an sé! Tan solamente dijeron quihabían atacao la Quinta. La lay-el percance no la sé. La Chaguala debe ser como decía una zambita a otra, en un café de Armenia, peleando por el hombre común:hija de una gurre y de una bruja, engendrada en la barba del cementerio. Es una arpía alta; delgada, delgadísima; prognata; negroide. De nariz apachurrada cerca al entrecejo y ancha en la base; ¡Anchísima! Se chupa el aire todo por los huecos nasales, sin dejar para los demás. Qué cuevas aquellas, ¡Virgen Santa! Los senos son caídos, largos bajo la desnudez del saco astroso; le llegan casi a la pelvis y se advierte, tras el guiñapo que la medio cubre, la flacidez. Las manos son dos recogedoras pulpoides; anchas, anchurosas, no en balde hermanas de los cuévanos nasales. Cuando las acciona hacia el interlocutor, es como si quisiera apañar a éste con pala de vapor para trasladarse, diabólicamente, al mismo infierno. La pelambre hirsuta, marranosa, en troncos blancos diseminados sobre y alrededor de las orejas. * 64 * Gustavo González Ochoa Contrastando con las caderas estrechas, las piernas son gordas, pantorrilludas. Barbas esparcidas; bigotes erizos junto a las comisuras. Nadie podría suponer donde yace lo femenino de esta mujerzuela, ni casada, ni soltera, ni viuda, ni nada. Estéril el tal esperpento, mandona, hombruna, hipócrita. Aferrada al dinero con la valentía monstruosa del alma desviada. Para más señas está embutida hoy en unos pantalones colorados, masculinos, rematados en los altos del cuerpo por saco, o blusa, o pelle negro. Sobre la que debiera ser cabellera negra, atrayente, erógena, hay una cachucha de soldado. El ambiente se satura con el vozarrón ni femenino ni hombruno de la Chaguala, cuando ella avisa que: —Voy-a dar vueltica a ver si ya esta’l almuerzo, porque: valiente almártaga la tal Martina. Entra, voltea y sale berreando: —¡Martinaaaaa! ¡Martinaaaaa! Sírvales a estos, vea que’stán cansados! —Pajaritoooo, vaye cuid’el caballu’e Mayordomo. Desensíllelo y rocíele agua, pa que no se alune. ¡Upa, ligero, mocoso! Habría seguido impartiendo órdenes hasta al mismo Mefistófeles, de no aparecer Martina musitando con medrosa languidez: —Minen, los señores, que ya’sta el almuerzo como misiá señora me lo mandu’arreglar. Y la Chaguala corea: —Déntresen pa-cá, pal comedor, que´n estico viene aquel. Ahora hacen penitencia, peru-es con mucho gusto. En la mesa brindan ellos dos y ella. O mejor dicho: los tres ellos. Aguardiente montañero en vaso grande. La casa del Chagualo es el claustro y luce misteriosa. Por toda ella solamente se ven: la diablesa; Martina, una infeliz escuchimizada que ni respirará por cuenta propia y Pajarito, trasunto de Garitero pero menos predispuesto a la rebeldía y a las loras. Ambos: Pajarito y Martina viven prendidos a la pretina de Chaguala a quien juzgan los cuatro ases en uno: as de hombres, as de mujeres, as de finqueros y as de ricos. Para ellos, el mundo, que comienza no se sabe dónde, termina en los ojos codiciosos, envidiosos, odiosos y cafetosos de la hembra viril. * 65 * Frente a la violencia Todas las puertas del claustro de la casa están cerradas con candado. No hay por parte ninguna una flor, ni loro, ni mico o perro. Nada de la rusticidad ornamental, casi suntuaria, obligatoria en las habitaciones campesinas. El patio está sembrado de cebolla junca y de coles. —¡Cosa que se venda! – explica la bruja. –¡Aquí no me ponga a perder tiempo con esas pendejadas que llaman quizque di’adorno! La frialdad espiritual de Chaguala es astronómica: nunca conoció el amor. Si lo ejerció (dudo mucho) debió ser tan pasivamente como un muñeco de celuloide. Piedad, compasión, colaboración, nada procedente del mundo extraterrenal posee esta vieja infecta. Hay hembras frías, crueles; muchas juegan al amor, a la espiritualidad, por periodos. De repente secan el alma; la clausuran sin más ni más. Obturan las ventanas por las que el espíritu se asomó al mundo de la emoción y lo aprehendió en otro corazón. Pero al fin y cabo supieron hacerlo poco o mucho tiempo. Conservan luego alguna piedad, algún amor o interés al prójimo, tal vez, orientación intelectual, enfoque colaboracionista. Chaguala no. Ella nació monstruo, con el corazón seco, reseca el alma, enjuta la mentalidad. Únicamente avara, a la codicia supeditó todo. Martina deja sobre la mesa platos de madera con carne asada; arepas frescas, llenas de la impresión de los dedos, parejamente hormadas, convenientemente quemadas; plátanos calados; leche ordeñada; panelas de cidra. Y se va. El boa con calazones cierra y tranca la puerta de la cocina; se corre otro vidrio doble y entona: – Bueno muchachos: no tenemos afán. Diaquía’llá son dos leguas. Peru-allá tenemos que trabajar ligerito porque yo necesitu-estar aquí con la ternera bien temprano. Ustées salen oscuro pa’ la feria. ¿Vino la marca y sogas y todo? —Toito viene, doña. —¿Cuánto les llevó la razón Pajarito? Yo ni’an sé, ¡Porque’stao tan ocupada! —Ayer tarde no-la llevó. Ya pensábamos esti-yo que si-había vaniao la cosa. —¿Vaniado? ¡Ni crean! ¿Saben que´l alcalde está de nosotros y si-hace de l’oreja mocha si le dicen cualesquier cosa? Sin contar que me dio mucho trabajo sonsacar datos; al fin supimos que‘ncorralan hoy pa’ marcar mañana y pa’ vacunar. A usté, Mayor, lu-encargamos de calentar el fierro pa quitar las marcas de los * 66 * Gustavo González Ochoa grades. Apenitas liquidemos, la gente si-apresura a prender leña; que sea en el corredor de la cocina pa que nadie vea candela si de pronto v’-y pasaalguno. Le toca duro trayendu-y llevando. —No si-afane, señora. No me duelen las piernas. Lo que’s el jierro no s´infria. —Y dígame, Chaguala: ¿Los novillos del Encanto, ondi-andan? Inquiere Mayordomo. —Nos-tan esperando en el camino, Mayordomo. ¿Se les quedó notando la marca vieja? —No se nota. Esti-yu-hicimos la cosa. —Ustedes son laborantes de primera. ¿Un’ha-entrao su Señor pa’l Encanto? —¿Comu-hicieron p´embolatar la gente pa’l despacho? —Lu-hicimos muy de noche. —Y qui-hubo-el camino, ¿Cómo quedó? —¿Ah, ese? ¡No lu-anda un mico! ¿No cierto, Mayor? —Mismamente. Trabajo le cuesta al que quier´entrar. Terminando el almuerzo, el virago se yergue y ordena, abriendo una puerta y señalando una pieza: —Entresen. A’í encuentran todo listo. Llega Chagualo. Conversa a la puerta con Pajarito, cuando asoma la vieja. —¿Ya vinieron? ¿Ya se arreglaron? —En esu-andan. Responde ella. Con Chagualo hay tres hombres fornidos. Fornidos y vestidos de miedosa catadura. Tres bestias ensilladas beben miel en compañía de Carnaval. Los peones del Chagualo las soban, las miman; pican virota para los cuatros animales. Chagualo reasume la autoridad hogareña en busca de una primacía mas que discutible. Enjuto, medio cano, churrusco, de pómulos salientes y ojos atontados. Perentorio, cobarde como una rata, disimula su inferioridad frente a la diablesa, haciéndose el mandón, gritando, echando cañas. La furia ríe de él a más no poder. Al escondido le desprecia. —¡Vay´arréglese, Chaguala! No podemos perder momento. No se met´en dibujos untándose la cara de cosas. El uniforme pelao y esconda las mechas bien debajo‘e la cachucha. No se li-olvide: eche dos frascos de gasolina en sus alforjas y las limetas en las mías. ¿Ya los instruyó? ¿Le diju-a Mayor lo de la calentada? ¿O se li-olvido como todos lo que le mando? * 67 * Frente a la violencia La mala hembra se mete en casa. No se explica uno cómo aguanta órdenes este ser al revés. Debiera ser el macho. ¡Pero no! Agacha la testuz, la decisión, los empujes y arrestos, ante el peletas de su marido. O de su hombre, o de lo que sea. Alma amilanada la de este infeliz, tan romo mentalmente que apenas cabría en la gelatina de sus sesos la tentativa de un pensamiento. Chagualo es un manojo de instintos de albañal; nada noble encuentra cause en sus nervios. Menos encontraría aun en los del marimacho. —Allá se lu-haya, Pajarito. Manéjese bien. ¡Que no me pongan quejas diusté y deje la tomancia de vivir comiendo tierra, porque se muere! Si-alguno viene, usté los conoce: si es por Chagualo diga que’stoy en el Puerto; si es por el capitán Belolo, qu´stoy en comisión. Ni li-abra a nadie ni se ponga a dar datos go informes, no se deje’char cuentos. —No tenga cuidado, señor. ¡Adiós mi señora! – gime el desarrapado y cándido Pajarito. —No se ponga con despidos, ¡Zoquete! Regaña la hidra. Y-oiga: si oye cosas y ruidos a lo que yo llegue, no se li-ocurra atisbame ni ponese a soperiar porque le pasa cacho. ¡Duerma con Martinaaaa! Salen. La estantigua y compañía visten a lo militar. Mayor carga un costal amarrado. Mayordomo y otro peón dos ataditos de fusiles. El costal con ropas de paisano y el bastimento, en mulita menudita, coliadora, patifina. Mayordomo y Chagualo montan. Mayor y la ralea caminan. El piso está mojado. Es la hora tardecina de cuando los ganados empiezan a rumiar, ya oscurecido a medias. El contorno, solitario. No hay viento. La arboleda inmoviliza sus ramajes. Maravilloso paisaje de silencio, de recogimiento, como decían ahora años. Los trabajadores en veredas y rastrojos, hace ratísimo apuraron los postreros sorbos de aguapanela para refrescar, requirieron sus bártulos y fueron a refugiarse bajo los aleros para rochelear. Alguno trajo a casa una ardilla lograda en el matorral. La perspectiva del descanso y del yantar enciende los labios de los dicharacheros. El cielo semeja un tablero escolar inmenso, escrito al capricho con puntos platinados, en lenguaje que solamente el corazón adicto, enamorado o empecinado en la belleza, sabe traducir. —¿Cerró todo bien, Chaguala? —¡Avemaría, no faltaba más! Grita el vejestorio y añade para su secreto: ¡Valiente patuletas! * 68 * Gustavo González Ochoa —Me responde de todo. Vea qui-hay mucho que perder. Mayor: ¿Usté siempre piensa quedarse? —Pes… yo si ‘stoy resuelto. —Bien hecho. Estos también se quedan cualquier día. Hoy mismo si pueden. Hace falta gente. La cosa hay qui arreglala. —Vea Chagualo, interrumpe Mayordomo, ¿A cuál cosa se refiere vusté? —¡Ajá… a la política! —Dejémonos de política qu’eso a nosotros no nos va ni nos viene. A nosotros como nos den onde pescar gordamente, con eso tenemos. —¡Noo! Si-esti-hombre cree que la política es lo primero. Yo se lu-he dicho mucho: ¡Qué carajad’e política ni que niño muerto! ¡Tenemos qu´ir es por lo que valga plata! Y que politiquén los blancos. Opina de un tirón, la hija del gurre. —¡Sí, hombre Chagualo! Y dígame: cuanto-hace que nu’entra su patrón? —Entrar? – responde la Chaguala. – nu’entra endi-hacen siete meses. Ta’terrao. ¡Yo creo qui-aquí no le volvemos a ver ni en pegao! —¿No ve? Así se va quedando’sté con la finquita. ¡Esu-es lu importante! El asuntu-ese de la política fue muy bueno pa’ soliviar la cuestión y mantenela asina. ¡Ojalá durara! ¿Pero nosotros a conseguir, a pañar, quien nos va a decir nada ahora ni a indaganos? —¿Su gente supo dela venida di–ustedes? —Saber, supieron. Pero no pa’ onde. Y en todo caso: ¿Qué li-hace? La arpía clama la lujuria billetosa bebiendo. Grandes tragos de aguardiente trasiega a la entraña la estéril. —Bueno. Requinta Mayor – yo creo que Mono si sospecha’lgo. En seguida se arrepiente de haber mentado al hermano. Equivale a terrible acusación. Fue sencillamente condena de muerte. Experimenta calofrío. Quisiera volverse para retirar al mozo de El Encanto. Acordó muy tarde. Si lo intentara, una bala o garrotazo suspendería su retirada. La Chaguala toma nota de la imprudencia de Mayor. Sin dar tiempo al subhombre, inquiere: —¿Sííí? ¿Con qué cayu-en cuenta? ¡Ajaaaá! Callan todos. Reúnense ecuestres y pedestres para deber. Liban los sorbos de la hombruna que, apartando la botella de la jeta, se deja decir: * 69 * Frente a la violencia —Prevéngase Mayordomo: despache a Mono apenitas llegue. Es mal enemigo; si este se le queda, el mocoso se enfurece y canta más ligero. No – lo dej’ir! —Sí; voy-a salir d’él, - confirma humilde y miedoso Mayordomo, considerando que él no es hombre para enfrentarse al hermano de Mayor. Este lo sabe de sobra; algo se aquieta su pesadumbre. Razonable temor el del patrón del Encanto. La valentía de los forajidos la determina el número, la pandilla. Uno a uno son pollas. Miedosos como conejito perreado. La sevicia; el carácter radical impreso por la cuadrilla a sus fechorías traduce miedo. La turba violenta no deja rastro ni quien sople; no por elemental prudencia de expertos. Así lo explica el Señor, caminando del brazo de su esposa para el teatro: Los expertos en cualquier cosa tienen inteligencia; los chusmeros carecen integralmente de ella. Los chusmeros, señora, no dejan huella por puro miedo individual. El criminal experto, inteligente y sagaz borra las referencias con técnicas de conocedor; sin tomar a la víctima por la espalda, sin correr, sin guarecerse en la ausencia de luz. La mafia borra la huella con vileza, instintivamente miedosa. Hay, en el caso diferencia muy honda, de gran valer, difícil de expresar. El criminal inteligente no teme. La mafia es cobarde. Madame interrumpe al esposo pidiéndole una ficha para ofrecerla a un tullido, y continua escuchando: – Odio, furia, capacidad criminosa se multiplican en muchedumbre, como todo lo emocional y pasional, por dos factores: Primero: acrecen en promoción directa del número. Segundo es indirecta razón de la timidez y cortedad individuales. Nadie es tan peligroso como el miedoso respaldado. Por ejemplo: los regicidas no atentan en soledad. Intentan en público. La publicidad es en ellos apelación a la rebeldía popular al mismo tiempo que petición de amparo. Claman por furor y defensa con la punta del cuchillo sobre el seno de la reina. En los países cuyo anacronismo permite segregación racial ningún blanco, de pasada ni al acecho ni en forma alguna él solo, mata al negro. Pero veinte blancos juntos, civilizados, adinerados, colocados, tal vez estudiados, constituyen una piara capaz de linchar a una señorita negra en la calle de una gran ciudad, cuando ella intenta traspasar el umbral de la escuela pública o encaramarse a un tranvía. * 70 * Gustavo González Ochoa La asociación deshumaniza al hombre reempacándole en la espelunca. Nada hay tan peligroso como la turbamulta exaltada porque libera el complejo: miedo, y amputa el sentido de responsabilidad. ¿Y qué se hace, mi Señor, la responsabilidad en la masa? —La responsabilidad de la plebe se traslada, señora, a un hipotético llamado: los demás. Mayordomo no es el hombre para eliminar a Mono. Lo demuestra cambiando de inmediato el tema mientras mira a Mayor: —¿Cómo anda la cuadrilla? ¿Han habido noticias? —Tuvo que salise pa’l Romeral. Entró comisión el jueves. Por casa ‘stuvieron preguntando. Est’y yo, a lo que supimos echamos monti’arriba. Toparon a Martina y a Pajarito solos. Son lo más cándidos y pendejos. ¿Comu-iban a sospechar? —¿Hubo tiempo entonces di’avisar? —¡Púuuu! Cuando salimos pa’l alto hacían tres horas les habíamos mandao avisar. —Serían polis. Porque soldados no creo yo que si-arriesguen por aquí. —¿Policías? ¡Usté si Mayor! – responde el Chagualo ansioso de opinar. Si dentran policías no dejan uno. —Ah, ¿Pero pudieron volvesen, pues? —¡No hombre! Les dejamos razón con el muchachito p´embolatales el camino. ¿No ve los popos que llevamos? Cinco quedaron tendidos. La comitiva se detiene. Noche despejada. Nubecillas al parecer de muselina y luceros pocos y altísimos. Sobre el filo montesino, aparecen franjas como si niños, con cajas de colores, hubiesen pasado dibujando sobre fondo casi oscuro. Los pomos florecidos, imponen la albura de sus pistilos y su aroma, en queda oración al infinito. Hasta los insectos, enemigos y verdugos insaciables de las corolas, reposan en la ondulación de divinidad que es la noche. Fuman y beben los viajeros. Solamente piltrafas de seres como los chagualos osan profanar lo sagrado reiterando y refinando órdenes canibalescas: —Cuando sea lo de disparar, apunten bien, pero no me suelten sino di-a una bala. Hay que’conomizar tiros. Ten seguros: dejé’spías en la puerta y el pomar. Cualquier cosa nos avisan. La capitana de los senos hueros no soporta el segundo lugar. Clausura la proclama de su hombresillo con esta casi nada: * 71 * Frente a la violencia —¡Acuérdesen que trabajamos pa’ una causa; pa’ mi partido; pa’ los que nos han matao en los montes y sus güérfanos! La hija del gurre, bebida, voltea la cara y exclama para ella sola: —¡Más harto! La palabra de todos empieza a vacilar, víctima del anís. En la oscura soledad del campo la mete normal experimente infinita esperanza de llegarse cordialmente al divino universo. De asomar la inteligencia al mundo dormido en chispas de lucero. Escozor por adentrarse a algo que sea o parezca plenitud espiritual. En cambio: la soez canalla, insulto de la patria y basura del conglomerado, agazapada en la umbría hondonada, hablando en secreto, extrae del atado de trapos unos pañuelos cualesquiera para tapar los hocicos y cumbambas. Beben, cúbrense y agachan las viseras mientras esperan a uno de los patojos enviados para inspeccionar. El cual vuelve noticiando: —Sí; ya nu-hay luz. Todo silente. En el camino con barro, con piedras, serpenteante como un cuarto de legua, no hay transeúntes ni velas; no se oye grito, ni silbo, ni ladrido. Hasta los perros callan, acaso asustados, aterrados por la infamia presentida. Borrachos. El muévedo de bruja, preñada de lo único posible para ella, de cruel malignidad, arrebata la delantera al hominicaco de su marido y ordena: —¡Vámonos; apúrense! Y cada uno en lo que le asiné. Sin metesen en lo di-otros. El hominicaco revira dándolas de hombrón: —¡Aquí el que manda soy yo, maldita! ¡Calláte y dejá. —¡Cállate vos, garetas! Yo mando primero. ¡Allá se lu-haiga Mayor; di-usté depende de qui-ande ligero!! Chagualo se avienta sobre la infecta bruja, el puño alto. Mayor le ataja: —¡Opa, mi don! ¿Van a peliarse ahora? Si se´ndinagan todo lu’echan por la ventana. ¿No ve? Pero la hija del gurre no soporta. Continúa su torpeza: —¿Me vas a pegar, maldito? Sabe qu’eso te queda muy jundillón. ¡Yo soy mucho macho pa’ vos! Y ustedes, muchachos no se pongan con pendejadas: volén soga y lo que caiga arrímelo; sies grande, al corral; los chiquitos al encerradero. Juaquín y José se vuelven con yo arriando terneros. Cuando volvamos a casa los suelto; ganen hast’onde las niñas por la Victoria y pierdasen. No aparezca hasta di-aquí-ocho días. * 72 * Gustavo González Ochoa Espíen en l´-estación, si-oyen algo, entresen y mi-avisan. El otro peón, arrimándose a la estantigua, dícele quedo, miedosito. —Aloye, señora Chaguala, yo que l’iba decir una cuestión. —Dígala, peru-a la carrera. —¿Vusté no podría dejarme la muchacha pa’ yo? Todos los violentos se roban mujeres. —¡Eh, pero vean a este pelanduzco! Ya quiere buscanos compliques. ¡No faltaba más! El robo de mujeres por la chusma preocupó mucho a la esposa del Señor cuando oyó de él la primera vez. Fue en la Loma, en visita, de sobremesa en los bancos esparcidos sobre el césped. Alguien refirió el hecho. La dama por el momento, no formuló comentos; pero a la noche se informó con el marido. —El móvil básico, explicó él, es el sexo, sin duda. Pero no lo es todo. La cálifa necesita mujeres, además, en sentido doméstico; para el quehacer femenino, difícil para el varón; costoso en dinero y tiempo si éste lo desempeñase. La necesidad de compañía mujeril no estriba en la líbido privativamente. Tal compañía imprime cierta noción, más consciente o menos, al hombre, de arriago, de seguridad, de estabilidad. Sentimientos imprescindibles aun para los hombres de orientación trashumante. El aliciente hacia la mujer estriba, fundamentalmente, en la posibilidad de compartir. —¿Compartir qué, mi Señor? No entiendo. —Llamo compartir, conversar; cambiar ideas; repartir sentimientos. Elaborar una interpretación del mundo, un significado de la vida y vivirlo en compañía. Pero cosmopolitismo, trashumancia, vagabundería, corren tras la compañía meramente sexual. El hombre de trascendencia universal, anda tras una compañía para la mente, para el espíritu. Señora: en sentimientos de estabilidad, de seguridad, de arraigo se fundan las concepciones biológica, sociológica y filosófica de la familia, ambición ingénita a ambos, hembra y varón. En la familia, a su vez, la idea de perduración se configura sólidamente. De cuando en vez, el bandido roba una mujer en son de venganza. De provocación y aun de satisfacción de antojo; o por inclinación amorosa desatendida, como conocemos casos. Sin contar mi señora, las sexópatas, que no solamente se dejan pañar del forajido; se acomiden a ser robadas. ¿Conociste la cocinerilla del capitán nigua? * 73 * Frente a la violencia ¿No la conociste aun? Cualquier día te la daré a saber. De todos modos: el hurto de mujeres es un tizne surgido a la violencia colombiana. En la puerta de la casita campesina Chagualo golpea en tono mayor gritando: —L’- autoridá. ¡Abran! Al momento, un señorcito asoma por la ventaneja. Más bien envejecido. Desafeitado. Reposado. Pachocho. —¿Qué si-ofrece, los señores? —Semos l’autoridá. Venimos a requisar. —¿A requisar? ¿Comu-así? ¿A requisar pa’ qué? —Ai verá. Levántesen todos, que´stamos di-afán. —¡Válgame la Virgen! Se abre la puerta. La familia se aparenta: una señora de edad indecisa, sin muchas arrugas en el rostro. Dos jóvenes entre 18 y 20; de buen parecer; musculosos. Una niña de 16 o algo así; espigada; inquietos los ojos; gordita más bien. Chagualo y zurrapa no dan tiempo. Abierta la puerta entran vigiles, apercibiendo cualquier intento defensivo de los inocentes. —Filensen todos; allá, debaju-el chachafruto. ¡Apúresen! —Pero díganos, mi teniente: ¿Que’s qué quieren; qué nos buscan? —¡Fílesen ya – grita el virago – y el qui-haga repulsa las paga, carajo! El matrimonio; los mocetones, útiles trabajadores, buenos labradores, aguerridos luchadores con la tierra que hace años el papá sembró, y la adolecente, posan bajo el bellísimo árbol, costumbrera pincelada del paisaje calentano en Antioquia; santificada estalagmita de esmeralda o de coral. Hace tiempos el buen hombre, cachazudo y honesto ahora apabullado por los abyectos; él solo, íngrimo, azotado por la plaga, lleno de necesidades, domeñó el sueño; sembró reiterantemente. Cuando el rancho de vara en tierra tuvo cocina trajo esposa admirable, campechana, fundamentosa. Crecieron los hijos; la cosecha creció, no como espuma, pero ventajosa y variada. Apareció arroz, hubo caco, hubo frutales. Vinieron cerdos, vaquitas… Hoy la familia no es rica, de veras rica. Pero está amurallada contra el hambre futuro. La niña se casará el mes entrante. El novio, callado, frío, vigorosísimo, escribe boletas de enamorado: “No voy porque el trabajo no perdona. Tengo que ajuntar pa’l ajuar. Todu-está mucho lo caro”. En la finquita hay para un grupo familiar, seguridad, cobijo, posibilidad de prosperar. Ninguno se emborracha, ni ofendió a nadie. En elecciones salen los * 74 * Gustavo González Ochoa hombres al poblado; el padre deposita un voto según le dicen los gamonales, sin berrear, a estilo colombiano: “Viva el partido… Abajo el partido… ” Todo eso cae esta noche a merced de una bruja degenerada y borracha; de un negrazo hirsuto y bestia que supieron del guardadito familiar y abrieron las agallas hediondas. Gentes infernales para quienes un exponente político colombiano pidió reconocimiento y cartas de: “levantados en armas”. La niña, de pronto, reconoce y exclama despavorida: —¡Eh, si es Chagualo y Mayordomo; veánlos de fusil! Y se desmaya. El engendro del cementerio no puede tolerar más espera. Su depravada orientación sanguinaria explota exclamando con diabólica tonalidad: —¡Dénle! Fusilazos casi sincrónicos liquidan otra familia nacional. Otra célula social, el país, apadrinado por la imbecilidad, por el orgullo, por la avaricia, se da el lujo de consumir, de quemar, de aniquilar montones de células de su entraña. La marca nueva sobre la candorosa mejilla de las reses, arranca alaridos y esparce olor de carne chambuscada. Son como magos los miserables. En el oscuro enlazan con sutileza. El durmiente universo y la tiniebla son para ellos como farol de Aladino. Nada escapa a sus ojos ni a su rapiña. Enlazan; templan la soga; arriman el animal al bramadero y lo arden. Los dos chagualos: seudomacho y marimacho esculcan la casa; llenan costales que alzan a las bestias de los fusilados. Ellos mismos ponen los 5 cadáveres en una pieza; vierten el galón de gasolina sobre las camas, empapan el arrume de semillas de yaraguá, un tercio del cual dejan a la puerta. Prenden fuego y la siniestra comitiva se huye. Quiénes a lomo de mula para el mercado pueblerino. Otros de vuelta al Chagualo. La sola espiritualidad, la única nobleza que trajina con ella sin peligro de pervertirse es Carnaval. En el filo de la Culebra la malandrina vuélvase a contemplar su malón. Donde horas antes el corazón de Colombia latía con amor de prójimo, con sentimiento cósmico; donde la patria se engrandecía con el músculo dinámico y sano de 5 buenos hijos, ahora de expande la llama fatídica de la muerte y la ruina. El Señor, en la ciudad, leía la noticia: “cayó una parte de la banda de caballito (caballito y chaguala, etc, no deben ponerse en mayúscula), cerca a Remedios. Decomisadas carabinas y escopetas a los forajidos. Apresadas varias mujeres”. * 75 * Frente a la violencia Lee la noticia el dueño del Encanto y reflexiona: el campo, profanado tan vil, tan alevosamente, es el más grave signo de la descomposición, de la incuria, del aniquilamiento llovidos sobre el país por los mansalveros que hicieron del lindo ajetreo político, trampolín inverecundo de medro personal a todo trance, cueste lo que cueste. El país se compone, se forma y estructura con numerosas casitas en que el trabajo y la buena fe, reúnan y conjuguen la melodía vital y la labor significante con la universal sinfonía de la ética, de la política, de la cultura y del abasto. Pues todo sistema sociológico se engendra en el monte y es parido en la biblioteca. La razón de ser y categoría de Colombia, topografía para campesinos, yace en las casimbitas del agro, cuya comunión mundana es el humillo mañanero de las chamizas que, entre las piedras, proveen el sustento y el adelanto a la civilización para el hombre nacional. Contra esas casitas modestas, incómodas y admirables, fue azuzada desde las capitales la jauría bandolera, amoral y salvaje. De regreso al Chagualo, en el patio delantero, bajo los árboles, sagrados de silencio, la hija del aquelarre, despidiéndose, manda a sus comprados compinches: – Ya saben: por la Vitoria, al potreru‘e las Niñas. Dejen allá los terneros; cuidado con dejar portillo u’entradero. Usté, José, piérdase. Y Juaquín, antes d´irse, vuélvase pa’cá un instante, que lo necesito pa un asunto muy urgido. Pa’ que mi-ampare en él. El muévedo de bruja entra. Desatranca un cuarto. Enciende vela; saca del trampolín, del hondo bolsillo trasero, un paquete y se pone a contar billetes y menudas. Cuatro mil y tantos pesos golosamente sepultados por la asquerosa. Dinerito de los asesinados guardado pero sobre peso para adquirir el solar vecino, casita y monte donde viviría la hija el mes venidero, casada con el hombrote de las cartas concisas, capaz de renunciar a las visitas a la novia con tal de ganar jornales para ajustar el ajuar. Cuatro mil pesos, modestísimos jornales del agricultor campechano. El yerno sumaría su afán a la común labor familiar. Algún día, nuevos niños corretearían por mangas y prados. La vida reemprenderían sus vueltas inextinguibles, inexorables. El incesante vaivén que en todas partes, a los capaces, a los libres de mente y en Colombia a los intrigantes conduce al éxito. * 76 * Gustavo González Ochoa Pero no: las aviesas anímulas de excreta, conducidas por la hija del demonio, apagaron la ilusión. La arpía, en su jergón, calma la lujuria dineril bebiendo. Grandes buches de contrabando trasiega la innoble. Se deleita la nauseabunda envolviendo en papeles y trapos viejos unas pedrezuelas. Liando el atado mañosa, cuidadamente para que no se note que es. Se echa en el camastro pero no a dormir; es a esperar a Joaquín. Camino andando, borrachos, Mayordomo y Chagualo se regodea: —Bueno, capitán: ¿Y de platica, cómo andaban? —Nos´encontró ni-un cobre, Mayordomo. La fotuta ropita yunos cachivaches. Chaguala los lleva y guarda hasta que podamos partirnos nosotros con la plat´-el ganao. —Raro, capitán. Tenía fam’e ricos. Habían muchos díceres. Algo deberí’aber, fuer’e chirimbolos. —Eh, ¿Usté cree? Los meros rumores. ¡Insistencias de la gente! Los embustes de todos los días. —Pero cuando la quebrada suena… ellos iban a comprar de contao el lote’se. —Pues ái verá. Nosotros semos honraos. ¡Ni bamb‘e robali-un chimbo! Temprano, antes de la madrugada, Joaquín vuelve al Chagualo. Ve reflejo luminoso en el umbral. Golpea con maña. El medroso vozarrón del aborto pregunta: —¿Quién…? —Soy Juaquín. ¿Pa’ qué me requiere mi señora? —¡Siquiera volvió hombre! Comu-está esto de peligroso y yo solita. ¿Hay tantísimo chusmero… no los vieron? —Pu’ai nu-había ni-nuánima. ´Tese tranquila. —¿Qué s´hizo José? —El siguió pu-el Monte Grande. —Vea, Juaquincito: es que como la cosa´stá tan pelicrespa, yo le voy a confesar un secretico. Es que quiero enterrar unos centavitos que tengu-aquí, dende hacen días, no vall´y se m’embolaten con tanta pelotera. ¿Mi-ayuda bien en secreto, quiere? —¿Mucho principal v’-enterrar? —Ello no… cuatro meros pesos. Aprovecho ahora que no’sta-quel y como uste’s tan formal y no mi-ha de robar, me confío. —Yo li-ayudo, señora, demás que li-ayudo! * 77 * Frente a la violencia —Mándese pues este trago y pañe la barra. A lo quiacabemos lo desayuno y se encumbra pa’l monte. Barra al hombro, Joaquín sigue al endriago, que le encarta otrosí con el burujo de piedritas. —No deben de ser meros riales. ‘Sta pesao el bodoque. Comenta el aprendiz de bandolero, yéndose para la guaca. Temerosa de un barretazo espaldero, la furia se precave: —Pero yu-a-usté lo quiero. Si no fuera por el afán le día que se quedara-‘hora. Yu-en usté tengo confianza. ¡Muy confiada que soy di-usté, hijuepucha! Alumbrando con un farol, la vieja en el pesebre ordena al barreteador: —Cavi-aquí, Quincito. Denonado, el siervo corta la tierra. Marca la periferia del hoyo; afloja el terrón con el instrumento. El miserable descansa el farol en el suelo. Mete la mano al seno. El jornalero se agacha para retirar tierra a manotadas… Una bala acaríciale, a quemarropa la nuca y se hunde en el encéfalo del infeliz. Otra vida colombiana tronchada sin más ni qué … para evitar la denuncia; para tapar como el gato, de mano más decente que la Chaguala. Un cuerpo inerte de bruces. El ambiente sereno, fresco, estrellado del amanecer, nuevamente violado por la estulticia, por el desajuste y por el desacomodo humanos, esta vez accionados por la bestia concebida entre la mancadera del cementerio. —Pa que no piconiés, – chirrea tras el balazo el esperpento – y-el José que se tenga. ¿Quería la muérgana esa? Que nu-espere di-a mucho. ¡Mañana lo llamo! El macho finquero, coliquebrado, hala de un lazo amarrado en su nuca, el cadáver de Juaquín. El macho finquero una vez que tal, detiénese a ruñir los matones a la vera, lindísimos con esmalte de rocío. Pero un chillido baboso, infiernoso, obsceno le apura y espanta: —Andá, hijueputa, que‘stá‘ciendo mucho sueño! El agua del río se enriquece con otros muertos. El lindo río de las chalupitas, de los pescados y de la negramenta que pudiera ser un emporio, ¡Vuelto tumba flotante del cuadal colombiano! En recompensa, el macho finquero, coliquebrado, recibe tres vergajazos; y el espanto feminoide hacia la casa, a dormir… * 78 * Gustavo González Ochoa En el ribete no lejano de la cordillera nubes policromas se aprestan a acarrear al sol. El último lucero, cuna inmarcesible de lindísimos ojos de mujer y sepulcro sagrado de románticas miradas, se oculta tras la muselina de la nube, aterrado. La naturaleza de solemne, señorial belleza y apariencia impasible, seguramente se avergüenza y arrepiente de algunas de sus criaturas. La infinidad de la Providencia acaso rememore la escena castigosa del diluvio. Rememore y compare. El rostro providencial tal vez quede pensativo, desconcertado… ¿Valió la pena crear…? * 79 * Gustavo González Ochoa h Cualquier noche llegó. El sueño mantenía fuera del mundo a los moradores de El Encanto, salvo a dos: el escuerzo del Garitero, últimamente durmiente habitual de potreros y sesteaderos en el día y pertinaz vigía nocturno de Muchacha, cuyo escarceo con el encargado oyera al descuido cuidadoso de su sopería. Y Mono en cuya mente gravitaban la añoranza de la casa; la pavura de Isabel, amenazada tal vez en el pueblo asolado por el descaro y por la felonía; la responsabilidad de la empresa grande y ajena; las pretensiones y devaneos de Muchacha, momento a momento más lánguida, cariacontecida y terca; y la inquietud por la aventura del hermano. Realmente: los trabajadores de El Encanto, notificados desde el primer revuelo de la capacidad y resolución de Mono, trabajaron correctamente. Como quien dice: depusieron las armas. Por ese lado no dolía. El vaquero, cada tarde, trajo buenas noticias de los criaderos; noticias verificadas cada mañana por el encargado en persona. Muchacha, a las bazas reiteradamente perdidas en un quejar lacrimoso y doliente: —Mono: me duele el cuadril. ¿Qué será? —Me jinca el rematís. ¿Por qué no me trai-unas hojitas de cordoncillo o di’algotro palo, d‘esos buenos que vusté debe saber, pa´ceme sahumerios? —Mono: un dolor me sube y otro me baja, aquí, en el vacido. Proporcióneme cualesquiera flotación… El mayordomito se vio corto para ponerse al día terapéutico frente a las novedades y complicaciones de la pobrecita. * 81 * Frente a la violencia Pues si. Al fin llegó. Solo. Astroso. Mechoso. Los desvelados sintieron los pasos en el patio, en el corredor y el garabato del llavín lucha que lucha con el ujero de la chapa. Vino solo Mayordomo, haciendo eses. Mayor y carnaval no parecieron. Dolorido por la fuga del hermano, en la cuja, entre me duermo o no, Mono consumió el alba. A la hora consuetudinaria estuvo en plan de trabajo sin embargo. Esperó un rato y cuando Mayordomo clamó sin levantarse por naranjada o por limonada o por lo qui-haiga, dado que no tenía ante quién renunciar, el gañan empuntó para la ordeñada y a picar caña. Vaquero no sintió la llegada del borracho; los otros tampoco según parece. Adivináronla cuando el recién venido gruñó por líquidos aptos a desabrasar la faringe, a apaciguar el hervir de la sangre, a mitigar el tremendo guayabo. Mono volvió al desayuno. Encontró a la cocinerita más bien apenada por la juma de su hombre. Juma berreada, exigente, imperiosa. Hermético, toma (o bebe) su cacao con harina. Y escucha la quejumbre: Mono dígame: ¿Qué hago yu-ahora-quí? Me da susto, pánico. Si usté se va a yo me matan. —¿Cómo sabe que me voy. Quién le contó? —No me refirieron. El corazón lu-adivina. Despéguese de corazones y confiese quien le está enredando la pita. —Le juro que nadie, Mono, es que veo venir la cosa. Ay, Jesucristico, ¿Qui-hago? Mayordomo no se deja ver. El ex reemplazo vuélvese a la sementera. Cuando viene para el despacho de portas, Mayordomo se resuelve a dejar un rato el jergón. Saluda con voz tastabillosa, hipando, echándolas de cariñoso: —Qui-habido, Mono. ¿Cómo le jué con la cruz? Bien. ¿Y usted? Responde el otro desde el poyo, inspeccionando peroles. —Ai, regularmente. —Vea, Mayordomo: yo le iba a pedir boleta pa’ que me liquiden; resolví salime hoy. —¿Comu-así? ¿Me va poner en vueltas ahora? – Mayordomo queda lelo. —Sí. Me retiro porque no trabajo con la chusma. Espeta, tabaleando en la tablita de amasar. —¿Con cuál chusma? Hablantinoso! —¿Ah, era que andaba de coliche? No supe. —Dejá los embolismos, es lo qui-as di-hacer y ponéte a trabajar. * 82 * Gustavo González Ochoa —Hablo lo sabido. – contesta Mono. Luego lento, silabeadas las palabras agrega: —Usté andaba de cacería con los Chagualos y con los pájaros de allí. Todo el mundo los conoce por pájaros. Hasta el José, que no parecía. Sonsacaron a Mayor y lo entroparon pa’l monte; cariado por ustedes. Yo supe cuando le dijo y le rogó que se robaran pa’ los dos la novia de Zoilo. Usté se apechugó los novillos; los sacaron de aquí; los vieron; ahora los apunta por perdidos. —A esta altura Muchacha y Garitero se cuadran a oír la perorata suspendiendo el servicio de almuerzos viajantes. —Cinco meses – continúa el renunciante – tiene de no pagarlos. Los muchachos, que les corre el agua del bautizo, creen lo que usté les dice: que el Señor no manda conqué. Pero lo que a usté recibiendo untualita la remesa y se la embusaca. Ahí la tiene en el hatillo del cuarto. Mayordomo, físicamente vacilante, mentalmente liquidado por los cotofres de anís ingeridos, no acierta disculpas coordinadas. Su facultad lingüística se agota en términos inconexos: —¡Inventón y chismosiador! Su hermano se metió a la banda porque es vagamundo, como todos ustedes, de familia vagamunda. ¡Enredador! Yo boleta no ti-hago. ¿Cuáles novillos?? Pa qui-ardilosiés harto? No soy alcagüete-na-die. Lo que le doy son unos garrotazos. ¡Perati-aí! Muchacha, descolorida más que de costumbre, tiene deseo indecible de abogar por Mono. Pero el miedo tulle su corazón e ímpetu, porque hay gentezuelas que solo reflexionan a impulso del instinto de conservación: “¿Si me meto, que saco después? Garitero no encuentra sílabas; ignora bajo cual santo guarecerse. El diálogo, pues, continúa entro los hombres: —No mi-hagás ahora la marranada, monito. Te necesito. Le necesita sin duda. Entre los otros asalariados no hay conqué hacer nada. —Déme la boleta. Me voy y le advierto que lo tengo muy pensado. Voy a informar de todo al patrón. Al pobre patrón que usté no deja venir ya, ariscándolo; como los chagualos no dejan entrar al de ellos. Usté es un pícaro, un salteador, un chusmero. Y bien pueda póngala como quiera. Agújeme gente pa’ que me ataque en el camino. Mande avisar onde sus comparsas pa’ que me salgan de noche. O sálgame usté o apandetrigado con ellos. Me arden las manos si trabajo un día más * 83 * Frente a la violencia con usté, y los ojos si lo voleto a ver. Me duele el corazón si pienso la suerte de estos dos infelices parados ái, como pie-di-amigos pa’l fogón; sofaldeados, verdugueados. Me deshonro si no me largo ahora mismo. Me voy solo… no llevo sino lo mío… y onde… La filípica se corta. Como catalizador químico las frases del exrecomendado desencadenan en la sesera del ladrón la ataraxia no alcanzaba por el alcohol. Largo, con todo el largor de su flácido cuerpo Mayordomo se desploma, queda tendido en el piso con un sonar corto, seco, de coco, de su cráneo. Sin conceder un comino de atención, Mono deje al enfermo, sube al zarando, empaqueta sus bártulos envueltos en un cuero de tigrillo, desciende y se dirige a la sirvienta: —Vean, Muchacha y vos, filimisco; no me llevo sino lo mío, dice desamarrando el paquete tigresco. Mayordomo reacciona. Pide café de arriero calientico; con voz beoda, arrastrada, brega por gritar: —¡Andá, pues, decí todo lo que te si-ocurra, culi-secu-e los infiernos! Se yergue tambaleante e intenta la compungida reconquista: —¿De modo-y-es que te vas ahora mismo?... yo te dije fue por bromiar… dejá de ser consentido… aquí lo queremos mucho a usté y ha sido fundamentoso… es qui-uno tiene sus vainazos. Quedate y no volvamos a grojiar. Elocuencia y gramática no alcanzan para más al borrachín que ve su prestigio a gatas, pues de fijo, Garitero, velón y medio, va y cuenta en cortes y montes la renuncia “tan templada” del hortelano y la sacada de trapos al sol que diera. Volviéndose hacia el depauperado pinchecito, vierte sobre él su ira: —Vos, maldito lagartijo, ¿Qu-‘stás haciendo-ái? Andá vete a coger oficio y no atistés. ¿Ve-‘l caldo infriado y vos parao com’-un estantillo no más que oyendo? ¡Sabandija! Mono se despide: —Muchacha, tenga paciencia y aguante; si puedo le ayudo; se la voy a recomendar al patrón. Recoge el tigre de cosas, vuélvese al infante que no atendió la anterior regañina y charla- charlando la aconseja: —¿Y vos, atembao, no vas a llevar almuerzo hoy? Y oí: buscá donde trabajar y crecer porque si te quedás al lado de este hombre, acabás de asesino, dice. En diciendo se lanza. * 84 * Gustavo González Ochoa Mayordomo ya no admite controles. Integras las atrabilis y tiricias se le rebotan, se le apelotonan en la punta de la lengua; la amargura por los dineros birlados, atrapados por Chaguala en casa de los matados y los pesos de novillos vendidos en la feria, novillos aun de su Encanto. ¿Verá algo de todo eso alguna vez? Puede que no llegue a coger ni un cobre. Se le disculparon dizque para cuando se aquieten las cosas. La inminencia del desacomodo, al fin y al cabo lo de menos porque el Señor ni-an se atreverá a venir. La altanería de Mono; el desprestigio para con los trabajadores, todo estalla cen el labio aguardentoso: —No creás que voy a date boleta, ¡Maldito zambo! Mono desprecia la caricia que toca a Muchacha recoger mientras rumia la melancolía del abandono. —¡Maldita vagamunda! ¿Con que´stabas de tapaos con ese arrendajo? Tomá, pa qui-aprendás a ser di-honor… Con la mano tembleca, el miserable golpea una y varias veces el ñurido cuerpín de la sirvientica cuyos quejidos no alcanzan a oírse en la falda por donde el amor se desliza hacia el destino, hacia el futuro, hacia el futuro vital, sola palabra de significación para el hombre o para la mujer de empuje. Por sendas y rastrojos; entre rabue-zorro, escoba babosa, salvias y toda la botánica diezmadora de pastos, asiento de moscas y de nuches, va el hombre al futuro, hacia el adorable futuro humano. Sensación de liberación; alegría oceánica de volver a la libertad… el candente sol ni le escuece. La única mira es salir; alejarse de la caterva… construir su vida sin prejuicios… ¡Ser hombre! Liquidar toda dependencia; trabajar él, por cuenta propia para la madre y para la novia. Vale más, conviene más y es más másculo aguantar hambre por cuenta propia que conseguir dineros para los demás. Guacamayas, loros, pericos hamponean solfeando bulliciosa retahíla, revolando, enamorando de árbol en árbol. Vacas y novillas divisan a Mono pasar cargado con su haber casi en rojo. Se engañan amalayando el saco de sal y abren marcha pachorrudas, siguiéndole. El se detiene; acaricia cornamentas, lomos, ancas; díceles adiós y prosigue. Andanza por deshechos montaraces angosticos, zigzagueantes; asomados y vueltos a perder entre filos de montes, arbolados y costillas de lomas. Deteniéndose en la hojarasca seca empieza a descorrer las trancas de la puerta para el bosquecillo de la esmeralda. Percibe diálogos borrosos, conver- * 85 * Frente a la violencia sares cautelosos. Parecen varios los caminantes. Desentonan las voces, deben venir de las cercanas damajuanas de tapetusa. Mono se escurre a la umbría, por debajo del alambrado; tiene el cuerpo en el humus y espera. Afilando la atención reconoce a José, el compadrucho del mísero Joaquín donde Chagualo y a más maleantes conocidos donde la ventera y jugadora. Les oye alusiones a la perspectiva de asalto a la estación para liquidar a la policía; para cobrarla… para vengar a fulano. José lleva rifles en empaque de cabuya; otros bojotes con machetería amarrados con lazos de fique hilado. Mono se queda dormido. Recobra muy tarde. Reanuda el andar. En la estación se cuela de gorra en un tren ganadero. * 86 * Gustavo González Ochoa h —Me bajo en la estación de mi pueblo. Pero muda de acuerdo. —Qué hago en el pueblo después de años de ausencia, sin un triste peso? Mejor cobrar y regresar, traer algo, algún cariño para mi gente. Convoy ganadero, de noche, víspera de feria, casi no para. La ciudad apenas se levanta para la jornada, ya apagó los bombillos callejeros. Camionetas, volquetas, carros y demás laberinto de rodantes atruenan urgiéndose, robándose las vías, guerreando cual si careciesen de tiempo para estrellarse. En la acera de la cantina frontera a la estación un trío, ebrio aun, churrunguea cuerdas y unas pelotas acalabazadas ensartadas en palitos con granos dentro. Al lado de los músicos dos borrachitas despeinadas, despintadas, descotadas, chorreadas, se abrazan, se besan, currucutean en voz baja. Mono se acerca so pretexto de la música y alcanza a oír: —¿Mi dicha y amor, vuelves esta noche? Me has mostrado el cielo. —Tú – responde la otra. – Tú me das la felicidad. El cielo, tú eres. Una orgía de pregones: los periódicos con las noticias de ahora; la candidatura del doctor tal; pelotera en el Congreso… Las metas de los camiones de pasajeros esparcidas por voces casi infantiles de fogoneritos: ¡Fredonia, Fredoniaaaaa! ¡Rionegro, Rionegrooooo! —Súbasen, suban que ya nos vamos. Ya no hay cupo; ¿Pa qué se demoró? ¡Déle! Hombres, mujeres, niños en las vías ofreciendo cuanta chuchería hay vendible: chicharrones, cancioneros, cigarrillos. Mono ignoraba que a los niños les tocase trabajar aquí también. Vía arriba, aun en el barrio, oscuros zaguanes sirven la cocinilla. Hornillas de tarros mantequeros, pailas de… ¿Quién llegará a saber de * 87 * Frente a la violencia qué son? Fríen todo lo freible, desde tocino hasta cualquier otra parte del cerdo. Plátanos enteros, de uña, en chimbos, patacones; arracachas, yuca, arepas, pan… Todo va a la manteca; atentado barato de la industria contra el arte culinaria. En un chorizo embutido en una arepa, ahí mismo al borde del alar, en pleno centro portuario, el Señor vio encontrar, una vez la última falange y media de la penúltima de un meñique. En el monte, recuerda Mono viendo fritar longanizas, los pezones de las muchachas asesinadas, descuartizadas, crucificadas, se fríen, se llevan al sancocho, se comen. La torva tropa vagabunda, ladrona, de facinerosos, los come. En la ciudad todo va a la grasa, de mañanita; a la grasa, soberana entre los desenguayabadores. Prenderías con máquinas Singer patas arriba; con liras rayadas colgantes en las vigas; con paquetes sin cuento aunque numerados. Los paquetes son delgados, polvorientos. Los prendedores son flacos, mal afeitados, con anteojos torcidos; parecen judiítos recién llegados. Agencias de muebles, unas en seguida de otras. Muebles idénticos, menos en el color. Mobiliarios de cargazón, contratados con carpinteros borrachitos, que junto a los zapateros vienen el lunes a primera hora, y hasta el martes, a las fritangas, a desenguayabar. Las agencias de muebles y tantos almacenes, venden por club, el arte moderno de engañar al pobre. Boticas. Demasiadas. No hay que hablar de ellas. Las de hoy no huelen como las de enantes. ¿Qué van a oler, si las volvieron almacenes de frascos hechizos? Las boticas no venden por club. ¡Nada de eso! Son especialistas en: al contado y precio alto. Con muerte y dolor no se juega ni hay disyuntiva: compre así o muérase. Mono va cuidadoso. Conoce las señas de la casa del Señor. Se orienta sin vacilaciones por las placas de las esquinas. Llega. Son las 9 no más. Tardísimo para el viajante, enseñado a trabajar. Tempranísimo para la gente ciudadana, acostumbrada a no hacer nada desde temprano, excepto para el amo. Madrugador, lector asiduo, sabe aprovechar las primeras horas para releer en sus libros y las últimas, para desleer en los periódicos. Mono golpea – toca la puerta, – con la mano; no repara en, ni sabe usar el timbre. Vuelva a tocar y nada. * 88 * Gustavo González Ochoa Me parece verle: de pies en la acera, el lado derecho de su cuerpo hacia el muro residencial. El brazo derecho, estirado, apoyado en la pared, le sirve de pie de amigo. El poncho, rayado de negro, envuelve el cuello; la maleta descansa en el suelo. Mono mira la largura de la calle con atención tanta como si allá, en el confín, la ruta le hubiese robado a la niña de Pablos. Los campesinos cuando golpean a la puerta del patrón, en el pueblo, tienen vergüenza honda, indefinible. Si la casa es de contraportón y han de llamar a él, lo hacen y vuelven pasos hacia afuera, hacia el portón. Mitigan la timidez retirándose pues suponen, inconscientemente, que ello demorará el encuentro con el patrón, para ellos, indudable portero. Cuando no hay zaguán disponible, los montañeros se apoyan en la fachada cual si estuviesen inmensamente cansados; petición de dominio sobre sí mismos; piden a la fortaleza, apoyo, seguridad y disimulo. Llevan los campesinos en la fantasía y traducen en la actitud el enredijo de la montañerada, complejo de minusvalía asombroso. Creen al ciudadano muy culto y refinado; educada la conversa y fina; distinguido de porte y maneras. Se inhiben los rústicos profundamente a causa de compararse, sin razonar, con las superioridades de los señores. Convencidos y temerosos de no saberse manejar. La ciudad es una ballena. Se traga al rústico. Tráfico, bares, muchachas tan refinadas y pinchadas, cachacos bien vestidos y “lo fácil que caminan”; el comercio con todo lo caro que es, las distancias grandes para los guayos; son muchos elementos de ferocidad. Por eso el agreste en la ciudad vive y se mantiene a la defensiva. Por suerte para Mono el voceador o distribuidor de prensa aparece; para un número por debajo de la puerta y oprime el botón del llamador eléctrico. Al instante una muchacha, panfilita, abre. —A ver: ¿Qué desea? —Me hace el favor y le dice al Señor que Mono el de la finca está aquí? —¡Hiiii! El está en la mesa. Voy a ver. El Señor le pide entrar y pasar al comedor. Ordena desembarazarle de sombrero, poncho y cosas. Le hace sentar y empieza a interrogar: —Mono, ¿Qué horas son estas tan tempranas? ¿Vino volando? —No, señor. Fue que me metí en el tren de novillos a media noche. —Ya terminó. Cuénteme que dejó por el Encanto. * 89 * Frente a la violencia Otra muchacha pizpireta, delantal guayaba, sombrerito blanco, bundea alrededor del desayuno pasando platos de la credencia a la mesa y viceversa. No se digna mirar al neófito, pero piensa: —Si anda de cotizas y sin saco, ¿Por qué se mete aquí? Bien podía esperar en el corredor de la cocina. Pero el señor piensa otra cosa distintísima y manda: —Vea niña: haga el favor de servir a este joven, no le demoren. ¿Anduvo toda la noche, Mono? El interrogado no se inmuta gran cosa con la invitación. Agradece, acerca su silleta y espera su ración respondiendo: —Casi. Un pedazo a pie, el resto con el ganado. —¿Por qué vino así tan de repente? Algo grave hay por allá. Asaltaron; mataron a alguno? —No asaltaron ni mataron en su finca. Pero tengo que decirle. Será mejor cuando acabe. No tengo afán. El apartamiento doméstico del Señor es un revoltijo sin desorden. Se nota inmediatamente que una esposa se interesa por él. Hay muchas zarandaja esparcida entre libros y cuadros. Una mesa larga con escribanía y tal. No es muy claro; la electricidad completa la iluminación que el ventanal no puede abastecer. Mono está vivaz. Empieza pidiendo liquidación. No trajo boleta. Lueguito dirá por qué. Si el patrón confía, hágale el favor de pagarle y ahí verá. —Puede creerme. Hace mucho trabajo en la finca. ¿Tiene quejas de mí el Señor? El amo no tiene ninguna queja. ¿Por qué entonces, si estaba contento, se retira? —Cuando acabemos las cuentas gásteme un ratico. Tengo mucho que decirle. —No se haga el morrongo. No necesita boleta. Diga cuánto es y suelte lo que tenga que decir. —Me debe los últimos cinco meses y las prestaciones que usté crea legales. —¿Cómo? ¿Cinco meses? Yo despacho religiosamente los vales para todos. —Yo no sé señor. Mejor dicho sí sé. He visto a Mayordomo recibir esas remesas. Pero no nos paga; no sé que las hace. ¿Quién sabe que oficio les pone? —¿A los demás peones, si les paga? —No Señor, a nadie. —¡Huuyyyy! * 90 * Gustavo González Ochoa El dueño empieza a concretar, a configurar el desastre desde hace días sospechado. Ahora tiene base sólida. Recuerda las cartas semanales de su administrador, contentivas de series de desastres: la violencia, la chusma, robos, asesinatos, el amo incluido en la lista negra. No le conviene por ahora entrar, Señor. ¡Ni bamba! Yo ái hago lo que pueda por salvar los intereses de tan buen patrón. Así escribía Mayordomo. Él, los vecinos, los colegas, amedrentados, chantajeados, no pudieron apersonarse en sus posiciones y ver, comprobar. No se atrevieron. En la feria, en el barrio, el tema obligado fue el mismo: mataron a perano; asaltaron tal casa; incendiaron, violaron. El infierno, la debacle, la estacada, la ruina. Ninguno osaba entrar a su finca. ¡Abandono! La cuestión era cierta. Solo que si el mayordomo decía diez, la realidad equivalía a dos. Lo peor era que se iniciaba el despojo de la tierra por asalariados infectados de cafrería. Urgido por la rememoración y solicitado por ella, el amo clausura la charla con el peón. Mira las estanterías de libros. Ellos le enseñaron el valor del hombre; el significado social, incomprensiblemente grandioso del campo. La comprensión y compasión hacia el trabajador y el derecho del trabajo a participar en la utilidad de la empresa. La igualdad humana. La infamia estructurada. Jornaleros y trabajadores. La necesidad de industrializar, con miras de servicio y de beneficio público, la labor agropecuaria… —Pero ahora se me hace indispensable estudiar a fondo el fenómeno social y la violencia colombiana. ¿Por qué roba este hombre en quien puse confianza, afecto, y traté de igual a igual? Me roba porque carece. Porque ignora. Por ambición descontrolada. Porque no distingue y porque así, para ladrón está constituido. Piensa que a mí me sobra. Confunde capital y trabajo. Cree ocioso el dinero puesto en industria o en agricultura. Ocioso y abusivo. Muy sencillo, dirán. Sí: elemental. ¡Pero qué complejidad! El dueño de El Encanto es rico. No potentado sino rico. Algo letrado. Un tanto artista. Meditabundo. Introvertido. Bastante chiflado. Tiene dos hijos estudiantes, estudiosos, colombianistas, alegres y locuaces. Se lleva en buena compañía e inteligencia con la esposa, una morena de ojos grandes, perspicaz, maliciosa, que deja ver un poco de la encía cuando ríe. * 91 * Frente a la violencia La Señora sabe no perturbar cuando él trabaja. Le acompaña sin destacarse ni hacerse sentir. No embroma la vida con problemículas de sirvientas; con cuentecillos vulgares; con chismes de vecindario. Cuando él, olvidado del visitante y cliente empieza a rememorar un trozo de su historia preferida, ella entra. —Este muchacho vendrá de la finca, supongo. ¿Trabaja allá? —Adivinas, mi señora. Es Mono, de quien te hable a veces. —Ah, bueno. Mira el periódico. A pesar de la censura de los geocorizos humilladores de la patria, cuenta hoy que asaltaron en esa región a una familia de cinco. La liquidaron, quemaron, robaron. En fin: lee. Ahí están los nombres. Mono: ¿Dónde se aloja? —Todavía no he buscado, Señora. —No busque. Le arreglarán pieza en casa. El marido termina el notición. Deja el diario. Toma papel y lápiz: —Mono: usted sabe hacer cuentas. Veamos… cinco meses a tanto… al detal explica. Por jornales tanto… cesantías, subsidio… en fin. Mono estuvo en la escuela. Multiplica, lee, escribe. Cuando le entregan cheques y recibo se entera de ambos. Agradece. Pide permiso para relatar pero el Señor solicita antes si conoce detalles de la relación periodística: ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Los conoció? … El peón inicia sus relatos. Nos dio cuenta antes al amo porque hubo de meditar la resolución de hacerlo. Necesitó apilar datos para fundamentar los cuento. Ya el desasosiego le compele. Todas las fechorías del mayodormo y de los guales paniaguados con nombres y hechos a la vista. Nada de chismecitos. Enfáticamente: cuántas vacas vendidas a granel y apuntadas en pérdidas. Terneros compartidos con el pulpero. Novillos sacados a la feria, hace poco, con los Chagualos. Etc. —Si el Señor me permitiera un juicio, le diría que esa tragedia contada en el periódico, fue ejecutada por él en compa con los del Chagualo. No me consta. Pero apostaría. ¡Púuuuu! El administrador quiere hostigar al Señor, hastiarle. Infundirle odio por la hacienda pa’ quedarse con ella. Buena tierra; productiva; lo comentó con el vaquero y con los muchachos. Todos desconcertados con el descaro. No siembra nada * 92 * Gustavo González Ochoa de lo ordenado. El maíz, ni un grano; arranca las maticas nacidas para hacer ver esterilidad del suelo. Casi todos los mayordomos, amachinados entre sí, salen de los patrones metiéndoles miedo, o los matan. A los dueños de finca propia, si no van con el partido o si estorban el movimiento ladrón, o vengativo, o los negocios, los matan. Y aunque sean del partido. Cuando la avaricia se apodera del bandolero, como ya se apoderó de todos ellos, ni el partido, ni la venganza, ni la cosa social, ni la situación abrumadora del campesino cuentan para nada. Queda solita la avaricia. Mono se atreve con comentarios. Corticos pero lindos: —Ahí están Mengano y Zutanejo, muertos por copartidarios para robarles. Ahora, la chusma va tras de las fincas únicamente. Es por aparentar. En el fondo, la idea de los manejadores ciudadanos de la chusma, es el gobierno. Empiezan por lo cercano, lo inmediato, lo fácil, para anerviar a la gente, para sembrar pánico. Cogerán vuelo; no se detendrán ante nada. Del campo a los pueblos; de la población a las ciudades. Agalludos, pechugones, nada les sacia. Mono deja lo general para hacerse con lo particular: —El potrero de las Niñas lo cercaron; le dejaron acabar el camino y lo surtieron con ternerada ajena. Vi, conté todo el ganado; hay mucho animal con marca afuereña. —En lo de mercado, ni hablar: parte la marranada con el jifero; con el proveedor del víver, con el de las cosas para vaquería. —A Garitero y a Muchacha, pobres de espíritu, les humilla hasta-ái. No los deja resollar; son esclavos… no les da un cobre. Al vaquero le prohíbe curar gusano; deja las vacas aporreadas, ulceradas, sin un unto siquiera. Nada le interesa, sino conseguir. Lo digo porque me consta. Estoy listo a sostener. No le traiciono informando a usted de corrido, porque se lo avisé; dije que contaba todo. Así fue como no me quiso dar boleta para liquidación. ¡Quién oyera la elocuencia de Mono! Prolongadamente habló sin rodeos. No parecería un escocador sentado a la biblioteca señorial, inhibidora. Se portó como todo un comentarista intuitivo; una especie de sociólogo sin crucigramas librescos. Apuntó a las causas, a la manera y a los resultados de la violencia. Descubrió la mentalidad del campesino remontado contra el orden y la estabilidad nacionales. Crudamente se refirió al fanatismo político. Hasta el cura en el sermón y confesionario salió a relucir en la parleta de quien el sentido común y el amor a la vida * 93 * Frente a la violencia superaban crecidamente la suberudición de tanto mediocre discurso, tribuna y elecciones. El Señor, desconcertado por la magnitud del problema social, por el enredo de sus negocios; dolido a causa del desbarajuste de los jornales por el encargado, resentido por la quiebra de su perspectiva de servicios, escuchó embelesado con la clarividencia, la agudeza del criterio y la fuerza del lenguaje del peón. El cual terminó con esta despedida: —Ya terminé. Ahora me voy. Perdóneme la járaca. Estoy muy agradecido. —No se retire todavía. ¡Tengo mucho que hablar con usted, hombre! Continuaron desenredando la madeja un ratísimo. Por fin el dueño, satisfecho con los datos adquiridos, preguntó: —¿Cuándo continúa viaje Mono? —Ojalá y pudiera seguir ahora; el pueblo siempre tira, señor. —¿Por qué es el afán, pues? —Es que hace tiempos no veo a la familia y tal vez… tengo que casarme. —¿Qué dice? … ¿Tiene? ¿Y ese tal vez? Cuénteme; soy tan curioso y cucuriaco como mujer de costurero. Soy de los que creo que solamente sopereándolo todo se aprende algo. Me muero por ese cuento. ¿Quién le manda casarse? —El corazón, Señor. Hay que obedecerle. Después nos cobra con rédito muy caro, de remordimiento. Con cierta timidez, o como él dice: algo cortado, Mono refirió la historia de sus examoríos al patrón. Quien la halló bella y conmovedora, aunque un tanto desusada para la época. Sin embargo – opina – la moda nunca perturba el corazón; el sentir se sobrepone a todo, a todo el mundo. El mundo es amor y muerte, menos para los yertos, calculadores y egoístas. Para ellos el mundo es solamente pesos y muerte. Opinión señorial, muda. No elabora el dueño de El Encanto comentarios. Se limita a preguntar: —¡Hombre, hombre! ¿Quiere que le haga acompañar a cobrar el cheque? —No señor; no me roban. Tengo también que comprar unas carajaítas pa’ llevar. —Bueno: usted es muy hombre. ¡No se deje engañar! ¡Les cobran muy caro! —¿A los montañeros, dice? —Sí, a los montañeros. – Yo voy a recatiar bastante. ¿Se me nota mucho? —¿Quiere la verdad o lo que dice la gente? —Écheme lo cierto. No me duele; lo veo venir. * 94 * Gustavo González Ochoa —¡Bueno! Se le nota un poco. Algo de helecho se le ve. —Déjeme decirle una cosa, Señor… muchos hombres de la ciudad darían media vida por el helecho si lo comprendiesen. —Sí. Es posible que así sea… acaso tenga razón… hay demasiado que hablar sobre eso y mucho intríngulis en lo de entender el helecho… ¿Puedo ofrecerle el regalo para su novia? —¡Opa señor!, me quema. Es como pagarme los cuentos que le hice. Y tanta chambonada, y como ya le dije: ¿Si no encuentro con quien casarme? La señora tuvo la delicadeza, nada rara en ella, de no humillar al peón sentándole a la cocina. Ni en un rincón. No se mostró nada superior. No trasladó a la mente del buen servidor la sensación de “gente extraña” ni de “gente metida”. * 95 * Gustavo González Ochoa h El Señor, en la mesa del bar, reflexiona. Se enfrasca. Pesa proes y contras. Calcula. Su fantasía trajina de peones a mendigos. De jornales a prestaciones sociales. De sembradíos a ganados. De la feria e intermediarios a los mercaditos de la gente modesta en las placitas de población, en las aceras de la urbe, en los zaquizamíes, compraventicas acosadas por la autoridad. De la violencia a las escuelas. De las mesas de votación a las campañas de salud… Abstraído, no ve salir a nadie ni entrar. No se entera de los pedidos de la gente. Del humor de la mesera, hoy de perlas. No la regala con un piropo: el acostumbrado a los cachumbos. La mesera, reparando en la indiferencia del cliente, piensa: —Está ido. Con la neura, de seguro. ¡Pueda ser que no le dure mucho y que no se le olvide mi propina! El hombre es ser de apegos – fantasea el señor – resolviendo el azúcar en el brebaje. También es de costumbres. Pero mayormente de apegos. La costumbre es la rutina, a menos que sea la obediencia. ¡Servilismo! ¡Qué duro es obedecer por el pancito! El apego es emoción. ¡Sí que estoy apegado a estos tintos! Puedo tomarlos –los tomamos– en cualquier parte, con amigos o conocidos. Entramos por la primera puerta humosa y borrada que deje ver mesitas al fondo. Gastamos tiempo, poco o largo paladeando, según se dice, el estimulante y hablamos de aquellos temas acerca de los cuales se carece más profundamente de erudición, o de merita información. Tales tintos a locas, no estimulan pero dan gastralgia. Muchos beben el pocillito y corren a donde el médico a quejar la úlcera, a lamentar la vinagrera… * 97 * Frente a la violencia Cuando menos, o cuando más, tales tintos desvelan un tanto; prenden en la cabeza sensación de cerebro pegajoso; a parches; sensación de lagunetas mentales. Otros tantos ingieren el cafecito y vuelan al psiquiatra. El sueño no acude oportuno a causa de las tacitas volantonas de la infusión cafeinosa. Tampoco las encantadoras eidecias del presueño normal bailan en la fantasía el acostumbrado cuplé en negro o en sepia. El tinto sin ton ni son decapita nuestro implexo. ¿Cómo no? Cuando uno está ni dormido ni despierto, rostros interesantes nos visitan; se sitúan cerca y adoptan la mímica que más preciada nos es. La reproducen tan nítidamente como en lo real. O aparecen a nosotros peleles informes. Movidos, vitales estafermos. Rara vez, alucinaciones visuales cromáticas. Se distinguen bien las tonalidades de semejantes aparecidos. El tinto sin asiento espiritual, sirve de gallo matutino a los aparecidos del presueño. Entre dos sueños, encéfalo y retina reviven sus amores. ¡Claro! Si el médico me oyera, ahí mismo me sicoanalizaría. Y Dios me libre; ¡Me siento cuerdo! Pero el pocillo de café acostumbrado a cierta hora; en tal bar y en determinada mesa; servido para uno solo; por una fulana, ese es distinto. No arde la boca del estómago, no desvela ni empegostra la inteligencia (dado que nos supongamos alguna), estimula de fijo. Maravilloso aliciente el del cafetín y pocillo para el solitario demente vertida dentro de sí mismo. En este introvertir radican la alegría y el acicate ocasionados por el café íntimo. Solemos decir que tinto y cigarrillo nos permiten pensar. Algotros dicen: nos hacen pensar. Que nos descansan. En parte en cierto. Café y tabaco son nimios en si mismos. El agrado real que dispensan, insignificante, vago. No podemos fijar ni en el negro líquido amargoso ni en la seca paja chisporrotedora la atención. Fumamos y tinteamos sin fijarnos, sin advertirlo, sin dedicar el pensamiento. Sino que nos sirven de disculpa. Entretienen el sub y el inconsciente, bajos fondos de la conciencia, permitiendo a ésta el libre fluir de su discurso. La esfera consciente, como es claro, se embarca entonces, en dicho momento, en lo fundamental para la persona intelectual. El humo y el vaho nos socorren porque liberan la esfera conciencial de planteamientos, sofismas, etc.,a ella impuestos por los estratos inferiores. * 98 * Gustavo González Ochoa ¿Inferiores? ¿Soterrados? Lo sean o no, si no les ocupamos frenan el estrato superior, consciente; obnubilan el juicio, nos siembran de vacilaciones. Frenan y temen a la conciencia. Esos malditos soterrados guardan, con celo de cancerberos, las modalidades o porciones síquicas inconfesables de la personalidad. Del tinto madrugado depende la jornada exitosa o fracasada del día. Junto a él, si el lustrabotas se digna no establecernos diálogo, tomamos las grandes resoluciones. Esa jicarita de café nuestra, personal, jocunda, es la portería por donde ingresan en el espíritu las infinitesimales incontables partículas de cotidianidad. Nadie resulta tan pesado como aquellos que leen el diario incluso el editorial, lelos, pasmados, acompasándole con la tacilla. De este modo, desde las horas tempranas embuten el panfleto en los círculos inconscientes. Luego toda la jornadas emerge del subfondo a la superficie, el estilo chambón de los reporteros sociales; el truco de los reporteros policiales y la vacuidad del artículo de fondo. (¡Qué deberían llamar del fondo!). El Señor acaba olvidando la porcelanita aun rebosante para darse a rememorar a su Carnaval, vendido, seguramente para un trajín enérgico y azotado; al lindo y brioso caballito que él solo montara. Para evocar sus hatos despilfarrados ladronescamente; el hipotético cacaotal, sumido en la nada por la mala fe del mayordomo. La cañada del León donde cada viaje pasó un medio día leyendo algo querido, soñando… Olvidó el café calientico para recordar el tren, parado a todas horas y donde quiera, para desperdicio de tiempo, de paciencia y para horas extras de los manejadores. Pensó en las mujerillas desharrapadas, de fofo abdomen prominente, vendedoras de oreja de cerdo, de pescado en tortas – que ni pescado sería– y de yucas revolcadas en salsotas amarillas. ¡Qué niños tan zarrapastrosos, tan desdentados, tan maleducados a lo largo de la línea! !Qué mujer tan carateja aquella que en el barrio de la estación guindaba un crio, ya caminador, al exhausto pezón del flacuchento seno! Todo, a lo largo del ferrocarril es mediocre, pendejón, aburridor y doloroso. Los meseros del restaurante sobre ruedas, más mediocres, más sosos y más sucios que todo… A su largo y a su ancho, Colombia es así: discontinua, ignara, sin higiene, pobre… * 99 * Frente a la violencia La decisión advino a la voluntad del dueño del Encanto al fin, cuando cayó en cuenta de reemplazar el café, helado por espera tan larga y divagada. Mantendría la tierra. Por indecibles, por inenarrables que hubieran sido o llegaran a ser dentro de la actual sociología detonante del país, el fracaso, el colapso, la finca quedaría; inerte, pero indesplazable. La maleza del abandono se tomaría la molestia de conservarla, de guardarla para el futuro. Por ahora iría pero no a servir como sangrienta burla de los miserables, que convertían el dinero, el esfuerzo y el amor por la hacenduela, en chantaje. Y esperaría. Conversó reiteradamente con Mono. Ahincadamente espulgó los datos sobre vericuetos y deshechos, por donde pueden acortarse caminos. Los pertinentes a excursiones del cuidandero y compañía; conducta y calidad de los demás trabajadores. Obtuvo datos satisfactorios del vaquero; Mono le conoció bien. De los restantes, el peón nada aseveró; los juzgó levantiscos, brutos, contaminados por el inexpulsable virus político; pobrísimos y sugestionables por una personalidad destacada. La Señora no se opone ni alza el grito al cielo cuando él le espeta: —Voy a la finca. Ni riesgo de más burlas toleradas. Haré lo que pueda. Prepárame vestidos completos de peón. Tomaré precauciones. Volveré vivo. La esposa conoce al señor. Cuando este habla telegráficamente, no hay que oponerse. No cambiará. Además es algo astuto; enterizo. No el guapetón clásico ni el valentón de plaza de ferias. —¿Quieres, necesitas ir a El Encanto? Buenos, ve. La vida carecería de significado si nos sentásemos a esquivar los deberes. Careceríamos de vida si cada alegría la cercenásemos de cuajo. ¿Debes ir? Anda. * 100 * Gustavo González Ochoa h Frente a la casa, por la manga, a pleno resisterio, viene un hombre. A pie. Paso regular, no se apresura. No luce cansado. No es flaco ni gordo. Ni más catire ni blanco que los demás moradores de la región. El rostro, impasible, nada enseña. No transfigura amor, odio, ira ni poesía…. De la apostura general del viajante; de su mirada indeclinada hacia la casa, puede colegirse un espíritu poseído por definitiva, violenta decisión. Viste a lo campesino; sin ninguno de los aditamentos habituales a esta gente de trabajo; ofensa-defensa: ni machete, garrote, escopeta ni zurriaga. Horro de matalotaje, aunque no parece habitante cercano de por ahí. Apenas carga soga de vaquería enrollada en el brazo izquierdo. O colgante en él, mejor dicho. En el dombo del sombrero cañizo trae, ondulante y prendida con gancho de nodriza, una cinta ancha, gruesa y negra. El marchante arrima a la casa de Chagualo. Golpea la puerta con sobrante energía, sin apoyarse en pilar o muro. No se destoca. Mira de frente para lo hondo de la agreste residencia como si sus vistas estuviesen tullidas y fuese a perforar con ellas la cerrada puerta. El portón, abriéndose, pone de presente la fatídica figura de la dueña. —¡’Nas tardes! Exclama el andrógino vozarrón, melificándose lo posible. —¿Quién es aquí una tal Chaguala? Responde no más, en tono seco, reseco e imperativo el visitante que no se inmuta, no palidece, no sonríe ni enrojece. —Yo soy la señora Chaguala. ¿Qué necesita? —Que venga con yo pa’llí, pa’ la manga, pa’cobrali-una cosa. –Ordena el inamovible huracán de hombre. —¿Iba-ir con un forástico, desconocido? Diga lo que sea –bufa el removido huracán de vejestorio. * 101 * Frente a la violencia —¡Venga con yo pa’ la manga! —¡Quítese l’hiraqu’e la cabeza, tan siquiera, grosero! —Yo vini-a qui-usté juera con yu-a la manga. Y-usté va. Con semejante advertencia acaricia el advenedizo las orejas de la vieja, o espantajo. Ningún cambio leve o notorio en la actitud del caminante. Los ojos, sin espabilar, mantiene en la tentativa de mujer. La voz rotunda, como al comienzo de la charlita. El forástico es como un trozo de carne congelada pero caliente. Inmóvil como un espigón, cada una de sus palabras detona irrefragable. —¡Aprenda-respetar, negro cualesquiera! No siá-trevido. Brama el muévedo de bruja ensayando cerrar la puerta. El hombre da una patada en la madera y esta corre vertiginosa, escapada de manos de la tal Chaguala, a quebrarse en la tapia. No más rápida, sin embargo, que el impávido huracán humano cuyas manos se ciernen sobre las del endriago, que reúnen en un haz delantero retenido férreamente con la zurda de la visita. El brazo derecho del hombre, como un boa ductilísimo, poderoso, se enrosca en el talle de la hembra. El cuerpo indiferenciado de la cual, tal si fuese diabólico paquete, queda horizontal en la axila del macho, dentro del sobaco, que se cierra espasmódico, poderoso, como vulcánica tenaza. Para variar, la visita cambia de expresión: prende los ojos como dos bolitas de fierro líquido; fulguran enloquecedores. Todo lo demás es la parsimonia del caminante del potrero. Andando con el fardo horizontal pataleante, le acaricia él con este piropo: —No quería ensuciarme tocándola, asquerosa, langaruta. Pero si mi-obliga, bueno. La furia aterrada, demudada, dominada, apela a la execrable voz para defenderse: —Socorrooooo – defiéndamen- pajaritu’e los infiernos, andá llamá Chagualo, ¡Martinitaaaa! —Si sigue berriando le metu’n culeru’en la jeta. – Acaricia de nuevo la catapila montuna. —No me da miedo que vengan, sino asco-‘ila. Pajarito y Martina aparecen. Miran la escena. Quedan despavoridos, como sembrados, incapaces de mover ni el quinto dedo. El hombre con el esperpento bajo el brazo, no para mientes en si alguien viene o no. En si hay gente cerca o lejos. Si le miran o le dejan de mirar. Pese al pataleo del virago marcha impertérrito, sin afanarse ni tropezar. Tira la carga subhumana dentro del pesebre. * 102 * Gustavo González Ochoa Húndele las manos, tomadas siempre con su zurda, en el epigastrio. La bruja berrea a más y mejor. —¿No se calla, cochinada? Extrae un harapo inmundo y una escarpia ferrocarrilera de algún bolsillo. Levanta un pie y pisa la cabeza del súcubo, sujetándola como si fuera pisada por el Peñol. No puede comprenderse por qué no se resquebraja el cráneo. Deja el trapo untado entre los labios de la prisionera y con el clavón lo introduce. Apelmaza dentro de la boca y apelotona en el antro. Apisona llevándose raigones, de tal modo terebrante y hondo, que parece enclavar la tela en el duodeno. Suelta el hombre a la bruja que escapa a la carrera, lidiando por quitarse, por sacarse el pañal, pero en vano. No le da tiempo el viajero. El viajero desenrolla la soga vaquera, hace el ojal, volea por lo alto. Una linda elipse de rejo retoza un momento en el aire y cae. El cuerpo fugitivo, enlazado, vuelve a las manos varoniles. Recobrado, con la sencillez del niño que hala de su livianita cometa. El hombre, a Martina y a Pajarito, implorantes hace rato alrededor de la tragedia, ordena: – ¡Se callan o les met’un garrotazo!Usté, tominejo, vall’-arréglese. Se va con yo o se va pa’ la cárcel. Descoja. Recoja todo lo que tenga puái y llami-a Chagualo y a los alcagüetes qui-andan con él. Usté, boba, empaque. También la liberto. La hominaca de Martina no logra obedecer. La sangre se le agolpa en el seno. ¿En cuál, pues? ¡En el pecho! Cree ahogarse. Palidece insabiblemente. Cae golpeando la cabeza contra un bongo. El hombre aparecido ata al infernal aborto de bruja a un estantillo, sin preocuparse por la desmayada. Vueltas de rejo en el tórax, en el abdomen, en las piernas. Las del tronco, con miembros y todo. Ella queda como un animalejo estrambótico, siniestro. Al frente, recostado en la canoa, el hombre empieza a monologar: —Usté, diablo con naguas, mató la otra noche, con su brujo y con los del Encanto, a mi novia… Qu’ibamos a casanos. Matú-‘a los taitas de mi novia y a los hermanos. Mangualados to’os. Y se robaron el gana’o y todo lo de la casa se lo robaron y una platica que tenían guardada. Ahora soy yu-el que matu-a usté, asina en pecao, pa’ que se la carguen los diablos que con usté acaban de llenar la paila y queda sobrando di-usté. Supe cuatro cóndores que le di-a Pajarito; ayer bají-averiguar. Allá-n-daba el niño, mandado por usti-a ver que veía. * 103 * Frente a la violencia Pero no la mato, hasta que no venga el brujo a defendela y-hasta que no vengan los muchachos pa’-qui ayuden a defendenla. Le voy a quitar el trap’e la boca pa’ que se de el gustu-e gritar harto y berré llamando-a todu-el qui-haiga. No me da miedo. Me necesito vivo. Los ojos del montañés continúan en llamarada, fulgurando a la insaciable verduga, ahora desgraciada. Por lo demás, el hombre se mantiene imperturbable, impávido, como si chicara una taza de agua de panela. Chaguala se debate, patalea, golpea con el testuz el verraquillo donde la retinen las ataduras. Los nudos, echados por el Hércules desconocido son totalmente ciegos. Ni siquiera ceden las vueltas sobre el desgarbado corpacho. Desencajada, escurrida, súbitamente decrépita, babeada, meada, exorbitada, insulta estrepitosa, satura el aire de chillares con léxico teratológico. Pide favor. Pide socorro. De todo. Al fin se aminala, se apoca: —Perdóneme, que yo le repongo. ¡L’entrego todo mi guardijo! Me comprometu-a i’me pa’ parte leja. Déjeme, por su mamá. La impasible indiferencia del verdugo es aterradora. Medio sentado en el filo del pesebre, enciende un tabaco. Deja caer ambos antebrazos y re-entona: —Ahora pague las verdes con las nuevas. Si-hacen los guapos y no pasan de gavilleros. En manada-‘busan de mujeres y gente dormida. Pero pa’ uno, o pa’ veinte, di-ustedes con un valienti-hay. La mato pa’ que’l diablo s’-engüese con usté, bruja inmunda, marimachuda y cochina. —¡Demen agüita, por Dios! El permanece quieto, fumando. La quejumbre de la vieja, sus gritos y llamados se extinguen poco a poco. El pánico, la sequedad de las fauces, la inutilidad del esfuerzo reunidos aniquilan la energía de la odiosa. ¡El pánico! Desde el primer momento, cuando sintió sus muñecas esposadas, agarradas por la izquierda del peón. Tuvo la certidumbre: luchar con este hombre sería como pelear con una roca inerte, pesada, indomable. Vuelve Pajarito con un baulito al hombro. Mira y queda de nuevo estupefacto. El victimario se acomide por fin a levantar a Martina quien se interesa por su mísera suerte preguntando: —¿Me daría-‘lguna maluquera? ¿Pero ya golví-en sí? * 104 * Gustavo González Ochoa —Vay’-échese agua fría en el turrumote-la cabeza. Tome café pa’ que se le ahuyente el mal y tráigami-ami, caliente, bien dulce, ¿Aloye? —Pajarito: ¿le avisu-al bruju y-a los muchachos? —Eh jóoooo! Yo nu-aviso. Pa’ eso son bien descara’os. Qué se jodan y se los cargue-l diablo por malucos y alzaos. Pajarito, dando salida a los insultos aprendidos en el monte, se evade del estupor. Reúne el odio, la inquina acumulados durante días inacabables de servidumbre, de mezquindad y de miseria padecidas sin tregua ni descanso. Todo se agolpa, se amontona ahora y lleva al niño, inválido pedagógico, a terminar su filípica con esta denotación: —Sí. ¡Qué carajos! ¡Qué se los lleve-´l diablo y los tire de cabeza en lo jondo y pa que no güelvan a ver na’a de tuito lo qui-han pañao! El castigante ordena al párvulo: —Váyase pal´-orill´e la quebrada yespéremihasta que yo llegue. Anque me demore y roncé harto me-´spera, ¿Aloye? Luego vuelve el sermón para la atada: —Al patrón di-ustedes tampoco lo dejan dentrar. Lo tienen miedoso, espantao. Le robaron la finca y se-‘stán robandu El Encanto. Usté matu-a Juaquín, que lo teni-enyerba’o, a la traición. Pajarito la vido, de retruco, por que le dio miedu’-e los ruidos y salió a ver. Y trabajaba pa’ la viejita que le tení-en la montaña-en triste rancho go tambo. La hija de bruja, mal habida y demás, tiene ya el alma colapsada, es un ¡Ay! continuo. De vez en cuando clama, más de la otra vida que de esta: —Agüita! Un agüita. Pero nadie le hace caso. El hombre por fin se mueve. Descuelga el cuchillo pica caña de un zuncho en la pared y se da a catarle el filo y la punta. El aborto de bruja, desvencijada, hace el supremo esfuerzo; grita llamando al marido, al niño, a Martina. Pero su vozarrón, hace ratísimo perdió vigencia. El antro jetoso solo deja pasar miedo inverosímil; miedo como el de los demonios ante el Señor el día de justicia. Regresa Martina con dos tazas de café, una pila de panela raspada y dos pañadoras para revolver. Ofrece una a la visita con esta dedicatoria: —Coja, mi don, pa’ que se le abaje l’alteración. * 105 * Frente a la violencia Intenta llevar la otra a los labios del ama. El justiciero, de un manotón, lanza la vasija y empieza a paladear la suya, con lentitud, sorbo a sorbo. Frente al atadijo humano, a medida que toma la bebida panelosa, pregunta: —¿L’-interesu-a usté la sed de los que mató? Ellos tan siquieraeran muchachos y tenían porvenir yeran trabajadores. Usté no tiene porvenir y los asesinó cuadrillada. A cobráselos vine. Transcurre otro rato sin más ruido que los quejidos de la gurre. Una eternidad. La machorra vierte sangre gotereada por las cuevas de la nariz, por la boca cavernosa. Las ataduras se hunden lentas, precisas en su carne, exagerando la prisión. Las que pasan por los calabazos largos y sutes de sus senos, dificultan la respiración. Se desmaya. Queda fofa entre el rejo, como un boje denegrido, trampa para chuchas gigantescas. Por el lado derecho aparece Chagualo. Repara en el extraño y en el envoltijo adherido al estacón. Se apresura. Viene del trabajo, el machete o rula, filudo, brillante, en la mano. Sin vaina. Horrorizado, los pelos de punta, la piel de gallina. Estalla al pie del establo: —¿Qué´s eso? ¡Suéltela di-ái! Ella corea la intimación con voz purgatorial, campesina, pueblerina: —¡Ay, mijo, me matan! El negrazo, alta la rula, se lanza, se abalanza apremiante. El desconocido toma el picacaña y acepta. Frente al brujo infecto, el ajusticiador, dueño impávido de sí, frío como horchata, dibuja más gambetas que mico en rama alta. Chagualo comprende la situación: nada sacará. Pelea con un aparecido, con unespanto. El espanto considera innecesario prolongar la bobada. De un golpe, con el lomo del cuchillo quiebra la muñera del contrincante cuya arma cae. —Siéntese-ái. Ordena inapelable el victorioso. Le obedece. —Ustedes mataron y robaron a mi novia y-a su jamilia y ya pensábamos casa’nos. —Nosotros no… trabajábamos con mi capitán nigua. Intenta eludir, llorando maricamente por el porrazo, Chagualo. – Si dice más lo liquido. No abra la boca. Yo vini-a cobrarles la maldá. Matu-a esta puercada. A usté no. A usté todavía lo menesto. El hilacho de picador de caña, con punta amellada, de filo borroso, se entierra despacio, se sume consciente, penetra repugnado en el costado izquierdo de la bruja. * 106 * Gustavo González Ochoa Dentro, es revolcado, revuelto, removido… hurgada la entraña con él. Y ahí dejado. El humano ludibrio muere a paso no presuroso. —Que caiga derecho ond´es. Amén. Y usté Chagualo, siga derecho pa’ la casa. El dolorido mancoreto, viendo hinchar su mano, sigue al hombrón. En el corredor, donde Martina hace pucheritos, la visita ordena el dueño: —Búsqueme la plata que se robaron ‘onde mi novia. —¡Pero si nu-había plata! … —Búsquela. Más de 4.000. Ella me lo puso en l’última carta. Cuanto tenían y pa’ qué. Un zurriagazo impone obediencia. El pandillero abre una puerta. Llora como un pelado sin tetero ni quien se lo proporcione. En un rincón del cuarto remueve unas muleras viejas. Aparece una cuyabra enorme. Mete la mano en ella. Rebruja un poco y saca un paquete hecho con un pañuelo. El pañuelo lleva el nombre de la muchacha que el negrazo ni sabe leer. El mancado se da a contar montoncitos de billetes. Del corredor vienen voces. La catapila humana ni atiende a ellas ni se inmuta. Chagualo se alegra visiblemente. Tres hombres, afuera, conversan con Martina. Se refieren a la vieja muerta, colgada en el estacón de la pesebrera. Se oye a uno decir: —No la quise ni-an tocar. Me repuné. Los tres asoman al cuarto. Uno intenta levantar la estaca que en su mano lleva sobre la cabeza del vengador. El vengador alza el brazo derecho. Agarra la estaca. La arranca de manos del estaquero. Sobre él la blande, callando y el oficioso defensor viene al suelo para no levantarse tal vez. Otro de los noveleros exclama: —¡‘Ora si, Chagualo! Las vas a pagar toditas juntas. Puáa viene‘l anim’e Juaquín. Esta noche quizque llega. El tercer velón añade: —Harto nos has fregao y obligao y explotao. Metéte en ese botín qui-ái no te’-spantan la familia de l’otra noche. —¿Cuántos animales se llevaron pa la feria di ‘onde mi suegro? —¿Caso quitamos ganao ninguno, pues? Gime hipando el brujo. —Diga ligero que tengo qui-hacer. Otro lapo enseña obediencia. —Jueron meros trenta y cinco. Una bicoca. —Treinta y cinco a trescientos. Saque di-ál y cuente. * 107 * Frente a la violencia Chagualo se hizo el remiso un ratico. Entonces los dos trabajadores, ansiosos espectadores mudos, se abalanzaron; destaparon cuyabras grandes y pequeñas y chicas y empezaron a botar y botaron al piso fajos de billetes. Y a recitar del abigeato, aquí, en El Encanto y en tal que cual parte. De los caminantes desvalijados o muertos; con nombres y señas. Las relajaciones y compañía con Mayordomo, con el capi Nigua. Las metidas al monte, escurriendo el bulto a la policía y soldadesca. Sacaron las largas conversas a media noche para planear las excursiones de bandidaje; las incursiones contra la vida y bienes de los moradores pacíficos. Refirieron las prédicas a los campesinos humildes y modestos, zonzos, para conseguir prosélitos so pretexto de pobreza, de política, de la manida explotación de los ricos; de la mísera vida del trabajador y de cuanto podían inventar. —Plata sacan de los bolsicos de los muertos. —Hijuel-diablo si-hay harta – comenta uno. ¿Cuántos terneros se trajeron di-allá pa’l Encanto? ¿Cómo, terneros? ¡Todavía no llena! —Pues se trajieron once. Ech’-ái la plata. El recién lisiado, con la mano válida, recoge, cuenta, brega por esconder. ¿Qué puede hacer el infeliz? Obedecer. Nadie es más vil frente al valor, que un guapo. Sino la envidia ante la ajena fortuna. Viles, abyectos. El otro peón, implora a Martina por alguna bebida para refrescar y comenta: —¡Y venidu-a ver, la tal violencia, con esta lay’e violentos! Ya nu-hay tal política, ni tales probes, ni cos’-ejornales, ni cobrad’e muertos, ni nada. Todu-es pura angurria. Angurria purita. Matan pa’ robar. No los llena naides. ¿Qué vamos a entender nosotros de política ni d’eso? Nu-es sino robo. El peón parce un orate en patio de manicomio predicador de otros locos: —Yo mi-acuerdo cuando comenzó la vaina: vinieron cachacos a sonsacarnos con la rivolución y los mal pagaos que´ramos y lo del partido caído y ¡Qué pil’e cuentos¡ Yo tan bajado que casisito me voy. Yo’staba muy chino y a lo qui-uno crece lo llevan a votar com’un ovejo. ¡Y ne-es sino pa’ gamonalianos y ellos subisen y pa’ ellos vivir a gusto y uno bien freguetiado, bien acorralado, bien pobre, bien enfermo y bien inorante! Ya ve Mayor. Yo-í cuando lo consiguieron. Le dijeron montón de ternezas de la tal política y que triunfábamos. Ahore-´s un ladrón igual que Nigua y que Chagualo. ¡Es que si son! * 108 * Gustavo González Ochoa ¿Y del Juaquín qué dice, Martinita, y vos ole? Supites que le tajadió la cabeza la vieja pa’ que no contara. Ajualá’stuviera Pajaritu-aquí pa’ que dijera. ¡Ai si-ay guapos! El visitante cortó el discurso con una orden a Chagualo: —Las cosas que se robaron. Ponga ái la plata. ¿Cuánto le dio a Mayordomo? —Pues nu-hamos arreglao. La vuelta de Martinita, egresada a mitad de la conferencia del destripaterrones, corta el diálogo. Qué piltrafa se volvió Martinita en un momento. No aparentani la mitad del alma – si alguna tenía – ni la mitad del cuerpo. —Tome la bebidita, niño Julio y nu-hable tan bastante que no’ste el palo pa’ cucharas. —¿Soltó a la bruja, Martina? – Preguntó el vengativo. —¡Eh… yo… con qui-alientos! —¿Cuántu-hace que trabaja-quí-esta muchacha? Sigue el hombrón dirigiéndose al maniquebrado. —Pregúntele a ella. ¡Ai-tá, pues! —Usté es el que dice. —Póngale cinco años. —¿Cuánto le deben, Martina? —¿A yo? ¿Luego yo también gano? ¡Caso mi-han da’o nada! —Pues coja y cuente. Sesenta meses a cien. Vea: coja sesenta paqueticos de estos. —¿Sesenta? ¿Y cuántos con esos tan hartos? Los dos testigos cuentan el dinero de Martinita. Y añaden, por orden superior, algotro por prestaciones. —¿Y Pajarito, cuántu-hace que trabaja? —¡Avemaría! ¿Va seguir? Valiente endorga… yu-a Pajarito le pago to’o. Los testigos de vista acuden: mentira. No vio un centavo en su vida; no sabe que puede cobrar su trabajo. —Cogé vos, hombre, unos tres mil, ordena el ajusticiador, y-otro poco por las carajadas esas sociales, y ahora se los das. Terminadas las cuentas, el huésped huracanado patea las cuyabras. Más de cincuenta mil hay en todas. Las monedas en hojas secas del bijao; billetes en mazos, todo a patadas, al corredor, al patio, a donde caiga. —Decile a Martina qui-apure, ¿Querés? Nos coge el oscuro. Pide a uno de los muchachos el representante de la autojusticia. * 109 * Frente a la violencia —Con gusto, señor, responde el trabajador dejando de mirar las fortunas esparcidas, mientras su compañero interroga: —¿Y vusté qué es? ¿Es de l´-autoridá? —Después les digo. Andando, Chagualo. —¿Pa’onde me va-llevar? El negrazo, el vil, se emperra a berrerar. Chilla y gruñe como un cochino que operasen a sangre fría. Seguido de los trabajadores le lleva el parecido hasta la pesebrera. Entre sus alardes de miedo, apenas se distingue de cuando en cuando: —No mi-haga sufrir. Téngame caridá, mi amo. Le enlaza. Le ata a otro pilar frontero al de la seudohembra muerta. Aprieta las ataduras. El mísero ni hace repulsa ni protesta. Únicamente implora: —¡Téngame caridá! Da asco semejante catadura de negro manejado por un montañerito más bien zongo y cotobo, más bien indiferente. La distancia entre ambos está en el alma. El montañerito posee una. Chagualo alberga un diablo. Terminado de liar el brujo, recibe la amonestación: —Lo dejo pa’ que se lo jarten vivo los guales. Con vusté no m’ensuceo. Yo soy Zoilo. Denunciemen todos si quieren. Vivo en el pueblo Zoilo. ¡Upa, muchachos, vayan cojan! Robar al diablo no es un peca’o. Ellos y Martina se apuran. Martina ayuda a pañar diciendo: —Este pa’ yo, este pa’ Pajarito. Por la mañana, los dos peones toman el trenpara sus pueblos. Llevan dinero. Podrán trabajar por de cuenta propia. Por la noche, sabandijas ruñen el cuerpo de la pelandusca. Atentan contra Chagualo, sediento, macilento… Desde las primeras auroras gallinazos otean y caen revoloteando sobre el cadáver. Por manadas. Peliándose las piltrafas hediondas. Arrancan trizas de los senos chorreados que, en su largura, parecen ofrecer al suelo la esterilidad de sus pezones. Chagualo mira y desfallece. Delira con el ánima de Juaquín. Cada momento, en la noche sin acabar, la ve venir en forma terrorífica, a cobrarle la vida, a cobrarle la muerte, el asesinato, los jornales no pagados. Juaquincito puebla los delirios del infeliz en la noche sobreabundante; viste formas grotescas, larguísi- * 110 * Gustavo González Ochoa mas, inverosímiles. Minuto a minuto Chagualo puedo soltarse menos, porque la cerne se hincha y aprieta bajo los rejos. Zoilo recoge a Martina y le ayuda a llevar el cajón. Ínfimo cajoncito de desposeída que la pobre de espíritu una para guardar los haberes conseguidos en años de esclavitud. Nada; cuatro harapos son su tesoro. —¿Qu-hizo los billetes, Martina? —¿Esos? … los llevu-en el seno, mi don. ¿Onde más? En la quebrada espera Pajarito. Llora como todo un abandonado: —¡Ay! Yo tan güerfanito! ¿Ora p’onde me llevan a yo? —A ver: ¿Le dieron una platica? —Si me la trujeron. ¿Di’onde resultó? ¿Yo qui-hago con todu-esto? —Muestren lo que llevan. Escarba el cajón de uno y el baúl o caja de la otra. No hay objetos, ni cosas, ni valores, ni la honda de un niño; ni los polvos de una dama. Las intrínsecas nadas. —Tiren esu-al agua- no tieni-uso. —¡Pero no tenemos más! No tenemos sinu-esto. ¡Semos güerfanos! —No li-hace. Aluego compran. Librada, Martina suelta el torrente. Insulta a los Chagualos con la verdad desnuda. Era más insignificante en esa casa, ella, que una bestia. No le permitían ni dormir. Nunca le dieron muda de ropa, aunque fuese sobrada. No dispuso jamás de fondos para un tabaco. Le pegaban con el arriador, desnudándole la espalda. Verdugos, negros, paniaguados machinados con el diablo. Pautaos con el mesmo Satanás. —Nu-es por caeli-al caído. Per’ojalá se los cargue el patas. Llora la desvalida. No sabe si es por la dicha de la libertad, por la aflicción o por el incierto futuro. Puede ser confusión a causa del tesoro que lleva. “No vall’-y me lo rapen”. Llora y por primera vez alcanza a ver el cielo con la hermosa luna declinante, sin necesidad de mendigar un momento para sí misma. Emprenden los tres el camino de El Encanto. Llegan tarde. Espiados los recogidos. Camino pedregoso para ellos, carentes hasta de cotizas. Mayordomo y la peonada tertulian en el corredor delantero. Alguno y Garitero retozan en el patio. Fogones apagados hace rato. En la cocina, Muchacha * 111 * Frente a la violencia brega por zurcir alguna prenda, pero más cabezadas da que puntadas. A lo lejos se oye el ensayo de una guabina en dulzaina. —Buenas noches. – saluda Zoilo, tan cortantecomo siempre. —Buenas, responde el coro. Mayordomo ofrece: —Dentren, no más. Prosigan. Se relame el encargado pensando en embajada de Chagualo. Martina y Pajarito déjanse caer en el suelo, cansados, y pónense a mirar a Zoilo, quien ya indaga con brío: —¿Quién es aquí el tal Mayordomo? El cual, oyendo el tono imperioso, desconfiado, resuelve hacerse el gustador y dirige la palabra a los del suelo: —Pero vea: no se siente ái. Vengan pa-cá y-acomodesen en el banco. Zoilo repite la encuesta: —Yo soy don Mayordomo – respóndele – ¿Qué cuentu-es ese di-un tal? —Necesito que me presti-un arriador, un momento. —¿Un araiador a est’-hora? ¿Y con tanta altanería? ¿Pa’qué no trajo el suyo? —¡No me dio la gana! Quieru-el del tal Mayordomo. Los peones y toda la muchachería de ambas fincas, paran la oreja. Presienten tragedia. Se emplazan a la expectativa. Mayordomo, desconcertado ante la sorprendente frialdad del desconocido, intenta un bofetón. Es más alto. Luce más imponente. Parece muy superior a la figura rechoncha de la visita. El topón se frustra. El brazo que lo traía es agarrado en el aire, desencogido y estirado hacia los pies con tal rapidez, de modo tan rotundo e implacable, que no queda réplica. Los circunstantes, convencidos de la ausencia e imposibilidad de pelea, sueltan la carcajada. En un rincón, se murmura el comentario: —¡Hijue-los infiernos la grúa! Mayordomo no tiene alternativa. Ordena: —Tráigale la zurriaga, pues, usté Mochilo. Ai-ta no más el pie- la cama. Y tratando de ganar tiempo, de sacar el cuerpo a la furrusca, interroga a Zoilo: —¿Nada más que’l arriador quiere? ‘Tamos pa’ servile. El preguntado responde, recibiendo el látigo. —Los veu-a to’os ái. Quiero que todos sepan que usté y-otro di-aquí, mataron la otra noche la familia íntegra del Moral. Oigan pa’ que se sepan que clas’di-ave * 112 * Gustavo González Ochoa tienen de capataz y la lay’-e Mayordomo. Ajuntao con los Chagualos liquidaron a to’a la familia y se robaron los animales y lo que había sin dejar una coscoja. Pa’ eso necesito el fuete. ¡Tome¡ Tranquilo como un remiendo, no le importa si los presentes defenderán o no a su superior. Bate el látigo contra el tórax, las posaderas, el rostro. Restállalo una vez y otra, y ciento y muchas. El flagelado hurta de lado y lado, saca el quite, retrocede, salta, brinca, se agacha, busca manera de huir, de encontrar armas, de escapar al escondite. El flagelante no le deja, le ataja y circuye con una muselina de mil puntas vibrátiles agitada a todos los vientos. De por ahí comentan: —¡Eh avemaría… nu-erra pipo! Cada golpe suena como un martillazo menudito sobre un cobre empezado a rajar. De la piel herida emerge la sangre, emerge de la nariz, de la boca. —Ahora si, Mayordomo: ¡D’esta no salís! Gritan desde el coro de mudos testigos indolentes para la defensa. —Quien le veía tan cálido con los pobres y tan bravo con los que mataba, y veánlo ahora: no d’un brinco. —Llamá’Chagualo que ti-ayude, hombre. ¡No sias bobo! Pullan e insultan pero no se acomiden. Mucho hay de odio rebosante en los dichos y en la indiferencia de los muchachos, y otro tanto de indiferencia hacia el mandón. Y grande dosis hay también de contento, de venganza. El aporreado grita, implora misericordia, ayuda: —¡Socórranmen; defiéndamen; quítemen esi-hombre; tráigamen una-rma! Cae. La peonada se da a mirarle, impasible. Muchacha, ella sola, recuerda el deber de la misericordia y pide: —¡Apuren! ¡Traigan el vinagre pa’ flótalo! ¡Hay que flótalo pa’ que no le den parasismos! Garitero, más avispado, más vivo, acude con una botella recomendando: —Aquí‘sté-l valiente. Sobelen que son eso curab’el las ñomas. —¿Di-onde te sacates eso? ¡Confiscao! ¿No ves que’s veneno? – regaña Muchacha. Al fin no le practican la flotación. Ambos: niño y niña, agotados por la intentona terapéutica, por la tensión nerviosa del espectáculo, estalla en gritería; se desmoralizan; les invade el miedo. Ahora no serían capaces de tocar al caído ni * 113 * Frente a la violencia para untarle enjundia. Ven, en el hombre del arreador, al mismo diablo. Garitero al fin cae espasmódicas. Se pone morado, lívido; deja de respirar entre fatídicos clonus de su cuerpecillo grácil, flaco, anémico. Levantan al muchacho con pringues fríos; sacudidas; llamados. Recobra el sentido el infeliz y averigua: —¿Me dio váguido, go qué? Pero al herido, más necesitado y urgido de alivio, nedie le fricciona, ni cura, ni brinda una vil pastilla. Botado en el suelo, copiosamente se desangra, a la vista del público hostil. Zoilo se vuelva a la sirvienta para ordenar: —¿Usté‘s Muchacha, no? P’es déle comida a esta mujer y este niño que no preban ende’l desayuno. Con el embolismo de la azotaina, nadie prestó atención a Martina ni a Pajarito, mudos asistentes. —Oritica se la’reglo, señor. Y pa vusté. También quedrá. —Usté verá. —Eh, demás. Un bocado no deja di-haber. ¿Y usté cómo supo y ái perdona? —Hay mucho quien cuente, Muchacha. —Ya ve: y-aquí cerquita nosotros y tan i’norantes de todo. Per’usté si es caliente. ¡Caracho! —No crea; pa’ un infeliz, cualquiera. —Vela en mano, callando, Quililo inspecciona a los del quicio: —¿Onde-‘staban? ¿Qui-andan haciendo pua-qui? ¡Si son los di’onde Chagualo! Garitero se acerca a su colega e invita: —¿Vos a qué vinites a est’-hora? ¿No te dio miedu-el camino? Miná pa’ la cocina quialla’blamos mientras hierve la comida. El vengador, frente al vapuleado, se sienta en una montura. De inmediato surge un aluvión de preguntas… El azotado se queja, chilla, jura y perjura. El forastero inicia la historia de la masacre en cada de su novia. A un rato, Muchacha se llega al hombre, dadivosa: —Tome, señor, que y’es tiempo. Nian bien despache aquellos le batu-n cacaíto. ¿Le provoca güevos mergidos? * 114 * Gustavo González Ochoa —Venga, Martinita, com’algo, que debe’star muerta. Deje-lagrimiar y cuente que fue lo que pasó. La sienta en un cajón; la surte de comistraje, bate la chorota o chorote, y pide la historia completica: —Cuéntenos toito, ¿Aloye? Martinita, mientras come, entre bocado y bocado, relata la historia, toda la historia dolida y vacua de su vida. Ahí va refiriendo poco a poco, hasta llegar a la jornada de la tarde. El patético relato del martirio de la bruja y castigo del negrazo conmueven hasta al pobre azotado que empieza a comprender la “gran vaina en que se metió con el Zoilo ese”. El Zoilo ese, muy entrada la noche, suspende la salva de indagaciones populares para reiniciar su manera peculiar de dar órdenes en casa ajena: —¿Usti-a qui-horas despierta, Muchacha? —¿Yo? Si no le madrugu-harto, esta gente me zumba. —Acueste a Martina y-a Pajaritu-en cualquier rincón y nos prepar-un desayudo temprano que tenemos qu’-ir a coger el tren. Y váyanse a dormir. Pero los labradores no hacen caso. Rodean al visitador y enhebran una sarta de comentarios como para no acabar. —Por esu-era que tal y tal… —Yesto y aquello… —Qué tal si no… —Quien lo ve, haciéndose el morrongo… —Y el refugao… —Y-el santurrón… —¡Nu-hay naides más peligroso que‘l que si-hace el santo! Para la media noche el palique continúa. Nadie volteó a mirar al herido. Mayordomo tres o cuatro veces se esforzó por levantarse, sin lograrlo. La última tentativa resultó en caída del aporreado cuerpo sobre uno de los peones ñangotado contra el cancel. El ñangotado se deshizo del caído como de una alimaña, lanzándole de sí. —Bueno, –explica Zoilo, de golpe–. Tengo que madrugar. Recojan esa mortecina di-ái. O si no les provoco ensuciasen, déjenlo tirao. Nadie se acomide. Solas, las dos mujerillas se aprestan, compadecidas, a entrar al enfermo: —Alzá vos de los sobacos, ¡Ole! * 115 * Frente a la violencia —Ni bamba; yo no apecho con tanto! —Antoes arrastrao. Jalálo di-ai! —Yo brego. Peru-es que se me zafa. ¿Qui-hago pues? Muchacha, al fin mujer, se energiza; apostrofa, con lenguaje rústico, al coro masculino. Elocuente, honda: —Vustedes sí que son bien perecidos, carajo. ¿No ven qu’es un enjermo? Pue’e ser maluco pero-ya es un dolido. ¡Maulas! Percátesen y cójanlo y manque sea rumbao pónganlu-en la cama. ¿Inoran qui-un enjermo es diferente y no es bueno ni malo? Más pior es con yo, ¡Y-ái me ven sudando la gorda! Dos peones se conmueven y botan el cuerpo lacerado sobre una estera de chingalé. Martina indica la terapia aprendida en casa de la bruja; la que esta ejercía con los trabajadores magullados: —Haceli-un friegue-salmuera, y si tenés tantic’-arnica, embutili-una pistraja en agua dulce. El guelve a lo que sia tiempo. El hombrerío no se acuesta. Arman nueva rochela de cuentos y chistes. Triscan al mayordomo. Inefable, indeciblemente triscan a la bruja muerta. Hace la evocación de billetes desparramados en el patio y corredores, a patadas, a la vista del condueño, impotente. El entierro simulado por la diablesa, pormenorizado por Pajarito, las totumadas de dinero botado; los fajos de billetes pagados a mano fuerte, todo les abre el deseo de merodear por la cada a ver si algo quedó. Una de las sirvienticas, oídas las sugerencias, dice a la otra: —Ya se les abrió l’-andorga. Mañana no trabaja-quí naides. Ai-ta pues. —Si Mono-‘stuviera, no pasa nada. – Responde la comadre. —Ora-cuestesen. –Ordena por vez postrera Zoilo. Esi-hombre no se baj’-e la cama en quince días, sies que se baja. Perdonen mi metidez pero les aconsejo que‘speren con formalidá’l patrón. A todos los patrones di aquíse los es están comiendo vivios los encargaos. No destruigan esto más de lo que-‘stá, hasta que nu-entre alguno. —Vaquero: ¿Usté me podía prestar dos bestias pa salir mañana y-ir con yu-a l’-estación pa’ que las traiga? —¡Cómo no! Yo le presto las bestias. Alguno sale con usté. —¿Vusté lo que quiere-‘s que esi-hombre se muera-ái com’-un perro? Mándele un remedio a lo que llegue. Implora Muchacha. —¡Com’-un perru-es mucho! * 116 * Gustavo González Ochoa Montado en un machito algarrobo o digamos en el bambuco, Zoilo a la mañana siguiente se despide: —Si l’-autoridad juera macha, nu-había violencia. Pero nu-hace nada. No le conviene. Siempre de la oreja tunga. ¡Cada autoridad pesca poquito! Y ustedes aprendan; lo qui-uno no se gana trabajando, quema la mano com’-un tizón. Es mejor no tenelo. Eso es la hombría, saber levantar muñequiando y cuando haiga, gastar. La vida le va indicando a cad’-uno: lo de menos son plato, plata y vestido. Lo demás es qui-haiga corazón… ¡Adiós! * 117 * Gustavo González Ochoa h El señor neutraliza el miedo con astucia. Toma datos: habría tren de carga algunas estaciones más acá de la usual. Zarparían, con entre quince y veinte piezas, de las dieciséis a las veinte horas. Los trenes de carga son de programa incierto y tortugoides. Ruedan despacio, con parsimonia, lentísimos. El reflector de la máquina, quieto perforador de tinieblas, simula la cabeza del quelónido, inquisitiva, lanzada contra hierbecitas y gusanos. Quietud e inercia son la norma del convoy de carga. Locomotora y jaulas, con brequeros que andan encima de sus techos, amarrandos lazos, subiendo y bajando los brazos o agitando las cachuchas o los suazas, son histéricas. Salen del marasmo de las estaciones cuando pueden, nunca cuando debieran. Se convulsionan, frenando estruendosas, donde menos se piensa. En las faldas marchan treguando: suben un poco y ahí mismo se dejan caer para coger presión. Paran clónicamente, a poquitos, vaiviniendo con sacudiones bruscos que lanzan cajones y petacas de lado y lado. El calendario preestablecido – y el no establecido – jamás se acomoda al tren lechero. Por tanto el Señor habría de esperar en el paradero, desde tres hasta treinta horas. El Señor anduvo por la feria. Compró mula bonita, desaparentada, casi revejida, buena para peón, pero halagadora para una jornadita blanda. El vendedor de competencia, deseoso de encartar al cliente con yegua colmillona, le apostrofó diciendo: —Valiente finquero tan amigo de mulas atembadas. Mercó el dueño del Encanto montura de segunda en peña del arrabal : de las mismas prenderías vista por Mono hace cinco semanas, cuando acudió a liquidarse. Durante diez días el Señor * 119 * Frente a la violencia dejó medrar barba y bigote. Al cabo se chantó un vestido de jornalero, carriel y peinilla con vaina mechosa y se personó en la penúltima estación. El convoy si estaba. Cargada y descargaba. Unos cargueros trabajan, otros miran y charlan porque en el país un poquito de gente trabaja mientras el resto del gentío hilvana chismes, habla paja y no mueve paja. El jefe de la estación opina que, más o menos a las nueve o a las once con todo y p.m. arrancará el tren. El jefe legaliza sendos tiquetes para el caballero y para la cabalgadura. —El jefe, – háblase a sí mismo del dueño de la finca, con voz imperceptible – debe ser persona de importancia. Destacada, como dicen. Es muy displicente el jefe. No mira cuando habla sino que atisba una runfla de papeles sostenida con la zurda. Con gesto ido, el jefe babea el índice derecho, como quien no quiere la cosa y repasa, con eldedo babeado, un papel y otro y varios. Cuando me responde el jefe, sigue anotando el Señor, mira sus papeles como si tuviese de frente el retrato de sí mismo. Demora sus respuestas. Así son los gerentes cuando piensan si otorgan un préstamo o no. No me alza a mirar. ¡Cuánta importancia la del jefe de estación! Apenas le pregunto si puedo atar la mulita al naranjo de la estación, él, sin apartar los ojos de las remisiones, responde: —¿La mulita? Y vuelve la cara, para la punta del corredor gritando: —¡Chilaa, Chilaaa!, ¿No va a traer algo-y, o qué? Dame la espalda, húndese en la bodega enfrascado en sus cumplidos dejándome desorientado con la mulita. ¡Es muy importante el jefe! ¿Cómo hará la gente para llegar a tanta importancia? Atando, sin permiso, la bobita del naranjo, el Señor medita: —Hay distancia sumamente grande entre la gente grande y la gentuza. Entre los colocados, gerentes, políticos, ricos, elegidos, etc., y la pobrería, el campesinado, la peonada, el estudiante, etc. —Esta diferencia mantiene a los últimos en efervescencia de humillación. Porque los segundos ignoran que importancia, es un mal, nacido en cráneos de poca monta. Pero lo desconozcan o lo sepan, la simiente de igualdad humana que en todo espíritu yace, es causa, –y no pequeña, caramba!– de desequilibrio social. Nada es tan falaz como: igualdad, fraternidad. Cuando la chequera hincha un poco, la mente vierte hacia ella su concepto. Se puede ser rico; ojalá todos tuviesen alguna fortuna. Se puede ser elegido o nombrado; ojalá a todos nos diesen algo. Mas: en todo caso tenemos el doble deber de no ser imbéciles y de mantenernos en plano humano. * 120 * Gustavo González Ochoa En la tienda de junto a la estación, con kiosco aledaño, el Señor, para matar tiempo, llama por un pocillo de café. Hay bunde. Campesinos llegan a recoger y a repartir las más frescas versiones sobre la violencia. Un tullido, gorobeto de piernas, se arrastra promoviendo misericordia: —¡La libosnita, señor, la libosnita! La gente, en el chuzo, merca cubiertas con hartos flecos, para peinillas; acciones, sudaderos de hoja de caña para aperar las de carga; clorato para la pólvora preparada a domicilio; cicletes para los guayos; herraduras, grapas; rasquetas para sutiles oficios en la finca; cuchillas de afeitar, yesca para el “deslabón”; tabacos o un cientocho; pandetrigos duros, denegridos, empanizados; pan de queso tieso; natilla apelmazada y lamosa; el indispensable espejito para el carriel, la necesaria aguja capotera o de arria… Algunos toman una copa y más, o piden tintos que endulzan chorros largos, larguísimos de azúcar. El “tiendero” se enfurece, le escuece el alma, cuando ve a los parroquianos verter medio azucarero en el café negro. Para pagar las compras hunden la manos izquierda en el bolsillo del pantalón, sacan unos billeticos doblados por mitad; los miran y desdoblan; cuentan; separan el de pagar con los dedos del lado derecho humedecidos en la punta de la lengua, como el jefe. Luego ponen empeño para redoblar el fajito por la misma línea de antes. Todos se conocen; se ven con frecuencia unos a otros. Empero: los saludos son tan expresivos como si el tiempo inagotable hubiese transcurrido íntegro desde el último vistazo. —¿Qui-hubo? —¿Qui-ái, pues? —¿Comu-es que le va, compadre? —Qui-hubu-el ganao; ¿Embarcaron siempre? Hijuel novillopa’ bien cachorro veni’-en la partida, ¿No? —¿Y di-onde-‘ra? —Te fijates en la lempu-e marrano que trajo Chiche? —¡Oiga! Siempre es que raz’-es raza. Todos estos diálogos de novillos, cerdos y mulas, los formulan por sistema, por cariño aunque cada uno sabe de cada animal tanto como el interrogado. El comentario obligado es la violencia; la zozobra; el peligro. Uno a uno juzga la situación según su querencia y su creencia. Pero suministran datos comprobados: * 121 * Frente a la violencia En el Puerto los finqueros se-‘stan saliendo a dormir al poblado. No se ven sino montones en las calles. —La gente remontada cae de noche a las haciendas. Pañan lo qui-haiga. Matan al que si atraviese. —U-al que creen que les estorba. —¡Yo no me-‘splico qui-hacen con tuitico el ganao que se sacan! —¿Qui-hacen? ¿Pues no ves la mod’-e potreros que mantienen tapaos? ¡Y llenitos! ¿Y la ferie-los pueblos? Onde si-había visto que Trueno sacara más di-una res? —Y las fincas conocidas vacidas. Di-onde Forfe no más se han perdido más de 100. —¡Así nu-hay quien aguante! —Andá-las Peruchas. Las fincas solas. Y más de pa’entro todu-abandonao. —Ois: ¡Qué fregancia la de la policía! Es la que más esperdiga. Nu-es la gente tan solamente. —¡Y el río, baja que baja gente, pa estas! —¿No quizque-‘ntraron pues, tropa pa vigilar? —Traer trajieron; ¡Pero ni riesgo! ¡Los rolos nu hacen nada. Arriman hasta‘onde ellos y di-ái se devuelven! —Ahora lo que más se roban son muchachas. Esta pa’ mí; esta pa’ vusté. Y pierdasen. —Es que mentras descojan la poli a según el partido, nu-hay tiro. —¿El partido? ¡Ve éste! ¡Son salidos de la guandoca lo qui-hay! Ahora, agotado el diálogo un tanto inconexo, salen a la luz históricas. Hechos concretos, horribles, con pelos y señales: —Los confiteros, bien establecidos en la ciudad, progresaban. Cometieron el inocente error de cambalachar la fábrica por una finca cerquita de la estación. Eran muy señores; buena gente; no politiqueaban. Ignoraban a todo el mundo en la región. Nadie podría tener de ellos queja alguna. Vinieron a conocer, a recibir la hacenduela. Los facinerosos no les dieron tiempo. A las dos de la mañana les desacomodaron de su primera noche campesina. Así, en piyama, arrastrados, los sacaron al potrero y los suspendieron de un árbol, con las cabezas péndulas. A machete voleado los decapitaron y picaron los cuerpos. * 122 * Gustavo González Ochoa ¿Qué les cobraran? Nada. ¿Cuál fue la razón de semejante crimen inútil? Ninguna. Guerra de nervios… ¡Ái t’-el tapao! El tapao, piensa el Señor escuchando, es desatar la nerviosidad, la sicosis de peligro en el país. Aprovechar la aprensión y el entreguismo de la gente para robar. Robo es el móvil último, actual de los bandoleros. Móvil material… En el inconsciente, en el bajo fondo intelectual, impublicado aun, yace el gran móvil… El poder para la anarquía. En el camino transitado, a plena luz diurna, yéndose para la propiedad, para la ganadería, Cara de Palo fue bajado del macho y liquidado. ¿Politiqueaba Cara de Palo?¡No! ¿Metía chocorazos en las votaciones, aspiraba a empleos en alcaldía, asamblea o juzgado? ¡Dios lo librara! ¿Contrachusmero? Nunca denunció a nadie. Conocía a los forajidos; por tiempo largo les socorrió en el campo sin distingos de partido. Con ellos compartió su casa, bastimentos y dejóles los zarzos como dormitorio. Cara de Palo era ganaderito menudo, riquito, inofensivo y buena persona. Nunca dijo a nadie si fulano o el capi Caranga pertenecían a la tropilla o dejaban de pertenecer. ¿Por qué lo mataron? Para robarle, en primer lugar. Para asegurarse su silencio sempiterno. Y sobre todo para atemorizar a las gentes veredanas… Para impulsar a los “dueños de finca propia” a abandonar sus predios. ¿Cara de Palo es conservero? Pues le matan algunos que se hacen pasar por liberales, o lo son ignorantemente como es uso. ¿Cara de Palo es liberal o los confiteros? Pues le asesinan algunos conservas ignorantes o que se hacen pasar por tal. Hoy no hay móvil de partido para la violencia. Sino el gran móvil aun impublicado: —¡Valiente tapao tan a la vista! —Aguard‘-y verés como revienta di-un momento a otro! El Señor toma nota memorística de los relatos. En realidad teme. Se lo confiesa a sí mismo sin eufemismos: —Tengo miedo. Con estas historias amuelan mi terror. Y apropósito, se desliza: —Veo en el miedo vivencia desencadenada por algo extraindividual. No seré categórico, sin embargo. Admito que la fantasía puede crear la vivencia. * 123 * Frente a la violencia Basta evocar o fingir condiciones temibles para experimentarla, en especial si externas circunstancias colaboran: soledad, tiniebla, meteorología… etc. El miedo es sensación –vivencia– universal. Todas las personas, sin excepción, a merced de factores individuales, temen. Ocurre sin embargo: la dicción, tener miedo, no es adecuada dicción. Lo propio sería experimentar, y mejor, padecer miedo. Que no es pertenencia exclusiva del hombre. Los animales, toda la escala zoológica es tímida. Nunca se acercan los animales a objetos o a seres vivos, si una vez éstos fueron para ellos dañinos. Fuera de lo cual, padecen miedo instintivo. Por consiguiente: puros farsantes quienes aseveran no sentir nunca miedo. Todos tememos algo. A algo. Si una vez o varias, o ninguna topamos con dicho algo, es problema diferente, nada útil para mí ahora, frente a la violencia. Yo encontré un algo. Me hallo metido entre, encarado a los antisociales. Peligro seriamente. Ando miedoso y necesito ensayar una definición de miedo para resolver a cuál santo me arrimo. Miedo es reacción de desconcierto frente a situaciones o a hechos que no comprendemos totalmente. En los cuales vemos, o suponemos peligrosidad hacia nosotros. El desconcierto puede ser sorpresivo o emerger paulatino. El peligro, real o supuesto, ser mayor o más pequeño. Así: miedo, disimulado con sonrisas, al inyector de la enfermera. Pánico, al puñal del asesino. Mediano temor al trueno. Espanto del bombardeo. Todos son temores súbitos o poco a poco, originados en peligros ciertos o mentirosos. Enumero sucederes reales. ¿Y los irreales? El aparecido de noche, cuando en el cuarto, leyendo, empezamos a espabilar y a sentir escozor en los ojos, a causa de sueño. Por el camino, en el potrero, en el rancho desocupado, aparecen para los inocentes, algún muertecillo, un santo, el mismo diablo… En todo caso: “El bulto sabe a quien la sale” ¿Cómo dejaría de anotar que las apariciones corresponden a nuestro escalafón síquico? Cristalizan ante nuestra retina o ponen a vibrar el auditivo, los seres que llevamos en la mente; aquellos a los cuales nos sujeta el carriño o el terror, o la devoción, o la admiración. Solo aparecen quienes viven dentro nuestro. * 124 * Gustavo González Ochoa La vivencia es temor; es reconocimiento de nuestra propia inferioridad, de la personal impotencia frente al “algo”. Toda inferioridad es ignorancia puesto que biológica y fisiológicamente el hombre no es inferir a nada externo a sí mismo. Toda inferioridad radica en el ignorar. Por tanto puede afirmarse: temer es ignorar. Nos amilana y se nos impone lo desconocido. Tememos lo que nos es superior física e intelectualmente. Ejemplo: en el oscuro silencio de la noche, el ruidillo inesperado nos asusta porque ignoramos su procedencia e imputamos intención. Oímos el ruidito y regresamos, automáticos, a la prehistoria, al primitivismo crenado la presencia de seres inanimados pero astutos, interesados y ansiosos de mortificarnos, de arredrarnos. Atávicamente la mujer teme al ratón. Ese miedo al inocente roedor, vuelve a la hembra humana a la caverna en que el habilidoso roedor consumía la ración heroicamente colectaba por el hogar. Alimaña dañina, encarnó al antepasado que venía a reclamar, a recoger su parte en el acervo común. Intocable el antepasado. Intocable también el animalejo. Así advino tabú El miedo femenino por la rata ondula de generación a generación. Perdura porque todavía en la época del átomo-astro no aprendió la hembra que golpeando el suelo con el tacón, la causa ratoncillesca de su miedo huye despavorida. El miedo del animalito, más timorato que la mujer, se multiplica por la intensidad del zapatazo. Sin contar con que el tacón de un botín, aporreando el piso es más eficaz, más femenino y menos peligroso que la ritual encaramada sorpresiva y gritada al taburete o mesa; maroma que puede bien resultar en fractura de tibia o en esguince de tobillo. Así, –continúa monologando el Señor– sin proponérmelo, acabo de categorizar el zapato como mejor destructor de prejuicios y de tabú que la cultura. Lo cual es de enorme trascendencia higienizante donde no haya quien esparza cultura. Para mitigar la lasitud de la espera, el Señor clama por otro pocillo de café. En tanto rebulle el azúcar con una cucharita descascarada, pachurrada, cobriza, hilvana el final de su fábula ratonil: ¡La humanidad es de curiosear! En lugar de destruir ignorancia y resabios zapateando con la inteligencia, se deja zapatear a sí misma con los carramplones de cualquier tenientejo. Gamonales, rectores, tiranuelos, dictadores y todo género de hegemonistas, aun mimetizados de demócratas, son tan solo anímulas que, co- * 125 * Frente a la violencia nociendo la endeblez humana, taconean duro. No con la inteligencia (¿Con cuál?) sino con la petulancia y descaro, y someten a la turbamulta de ratoncillos que a su derredor merodean migajitas. Puedo sacar de ellos una conclusión, la segunda que me brinda el café de este chuzo: el mandón, cualquiera que sea la esfera donde su arribismo le emplazó, es feminoide. La inteligencia se esquiva y recata. ¡El bruto zapatea y se aferra! Pero en esto se va el tren, y yo aquí pensando menudencias y comprando estimulantes. El tren no marcha aun. Sigue el tinto y sigue la cavilación: la conciencia está parasitada por el fenómeno anímico miedo. Nos horroriza el avión porque desconocemos fundamentalmente su mecanismo; desconcierto ante la audacia mecánica que nos libera de gravedad universal. Somos inferiores a la física, ignorándola. Si entendiésemos de dinas, fuerzas de explosión, leyes de palancas, motores de arranque y otros perendengues, entraríamos al aeroplano con la sencillez con que nos sentamos a mirar el cine. El miedo es una modalidad nada insólita de juicio. Mediante él enjuiciamos, sobrevalorando los acaeceres desconocidos. Es juicio de autocomparación elaborado en los bajo fondos de la razón con mal resultado para nosotros. La oscurana de apodera del bar o tenducho. El ventero enciendo un mechón. Muchas gentes ya se fueron. De entre los cuatro o cinco remanentes, uno convida: —Apure, mano Quico, juguemos unos tutes. —¡Noooo! Ni riesgos! A yo me da miedo perder la plata qui-harto briego. —Es qui-usté cree que su plat’-es mucha y que no la vuelve a conseguir. —¡Yo que se pues! Asina será. Mesmamente. Puái lioigo decir al patrón: tanto tenés, tanto vales. —Haga casu-‘e boabadas y verá. Si-usté le coge miedu-a la plata, la plata siagranda y-usté si-achiquita. El Señor sonríe. Quico está desvalorizado por el dinero. El juicio desconcertado de Quico empeora con la corruptora burguesía del patrón, quien trastea el valor humano desde el encéfalo hasta la caja fuerte, o hasta la hucha. ¡Qué carajos! Pobre patrón el de Quico: entre vacas y posta de novillos no sabe que el mundo, el universo todo, está hecho para acunar el intelecto humano. De ninguna otra manera se justificaría. Ahora yo tengo miedo. Cierto miedete. No a perder el dinero sino a los asaltadores de caminos. Furtivo, disfrazado, hago cuanto puedo para evitarlos. Es sen- * 126 * Gustavo González Ochoa timiento desconcertado pues no comprendo: un pelotón de diez o veinte ignorantes, desharrapados, bastos, corretean los campos; arrásanlos; asesinan al pacífico viandante y a los moradores. Humanidad teratológica, desafuero social; ausencia de universidad; patria enferma. ¡No acabo de entender! Además: les llaman chusma, forajidos, matones. Apodos peyorativos en el diccionario, pero para los vagabundos no. Implican para ellos valor, machería, imposición. Con tales apodos, mi mente y la de cualquier ciudadano honesto ha de considerarles peligrosísimos, superiores. Los salteadores lo saben, se envalentonan. Reconocer a los atarvanes peligrosidad es para mí, motivo de inferioridad; aumenta mi juicio desconcertado; cimenta mi temor. En cambio, si yo formo concepto claro, sereno de la condición de los mequetrefes: amorales, astrosos, brutos, cobardes, ignorantes y necesitados, ya les empiezo a comprender; aminoro el desconcierto y asciendo en valor. Pero no puedo olvidar la codicia de los asesinos, su fanatismo partidista, sus odios personales, causas que a ellos infunden ferocidad, decisión y bríos. No olvidaré esto que, además aclara mi análisis del fenómeno. Mientras acaban de montar esos malditos bultos al tren, estudiaré la causalidad. El Señor no estudia nada de la causalidad. De los pliegues cerebrales surge otro aspecto del problema. Se embarca en él: la actitud humana ante la misma vivencia. El temor es una sensación, no una representación. Es sensación que sobrecoge y empequeñece. Sensación presentista, destapadora de nuestra personalidad, incapacidad física y moral. Posee repercusiones físicas. Las desencadena, mejor dicho. Palidecemos, taquicardia, reflejos de actitud y de postura multiplicados en ágil celeridad proporcionalmente a la intensidad de la vivencia. A lo subitáneo. Por ejemplo: personas incapaces de cualquier floritura física, si topan un gozque que les ladre, el hocico junto a la bota del pantalón, trepan con agilidad de saltimbanquis los barrotes de una ventana o de una escalera de blanqueador. Temblamos. La carne se nos pone de gallina. Nos sobrevienen fenómenos circulatorios más acentuados. El pueblo dice “se me heló la sangre” o “se me fue todo al corazón”. Cambios circulatorios que pueden acarrear y acarrean vértigo. Creo recordar que los médicos hablan de vaso constricción, de descargas de adrenalina, de excitaciones de una formación cerebral que ellos llaman hipotálamo o región del ídem o no sé qué embeleco. * 127 * Frente a la violencia No solo resuena físicamente el miedo, sino síquicamente. El tormento infligido por los gobiernos o por entidades canallescas a delincuentes o presuntos delincuentes, no se propone sino extenuarles moralmente a fuerza de miedo, no a fuerza de dolor, para arrancarles una confesión o siquiera una mentira. El asco producido por la Inquisición, antigua o moderna, religiosa o política, radica en la extorsión mental inducida a la víctima mediante el pánico. El convoy tortugoide no termina de dar y de recibir bultos. El viajero, solo en el tenduchín, repara en el cabeceo del dueño. Opta por un aguardiente y ofrece otro al huésped. Maneras de capear el miedo hay muchas. La más elemental es huir. Adoptada en toda la escala animal, invariablemente. Es ignorancia. Quien huye de un toro desbocado, desconoce la manera de sortearle; no sabe el arte del toreo. En su desconcierto e inferioridad cree invulnerable al cornudo, e inevitable. ¡Y mentiras! Es facilísimo engañarle. Hay demasiados ejemplos por el estilo. ¿Para qué más? Yo podría huir de El Encanto, dejar la finca llevada del patas, mochar al encargado, echar los peones y abandonar la tierra. Pero no está en mí. Soy un tímido no fugente, el amor no me permite la carrera. Aprecio la finca. Amar es darse, entregarse; el que sale corriendo no ama, el que se atiene a conceptos tampoco. Así en todo: la hembra huidiza, rehuida, no nos ama. Sería inútil e infantil creerle… Ilusiones. Estrategia contra el miedo: acurrucarse. Los brincos del sapo en la noche sobre el entablado, que simulan pasos cautos, hacen del desvelado un ovillo entre las sábanas. La tempestad, la casa que se derrumba, calle o más por medio, nos lanzan, encogidos, bajo el dintel de alguna puerta. Nos disculpamos del agazape, ofreciéndonoslo como período de observación: “veré que pasa, y a ver que resulta”. No hay tal. Francamente: nos aovilla y apelotona el miedo. Si yo aceptara la situación presente –continúa monologando el dueño de El Encanto– o sea: mayordomo ladrón en connivencia con turiferarios locales; trabajadores sin paga; vales de cuanto hay, supuestos; dinero al pozo, sería yo un acurrucado. Pero no continuaré así. Puedo actuar y actuaré. Aquí, grotesco para ahorrarles la identificación y que corran con la noticia de mi llegada; para evitar que se embosquen por vericuetos y me tumben, palomeado como ellos dicen, ya dejo de ser un encogido. * 128 * Gustavo González Ochoa Huir o agacharse significan renunciar a la defensa. No son ya temor sino cobardía; reconocimiento plenario de indefensión e incapacidad. Confiesa el inconsciente y niega la conciencia. Yo no huyo ni me acurruco. Llegaré sorpresivo para evitar cualquier movimiento de comunicación intercompinches y apercibimiento bélico. De este modo iniciaré su derrota sicológica, les desmoralizaré y acobardaré. Sin contar con que obra en mi poder la cobardía ingénita del tal Mayordomo que, según Mono no es pequeña. Dado que el valor individual no está en la fibra muscular sino en el soplo del espíritu, mi actitud les dominará; se desconcertarán, se agacharán. También en la vida algunos de aovillan. Se someten a dejar el tiempo irse. Exultan la resignación contemplando el sedimentar de la nada sobre el alma cada vez más angustiada o por lo menos más vacía. Por fin se va el tren. ¡Ya pita! Ah caramba: llaman y yo aquí entumido, soñando y sin comprar la botellita para el camino. ¡Échemela señor! Tome. A la vuelta le reclamo el cambio. Adiós. El tendero queda perplejo: —¿Qué clas di-hombre ser’-este tan callao y tan morriñoso? Mientras llega al vagón y lo toma, el viajero teje este ítem: la actitud asumida frente al hecho miedoso es capital. Si exteriorizamos el susto, nos barren. ¡Nos aplastan! Sentado sobre un cajón de jabón de barra en el vagonado de tercios, el Señor recuerda la actitud de Mono a propósito de la renuncia: se engrandeció frente a Mayordomo. Se impuso. Es lo mejor, sin duda: majestad, Olimpo. Lo comúnmente llamado del público, pinchamiento. Se torna mayestática la gente y triunfa porque inspira respeto e impone distancia. Gentecillas sin arte ni parte, sin ton ni son, hacen fortuna, descuellan en el club, trepan posiciones magníficas. ¡No hay como pincharse! El pinche debe andar en proporción directa del vacío interior. Quien envanece y se da importancia, no es ser desconcertado sino desequilibrado en su favor. Oculta la porción y parte vacía del ser tras la neblina de la fatuidad. Es formilla de egolatría equivalente a idolatría. Unos adoran al muñeco de barro; otros desplazan la adoración hacia el personal muñeco. ¡Es de verlos a las * 129 * Frente a la violencia puertas del club, en misa o en el teatro! ¿Se les sacude? Tan solo sueltan una lanilla inerte, poco densa pero de oscurísimo color. Tan de color que logra tapar la oscuridad ante el público. Rodando a su destino, el Señor contribuye a la majestad con un buen tiento a la botella. El tren, movido, sonado, revivió su inquietud por el miedo. Aceptar resueltamente el peligro, la lucha, las consecuencias, es aceptable comportamiento ante el temor. Esta determinación no admite cobardía. Es autosobrevaloración. Quien la asume riñe dos veces simultáneas: con la causa del pavor, primera; con su propio desconcierto, segunda. Asumimos esta línea conductual cuando nos sentimos valerosos, aunque palpemos la personal ineficacia. En cuyo caso obedecemos a las esferas inconscientes su advertencia: —Todavía quedan recursos; todavía, sistema de lucha o de aparentarla; el pataleo, los puños, los gritos anodinos. Esta forma de vivir el miedo es, por cierto, interesantísima. Puede ser ayudada, colaborada, refinada. Recursos que pueden sacar vencedor al tímido. Este es mi caso. Solo entre una montonera de bandidos, metido en la lonera. Yo, don fulano; rico, según ellos; atribuido a una filiación –o afiliación– política. Es claro que contra chusma y chusma se digan: —Nos desafía viniéndose solo, como cualquier hijo de vecino, en el molondro tren de carga para que todos le veamos; se descuelga desafiante a extorsionar a Mayordomo, a escurrirnos, trabajarnos como esclavos. ¡Puede que hasta ande tras de los votos para elecciones! ¡O que viniese a ejercer de espía, camuflado de bondad, el bondadoso señor! Me matarían, pues, si no les tomase ventaja. Pero vengo de incógnito; me presento a la madrugada; aparento valor, más, por andar de noche, sin compañía. Es una estratagema que les gano amputándoles su creencia en mi miedo. Me juzgarán guapetón. Esta noción debo llevar en la memoria para no doblegarme… Fuera de todo, venir a la finca ahora es demostrarles que estoy enojado; conocedor de sus fechorías. Adivinarán la fuente de mi información. Ello me favorece porque para el cobarde, el bravucón es temible. Y luego: comprenderán que vengo resuelto a defender mi posesión, con lo que aumento su desconcierto y desánimo porque el derecho que se riñe inspira respeto, impone terror. Otra forma expedita para capear el miedo es compartirlo. Se deslíe el temor; se diluye en el magnífico solvente de la multitud. Aparentemente se esfuma. Pero * 130 * Gustavo González Ochoa no es tal lo sucedido. Es la valentía de cada cual, poca o mucha, la multiplicada por el número de socios, de camaradas, neutralizando la poquedad unitaria y creando nueva ubicación al coraje y otro escondite al pavor: la masa, fuerza ciega, bruta de multitud enardecida, apta a derruir obstáculo, aunque el ánimo de cada componente fuese tan parvo como el de una gallina tullida. La chusma ni se explicaría, ni se configuraría sin este fenómeno de sicología multitudinaria. El prototipo es el célebre pronunciamiento a lo español, efervescente,demoledor, rápido. Tampoco habrían ocurrido, sin ese factor de multiplicar, las revoluciones en Francia, en Rusia… A la Revolución Francesa yal vuelco moscovita no los manufacturó la enciclopedia, ni el capital, ni el proletariado, ni género alguno de literatura. Conceptos más radicales, iconoclastas, más espantosos virtieron la filosofía, la sociología y posteriormente la estupidez y nada pasó definitivo. La revolución, el vuelco social, donde quiera los llevó a cabo el tímido ciudadano horro de ideas, saturado de sentimiento. Incapaz de golpear con el palito de la escoba la cola de su gata, pero tomado como reactor –y qué reactor – por el odio, el hastío, la desilusión, la ambición y aun el ideal de los intelectuales. La totalidad de los muertos en calles, plazas y campos y veredas, víctimas de una cualquiera de las revoluciones que preñan la historia, jamás ni nunca leyó, y puede que ignorara la existencia, ningún tratado de cuestiones sociales, de derecho natural, ni filosofía alguna. Los mismos doctorcitos azuzadores, en las noches de hogar, mientras la esposa bonacible vaiviene las cunas, ellos mismos, si acaso, bajo el quinqué tomaron a Marx entre las manos, empezaron a dormir roncadamente, apeniticas se extinguió el cigarrillo… Pero contaban con el miedo del pobre al rico, del súbdito al rey, del montañés al azar y con las explosividad de las masas. El intelectual a instancias del sentimiento, medio afilado por ideologías truculentas, moviliza a la multitud ignara dándole fe en el valor, en el derecho, en el poder de su mano, en la necesidad humanitaria de derrocar. Así podría yo traer 10 o 20 sicarios para oponerlos a la polilla vagamunda y ladrona. Pondría, como los intelectuales de revolución, mi miedo entre las ánimas miedosas de una turba. Pero sería imprudente provocación. Desencadenar entre dos fuerzas bestiales, reacciones de resultados imprevisibles. A lo mejor: mis sicarios se con- * 131 * Frente a la violencia vertirían en vandalaje, tal como los derrumbadores del rey o del emperador, se transmutan automáticos, en sátrapas. Me queda la astucia, posible cuando se dispone de tiempo. Es la inteligencia en acción contra los sucederes amedrentantes. Por análisis llego al mismo resultado y conclusión por la intuición. Mal índice para mí, pero no importa. Me sumo a la malicia. La marcha cansina y rítmica del tren acabó adormeciendo al Señor. Perdió el hilo de sus reflexiones loquescas. Su mente y siquis se poblaron con vacas, facinerosos, mayordomos en manada y toda suerte de revoltosos, hasta cuando traqueteó la frenada. * 132 * Gustavo González Ochoa h Era muy noche. Había luna nubada. El jefe de la estación asomóse al estrépito del convoy, en traje de dormir y con ruana parda. Aguardentoso. A ver si descargaban o qué y a dar vía libre. Vio sacar la mulita bobita de la jaula rodante, y descender un peón. —Desconocido este hombre… No es de fincas vecinas… Muy raro a esta hora. El farolito casi cayó de su mano. Papeleó lo legal, presuntuoso, curiosísimo. La oscuridad atenazaba el alma del jefe. La hacía ansiosa. Dio dos campanazos; la máquina pitó. Pujando alejóse el tren. El paradero volvió a su soledad y a su silencio tenebroso. Volvió a la campesinidad. Dirigióse el jefe al recién llegado: —¡Nas nocheeeees! ¿Pa dónde bueno va el hombre? —¿Me puede decir el camino del Chircal? –Con voz desentonada pidió el pasajero–. —¡Ahhh! ¿Va pa’l Chircal? ¿Asunto delicado tenemos? La fobia, el complejo de la violencia apoderado del alma del jefe como de la de todos los moradores. ¿Asunto delicado? —Me mandaron a avisar que pa’ allá entra comisión grande a la madrugada. Secreteando junto a la oreja ajena, informó el viajero, añadiendo: —Y otra delicada, macanuda, pa’ acá, pa’ la estación. No cuente pa’ que no vaye y se viragüe la cosa. ¿Oye? Dígame el camino pues, y acuéstese pa’ que lo cojan dormido y no dé recelo. ¿En lo oscuro, aloye? ¡Y solo! ¡Cuidado le topan compaña! —Tiene razón usté. Mucha razón tiene… Pa’l Chircal, coja la calle de la derecha y déntrese por el primer canalón. Cuánto temblaba el pobre jefe, viendo en la negrurasilente de la noche, las milicias diablescas de los bandidos. —¿Será muy hondo el canalón? * 133 * Frente a la violencia —Ello no es tanto, sino que está mojaito… ¿Son policías o rolos? Todos tenientes, ¿Qué opina? Los trajieron de la costa. —¡Madre! Montó el Señor. Enrumbó para el canalón, al oriente. El Encanto: occidente. Espero un rato. Y rehizo por deshechos el camino de su finca. El jefe no se aguantó. Vino a la tienda. Despertó al tendero quien le llamo fefe. Secretearon: —Ole Silves: ahora si se liquidó esto. Tropa pa’ tuiticos, que es un gusto. Ahí va un forástico pa’l Chircal a avisar. —¿Y quién lo mandaría? —No sé. Hubo de ser la autoridá. Nian buena mula que lleva. Al día siguiente los cien moradores de la estación, igual que los ochocientos o los cinco mil de cualquier pueblo, han inventado los nombres del emisario, los de los tenientes con apellido y todo. Leído la misiva de rigor al Chircal. Visto los sellos oficiales en el sobre. Así es el país: un infierno grandulón, construido con infiernitos: los pueblos, todos. Cultura de platillo. El concepto, el comportamiento de ciudad no radica en el parque, ni en la carrera asfaltada, ni en los vestidos de figurín de los señoritos, ni en la opinión ignara de los diputados a Congreso o Asamblea, sino en el espíritu de los habitantes. ¡Alma de aldea todo el país! * 134 * Gustavo González Ochoa h La señora del Señor tiene los nervios destrozados, como decían los médicos de hace treinta. O como algunas dicen cuando juegan tute: de punta. Piensa: La mulita bobita no aguantará mucho. Cualquier demora puede chanjuanearla. Los dos hijos preparan viaje al exterior. El marido no dispone de mucho tiempo, aunque nada tiene qué hacer. Pero nadie necesita tanto tiempo como los desocupados, quienes saben leer y los que desean viajar. * 135 * Gustavo González Ochoa h Antes de aclariar, desmontó mi don, ruidosamente en el corredor de El Encanto. Muy alegre. Ligeramente copetón. Golpeó los talones y las estriberas duramente. Adredemente, las espuelas resonaron contra el cemento, ruidosas. Ahuecando la mano, palmoteó a la cabalgadura llamándola con voz acampanada: ¡Carnaval! Y clamó, autoritario: —A ver, Mayordomo: ¡Aquí estoy! ¡Muchacha, Muchachaaaa, venga hágame desayuno! El vaquero asomó por la hujada el zarzo exclamando: —¿Qu’-es la bulla? ¿Quién anda por ái? —Soy el Señor. ¿Usted es el vaquero, no? Baje. Muchacha apareció primero. En chingue. Cariacontecida: —¡Buenos días, Señor! ¡Sí que andó madrugao, no! —Madrugué, si. Pero con hambre. Deme desayuno trancado. —Lo malu-es que nu-hay lech’ est’-hora, Señor. —Vaquero: lleve a Carnaval a la pesebrera, póngale cuido. En seguida ordeñe una vaca. Voy, Señor. Mayordomo se espeluzna oyendo llamar a Carnaval. Vaquero vuelve para preguntar: —¿Porqué la llam’-así? Esu-es una mula-y —Sííí. La puse así para reemplazar al robado. Uno a uno bajaron los trabajadores. El amo los entretuvo junto al fogón, hablándoles de las labores campestres, del precio del ganado, del mal gobierno; de la violencia que nadie reprime, de la peripecia de la jornada. * 137 * Frente a la violencia —Carnaval, en plena oscuridad, paró las orejas deteniéndose en seco cuando andaba el Tonjuí. No seguía. No quería seguir. Era que pasaba una mocha de culebra jabonera, larga, largota. ¿Conocen la jabonera? ¿De veras marea con el vaho? Que un hombre apostó con su compadre a que era capaz de entrar, a media noche en el cementerio pueblerino y clavar un clavo en la pared de atrás. Entró. Clavó el puntillón en la juntura de dos bóvedas. Quiso volver pero uno de los muertos, uno de los tumberos, jalaba de la ruana y no permitía al clavador impertinente, reversar. El corpachón del guapo se inundó de sudor helado, pegajoso. La piel, por doquier, se pudo de color de muerto. El ambiente de luto y lobreguez se desvaneció en sus ojos y el hombracho vino al suelo. Le recogieron muerto cuando entraron los expectantes a fisgar que pasaba. La ruana estaba clavada, con el clavo, en el resquicio de las fosas. —Ese cuento es muy viejo mi don… A los primeros resplandores, el amo cortó de golpe la charla. —Bueno, muchachos: ustedes no pueden quedarse aquí. Perderían la vida entre el montón de presidiarios que infestan la región. Sería absurdo. Ustedes están jóvenes y el provenir les pertenece si saben portarse. Liquidaré hoy mismo sus pagos pero necesito sus servicios unos diítas más. Los que quieran ayudarme me dicen. Quienes deseen irse, me avisan de una vez. Pero quedan avisados: de aquí no salen sino cuando yo mismo me vaya. Se miran los peones. Se hacen señas. Dudan… Por fin todos quieren quedarse. —Les pago jornales dobles. Pero me obedecerán a ciegas. No quiero réplicas ni trabas. —Le obedecemos, Señor. —Empiece pues, Vaquero, llamando a Mayordomo. El Señor está seguro de la atención prestada, desde el dormitorio por el encargado, a su bulla e indicaciones. Habló recio, para hacerse oír de él. —Dígale que hace rato estoy esperándolo. Que se presente de inmediato. Vaquero regresa. —El mayordomo no contesta, pues. Debe-‘star profundo. —Traigan sus hachas, monteros y tumben esa puerta. Mayordomo ya no tenía prestigio alguno ni contaba con el respeto de sus subordinados. La peonada, viviendo a la diabla, se mantenía en la finca a la espera de pagos retrasados. * 138 * Gustavo González Ochoa Siguieron al dueño, riéndose, alegres, hasta el cuarto del administrador. —Bien puedan rajar la puerta, hacheros. Garitero teje contentísimo algún comentario: —¡Hijuepucha! ¡Aquí sí que va’ ber candela! Al primer hachazo, Mayordomo abre: —No hay necesidá de tant’ alboroto. ¿Qué jué? Aquí- ´stoy. —A ver, muchachos: saquen de ese cuarto todo. Dejen la cama sola. —¿Me va-robar mis cosas, entoes? Indaga el encargado girando el cuerpo, elevando la mano para alcanzar un arma de la alhacena del fondo. Inútil tentativa. Peones y desmontadores apresaban ya al hombre. —Queda preso, Mayordomo, bajo mi cuenta. No robo. Pongo orden y en punto las cosas de esta finca. Baúles, maletas, cajones, el matalotaje todo del ladrón va al corredor. La habitación, monda y lironda, da tristeza. Esculcan la cama bajo los tendidos y el colchón. El patrón sale; cierra la puerta e interroga: —¿Puedo confiar en usted? Voy a confiar. Tome este revólver y custodie a esa polilla. Si intenta salirse de casa o monta pereque de cualquier clase, déle un tiro. Sin miramientos. No deje entrar a nadie aquí. —No pierda cuida’o, Señor. Déjelo de por mi cuenta. —Ustedes, escarben esos chécheres. Lo que tenga llave, quiébrenlo. Aparecen pistolas, carabinas, fusiles; cartuchos, bolillos, machetes… Todo un armamento. Un parque en miniatura. —Lleven las armas a mi dormitorio. La ropa, háganla un atado y tírenla a desinfectar donde dé sol. Desbaraten aquellos envoltorios. En los envoltijos surgen billetes de todo número, monedas, cheques con firmas ilegibles, contra bancos diversos, con fechas distintas. Hay casi una fortuna. —Cuenten eso. Amarren en un paquete y llévenlo con las armas. El retobo, aviéntenlo a un rincón. —Ahora siéntense y vamos a ver: ¿Cuánto hace que no les pagan aquí? Mayordomo, desde su cueva, interpone el verbo: —¿Cómo supo? Cuentos del tal Mono. Yo lu-he de ver. —Hace cinco meses y los días d’-este, responde un rozador. —Bueno. Haga cada cual su cuenta, clarita. Sin embolates. Al que se enrede, yo le ayudo. Pongan las presentaciones aparte. Todos suben al zarzo por los guarnieles. Sacan de ellos libretas, unos mochitos de lápices, cuchillas de afeitar para labrar las puntas. Media hora gastan escri- * 139 * Frente a la violencia biendo y borrando guarismos, corrigiendo, verificando. El que termina presenta su planilla al Señor; él la mira, ratifica, pone un nombre y la guarda. Terminada la contabilidad imparte órdenes: —Traigan para acá los revólveres y armas que tengan guardados. Todos deben tener. Si son propios, no los perderán. No dejen nada. Nadie tiene nada. Por lo menos afirma no ser dueño de arma ni mínima. —Confío en ustedes. ¿Conocen guardijos de esas cosas aquí? —Yo creo que‘n el cuartu-‘e Muchacha haiga guaguas, señor. Explica Garitero. —¿De veras? vaya señorita, traiga eso. —Yo me da miedo. Ai me las met’-esi-hombre. Yo ni an las toco, me pongo grifa. ¡Qué no me met’-en sus caldos! —Entre usted con la niña y recoja, rozador. Se amontonan pistolas y otros dispositivos mortíferos; una ringlera de machetes nuevecitos, de todas las pulgadas imaginables y fabricables. Todo lo servible para masacrar, golpear, herir… Mayordomo reniega, jura y perjura; amenaza y conmina; blasfema e insulta. Volviéndole al montero vigilante, el patrón pregunta: —¿Es cierto que puedo confiar en usted? —Pa’ lo que quiera, Señor. —Me gustaría si subiera al cielo-raso y les esculcara. Siempre es mejor estar seguros. —Yo le respondo. Ninguno tenemos nada. No haga esa a los muchachos. —Sí. Puede ser así. Mejor será dejar. Garitero, que todo el rato estuvo rondando tras de los grandes, se deja venir de los lados del Bosque diciendo a media voz y al lado del amo: —Si quiere, yo le digo –‘ond’-est’-el tapao. Pero me defiende. —¿Cuál tapado? Niño. —Pues un sartal de cosas que tiene escondidas. ¡Pero cuídeme! El hombre ese, oyendo, empieza a tronar: —¡Ah Gariteru-‘e los infiernos, maldito hijuetantos! ¡Vos me las pagás! ¡Tati-ái! —Digadónde, niño. No tenga miedo. Lo cuidamos. —Es debaju-el montón de-lecho del gallinero –canta el paje–. Hiz-un güeco lo más di hondo y lo tiene hasta- ‘l copete. Gastó como cuatro noches. Yo lu-atisbé. * 140 * Gustavo González Ochoa Dijo y se emperro a lágrima rodante. —¡No llorés ole! Fíjate que ya esto si-acabó y ni an sabemos qué camino vamos a coger. Ponéte a pensar en pa’-ond’-ite. —Jué que yo lo seguí y –el me vido! Me dio con el reju- a todo taco. Dijo que si contaba mi-ahorcaba. —No lo ahorca. Estese tranquilo. —Miná tomate esta- ‘gua dulce más bien. ole. Vos lo que tenés es gurbia. Y dejá de ser bobo. Amonesta la cocinera. —En la guaca del gallinero encontraron otro parque no tan diminuto. El señor comenta: —Ah, pero es un arsenal. ¿De dónde ha sacado todo esto? Nadie sabe. Creen que se las traen graneadas. Varia gente viene, desconocida, de noche. Mayordomo la espera en el vado. Conversa con ella. Después se pierden. El dueño entresaca del armamento tantos revólveres cuantos peones y pertrecho que sobre. Los separa. A medio día, ya seguro de no encontrar más entierros, distribuye los quehaceres: —Escojan lo utilizable de la casa; háganlo bultos bien amarrados y emplázenlos en el corredor delantero. —Vayan dos a cortar virota y caña. Toda la que alcancen y piquen hasta llenar los pozuelos. Cuidaremos las bestias de seguido en el establo. Los demás, apenas bulteen las cosas, recojan las bestias. Debieron quedar diecinueve después del robo de Carnaval. Encárguese uno de soltarlas a la noche, pero cierre muy bien el potrero. Quililo aprovecha la mención del robo para iniciar la historia de la expedición de los Chagualos, referida con detalles por Martina y Pajarito. Entre todos la pespuntan, adornan y rematan con la azotaina de su exmayordomo, relatada entre chacota y carcajadas. Historias desconocidas por el dueño. La zurra y la muerte de la capitana, atada a un estantillo, degollada con el de picar a las bestias, vuelta una mortecina, le sobrecogen. Entonces comprende mucho de la actitud un tanto abatida de Mayordomo, aunque comprende que tiempo suficiente transcurrió para convalecer de azotes. El mal es desaliento moral. Si es que el bicho tiene alguna. Lo inexplicable para él es porque Zoilo no mató a los varones. —Al tal Chagualo lo toparon al otro día, tarde. Atao, fofo. Aniquila’o. Infeliz. No era gente, era un pingajo. Los chulos que destriparon al marimacho, ya le * 141 * Frente a la violencia oliscaban. No pudo tenerse ni sentado. Le llevaron. Un arriero que traía de vuelta de la estación bestias vacidas, le acompañó, despavorido, convencido que le cogían junto al desastre y se lo imputarían. La arpía hedía. Carroña infecta, odiosa. El negrazo logró no morir. El patrón corta la charanga: —Vayan pues. No conversen ni se dejen hablar de nadie. Si alguien se acerca, escúrranse. Usted muchachito, estese en el camino, espíe; si alguno viene, corra cuénteme. Ida la gente, el Señor se dirige a su exempleado, mientras piensa: ese Zoilo debe ser un chusmero atroz, venenoso. Sus métodos son de pura violencia. Sanguinario, frío, calculador, fuerte… debe ser un bandido como Nigua, como el negrazo, como tantos. —Su dinero está contado, Mayordomo. Arreglaré su cuenta sacando de él los jornales recibidos y robados por usted y el valor de Carnaval. —Haga como quiera. Ahora puede abusar de yo… Después se la cobro. Ni riesgos di-haber vendido yu-el raque-se por todo-el platal qui-usté dice. ¡Ajualá! —Eso vale. Eso le cobro. —Es qui-usté-‘s muy agalludo y est’-engalletao. —Le descuento los novillos que sacó la noche que mató a la familia aquella. —Usti-habla de lo qu’-i’nora y me calu,nia. Yo no ha mata’o a nadie. Le alvierto que-sas platas las tiene Chagualo. —Arregle con él sus asuntos. No le quito más porque aunque se que me sacó y vendió muchas vacas, no me consta. Ni los terneros que partió con el carnicero. —No siga- ‘busando di- un pobre lisiao. Si-‘stuviera sanu-es’-otra cosa. ¿Me va a dejar aquí-hasta que me pudra, pues? —Puede salir por los corredores. Queda avisado: a la menor caricia de fuga lo tumbo, como dicen ustedes los ladrones. —Abusa de yo porque-‘stoy solo, ¡Carajo! ¡Requetecarajo! —A otra respuesta altanera, le azoto, como Zoilo. Nadie apareció por predios de El Encanto, ni a preguntar asuntos ni a nada. El mandadero, enviado a vigilar, durmió todo el rato que la honda le dejó libre. Las cabalgaduras y jamelgos vinieron y fueron estabuladas. Inútil, además, custodia para el alzao. Dolida el alma; humillado, dolidas las carnes era un ente, lelo, inerte, bruto. Por la mañana, nuevas tareas: * 142 * Gustavo González Ochoa —Los mismos de ayer, traiga más caña y piquen sin miedo. Pongan miel. En seguida hagan de guadua seca, huacales bastantes para todo el gallinerío. Los otros salgan a reunir el ganado, íntegro en el potrero de abajo. Necesito que esté junto hoy mismo. Lleven para salar. Garitero. Vaya con ellos ayude a trabajar. A medio día, se ponen a arreglar en bultos las herramientas usables. Armas y pertrechos decomisados. Todo clasificado, separado, apretado. Por la tarde: metida del gallinero, con todo y gallo en los enrejados. Las hembras arman un cacareo de todos los diablos; carpintean con el pico, o con los picos las cáscaras de guadua. Sus voces suenan lo mismo que los picotazos en los barrotes. Comadrean, se exponen mutuamente la horrenda cita del destierro. De lo ignoto. Apelmazadas en las jaulazas, apiladas, estrechas, a su fantasía adviene sin duda al alcándara en que la noche es plácida y corta. Ahora, por caminos llenos de ontrones y de faldas, la muleta puede caer y pachurrar, de seguro pachurrará, nuestros endebles cuerpecillos. ¡Qué miedo! Más allá de esos caminos sin fin, ¿Qué nos espera? ¿Dónde, todas juntas como en nuestro corral, podríamos pernoctar y escarbar? ¿Dónde que no estorbemos? ¿Dónde hallaremos al balaustre de nuestra querencia? El destino ominoso se impone a las generosas hueveras y refina el tormento de su viaje. Los pollos pían y chillan que es un desconsuelo. Contaminados del miedo maternal, ellos si que experimentan el tremendo susto de la degollina inevitable. El gallo viejo rememora sus tiempos de mocito: ahora no llevan, como antes, las aves colgadas en vara, con toda la sangre en la cabeza y en el guargüero. ¡Éramos valientes entonces! Estos mocosos de hoy alardean por el magnífico viaje encajonados. Si hubiesen viajado, como yo, colgados en caña, patiamarrados con cabuya maltratosa, cantarían el aria inexpresada de la civilización. Mientras cargan la parlanchinería volátil el Señor dispone: –Muchacha y Garitero: arreglen las cosas de cada uno y tráiganlas para cargarlas. Lo suyo métalo en un costal, Mayordomo. —¡Pa’ lo que me dejó, valiente! Yo no tengo pa’- onde ime. Fuera de que-‘stoy lisia’o. ¿O es que me v´-entregar? —Apenitas lleguemos a la estación. Muchacha moquea desconsolada. El vacío en su vida es absoluto. Se ve a sí misma por las calles de un pueblo en solicitud de una coloca. Nadie la recibirá. Finqueras no quiere la gente a causa de la mala fama. Las llaman untadas… untadas de violencia. * 143 * Frente a la violencia —Yo, señor, ¿Qué voy-hacer ahora tan güerfana y tan solitaria? —¿Quiere que la coloque en la ciudad? —Ai mesmo, Señor. Tan siquiera me redime de somete’me a estos bandidos tan mandones a’onde no los oigan, o los vean. Uno de los peones, que andaba buscando piola, acometió, para comentarios las lamentaciones de la sirvientica: —Cuand’-un cobarde o un nadie coge-‘l mando, no lo puede tener sino tiraniando. O en pandilla. Es la pior seña. Todo el que agobia no sirve; pa’ defenderse del miedo se pone a obligar. Hasta que lu-abajan. —Y vos, Garitero, ¿Querés ir a la escuela? El pinchecito, con el magnífico espíritu de impertinencia que le guía, responde: —Ajá y cuando desocupamos estos, ¿Pues? —¿Pues no-‘stás viendo? Sorombático. La imprecación de la cocinerilla es reforzada por el dueño: —Entienda que allá no le aguanta brinquitos, ni le dejan perder el tiempo todo el día. Lo ponen a trabajo duro. —Eh, Señor, si uno tuviera quien lo mandara bien, obedecía, ¿Per-uno sofaldiao todu- el día, comu-hace pa’-gachase seguido? ................................................................... —¿Arreglaron ya sus equipajes? —Ni pa’ lo qui-hay qui-arreglar, mi don. Comida conversada en común. Orden de disponer cada quien lo propio en paquetes manejables, señalados. La casa en movimiento. —Vaquero, aperen todas las bestias menos dos y mi carnavalita. Esas las ensillan. Nos salimos para la estación todos arreando ganado y recua de carga. —A est’-hora, Señor? Apenas hay una lunita pendeja. Con tanto animal nos tiramos cinc’-horas. —Nos vamos. Empiecen a cargar. —Yo no me mueve nadie di-aquí, bufa Mayordomo. —Muchacha, recoja las cosas de este hombre y encostálelas. —¡Al que me toque lo mío lo liquido! —Enconstale, niña. Usté callao y quieto. ………………………………………………… —Pone’-se rejo al derecho, hombre. Clama un peón voleando la sobrecarga. —¿No ves qui-hay que dale vuelta pa la barriga? ¡Ve este! * 144 * Gustavo González Ochoa —Ve que se te cae la valija, llama otro la atención. —¿A yo? Ni bamba. ¿Parecés bobo u estás nervioso? —Nervioso no-´stá. Tá pensando en los güevos del gallo. —¡Saqu’-el ponchu-‘e debajo que después no lu-incontrás! —¿Casu-es poncho? Es qui aquel no topo-‘nde poner la mulera. —¡Ve-ste tierra fría! Quizque mulera. ¡Eso se llam’-esparuma! —¿Caso semos indios? Esu-es ahora qui-‘nventan. Poco a poco cada animal se hace con su fardo. Acabado de cargar enrollánle el cabestro lo más de bonito y de parejo, en la cabeza. Tales vueltas de lazo son la fullería de las cargueras. Para templar el amarradijo de los bultos, un peón apoya el pie sobre la albarda y hala del rejo tomado con las dos manos. La caballería se defiende del apretón con una inspiración profunda y sostenida. Arte difícil el de cargar una bestia pareja y equilibradamente. Que no produzca mataduras la carga, ni se bambolee en el camino o se chorree para un lado. y sutilísimo el de emplazar el sobernal sin hincarlo de derecha o de izquierda. Más espinoso aun conducir la mulada camino adelante, en ruta falduda, canalosa y de pantano. Es preciso conocer las mañas de cada animal, permitirle ramonear los pastillos y gajos a la vera; esperarles cuando detienen la caminata acezantes de fatiga o para lo demás. Se paran en las corrientes al halago de un sorbo. Las bestias comprenden los estímulos fonéticos del arriero. Alégranse con unos, en tanto con otros gritos y señales experimentan miedo. Captan el cimbronazo del foete en el aire y escapan en precaución del porrazo. Son muy inteligentes las mulares pero rara vez tienen quien las maneje cariñoso. Las cabalgaduras no son menos mañosas ni menos colaboradoras. Hacen por el jinete cuanto sea posible. Hasta lo inverosímil. El ebrio cayó de la mula una noche. Tirado, mancornado, semicomatoso… La mulita detuvo el paso y esperó. Esperó más de seis horas, quieta, cuidando. Despertó el borrachito entre las patas del animal. ¿Y qué hizo? Igual a Sancho cuando topó a su jumento. En un canalón de una vara de hondura, el macho resbaló, junto a la quebrada. Macho cenizo, corpulento, orejón… Trochaba hasta el fin del mundo sin pedir tregua. La señorita, su chalana, quedó muy mal colocada entre los taludes. El animal, peor caído que la niña, se aquietó, hasta que ella delgada, ágil, pudo levantarse. Entonces se levantó también el animalazo y anduvo para el lado de la dueña ofreciéndose. * 145 * Frente a la violencia —Ya-‘stá, Señor. ¿Qué más? —Tomen el café que quede y traigan la caneca de gasolina al corredor. —Listos, Señor. Dicen ya en plena oscuridad de lunaje menguante. —Coja cada uno un arriador y de mis bizazas un revólver. Pero no lo usen sino por orden mía. Cuando liquiden sus cuentas en la estación, llévese cada cual el revólver, una mula y gallinas. —¡Avemaría! …. Si que es cachaco. —Buena gallada, de veras. —Entre todos vigilen a ese hombre. A la menor intentona rebelde lo amarran. Viajamos en silencio. Olviden la manía de gritar para estimular al ganado basta tocarle con la punta del zurriago para que se desembobe y ande. Mayordomo opta por la sublevación: —Yo no voy. Mi-horco ahora mismo. El patrón resuelve sofocar la revolución: —Hachero: haga andar a ese hombre. Usted verá como. —Bueno,Señor. No pierda cuidado. El jefe deja adelantar la comitiva una buena cuadra. Entra en el corredor vacia unos litros de gasolina. Monta. Enciende una mecha. Se aleja un poco y bota el tizón sobre el líquido vertido. Galopa. En el primer divisorio de potreros vuelve la mirada. La casa arde brillante, cálida, como el sol de la mañana visto desde el corredor de El Encanto. —Hijuepucha, patrón: usté si-es bien calorio. Perder toda la casa y mueblerío. —Prefiero robármela yo mismo a que me la roben estos piojosos. Muchacha celebra el incendio, emdio canturreando: “Ora si digo yo lo que mi mamá decía: aue después di-ojo saca’o no vale Santa Lucía” Cuando terminaron de sacar el ganado al camino, trocha mas bien, y clausuraron la finca, el amo dijo a sus asalariados: —Si regreso a mi fundo algún día, ojalá ustedes vuelvan. Seré el Mayordomo y todos felices. La lunita casi desaparecía tras la ceja del monte. Promediaba, o algo más, el camino. El Señor, fatigado y sediento, meditaba en la violencia, pero malamente, * 146 * Gustavo González Ochoa con vaguedad. Mayordomo puso los dedos en la boca; lanzó un silbido alto, prolongado, delgado. —Por ahí debe andar Chagualo, explicó uno de los arrieros. Esa seña ya la conocemos. El cabo de la zurriaga del jinete vibró rapidísimo y alcanzó la tusta del mayordomo. El sonido fue como papirote en tinaja rajada: seco, mate, corto. Una cuadra adelante, alguien cuya sombre destacóse en el reflejo semiluminoso, exclamó cauteloso: —Mayordomo, ¿Pa- ‘onde andás con tanto alimal a estas horas? Le respondieron con un silbido menudito y luego: psss, pssss. La sombra avanzó. La peonada oteaba. Siluetas humanas quedaron detrás de Chagualo, aparentes entre la luz casi ilusoria. Chagualo, cerca a la mulita bobita averiguó: —¿Pa-‘onde salís-estas horas arriando tanto? Otro garrotazo le desplomó, mudamente, también sin quejidos. —Vaya, ordenó el amo a uno, diga a aquellos que Chagualo sigue con Mayordomo. Que se encierrren que hay gente. Siempre secretamente añadió: —Después amarre a los ladrones de manos y pies. Y déjelos. Ayúdele, rozador. Las sombras expectantes se esfumaron en derrota. Los servidores amarraron a Mayordomo que empapaba en sangre. Le cargaron y pusieron lado a lado del negrazo. Hicieron de los dos un lío de lazos. El otro sangraba también. Pese a la impedimenta, la patrulla ganadera de El Encanto, golpeóa la madrugada en la estación, en el dormitorio del jefe borrachamente dormido: —¡Buenos días, fege! ¿Supo algo del Chircal? ¿Vinieron los tenientes que le anuncie? —¿Peru-‘sté quién es, por fin? ¿Di-‘ónde salió? ¿Nu iba pa’ la otra finca? Estos son los del Encanto… ¡Se-‘stá burlando…! —No, no burlo. Hágame el favor de pedir un tren con jaulas y un vagón de carga vacío. ¡Urgente! Mañana tengo que entregar este lote en la ciudad. —Pues qué le parece que de mí no se ríe nadie. ¡Pídal’usté, si quiere! ¡Faltaba más! A estas el tendero, despierto con el embolismo de la entrada del rebaño, se acerca a novelear. Aboga por el tren: —¿No ves que´s mejor? Pédilo. ¡No te busqués vainas! Caracho, que pión tan incontrastable, comenta el ferroviario. * 147 * Frente a la violencia Y mientras repica el teléfono, investiga: —¿Sería incontrastable como dijo el súper antier? —Yo me parece que puái va la cosa –replica Silves–, manque creigo qu’intratable´-s mejor. —Tal vez sí, ¿No cierto? El Señor, comedido, zanja la diferencia: —Déjenme incontrastable. Me encanta. ¡Magnífico! Balumba de pagos y sacada de aves para cada colaborador. Advertencias: —No se dejen ver los revólveres. No hagan uno malo de ellos. No se vuelen hasta que me ayuden a embarcar. La estación es un remedo del arca. El más necio es el toro grande, el orgullo maletón de su raza. Olfatea a porrillo y no permite a ninguno hacerlo. Espera larga, muy larga. Si el gobierno hubiese armado o armase aun –piensa el Señor– , a los dueños y a los trabajadores honrados contra la chusma, la violencia acabaría. ¿Cómo es concebible que el propietario inerme se enfrente a los bandidos en armas? Al fin, pitazos. Cambia-vías en función; idas y vueltas del convoy. Carros abiertos frente al embarcadero. El aguijón ejerciendo su dolor. —Adiós y hasta más ver, muchachos. Vea jefe; yo me llamo don Señor. Continúe tomando aguardiente cada noche: le engañará hasta un niño. Cualquier día le robarán una máquina o le hundirán un cuchillo en la tetilla. En el vagón de carga, él, Muchacha y Garitero. Fatigados; cinco horas de marcha tras unas vacas. Liquidaciones. Embarque. Parlamento con las autoridades sobre los amarrados. Entrega de armas sobrantes… Ayuno, sed, sueño... Acaban dormidos con diferentes preocupaciones, en diferentes posturas. El Señor invadido con estos pensamientos mientras no le derrotó el sueño: —Ya no tengo miedo. Me rememoro mandón y enérgico y me desconozco. Ya tampoco tengo mayordomo, ¡Qué dicha! Feliz el colombiano que no posee mayordomo y puede exclamar a todo pecho: ¡Afortunadamente íntegras, las fincas del país son ajenas! Repasó la justicia aplicada por propia mano, como él, como Zoilo, matando, golpeando a troche y moche; resarciéndose violentamente… Empezaba a analizar las posibilidades estatales para recuperar el orden y distribuir equitativa justicia agraria pero el sueño cegó la fuente del pensar. * 148 * Gustavo González Ochoa Cuando la señora vio entrar a Muchacha, aguerrida, con caja de gallinas al hombro y dispuesta a bajar a otras diez o doce del camión; cuando la vio medio deforme, casi hética, se consideró engüesada, encartada. —¿Para qué trajiste, mi Señor, esa bobarrona, montuna e inútil? Pregunta la esposa al finquero fracasado. Nos costará dolores de cabeza. Eres empedernido soñador. Te he dicho que los tiempos presentes repugnan la lástima, la caridad y la compasión. Pedir en nombre de Dios ya no se usa. No lo acostumbran ni los mendigos. Ya no hay pordioseros. Los de ahora son buenamente: pobres. La época moderna requiere asistencia técnica, educación sanitaria. —Mi Señora –responde él, calmo y tranquilo– , si no te sirve a buenamente no la necesitas, dentro de unos días no faltará quien la reciba. Tenla unas semanas y hablaremos. —Ya te cuesta, mi Señor, no solo pesos sino inquietudes y quebrantos tu manía de socorrer. Pero cuando la señora vio a Muchacha en el poyo, arreglando pollos sin convertir el piso en pisoteadero; cuando arregladita y limpia la primera gallina de manos de la montuna apareció en la mesa, la esposa empezó a cambiar de opinión. La montañera entendía más de sazonar, de mollejas masticables y de sal en su punto que otra cualquiera de capelina y delantal de calamaco. Era un hotel personificado. —Mi Señor, comentó la esposa: conseguiste una excelente guisandera. Es todo un hotelero en obra negra. —Mi Señora: nunca me equivoco en el conocer a las gentes. Soy un eterno equivocado en los procederes prácticos de la vida. Pero la gente no me engaña. —Eres un romántico frustrado. Deberías star escribiendo poemas ultramodernos en el pentagrama de Bécquer… —¿Un romántico, mi Señora? Soy poeta integral… Integralmente fracasado. Iré cualquier día a Italia a estudiar el arte. —¿Para Italia? ¿Tan lejos? La esposa extiende la mano sobre la diestra del marido. Sus ojos se oscurecen. Contrae los labios en rictus de angustia y del hondo, del hondo corazón, mana la confidencia casi secretamente: —¡Cómo yo no lo dejo ir! … El Señor calla y añora la poesía que siempre fluyó de su espíritu sin llegar a estructurarse. * 149 * Gustavo González Ochoa h Escotero. Con dos paqueticos bajo el brazo, calmoso, Mono llegó al pueblo. Medio día reverberante en el alto de Chumbera desde donde contempló, a los cinco años de ausencia, el poblado: la torre con embocadura de romana, más despulida que antes. Con helechos en sus cornisas que al sol y a la sequía se resacan, deshidratan y ponen color de ladrillo viejo. La casa municipal, en el lado de la plaza correspondiente al evangelio; blanca, con listones de amarillo requemado y embrión para segundo piso pueblerinamente inconcluso. Todo el diseño horizontal, le infunde gran sensación de quietud, de arraigo, de estabilización irrompible. El balcón verdeloro de don Tomás con chambrana de macanas y almacenes debajo. El mismo lote vacío, sin edificio, frontero al estanquillo. Árboles en la plaza. Callejuelas empinadas, estrechas. Pueblo feo, sin trascendencia. Ni rico ni pobre, horro de progreso. Personajes sacramentales en la tertulia de rigor, a la hora idem, para censurar al gobierno. Para valorar y justipreciar el comportamiento, de devoción, el amor, el desamor y el presupuesto de cada vecino de ambos sexos. En el pueblo la política versa y gira alrededor de este dicho del médico: – El tal presidente no pasa de un detentador. Los demás enfoques, calificativos, apelativos con superfluos. Cualquiera le quedaría cuellón. El médico es el liberalizante del pueblo; no asiste a la tertulia, tildada por él de confesional. Veinte años de pueblear le vistieron de dril; le calzaron de alpargatas; redujeron sus afeitadas a una semanal, tumbaron su dentadura y le hicieron agricultor quebrado. La rutina tan solo dejó en la memoria del médico dos cosas: unos versos cuyo comienzo es “Son las noches del valle, perla, y luna”, y el recuerdo, la imagen de una mujer que le fingió amor verdadero y luego resultó una burladora despiadada. Con ello, él se despensionó del la literatura, de las mujeres, de la política… de todo. * 151 * Frente a la violencia Mantuvo solo el ímpetu vocacional. El alma del médico se arruinó con eso, llamado hoy sentimiento desusado, romanticismo caduco, estilo fin del siglo. ¡Sí que son bien petulantes los modernos! Creen que el amor varía con la técnica, la politécnica, la fisión, la electrotonía y demás. ¡Sí que son lo dicho! El médico, de dril brillante en los fondillos supone, y no será mucho suponer, que la hormona del hombre y la hormona de la mujer son hoy igualiticas a los de mi padre y madre paradisíacos. Y serán idénticas a sí mismas hasta que las zarandajas y la tontería las destruya. El médico opina que entonces la razón del ser humano se cancelará y el universo buscará nuevas vías para cumplir su función: el pensamiento y el sentimiento. El médico, carcomido por el fin de siglo sentimental floculó y acabó de alpargatas. Mono acabó también pero den descender la falda de la Chumbera. El pueblo estaba lo mismo de pueblo. Entró el peón en casa. La viejita doblaba unos tabacos. Arrugada, verrugas cafetosas en el dorso de la mano. La niña de los ojos rodea de halo blanco gris. ¡Con cuánta atención miraba los cigarrillos la viejecita! Como si de uno de los dobleces hubiera de volar el ángel de guarda. El ángel de la ilusión satisfecha: no otra sino ver nuevamente a los hijos. El vejete andaregueaba los trabajaderos. – ¡Tan temprano! ¿Cómo iba a perder el tiempo andaregueando por ahí? Explicó después la mamá del hijo llegado. La viejilla estuvo próxima al paroxismo cuando reparó en el hijo. Así de honda es la felicidad del amor frente a ser amado. Cinco años de espera día por día, sin faltar uno. Atalaya la cartica, la boletica siquiera. !Nunca recibidas! Noche a noche supone los andurriales de los almártagas. Con quién y en qué. Madrugada tras madrugada la plegaria yéndose para el cielo: – Madre viergencita: ténelos en la mano. – Peru-ellos, los ingratos, ganándose la platica y sin acordarse di-una. Mi Dios me los guarde con bien. Sonreída, alegrísima, rejuvenecida de súbito, la madre monologa para el recién venido de la tierra di-abajo: – Y-‘ora tan de sopetón, este cismático, cae’me-sin avisar. Y yo sin migaj’-‘e pensión; sin cacaíto pa’l cuido. Dito sia mi Dios. ¡Y-el bandido riyéndose! – ¡Cómo te creciste, ole Mono!… Y-echates bigote. Tan solamente que te negriates tantico, pero sos la mesma lindura di-antes. Vení pa’ la cocina ti-arreglo un aplacatativito que debés-‘tar muy rendido. * 152 * Gustavo González Ochoa Qué dicha para ella desempacar los traídos de su niño y comentarlos, agradecida, por turnos: Este cortecito de bolas negras, pa’ yo será. ¿Por qué pa’ quién más? Ni pa’ que le digo, mijo. Voy a peneme jullera, como mi comadre. ¿Y las cotizas? ¡Qué lindura! ¿También pa’ yo? … – Rompa el otro traído, madre. – ¡Avemaría! De poncho y todo… ¡Y sus cigarrillos p‘-echar flota! – ¿Y Mayor, ‘ónde se quedó? Se había podido venir con vos. ¿Qué le aconteció? Pero los dos andaban juntos, ¿Nu- es cierto? – Nada, madre. El quedó muy bien planta’o. No se afane. Ahora no pudo venir porque con lo fea que está la cosa no deja la finca sola. Ya es como el encarga’o de allá. – ¿Y su hatillo, mijo? ¿O fue que se descolgó asi no más, con el encapillao mero? La vieja señora se aperpleja cavilando. La venida del menor solo, la inquieta. Quién sabe si dirá verdad o si la engaña. El nervio materno, ellá en lo hondo, se acongoja. Pero hace lo posible por fingirse a su Mayor lo más de gamonal. Trabajando de lo lindo y ahorrando. “Ojalá que no se le haiga metido el diablo”. La sencillez de Mono no es óbice para darle a captar los afugios maternales. ¡Pobres madres! Creen en el apego de los hijos. Suponen el amor filial y lo dan hecho y sabido y comprobado. Jamás se libertan de la prole. Mantienen el espíritu aferrado a ella, so pretexto del amor del hijo. Olvidaron los viejos el amor y no supieron que el de los niños es un tinglado para propio beneficio de estos. El joven mantiene la barba al hombro en pesquisa del mundo. Del mundo demasiado extenso y generoso según piensa. Entrega la juventud su total atención sin dejar rendija para que anide la gratitud, que no digamos amor, a los padres. El hijo adulto ama a sus padres, más veneración que amor, como trampa inconsciente para hacerse al amor de sus hijos propios. Y porque paulatinamente la vida estructura en la conciencia el valor sociológico y moral de los papás. Cada uno, la viejilla y el hijo callan un rato hilvanando sus propios pensares. Ella sostiene las pupilas del alma sobre el ausente, su ñaña, su consentido, tal como mantiene el enamorado fijos su ser y su vida en derredor de su dueño. ¡Bobo! Mono, de pronto, como quien no quiere la cosa, al desgaire, inquiere: Madre: ¿Volvió a ver a Isabel? * 153 * Frente a la violencia – Claro, la veo, lo mismo de pispa y de juiciosa. Mono guarda silencio. Se ven sus labios temblar, estremecidos. Lentas las palabras, dudoso el tono, tímida la intención, vuelve a inquirir: —No. No si-ha casa’o, mijo.¿Por qué? —Madre: yo me quiero casar con Isabel. ¿Me querrá ella? —¡Vean este mocoso! ¿Jué que lo quiso alguna vez? ¿Cuándo pues? —¿No se acuerda que era novia mía cuando yo me fui? —Yo no supe-‘so. Ni tirés el chorro tan alto, niño. Ella-es di-otra posición. Isabel nu-es pa’ nosotros. —¿Se puso orgullosa, luego? Categoría no hay sino en la mano que trabaja y en la cabeza que piensa. —Seguro que así será, manque yo no entiendo esas pendejadas. Orgullosa no. A yo me saluda, por lo menos. Y mi-ha conversao. —¿Le pregunto por mi? Madre. —Eh, pero vean el confiscau-e Mono… Dos o tres veces si preguntó. A usté le conviene, mijo humanisi-un cabito y no pensar en esos caedrizos. Tome préndalo. Oscura la noche como promesa de mujer falsa. Hay fusileos en el confín. Nadie se hace sentir en el pueblo. Como no hay focos, la oscurana es densísima. Mono golpea con precaución, casi con miedo a la puerta. La madre de Isabel abre y bendice al señor. —¡Alabado sea mi Dios! —Buenas noches, doña. ¿Cómo está? —¿Quién es? No lo conozco. —Mamá, es Mono. ¡Ábrele! Corriendo llega. La madre misma no supo como vino la niña a los brazos del macetón que cercaron el grácil cuerpo mientras la luz de un beso se dejó oír para escándalo de doña. Nunca sospechosa de la fe larga, larguísima encendida, para dignidad del sexo en el pecho de Isabel. Des-sorprendida, doña se energiza: —Espérate ahí, descreída. Tan tuntunienta y venido a ver ¡Qué vergüenza! —En el corredor secretea el amor. El verdadero, nunca mentido. El hondo amor de cada pliegue del alma. Mantenedor de emociones paralelas. La corona dorada de la vida. El sin esquiveces ni regateos, luz en nartesio de ilusiones. * 154 * Gustavo González Ochoa El amor que la intimidad refinará un día tras otro y espiritualizará a la mujer alquitarando su mente y empequeñecerá al hombre poblándole de significado el vivir. Puerta de la vida, peldaño del triunfo, llave de gloria. En sencillas palabras el amor teje y desteje cuentos: —Ni un minuto dejé de quererte. —Ni yo de pensar volver… —Parece mentira. Casi no creo que me ames, Mono. —Te veía siempre, te oía. —Te habría esperado toda la vida. No creía en tus quereres, pero mi alma es tuya hace años. Nacía de mi interior no faltar a la palabra. Me habría costado la vida olvidarte… —Vivir es amar… Matar el amor, destrozarlo; quitar el dolor asesinando el hondo sentir del corazón, es morir el alma, poco a poco… Él, colgando un paquete pequeñito en manos de la novia, ruega: —Isabel, ve: en esta cubierta te traje la propuesta de un negocio. Lo estudias, si quieres negociar conmigo vienes mañana al Alto. Si no te entusiasma el trato haces de cuenta que nunca te hablé de negocios; quemas el papel y sea o no sea, no te enojes. En el Alto, Isabel viene estrenando argolla. Plana. De oro mate. Ancha, lleva otra al anular del hombre y termina: —Toma, Mono. Me gustó el negocio. Seré tu mujer cuando quieras. —Sabes que soy pobre, Isabel. Ignorante, sin educación. —Lo sé hace añisímos. También sé ser pobre. Mi papá ya es rico, Dios lo conserve, pero éramos pobres. No soy de las duras con dinero. Te quiero; lo demás sobra. ¡Cómo está de contento este hombre! Ve: lucha tenaz y duradera. Pobreza. Dificultades para encontrar trabajo. Jornales reducidos. La realidad futura. Pero sembró desde niño la decisión de llegar. Confusamente espera el éxito. ¿Cómo llegará? No sabe. Ni duda. —La vida se frustra, piensa, con el miedo al fracaso. Todo el mundo dice que es de los valientes. La vida hay que cumplirla. Los que viven y deben vivir son el corazón y la cabeza. Voy a pelear con lo que sea pero saldré a la otra orilla. * 155 * Gustavo González Ochoa h Isabel, la familia de Isabel vive casi de asiento en la finca. La finca es laborada por el padre. Y de mala gana y poco por el hermano de Isabel. Muchacho descabezado, sin personalidad, aprendió rápidamente a emborracharse y a ir al barrio. Necio, palurdo, el padre hace lo posible por encauzarle, pero el hijo es almártaga, indómito. Mono se agarra al trabajo. Azadón en mano no hay quien le siga. Se ofrece para horas extras. Para oficios duros. No se queja. No habla de cansancio. El patrón reconoce las cualidades, el tesón del obrero pero el jornal sigue cicatero. Los sábados el novio visita a Isabel. Viene al campo a la tarde. Ya oscuro regresa. El padre de la niña no se pincha pero no se muestra amable. La madre es sencilla. Esperaba para la hija un partido mejor. Sin embargo no perequea. El hermano no determina a Mono. Hay matrimonio planeado para dentro de dos meses. Casa pequeña en el trabajadero del novio, vista. La novia se da cuenta clara de las cosas. No se da ínfulas, ni experimenta delirio de grandeza. Entiende y vive a pleno sentimiento. El viernes, tarde en la noche, Isabel oye conversar, secreteando, en el corredor de la casa campesina. Varias voces, pasos, cautela. Oye y tiene la terrible, la fatídica corazonada. ¡Es la chusma! Corre desolada al cuarto de los padres. Les rebulle y en vozbaja suplica: —¡Nos van a matar! ¡Corran, escondámonos!… En esto golpean, chusmerilmente, innoblemente la puerta: —¡Malditos del otro partido! Abran ligerito… Abran… La niña toma a la madre del brazo y arrástrala para el solar. El padre hurga bajo los colchones de una cama en busca de la escopeta, tembloroso, inofensivo. * 157 * Frente a la violencia ¡Políticamente el padre no valía un huevo! Jamás manchó su imaginación con el interrogante de colores políticos para los conocidos. Sabía, con la sabiduría de los hombres entrañablemente vinculados al suelo producido que en el país es lo mismo ser del allá que del de aquí políticos. Que el andamiaje seudodoctrinal, seudofilosófico, subsocial de los tales partidos, anacrónicos, esgrimidos veintejulieramente por los vividores, es artificioso. Veía a todos en misa. Pagar el diezmo y el tributo civil. Obedecer al alcalde; seguir al cura. Compadecer al prójimo y ejercer misericordia. Odiar la pena de muerte. Pelar hasta la afonía en pro del presupuesto para sueldos. Beber en cada oportunidad y confesarse para garantizar el cielo. Ponían los hijos en el colegio público y las hijas donde las religiosas. No veía diferencia sino egoísmo. Personalismo e indiferencia; no patria. Pero el padre de Isabel cometió el error inmenso de ofrecer, cuando le pidieron para el directorio de una partido, cualquier tres pesos por mes. Es decir: menos de lo que los directorios recortaban del sueldo de un empleadillo de tercera categoría. El vejete, hombre bueno en el sentido humano de la palabra, buscaba la escopeta. No alcanzó a tomar el arma. La puerta de la sala cedió a los empujones de los viles: la clavazón se desprendió de un lado; la chapa quedó colgando en el macho; la tranca de palo, sofisma de seguridad, tampoco aguantó. Borrachos, los asesinos entraron gritando: —Abajo los ricos que pagan el partido y humillan al otro. El padre de Isabel cayó de bruces a la cama vacía, con los antebrazos bajo el colchones, cuando ya alcanzaban el arma. Tronchaba la vida útil por un tiro artero bajo el auspicio de una facción política caduca, sin vitalidad social, horra de panorama futurista, igualitica a la otra. La mano venerable, callosa, tatuada del polvo de mil surcos trabajados, no tuvo tiemo para la defensa, que tampoco habría sabido imponer. ¡Bien hayan las cenizas del santón a la sombra cariñosa de sus pomares! A veces, ser sacrificado dignifica. Como sangres hay de hombres que me demeritan las manos que las tocan. Bien haya el padre de Isabel victimado sin unto de sangre porcuza. El disparo tronó en la habitación cuando las dos mujeres aseguraban por fuera la puerta, con falleba de gallinazo, ilusoria también. * 158 * Gustavo González Ochoa Helada la sangre, la madre se detiene, vacila; no acata entre quedarse o correr al lado del muerto. Gime: —Lo mataron. ¡Dios eterno! —Corra, mamá. Peor es a todos. Implora la hija. Pero la anciana se resiste. Empujan la puerta. Vuela la aldaba. Isabel se lanza al campo tenebroso. Agobiada. Trepa al guamo. Quietecita, en el copo florecido, otea sin lograr, afortunada, ver. No ve cuando los perdularios, en el umbral, topan con la anciana y la rematan a culatazos, gritando: —La muchacha, cójanla; a todo trance viva; e del otro la’o también. ¡No se la podemos dejar al zoquete del novio! Requisan los presidiarios del huerto despilfarrando fanfarronadas, haciendo chacota, profiriendo palabras de arrabal contra la señorita cuyo cuerpo anhelaban, sátiros demoníacos. —¡Se fugó pa’l predio dial lao, por esi-alambre roto! Apuren, no la dejen ir. Ordena Morales, el capataz, o como ellos dicen, el capi. Unos corren tras la presunta fugitiva que trémula, jadeante, conserva la plenitud consciente en la copa del árbol colmado de blancos estambres perfumados. Otros se dan a robar la casa. Revuelcan, escarban hasta dar con el tesoro del inocente masacraado por la espalda. En el entrepaño alto, en la última tabla del escaparate, el viejito guardaba sus realejos, la menuda, en unos zurroncitos preparados con bolsas de carnero. No halagadora sino que a los apátridas, la guaca sirve para tragos. Destruyen todo. Incendian la casa. Rabiosos por la pérdida de la niña, literalmente arrasan otra vivienda colombiana de gente sencilla, trabajadora, emprendedora. Los buscadores en el predio cercano vuelven decepcionados: —Ni pelo ni hueso, capi Morales. —Dejémola pues.¿Quién sabe pa-‘onde cogería? Mañana nu-es tarde. Ahora sigamos pa’ la tienda. Hay qui-hacersito allá. ¡Viva el partido…! ¡Abaju el partido…! De regreso para el pueblo, fugándose para las gateras montesinas, los asesinos toparon un cuerpo caído; un borracho. Dormía la juma en medio del sendero el hijo cuyos padres, una hora antes fueron presa de la violencia colombiana, de la numerosa pandilla en el alejamiento del sueño. Despreciaron al ebrio. Continuaron camino para saltar una posada ínfima en las goteras de la población, algo allá del campanario. Aullando abajos, vivas y lo demás de costumbre, mataron a los dueños; debieron el licor; hurtaron el resto y ¡Pies a volar, al escondijo! La boquineta * 159 * Frente a la violencia de la posadilla, la desgarbada leporina encargada de los caldibaches para huéspedes, atada en el marco del ventanucho. Sufre la machetiada de sus senos; déjanla así, desangrarse, vaciarse, morir. ¡La mísera desgarbada! ¿Por liberal? ¿Por goda? ¡Oh, de la vida política colombiana! La patrulla del asesino Morales fue la misma que tomó preso al pobre montañerito para fusilarle. Al infeliz que ni siquiera votaba, que ni siquiera ganaba para ahorrar un billetico; que jamás causó mal a nadie. Porque sí. Por Moralismo, por violencia. El montañerito logró huirle… escabullirse. ¿ Y qué hizo la patrulla del asesino Morales? Matar a la madre del montañerito, 74 años, in ofensiva,rezandera,caritativa. Y a la hermana del montañerito, hacendosa, fundamentosa. Las decapitaron con los machetes. Les hicieron el nauseabundo “corte de franela”. El tiempo ni se apresura ni se inmuta, la naturaleza no hace caras desapacibles ante estas ocurrencias de sicología teratológica, de multitud. Pero la vida retiene los hechos y un día u otro, en su carne, en su nervio o en su espíritu, la patria paga… Cualquier tenientuelo mediocre, inexpresivo y agalludo la sojuzga y la humilla; harta sus bolsicos y trata a la nación como el borrachín noctívago a las verduleras insomnes. Encaramada en el copero, florero sin par, Isabel, atenaceada por el frío, por el horror y por el dolor, ve arder su casa; supone la quemazón de sus progenitores. Impotente, angustiada pero completa el alma, enteriza. Cuando oyó los gritos de la hez, camino abajo, descendió de entre las ramas olorosas solamente para saturarse de su incapacidad, de su impotencia terrible frente a la tragedia. Una sombra remordió el alma de la niña: —Debí seguir la suerte de mamá…Debí acompañarla en la muerte. Lloró, libremente ahora sí… Recordó las groserías insulsas de la plebe mientras en el solar de al lado la buscaban. El llanto, el pavor de lo que le habría acontecido apagaron el filial remordimiento arrepentido. —¿A qué habría conducido mi humillación? Dios sabrá… Anduvo a ocultarse en la casa más cercana. Media legua, esquivando de la luz del amanecer su semidesnudez. A medio día, cuando la huérfana bajó del campo desflorado, violado, aun el hermano yacía en el camino vomitando la embriaguez. * 160 * Gustavo González Ochoa Mono, según costumbre, madrugó para el oficio, ignorante. A la hora de media mañana el patrón, ya sabedor, ordenó en la hacienda: —No le cuenten una palabra porque nos deja el trabajo. Comentario acerca del infortunio, sobraron. Grupos de gentezuela en las esquinas y puertas comadrean y rememoran la bondad de la pareja masacrada, la soledad de la hija, la degradación del hermano… Acaban los decires con monótono cometario: —¡Cita la niña! Hora se l´-hurtan ella. Verá. La idea del robo de Isabel se torna pánico colectivo. En el atrio, el señor cura runrunea, manos y devocionario sobre la eminente barriga. Se informa; toma datos; bendice al Señor en la Cruz todo él exuberante de ingenuidad y de parroquialidad: —¡Todo por Dios! Si su voluntad lo dispuso, bendigámosle. Él sabrá. Los designios de la providencia, un arcano. Con el vecindario, el pastor ve inminente la profanación de la doncella. Piensa que está en un tris de ser violada. ¡El sexto mandamiento está en peligro…! El hombre se condena en pos del sexto. ¡Caray, qué pasión! Amonesta a los feligreses. —No piensen tanto en esa política. Nos importa muy poco a los individuos y muy poco también a la comunidad. Piensen los hombres en la esposa y el hijo. Piensen las esposas en el marido… En la alcaldía, junto a la mesa del despacho, el alcalde, de bastón, autoridad y municipalidad desbordadas, runrunea también oficialmente: pesquisa datos, investiga peleando con las sobrantes grasas del cuello, del tórax, de los asientos. Ordena: —Apunte bien, secretario pa’ que más después pautemos la cosa. El alcalde reniega del gobernador porque no responde sus oficios, no le pone bolas y no le otorga unos cuantos plantones: —No me deja actuar. Me tiene baldo. Todo ocurre por el incumplimiento de la ley. Instrumento legal para defenderme, si tengo. Pero… Para la obesa autoridad la suerte de Isabel es “cuestión de horas”, asunto de orden público. Le provoca declarar estado de sitio y asumir la autoridad local en pleno. “Concitar las fuerzas vivas del pueblo contra los enemigos del orden”. Se atiene sin embargo al parecer opuesto del secre, y concluye: * 161 * Frente a la violencia —En resumen, señores, las cosas que- ‘stamos viendo se nos vienen porque el hombre nacional no gana bastante; aguanta y un pueblo con necesidá, es, no solo inmanejable, sino también ingobernable”. En la trastienda de la botica, juez y boticario, sendos ribetes de caspa en los cuellos de las chaquetas, runrunean; piden información a los parroquianos, analizan y deducen. Alaban al gobierno: —Si no fuera por el partido que nos domina, no quedaría en estas breñas una alma. —Sí. No quedaría. El partido, nuestro partido tiene prohombres; el doctor fulano: quéelocuencia; mengano: cuánto desprendimiento; el de más allá, quéentereza… espíritu cívico… patriotismo. La trastienda se empapa con el lote corriente de lugares vacíos y mentirosos con que Colombia regala desde hace diísimas, por boca de irresponsables y arribistas, al pueblo. Para los dos tertulios la hipótesis de la captura y violación de Isabel por la violencia no tiene pies ni cabeza. El gobierno es fuerte, enérgico, seguro; el partido no tiene en realidad por qué temer. Así aprendió Colombia, desde la cuna a ejercer la politiquería y a mantener prendida de ella la mente popular que calcina en el horno de conceptos falaces, no comprendidos, la totalidad d la pasión salvaje. Juez y boticario concluyen que la violencia colombiana es causada por la incultura. ¡El gobierno tiene tantas escuelas! Pero la gente no concurre. Y si la gente no concurre, ¿Qué puede esperarse? En el banco de la plaza, cabe el pino recortado en venta con alero, el maestro y el médico chismosean con los pasajeros. Se informan, detectivean, interrogan. El médico escucha; el maestro echa pestes: – El gobierno es el que tiene esto así. ¡Horrible! Convénzase, doctor: “Si la oposición no toma las riendas del poder y empuña con mano férrea la dirección de los destinos del país” nos hundimos. Se liquidará esto más pronto de lo que pensamos. Borde de catástrofe. Gobierno inútil, perjudicial. —Sí, es posible maestro. Para mi tengo, sin embargo, que ambas posiciones son semejantes. A igual nivel, a igual altura bajitica. En Colombia con no pertenecer al partido de gobierno es suficiente para que este nos parezca malo. Sea como se fuere. —¡Usted es nihilista, doctor! El gobierno deja de lado los problemas de mi partido. * 162 * Gustavo González Ochoa Sobre el banco europeizado a tijera, el maestro arregla para los suyos el mismo ramillete ditirámbico poco o antes, o simultáneamente quizás, adobado en la farmacia para los gobiernistas. —La vida, si adoptamos la posición de espectadores, nos hace nihilistas –opina el médico– Suramérica no vale dos cominos. No es el uno, no es el otro partido. Es el elemento humano, gregario, inculto... La observación convence al hombre de la total razón de Khayam: “El mundo inmenso, un grano de polvo en el espacio; toda la ciencia del hombre, palabras; los pueblos, las bestias y las flores de todos los climas, sombras. El fruto de tu constante meditación, la nada”. —A la muchacha se la roban, doctor. Se la roban porque se la roban. Yo huelo el rancio de lejos; hace falta cambiar métodos; adoptar sistemas, tomar medidas, establecer un gobierno. —Sí, puede ser, maestro. La vida cambia poco. Ayer robaron mujerzuelas en el Puerto. ¿Por qué no robarían señoritas aquí? Lo importante es que Isabel no es de las fáciles de robar; tiene demasiado de civilizada. No se atreverán, maestro. Conozco mi gente. —No puede el hombre esquivar el ideal político. —La niña no es la política. Pueda o no pueda esquivar, el hombre tiene el deber de vivir con la inteligencia, de frenar su pasión. El hombre, antes de afiliarse a una secta política, religiosa, sociológica o lo que sea, necesita poner a funcionar el alma. —Y si se da a un ideal político, ¿Quién maneja la patria? —Su ideal es muy bajo maestro. ¡Mire alto! Mire al misterio que le envuelve. Mire al cosmos. ¿Quévalen sus tonterías frente a la incógnita? ¡Maestro, mire alto! —Doctor; nada le hice. ¿Por qué me trata tan duro? —La verdad no es dura ni blanda. No consuela ni desconsuela, ni ofende. La verdad tan solo redime. Usted habla de la oposición y la juzga redentora o atentatoria. Oiga: en Colombia son opositores quienes no pertenecen al partido de gobierno. Eso es todo. Oposición y gobiernistas se desbaratan en grupillos, en disidencias bobas, personalistas. Demostrale al gobierno que su sistema de gobernar es tonto y cansino; baladí, desorientado, parcial, no interesa. Oposición colombiana es carraqueo sistemático para que el gobierno entregue; para que deje el campo libre y libres los campitos y casillas presupuestales. Mire la vida y estúdiela. Usted sobre * 163 * Frente a la violencia todo que en sus manos tiene la niñería. Enseñe el profundo sentido universal de cada corazón que en el misterio de un pecho moviliza una gota de sangre para alentar una vida. Qué espectáculo tan sobervio es el amor, maestro, y el hombre quiere dirigirlo. El miedo paraliza el vaivén divinamente enloquecido del amor. ¿Para quéodiarse con vivas y abajos y mueras; para qué tanto insulto, tanta vacuidad, tanta masacre… si hay la innúmera latencia de la vida para amar y contemplar? —Lo cierto es que la violencia se debe al tremendo desamparo del hombre en el país, doctor… Sí. Si. Es posible, como una entre otras causas de bandolerismo. En las salas, las señoras porfiadamente hablan; se transmiten noticias fresquitas. Opinan. Unísonas, sincronizadas, en desacuerdo total. ¡Quédisparidad tan alegadamente acorde! Por allá se oye a una exclamar: —A mí nadie me alza el gallo! Charlotean y charlotean pero acaban de llegar a un acuerdo: la falta de piedad; la falta de devoción, y el deseo del hombre de libertarse ocasionaron la violencia y la mantienen. Solamente cuando la mujer comparta responsabilidades, el país sanará de su cáncer. En el bar Colombia, los señores reunidos al olor del comentario, al señuelo del notición, compadrean, toman datos y alaban o vituperan según su filiación. Se amparan en el sacro derecho de opinar. Comadrean infatigables los señores tejiendo suposiciones, elaborando planes, estrategias para imponerse a la chusma y “reducirla a sus últimos reductos”. Algunos porhijan, con ciertas reservas, la revolución. Todo depende de la política que les atrae y les domina. Oratoriamente, en el escaño mugriento, cada uno de los concurrentes es una especie de Ñito al por menor. Tan solo les falta el aquel Ñito. Cada cual de los barberos posee panacea contra la depravación del país; conoce al dedillo a los responsables; está impregnado del saber de los motivos tras los cuales se desenrosca la madeja de la insubordinación para los de un color; la madeja del desagrado popular para los del otro. Resecas las gargantas con el furor oratorio, los asistentes piden colas con ron y continúan arreglando del mundo. Por allá se oye a alguien exclamar, como cualquier comadre: * 164 * Gustavo González Ochoa —A mí no me venga con cuentos. El caos no es nuestro solamente. Conmueve al mundo por los cimientos, los tiempos nuevos traen nuevos modos. Hasta que otro más atrevido, más aprestigiado, más tinoso (como dicen en la cuidad) arma tribuna cerca a la mesa de billar: —“Sí, señores amigos! Vivimos en una democracia lindamente dirigida por el juego de las ideas políticas. Afortunados nosotros que, pese a nuestras contiendas muy seculares, no hemos desteñido nuestro carácter oriundamente democrático. Todos nosotros, sin reparo ni distingos aceptamos el régimen que hoy gloriosamente nos conduce, navegantes sin oriente, al puerto del éxito. No obstante que ciertos sectores belígeros se atrevan a llamar dictadura y ciertos a elevar disidencias contra la egregia prestancia de nuestro gobierno… Felices nosotros, digo que ahora gozamos la prensa debidamente vigilada; felices porque mantenemos incólume la tea democrática ya que el partido derrotado en las trincheras gloriosas de las urnas, se ha plegado a la gravosa opinión de nuestra concurrente mayoría. Dado lo cual, señores, fácil nos es llegar a comprender por qué la totalidad de la gente rodea y estima al gobernante. En cuanto a los dolorosos sucesos locales deploremos el insuceso y formulemos votos para que la próvida deidad tenga de sus manos nuestro progresista rinconcillo, avanzada de la patria en el destino del progreso. Y estemos seguros de que solo decapitando la horrorosa palabrería de la oposición insensata, tornará la patria al cauce inmarcesible de la paz. “¡He dicho!”. Aplausos indistintos, indecisos aquí o acullá, pero en todo caso, prolongados. Nuevas tandas de cola con ron. El discurso del hábil orador, “por el reconstruido en el alto sosiego de la noche y del hogar doméstico”, apareció a la mañana siguiente en el periódico local, Tea de Vanguardia, con título a dos columnas y subtítulo así: “Formidable improvisación del hábil orador don Bonote, a propósito de los dolorosos acontecimientos…” En nota aparte, de segunda página, el hábil orador es destacado y perfilado como uno de los más seguros candidatos a elección, pues su discurso, “que reproducimos en otro lugar de nuestra edición es digno de las mejores etapas parlamentarias del país”. “Por lo demás: el próximo período constitucional no puede desaprovechar valores tan expertos en el rodaje políticoadministrativo. Y porque la provincia poseyendo calores de semejante talento y capacidad, podría enrutar vigorosamente…” * 165 * Frente a la violencia Así es Colombia: oratoria, rosca, compadrazo. El periódico, fuente de opinión para el ciudadano. Los letradillos de la redacción a la vanguardia en los empleos, púlpitos… Lo lindo de Colombia es Isabel. Se recogió en casa. No aceptó compañía de las vecinas. No las entiende. Hablan las vecinas demasiado y no dicen nada: —Que se resigne, mijita. ¡La resignación es un don muy cristiano! Ya lo sabe Isabel, resignada por bien o por mal. Físicamente soporta la calamidad. Pero: ¿Resignación del alma? ¡Imposible! Únicamente las bestias se resignan a los hechos que carecen de razón. Resignación es miedo. Ella no teme. —Que tenga paciencia, Isabelita. Job se santificó a golpes de paciencia. ¿Paciencia? Ya la tiene. ¿Qué sacaría no la tuviera? No es ella para ponerse a llorar, a chillar o a desgarrar las ropas por el corredor. Su alma se subleva contra el desmañado abuso. Ella se refrena porque es culta, delicada, espiritual. Pero el alma duele y protesta, además, piensa, Job tendría vocación de santo. ¡Demás que la tendría! No todo el mundo nace para santo. —Usted es muy devota y muy piadosa, Dios está arriba. ¿Piadosa, devota? Es normal. Ama al Señor pero no le ridiculiza ni se mofa de Él con aspavientos píos de labio, de apariencias. Reza sin enseñar la camándula, no con el rostro. Cree en la iglesia y cumple, es un medio de intentar el acercamiento casi físico al Creador. Pero alharacas, estrépito no son para ella medio de llegarse a lo sagrado ni a lo divino. No trata de subyugar a Dios con montones de oración. Le ve donde un corazón le ama seriamente. Más vale un paternoster de buena calidad que un salterio de loro. Las señoras, en la tarima, siguen con frases de cajón. Parecen políticos colombianos. La novia de Mono no las oye. Se hunde en meditaciones acerca de resignación, piedad, santidad. Devoción de confesionario diario con pecadillos intonsos, cuentos y chismes mareantes no le cuadra. ¿Por qué destilar en la rejilla la intimidad inocente y cándida? Para el espíritu en quien la cruz encendió chispas o volcán de fe, magnífico compartir, de palabra o de hinojos, ante el Crucificado flagelado. ¡Pero los verdaderos pecados! No la majadería, la nadería. El sentir, lo personal emanado del nervio entrañable; el pequeño disfrute de la vida con que a nadie lastimamos; la luminaria de nuestro esencial vivir que a nadie quita ni ofende; la llave de nuestro horizonte anímico, vehículo de personalidad fuera del caos * 166 * Gustavo González Ochoa de la inercia; el motor del entusiasmo; la causalidad del engrandecimiento real o supuesto, nada de eso es tema, motivo ni cuento para la rejilla sacerdotal. Las beatas siguen departiendo; Isabel rememorando: —Una tarde, casualmente, en el recodo del camino, conoció a una señora Gelines. Habló esta tan a lo hondo; dijo cosas tan admirablemente llevadas por Isabel en la inteligencia y en la fantasía sin llegar a traducirlas en palabras, que ahora la desea vehementemente. Ah, si Gelines estuviese cerca de mí, yo, seguramente no fracasaría. Entendería mucho cuyo sentido se me escapa. ¡Gelines! ¡Gelines!... —¿A quién llama, niña, tiene pesadilla? —Perdón doña Canda. Estaba tan ida… —Aterrice, Isabelita. ¿Será que no ha comido? Pensé más en Dios y menos en ese tal Mono. ¿Lo llaman Gelines? —¿Por qué será ole que las muchachas creen tan importante el amor? ¡El amor hace pecar! —¡Ay, mija! No mi-hagás acordar… Isabel deja caer de la ensoñación de sus ojos dos lagrimones y calla. Recuerda a su Mono que con frecuencia dice: —¡Ah pereza! Cuando no le atraen las cosas y los seres. Mono visita a la novia en casa, solo con su viejita. Visítala por la tarde cuando las comadres, no satisfechas sin embargo de tontear, abandonan la mansión. * 167 * Gustavo González Ochoa h El almártaga se insubordinó desde la masacre. Se degradó. Se llevó de las ruinas de la casa los centavos que el padre, precavido, guardaba fuera. Los hurtó para él solo y, amurallado en el dolor del alma, se hundió hasta la cabeza en la borrachera. Bebió sin descanso ni medida hasta agotar el dinero. Dinerillo e parte suyo, en parte de la hermana. Mono y la esposa viven en la casa del pueblo. El trabaja jornaleando. Ambos muy provocados de irse a la finca y laborarla. No lo hacen porque el borrachito jura, perjura y amenaza: —El maldito pión se casó por interés. ¡Demás quiagarra! ¡Ay manece! A lo qui-asome pu-el paladero el tal pelagatos, lo lincho. ¡Por ésta! Cada vez que despierta de la noche alcohólica en la calle, el potrero o donde sea, vuelve a los insultos. Son su obsesión, su manía, su delirio: pobre escocador, destripaterrones, muerto di-hambre. Cuanto puede inventar la grosería aguardentosa. En el estanco lamenta de tarde, el beobo depravado, su pena y angustia, magníficas razones falaces para emborracharse: —La finquita yo la trabajo… Yo soy el macho… Déjesen que se me alivie el corazón y verán… Verán si hay un finquero más caliente que yo. Mono imperturbale. Interpreta la agresividad del ebetado como táctica inconsciente de autoexculpación: —No me preocupa. Es rabia porque yo sé trabajar y él no. Me insulta creyendo achicarme. Me busca para nivelarme con él. Con su sandez, trata de tapar la inutilidad. Lo malo es que cuando acuerde, si algún día recuerda,ya no va haber sujeto. ¡Ni misa ni quien la cante! * 169 * Frente a la violencia —Está perdido totalmente, Isabel. No te hagas ilusiones. Nunca lo volverás a ver juicioso, con herramientas en la mano, con palabras cuerdas. Despréndete de él. Las bicocas sacadas en el campo arrasado al cuñado unas semanas. Paupérrimo entonces vino donde la hermana, a la casa del pueblo. Primera vez después del casorio. —Ve, Isabelita: yo que te he querido tanto. ¿Por qué te enojaste conmigo? Yo no t’hice nada, no sias orgullosa. Ve te digo: yo vini-a que partamos los ahorritos de mi papá entre vos y yo, y me-‘ntregues ya lo mío. Porque-so nos toca a los dos por mita’es. ¿No vez como-‘stoy de pobr’-y di-atulampao? Necesitu-esa plata. —¿De cuales ahorros me habla? Hermano. —¡Ah, pues de lo que mi papá tenía pua-quí guarda’o! Que mantenía en el campo, en el escaparate y el guardijito de la corraleja. Usté se lo sacó para beber. —No ti hagas la desentendida ni me querás volver el pollo pelón. En los zurrones de ovejo tenía bastante, ¿Qué s’-hizo? Además yo no he bebido, fíjate lo qui-hablás. —¿No? Entonces para bogar. ¿Qué hace todo el día sino vivir borracho, dar lora, hablar disparates? —¡Eh, vos lo que-‘stas es caliente porque yo no me gust’-el tal Mono! —No cuido si le gusta o no. —¡Valiente lempu-e marido te pescates! Un azadonero, un pión, un negro. Y saber como te pincabas y-eras de titina. Ni pa’l platal qui’-cites gastar en el colegio, dandot’-infulas! —Es trabajador, honrado, bueno. Negro no es. ¿Y si fuera, qué? No soy tan imbécil para encontrar diferencia entre un negro señor y una señora blanca. Peor es un blanco perverso, o bruto, o estúpido, o vividor. ¿Titina, dice? Nunca lo fui. No me interesa. Un trapo no vale nada para la vida. Apenas soy pulcra. —No pasa di-un triste desyerbador. Pero lo que-‘s mi plata no se la mama. Andame dando mi parte. —No sé cual parte sea. No he busco aquí tesoros ni los buscaría en ninguna parte. Soy lo suficientemente decente para no blasfemar de mis viejitos por reales. Plata, si no es trabajada, quema la mano. —Ora me venís con galimatías pa’ disculpa’te. No me dejo robar, soy muy macho. En seguida reblujo y saco lo mio. * 170 * Gustavo González Ochoa —Vea: no venga con cuentos, hermano, ni me arme escándalo en mi casa porque me defiendo. Si es tan hombre, ¿Por qué no espera a mi marido y escarba cuando el esté? Usted me insulta diciéndome ladrona; yo no vi entierros ni nada cogí. Nada le tengo que dar. Usted fue. Usted se apañó lo que mis padres tenían para alguna calamidad y se lo bebió íntegro. La mitad de eso me tocaba. Robó a ellos y a mí. Yo se cuanto había. Lo suficiente para hacer la casa otra vez. ¿Y en que paró? Paró en todas las tiendas, chuzos, cafés y donde las tres mujeres públicas del pueblo. ¿Yo le hice algún reclamo? Ni se me ocurrió. Usted se volvió el bebedor más sucio, cochino y desharrapado. ¿Dónde estaba aquella noche? Ahora, hilachento y limosnero viene a molestarme. Espere a Mono. Pero si quiere ponerme pereque, le advierto que no le tengo miedo. —Dejá el berrinche, pues. Apenas venga esi-hombre, arreglamos. Al fin aparece esi-hombre. Sonreído, sereno. Alcanzó a oír las últimas parrafadas de Isabel y el desafío del beodo. Mono tiene confianza integral en la esposa. Reconócele capacidades para enfrentarse a la vida y realizarla… Siéntase el peón. Saluda al cuñado: —¿Qué hay hombre? La visita no responde el saludo, pero deboca el improperio: —¿Ya vino el tuntuniento? Ahora mesmo buscu-hasta que-‘ncuentre… Entra por los cuartos garrote en mano,golpea el escaparate familiar, el lindo mueble de comino churco. Mono sin palabras, sin correr, se dirige a él. Agarra el brazo garroteante, definitivamente, con la zurda… Con la mano derecha lanza una trompada a la mandíbula del energúmeno. Quien se desgonza como un trapo. El trompeteador le recoge. Se lo tercia al hombro. Le trasporta afuera, a la calle y ahí le bota con desprecio. Con un botar profundo, categórico de la hondura del alma. No solamente con el botar musculoso del brazo. No. En ese botar, está la cancelación perentoria entre el botado y el hogar de Isabel. ¡Bien hecho! En la vida hay que ser radicales. ¿Cortamos el amor, la amistad, el parentesco o la servidumbre? Pues que sea para siempre jamás, amén Jesús. Mono por su cuenta, sin manchar la delicadeza de alma, extirpa los dares y tomares, los dimes y los diretes entre Isabel y el borrachín hediondo, baboso, inmundo. Por eso, cuando regresa al corredor donde la mujer, toda una mujer, continúa su tejido, el marido la acaricia con esta frase: * 171 * Frente a la violencia —¡Quénotición, Isabelita! —¿Cuál será? —Ya no tienes hermano tampoco. Eres sola en el mundo. —Una vez había de morir. ¿Qué le vamos a hacer? Sola no. Estás tú conmigo. —¡Pero no lo maté, pues! —¡Bobito! Yo sabía. ¿Crees que no te entiendo? El botado vuelve la vida del matrimonio un infierno. Visita la casa a medio día, por fuera, para insultar a la hermana, ladrando en el zaguán. ¡La llama con p! exigiéndole, extorsionándola. Ella, un día, hastiada por la vulgaridad, cura el mal con vulgaridad: toma el palo de la escoba y lo sacude reciamente sobre el costillar del tonto. Pero él no reversa. Sigue al hermano camino adelante, hasta el trabajo. A distancia prudente, sapeando atrocidades. El labrador soporta una vez. Otra y dos, hace por sosegarle, por desarraigar el escombro del alma patológica. Por quitar los detritus yacentes en el fondo alcoholizado. Resultado negativo. A la cuarta andanada le pone fuera de pelea y por el momento fuera de palabra. La impertinencia y baladronadas se vuelven, vengativas y bajeras a la madre de Mono. A la zonza y buena viejita que en la tarima, con un tutumita de pegadera, un rollito de capa, otro de capote y un puchito de picadura, dobla (duebla, como dice ella) tabaquejos para la familia salmodiados con añoranzas de su Mayor. Por la ventana, desde el frontero alar, el borracho dice cuanto es decible dentro de lo cual lo más elemental e ínfimo es alcagüeta. Tragona, en la sarta de la vileza, podría aceptarse como un piropo. Le lleven a la cárcel, a la sombra. Grita, se desgañita, se despepita. Le oyen en todo el pueblo. Gracias a Dios, se fuga. * 172 * Gustavo González Ochoa h Don Usurero compra la herencia al indigno. Para irle abonando o amortizando según dice, lleno de politécnica, el comprador. Disponible el dinero, la depravación llaga a lo satánico: descalzo, sin saco, cochambroso de camisa, fondillos deshilachados. El pelo en marañas sobre la frente sucia; enrojecidas las mejillas y las puntas de la nariz; boca abierta, babeante, los inciertos ojos muñequiles carentes de mirada. Por calles y vericuetos habla solo; gesticula con caras y manos, la botella de tósigo en el bolsillo astroso, le roban los billeticos y monedas gotereados a sus manos desde las de don Usurero. Se ofrece a la chusma Morales para colaborar… Le rechazan. Los chinos le siguen; le gritan, le insultan pero él se atiene a su botella y en la esquina del parque, a la oración, monta tribuna: – Yo soy el macho… La finca yo la trabajo…aunque me la roben cuando me pase el dolor y me consuele, ¡Porqui-una puntada en l’-alma nada deja-‘cer! ¡Carajo… carajuelo… carajoides! Desaforado repite este disco y otros peores… Mono fue el ladrón; se robó el gurrero… lambón… comu-era mi padr’-e rico. ¡Peru-ellos me las pagan! Me las pagan cuando se me quite la pena moral, ¡Porqui-un dolor en l’-alma…! Una tarde y otra el médico escucha la cantaleta, el estribillo del vagabundo. Recuerda a la mujer en cuyos ojos creyó encontrar un alma y le provoca emborracharse también. El dolor del espíritu al recuerdo. Quién pudiera desarraigar, destrozar, incinerar el recuerdo; el que resume nuestra vida… El médico, no obstante la desilusión, no bebe. Apaga los ojos y rememora una iglesia y el escaño claro-oscuro, cuando filtraba por los vitrales, vespertina luz amarilla y verde. Entonces patuleaban por las naves * 173 * Frente a la violencia recogidas, de padre en padre, en son de confesión, de reconciliar, viejecitas inocentonas… Las chaquiras coralinas de un rosario penduleaban en las manos anturiales. El hermano de Isabel entra al bar. Hay campesinos a las mesas. Conversan quedamente, sin molestia, sin disturbio. Pide el bebedor para él. ¡Pide para todos! Hasta para los más afuereños en el establecimiento. A grito herido: —¡Sírvales a todos! ¡Pidan lo que pidan! Tengo plata… mucha… mucha plata. ¡Plata a un tener! Plata y un dolor dí-alma que me jinca y no me deja-‘cer nada. Pero a lo que me cure… —Muéstreme el dinero. Exige el cantinero. Alterado, altanero, el cliente de desmanda. Toma el vaso de un vecino y lánzalo al rostro del ventero. Quien se defiende estrellando una botella de soda, llena, tapada, en el cráneo del agresor. La botella se reduce a añicos bañando con espuma, por doquier al necio. El golpe restalla seco, mate. Los presentes ponen orden. En el consultorio el médico acude con apósitos, gasa y yodo. La policía conduce a la indagatoria a los bochinchosos, a los camorristas, a los rencillosos –Terminología del señor alcalde. Camino adelante, en la noche tiritada, sin luna, sin estrellas, vacilante el cuerpo sobre las piernas inciertas, el palurdo emprende el camino sin rumbo… Andar para más allá del pueblo dormilón acaso bajo ignoto aliciente de caos anímico. En la tienda aledaña, en los ejidos, donde los arrieros acostumbran refocilar, cargar, el inconsciente trajinante salmodia para la tenebrura y los perros ululeantes, la letanía del dolor en el alma, causa de la inventada ataraxia. El médico, domando el sarampión en casa de la tendera, oye los broncos quejidos del alicorado. La fantasía del esculapio se puebla con los ojos abisales en el devoto banco iglesiero, perturbando la atención al tórax infantil estremecido golpe tras golpe de tos. Antojo de ebriedad inacabable para cegar los ojos color de campo recién quemado aflora a la mente del clínico. Otra vez el antojado es derrotado por el romántico, por el fin de siglo por el extemporáneo. El fin de siglo termina su vita aconsejando. No de remedios a su niña señora. Lo que ha de comprar en jaropes mérquelo en una bonita muñeca. No tiene juguetes. El exantema no matará a la nena. ¡El pavor del desposeído, sí! Ese le matará. La madre de la pacientita supone al doctor tan loco como el beodo gritón. Reflexiona ella que entre la locura inconsciente y tastabillante del depravado y la locura envolatada y amable del doctor, debe haber, debe existir alguna diferencia. * 174 * Gustavo González Ochoa La esposa del tendero opta por la locura del dipsómano… que al menos aprovecha. Opta y a su memoria viene la coplilla: “Beber aguardiente puro” ……………….. El alcoholizado, cuando se extingue la luz en la hendidura de la ventana sarampiosa, prosigue. Más adelante cae. El sueño del tósigo, sin necesidad de lecho, de abrigo ni de compañía, le arrebata profundo, inquebrantable. En la cocina del ventorro la ventera y su comadre, tegua y yerbatea, preparan de consumo, plenas de fe en la madre universal, el jarabitp de rábano con poleo, con altamisa, con borraja y culantrón para el mal de pecho y para el brote de la niña que jamás tendrá muñecas. —La tuve que llamar, comadre, porque el doctor ese ni-an remedios me dios pa’ la chica. —No si-apure, comadrita. Es que los médicos si-han vuelto lo más de filáticos. Ya no les gustan sino esas indecisiones, que duelen harto-y una qui-aguante. —¿Y como le parece-‘l cuento? Quizque no compre remedios. Que le merque muñecas. Será que güena que-‘stá la cosa pa’ una ponese a gastar los centavos en chucherías. ¿No cierto, comadre que-‘su-es pa’ ricos? —¡Pes ni-an pa’ ellos, mija! A los hijos un-hay que contemplalos di-a mucho, sinu-enseñarlos a trabajar; a ser de verdá y jundamentosos. En particularmenti-a las muchachas. Porqui-aluego resultan que ni-amarradas a la pat’-‘e la cama. —¡Eh, comadre! Y-eso di-alegría. Valiente cosa. Cómo puedi-una-‘legrarse si el diablo atisba ái no mas en todo rincón… Esu-es lo que tull’-a los recetones. Si acostumbran al dolor, comadre y-a ver morir gente. En después acaban no creyendo ni-en los rejos. —Últimadamente, comadre, yo tampoco creigo di-a mucho en las boticas. Tuá la vida nos dieron a nosotros remedios caseros y yerbitas, ¿Y-ái no vamos? Y que casual, comadre: cuando si-alejú-el médico yo mi-acordé de la canción que cae con lo suyo di-amarrar en la pat’-‘e la cama las muchachas. Per´-oiga le digo: yo me parece que-‘l médico se ju-‘a la bebeta porqui-a lo que-‘l se jue, se jué también el borracho. —¡Yo no sé! Puái oigo decir que no bebe. De seguro tomará onde naides lo mire. Peru-écheme la cantinela que-‘n estico hirve el chorote y se li olvida. * 175 * Frente a la violencia “Salga el sol para yo ver, y la luna pa-‘lumbrar; Que a la mujer en queriendo Nnnca le falta lugar”. Por la mañana el cuerpo lacerado, magullado, sangroso del borrachín, yace supremamente muerto. Muerto recién el cuerpo. Muerta hace tiempísimos el alma. Una recua pasó sobre, sin percibirle. Con los ferrados cascos molió cada una de las partículas anatómicas del sicópata. El médico, registrando el cadáver para el informe, medita: —Este, por lo menos, curó el enfermo espíritu, que ninguna actuación le permitía. Mientras hiende, formulísticamente, el evidente maltrato de las carnes, piensa en los alcohólicos crónicos. Les desprecian por el ebetud, por el océano de las palabras vacuas y descomedidas; por el ansia, necesidad más bien de hacerse oír, por el pilón y pilado que hacen de la conversación, por necios e impertinentes. En el fondo, son incomprendidos. La totalidad casi de los borrachitos son frustrados: románticos, líricos sentimentales, sabios o artistas fracasados. Lloran oyendo “su” disco los borrachitos del amor imposible. Lloran hoy como chillada estridente en la espelunca el barbudo antepasado de pesados músculos, por el amor de una hembrezuela endeble, flacucha y mentirosa. Llora y dentro de 200 siglos llorará también por el mismo sentir vibrante y poderoso hacia una mujercilla. Conoce el médico toda suerte de alcohólicos. Convive con ellos, porque le visitan en solicitud de un socorrito, de recursos médicos para el mal del trago; para el que raya en coma; para el delirium. Siguió el médico los pasos de numerosos alcoholistas; se detuvo para oírles platicar, discursear, regañar. Sentóse a las mesas de los cafés a escucharles; miestras ellos se quedaban a amanecer. La última experiencia fue muy hermosa: a las cuatro a.m., tres tomadores en la Payanca. El uno es delgado, alto, pálido y lleva la voz cantante. El otro gordo, vacia por la boca la sangre de alguna herida estomacal. A chorros, lanzados sin esfuerzo, repetidamente, como si el rojo huyese él solo del tósigo. El tercero es ser indeciso, común, como todos. El delgadito habla, indiferente a la muerte que se avecina al gordo con cada sorbo de sangre vertida. Habla con soberbia entonación poética, paralelando las * 176 * Gustavo González Ochoa auroras y los atardeceres con filigranas de pintor figurativo. Con grandiosas, magníficas figuras para designar los colores de las nubéculas al véspero o al alba. Pondera con enamoramiento la emoción de ver amanecer. El verbo caricioso, enardecido, mana de su labio sin tropiezos, sin dudas. Cuánta emoción destila en su espíritu ahora encogido y doliente cuando, para finalizar el estudio de luces y de colores nacientes y agonizantes, aludió al fracaso de su vida. Fracaso porque en ningún momento el lenguaje bastó para transmitir la belleza acumulada en su fantasía. ¡Me hundí por carencia de palabras para poner a la vista de dios la belleza que supe recibirle! Se hundía también el gordo con cada bocanada de sangre vertida de su llaga o de su várice y el otro se ocupaba, con dúctil indiferencia en comparar el nacer con el morir. Veía morir a su colega recién amanecido entre el estertor de la gastritis tóxica pero la ilusión espoleaba su verbo sobre lo nuevo y lo viejo. Lindos borrachitos que hacen de la vida caricatura de la que debió ser y retrato de la impotencia intelectual. El andrógino, tercer personaje de la mesa, desconcentrado entre la galopante en chorros de sangre y la poesía en hálitos y rojos de belleza, exclama convulso, con sonsonete de tic: —Somos incultos; ¡No nos enseñan, nos dejan en la cáscara! Por miedo al más allá, por el miedo al diablo, por miedo a Dios, por miedo al espanto, por miedo al decir. Nos enseñaron a blasfemar cuando nos metieron miedo a Dios. ¡Nos dejaron pequeños y cacoquímicos! No nos enseñaron lo que podíamos ser. ¿Quieren violencia? ¡Ahí la tienen! ¡Maldita sea! ¡Maldita la escuela, malditos el maestro y el profesor que nos dieron! Cuando el moribundo doblegó sobre la mesa la cabeza, papeloide de color, el delgado rogaba sacudiéndole: —¡Aun no! Espera hasta el atardecer y los colores del atardecer te acompañarán hasta el trono intangible, resumen de todas las hermosuras. Cuando la bola oficial enrumbó para la poli y el chofer insultaba: —¡Borrachos del mismo diablo! El delegado y el indeciso llamaban a Alicia en busca de otro aguardiente: —Dános lo mismo, mi amor. Esto se liquida pronto para nosotros también. * 177 * Gustavo González Ochoa h Chagualo y Mayordomo montan a caballo. Temprano emprenden, desde la casa del primero, refugio actual de la pareja, camino del monte. Hacia la cerrazón donde su pandilla merodea y demora en refugio comunal comandada por un tal Nigua. El capitán Nigua, desalmado, abyecto negociante de la violencia y bandolerismo. Sin ideal alguno. Nada le importan el partido primero, ni el segundo ni el tercero. Hijo de un terrateniente lugareño no ha menester robar para enriquecerse; la tierra paterna, aun repartida entre los hijos sería copiosa para abastarlos. Nadie en la familia fue víctima de chusma o forajido. No persigue venganzas, el malestar económico ni el hito de mejorarlo para los asalariados, rozan su sensibilidad. De Dios, de patria posee conceptos confusos; destaca vagamente el de que ambos funcionan como especie de padres, de quienes él es hijo calavera cuyos desafueros y crímenes son simples chistes dignos de tolerancia, llenos de gracejo, cohonestables. Analfabeto, ignorante, amoral. Sin arraigo, débil ni fuerte a la tierra, a mujer ni a hijos; sin apego a los progenitores, ejerce la chusmería como todos los perdularios, en son de profesión, para hacerse notorio, dárselas de valiente, ganar fama de macho, tener a quien gobernar. El tal es un descarado, bruto, feroz, déspota. Su pelotón dispone de espionaje. Verdaderas puntas de lanza dispuestas en sitios estratégicos, a la vera de los caminos, donde se pueda inspeccionar; saber quién pasa para adentro, para afuera. En el antro de la selva, al oriente del monte cerrado, entre lotes de cedros y de cominos, orillas de una laguneta, casi charco, es el campamento de Nigua. * 179 * Frente a la violencia Comparten un gran pedazo de buey o de novillo; yucas rescoldadas; arepas delgaditas y botellón de aguardiente, Nigua y su gente cuando aparecen Chagualo y compañía. Hay numerosas hamacas en los árboles. Bajo uno, grueso como un hombre obeso, hay una ramada; techumbre de hojalata vieja. Es la cocina. Dos mujeres ejercen en ella el sacerdocio del llar. Ahora secan con un trapo deslustrado las ollas de aluminio ahumadas, las cucharonas de madera y demás enseres, con tal que cual platillo. Pocos, pues mayormente los hombres ahí acampados comen hojas y con la mano. La una mujer está de veinticinco a treinta. La llaman Hojuela. No es gorda ni flaca, mediana así mismo la envergadura. Tiene ojos románticos, oscuros, amplios, esquivos. Mira a muy pocos o mejor dicho a ninguno de los amachinados del tal Nigua. Trabaja callada. Ni riesgos de oír de sus labios una palabra. De ñapa, nadie la vio sonreír en el clan. Tiene cara sufrida, expresión de rebeldía. Hace tres años, en un pueblo vecino la gentuza del Capi la robó. Casada, con dos hijos. La hez mató al marido y con sevicia alevosa aparó a los hijos en las puntas delos machetes despuntados. El troglodita mandón ordenó: —A esa no le hagan nada. Tá muy linda. Le necesitamos. Por mal la llevaron. Desde entonces, a la fuerza sigue a los bestias. Cada voltear del campamento significa una escena con ella: se resiste, se niega a seguir, se solivianta. La azotan, la ofenden, la humillan. La trastean terciada, arrastrada, como se pueda. ¿Intenta huir? Fracasa, la persiguen y reconquistan los endemoniados. La recabaron del monte una ocasión después de ocho días de huida. Había marchado al azar, por lo desconocido, probablemente girando en amplios círculos alrededor del vivaque. Escondida de día, agotada de noche, anduvo inútilmente, espiada, medrosa, rota, temblorosa, con hambre. Cayó rendida sin apartarse del rancherío más de dos leguas. Amojamada, deshidratada, exhausta la recogieron. Guarda silencio obstinado. De noche, echada al pie del fogón, vestida, se defiende a coces, a mordiscos, a puños de los posesos insaciables capaces de concebir la vida solamente como bestialidad inacabable y urgente. Odia a todos los pandilleros espantosa, salvajemente. Rechaza las cujas que le ofrecen. No acepta comida. Ruñe en los trastos lo imprescindible para no morir. No recibe ropas, ni mantas, ni nada. Un vestido trajo, lo cuida como un tesoro. Solo espera saber conducirse en el monte para cometer la locura de irse. * 180 * Gustavo González Ochoa Sirve de mala gana, la obligan a fuetazos, péganle cuando Nigua no anda por ahí. En el fondo, la cuestión es que alguien, el segundón, está enamorado de la una mujer. Energúmenamente. El la hizo robar. La negativa inicial le exasperó contra la hembra. Refirió el caso al capataz; pidió permiso para deshacerse de ella con el cuchillo o la rula, con la barra o con lo que fuera. Nigua no permitió. El obsesionado, al año del insuceso, agujó contra ella a todos los de la turba: —Cójanla los que quieran. Nigua no dijo nada. Ella se defendió indeclinablemente, tenaz, silente. Trataron de forzarla, de violentarla. El Capi no lo permitió. Pasaron dos años. Nigua, un día despachó para el monte a todos sus secuaces y habló a solas con ella, en la cocineja, lo más dulcemente que le fue posible: —Yo no me la robé. No se ponga brava con yo. Viva contenta aquí, la defiendo, la quiero. Cásese con yo. Mañana mismo, si quiere, salimos ‘onde-‘l cura. No me aduela la vida diciéndome que no. —Apenas sepa i’me sola lo mato a usté. Mato a todos y me voy. Los aborrezco a todos. Era capaz de meter las manos que mi Dios medió, en el jogón por velos morir a todos. ¡Gas…! Fueron las únicas palabras que se le oyeron pronunciar. El Capi dispuso vigilarla “bien” y prohibió, por fin, atropellarla. La otra mujer es el versus: morena, viva, avispada, sin dientes. No vino a la chusma, forzada ni mucho menos. En uno de los caseríos rústicos, abundantes en los caminos –una calle más o menos larga que desde ahora y para el futuro es la rial– después de masacre con tinte político, la avispona salió de cualquier guarida chillando: —¡No me dejen aquí, llévemen, sáquemen! Ya me tiene jarta la vid’-el pueblo. Es una especie de Chaguala pero del sexo. Insatisfecha a permanencia, no determina tipos, hora ni lugar. Le es igual en público o en cualquier retiro. Su mente es inapta a conceptos. Su mente radica en el ovario. Toda ella, como ser y como posibilidad se resume en las víscera ávida, insaciable. Un sátiro de faldas en cuyas orejas bullen o se mecen dos candongas inmensas de oro. En lo que podría ser la apacibilidad del arbolado, sin Dios ni ley, entre el hombrerío desaforado, desenfrenado, la otra mujer está en su medio. Nada pide; nada busca fuera del líbido. De noche, cuando siente a la otra mujer pegar, escaparse, rehusar, la morenita implora: —Échamelos pa’-‘cá si vos no querés, ¡Boba! * 181 * Frente a la violencia El otro toldillo, pajizo, es todo un arsenal, un almacén, casi un banco. Periódicamente el capataz reparte ropas, objetos, billetes y despacha a los mocetones para los pueblos a colocar los hurtos; para las fincas “en comisión”, o a las encrucijadas, a atisbar los de su otro partido: —Pes vea, Chagualo: lo que-‘s a ese Zoilo, sí no lo merendamos. Tan solamente qui-uste’ jué zonzo. Se dejú aterrar. No se fijú-en mis estrucciones. Por eso lo dejaron viend’-un chispero. Lo que yo siento es su mujer. Así no mas, no la remplazamos. Pero lo qu’-‘s al Señor. No me comprometo del todo. A la ciudá no podemos ir en manada. Ai voy-a mandar unos bien disimulaos a ver. La segunda mujer distribuye unas tazas del Carmen con café de arriero; ni caliente ni frío. Dulzarrón, paneludo, abundante, mientras Nigua, volviéndose a los peones errátiles que circuyen el grupo capataz, pregunta: —¿Le provoca ir a usté? Mayor. ¿Le interesa? —Comu-‘sté diga, Capi. Si me provoca. —Bueno. Pes se van. Que salga con usté el Veletas y la Juana… La Juana, exciudadano ingresado al bandolerismo por tonto y por depravado, no ve la cosa fácil, ni siquiera hacedera: —¿Cómo hacemos si no sabemos a’onde vive, tan siquiera? —Vea: usté no deja de ser gallinerito, responde Nigua. Mejor será que no siga-‘quí. —No es pa tanto, Capi. Yo ir, si voy. Yo apenas es que digo. —Arreglen, entonces pa’ mañana. El que se deje agarrar se jode. Aquí nuentra más, manque lo larguen. Tengan cuidado en el tren. ¡A ver! Ustedes tres se van con nosotros pa’l pueblo. Y los demás, ái les queda Careto, obedézcanle. No-‘lviden el compromido con Tulio pa’ la comisión que-‘ntra el jueves. La van a esperar en la vuelta larga. Den plomo cuando-‘stén seguros. Si él no trae las bestias pa’l disimulo, no se-‘ntren al bunde. Váyanse vestidos di-arriero. La comisión del jueves, fue acechada cuando la soldadesca se bañaba y asaba un ternero. Los salteadores atalayaron y cosieron a tiros a los rolitos. En el agua unos. En el vecindario del fogón a los demás. No mataron a todos milagrosamente. Cuatro muertos, cinco heridos, dos “desaparecidos”. Armas a la orilla del arroyuelo. Magníficas armas para el monte. Era lo que buscaba. Armar facinerosos. * 182 * Gustavo González Ochoa Por deshechos, cañadas y vericuetos, Nigua y los cinco camaradas, hurtando el bulto, caminando más de noche que de día, llegan a la montaña. Allá, abajeño, como a una legua, se divisa el pueblo. Otro más como todos, con tejados lanosos, con estatua de la Virgen y de Bernarda a la entrada o a la salida, sobre el más empinado morro practicable. Todos los santos de Colombia son extranjeros, comenta el Señor, tomando su tinto mañanero. Fue una ocasión, cuando la Señora “hubo de mandar una manda” para que parecieran las aretas diamantinas, hurtadas por el servicio. ¡Los santos para Colombia tiene que traerlos aunque sea de Portugal! El clima colombiano no produce santidad. Produce gamonales y salteadores de caminos. La Chinca es muy complicada. Aunque aborigen in partibus, es poco popular entre los párrocos. ¡Hay que confesarlo!, carece de prestigio. Lo mismo acontece con la otra paisana, la de Lajas. Son de malas: les vuelven el aparecedero basílica enorme, con comunidad y todo. Cuando el párroco cree conveniente poner monumento en el cerro pueblerino, encarga a Barcelona una Virgen de las aparecidas en el extranjero. Es muy curioso. Ah bueno que la Virgen o algún otro santo se apareciera aquí, en un lugar fácil, como hacen en Francia y en Italia y en Portugal. Los párrocos debieran levantar oratorio siquiera a un beatico nacional; la nación requiere el fervor del paisanaje para lo suyo. Para lo nacional. Si no empieza con fervor de religión, no colombianiza a nadie. No colombianiza con santos nacidos lejísimos de este país, que no conocieron y acaso ni supieron de su existir. El capitán Nigua considera muy delicada la labor investigativa premonitora a la liquidación de Zoilo. ¡Arriesgada! Corrige Mayordomo. El jefe no se atreve a confiársela a nadie. Personalmente asume la responsabilidad y se persona en el poblado. —Pero mientras vuelvo no se dejen ver. ¡Esperdíguesen! Madrugadamente llega al café placero. Mira con disimulo la facha del dueño. La juzga apta y entra. —¡Nas tardes! Digo: ¡Buenos días! Saluda en el bar La Cometa. No hay parroquianos todavía. No hay tocadiscos por ahora ni saloneras. El dueño, sobre el mostrador de madera con cajones, arregla una bujía de gasolina. —¡Muy buenos se los de Dios! Prosiga, dentre y siéntese. —Muchas gracias… Me da un café con leche, ¿Me hace el favor? —¡Ahí mismo! ¿Viene en camino, no? … y con este verano. * 183 * Frente a la violencia —No propiamente de camino. Me qued’-unos diítas a ver si m’-antablu-en alguna cosita. —Ajá, muy bueno. ¿Y de dónde viene el amigo? —Di-ónde? ¡Eh, ni me miente! Me liquidó la chusma. Si viera: tení-un entablito lo más de querido y acabó con todo. Gracias que logré sacar un ganaitu-y vendelo. —Muy afortunado. Ahora es trabajoso. Trabajosísimo. Quién compra, ¿Pa’ echar adónde? y dígame: ¿Logró vender bien? —No tanto. Se la conocen aúno que’sta necesita’o no mas al velo. —¿Piensa establecese en finca o qué? Y perdone la jarana. Quedaría escarmentado. —Hombre: hay que pensa’lo. La cosa-‘stá maluca y al pone’se pior. Yo me provoc’-un cafecitu-asi comu-este. La vain’-es que no se sino de fincas. El vejete, dueño del bar, se pone grifo con la competencia en remojo –o en cierne–. —No lu-intente, si no quieri-acabar con los rialitos. ¿No ve pues? Pueblito chiquito. Meros cuarenta se venden los domingos. La semana, ni para el mercado. —¿Usté porqué no me vend’-este? Puede convenile. —¡Eh, avemaría! ¿Si vendo el establecimiento de dónde saco para tabta boca que tengo a mi cargo y costillas? El ventero coge el hilo de la familia; pormenorizadamente. De la suegra abajo, las edades, con nombres y todo; las características individuales a base de la inteligencia y del lote de chuscada de cada una de las personas del hogar. Y la resignación de la Pola, siempre lactando, siempre esperando, patéticamente referida. —¿Y su prole es mucha? Termina el autobiógrafo indígena. —Tengo meros dos. Tamos muy recién casaos y la cosa pide tiempo. —Pero dígame: usted tan extraño es estas breñas, ¿No le da miedo que le ven el paquete? —No dej’-‘e ser peligroso con tanta tagarnia. Teng’-un conocidu-aquí y voy pa’ su casa. Lo malu-es que no si-onde es. ¿Usté me podía decir, mi-hace el favor? El cliente pide cerveza y ofrece al cantinero. Beben largamente y conversan sobre Zoilo. Y sobre las maneras de Zolio, hasta cuando Nigua se da por satisfecho. * 184 * Gustavo González Ochoa h Liquidada las cuentas con los forajidos del Chagualo, Zoilo vuelve al pueblo y visita al cura. Entrégale hasta el último centavo, detallando cada partida. El cura, como no le confesaba entonces, procede a dar un repelo al vengador: —Pues hombre Zoilo: hiciste mal. Corajudo, ya sabíamos que eres. Pero eso no te autoriza para hacerte justicia por tu mano. Justicia pertenece a Dios. Para distribuirla, sin engañar a nadie, nos da autoridades. Si la autoridad no puede, a veces, castigar al delincuente, los hombres tienen que someterse porque todo viene de la mano del Señor nuestro. —Así será, mi padre, una vez qui-usté lo dice. Todu eso yo no lu-entiendo, pero debe de ser muy lindo. Lo que si le digo es que si su reverencia ‘stuviera enamora’o, sabía lo que yu-hice. Y sabía lo que-‘s dolor. Y-esa justicia qui-ustemienta, sabi-a lo que-‘s. —Zolio: estás disparatando. Cállate, mas bien y vení te confieso. —Ái le deju-esos cóndores. Son del Señor. Son de Martina y son de Pajarito. Los de mi suegro, que le sirvan a su reverencia pa-‘lgún pobre. Lo de la confesión lo dejamos pa’ cuando me desatortole. A lo que me sosiegue vuelvo, pues. —No sé, Zolilo. Te recibo provisionalmente. Tengo que consultar con el superior a ver si te puedo sacar de apuros. —Usté lo vea, padre. Dígame: ¿Haberá mucho inconveniente en que vivan juntos esa bobarrona y ese chiquito? —Ahí lo vamos viendo. Déjalos por ahora en la rectoral. Yo pienso la cosa. Explosivamente el caso Zolio se desparramó por el municipio. El hombre se había ido sin decir dónde. A la vuelta se trajo una gente extraña; la dejó en casa del cura. Martina y el chico se abrieron a contar el cuento hasta romperse * 185 * Frente a la violencia el pico; nadie les encargó secreto; no cabían en el pellejo con la heroicidad. ¡Mudar de esclavo a persona! Las dos beatas de la casa rectoral se informaron atomizadamente y ello equivalió a poner cartelones. Alcalde y juez, recién regresado Zoilo, “cambiaron ideas graves y atinadas”, respecto a si procedían de oficio a sindicar y enjuiciar al enjuiciero por hurto, asesinato y demás lesiones. —Dejemos eso a la tapada, por ahora. Insinuó el alcalde habido el parecer del señor cura. * 186 * Gustavo González Ochoa h Gira de rataliaciones – como dice el jefe – la de Nigua, se inicia con craso error investigativo: mienta a Zoilo y pide informes detallados sobre él. ¡Le sobraron alcances!,indica el cafetero. En todo caso Nigua sale de La Cometa con los datos solicitados: investigación completa. Pero la misma profundidad del interrogatorio abre sospechas al otro lado del mostrador. Tras el bandido, el vendedor de licores para la casa cural a paliquear con el párroco: —Un afuereño averiguando por Zoilo. Disque amigo; a Zoilo nadie le conoce amistades forasteras. Ahora que caigo, padre: es un ñapango de muy mala facha. Cura y ventero a donde el alcalde. Analizan los tres la situación. Coopera el juez: —No hay motivo, por ahora, para detener al cliente del bar. Aun está temprano. La indicación es acudir a la presunta víctima, prevenirle. Custodiar el paraje. Todos estos vaivenes curialescos rematan con alocución del alcalde: —Temo que haya bochinche. Puede estallar una asonada. Los ánimos están caldeados. Lo más seguro es la presencia de gentes aviesas en compañía del inquisidor, pues sería muy raro si, con intenciones dañosas, hubiera venido solo. No sabemos la reacción del pueblo ante los acontecimientos cuál sea. ¡Mi deber es sellar el trago! Pajarito, aleccionado por la junta de notables, corre, echando los bojes, para donde Zoilo. Pajarito piensa alcanzar al forástico en el camino. Pero no. El correveidile topa al vengador por allá, en lo hondo del cañaveral. Casi desnudo, montaraz, Zoilo aceita y lija armas. Atropellando palabras, enredando frases, Pajarito da el recado al montuno: * 187 * Frente a la violencia —Qui puái quizqui-andan un montón de negros preguntando por vusté. Que no se sabe quiénes sean ni di-onde vienen el fuez, el cura y el alcalde, sino que llegaron hoy con seguridá. Los tres lo matan a lo que no piense y que se oculte. Que por nada se deje ver sino para confesarse y-eso al escondido. Qui-un lempu-‘e negro se llevó presu-al alcalde, digo que-‘l no lo puso en tuavía. Zoilo estableció indagatoria con el mensajero y cristalizó así el enigma: —Me buscan pa’ matame, pues… ¡Si que-‘stán resueltos! Desde las primeras horas oscuras, curiosos y campesinos, empiezan a esconderse entre los barbechos de la vivienda campesina. Para no malograr la cacería Zoilo asume la estrategia: —Escóndansen aquí… Métasen allá… No hablen pues… Dejen el alboroto. Tal noche no pasa nada. Peor la sicosis de: chusma a la vista se exacerba al día siguiente. Pajarito, ya por su cuenta, corre que corre y escurre que escurre el bulto, por los andurriales en busca de la manada de asesinos que: según el pueblo es numeroso; según el maestro, muy agresivo; según el juez, irresponsable; según el alcalde, fuera del orden y según el médico, cuatro pelagatos en busca de muerto y robo. Pajarito como investigador es un fracaso; nada encuentra. Martina y sus íntimas, el par de beatas de la sacerdotal, tiene a la Virgen y a San Tolentino fritos, en petición de favores para el salvador de la señorita Martina. Todo el día espabilaban cabos en la iglesia. Por la noche acudió menos gente al “lugar previsto” (del informe alcaldesco) pero ocurrió algo. Cautelosos se acercaron los seis salteadores a la vivienda rústica. Ya era tiniebla cerrada. Tres se emplazaron frente a la puerta delantera, dos en la ventana, uno ante la tapia del predio. Tapia no: cerco. Zoilo, los amigos de Zoilo y pocos curiosos, en total unas diez personas, les vieron llegar. Golpear las puertas, ordenar abrirlas. Las escopetas de los diez de ellos tendidos en el suelo, dispararon. Carnicería monstruosa, a boca de jarro casi, entre los advenedizos. Chagualo y Nigua pudieron correr. Los demás cayeron, agujereados. Como cedazos. En tanto corre, Nigua cae víctima de un culatazo en el cráneo. Total: cuatro muertos; un agonizante, Nigua; Chagualo fugado. En su parte, el alcalde, bajo correcciones del juez le llama desaparecido. * 188 * Gustavo González Ochoa “En el lugar de los acontecimientos” la autoridad interrogó al capitán. El pobre, en estado comatoso no respondió. En su afasia delirante, algunos días después, solo musitaba: —Chagualo: me las pagás… me las pagás… Del parte oficial son estos términos: “se procedió ahí mismo al levantamiento de los cadáveres. Se ‘le’ mandó practicar la autopsia a todos. Pero esta diligencia está aún por evacuar”. “El inventario arroja el siguiente lote recogido del enemigo: 6 teques, rifles, pertrecho, peinillas. Las cédulas las de los occisos, todo lo cual fue incautado por esta oficina de perfeccionar el cuerpo del delito e instaurgar (sic) las diligencias a que fuere lugar”. Nuevamente deliberaron los justianianos pobladinos respective a la conducta para con Zoilo. Nuevamente resolvieron dejar “eso quieto” a causa de propia defensa y por no complicar con lo de delito compartido. La venganza, otra vez, tiró en el pozo insondable del olvido un lote de vidas colombianas. Vidas de posible utilidad desviadas de su curso natural por la estulticia y fanatismo político. Por la descontrolada ambición. Por las tremendas condiciones de vida del trabajador nacional. Nigua no murió. Volvió en sí, quedó tartajo. Le interrogaron en la consistorial. No dijo. —Confiese todo lo que sepa o lo pongo a podrir en el cepo. Aquí mando yo. No confesó. Le puso a podrir la autoridad, pero pese a las buenas intenciones del señor alcalde, quince días despúes no amaneció. No se fugó pero no amaneció ni en los patios ni en el cepo. * 189 * Gustavo González Ochoa h La excursión de Mayor a la ciudad, contra el Señor, se volvió agua de bollos. La comparsa llegó por tren, ya tarde. Se hospedó o refugió en un hotelín de bajo vuelo cercano si no frontero a la estación. Conocer la ciudad, conocerla, no la conocían. Mayor vino antes, hace dos años o tres. Vino y anduleó el arrabal mientras el mayordomo balanceaba cuentas con el patrón. No vino a la casa porque sabía que quitar tiempo inoficiosamente a los potreros carecía de justificación. Entre los compañeros, uno medio conocía la capital donde correteó de niño y algo de joven, sin derrotero, sin quehacer, sin dineros. En fin: no conoció. Los comisionados abren investigación incoherentemente, campechanamente. Apremiados. —¿Aonde vive, nos hace el favor, don Señor? La patrona, pues la matrona casi no tiene, tampoco sabe. No lo ha oído mentar. Ella no tiene cuentas con esos ricos verriondos, a quienes cuelga, además el sambenito de: sanguinarios. Parados en la puerta del hotelito; embobados, con la bobera del montañero en pueblo grande, los campesinos indagan: —¿Vusté no sabe a’onde vive don Señor? Tenga la bondá y nos endica. No. Los transeúntes no tienen idea. Desconocen a los señores. Los transeúntes pasan de prisa, ocupados, malacaras, importantes. De ellos el que menos corre, vuela; parece que ya, ahoritica mismo, se le acaba al día. Compran y venden los transeúntes. Comercian. Solo conocen y son eruditos en objetos comprables y vendibles; revendibles; pignorables; empeñables, robables. Los transeúntes en la ciudad, consiguen. Los de ruana, en los chamizos, también consiguen. Aquellos comercian con disimulo, con simpatía. Tratos acogidos a * 191 * Frente a la violencia la ley, aunque sean poco legales. Estos consiguen morir de fatiga y ver morir a sus hijos de lo mismo y de ignorancia. Los pasajeros de la calle saben de conseguir. Nada les importa, nadie, ni donde viva. Los rústicos en la montaña, desconsiguen salud pero se preocupan, en pueblos y veredas, de donde vive la gente. Mayor y compañía caen en cuenta más tarde: hay que disimular. Nos ven aquí preguntando por él. Después todo el mundo sabe que nosotros loíbamos buscando. —¡Parecemos unos pendejos! Y di-ái nos “sindicalizan”. ¡Claro! Como ya nos conocen. —Si. No nos mantengamos aquí como las mujeres recién estrenadas. Metámonos a un almacén. El Señor compra mucho pa’ la finca. Demás que lo conocen. ¡Puuu! En la puerta de la cacharrería hay exhibidas desde micas hasta hamacas. Tanto, que casi queda por donde entrar. El administrador reconoce en ellos al montañero integral. Clávales el ojo y piensa: vienen de compras; no parecen tierra-frías por el poncho; vinieron a surtir la casa y finca para medio año, lo menos. Ojalá no recateen de a mucho. De fijo madrugan mañana para el monte. Hubieron de traer la cosecha y la venderían. Ah bueno cogerlos antes que les ensarten el paquete chileno. Se insinúa el comerciante, todo ilusión: —A ver, señores, a la orden. Síganse. ¿Qué andan buscando? —Gracias… jué que-‘ntramos por si usté nos puede decir ‘onde vive don Señor. El comerciante coagula la sonrisa con dureza de riel. —No. No sé. Busquen en el directorio. —¡Vení busquemos hotel, hombre…! Salen. El almacenista, requintándose en el mostrador, bufa: —¡Ah malditos hijuemadres! Consultan la guía. Apuntan en la libreta. Marchan a fijar posiciones. Vacilan en cada esquina leyendo los tableritos. Pero casi ni leen. La casa, toda cerrada. Atisban un rato. Se cansan. Por ái un-hay sino muchachas de la jai y piernipeludos todos antipáticos. Resuelven sentarse en el parque a deliberar. Tornan a la casa del Señor. Aun cerrada. Un flamante carro a la puerta. El chofer lee una revista de láminas. * 192 * Gustavo González Ochoa Esperan. No tiene la casa más flanco vulnerable que la fachada. Por los lados casas anchas y densas, de material. Pegadas, por cierto, unas con otras y de dos pisos. Atrás más casas. No hay lotes desocupados. No. No hay arrimadero. Los coge la noche. No determinan nada. La ciudad no es la breña. En el bosque, piensan, el espacio no acaba. En el pueblo, termina en la casa vecina. A campo raso, alrededor de un árbol, puede perrearse al enemigo cuanto se quiera. Acecharle. Esperarle. El campo es de uno. La ciudad, de los demás. —Vamos a tomar algo en el café y pensemos. Los cafés del arrabal son muy oscuros. Con mesas de palo. En ellos tratan a los parroquianos al estricote. ¡Echemos una cana al aire…! Mayor, batuteando el grupillo, enhebra el discurso- comentario: —La ciudá ni tan siquiera se parece al monte. ¿Atirba uno al Señor o se le dentra a la casa y l-‘horca? Aonde se mete? Ai-‘tán el chofer, la cocinera y esas muchachas de delantal y de sombrero de piqué. Todos ái no más por dentro, en las piezas y-el patio; por los corredores go paraos en la puerta. En la calle-‘té-‘l policía. ¿Yuno qui hace? Reiteran el trago para saborear los inconvenientes de su empresa; para buscarle el clivage. Y continúa Mayor: —Con un mero grito lo topan a uno… ¡Ycualquiera grita si lo atacan! Uno de los comisionados, el gallinerito, explica y aclara: —Peru-a muchos los matan entra la casa y no han cogido a nadie. —A los días encuentran el cadáver. Pu-el olor. —Si peru-eso es viejitas tullidas y viejitos apolismaos y garetas. ¿No conocen al Señor? Tiene cojones. Lo más chiquito que se li-ocurre-‘s defenderse. ¿Pensás que s’-iba dejar hundir un cuchillu-en la boca-el estómago comu-‘n oveju-ái? Mayor está desconcertado. La empresa le parece bellota. Nunca creyó en los dotes de Nigua y se atreven a desprestigiarlo valorándole exactamente: —Solemanti-a un marrano de la tall’-‘e Nigua se li ocurre. Y todo por dale gusto a otro chancho como Chagualo, que se dejó la que l´-hicieron. Mayor deja la apreciación zumbando y procede a cambiar de tema. Para que los compañeros percaten ampliamente la magnitud micro de Nigua, no diluye sus conceptos. * 193 * Frente a la violencia —¡Sí que-‘s raro aquí todo! ¿No repararon en el hombre-‘se del almacén once entramos onde entramos a preguntar? Convencido que l’-ibamos a comprar y que llevábamos el carrau-‘e billetes. Por qué será qui-quí tienen al montañero tan solamente p´-explotalo? Saben qui uno trae platica-en el trampolín; lo jonjolean y-es por sacásela. Y lo qui-uno brega y le jala a la montañ, no l’-importa a ninguno. El montuno en la ciudad ,es pa cogerle la platica no más: —¡Pite la plata, marrano, o lárguese! Beben más para recuperar la animosidad de su medio selvático, violento, que el aglomerado caserío les apoca y extirpa. Cantan además, el hinmo de la liberación: —Ahora no-‘stamos sometidos a ese niguatero. Nos mandamos solos. Podemos tiranos a la bartola sin dale cuentas… Alguien, en el grupo insinúa: —¡Ya ve! … Hasta bueno juera quedanos aquí. Con todo lo qui-hay que ver. —Y muy divertido. Puallá cualquier día se lo bajan a uno. La saloneras, aguilucho del oficio, se viene a los exploradores cuando les ve alegrones, gritoncitos, pertinaces en el tema. El borracho, bloqueados por el tósigo los centros intelectuales, queda con una sola idea. Conserva un solo motivo, fantasioso casi siempre: valor, inteligencia, arte… Pone sobre el tapete dicha idea y la expone una vez y mil. La depone, descompone y recompone delirantemente. Si un resquicio surge en la járaca del grupo, el beodo trata de imponer su idea, pese a ajena opinión. Si se embriagó solitario, en voz baja como el borrachín público en voz alta, sobrepone el confuso murmurio de su delirio al silencio de su aislamiento. El delirio alicorado indispone a los circundantes sanos, pues el aguardentoso jamás pospone su tema; no. ¡Lo antepone a cualquiera! Dispone de maravillosos recursos para transponerlo monocorde e irrisoriamente, entre los cuales supone a la impertinencia, valiosísimo gracejo para oponer argumentos tembleques y proponer retahílas jadeantes. El diagnóstico de borrachera no se funda en el número de vasitos bebidos; ni el olor a tufo, ni en la taquicardia, ni menos en la marcha esa. Tampoco en la mirada inobjetiva o en los trastornos metabólicos que conducen al guale o guayabo. La patognomía del alcoholismo agudo yace en la insistencia del bebido para con la idea, manía, motivo, tema o como se le llame. En la tenacidad mulácea, la pesadez oratoria. * 194 * Gustavo González Ochoa La salonera, pues, de amplio adiestramiento en alcohología, se dirige a los matasiete cuando estos, ecóicamente califican de nuevo al jefe: —Sí: hay que convenir: Nigua es un tirano… un dictador… tirano… tirano… Nos obliga a venir a fracasar, pa’ él quedar lucido… ¡Es un tirano…! —Qui-hubo, muchachos; ¿De a’onde son ustedes? Se sienta con ellos en la mesa. Facilíteles la bebeta. Les llama lindos, buenos mozos y atractivos. Promete parranda y presentarles uno amigos y amigas muy simpáticas y pispas para que no estén tan solitos. Porque se aburren carajiando seguido de ese tal capitán. ¿Quién es? ¿Porqui-hablan tanto dél? No yerra la salonera. Salida en busca de gente, Mayor se declara: —¡Vean que niña tan perchud’ y cachaca! Ya se fu’-á trae’nos amigos. A la madrugada la cachaca y los amigos de ambos sexos de la cachaca, ya habían robado, con artimañas habilísimas, con maruzas increíbles, los pesitos guardados por Mayor y el revólver guardado celosamente por cada cual en el bolsillo nalguero. Uno de los de la cachaca asomándose a la puerta, mirando marrulleramente la media luz callejera allá en lo hondo, grita en voz baja: —¡Policía!... ¡Corramos!... Él da el ejemplo. Toma los pasos y galopa, fingidamente hasta soltar los alientos. ¡Toda la manguala le sigue, calle adelante, en carrera mar! La salonera empuja los beodos comisionistas hasta la puerta. Cierra, apaga las luces. Los campechanos no pueden correr; incoordinados los movimientos, desorientada el alma, ni encuentran el hotelucho. Fracasados. Sin remedio fracasados. —¿Y-ahora, con qué carajos nos vamos a volver? ¿Y con qué cara nos aparecemos allá? ¡Ni riesgos de llegar com-unos descamisados que nos descresta una puta! Hay que convenir, pensaba días luego el señor en casa de Mono: Toda empresa chusmeril fuera del campo, sin “a mansalva, sobreseguro, cuadrilla” fracasa porque el ambiente sicológico, el substratum del bandolerismo es la cortedad del campesinado honesto ante la manada de rateros. El campo es el recurso de la violencia: escondidijos, altibajos, hondonadas, soledad, dominio del medio. En el ambiente selvático el ciudadano es pequeño y el montaraz es grande. En la ciudad: viceversa. Conclusión natural: curaremos el campo de su morbo violento, únicamente ensanchando al máximo posible la economía urbana. Porque el agro y metrópoli * 195 * Frente a la violencia son interdependientes. Crecer la ciudad y hacerla rica y necesitada es culturizar el agro y redimir al agreste. Las masacres de peones, de gentes montunas en fincas ,y haciendas y caminos solo son posibles merced a dos factores: impunidad, complejo de poquedad (en la víctima). Ferocidad en marcha que actúa sobre mentalidades traumatizadas por la propaganda de los sanguinarios. Es un hecho; no una teoría. * 196 * Gustavo González Ochoa h El patrón de Mono supo de la herencia de Isabel. De la idea de su peón de marchar cuando pudiese a la finca propia. Rogó. Suplicó. —No se me vaya, Mono. Aquí está muy bueno. Vea que allá ni casa tiene. ¿Cómo va a vivir? —Ya es tiempo de coger la vida seria, mi don. Además, me parece a mí mejor aguantar hambre por cuenta propia, que conseguir fortuna por cuenta ajena. —Quédese, Mono. Le dobleteo el jornal. —No puedo, mi don. Tengo obligación conmigo mismo. —Oye Mono: le doblo el jornal y lo mantengo. Mientras Mono no tuvo un Cristo, el jornal fue reducido. Nunca lo mejoraron. Le aceptaron e impusieron trabajo hasta agotarlo. —Si me va mal y fracaso, vuelvo. Puede que le sirva todavía. El patrón destapa el subconsciente respondiendo: —¿Fracasar? Usted no es de los que les va mal. ¡Es mucho macho! El patrón sabe lo que pierde con el trabajador tan solo cuando este pide dimisorias. El cotarro, comadrero y compadrero, muy acomedido, procede de oficio a disuadir a Isabel de vida finquera. —Quítele la culequera a esi-hombre. ¿No ve lo que ya le pasó? Mija. —Pensálo mucho, niña. Mirá que vos siempre estás amenazada. —Vea lo que hace, señorita Chava. Usté luce es en el pueblo. —Claro, Isabelita: usted para finca si no es. —Y luego, ¿No te da miedo? La recién casada, impávida, argumenta: * 197 * Frente a la violencia —No nos quedamos. No nos da miedo. Con Mono es otra cosa. Que vengan a ver la diferencia entre él y un pobre anciano. Les dará al agua al cuello. En el rincón de la sala, una solterona se desfoga a través de su madre: —Que no se pinche de a tanto; ni de a poco. El tal Mono no pasa de triste pión. —¿Quién lo crió, mija? ¡Esos brincos les pasan! —Buenos días, don Usurero, dice el mismo Mono sonriente de siempre, entrando en la oficina. —Muy buenos los tenga, don Mono (Mono ahora es don). Dentre, hágame el favor y siéntese. ¿Cómo está misiá isabelita? ¿Y usté como le ha ido? ¿Ya abundó la señora? —¿Como cuatro meses? ¡No diga! Pues de su parte vengo; a conversar con usté pa’ que arregle lo de la herencia que compró a su hermano. —Usted manda, don Mono. Pero oiga: ¿Qué cuenta de bueno? —Nada para contar, don Usurero. Prefiero que me diga cómo quedó de cuentas con mi cuñado. Y ya que no hay más, sino la casa y el peladero, proponga la partida para ir donde el abogado y darle un palo a eso. Isabel y el marido quieren la finca. Pero no cuentan. No es finca grande, pero tampoco un gurrero. Buena tierra. Él ganoso, tranquilo, no teme a la violencia; sabe poner el agua al molino, Isabel confía en él. Ama la tierra donde nació; no se hizo histérica con la tragedia. —Fue un suceder. Somos parte del mundo. Puede tocarnos cualquier cosa. Lo importante es trajinar en busca de alguna ventaja sobre la vida y mantener el alma alerta. Mientras tengamos espabilado el espíritu y hormemos con él el vivir, nada tenemos perdido. También es tranquila Isabel. Hermosa, se comporta con suma naturalidad. Diestra en el quehacer, nunca persigue el perfeccionismo. Jamás la fantasía. Es realista en el sentido austero. No es ser delicado. Fuerte, apasionada, no hace aspavientos ni fieros de energía porque su alma es conjunción de atributos femeninos. —La finca para ti, palomo. No digas que es mía. Soy tuya; lo seré siempre. Si me botases seguirá tuya; es mi sentir. Don Usurero quiere la casa. Tampoco se muestra; la desacredita; pondera la finca: —¿Una casa en el pueblo? No vale gran cosa. ¿Cuánto renta? La finca sí. ¿No ve el ganado? ¿Y la clase de huertas? ¡Es buena hacienda, caray! * 198 * Gustavo González Ochoa —Antes de hablar de eso, dígame cuánto le quedó a deber a mi cuñado. —¿Cómo así? Le pagué todo. Antes le encimé. El me quedó debiendo a mí. Yo, claro, no hago caso. Tratándose de ustedes no vale la pena. —Me gustaría ver cuentas, don Usurero. ¿Usted llevaba eso apuntado, no? —Propiamente no. Ahí, papelitos. —Me da vergüenza, don Usurero. A usted se le olvida que yo vine dos veces con el muchacho. Me convidaba para hacerme desafíos con los pesos en el bolsillo. Y yo, que soy tan sopero y tan velón, insultado y todo, me venía. Usté apuntaba en un cuadernito azul, como aquél. ¿Me lo deja ver? Pero si no quiere, me atengo recibos, con esos hay. Don Mono, usted desconfía. ¿Qué motivos le di? —Motivos no. Pero como no es bien mío, tengo que ver. Siempre es mejor. —¡Ajá! Tengo recibos. Y si no le muestro, ¿Qué pasa? —Yo sé hasta dónde tiene recibos. Si no muestra habrá embargo preventivo. Tengo listo el asunto. —¿Y en qué funda la marranada? —En su negativa, repetida, a rendir cuentas a mi señora, heredera del hermano. —Lo voy a echar de aquí. ¡Me está insultado! —No. Vengo con derecho. Si se enoja es porque no tiene razón. Usté no me echa. Sabe mucho de esas cosas y que el pleito lo tiene perdido; con costas y como tiene fama de rico, le cobran recaro. —¿Fama de rico? No se de dónde sale. Tres coscojas. —Aquí todo el pueblo sabe del negocio con el loquito. Hasta el alcalde puede declarar. Uno que vinieron a vender las nóminas, le oyeron pidiendo como limosnas, bicocas. El Altero, el día de la muerte oyó cuando usté le explicó cuánto le quedaba. Vivimos en pueblo y todos sabemos lo de todos. Cultura de platico dulcero. El agiotista comprende la firmeza del peón. La razón. Se deja conquistar por el temor de un pleito pagado. Alcanza el cuaderno. Suma, resta, calcula. Se agarra de chichiguas. Acaba entregando a Mono una sumita en contante. Recibido, firma. Ir donde Isabel para que firme ella también. ¡Seguridad ante todo, mi don! Después, leguleyadas, el papeleo clásico de la nación; el caos, la oficina pública; el espinazo jorobado… colombianidad. * 199 * Frente a la violencia La suma entregada a Mono dormía en el antro de una cajita negra cuyo tirador es una manija de bronce con palito –de bronce, ¡claro!– empuñado. Transacción de casas y finca “ad refiriendos”advierte don Usurero. Mono dedica un par de meses a los trabajos elementales de la posesión. Laboró con dos muchachos. Estudiólos despacio, a la tapada. Un dato aquí, otro acullá hasta obtener información cuidadosa y completa. En el mercado, taimadamente, convida sus candidatos al bar; les habla del verano y del invierno; de las fases de la luna; analiza los jornales y el trabajo que aman; indaga el grado de contaminación comunistoide logrado por ellos. —¿Y a vos, quéte tiene haciendo? —A yo me tiene desdi-haci-un mes arando. Me dieron una yunta. —¿Un mes? ¿Vas a arar todo el pueblo, entonces? —To’o no. Es que-‘so hay que dale dos pasones hondos. Él se calienta; dique maganceo. —¿Pa’ sembrar maíz? —Y frisolera. ¿Siempre no dará? —¿De cuáles frisoles? —Yo que juera, echaba cargamanto. —Y vos, ¿Qué haces? —¿Yo? Socoliando pa’ potrero en el rastrojal di-arriba. —¿Cómo será el nuche allá, no? —¡En to’a tierra di-ombligu’-hay nuche! —Como es de bueno maleciar con rula bien filuda. ¿Cierto vos? —No me da rula porqu´-izque se parte fácil. Mi-hace trabajar con machetón lo más de pesa’o. —Por ahí se va yendo Mono hacia el alma de los trabajadores, zongo, zongo, haciéndose el bobo… Y cuánto les pagan… y cesantías… y si se las negara, ¿Quéhacían? Les sacó hasta el zumaque. A medio día, díceles: —Me amañé mucho hablando con ustedes. ¿Por qué no nos juntamos otra vez a la tarde? —Quéhubo, mi Mono de esos muchachos. ¿Ya están contratados? —Todavía no. Les estoy calculando el revuelto. Por la tarde sorprende a Isabel en la cocina; no regañaba ni maldecía con el calor del fogón. Tampoco se dejaba arder dedos y pestañas cuando soplaba. * 200 * Gustavo González Ochoa —Isabel, ya los acabé de tantiar, ahora sí. Los sonsaqué esta tarde. ¿Sería muy mal hecho? —¿Me dejas decirte una palabra fea? Mono. —Di hasta dos pero esta sola vez. —Pues eres un tonto. A esos se les ve hasta en el camina’o que son buenos. ¿Sabes que mi papá los iba a contratar? Unos días antes estuvieron allá pidiendo coloca, como dicen. A él le gustaron. —Donde uno menos piensa, salta el fracaso. Las apariencias engañan, Isabel, hay que calcular bien. —¿Cómo arreglaste? —No quise sin preguntarte primero. ¿Estás bien resuelta a bundear en cocina, lavadero y con gallinas? ¿No te asustará el oficio? —Estoy; túlo sabes. No voy tras aprender, ni me disgusta. Además hay lo que llaman parásitos, ¿Sabes? No quiero ser puro parásito. Quiero ayudarnos. Confía como yo confío. —Entonces andá arreglando baúles. Empiezo haciéndome un rancho y de ahí nos dejamos ir. —Me pides y me pones a pensar a mí. ¿Pensaste bien tú? ¿Te cogerá el desconcierto? ¿La terronera? No puedes proceder con antojos de niño. Mi padre decía que arrebatos necios son causa y cause de ruina. Mono arregla con los trabajadores: vivirán en otro rancho, comerán en casa. No hay permiso para fumar en horas de trabajo, tampoco para quitar tiempo con la disculpa de amolar el tacizo, ancabar la barra, etc. —Cuando se emborrachen, hagan de cuenta que se acabó el oficio. No soy regañón ni molestoso. Me gusta todo bien hecho. Entre los tres desyerbaron, araron, desterronaron. Sembraron alimentos y comidas para animales. Edificaron dos ranchos y cocina aparte. Metódicos, consagrados, terminaron los oficios uno por uno. Isabel fue convidada a trastear. Jovial, sin odio para con el marido, en el tercer mes, emigró para el campo. Fueron a la feria. Unas vaquitas, unos cerditos. Qué examen sufren los candidatos a compra. Nadie sospechara en Mono tanto saber. Palpa, se agacha, mira. —Bueno Isabel, se nos acabó la platica. Las apostamo toda y si llueve o no, al tiempo. * 201 * Frente a la violencia —¿Y por qué no ha de llover? Bobito. Tan pronto se regó la noticia del matrimonio terrateniente, con dinero disponible se llenan de amigos y de convites. ¡Ni para la invasión! El hombre se llama a sí mismo sabio. Tonta presunción. Los pocos sabios o muchos no pasaron de ser hombres de juicio, de sindéresis. Advertidos de inteligencia, trabajadores de ella. La característica del ser humano es el interés. No la sabiduría. Todo en la vida se hunde y voltea alrededor del conseguir. La gente al ansia de adquirir sacrifica el sentimiento, la emoción y la creencia. Aun los sentires de que más parlanchinamente se hace ostentación y gala. El hombre solamente se empina con firmeza en la cobriza playa del dinero. En cualquier otro campo es muñeco vacilante. El tan mentado rey es un ringlete, una girándula al viento de la avaricia. ¿Y para qué poseer tanto? Pregúntase Isabel a sí misma. Para nada. Para satisfacción de un lote de necesidades ficticias. Precísanse espíritus muy refinados para no echarse a perder entre las boletas de la chequera. Al lado de Isabel, Mono es un pelagatos. Pero la señora tiene la cordura, el buen gusto de no llenarse de necesidades innecesarias. Se limita a vivir buenamente dentro de su acomodo, sin humillar. Puebleña, no ambiciona la ciudad. Calza dos anillos, no exige tres. Culta, no se obstina en mostrar riqueza. Comprende a su marido. No le desprecia. Piensa de él: sabe trabajar; es muy señor. ¿Qué más quiero? En el patio delantero, donde bellos siete cueros empiezan a retoñar y donde ella trasladó de la casa pueblerina sus anturios, medita: El afán desmedido de dinero y opulencia es miedo a la muerte. Anhelo de perduración. Sí. Y odio al prójimo. ¿Odio…? Desafío más bien. Sin proponérselo, Isabel amalgama lo oído al cura en dos o tres sermones: Amaos… Más fácilmente pasará… Deja tus bienes… ¿Cómo entrará el rico si su tesoro es odio? La señora campesina se aperpleja con su pensamiento, se desconcierta y la regadera vierte el agua fuera de las matas resecas. Isabel no sabe si piensa o si blasfema… Hablará con Mono de eso. Pero se dice: —¿De qué sirve el dinero? Hay que ser franco: pocos lo aprovechan en beneficio propio, personal. Casi todos asesinan el alma con él. ¡Matan tres o cuatro antojos bobos y siéntanse a cuidar el resto! * 202 * Gustavo González Ochoa Por la noche, cerca al fogón de estilo, expone su cuita al marido. Él, malicioso y refugado, fija su vista más allá del vano de la puerta, en el horizonte donde aun el reflejo grisoso lucha con el intenso negror de la noche sin luna. No se sabe si piensa Mono o no. Pide cuchara y arepa. Acaba esta y responde: —Ve, no te pongás en cavilaciones de pobres y ricos. Eso emboba a uno y los ricos siguen de ricos y los pobres de pobres. Nadie, aunque piense mucho, sabe porqué. Yo, con mi montañerada digo que los ricos son ricos porque saben conseguir y los pobres son, porque no saben. Y el saber una cosa nadie se lo puede quitar a los demás. Todos lo que digan esos que saben tanta economía y opinan que es un horror, es una tontería. A nosotros no nos falta nada. Dejáte y verás como organizamos la finca y vivimos de bueno. Si nos atenemos a lo que tú dices, no conseguiremos nada. Lo que es yo, no tengo miedo de vivir. Tampoco voy a dañar mi vida. Mono suspende la charla. Mira de nuevo al espacio ennegrecido ya y reitera: —Las cosas del Evangelio que el padre predica y sermonea, y de Dios y de la religión, necesitan mucha escuela para entenderlas y tú y yo somos dos montañeros guapos y nada más. Además: he notado dos cosas. Los de mucho colegio y que estudian de todo, acaban por entender menos y por no creer. Se enredan. Como que mientras más de meten en la cosa, más dura es la algazara. Y noté también que las personas que tienen miedo de ser ricas, las que la palabra quieren la pobreza, pero quieren vivir cómodos, inventan un rico de reemplazo, se juntan. La compañía enriquece. Cada uno sigue pobre pero la comunidad lo mantiene a ¿qué quieres boca? Lo grave es: ¿Por qué les da miedo ser ricos individuales? Mono prende un cabito –así le enseñó a decir mamá– y a un rato prosigue: —Isabel, te voy a decir otra cosa. —Díla. Lo que dices me encanta, aunque a veces creo que te me vas a dañar. —No me daño. ¡Ni Dios permita! Hay gobiernos que manejan a la gente como los superiores manejan a las comunidades. La hacen trabajar para ellos. El único rico resulta ser ese que llaman estado, que, ¿quién sabe qué será? El gobierno lo maneja todo, hasta la comida, los botines y el juego de balón. Pero los que mandan viven a toda. Palacios, viajan con nómina gastando hasta ahí; matan al que no les gusta y el pobre sigue de esclavo. Acompasados, silencio y tiniebla invaden pueblo y campo. En lo urbano, el alcalde anda de ronda con los polis, cuyos pitos en cada esquina, imponen la pre- * 203 * Frente a la violencia sencia autoritaria. Desde la matazón en casa de Isabel, la cabeza político-administrativa del lugar estableció vigilancia permanente. Ella misma ejemplariza andaregueando media noche, aunque ni ella, ni los policías, solos o en grupo, traspasan las últimas boca-calles. Cualquiera de ellos,si se acercan al ejido, al aledaño, a la manga, toma la iniciativa de convidar al superior y colegas: —No nos demoremos por aquí. Tenemos que ver y vigilar ‘onde José. De media noche para el día, ido el alcalde para el regazo opulento, nervioso y cumplidor de la alcaldesa, los serenos de apechan, heroicos, la vigilancia por sectores: —¡Yo me pido el parque! Y en el porche, arrebujado en la ruana compasiva y abrigada, duerme como un infanzón hasta los pasos de las viejitas y las toses para la misa de cinco. —¡Yo me encargo del hospital! Y en el banco caritativo de la portería, embutido en el encauchado y en el poncho, otro niño grandulazo, pacato, con miedo al diablo y a las benditas ánimas, duerme. Todos, del alcalde abajo, en el pueblo y en el país, están convencidos de que la violencia es un suceder inevitable, indomable, normal dentro del rodaje de la ira divina. Que lastimará y perjudicará solamente a los demás. El único valiente en el poblado es el animero que, hora tras hora, por puertas y postigos, llueva, truene o sea verano implacable, deambula pidiendo oraciones e indulgencias para los quemados y recordando a los vivos la venganza del Señor, que cobra sobre tizones a la carne pecadora. * 204 * Gustavo González Ochoa h El Señor padece jaquecas. Tormentosas cefaleas conjugadas en amarillo, a veces en turquí. Durante ellas piensa: —¡El animero síque es valeroso!Pasea todo el pueblo de noche, solito, aunque llueva o haga calor. ¡El animero sí que es misericordioso! No quiere ver a nadie en el purgatorio. Lo amarillo de la jaqueca es un clavo largo hundido en la órbita derecha. El paciente vislumbra en lo hondo del cráneo, en la punta del clavo, ruedas amarillentas de bordes morados, lívidos. Las circunferencias pasean en el cerebro enfermoso de lado a lado. Todo en el contorno se torna amarillento. La coloración universalmente biliosa transtorna al Señor, le aniquila. Literalmente, le postra. Cancela en su espíritu cualquier actividad salvo la de ambicionar silencio absoluto, molecular, esencial. Y la oscuridad integral; tiniebla impenetrable. Necesidad de oscurana sin travesías de rayitos luminosos por puertas cerradas, por persianas desajustadas, por rendijas en los postigos. La tiricia encefálica despierta en la víctima fobia contra la bombilla, contra la luz diurna colada por los agujeros de muebles antiguos; contra el ruido. Trágica furia contra quienes se secretean, con escandalosa bulla, profundamente respetuosos del padecer. El cuchicheo compasivo le subleva y enfollisca; eriza sus nervios y cabello. La bullita reptiloide del sereteo ladra en el alma del achacoso Señor la perspectiva, la clara visión de la tumba personal con la propia carne lívida, rajada, gusanosa y con las entrañas desparramadas a lo largo y ancho del cajón negro, carcomido, cucarachoso, recién estrenado. Ve sus vísceras sopladas; ¡Soplado el cuerpo como para desollar un cabrito! * 205 * Frente a la violencia El alboroto del sereteo es, ciertamente, la más fina, melíflua y desconcertante bulla del mundo. Fina. Tenebrante. Lancinante.Los cuchicheos ahí junto a la puerta, para que el enfermo no sienta bochinche, taladran peormente los oídos que estulticia colombiana política atarugada a presión en un caneco y empotrada a presión en el oído, a martillo con la almádana. La alharaca de: hablan pasito, hagan silencio, es humillante. Significa: hacen daño al enfermo ruidos, voces, chillidos. Pero él debe darse cuenta, tiene que darse cuenta del silencio y el confort que le proporciona nuestra delicadeza, nuestra educación. Andares en puntillas son, por decirlo así, dantescos. De tal modo marchan en el ambiente del enfermo quienes nada tienen para decir y carecen, además de sensibilidad para con el prójimo. Resuenan estridentemente las sandalias en el piso, llenas de precaución, de lástima y consideraciones. Callan cristianamente con lengua y laringe, pero modulan infernales con los zapatos de punta. ¡Ni siquiera con el tacón! Durante una crisis de estas amarillas fue cuando el Señor aprendió: muy poca gente conversa con el cerebro. Casi todo lo hace con lengua, gargantas y pies. Extenuado por el martillazo frontal fue como el señor Comprendió, también, a los partícipes mudos en diálogos ajenos. Son parlanchines absolutos, ciento por ciento habladores, pero tímidos. Cuando no se sienten autorizados a meter cucharada, apelan a la mímica para sacar su trozo conversacional, viviendo la charla tan dramáticamente o más que los mismo autores. Conoció en el bar, donde cada mañana viene, a un hombre espigado, carilargo, hablador recalcitrante. El carilargo llega muy temprano como a coger primer puesto. Bronca la voz, vivísima la mirada, apasionada la mímica, el carilargo conversón demuestra tal interés en el tema –en cualquier tema– que si no le conociere el Señor, le supondría sumido en casos personales “de vida o muerte”. Sin despilfarrar el tiempo, sin echar a perder minuto, el carilargo engarza el chorro vehemente de su verbo. Cuando no halla interlocutor, astuta, mañosamente demora el perico. O se pone a participar en la compraventa de gaseosas al carro, por parte del dueño del establecimiento. O de cervezas; o aunque sea con el vendedor de periódicos y la gentezuela que transita la acera. Ellos aprovechan el intercambio de mercadería para charlas, coloquios y opiniones baladíes. El parroquiano, en el taburete, sin palabras, obligándose a no * 206 * Gustavo González Ochoa terminar el café para lograr oportunidad de quedarse, abre los ojos tamaños con la admiración del carrero; pliega la frente con el descontento del pinche; gira la mirada de uno a otro negociante cuando alegan sobre las devueltas; eleva el brazo y déjalo caer, tajeando el aire, para aprobar o impugnar alguna “opinión política” o el parecer del dueño sobre el gol de ayer; sobre la viejilla estrangulada para hurtarle. Se yergue el carilargo en la silla para pescar en detalle, velozmente, los momentos cumbres de la conversa ajena. La exaltación y coraje del mundo conversón llegan casi al vértigo, cuando don Manuel y el cocacolero comentan sobre la inversión posible de los dineros del hipotético cinco y seis próximos a ingresarles el domingo. Este diálogo de préstamo, de unto, sirvió al jaquecoso, dióle pretexto para las calamitosas pesadillas de los cuarenta de fiebre cuando la gripa talego. Resultábanle tan estridentes y gritadas de mudas conversaciones, durante los sueños, que delirantemente imploraba tapones de algodón para sus orejas. Durante la frontalgia el sumun del ruido, la bulla cósmica, sin réplica es el ¡Chiiiiis! La magnífica imprecación de silencio y de mutismo. El chiis, pronunciado por el adulto caritativo, el dedo sobre el labio y la mirada centelleantes, significa: —A callar, jóvenes. ¡No se alebresten! La impertinencia ruidosa corre aquí de cuenta mía. El chiiis misericordioso, lanzado por el vecino tras la puerta de la alcoba se hunde en las carnes del enfermo como tirabuzón elástico, finísimo, puntudo. Cuando los nerviecillos meníngeos sublevados conjugan el verbo azular, el desequilibrio álgico asume sensación de apretamiento, de gravitación sobre el occipital, desde donde la angustia lanza una puntada, un cornezuelo, una especie de seudópodo hacia la derecha de la nuca. Dicha elongación dolorosa paraliza la cabeza; la víctima no se hace paranoica; no huye ni se clausura. Se torna hipocondriaco, meditativo o monologante. Recita para si mismo, o para la concurrencia componendas malas, buenas o inocuas. No se refiere a la muerte, a los destrozos de la tumba. La occipitalgia trascendentaliza en la conciencia del Señor, el mundo. Titinos y titinas suponen, con egoísmo que este fue hecho para ellos cuadrar los convertibles, flamantes y pachorrudos en los andenes del hotel o en los marcos de las plazas. Donde la gente diminuta y pobre envidie la importancia de ser * 207 * Frente a la violencia titino, la jerarquía de poseer auto aunque sea deber y se empape con el desastre de pertenecer al tímido gremio de peatones. Cuando el dolor de cabeza alza en la cenestesia una cortina azul de Prusia, el Señor ve el mundo construido para la colectividad. Como un lote de posibilidades iguales para seres iguales. Escarnecido por los poderosos, por los irresponsables. Ve el mundo a través de su patria lacerada, destrozada, humillada, mal repartida por los arribistas, por la lagartería, por la ignorancia y la improvisación. Durante una de las tales crisis empacadas en azul, el Señor acoge la decisión de visitar a Mono e informarse del enigma de Zoilo. No vió más fuente de información. El cura de Zoilo quedó perplejo después de la visita de este. No entendió la balumba. No vió manera de actuar. Zoilo, a la vuelta del Chagualo, depositó en la rectoral una mujer, sin decir quien era. No vieja, aunque pobre de espíritu y de sexo. Y un niño, cuyo origen también dejó en enigma. Según deducciones de conversaciones maritinescas, niño y mujer solo eres prójimos remotos. Caviló el curita. Fue y vino duramente por sus tratados de moral y de canónico para obtener solamente esta conclusión: —Quien roba, si no restituye, no ha perdón. Viajó expresamente a la capital; consultó al superior. Después reunió los pesitos de ambos, tonta y muchacho, y les montó tiendita en cuyo interior habilitóles vivienda. —Sub conditione, Martina. Sub conditione. Observe al niño; vigile. No es tan lerdo como aparenta. Es pólvora, tiene malicia. Si allá aguantaba era porque le tenían humillado, sofaldeado permanentemente. Abusaban. Vigíe y avíseme, porque el demonio, si no anda propiamente suelto, si se descuelga ratos muy perezosos. El cura de Zoilo sí es buen señor y perfecto curita. De los que sinceramente creen en el alma y el amor al prójimo. Se atraganta con el latín, con las epístolas y ve a la cigüeña repartir niños en taleguitos. Poco ni mucho le interesa el dinero. No saca disculpas para expoliar ni inventa ricos de reemplazo para hacerse de dineros a otros nombres fantasmones: colegios, catedralones, barrios locos… Cuando el cura de Zoilo se hace espontáneo con su íntimo y confidente, la primera “autoridad político – administrativa del lugar” muy ingenuamente y con gran inocencia se arriesga: * 208 * Gustavo González Ochoa —No me gustan los prestes lambidos, don alcalde. Los de reloj de pulsera, auto y nylon. No me gusta porque el reino de mi Señor Jesucristo se finca y fincará per omnia en humildad y pobreza. Sin esas dos columnas no tendremos cristianismo ni santidad aunque derramen mucha gala de filosofía, de sociología y de caridad. Además, don alcalde: ser cura es no tener tiempo. Mantener en la mente el complejo de: tengo mucho quehacer. Medicina y curería, don alcalde, son ejercicios absorbentes; de tiempo completo. Cada momento, cada instante, a ellos hurtado por sus mílites, son tiempo hurtado a la tarea, a la vida del alma. A causa de su timidez, de su bonhomía y del engrama: apurar, el cura de Zolio olvidó consultar con el ordinario acerca de las platas entregadas por su arisco parroquiano. Como no disponía de tiempo, por ser buen sacerdocio demoró en volver a palacio. Cada noche se aterraba pensado en los ladrones. Talvez entrasen ahora sí, y rateasen el tesoro cuya monta él desconocía. El tesoro envuelto en periódicos viejos, inservibles, oculto bajo loa cama en cualquier cajón polillento. Por fin en cura de Zolio encontró el momento para un viaje rápido. Envolvió la parte del Señor en un liencillo y marchó a la ciudad. Habló con el superior, y con el tiempo mordiscándole los talones se personó en casa del examo de Mono. —Los señores no están, mi padre, noticióle la “doncella”. Se fueron para una invitación. No vuelven las hasta el lunes, su reverencia. Pidió el santo curita a la dentrodera una hojita de papel y escribió esta boleta formidable: “Don Señor. Estos pesos, separados, dióme para usted Zoilo, mi feligrés. Hace tiempos. Median unos cuentos de novillos, de un Chagualo y de un Mayordomo. Usted los sabrá mejor que yo. Estos dineros queman mi mano más que los otros. Me intranquilizan. Se los deja su hermano en Cristo: el cura de Zoilo”. El Señor, vuelto de la invitación, medita: —Yo quité a Mayordomo los dineros que me robó. No puedo retener éstos. Los volveré. Pero: ¿Dónde y a quién? Este curita ni siquiera dijo donde es el pueblo de Zoilo. Mayordomo, si no murió del bastonazo debe estar en el cepo. Del susodicho Zoilo, ni noticia. ¿La procedencia del cura? ¡Talvez en la curia! Solo Mono me * 209 * Frente a la violencia es conocido; me dirigiré a él en busca de datos. Ojalá le encuentre. ¿Para dónde cogería con su montañera y su sonreír? ¿Por qué no ir a los pueblos? ¡Son agradables! Primitivismo vital, primitivismo anímico. Me desanquilosaré en los pueblos. Puedo en ellos profundizar un poco y hacerme de datos sobre la violencia. Me desharé del aburrimiento. Nada me ata aquí. Iré. Los pueblos constituyen objeto de linda observación. Su gente carece de complicaciones, de encrucijadas. Conocen mutuamente la diversa, pública intimidad. Mantienen los pueblos visibles, ostensibles su alma colectiva y las almas individuales. Malos dormitorios, comida al natural, baño en la quebrada. Tinto y una copita en el alar, en taburete de cuero recostado a la esquina. Pasa la gente con vacas arreadas, ubronas y terneritos con el hocico en jíquera. Diálogos con el alcalde sobre el futuro colegio, el futuro hospital, la futura carretera. Montar a caballo, jugar billar, respetar al gamonal. Lo importante en los pueblos es captar el tema. Cada lugar tiene el suyo y ¡ay! del que no lo coja. Algo demora todavía el Señor a causa de la jaqueca, pero al fin va al pueblo de Mono. De camino, el occipucio empieza de nuevo a molestar. El camión rueda, por las faldas polvorientas, encascajadas, con pasos inertes. El caballo alquilado para acabar de llega, roncea cuanto puede. La certeza de: almas de temple hay muy pocas; casi todas son pura farsa, alma de blanquiado, barrena su cabeza y agudiza el algia cerebral mientras lucha por apurar el jamelguito. De tarde golpea discreto, pausado a la puerta del bohío finquero: —Mono: soy yo. El Señor. Perdone la hora. Acepta complacido la invitación para quedarse. —En realidad, señora, quería pedirle posada. En el pueblo, señora Isabel, no hay hotel. El León de Oro es tan sumamente desharrapado, tan sumamente sin comodidades, con camas tan sin barnizar que da grima. —No faltaba más, Señor. Entre y créase en su casa. Camas, tenían las pueblerinas, y algorotos muebles en realidad lujosos para el campo. —¡Un plato, demás que le inventamos! Comida montuna pero bien hecha. Hecha con arte. —Me gusta lo de arte en la cocina, Mono. ¿De dónde lo sacó? * 210 * Gustavo González Ochoa —Ahí lo inventé yo solo, Señor. Aunque soy muy de malas con mis inventos. Esta me pregunta lo mismo cuando se me va algún dicho y resulta que los dichos se le ocurren a uno sin saber cuando, así no más. —Era lo que quería saber. ¿Cómo se le ocurrio? Bueno: vine a su casa porque necesito hablar con ustedes una cosa. ¿Estorbaré mucho si les hago la roncha unos dos días o tres? —No, Señor. Tenga el rancho como propio y mande. Para recibir y atender al Señor, Mono se otorga vacaciones al día siguiente. Su problema actual es el nacimiento de unos lechones, hace cargo que nacerán solos. Pone para el huésped una mesita bajo el carbonero patiero donde Isabel trasteó los anturios. —¿De manera, Mono que ustedno conoce a Zoilo, pues? —No, Señor. Cuando me salí del Encanto todavía no había pasado nada. ¿Conque así acabaron los Chagualos? ¡Primera noticia! —¿Pero no conoce a ningún Zoilo, en ningún pueblo? Usted, Isabel, ¿Tampoco? ¿Mono, no oyó hablar de ese noviazgo con la vecina de la finca? —Nunca,Señor. —Yo si conocí un Zoilo, Señor. El bobo de mi pueblo. Hace años murió. Explica la dama. Ya descansando, el huésped va sacando de la alforja algunos regalos para los amigos. Hasta para el niño. Mientras los agraciados agradecen y alaban, él de frente al campo se deja arrastrar de su azul interior a propósito del bobo del pueblo: —Rara vez, señora, falta en cada pueblo un bobo. La puebleñada del caserío tiene por mensura la bobada del masturezo popular. Mientras más rematado el bobo, más pueblerino el pueblo. La ciudad tiene muchos. Pero bobo oficial, callejero, volatón, no. Los tiene recogidos o los disimula con sagacidad. En tanto que un conglomerado ostente y aplauda su Guineo, la Chupahuevos o la Majita obscenos, gritones, desontrolados, no pasará a la categoría de ciudad. Nada importa si su bolsa de valores es copiosa, altos de los edificios, suntuoso el oratorio, de lujo las sepulturas y el pinchamiento de la gente, notable. Por ahí, cerca de los bobos errátiles en el pueblo, proliferan y andulean el comadreo, el chisme, el embuste, la pacatez en el vivir. El bobo callejero, palabrero * 211 * Frente a la violencia es tan patrimonial al concepto: pueblo, como el chorrito de Zabala en la esquina; la venta de aperos en la calle real; el busto del prócer en el centro del parque o la hierba en las calles. Donde hay bobo y fuente pública central, las calles quedan solas al crepúsculo y con el alba se pueblan; las novedades serán de viejísima data y densamente comentadas; el diablo será vecino, convidado permanente; la ciencia tardísima; el arte pegote; la filosofía casera y la moral, miedo. Bobo, pila pública, aperos en la puerta de los almacenes y lo demás que le menciono, Isabelita, forman la esencia de la pueblanidad. La configuran. —En todo caso, Mono, viaje perdido si no fuera y existiera el agrado de verles y de estar con ustedes. Por su puesto: tendré parlamentos con el cura de aquí para averiguarle el paradero de Zoilo. Sí: ¡Ese es el camino! Mañana, si se me quita la jaqueca, iré. ¡Bonita cosa esta maldita violencia! Me impele a bundear de plaza en plaza. ¡Siquiera carezco de compromisos! No estoy a soldada y me llaman la atención las poblaciones. Hay mucho que verles. Sosteniendo y apretando con la mano derecha el lado lesionado de la nuca, descansa el visitante un momento antes de continuar su parlanchín entretenimiento. Sentados al lado, en banqueta, el matrimonio escucha. A ratos le sospechan chiflado. —Se me raja la cabeza. Es una vergüenza que la medicina continúe descrestada por una nuca torcida, dolida. La ciencia nada inventa para el cefálico, tormento, agobio de viejitas y de uno que otro neurótico. No solo no inventa, sino que quita al mal y a sus víctimas, atractivo: ya no venden moscas de Milán. Cómo quedaban de hermosas y de lastimosas las viejas con el negro prende en la sien. Fijaban en el parche la atención; atentamente lo cuidaban pues figuraba como peligroso. Espiaban el vejigante y olvidaban la cefalalgia. Era la curación del alma. ¡Claro! ¡Se trata de sicosis! Ahora todo es pastillas y más pastillas. Cuánta plata meten en la orza los farmaceutas a causa de la Aspirina mezclada con efervescente. No sé, Señora. Cuando suspendí los estudios de medicina, el principal, el más fuerte motivo fue el miedo de hacer la tesis. El pensamiento de escribir monografías me embarcaba en el dolor. * 212 * Gustavo González Ochoa Precisa escoger tema, discutirlo,analizarlo, desmenuzarlo por lado y lado hasta agotar las autoridades oficiales. Son tantas y tan varias las autoridades, que el candidato a autor se queda sin palo a donde arrimarse. El tiempo y la reflexión me han enseñado la bondad del excelente sistema. Para no defraudar el tiempo, me he vuelto algo analista, a ejemplo de los escritores de tesis. Ahora veo mejor que la violencia colombiana vale bien la pena discutirla. —¿De manera que usted estudió para ser médico, Señor? Seguro que hasta lo hará muy bien. ¿Y con quién discute la violencia? —La medicina es profesión linda. Verdadera ciencia. No llegué hasta el ara de su altar. Apenas fui monago o acólito, como ahora lo es del altar Pajarito. Lamento cada día haber olvidado, las coracoides, el signo de la tinaja y la dosis de Dioscórides. Isabel pide licencia para ir a la cocina. Ofrece comedida: —Usted debe estar cansado, Señor. Hace resplandor y tiene que hablar mucho según parece. Todo junto agravará su dolor. ¿Quiere tomar agüita de cidrón con algún remedio? Mientras la señora prepara su oferta medicamentosa, él, para Mono prosigue: —El hombre es suceder necesario, con sus ventajas, dones y posibilidades. Con sus defectos y pequeñeces físicas y morales. Dones y desperfectos, por igual, colaboran numéricamente con lo biológico a configurar el hecho singular, actuante, conocido como ser humano. Todo hombre es partícula resultante de numerosas circunstancias y concomitancias versas o adversas, cuya única posibilidad de conjugación estaba en un solo instante fuera del cual las posibilidades se anulan absoluta e insalvablemente. Si al conjugar de circunstancias faltase una, no se realizará la existencia del individuo. Nunca se dará un ser improvisado o imprevisto por la cósmica causalidad. Así mismo acontece para los conglomerados: son entidades forzosas. Literalmente: solo pueden ser en cada instante como son. Resultantes de numerosos pros y contras. Colombia no es excepción. Padece su única posible actualidad: gente mediocre, incontrolable. Colombia no maduró aún su implexo. Pero… Me apena, Mono, mi propia pesadez. Me alegraría si tomara su trabajo. * 213 * Frente a la violencia —No se afane, Señor. Tengo tareas repartidas. Lo oigo con gusto. Dice a veces cositas que no entiendo y seme va el hilo pero lo cojo después. Bien pueda decir todo cuanto desee. Ante todo: país en formación. En proceso de siglo y medio de elaboración étnica, cultural y ética. Somos el resultado, vago aun e incierto de azarosas mezclas de aborígenes, negros y mediterráneos. Aleación deleznable, lenta y difícil; lejísimos aun determinada. Condenada a la regresión pues tan solo el acaso pone freno, si alguno, a la mezcolanza. Somos revolturas verdes. Como país imberbe, somos tremendamente susceptibles al trauma desencadenado para toda la humanidad por las últimas masacres y por el giro vertiginoso del mundo entre las demoníacas guerras, y las dos únicas revoluciones sustentadas para el futuro, que presenció la humanidad. Los países evolucionados, ricos de historia y de tradición, dueños de cultura, toleran el impacto, resurgen de sus escombros y cobran su marcha adelante. Nosotros, como los niños febriles, como los atemorizados, entremos en convulsiones. Nuestra violencia es estado crónico de clonus nacional. Países legendarios comprenden los problemas y acomodan su sociología a la realidad, es decir: a la verdad. Suponemos aun que los vuelcos de Francia y de Rusia nacieron, vivieron y se pudrieron allí. No sospechamos que ambas revoluciones impregnaban al mundo de conceptos renovadores de indestructible raigambre humana, mientras las diabólicas guerras asolaron física y moralmente al mundo, pulgada a pulgada. La multitud, inmisericordemente masacrada, vilmente desconocida y desoída, justamente se precipitó revolucionada tras nuevos delineamientos para ajustar su físico vivir y su pensar a teorías inaplazables sobre liberación, igualdad, racional y cristiana valoración de lo humano. Pero a nuestra patria no llegó el trascendental significado de lo revolucionario, así como al párvulo no alcanza la comprensión del alfabeto. La vuelta de Isabel con la bandeja de agua aromática y de café suspende la plática del visitante. Mono invita: —Démole al tinto, Señor. Me pareció cuando fui a la ciudad que a uste le gusta. Sabe, Señor que el café, amargoso y caliente es gran remedio para el dolor de cabeza? —Me alegra su presencia, Isabel. Me estaba poniendo a pensar en las oligarquías y los trabajadores. Tenía temor de embarcarme y echar a perder a ustedes el día de belleza incomparable. * 214 * Gustavo González Ochoa —No tema, Señor. Con nosotros, hable cuanto quiera. Desde por allá adentro alcancé a oírle algo sobre formación de la patria. Siga y prepare lo de la oligarquía. No se la perdono. —El tipo blanco quedó en lugares escondidos: Antioquia alta, Tolima, Santander. Lejos del mar y de los ríos caudalosos. Tierras medias de ombligo. En las tierras frías, aún conservamos mucho de indígena. Allí medra mejor la raza oriunda. A orillas, en lo caliente, el negro. Busca las condiciones ambientales de su medio natural. Prevalece y se aclimata, perdura aun allí. Las tres agrupaciones raciales se conservan más o muy poco, pero aun no surgió, no emergió el tipo racial americano. Sin duda la raza original se mostró más recesiva. Iba en devaluación por el siglo XV. Frágil, inclusive en regiones frescas como las mesetas centrales, densamente indígenas, el tipo primitivo se diluye entre familias racialmente impuras, mezcladas. De los cálidos refugios playeros el africano envía puntas de lanza, más abundantes cada vez, al interior. A donde la indiaba, cuando la conquista, optó a la fuga o pereció en el vasallaje. Malos conquistadores, malos colonizadores, peores enseñadores, los peninsulares conservaron su sangre y linaje puros, legalmente por los menos, hasta poco ha. Legalmente porque a la tapada lo desconservaron harto. Hoy el tipo transitorio que somos, se sombrea densamente. No de mediterráneo sino de África y los rasgos promedian: nariz, labios, estatua. ¡Todavía tenemos muchos que parecen andar por las ramas! Toman los tres el brebaje, contemplando, silenciosos y devotos el paisaje. Tierra fría. Distante, frente a la residencia montañera, una hondonada feraz poblada de cincodedos, de chilcos y de blancos yarumos. Numerosamente sobresale la coloración humosa de la hojarasca de los últimos, contrastando con la melancolía sin sol bajo el arbolado. —Ahora, reincide el Señor, si en lo físico puede apreciarse la presencia de razas que algún día culminarán en tipo fijo a menos de influencias afuereñas perdurables, en lo síquico ocurre otro tanto. Es demasiado aparente la revoltura espiritual de las cepas. Suficiente contemplar el comportamiento del alumnado en una clase, de los empleados en una oficina… * 215 * Frente a la violencia La misma chusma cabalga sobre almas amorfas individuales y colectiva. La historia de la violencia es amalgama de caracteres protorraciales. El fracaso de la revolución chusmeril, después de treinta años de iniciada, y su mantenimiento pese a todo son trasuntos, el primero de afroamérica; el segundo, peninsular. Los bandoleros tuvieron el éxito en la mano durante meses y años. Hubiérales bastado, como a las bocadilleras el de guayaba, sacudir el árbol para recoger el poder, como fruta madura agitada en la rama por la mano de un niño. ¡Pero no! En el 59, como en el 32, como en el 45, parches diseminados, geográficamente esparcidos. Casi siempre esporádicos locativamente. El chusmero, como los antepasados, es sumiso, humilde, indeciso, inferior, presentista. Mucho del indio pensando en su día, mucho del Congo humillándose ante el blanco, atacando en manada y huyendo para esconderse y luego volver a clavar una lanza traidora en la garganta del caminante desprevenido. Del blanco, la crueldad, la capacidad de torturar. Mucho del indígena y del español en la tenacidad. ¡Mucho de África! ¿Cada chusmero llorón, recogido, no implora la amnistía niega su clase y ofrece ayuda al estado para pacificar? ¡Es muy interesante como fenómeno, la violencia colombiana! Se agita, martiriza y escandaliza; destruye regiones y comunidades. Pero nunca alumbrará con la gloriosa mirada hacia el futuro el ámbito nacional. Sedante el campo y quieto. Ni la más leve brisa corre. Por el potrero lateral, marginándose un tanto, discurre hacia el río, ancho y manso, la quebrada sin arrullos ni rumores. Trasparente las aguas, pincelada impresionista de perlas sobre el verde grama, se deslizan como quietas. El resto de sol sobre los pastales, rítmicamente espolvorea la luz. —Esta cantaleta, señora, no encierra ningún descubrimiento. Es cosa de sentido común. Sino que me es válida y precisa para ahondarme en el problema. Mientras terminamos de beber el remedio, digamos que raza no es conjunto pelón de caracteres físicos. Dentro del manojo anatómico vive, alienta y anida la estirpe con línea colectiva de ambiciones. Vive o debe vivir, si quiere funcionar a lo racional, con tradiciones comprendidas y amadas; con patrones culturales configurados para sí; bajo la inspiración de sentido estético orientado y desenvuelto. Con creencias religiosas honestas y no fanáticas. Con panorama ético pulido y repulido en numerosas inteligencias propias, a lo largo de múltiples sensibilidades antecedentes. * 216 * Gustavo González Ochoa Con sistemas y juego político limados, afinados refinados y escofinados en los témpanos de sangre vertida en la gesta original. Vive o debe vivir dentro del alma colectiva, en función de raza, de nacionalidad también, conocimiento de la realidad del ambiente empezada en el hombre mismo. Amor a la patria antepuesto y sobrepuesto al egoísmo vulgar y adocenado de la facción política. Concepción sociológica acorde con la geografía, la riqueza propia, la cultura fundamental del mundo. En fin, antes de lo físico y primero en categoría, la raza necesita poseer alma, espíritu que defina, configure y personifique la nacionalidad. Niños en lo físico, carecemos de espíritu nacional. Nos conduce y orienta una seudoconciencia loquesca. ¿Qué mucho, pues, que todas nuestras manifestaciones colectivas y todas nuestras reacciones sean mediocres, desaforadas e irritantes? Atila no ató a la grupa de su caballo la horda innúmera con el prestigio de su persona, ni con la punta de su tenebrante fierro la obligó. El fue emisario de la muchedumbre étnicamente madura, de la exigencia espiritual del conglomerado evolucionado. La conquista de los benignos suelos europeos fue ideal de su pueblo formado ya, cuya madurez le impulsó a imponer madurez a tribus y clanes. Igual sucede ahora. Alemania, varias veces levantada para adueñarse del mundo, no porque su raza sea superior, que no lo es. Sino porque además de raza física, posee espíritu nacional hecho y formado, integrado y definido. El anhelo alemán de universalidad reincidirá si los demás pueblos ni imprimen al proceso de maduración racial en lo físico y en lo moral, ritmo presuroso. El antisemitismo no es capricho de generales bobones ni del Führer grotesco. Sino luchapor la hegemonía mundial. El pueblo semita, logrado éticamente, realizado anímicamente, paulatinamente con táctica no belicosa, se esparce en la tierra. La defensa contra la saturación judaica es defensa de comerciantes, imposición religiosa. Sin embargo: la revancha y la contrarrevancha judías vuelven a impregnar de mosaismo al mundo. ¿Por mayor inteligencia? ¿Por más tenaces? No. Por nada de eso. Solamente como efecto de maduración racial. La trasmutación rusa no admite otra explicación. Transitorio o definitivamente exitoso, el comunismo fue y es concepción políticosocial necesaria. Pueblo logrado, vio florecer en el alma ideales igualitarios. Largamente, odiosamente esclavizada, la nación ajustó los ideales nuevos –no tanto, pese a todo– a su geofísica. * 217 * Frente a la violencia País extenso, suficiente para todos, no había por qué vivir en manos de la plutocracia ignara, fanática, usufructuaria del sufrir popular, del trabajo de la masa. Rusia aglutinó su tipo humano y se conquisto a si misma para imponerse el orden. Pero era que tenía tipo. —Se me hace raro, Señor que la política rusa no haya calado en todo el mundo. Si para allá es tan magnífico el bolche, ¿Por qué lo rechazan los demás pueblos? —¡No todos! Los pueblos realizados acógense a él con relativa facilidad. Solo que Rusia cometió el error gravísimo: a guisa de misionera predica la filosofía y sociología de que ella se valió. No obstante: despilfarra energías conquistando ideológicamente pueblos impúberes. Los impúberes carecen de concepto definido sobre cualquier tópico. Incluso los Estados Unidos no pueden comprender la doctrina marxista. Su edad no les permite. Fuera de lo cual existen cuestiones religiosas que jamás debieran mezclarse a la política. Hay la intriga de comercio y de industria; la hegemonía de aire y de mar, y multitud de otras cuestiones más o menos afines. —¡Me da tanta pena, Señor! No entiendo cómo puede llamarse al pueblo estadounidense, niño. ¿Me explica eso? —Alemania necesita colocarse fuera de sí. Disculpa de sobrepoblación; calladamente, pero a ojos vistas, so pretexto de industria, de comercio, etc. En realidad lo hizo para imponer germanismos a conglomerados biches. La estirpe aparece hoy, se enseñóayer y se mostrará mañana, como un pulpo. Todo lo absorbe. Tanto que si Alemania no hubiera cometido la tremenda equivocación, habría dominado. ¿No vio usted, Isabel un estadounidense, o dos, o diez cómo se comportan? Niños en la acepción plena de la palabra. Pueriles, como nación, apenas se orientan hacia una cultura propia. Antropológicamente en proceso. Les será largo porque allí la inmigración es fuerte. ¿De dónde el asco, la repulsa y linchamiento de negros? Inmadurez cultural, ante todo. Prejuicio racial de quien no tiene raza aún, en segundo lugar. El blanco y el mestizo temen la expansión negroide que acabarápor imponerse. Aquí tenemos un Cristo de nuevo enseñando. Enseñando historia antes de crearse la filosofía de la historia. “Porque en verdad ante mi Padre todos iguales”. Mi Padre: el ideal humano logrado; igualdad del alma ante el universo; contextura racial unificada. * 218 * Gustavo González Ochoa Isabel entra en el rancho. Demora un tanto para reaparecer. Ella radiante; adormilado el hijo al brazo. —Señor: no sé su costumbre, pero ¿quiere acompañarnos a la mesa? Será muy temprano? —No quiere decir la hora, Isabel. Es un placer sentarse en tan delicada compañía. ¡Raro placer! —No imagine. Delicadeza no tenemos. Somos montaraces y vivimos al natural. Como Dios nos ayuda. —Si usted no cambiase señora, y no dejase cambiar a este hombre, haría de su vida tarea bien hermosa. ¿Me permita llevar al niño? —¿No sabe, Señor? Está enfermoso. Calientico, afiebrado. —Déjeme ver. Soy médico a medias, aunque no a palos. Sí, tiene fiebre. Me parece haber oído en la Facultad que el gran remedio para los pequeñines es el agua. Practique esa regla. Al menos no le será dañina. Mesa en un corredor desde donde se ve hasta el fin del potrero. Vacas y terneritos. Tierra plana. Perspectiva de montañas en el confín. En la mesa hay postreras en tazas de loza y panochas delgaditísimas, casi tan delgadas como el bizcocho de tela. Las arepitas de chócolo tienen la huella de la hoja de plátano en que se envolvieron para asarlas en el budare. Frisoles, salpresa, legumbres de la casa. Hay dulces de fruta recortados en cuadritos. —Usted, Señor tendrá muy buena cocinera, refinada. No tomará a menos la comida de la montaña. ¿Cierto? —Me encanta, señora. Siempre le encantará porque mientras agota la leche ordeñada y la camcha de callana, ni recuerda la cefalea ni le importa el mundo plagado de titinos. Solamente le atraen los terneritos comilones de tierra. Acerca de ellos Mono hace primo, el Señor segundea. —Son los mamones que no les dejan leche, Señor, los ruñidores. Ordeñan hasta la bajada y el mamoncillo aguantando hambre. Ruñe y lambe buscando en la barranca el aliento que no recibe en la ubre. Con la tierra se infectan. Un médico andaba el otro día en el tren e iba diciendo de los niños. Si no les dan pecho cogen infección intestinal a la carrera. Mueren de eso por cargazones. —Si… muy interesante… así debe ser … no había caído en la cuenta. El hambre, la tierra en el intestino… la falta de defensas… los microbios… ¡Claro! * 219 * Frente a la violencia La diarrea de los becerros es la misma gastroenteritis infantil. Él, mientras pudo vigilar, no permitió en la finca el ordeño total de las vacas. En fin: los tres, alrededor de la mesa se hunden en predicaciones sobre la lechería. Sobre ternenos machos que los dueños matan para no despilfarrar leche. Sobre alimentos que venden para criarterneros. El gusano, la garrapata y otras yerbas atinentes a haciendas y feria. Mono se marcha por un rato. Los cochinitos en trance de nacer le atraen. La visita aprovecha la sombra a medias de los viejos chirimoyos plantados por el abuelo. Isabel, el hijo en canasta, siéntase diciendo: —Usted estaba sermoneando a lo ancho sobre cosas de la gente. Me interesó. ¿Estudió esos temas o la medicina sola? —Ojalá. Cómo les dije, dejé la universidad. La medicina es comprometedora y absorbente. Como carezco de quehacer obligatorio leo a ratos. Tampoco es que queme mis pestañas tras el libro. Me di a conversar porque me encanta. Es mi remedio. Sanaré pronto y dejaré de molestar a ustedes. Necesito palabrarme ligerito con el cura. —No molesta, Señor. ¿Se ocupa en esas cuestiones del desorden? —¡Ni Dios lo permita! Me preocupa la violencia como acontecer necesitado de atención y como paisano de ella que soy. Decía a su esposo que el nuestro, es país en confección. En hechura. No puede aspirar a alto nivel cultural, sin grado mediano de maduración. Como las de todo ser viviente verde, ostenta reacciones nítidamente crudas; de fermentación. Manifestaciones semejantes a las de una enfermedad que mis cuasicolegas llaman corea; como la respuesta de la masa al sol: ¡A subir! Como la del queso en añejamiento: ¡Huecos! —Así es la patria: estrepitosa; maremágnum de violencia, intransigencia, fanatismo. Estridencia de capitalistas desaforados, absorbentes. Reminiscencias de la casta privilegiada llegada con la primera carabela amainada a nuestra costa. Funesta, fatídica oligarquía que no hizo desde entonces sino dilatar su tenaza a lo largo de la patria boba, de la independencia y de la historieta republicana. Tremebunda, vergonzosa casta,parálisis del país en todo género de ideas. Patria sin cultura ni estética. Gamonalista. Hija y poseída de cuatro familias compadronas. Plagada de cien detalles más cuya cotidianidad no nos permite valoración. * 220 * Gustavo González Ochoa A todo eso se suma la afrenta del cenaculillo político que no deja hacer, atrevido, jugando con la suerte del país. Semejante tinglado, Isabel, es una de las causas de la violencia. Esencial resultante y acaecer necesario de eso que vengo de mencionarle y de otras temas… Ojalá derive hacia el futuro y nos sirva para sepultar ya el 900 en el cual, cavernícolas retrógrados, vivimos. El señor se interrumpe disculpándose ante la compañía, que, a su lado, silente, teje alguna ropa: —Me abochornó Isabel, de aburrir a usted con cantinelas. Debiera referirlecosas lindas, contarle historias. Perdóneme. Hábleme usted de su hijo, de su finca. Cuénteme el ataque a su casa. ¿Cómo ocurrió? —Ni bamba, Señor. Me conviene oírle. Siga hablando de los quesos y de los asesinatos. —¿No desea recordar sus dolores? Hace bien. ¡Lo irremediable, cancelado! En 1950 Colombia rimaba el año 900. De entonces acá, cronológicamente llegóal 60. ¡No podía quedarse en la esquina del almanaque! Espiritualmente retrocedió o cuando mucho, se mantuvo. —He oído decir a mis paisanos, Señor, que violencia es política y nada más que política. ¿Qué dice? – Con maña. Isabel. La política es suceder del ambiente. Vamos con calma, a ver. Veamos primero: el bandolerismo colombiano, cualquiera que sea su causa –su etiología, como dicen los doctores– es negación de espíritu. De acuerdo con leyes biológicas de subversión, cuenta mucho el medio. No toma indéntico buqué el vino en garrafón de vidrio y en barril. Tampoco forma espíritu con igual celeridad, con el mismo refinamiento, con parecida orientación filosófica, ética y estética, un país cordillerano y otro orillero. ¿No reparó, señora? En las regiones costeras con empinaciones montaraces lejanas y pequeñas, la chusma es ocasional. En alto monte, con caminos difíciles de escalar, serpenteantes, invita a la rebelión. Altos y cordillera son invitación, escondite, refugio, seguridad, impunidad. El llanero aunque valeroso es pacífico. El hecho agresivo es de alturas. En pleno valle, apenas lunarcitos tímidos. Más bien puntos de contacto. —Pero en Cali, señor hay mucha revuelta. Y en los Llanos, ¿Cómo le parece? —El bandolerismo en el Llano suroriental notiene el mismo sentido que en Antioquia, Caldas, Santander o el Tolima. Allá es esquince políticoadministrativo; * 221 * Frente a la violencia gira alrededor de nombres propios. Ansia de liberación del feudo; de tierra suficiente; ímpetu de independencia feudalista. Algo tiene de futuro, de grande. Algo semejante a la revolución de estepa rusa. Lo que allí son pinceladas constructivas, certeras o erradas, en el centro es burdo, duro, hisopazo. En el corazón de Colombia la chusma es demoledora; el bandidaje, anarquista; la acción radical. Isabel empieza a parpadear. El niño a sollozar. Mono aparece. Trae en un montón de pajuelas, pollitos de torcaz. —Tomá, dice a la esposa, una cosa bonita de las cosas de Dios que las puso por ahí, al descuido y uno las encuentra. En ellas lo ve. —¡Mono, bobito! argumenta ella, agachándose a la canasta niñera. El visitante prosigue su monólogo: —¿Tras de qué anda la violencia? Nadie lo adivina. No lo saben concretamente ni los mismos politiqueros oligarcas que desde sillones, bajo el velador, con el vemú cercano y el cigarrillo fácil, la desencadenaron y escondieron la mano. ¿Política? ¿Robo? ¿Amor libre? ¿Religión? Tierra? ¿Justicia social y confraternidad? ¿Hambre? ¿Incultura? ¿Medio hosco e imposible? ¿Abandono…? ¡De todo un tanto! De todo. Quiera Dios que su aventura le conduzca al cosmos. Ojalá pudiera escarmentar una a una estas causalidades. La misma falta de orientación definida; de medios de acción, demuestra improvisación, incertidumbre, cierta demencia, bajeza de miras por parte de los azuzadores. La visita se excusa con los huéspedes: me dejé ir de la fantasía. Molesté a la señora todo el rato con pláticas. No supe hacerle el medio día agradable con una de esas que usted llama cosas bonitas. Debí contarle una linda historia, pero no se me ocurrió, Ruegue a su señora que me perdone. Mono. —Isabel: perdona al Señor y te ofrezco en cambio solamente diezmarranitos todos sanos y gordotes. La madre no atiende. Cariacontecida, palpa y besa al niño arrebolado: —Este muchachito está que quema. Se va a morir. Para cada madre, la enfermedad más grave existente en todo el planeta es la actual de su hijo, así se trate de una nonada. Resulta la más dolorosa para ella pues hace víctima al único ser querido del universo: el hijo. Los demás amores son engañifas. * 222 * Gustavo González Ochoa De común acuerdo los tres propinan un febrífugo al cunerito. Pero tanta es la parsimonia, tanto el miedo, que la terapia fracasa. Ante semejante situación de ignorancia y miedo, resuelven: —Mañana mismo iremos donde el médico. ¡Qué lo vea! Los médicos son una gran cosa, alivian a los hijos… Durante la noche el hijo de Isabel, tres meses, rollizo, al seno, se pone muy enfermo. Enfermísimo. De mucha gravedad según consenso doméstico. * 223 * Gustavo González Ochoa h En el pueblo, la madre de Mono opina que es un resfrío, hígado y celebro de consuno, bailando de zarabanda de fiebre, llanto, desgano y catarro. Sí. Hígado y resfrío complicados. Las vecinas no comparten la opinión de la suegra. Tal vez porque saben que la madre no dejó fuera los pañales ni una noche. La madre del pequeñuelo catarroso no los dejó, no por miedo, sino para que las gallinas y pollerías no hicieran sobre ellos, las de ellos. Misiá Encarna se empista por la compilación de males. Tímida orientación por cierto, pues su fuerte médico no es la pediatría sino la urología con la pepa del níspero a la cabeza del arsenal. Las frutas del níspero son frías; son emolientes; deslíen o mejor dicho: derriten las piedras. Misiá Encarna procede con el método más académico, refiriendo casos concretos, historiados. Don Floro tenía un dolor espantoso. Lloraba el pobre don Floro como ternerito cuando le arriman el fierro caliente a la cara. Cinco días de evolución. Ya se subía la fiebre a las meringes. Doña Encarna le propinó la maravilla. Con ella tuvo. Expulsóuna piedra que ni pintada. ¡Parecí-un oju-e’ venao! Doña Marcia, la gran comadrona de sebo de riñonada para los ombligos, jura y perjura que aunque el crío está muy chiquitico, las lombrices se lo comen. En la tarima, acabada la novena, doña Marcia ensaya un sápido diagnóstico diferencial con prolegómeno y todo: —Y todos hamos sido enjermos de varias enjerrmedades. Qui-uno vive de grande lo que-‘njerma de niño. Porque lo qu’-es descenso si nu-es. El descenso es pa’ muchachitos pirringos, más canijos y sin pech’-ondi-alimentasen. Cuando les cae un descenso se ponene moraitos ái mesmo y hasta sangr´-echan por una nariz go por todas dos. * 225 * Frente a la violencia Ni sereno menos. Yu-ha mirao la obra y nu-es de niño serenao. ¿Casu-está verdosa? ¿Ni tiene hirlas blancas y de sangre? La comadre de misiá Marcia, pacata señora apabullada por la mudez inveterada de marido, sugiere las varillas. ¿Por qué no? ¡Eh! –argulle con nutrida clínica la partera– . No siá tan inocente, comadre. ¿No ve que las varillas apercollan a los recién nacidos antes de caéseles el ombligo? O a poquito? Y a´-onde-stá la tiesura? La espalda se les pone como de palo. No pueden nián chupar porqu’-es tanto el pasmo, que les entiesa la boca. Pobrecitas las criaturas, cómo pagan sin poder decir onde les jinc´-el dolor. —Yo digo– revira la apocada comadre– porque hace tiempos vide uno grande, escueliento ya, que se metió a noveliar la saca di-una sepultura y l’-entró frío y le dio varillas. Pero la que sabe’-s Marcia, mi comadre. Que pa’ algo ha trabaja’o tantísimo. Si no cree, por sabido se calla. De todos modos la altamisa, el sauco y muchos recursos caseros se repasan, se ponen al día y rechazan o recomiendan con más o menos opinión. Pero Isabel no se mueve. No atiende al cónclave. —Estas niñas di-ahora no s’-interesan. Opina la esposa del mundo. El Señor está dichoso. No se cambia por “naides”. Oye y graba en la memoria hasta la última letra. Un solo problema perturba la ecuanimidad del viajero: ¿Cómo supieron tan aprisa la enfermedad del chiquillo estas viejitas? Nadie podría informarle. El chisme, el llevar y traer cuentos y noticias en los pueblos, no tiene autor, carece de responsable, no posee editor. Son primordiales fundamentalísimos. Pertenecen a las esencia de lo puebluno. Sin esa condición no se realizaría lo rústico. No es indispensable correo, no hace falta confirmación de dichos en el pueblo. Hasta el aire funciona como correveidile. Otra cuestión surge: ¿De dónde emana el interés de la gente por la enfermedad ajena? ¿Será, acaso, movimiento conpasivo? ¿Dolor del corazón? Es posible… en parte, puede haber de esto. ¿Deseo de notoriedad? ¿Disculpa para nuevos chismorreos? Sí… en gran parte puede ser. Muy interesante… ¿Falta de oficio? ¿Porquedad ambiental? Puede ser… Es muy atrayente el tema. En todo caso: roza con el afán de trascendentalizar los asuntos más nimios, por parte de las gentes aculturales. Aunque es seguro que, ante la enfermedad la sensación de propia inseguridad, la certidumbre de personal liquidación, desencadenen el miedo, la ansiedad y hasta la novelería por conocer, por relacionarse, inconsistentemente con la muerte. * 226 * Gustavo González Ochoa El señor no recuerda, por ahora, la teoría de cierto juez de pueblo sobre vida y cultura de platillo y la contumacia de la comadrona le impide memorizar: —Son fotutas lombrices, –dictamina la partera– pidiendo algunos dentezuelos de ajo para fabricarle un collar al moribundito. —Con él, oritica se cura. La embolsada es la lombriz más maluca. ¿Caso tiene remedio? La bolsita la protege. Y pa’ estas: cuando se llegan embolsar, ¡Avemaría! La cosa más horrible. Pero las de-‘ste angelito no-’stan encostaladas. Fatigadas de diagnosticar y de terapeutizar, las vecinas entonan un rosario de esos que con jaculatorias y todos duran como treinta casas. En tanto el diálogo de tarima a tarima funciona, el Señor, Isabel y Mono en el corredor, divagan a propósito de medicina infantil. Mono, con el sentido común de cotumbre indaga: —¿Pa’ qué se pondrán estas viejitas a recetar un niño? No sabe uno, que ya esgrande donde le duele ni qué le acontece, pa’ ir a saber lo que el chico inexpresivo, irritable, llorón. Para Mono, los médicos de niños son –dicho sea con permiso– gente muy caliente. Isabel se apunta a cierto eclecticismo: Hay que llevar los niños enfermos al médico. Sus enfermedades son muy difíciles de distinguir. Deben ser cosa de médicos muy baquianos. Para los papás, la consulta del hijo enfermo con el doctor es un tranquilizador. Sobretodo: es bueno ir donde el doctor pronto para no sembrar remordimientos. ¿Habrá algo en la vida tan fatídico como sembrarlos? —Que no caigan las madres en el ridículo de prestar a la ignorancia la fe que no prestan a la ciencia. Dice el Señor. Y agrega: grave responsabilidad tener hijos, Isabel. Más grave aun tratar de educarles. Y la asume todo el mundo sin preguntarse a símismo si está educado o deseducado. Precisamente: la violencia es resultado, en grandísima parte, de la monstruosa educación del pueblo colombiano a lo largo de su vida. Estamos pagando la ignorancia, desidia y abandono de educación. Pocos meditan en el niño, Mono. Vida en presente para el ser de mañana movilidad infatigable; personalidad no comprendida; desconocida; cuerpo y mente en maduración. ¿Qué sabemos del niño? ¿Qué supo el padre ayer acerca de su hijo; el maestro, de su discípulo; el político de su secuaz? En las tarimas, las comadres terminan los resposos del rey y surcan su cara y pechos con los tres nombres sagrados. Reinician su simposio. Mono, oyéndolas, * 227 * Frente a la violencia comenta a sus contertulios cuán válido es el prestigio de los sabios, de los embaucadores y de las creencias. El prestigio no es nada deleznable. Adquirido, ya que puede reír el agraciado. Tiene que ser muy de malas para perderlo. Mono supone –y lo averigua a sus oyentes– que muchos aprestigiados no merecen el favor. Algunos, si se hicieran oír, o se dejaran oír, perderían la fama, naufragarían. Mono agrega que el prestigio es fautor de muchísimo bobo con fortuna. Sea lo que fuere de la fama de Marcia, de la de la cáscara de granada y el paico, el atíncar y la manzanilla en pócima o flotaciones, de la de los polvos de lejos traídos por cierta señora, sin mentar persona doña Joaca, el matrimonio opina: —Estas señoras no pueden saber porque no tienen conqué aprender. El huésped, viendo sonreír a Isabel, averigua el dicho y adquiere de paso la corroboración de la señora: —Y si aprendiesen algo tampoco tendrían en qué guardarlo. La sala de espera se compone de un banco viejo y de muchísimos descascarañados en las paredes. Cuando entran, hay un ruanetas y una prenatal esperando. El médico ausente. Salió para “otro parto”, explican los espectadores. Aguardando, el Señor reanuda la idea que trajo de camino: En voz baja. Más exactamente, sin voz, para no atormentar ahora cuando su inteligencia es otra vez incolora: —En la etiología de la violencia colombiana hay mude acultural. Casi toda problema universitario. ¿Cuál grado de cultura pudo alcanzar este conglomerado? Cultura no es flor de juventud. Ella traduce maduración individual y colectiva. Hombre y masa solamente llegan allí a favor de nueva evolución, cuando completan las estructuraciones física y mental. Cuando eliminan todo carácter ambiguo y se liberan de prejuicios, cuando concepción y organización de la comunidad ofrecen posibilidades para realizar la vida en el doble compromiso de persona y de muchedumbre. Únicamente entonces puede la inteligencia imponerse. Cultura es un regalo del tiempo. Estratificación de innumerables nociones que apenas el largo discurso de la historiasedimenta para propio aprovechamiento y bien de los demás ¿Qué cultura estratificaría ni rearía la anímula colombiana, adolescente? Somos un niño de teta comparándonos con vetustísimas civilizaciones y culturas en pleno auge actual. * 228 * Gustavo González Ochoa La universidad podría haber pulido numerosas asperezas. Pero realmente, no tenemos universidad. La colombiana es un instituto de enseñar, de graduar en cosas de saber. Carece de espíritu universitario. Ni un momento aventó cultura hacia la masa, cuya existencia ignora de plano. No solo fue y es inferior al pueblo la universidad colombiana, sino que le desconoce. Y no cree en él. Y no sabe de sus necesidades, anhelos, angustias y padeceres. Nuestra universidad es una oligarquía. Otra. Sus cabezuelas, elegidas por los oligarcas del poder o en el poder, a causa de intriguillas directoriales, con el visto bueno de la oligarquía clerical. ¿Dónde cuenta su galería de arte? ¿Dónde sus escuelas artesanales? ¿Dónde la biblioteca popular universitaria, que ande por los pueblos? ¿Qué influjo tiene la universidad en la planeación nacional? ¿Por qué sobran en las calles y en la vagabundería, miles de niños sin maestros cada año? ¿Qué vinculación tiene la escuela primaria con lo que insistimos en llamar universidad? ¿Cuándo dijo la universidad, mediante encuestas de realidad, la realidad del país? El alumnado universitario no cuenta para nada. No se le permite opinar o se le sometea régimen confesional. Si se descarrila de la confesión, se le denigra o se le expulsa. ¿Qué importancia otorga la universidad al campesino y al obrero? Ninguna. La universidad no tiene en cuenta la enseñanza primaria. Permite, tolera y aguanta el abandono de ella por el estado que la entrega en manos particulares cuyo fin es, ante todo, amasar fortuna. Amasar fortuna. Me gusta la frase hechiza. Me parece ver los empresarios y educadores: amasan moneda deseducando al niño. Lástima la sensibilidad,el desajuste del bachillerato. Veintiséispensums y otras tantas resoluciones, sobre él gravitan, haciéndole más superficial, más ineficaz, más liviano. Bachillerato desconfiado, tiznado. La misma institución que lo elabora, somete sus alumnos al engaño humillante antes de abrirles las puertas de una facultad. Universidad inexistente, no es de extrañar que el estado esté ausente de la mentalidad popular. El pueblo sólo sabe de la universidad que le es imposible y del estado que le es padrastro. Sin universidad no hay estado no nacionalidad. El estado es y tiene que ser ente cultural. Todas las demás orientaciones e interpretaciones, sobre todo la pecuniaria, de él, son adversas el hombre. * 229 * Frente a la violencia Si una de tales impropias interpretaciones estatales, fatídica y vacua sobresale y prima, como entre nosotros la política, no hay porque extrañar la llamada crisis del hombre colombiano. La cual no existe, sino la de preparación del hombre. Es el estado acultural con muchedumbre an-intelectual. La universidad no logró siquiera transparentar una interpretación honorable del juego político para Colombia. ¿Quién puede imprimir al estado matiz de cultura si no la misma universidad? ¿Y quién podría dinamizar la universidad sinoel estado? ¡He ahí un círculo! Universidad – estado, estado- universidad. ¿Puede el estado crear la universidad? No. El estado puede dotarla de medios económicos y darle autonomía. Pero vuelo, espíritu universitario, ideal de patria, posición culturizante universal, ausencia de prejuicios, de fanatismos; conocimiento del pueblo y orientación hacia él, sensibilidad social e iluminación de los senderos nacionales, surgen de las propias directivas universitarias. Surgirán en Colombiacuando el estado no sea el nombrador de fichitas políticas para los puestos claves. Surgirán cuando el rastacuerismo político o de cualquier otro género, comprenda que la universidad no puede sobrellevar apellidos porque ellos la destruyen. Cuando los rectores no sientan miedo; ni tengan roscas; ni sufran compadrazgos. Universidad irreal, estado acultural. El país aun no elaboró para sí un sistema sociológico adecuado. Ni siquiera descubrió la manera de apaciguar entre sí a los habitantes. Las directivas gubernamentales y las universitarias, a la par, carecen de pensamiento de multitudes. Estado social y semicultura de copia, el hombre levantisco, sublevado, chusmeando puede subvertirlo mientras no llegaría jamás a trastornar la estabilidad fundamentada en cultura vernácula, original, aborigen si la hubiéramos creado. El motín, la violencia, el bandolerismo ya significan ineficacia rotunda del préstamo sociocultural. No existe más ciencia social verídica que la realidad de cada país, porque rara vez pueden los pueblos compararse. Mientras la universidad enseña y el país ensaya lo social de Inglaterra, de los Estados Unidos o de España aunque sea, la realidad colombiana es el abandono multiforme del pueblo dela raza. Enla sala de espera el ruanetas y la señora sacan de sendas chuspas los almuerzos: arroz, papas, tajadas, arepas. Comen y comentan la carestía del víver, * 230 * Gustavo González Ochoa pero ante todo la de la carne, la del huevo, la de los quesos. Dicen que en la escuela, niños a porrillo no pueden comer carne cunca, pues no alcanza el ingreso familiar. Ni huevos. En la sala de espera, húmeda de la mañana neblinuda, el señor se aterra oyendo decir al ruanetas: – Mis hijos no pueden comer sino pendejadas puras; y el doctor encima di-uno, quizque les demos alimento sin llenarlos meramente. El señor viéndoles comer mendrugos en hojas, oyéndoles quejar del hambre de sus hijos y de los amigos de sus hijos, piensa que todo el problema colombiano es problema de universidad. Aceptados como alfabetos. Aceptados como alfabetos a quienes saben subescribir su firma y deletrear una frase, aun totalizamos más de 32% de analfabetos. De ausentismo escolar. Cada año, febrero y marzo pueblan las páginas de los diarios con el recuento de los miles de niños quedados fuera, sin educación. Abandono cultural porque la pedagogía nacional aun cifra a nivel de numerosas memorizaciones tan extensas como superficiales. Sin preocuparse, ni venialmente del advenir del educando. ¿Quién sabe en este país, para qué servirá un adolescente? Negativamente orientada, sólidamente presentista, la pedagogía en Colombia no estimó más importante la línea vocacional del pupilo que el relleno de la mentalidad infantil con asignaturas de inutilidad lujosa. Suntuaria si las reforzaran con algo de educación. Abandono culturalporque ni siquiera en la hora del átomo, la primaria, el bachillerato y las profesiones cuentan con pensums armónicos, lógicos, hechos para formar un joven integral en lugar de un doctor inhumano, adocenado, sin personalidad, ávido de dineros. Abandono cultural puesto que numerosos niños, de la cuna a la pubertad son abandonados dentro del hogar. Cada hora más, la mujer, vertiginosa y profundamente se enrola en menesteres extradomiciliarios. La necesidad laboral, el antojo del vaivén político, el afán incomprendido de servicio, roban con inusitada frecuencia, al niño, el temprano, definitivo aprendizaje en el hogar. La mujer misma, pese a su alcurnia legal varonil, permite si minusvaloración pecuniaria en la escala del trabajo. El bastimento del ruanetas y el de su compañera, terminan. Los envoltorios, color de hoja de plátano cocinado, sistemáticamente enrollados, son aventados a la calle. El ruanetas exclama dolido: —¡Cuándo ganaré para un ñervito! ¿Y ahora con est´enjermedá? * 231 * Frente a la violencia La compañera replica muy conforme: —¿Ganar pa’ la carnecita? ¡Ni sueñe! Esu-es pa’ ricos! ¿Sabes cuántos alimales matan aquí? Pes matan tan solamente cuatro pa’ la semana y semos como nuevemil gentes. Hacé la cuenta. La imaginación del Señor se llena de las estampas de los fogones lugareños, con ollitas de barro y caldo de frisoles; con ollitas y sopa de arroz; con perolitos quebradizos y plátanos cocinados para desayunar a los escuelientos que durante horas soportarán las prédicas de resignación, de conformidad, de colaboración de sus maestros. El Señor ve la sala descascarañada, telarañuda, oscura de las escuelas sin sanitarios, en las que resuenan el ejemplo de los comuneros dolidamente engañados por la oligarquía imperante. Y medita: —Ni la medicina ni ciencia alguna adquieren entre nosotros sello de colombianidad. Nada de metodología laboral; la universidad no se ocupa de laborar ni de enseñar a laborar. Por supuesto: ¿Cómo no se agita y se alza el pueblo en tales condiciones de dejadez? Claro que el económicamente débil, el culturalmente dejado, el analfabeto, amotinados, bochinchosos, sanguinarios, duelen; pero se comprende que lo sean. Horrorizan pero son inteligibles. Los inexplicable y gravísimo es el profesional insubordinado. El embrión universitario manufactura un montón de profesionales sumamente aptos al proletariado. Bien o malamente preparado, el profesional posee más calado para la rebeldía. Se hace predicador de ideas mal captadas, mimetizadas casi todas de ideales políticosociales. Con pésimos estudios de Facultad, orientados por el antiintelectualismo, el armónico sistema de la carrera elegida no llega a enfocarse ni remotamente. Menos aun a abarcarse completamente. De ahí a los negociadores, a los apóstoles, a los estériles no hay ni un paso. * 232 * Gustavo González Ochoa h En el escaño del parque sombreado por follaje tierra-fría, el Señor atisba la vuelta del médico. —¿Por qué serán tan largos los nacimientos? Son tremendos en dolor físico y en angustia moral; duran demasiado. Cada madre se siente derrotada por la muerte con el nacimiento del hijo y el nuevo ser juega su vida antes de adquirirla independiente, deslizándose desde la entraña hasta el aparente mundo. ¡Cuán peligroso es nacer! Nacer es mucho más delicado y azaroso que morir. Los jóvenes, continúa el Señor divagando, egresados de aula, buscan escaño presupuestal el muelle o berroqueño recostadero. Otean luego, desde él, la manera de trepar el escalafón, sueño indeclinable, raramente realizado. Imperdonable suceder, estrictamente anticultural, el paria profesional en medios como el nuestro, posibilitados para mantener opíparamente el doble número actual. Qué tipo de mente y de cultura son las del médico que lanza y las del grupo médico que tolera, en primera página del periódico avisos como este que conservo en la cartera… ¡AHORA SÍ! Puede obtener Ud. sus certificados de Pulmones – Sangre- Órganos de los sentidos etc. rápidamente en LA PLAZA DE CISNEROS (Antigua Farmacia de Guillermo E. Molina) - Teléfono 584-98 Inaudito lanzarse así tras la clientela. No solo vacuos sino mercachifles de la más divina de las artes. No extraña, sin embargo. ¿Qué les enseñan? Posiblemente * 233 * Frente a la violencia mucha medicina. Pero la ciencia de ser hombres, el don sagrado de lo humano no lastima su inquietud durante los años de colegio ni de universidad. Como el médico no se presenta, el Señor, se mete en la pieza lóbrega, destartalada y sucia que hace de cafetín. Continúa sus pensares bravamente, defendiéndose de una tacilla que le sirven. —Tiene que haber chusma y público bandidaje en un país tan anacrónico, tan inculto, tan grotescamente imitativo como el nuestro. Sí… tiene que haberlos hasta cuando la universidad colombiana asuma la totalidad de sus funciones. Carecemos de literatura nacional si recogemos aparte alguna poesía y los clásicos prosistas. Estaríamos mejor si viviéramos aún la época de los rapsodas enseñadores de belleza. Colombianos, escriben europeamente. En artes plásticas, no superamos la etapa de la copia. El motivo nacional espera el intérprete fiel, sin sujeción a escuelas de alquiler. Muñecos de dudosa semblanza indígena. En derecho, traslados de Italia, de Francia y hasta de las mismas Españas. Vivimos la era del espacio a la vista sin enfocar nuestra realidad ni nuestra nacionalidad. Pasa el médico del pueblo. Ojeroso, las horas de insomnio figuradas en el rostro. Los cabellos en el ribete de las orejas, blanquean. El Señor sigue tras él. En la sala de espera, el ruanetas y la compañía discuten el susto de la consulta y terminan con anotaciones: —Tan maluco que’s ir onde’l médico, porque le’sculcan a úna to’a la vida y o confiesan. Y eso siempre’s pesa’o. —Lo qui-atortola más es lo pinchaos que son. Parecen tocando el cielo de lo puro serios. —Y pa’ estas qui-úno no les entiende nada. ¡Valiente-‘nredijo! Entran Isabel y la compañía. El consultorio es feo, ni provoca curarse ahí. La mesa de exámenes, cubierta de hule negro. Hay balde para botar algodones y otros. Se ven botaduras mayores de quince días. Más abandono que feúra. El instrumental, en mesa de palo, se compone de fórceps, bisturí mellado, dos popos de caucho delgadísimos ( de esos que llaman sondas) y de jeringas. En el rincón frontero hay mesa para escribanía. Sobre la mesa un tomo hermoso, forrado en papel cristal. Se llama el libro con un nombre compicado. Bajo * 234 * Gustavo González Ochoa el libro un dísco fonográfico. Mono lo sopesa en un descuido. Canción por lado y lado envuelto así mismo en papel transparente. No se ve tocadiscos. Varios diplomas; concursos ganados para laboratorios de facultad, para clínicas; asistencia a cursos de posgraduados, todos firmados por quien sabe quién y sellados. Para algunos médicos, no para el de Mono, los varios diplomas son de importancia suma. En ellos está su saber. Lo que no está en ellos es la salud del enfermo. ¡Está en otra parte! Encima del escritorio, protegido con un vidrio, el retrato de una mujer. Vestida de negro, con manga corta. De perfil. Hermosa. Ojos grandes, hondísimos; sonriente. La frente no es amplia ni comba. En la expresión de la dama trasciende cierta reminiscencia de entrega. De otorgamiento confiado. Simultáneamente, parece como si quisiese mantenerse lejana, superior. El Señor mira el retrato y su mirada se turbia. Discretamente averigua a Mono qué disco es. El interrogado denuncia una de las canciones y la mirada del viajero curioso se apaga más. Entretanto examina al niño, el doctor conversa: —¿Usted es Isabel, no? Bueno: oigo hablar de usted en el aquelarre. La llaman a usted guapa, independiente y descreída. Sospecho que tiene el infortunio de la inteligencia y de la personalidad. Doble infortunio. Cuénteme la tragedia de esa noche. Mantengo el deseo de oírla sin interferencias de comadres. Isabel no halla motivo para melindres. Recuerda el ruego del Señor la víspera. —Voy a contar pues. Así doy gusto al visitante, antojado de oír el relato de primera mano. ¡Mono: si se me va la lengua atajáme! Coordinada, motodológicamente, la dama narra fidelísima, cual si asistiese a una película. Callan los hombres ante el patetismo dela historia. No dan con oportunos comentarios. Para romper la situación, el médico dice al fin: —Y usted, por supuesto es Mono. Hablemos de la finca. ¿Ya vendió marranitos? ¿Y gallinas? Usted mismo vende los huevos. Por ahí le veo en el mercado, reconcentrado, pensando en los del gallo, frente a la batea. Hace bien; no se deje engañar ni quitar del revendedor. El médico va y lava sus manos e invita a sus tertulios a hacerlo. El Señor le considera doctor muy especial. Que habla, percute y medita todo el tiempo. Parece no darse cuenta del paciente no atenderle. Empero: se ve que sabe y entiende; que es ducho y experimentado. * 235 * Frente a la violencia —Pues hombre Mono: hace tiempos tenía deseo de conocer a ustedes. La gente me cuenta todo lo de su campo y que saben ustedes conversar. Aquí vivimos muy ojiados. Todos nos enteramos de lo de todos; de lo grande y de lo chico. Departir con gente espiritual es un oasis. ¿No le parece Señor? Tomen, fumen. Enciende para sí y da a los señores. Calla un momento, como si deseara escribir algo de fórmula en un papel. Al fin, sin hacerlo, deja la pluma y prosigue: —¿Se interesa, Señor por la violencia? Pues tengo datos. La conozco. A veces me pierdo de aquí. Tengo un amigo metido en el lío. Con la chusma. ¡Amigo, no! ¿Qué amigos puede unotener? Un conocido. Cuando ocurren casos abaleados o machetazos, vienen por mí. Gasto dos días o tres. Les oigo sus razones, sus deseos. Saque un rato, Señor y conversaremos el asunto. Sin dar oportunidad al visitante para la respuesta, se vuelve a la pareja diciendo: —No se vayan todavía. Yo, en realidad ignoro que tenga el chico. Estoy seguro: no hay cosa grave. No cometan el error de llenarlo de remedios de botica. Polvitos bobos, jaraopes, antibióticos, etc. Por esta vez y las próximas ciento, denle alegría. Mucha. Cascabeles y muñecos son eficiente remedio. Ténganle alegra y no le envenenen… —¿Goza con su profesión, doctor? Pregunta el huésped del campesino. —¡Y aunque no! No sé hacer más. Es bonita. Necesitamos revivirla para lo humano y para la emoción. No persistirá como milicia de archivador, aunque la sutileza técnica llegue a elaborar el cien por ciento de los diagnósticos con matemática certeza. No persistirá como archivero porque el hombre es primero, incluso que el conocimiento. Sí. Humanizarla. Humanizarla de nuevo. Se requiere gran cariño y mucha buena voluntad para comprenderla. Y para valorar justicieramente los saberes. El médico parece ahora olvidar al Señor y a la medicina. De un cajón de su mesa toma una cajita con pastillas. Lee. Mira las tabletas y volviéndose a la madre del enfermoso pequeñin, receta: —Vea señora: dele esta pastilla a su niño. Y les pido licencia para leerles una carta. Me vino ayer. Interesante. Les dará a conocer mi campo de acción: —“Doctor: la niña tiene vómito. Cuando se toma todo el tetero vomita y cuando se toma dos o tres onzas no vomita. Amaneció con fiebre y el daño de estomago le siguió lo mismo que lo tenía de fuerte. Doctor, a mí se me olvidó cómo le tenía que dar el remedio. Y se lo he estado dando en los teteros, una cucharadita en el tetero de las seis de la mañana, en el de las dos de la tarde y en el de las diez * 236 * Gustavo González Ochoa de la noche. Doctor a mi me da mucha de la pena molestarlo tanto pero no tengo ni un centavo y no puedo dejar morir la niña. Hágame el favor y me manda alguna cosita mientras yo consigo con quién llevarla”. —Gravosa la cuestión económica en la profesión de ustedes y para ante los enfermos. No me explico cómo la medicina puede pagarse con dinero, doctor. —Demasiado complejo, Señor. Mejor es no mencionar ahora. Quiero a la gente rural como la autora. Es sencilla; se manifiesta al natural. Sigue siendo humana; carece de dobleces; rara vez hipócrita. Si enseña alguna malicia es pura defensa. —¿Dónde tiene el tocadiscos?, doctor –Averigua Mono. —Ojalá tuviera. ¿Lo dice por ese disco? Es una reliquia. Cuando seamos amigos, si me invitan algún día, les contaré. Conocí mucho a su hermano, Isabelita. Le vi la noche antes de salirse. Recuerdo su estribillo: no olvidaré lo del dolor del alma. Vayan tranquilos. Niño hermoso, bien criado. Si quieren llévenlo a la ciudad. Allá tienen máquinas para diagnóstico. —Nada. Invíteme alguna vez a su casa. —¿A un rancho? doctor. —No me gustan las ínfulas. Soy médico de pueblo. Ahora: si ustedes viven en un rancho, ese rancho adquiere categoría de vivienda señorial. Lo externo no cuenta. Cuenta el espíritu. El Señor cavila: ¿Qué querrá decir con “mucho”aparato para diagnóstico? Es un poco satírico el médico. Tiene la mordida muy honda. El matrimonio no desconfió del médico. Le amó desde el principio. Mas el amor hacia el hijo carece de límite. Es más grande que el dolor y que la fe. Sordo. Ciego. Seguros, marido y mujer de los diagnósticos y prescripciones del paisano, resolvieron, no obstante, viaje a la ciudad, con el enfermito para el otro día. Por la noche Mono, el Señor y el galeno paliquean en la plaza. En el rústico escaño de cemento, bajo los árboles motilones. —¿Por qué le interesa la violencia? Señor, si la pregunta no le resulta demasiado tamañuda. —Motivo especial no me asiste, doctor. Me atrae como colombiano, como víctima suya aunque no sacrificada. Soy espectador atento de la “problemática social”. Tengo debilidad por desenredar las causas. * 237 * Frente a la violencia —¿Las causas? El médico queda pensante un momento y agrega: —Sí, muy importante escarmenarlas. Pero:¡Valiente maraña! El escaño en que chicos y niñas recogen hojas de cadmio y las estrujan tras el aroma, empieza a participar de la paz que sobre campos y veredas, trochas y cañadas se extiende para descanso de la vida. Todo dormita en la semitiniebla de la hora melancólica. La plaza carece de luces. No hay en ella gente. Es la verídica oportunidad de reposo. Más tarde, en el país convulso, hombres y animales dudarán si llegarán a disfrutar la noche, o si la aurora contemplará sus vidas tronchadas; nuevas viudas y huérfanos; más dolor de desamparo; inquietudes de futuro descuajadas; mayor hambre, más necesidades y carencias. Tal vez, a estas alturas de la oración claroscura, álguienes, en acoso de odio, pleno el corazón de ambiciones siniestras ardido el espíritu en brasas de venganza apresten fusiles en bandolera. Quizás mientras dialogue la mansedumbre placera, la guadaña se desenrosque hasta campesinos desapercibidos, jóvenes o viejos, que aspiran del campo, rendimiento. Tal vez algunos montañeros encuentren dentro de horitas ser ellos quienes rindan a la tierra la fuente de su sangre; al espíritu universal, la personal partícula del alma. – Es bueno, sin embargo, indagar la causalidad. Por ejemplo: ¿Por qué en ciertos lugares la autoridad no opera frente al caos? Se hace indispensable desentrañar ciertos aspectos para enterarse del conjunto. —La pura verdad, ratifica Mono. En el Puerto las autoridades no desempeñan papel alguno. Les es indiferente la chusma. O puede interesarles. La autoridad sabe bien quién es la gente enfolliscada; dónde está la gente; para dónde se moviliza; conoce a los jefes dela gente. Pero los sublevados ahí, vagabundeando a sus anchas. Detienen a alguno y a los diítas ese alguno está aposentado otravez en la calle; yéndose para donde la gente bandolera después de repasar visita a las muchachas en el barrio. La autoridad no funciona. —Vean, informa el médico: todo el mundo sabe quién es el jefe Gordillo, dónde vive y sus actividades; quiénes son sus compañeros; a cuántos mató y a cuáles tiene alistados para el asesinato. ¿Pusiéronle a la sombra? No. Gordillo desconoce hasta los pasadizos de la prisión. Y no depende un corregimiento donde el corregidor, flaco, entelerido, no corrige a nadie, huye de las benditas ánimas a las 6 p.m. y no manda ni en su casa. * 238 * Gustavo González Ochoa Al contrario, merodea en poblado grande; con transportes, donde hay posibilidad de desempeñarse autoritariamente a su contento si la autoridad se pone a desempeñar. Todo el mundo sabe de un tal Caracolina lo que hay que saber. La casa de Caracolina y cómo sirve de refugio a bandoleros y salteadores. Tampoco vive en cualquier vereda hirsuta de carretón. Por allí taconean a más no poderkepis, charreteras y toditos los elementos de la fornitura. ¿Rodearon alguna vez la casa alcahueta para recobrar la tropilla? ¡Quéiban a rodear! Rodearon, sí, la mesa del billar. ¿Conoce el Señor el caso de Toño? Es un caso muy elocuente. Toño era mayordomo en hacienda de ganados. Cerquita. No costaba dificultades traer novillos a la feria. ¡Se venían solos! Vía fácil. Un camionado de autoridades habría llegado expeditamente, con seguridad tanta y tan sin ajar las ropas, como si anduvieran para la casa de la venus comunal. En vez de gastar tiempo en veterinaria, nuche y arreglo quirúrgico de terneros, Toño ingresó en el bandolerismo. El patrón, ante la renuncia, le liquidó conforme a la prestación social. Toño volvió a la finca. Sacó un lote de ganado marcado y abrió venta pública. El nuevo mayordomo y el dueño pidieron decomiso de los animales. ¿Pusieron las autoridades a Toño, a la sombra? ¡Ni bamba! ¿Y los terneros? Tampoco. Dejaron al ladrón a sus antojos. Por fortuna los antojos del exmayordomo no fueron de largo alcance; se limitaron a matar a su sucesor, a la mujer del sucesor y a los hijos del sucesor. —Eso se parece a lo del Encanto, Señor. Comenta Mono. —Sí. Algo parecido; aunque más desconsolador y de peor augurio, dada la ocurrencia en la propia barba de la autoridad. —Me gusta eso de las barbas autoritarias. Varias clases de ellas hay Señor. —Sí que las hay, doctor. ¿Cómo supo usted de la historia de Caracolina, la de Toño y similares? —Me las refirieron algunos colegas sureños. Hace poco estuve allá. Me chanté botines y todo. —Yo tengo para mí, Señor, como una de las graves causas de violencia el origen de la gente. No sé cual autor dice que los hijos de las sicópatas resultan mal inclinados, criminales, de tendencia perversa. Y entre nosotros, sin abusar de la dialéctica, podemos afirmar que la mayoría de las mujeres del pueblo padecen sicosis. Neurosis de angustia. Las madres de la muchedumbre viven en perpetuo estado de carencia. Carencia integral. Sin dinero suficiente, ni hogares adecuados; * 239 * Frente a la violencia sin cultura ni higiene; sin ambiente, sin deportes. Carencia integral. Ello enferma su alma. Se dice que la violencia es defensa del débil. ¿Lo cree, Señor? —Interesantísimo, doctor. Sí. Eso toca con el hambre popular; el de los jóvenes y trabajadores que se hacen chusmeros. Se me hace que la violencia colombiana, doctor, revistecarácter específico. Típico, más bien que específico. Fue azuzada por la peste política. Incitada por la lagartería egoísta e inculta que con el cambio de régimen político reabrió, de lado y lado las jetas tras el monopolio de los destinos. Unos para no largar la presa; otros para hacerse de ella íntegra. Esos angurriosos, desatadores del desastre, no son hijos de sicópatas desnutridas. Son hijos, nada adulterinos por cierto, de su atroz irresponsabilidad; de su arribismo. —Y de su orgullo, Señor. —¡Pobres! No les llame orgullosos. Llámeles petulantes, engreídos. El sufrimiento universal frente a la irredenta privación, actúa como catalizador para allegar prosélitos al movimiento de subversión, de robo o de lo que sea, que ahora marcha solo como la piedra rodante cuesta abajo. La memoria del médico rural revista el sin número de pacientes desfilados por la consulta, muertos no pocos a causa del hambre físico. Piensa él en la complejidad de la pobreza; en el cúmulo de factores que la determinan, la mantienen y la hacen insalvable. Medita sereno en el miserable pueblo nacional mientras Mono se deja decir: —Para mí la violencia es cosa de pobreza. El trabajador montés está muy mal remunerado. Al peón, si tiene familia, no le alcanza. ¡No come! Ni creo que los obreros de ciudad anden mejor. —Vea, Mono, y usted, médico: decimos si tiene familia. Todos la tienen. Si no hay esposa e hijos, hay parientes a los cuales sostener. Aunque sea una novia… Poca o mucha, la familia ensombrece el problema del vulgo: la subsistencia. Turbia la cuestión porque aumenta el número de los contempladores del desamparo. —El Señor dice bien. pero hay más: miseria es un monstruo polifásico imposible de enfocar con el unitario criterio de poquedad pecuniaria. Antes de sufrir a causa de fondos diminutos, ya soportaban las gentes la incultura, la ignorancia, la falta de interés por el acopio. ¿Y por qué no? El interés positivo, en muchos casos, de ser pobres. * 240 * Gustavo González Ochoa Se es pobre por ineficaz. Por ignorante. Si cada obrero, cada trabajador estuviese equipado intelectualmente para su oficio, viviría escudado contra la mendicidad o semimendicidad. Eficiencia y pericia artesanal adecuadas no admiten minusvaloración. Siempre se paga bien. ¿Cómo remunerar lujosamente el mayordomo si no sabe marcar un ternero ni vacunarle? No cuida el gallinero ni atiende al labrantío. ¿Por qué le pagarían copiosamente si con la Aureomicina en el cajón de la cómoda, zascandilea de potrero en potrero, la botella de engrudo colgante de la grupa con intención cavernícola de curar diarreas? La enfermedad continúa quintando los hatos y el antibiótico sepulto en el armario. ¿Cómo pagarle bien si se empecina, muy si señor, en matar de hambre las crías, de sequía la cosecha, de desabono los sembrados? —Y no vale –puntualiza Mono– indicarles. Me consta porque lo viví. Les dicen las cosas, se las explican, se las ponen de jornada y no las hacen. ¡No las entienden! —¡Seguro! No confían ni creen en el aprendizaje. Sus descuidos, rutina errores, no compensan los gastos. Se sostiene una empresa agropecuaria entre nosotros gracias a factores imponderables, externos, casi romanticos. —Cuestion de enseñanza, entonces. Sea por ella o por lo de más allá, el hecho indubitable es la invalidez económica. —Lo malo es que la pobreza subleva. Duele mucho, doctor. Es camino corto hacia la muerte. Y nadie quiere morir aprisa. El pobre no entiende su pobreza. Para remediarla, haría cuanto pudiera. Hasta el motín. Lo digo porque he vivido, sufrido y ambicionado con los desheredados. —Hay esta nota, doctor y Mono: el pobre piensa que si consigue capital, sabría manejarlo. ¡Error funesto! Es uno de los principios que debe tener presente cualquier planteo de sistema económico contraburgués. Téngalo o no, la realidad es: Pobreza, camino fácil a la violencia. —Desde luego: irán al pronunciamiento verraquillo en mano, si llevan la ilusión de mejorar de fondos. —Harán todo, comenta el esposo de Isabel, menos preparase a liquidar al pordioserismo. Les conozco mucho. —Ahora, – añade el médico– mientras más abundante el grupo pedigüeño, tanto más resultará dolorosa la miseria. ¡Tanto más dolorosa y exigente! Tanto más compelerá a la redención perentoria por el robo y la cobranza. Tengámosle miedo. * 241 * Frente a la violencia El pobre contrasta su escases con las superfluidadesdel rico. Entre sí, obreros y campesinos cambian ideas. A merced de las cuales, para su uso, edifican un clímax de violencia. En su lógica, nada descabellada por cierto, concluyen: los sobrantes de los ricos pertenecen a los desposeídos. Lindo derecho natural. Encuentra en las sobras del opulento lo preciso para los menesterosos. Todo ese pensar, latente u ostentado, aguarda, acecha la oportunidad para reclamar, para imponer remedio, para volver por los fueros de la justicia distributiva. De ahí que una de las actuaciones sobresalientes de la violencia y su más notoria derivación finalista, sea el abigeato. La chusma se resarce por las malas. – ¿Y qué es el robo, doctor, el hurto? Apropiarse de lo ajeno, llámese como se llame y esté o no amparado por la ley, tan solamente es ansia de poseer; anhelo y afán de conseguir;locura de atesorar. El pobre, acosados él y su familia, se añade fácilmente al bandolerismo. Se desliza en él a veces sin conciencia exacta del hundimiento. Se deja ir. —Lo que decía, Señor. Ahí está la pobreza como causa del estado zozobrante. Causa entre las primeras de la guerra no declarada. El Señor, desoye la plática para escuchar al ambulante vendedor. Rechoncho, de camisa y poncho terciado. Con carrito de ruedas de patín, blanco, adornado con la pintura de una mujer sentada, escotada, medio bisoja. El hombrepregona contra la sed del transeúnte tierra-fría. “Ala cola-cola… fresca y clara! ¿Donde fabricada? En Medellín… !La vendemos helada para soplar el calor! Ya se va acabar y si se acaba, acaba !Si pierden su refrescor no le vendemos nada!” Oída la cantinela del fresquero, el Señor vuelve la atención al médico: —Pobres muchachos de barrios y de pueblos y de campos. Incautos y buenos dejan sus hogares por las tierras abajeñas, donde trabajan hasta que otro gañán * 242 * Gustavo González Ochoa más bruto o incompetente, perverso y desalmado, píntales oro y tesoros fáciles; menciónales la cuestión social en bloque; les habla de reivindicacionesy de conquistar derechos y… para el monte con ellos. —¿Pero cómo culpar a la pobreza si en el país todos lo somos? Todos deberíamos ser chusmeros. —Tiene razón, Mono. Lo somos. Violentos en ejercicio o larvados, vivimos soliviantados esperando el prodigio de la Divina Providencia; la suerte en la lotería; el carisello en el juego. —Miseria colectiva –declama el Señor– equivale a inconformidad colectiva. A necesidad grupal de mejorar, a urgencia de mayor y mejor alimento para la mesa, de higiene, de pasable habitación, de colegios, deportes y seguridad futura para los hijos; protección para el producto terrígeno. Esperanza, urgencia, necesidades fallidas año tras año, día tras día, sedimentan en el hombre popular, mentalidad de revuelta, de asonada. Abstraído, la mirada en el lomo cordillerano exaltada, el verbo cadencioso de quien recuerda lo vivido, lo meditado, el médico se pone a decir: —La necesidad fundamental del ser vivo no está satisfehca para los colombianos. El país sufre hambre. La diferencia entre los poquísimos ricos y los muchísimos necesitados, es caústico para el populacho. Si éste no se alzó aún, pidiendo como antiguamente pan y alegría, es porque carece de un caudillo. Cuando uno impetuoso aparezca, eleve la voz y plantee al colombiano la colombiana miseria, la tímida sublevación y la oscura violencia perderán su configuración parcelada, dispersa, lunareja. Se expandirán por el mapa y el país irá de cabeza a la paila sin fondo de la desorganización anarquista. Anarquista porque los mantenedores carecen de cultura suficiente para un colectivismo ordenado y justo. ¡Ay! de las roscas expoliadoras; de la casta privilegiada; del trust sin ternura social. Ay de los gamonaluchos y de los merodeadores que se sentaron polivalentes en el festín de cada gobernante. El pobre impondrá su pobreza cerrando el puño a los amos para estrangular el inveterado sufrir. Quienes primerísimo correrán sin escapatoria y gemirán del dolor serán los insensibles engañadores de las conciencias. Los engañadores en nombre de valores en los cuales ellos creen menos que nadie. De los postigos rajados o medio abiertos a la plaza sin luz, filtran resplandores rojoamarillo de mechas y de sebos. Pasa el cura. Apenas se distingue en la oscuridad. – Señor cura, ¿Cómo está? Preciso, iba para su casa. Quiero hablarle de algún asunto. * 243 * Frente a la violencia Saluda el sacerdote adusto, severo, reservado. —Con gusto. Venga cuando quiera. Los veo animados. ¿Estorbaréel palique? —No estorba, padre. Siéntese. Aparece Isabel. Serena, sin premura. Acercarse al grupo e informa: -Mono, hay díceres. Los muchachos se vinieron de la finca. Pasan hombres sospechosos, con machete, carabina, con lo que pueden. Han pasado varios. Rumores de ataque a la estación. —¿Dónde están los peones, Isabel? —Los envié donde la tía. Allá les dan posada. —¿Estás asustada? —No. No tengo miedo. Donde tu estés estoy impávida. —Isabel, indica el Señor. Creo que debe irse a casa. No deje solo al niño. En estico irá su marido. Si hubiese peligros, les avisaré. Por la mañana, en el primer camión, salimos. ¿Le molesto, señora, casi ordenándole? —No, Señor. El cura invita: No pasará nada aquí. Es una batida contra los rojinches de la estación; la volvieron nido de propaganda. Hay que acabar con eso. Juegan a la tapada. Entremos a mi casa y allá hablaremos Señor. —Hasta luego, Mono. ¿Médico quiere venir, usted que no tiene críos? En la sala parroquial hay estante con 30 o 40 libros. Una Fátima altísima en un rincón, lado a la ventana. Escupidera de peltre, de las de ahora tiempos, en el suelo. Por allá, en el vano formado por el estante y el muro, pende un Cristo sin arte, sin gracia y sin escarapelados. Barato. Mas o menos como el que llevan al pecho los frailes de sombrero de corcho. De la ventana, únicamente el postigo se abre. Hacia el corredor dela casa, plagada de silencio y de vacío, hay unas matas de hogas anchísimas. Las matas tapan al extraño la vista sobre el patio, comedor e interior de la casa. El cura es alto, delgado, reseco. Los ojos semejan dos bayonetas. Tan duro es su mirar. Quisieran los ojos del cura adentrarse al interlocutor, dominar su alma. Son ojos de rapiña. Quiere el cura poseer religiosamente, políticamente, administrativamente, la personalidad ajena. Toda. Deun vistazo poseerla y dominarla sin dejarla nada, ni gota, para los demás. —¿Y el Señor es del uno o del otro partido? Pregunta el párraco iniciando la vista en la rectoral. * 244 * Gustavo González Ochoa —Yo, mi padre, soy colombiano apenas. No me arrebatan las facciones, no comprendo entusiasmo por la estolidez de la bandería. Milicia de egoísmo se me hacen los partidos colombianos bajo el engaño, al pueblo, de contenidos doctrinarios inexistentes ya. Tengo una idea, desequilibrada talvez: el amor a la patria, su estabilidad y porvenir debieran significar más en la mente que la fortuna particular del partido y la tajada exitosa del presupuesto. —Niñerías, Señor. Indecisión. No me gusta el agua tibia. El hombre ha de definirse. De sumarse a un partido. ¿Cómo puede sobrevivir la nación si cada cual no acoge todo su corazón al rescoldo de un partido? Es falta de patriotismo no mantener un ideal político hasta en la última fibra del ser. Hasta la consecuencia final. —Puede ser, padre. Si, es posible. Debe haber muchos cuya alma les sirve para llevar el partido a cuestas. Y debe haber tantos otros a quienes sirve su alma para ir a cuestas de su partido. Si los partidos, las facciones, mejor dicho, tuviesen en lugar de fanatismo, egoísmo y avaricia, algún contenido doctrinario e ideología social, debiera ponerse el alma a calcinar en su rescoldo. —¿Ideal? ¿Sociología? Los partidos no son para eso. ¡Son para mandar! —¡Pero no! Los grupos colombianos carecen desde hace tiempísimos, de su espíritu, pero tienen mucho filo. Eso sí: cortan demasiado; no quiero cortar mi mentalidad; tajadearla. La rescoldaría complacido. Pero rebanarla para sacar avante la conveniencia de politiqueros sin fondo, ignorantes, sin ambiente nacional, encadenados al día de hoy y a su mercado personal, no. Eso no. —Habla mucho del alma Señor. ¿Sabe qué es? —Difícil saberlo, su reverencia. ¿Lo sabe usted? ¡Nadie! Ustedes laboran por ella y para ella. ¿La saben? Llamo alma a todas las posibilidades humanas que liberan al hombre de su parasitismo a la tierra. Que le permiten soñar. Creer libremente. Que le llevan a una interpretación de la belleza y del sacrificio. Y sobre todo le conducen al amor sin emporcar. —¿Le parece poca alma la defensa de la religión? ¿Qué sería de la religión si nuestro partido no la defendiese y custodiase? ¿Le parece poca alma tener ideas? ¿Qué opina de la educación laica, obligatoria? Vea el divorcio; ¡Se nos echa encima! ¿Y la cuestión social? ¿La conoce? Todo el lote de problemas que le miento y otros que callo, son el alma de los partidos. Sí que hay vitalidad anímica en: ¡Viva el partido! ¡Abajo el partido! Tales demos- * 245 * Frente a la violencia traciones sintetizan la tradición, la filosofía, ¡Qué fuera de las instituciones si un partido no velasepor ellas! —Como guste usted, señor cura. Como usted quiera. ¿Quién ataca la religión de este país? El señor cobra entusiasmo, como solitario dentro de la sala curera, se entrega al monólogo: —Veo solo un atropello: el del otro partido. Tanto acude a la misa y corre; tanto colma los bautisterios y comulgatorios; tal es su prisa con el viático y óleo, que no deja a las gentes del primer grupo campo para personarse en las iglesias, asistir al culto, monopolizar la religión y el rito. ¿Divorcio? ¿Educación laica? ¡Aún temen los conductores del país, sin distingos, demasiado al diablo! Le ven todavía el rabo y la cornamenta. ¡No se atreverían a hablar de tales temas! ¿No ve? Corren los hombres de todas las facciones al atrio y al porche iglesiero para coronar a la Virgen y elevarla a la categoría oficial de reina. Solo nos falta que cada bando la proclame jefe única de sí. Lo cual sería sumamente colombiano. Necesitamos sopesar conceptos, reverendo. A nadie se ocurriría perseguir un credo que aunque no he entendido, cuenta por feligreses a casi la totalidad de nuestros países. Sería cosa de locos. Una vez o varias, algún gobierno se opuso a prácticas, conceptos y procederes sin nada de fondo religioso pero mimetizados de tales. Un párroco encaramado en las torres con sus secuaces en función de abalear al pueblo, sea cual fuere la política militante en el centro de la plazoleta pueblerina, no es religioso, ni lucha por la religión aunque en el fondo del templo arda el voto junto al sagrario. Nada tienen que ver demasiadas cosas con lo religioso ni con el Señor de la Cruz, cuyo nombre puede estallar en el labio pasional. Ese labio no dejará de ser el de un Trijueque preñado de sucia politicalla y horro de cristianismo. Esa es religión satánica de odio de vendetta, de victimarios. No se me alcanza la categoría sagrada, santa del hombre, si le veo incitar a los hermanos contra hermanos. Ni veo sumisión a Dios en el hombre que soterrado en religión, predica matanza y exterminio. Como no veo sentido de patria, amor de patria en quienes, de chaleco y corbata, enseñan la violencia, la predican como método de conquista banderiza, partidista. Contra ellos tiene que haber gobierno, estado o entidad cualquiera para reducirlos. Vi, cerca al año 30, atizar, predicar, escribir, disparar. Oí, en ocasión solemne * 246 * Gustavo González Ochoa incitar al público contra el gobierno cuando ya la nación desangraba a chorro incontenible. ¿Con cuál criterio cristiano, social, político se predica una doctrina socializada de multitudes a una masa intonsa, impreparada para ajustarse a ella. Suponen los apóstoles su capacidad para detener la catarata? El párroco mantiene, desusadamente en él, absoluta ecuanimidad, oyendo silencioso al Señor, a cuyas últimas palabras replica: —Debemos exterminar la mala simiente, señores. La semilla contagiada alterará, derruirá hasta los profundísimos cimientos de la nación. Arruinará las conquistas laboriosas de la fe, porque la religión es antes que todo, digan lo que digan los demoledores liberalizantes. Aun a sangre y fuego. ¿No nos la legaron, en su magnánima dulzura los conquistadores, a sangre y fuego igualmente? —Religión es concepto filosófico; aprehensión de valores morales. No se impone a tiros. Es sentir de protoneuronas. Quien no experimente tal sentimiento, quien no capte tales valores, nunca será religioso. Jesús estuvo solo. Nunca tomó arma en su mano ni la consintió cerca de sí. —Cierto, Doctor. Sustraer la religión al precepto evangélico de mansedumbre, amor y tolerancia es destruirla; atentar contra ella. Es demencia. —Demencia, sí,Señor. El valor religioso ha de ser intocable en la práctica como lo es en la esencia. Valor similar a la estética, pero no extrahumano como ella. Radica en el ser y desde él lo aprehende la conciencia. Por ser ínsito al ser, resulta indestructible. Nadie, si es religioso, dejará de serlo. Podría desplomarse el mundo y también el universo so intensión de destruir la religión; el desastre sería inoficioso. —Por lo mismo resulta mezquino y vergonzoso ampararse en él para atizar aberrantes preponderancias políticas, cauce seguro hacia el fanatismo, la intransigencia, el desentendimiento entre facciones, factores que configuraron la masacre como remedio a rotación de partidos en el poder, como sistema de oposición, como lucha contra orientaciones hegemónicas. —¿Violencia? ¿Hablan ustedes de violencia, Doctor? No se hagan ilusiones! No se hagan ilusiones! No tejan telas de araña. El forajidismo obedece a una causa sola: la irreligiosidad. Lo demás son nonadas. La gente ya no acata, no venera al sacerdote. No sigue la senda del pastor. El pueblo se hizo frío; ni siquiera tibio. La enseñanza religiosa se recorta a más no poder en escuelas y colegios. El ateo, el comunista, el protestante, se infiltra más cada instante sin acción coercitiva de parte del estado. Porque carece la muchedumbre la religión mata, viola y roba. No * 247 * Frente a la violencia practica el culto. Se fuga hacia partidos anticristianos. ¿Desconoce la doctrina o la olvida? Cae en odio a la pobreza; se torna insumismo olvidando por ende la suprema enseñanza. Pero no es de extrañar: los interesados materialistas hacen cuanto pueden por desarraigar a Dios de las conciencias. A nosotros obliga un frente inmenso de trabajo. ¡Si fuéramos católicos firmes, terminaría el bandidaje! ¡Sí! Nos corresponde un frente inmenso de exterminio. Solamente apaciguando al lobo, apaciguaremos las ovejas… El Señor se entretenía contemplando de reojo una linda edición italiana de la biblia, abierta por San Lucas, el médico poeta discípulo de los discípulos. Leía los versículos: “Mientras iba, la muchedumbre le ahogaba. Una mujer que había gastado, durante doce años, en médicos toda su hacienda, sin lograr ser de ninguno curada…” . Bondadoso San Lucas, patrón de los galenos antes de Cosme y de Damián. Cómo se echa de ver que su profesión no le interesaba. La miraba lejano, con aversión, con sorna mal disimulada. La mirada desde la lejura de su santidad mayestática, de su vocación, de su verdad. La hemorragia de la patria fluye más copiosa y duradera que la de la mujer sanada… Intempestivamente corta el Señor su reflexión y da paso a su mente: —Si, padre; hemos de ser muy devotos. Saber aguantar el hambre con ínclita decisión de mártires. Hemos de aguantar la incultura con serena decisión de padecer. Debemos refundir la patria en una sola ambición política, escudo, rodela y lanza de la religión y de su gaje. Debemos marchar tras un país religiosamente beligerante. La religión y la política marcharán brazo a brazo, lado a lado estimulando la violencia cuya causalidad partidista ahora anda lejísimos. Ya iniciamos, para gloria del país, la formación religiosamente conquistadora del pueblo, llevándonos los dineros, no a culturizar nuestros indígenas y campesinos, sino a catequizar pueblos 500 generaciones más cultos que nosotros. El occidente, señor padre, es grandioso. Muy grande y muy entrador; sino que se entra por donde no le llaman. —Pero dígame padre: ¿conoce usted al cura de Zoilo? —¡Cómo no! Le conozco. Es buen curita, pero zoncito. No le importa el partido. No tranca, ni se le ocurre. Tiene del Evangelio criterio e interpretación * 248 * Gustavo González Ochoa inocentes. Así lo predica. Ignora al Señor del rejo en el templo. Solo piensa en el Dios milagrero y caritativo. Por eso sucede lo que sucede en su feligresía: los asaltos quedan impunes. —Donde quiera, padre. Contrapuntea el Médico. ¿No recuerda los últimos aquí? La mancha de impunidad se expande a todo el país. —Regarse, se riega. Pero aquí, doctor, hay castigo, hay revancha. —¿Castigo, padre? Lo ignoraba. —No todo puede publicarse, doctor. ¿Usted, Señor, se va mañana? Hace bien. Este pueblo es muy del partido. En la estación tal, móntese en camión. Luego un trechito a caballo y topa el pueblo que busca. Buen curita, Señor. No le interesa la política. Amigo de los del otro partido. Mono, que viene a buscar al examo, oye los últimos párrafos y entre serio y mordaz, pregunta: —¿Qué está usando para el baño del ganado, padre? —No volví a bañar. ¿Para qué? Si roban otra vez, que sea sin gasto de mi parte. —¿En qué paró el robo del otro día, padre? —Buena me la hizo el hombre, pero caro le costó. Una vida menos no es demasiado. * 249 * Gustavo González Ochoa h El camión amanece varado bajo los cadmios de la plaza parquera. La turba pueblerina de gamines, forma vaca para el infeliz. Todo el que alguna vez vio el entresijo de un carro, viene a opinar. Hablan de bujías y bomba; de platinos y transmisión; de caja y carburador y de cuanto un carro posee para amenazar con su guerreo a los pasajeros. Nadie, pese a tanta curia, da con la avería. El artefacto, de cuando en vez, bajo el empujón del chuzo, resopla como para encender, pero se arrepiente. —No lo caliente tanto… ¡Échele agua!... No lo inunde.. Chúpele la bomba… Ensegúndelo y ruédelo pa’bajo… Húrguele la batería… Piti-a ver… ¿Haberá gasolina? Priéndalo empujao… Charambusquina general en el parquezuelo. El hombrerío serio comadrea mirando el espectáculo. Las muchachas se chantan el dominguero y se ponen a ver, a comentar y a fumar al escondido de la mamá. A la puerta de la casa, contemplando la escena el Señor rememora la visita donde el señor párroco: —Es lamentable que elementos llamados a dar ejemplo y lección de ecuanimidad, transmuten la posición sagrada en fortín belicoso para el bajo menester politiquero. Y peor el concepto y el sentimiento superficiales que las gentes ignorantes poseén de su religión. Atiénense al culto externo sin enfocar siquiera tenuemente el fondo ni el espíritu del cristianismo. La forma, si bien es parte integrante de todas las cosas, jamás podrá en religión, despertar arraigo ni hacer de contentivo conductual. He aquí otro de los desapegos que conducen nuestra multitud ignara por sendas de violencia. No tiene arraigo a la tierra, ni apego a la madre ni a la mujer; afecto hogareño; no le arraigan los hijos, el trabajo, la cuestión religiosa. * 251 * Frente a la violencia ¿En qué se asentaría para librarse de la tentación de vida aventurera y fácil, independiente y rendidora, si además están obcecados por innúmeros prejuicios y es cerrera? Las doce había sonado el dolido repique y descubierto las cabezas cuando un muchacho abobado, adenoidiano, carifino, cuellidelgado, dice a guisa de burla: – Ole vos: pua-qui hay un alambre solta’o. Amárrenselo aver. Puede qui-ande. Jmmmmm. El chofer, indiferente al desastre de los pasajeros, incrédulo de la mecánica del bobalicón, responde: —¡Eh! Vean el hombrón de Luisa. Cómo resultu-‘esabido! ¿Ya tocas mucho, pues? —Pes ái-alguito toco. Peru-es que no le sé poner el adre. Conectan el alambre. Prende el motor. El bus amenaza con la ida. El fogonero apura a la gente: —Estación, estación!... Los que se van, apuren, que nos pañu-el día. Upa ligerito… Cuando está para arrancar el camionado de gente, el bobeco, o como le llaman en el pueblo, el tocador de Luisa, reclama lo suyo: ¿Y la prepina pa’ yo que jui-el que topé el daño, no me la van a dar go qué? Vean pues… La carretera es culebra enroscada. Vueltas y más vueltas. Desde el pueblo baja a la estación, media legua antes de la cual empieza a volverse camino plano, cascajoso. Acabando de bajar la loma, el camión chirrea furioso; deja escapar un gemido, grito o ruidajón más parecido a rebuzno que a maquinaria y detiene la marcha enérgicamente. Los rostros se amustian, se miran. Hay arrugas de decepción, de impaciencia. En el silencio cejijunto, solo el fogonero se atreve a pespuntar un comento: —¡Ahí-tá pues! Y no trujimos al bobo pa’ que´ncuentre el daña’o. Bajesén toitos a empujar. —Ahora es por gasolina… Métale la reversa… Es que sin aceite no se puede… ¿No ven que-´stá jumiando? Debe ser l’edá, comenta una viejita de pañolón café y rosario en mano, l’edá no deja-´ndar a nadies. Nu-hay enjermedá como la vida pa’ tullir. Dito siámi Dios. El conductor, sulfurado por el fracaso y por dicharachería, suelta un bofetón callado en el rostro del fogonero. El fogonero cae de espaldas. * 252 * Gustavo González Ochoa Mono toma al hijo y emprende la marcha. Isabel y el señor le siguen. El Señor maletea. Caminan y caminan agotadoramente. Andar una legua o media de camino montañero es toda una jornada: piedras, baches, hoyos, recuas, montículos orillanos; sol o llovizna. Gentes salidas al camino a pedigüeñear, ofrecen el brazo desalentado para el transporte de los farditos a interés. Tejen dichos mordaces o medio compasivos. Vuelven más irritante la situación. Tarde, muy tarde, llegan al paradero los amigos. EL tren salió hace horísimas. El vehículo para subir al pueblo de Zoilo, ni pensar. Ya estaría para regresar. Otra noche sin en qué dormir. El niño ardido, vómita, llora, estornuda, respira con boca abierta. No hay comida. El Señor impone al cunerito, cuya cuna es el regazo materno, dieta de gaseosas: inundarlo. Mono se larga por ahí a rebuscar. Vuelve con plátanos verdes asados; mazamorra, verde también, en un porta pelado; y unas tabeas de mala muerte, pero con un gran notición: en casa de ña fulana, como veinte cuadras abajo, permiten posada para la madre y el niño. Los hombres a quedarse a la intemperie. Media noche pasada. Entre dormidos y no en la banca estacionera, Mono y el Señor oyen gritos, aullidos, improperios. Destruyen los gritones con denuestos, la serenidad santa de la noche. —Abajo los de un partido! ¡Viva el otro! Voces de tufo, vacilantes, pegajosas. Descarnadas vozachas de insulto y desafío. La Policía, cuatro en total, duerme desde principios de la oscurana, en esteras de chingalé encerradas en el cuarto junto al jefe de estación. Grita en crescendo. Exclamaciones irreproducibles. Vienen los facinerosos de los potreros, por la carrilera, en gordos, ásperos botines cicleteados resonantes sobre los polines. —Viene mucha gente Mono. Es una tromba. ¿Cómo procedemos? —Pecho al agua, Señor y siempre juntos. ¡Ni tiro de correr de huida! El paraje se compone de la estación y de treinta o cuarenta casimbas, casuchas o casitas. Viven entre 180 y 200 personas. La bulla de los forajidos nítidamente borracha, se escucha cercana. Suenan disparos. Los policías se desperdigan; cada gente del orden, precavido y tímido, se acoge a un resquicio distinto. Sus fusiles, ni intentan bajar del hombro ni apuntar. Se oyen las llamadas y desafíos de la jauría: —¡Salí, fulano del partido uno y verás lo que-‘s bueno! —¡Vení pa’cá perano, requete del partido pa’ que las pagues todas! * 253 * Frente a la violencia —¡Asómesen, pues, y les rompemos l’alma! —Vos juites el que juites con carecosa a los Tiznaos y-hicites las eleiciones. ¡Ahora vas a ver! Vuelan y revuelan los insultos que ni mandados a hacer. En el arrabal ciudadano no los hay tan hirientes, elocuentes y mal olientes. —¡Llamá-l diretorio que te mandó tempranos los votos pa que te defienda! —Hijuetantos… caretantos… viva… abajo! … Tal por cual… El jefe de estación ni asoma. Los guardianes del orden nos se mueven de la trinchera escogida. La gente ensaya asomarse por los postigos pacatamente entre abiertos, vueltos a cerrar de prisa. O por los desajustes y despegados de los bahereques. Las descargas bandoleras arrecian. Las órdenes cruzan el ambiente de luceros: —Tumben la casa d’ese marrano, primero. —¡Vamos a echáselu-a los perros pa’ que vea que perro sí como perro! —¡Tírelen gasolina y tacos a ese rancho! La casa del llamado marrano, arde. Por el corredor de la ferrocarrilera zumban balas. Los bandoleros corren, saltan, aúllan. El Señor se dirige al agente más cercano y le interpela: —¿Ustedes armados y todo, por qué no intervienen? —¿Nosotros?... El interpelado queda atónito. No tenemos jefe; se nos jué-‘sta tarde. Agachados el Señor y Mono se reúnen; secretean. Se apartan. Sincrónicos dispara cada uno una bofetada estrepitosa a la mandíbula de sendos policías. Respectivamente desplómanse los agentes como bledos, más por miedo a la trifulca que por los golpes. Arden cinco incendios dentro del caserío. En los adentros de la casitas, lamentos, tejidos, imploraciones al Señor Crucificado y a Santa Bárbara. Cada santo recibe su porción. Los bofeteadores se apoderan de los rifles; se emparapetan tras el embarcadero del ganado y disparan. Con poco éxito, seguramente, pero en todo caso agotan los cartuchos. De entre la chusma sale una voz de mando: —Rodén el embudo. ¡Ai hay gente apuntando! Patrón y trabajador agotadas las balas oyen la orden. El primero pregunta: —¿Cree prudente dejarnos asesinar? Camine, volemos por su señora y el niño. Hurtan el peligro gateando por la vereda lateral de la estación. Llaman a la puerta. ¿Quedaron vivos? Aquí no pasa nada. No han llegado. Éntrense. * 254 * Gustavo González Ochoa Las casas de modestos campesinos arrasadas. Liquidados, sin distingo de edad, sexo ni nada los atrapados dentro. Algunos muchachos volantones, utilizando su agilidad de pies, lograron escapar. Los endemoniados, para fin de fiesta la emprendieron a tiros con la construcción- bodega y con los vagones ahí detenidos. El jefe, hasta bien finalizado el asalto, persistió en su escondite. Los carajetes del orden oficial, vueltos en sí terminada la jarana, se dan a mirar, en pleno oscuro, desde un terrón. Solamente la suerte de las armas perdidas les preocupa y la esperanza de la vuelta del jefe. —Yo me parece que puái- anda’ –el Nigua y que –‘se jue- l que me matú-a yo. —¡No creigás! El lempu-‘e porrazo que me metieron a yo tuvo que ser del mesmo diablo. ¡Pero yo no me muero fácil! —¿Y-hora qui-hacemos pa’ los grases? Nos metimos en boyada. —A lo que no los pidan, decimos to’o… —¡Es qui-uno sin quien lo maneje no va- ningún pereiras! —¡Pes busquemos, hombre! —¿Y qué sacamos buscando? La horda, que parecía silenciosamente fugada retorna ávida. —¡Al Oasis! Abran el Oasis. La otra tienda no. El tiendero de la otra es de los de nosotros… Abajo el partido… Viva el partido. Frontera a la estación, a cualquier cincuenta metros, una casa de chambrana verde, desteñida. Había cuatro o cinco arrieros pasando la noche. En la casita viven una viejita arrugada, pausada. Y la hija sordomuda. Ambas, al fragor de los escopetazos, se recogen tras una hilera de sacos de maíz que espera tren. Una bala de fusil perforó la puerta del rancho; rompió un saco a dos de grano. La pila se derrumbó. Viejilla y sorda pagaron sus vidas asfixiadas por el maíz caído; por el grano derramado. Los arrieros, inermes, habían huido al bosquecillo cercano desde los primeros gritos. En el Oasis, los ladrones beben trago tras trago todo lo bebible. A grandes sorbos. Mezclan en sus buches toda la provisión licorera del tenduchín. La beben a torrentes. Bogan como si el tiempo no les sobrase para ingurgitar las panzas. El Señor en el tambo con chinches, con hambre, con sed, sin saber si mató o no mató apenas dice: —Nadie acudió a la defensa. ¿No hay uno solo en este corregimiento que esté contra la mafia? * 255 * Frente a la violencia —Isabel, llena de sentido común y de sentido crítico, su gran don, responde: —¿Cómo se opondría la gente si no tienen armas? ¿No sabe, Señor? Las armas en manos honestas son peligro de conflagración, delito, cárcel, atentado. Pero en manos alevosas de chusma, de salteadores, de oscura violencia son indulto, defensa del débil, delitopolítico, asilo en embajada, boruguismo. Las armas, en perpetua contumelia, son respetables. Muy respetables. ¿No recuerda que uno de los avispones políticos exigió para los bandoleros la categoría de alzados en armas, con beligerancia, paridad de derechos y fueros de guerra? —¡Seguro! El país es paradójico. Enfrenta a los dueños de fincas, desarmados con los feroces salteadores de caminos escopetudos, machetosos, con granadas. Muy grave. Gravísimo. Dueños y trabajadores honestos están condenados a muerte o a prescindir de sus fundos. La patria debe a estos, alcurnia militar, armas, jurisdicción en zonas afectadas por el morbo fatídico. Muy linda revolución tenemos, Señor. La crearon los ganansiosos de la politiquería y ella, ahora, marcha sola; rueda sin freno, ni medida, ni control. De mañana acuden gamines al andén. La policía continúa la charranga de preocupación por los rifles. —Vea mi don, señor agente, advierten los niños: Pu-allá-‘stá la gente en el Gualí. Tan dormíos, gomitaos. Ahí tienen el monton de cosas robadas y los jusiles. ¡Apuren cójalos! Los polizontes no apuran, no prenden a los gomitaos. La guacherna duerme cuanto quiere con tiempo, con sosiego. A la tardecita la guacherna despierta, recoge bártulos y se huye para la guarida. —Los verdaderos gomitaos, Mono, dice el Señor, son los arribistas irresponsables; los de rosca y componenda; los que se dicen manejar, conducir. Egoístas, absorbentes, intonsos y vacíos. Llevaron la patria a la encrucijda y ahora se atreven a discutir en las asambleas proyectos de honores a distintos tipos violentos. El Señor, mientras parte del camión para donde el cura de Zoilo, medita: —Ya la literatura sobre la nueva república hace tiempos ve la luz. Precedió meses y meses a la república y ésta, un momento después de iniciada, apeló a la misma esclerosis y colesterinemias; a la misma alegre improvisación; al reparto igualito; al ansia de los gofos que desmadejaron la misma república. A los mismos gofos que cerraron sus miradas al ancestral fracaso. * 256 * Gustavo González Ochoa El Señor monta en el bus. Fada arriba. El matrimonio en el tren, para la ciudad, con el hijuelo enfermizo. El cunerito sigue afiebrado. Le proporciona el examo de Mono, bebidas y aspirinas: —Mucho líquido, Isabel. Lo mataría la sed. Mono lleva boleta para la esposa del Señor. Encantado en el armatoste, trepando trepando, el Señor evoca la violencia como espectáculo. Maravilloso, doliente y bárbaro. Pura vergüenza del suelo patrio. Pero cuán nacional. País amado de Dios, la Providencia le conduce defendiéndole aún del suicidio. Anoche: 16 muertos, hombres, mujeres, niños. Cincohogares menos, en ceniza; un negocio liquidado. ¿Por qué? Imbecilidad política, analfabetismo, incultura, venganza, ambición descontrolada, odio, miseria, pubertad racial, religión mal aprendida… aplasia del instinto social, anacronismo. El caballejo blanco alquilado, un puro raque, parece resuelto a no llegar al pueblo de Zoilo. Insensible, como labrado en palo, no hace caso alguno de la espuela. Gracias al optimismo del jinete, no recibió látigo. Transformado su color gris por el sudor, acezo tras resoplido, chanjuaneado, casi exánime, con espumas en la boca, a pleno resisterio entra por fin en la plaza y detiénese, inamovible, según da a entender, frente a la casa cural. Sobran muchachos acomedidos dispuestos a ver el animalejo: —¡Yo de lo cuido, seor! —Yo, se’or, se lo llevo a la pesebrera —Yo soy el que cuido el del padre. —Déjeme a mí, grita un clásico. ¡Se lo pondré como nuevo! —¿Casu-el padre´-s caballo? ¡Ve éste! —Démelo a yo. Nu-haga caso a estos patojos. —No te metás vos, Cincodedos. Ve que-‘l señor ya me lo dio. —Lambón que sos. ¿Te parece que porqui-arriás ‘onde Lipo sos el que mandás? —¿Y vusté, pa’ qué viene con su gamonalería, pues? Abre la puerta, tímida y lenta una muchacha canosa, arrugada, de unos sesenta y tantos años. Cutis color de cera de vela. La muchacha anda ladeando el cuerpo para el lado izquierdo, agachándolo como si tuviese recién fracturado el fémur. —El señor cura síestá. ¿Quién le digo que lo busca? Mientras se expresa, la portera inclina el rostro; no solo los ojos. Tanta unción destila su compostura cual si el palique fuese con el Espíritu Santo. * 257 * Frente a la violencia —Qué bien pueda proseguir y dentrarse. Vea: en esa puerta es. De antuvión el párroco de Zoilo expone sus puntos: —No recibo esos pesos. Zoilo me los trajo para usted. Suyos son. Lo pensé mucho y consulté. No me vuelvo a encartar ni por nada y a enredar con plata ajena. Con esa, que tiene muertos de por medio, mucho menos.¡Será por buena que está la cosa! Y usted, Señor, ¿Porqué le busca siete pies al gato? Mi Dios puso el capital en sus manos, pues gócelo. —Vea ,mi padre: yo ya cobré a Mayordomo esos dineros. Por lo tanto no me corresponden. Recíbalos y úselos para bien de alguno. —¿Pero usté qué culpa tiene de recibir dos veces? No se canse la mollera pensando cosas. O vuélvalos a esos hombres para que compren armas, para que progresen en matar y en violencia y se cojan las mujeres. Más mujeres. Además: ¿No dice que murieron los dos? —Sí muertos deben estar a estas horas si no tienen carnadura de elefante. —Hay mucha gente necesitada. ¿No ha reparado? —Sí reparé, reverendo. Quisiera entonces hablar con Zoilo mismo. —¿Con Zoilo? Puede que lo encuentre. ¿No le contaron nada todavía? La joven sesentona aparece en el recibo exclamando con vos de ora pronobis: —Oiga, reverendo. Su almuerzo ya está. Camine, no lo deje enfriar. —Tiotiste: arregle otro puesto para el visitante. Haga penitencia almorzando aquí. Debe estar rendido, transido. En la mesa el curita atiende al huésped con la habitual, modesta comida. En su honor saca botella de vino. Él no bebe, pero pone al convidado un buen vaso. —Mitigue la pobreza con este vinito, Señor. Hasta bueno es. Puede que encuentre a Zoilo. No le garantizo. Poco a poco se ha ido desclavando. Me trajo la bobarrona, el niño y el tesoro y se encerró. Nadie lo ve. Dejó de trabajar al jornal. No volvió a sembrar ni a desyerbar en lo suyo. Su estancita es un erial. Luego le dio por irse. Anda de noche, se guarda de día. De cuando en cuando le ven pasar, siempre armado. Cada vez como que se va para más lejos; se demora más. Es un monomaníaco. Hace uno días le econtré a la madrugada. Yo venía de confesión apurado para la misa. Me salió al camino, atento, respetuoso, pero hecho una tarasca. Casi no habló. Cuando me despedía le pregunté: —¿Qué haces por ahí vagamundeando de noche y con eso al hombro? —Estoy acabando con la chusma, mi padre. * 258 * Gustavo González Ochoa —¿Y cuándo acabas de acabar? —Ello siempre me falta. Pero qui-acabo, acabo. ¡Puuu! Le metieron dos veces a la cárcel. Se salió. No tiene tapa. Cualquier huequito es para él un portillo enorme. Tumba la puerta dela reclusión con la facilidad con que se pachurra un merengue o sube por las tapias como rana con ventosas. Golpea con la pesadez de las piedras en la caída. Donde sienta el puño, con seguridad un hueso se rompe. Cuando lo prenden para el encierro, hace repulsa; de un sacudón se deshace de los polis, y no abre carrera. La segunda vez yo mismo lo amonesté: —¿Para qué te resistis, ole Zoilo? Déjate llevar por las buenas. ¿O crees que te aguantan tus carajadas? —Ajá, respondió. ¿Cree qué me llevan pa’ junción go qué? Dios me perdone el juicio Señor: creo que el tal Zoilo se dedica a matar chusmeros. ¿Para que quiere verle? No sacará nada. —Él es el autor de este paquetico de billetes. A él debe volver. Iré a su casa, sacaré datos sobre violencia. —¿Le atrae la violencia, Señor? No se menesten datos. Basta recordar. —¿Recordar qué, señor cura? Me interesa sobremanera. Dígame. —Vamos. Vea que el bandolerismo no produce muertos solamente. Produce orates también. ¿Desea recordar? La violencia comenzó el año 30, cuando se canceló la hegemonía. ¿No se acuerda? Un hombre culto, pacífico y bien educado supo poner el mando en manos del adversario. Sin gritos, sin insultar, razonablemente lo puso. ¿Conoce cosa más absurda? ¡Llamar adversarios a los del otro partido! Nunca lo comprendí. Equivale a proclamar dos patrias. La hegemonía se juzgaba dueña inexpugnable. Dueña y señora. Dos loquitos y algunos turiferarios que no debieron cargar vela en tal entierro, la dividieron. Tropezó con la mayoría númerica del partido ajeno y fracasó. El presidente saliente tuvo el buen gusto de no chistar. De no ver enemigos sino paisanos, tan dignos para manejar el país, y con derechos tantos como su propia facción. Estaba solo. Naturalmente la estupidez y el odio políticos se negaron a comprenderle. Solitario, difamado, terminó su vida mientras el bando perdidoso en las urnas pretendía cobrar por malas lo que la normal evolución de la patria y su propia inepcia angurriosa le arrebataron. * 259 * Frente a la violencia Prendió la hoguera en Santander. Aun están frescos los muertos del Colorado, de Vélez, etc. Todo partidario del partido de mando del año treinta en adelante fue merecedor de inmolación. Muerte, crueldad; ponga la cabeza en ese tronco, se la quitamos. Molagavita, Cucutilla, Arboledas…, tantas parcelas literalmente sacrificadas. Martirizadas. Huyó de su memoria, Señor, entre los militares de asesinados el padre Gabino Orduz, matado por la bárbara chusma vestida para entonces de revancha. —Como tizne indeleble, padre, sobre los vividores mimetizados de política, vivirá el baldón de haber despertado, incitado, propagado y mantenido semejante crimen. Sobre algún que otro elemento no propiemente político. Su misión de paz y de concordia, vilmente mudaron en ríspidas arengas belicosas. Se irguieron izando la bandera roja-negra del odio donde debieron jurar el armiñado pendón de la cordura. Por entonces yo terminaba mi adiestramiento médico que, lastimosamente, suspendí más tarde. Recuerdo todo. Me encanta que proclame verdad con crudeza. —Nada de particular, Señor. La verdad no debe taparse. La verdad es Cristo. Soy su alumno. La verdad universal. La nuestra particular es la vaciedad de los partidos. Aun no comprende el colombiano la política. La configura bajera, belicosa, de nombres. Sin oriente ni luminaria. La patria no cuenta para la politiquería colombiana. Los partidos históricos o así llamados, caducaron hace tiempísimos. Carecen de ideología: no la renovaron acorde con la evolución histórica. No tienen sensibilidad social ni de multitudes sino a tiempo de votos. Ni los partidos ni los hombres de moda, de casilla de ajedrez. —Tiene razón, mi Señor. La obra social se queda escrita; copiada, no tiene enfoque de colombianidad. Es mezquina hasta en la traducción. Calabozo y rulas suspendieron la limpia del rastrojo; el arado se cruzóde brazos. Instrumentos de labor, fueron dedicados a raspar de los cuellos las cabezas. Mencionó algunas poblaciones. Olvidó otras. Supo de las torres gormando plomo. —¿Y la ciudad, señor padre? La gomia politicastra, angurriosa, huera de cualquier filosofía social, azuzaba taimada, insistentemente. —Exacto: a falta de ideas, masacre; rebatiña de oficios; logrerismo. La antigua tautología en marcha. * 260 * Gustavo González Ochoa —Posteriormente, la venganza. República unilateral, blasfemia contra la patria. La resistencia armada. La contribución forzosa de los empleados y empleadillos a favor de los fondos del bando. Recorte despiadado a los presupuestos familiares para restauración de lo insalvable. Fue un robo descarado. ¡Da, o le quitamos el empleo! El empecinamiento y el odio erigieron el exterminio de un lado al otro del mapa convirtiéndole en acción normal. Antioquia… El Valle… Caldas… El Tolima…Los Llanos. El campo abandonado. Cosechas canceladas. Inocentes, incautos montañeses de ambos sexos, de todas las edades, vilmente asesinados a montones. Pasaron años de impudor, de angustia. Vino el cambio sedicente político en el palacio de gobierno. La vetusta hegemonía, nuevamente encaramada fue tan cruel en el poder, tras el afianzamiento, como lejos de él y como el contrincante fuera para imponerse, para defenderse, para vengarse. Además de inepta, airada: sufría, en la entraña a falta de espíritu, el negro pecado capital. El cura dejó de platicar. Fatigoso, congestivo, extrajo del hondo bolsillo el grande pañuelo policromo para enjugar frente y calva. El Señor con atención, meditando, lentamente responde: —La politicalla, cáncer crónico del país desencadenó la violencia irresponsable y criminal. El nueve de abril materialmente nada significa frente a ella. Tiene, en cambio, increíble contenido simbólico. Su traducción intelectual es la representativa. Una tumba, al fin y al cabo, nada significa para la vida, cuya finalidad necesaria es. Cósmicamente hablando da lo mismo labrarla con el chopo que con el microbio. La elocuencia de la boca sepulcral estriba como para todo en la motivación. La causalidad de la aciaga hora fue y sigue siendo lo terrorífico, lo infernal. Es la misma causalidad de la violencia presente. —Así es, mi Señor. Pero calle ante la muerte, responde al párroco de Zoilo, besando el pequeño crucifijo. Ella y la vida pertenecen al Señor. La muerte es el verdadero misterio vital y ese es exclusivo de El. Jamás sabremos su finalidad ni por qué es. Confiemos en Él, autor de misterios. De lo sagrado. —¿Tiene por sagrada a la muerte, mi padre? —La vida, Señor, solo tiene dos cosas sagradas: La estética en cuanto la interpreta y la muerte, en cuanto la justifica. —¿Y al amor, mi señor padre? * 261 * Frente a la violencia Mi señor padre queda pensativo un buen momento. Suspira y pronuncia: —El amor, hijo, solo existe en el corazón de las madres y en las mentes de tres o cuatro loquitos. El de estos participa de lo sagrado en cuanto estético. El de aquellas en cuanto es principio de muerte. Pero no me ponga el alma a doler. En últimas cuentas la violencia esíndice de nuestro atraso, de nuestrocafrismo, de nuestro resabio personalista que nos trajeron a la nación politicoide. Así aparecieron el estado de sitio; impotencia gubernamental, miedo; impopularidad… ¿Revuelvo mucho, Señor? Excúseme. Yo, pobre curita de pueblo, no aspiro a método. La elocuencia me da vértigo. La elocuencia altisonante quede para los oradores populares. Lo del “bello discurso, oratoria maciza, El Rojas Garridismo” y demás epítetos consagrados cuestan demasiado a Colombia. – Por mi no deje de mezclar, padre. Me encanta. Los gobiernos que con disculpa de orden instauran estado de gobiernos que, con disculpa de orden instauran estado de sitio, lo hacen oara mantenerse, confiésenlo o no. Para mantenerse, clausuraron el Congreso e instalaron dictadura. Vi de entonces acá, mujeres violadas atadas a los postes del camino, con la entraña rota, desangrarse al sol. Moscas verdes zumbaban alrededor. Los niños ensartados en las herramientas o golpeados con el almocafre. Cráneos destrozados con las herramientas o golpeados con el almocafre. Cráneos destrozados con las culatas y los garrotes. Cuellos oprimidos por el torzal. Miembros descuajados, lenguas arrancadas, ojos destripados. Se preparaba la tiranía ridícula. Caímos en manos del tenientuelo más mediocre. No sabía hablar. Pensar no fatigaba su cerebro. No escondía siquiera sus asuntos como el gato tapa. Únicamente el emberrinchamiento político y la desmoralización pudieron preparar semejante degradación. El gobierno se hizo mayordomía impudente. – Tan exhaustos estaban, mi padre, los partidos, que todos se apresuraron a incesar las charreteras advenedizas. La camarilla enana no encontraba qué hacer. La avaricia desborda su hálito fétido. Los dineros del fisco enriquecían a los enantes pobretes. Hasta los dineros destinados a subsanar la miseria, a medio aliviar la tragedia, emigraban a engrosar cuentas neoformadas, de gentes que jamás antes habían cuñado un rollito de billetes en el trampolín. El robo en acción mientras los párvulos, desde el aire, caían sobre las leznas de los brutos. Mujeres victimadas sin ton ni son, en tanto el volatinero de protuberante mentón recesivo asistía al marasmo patrio bailando el macabro chigualo de los negocios. * 262 * Gustavo González Ochoa Los hombres empapados en kerosene, alumbraban las hondonadas de los caminuchos veredanos, entre tanto que la recién llegada familia afortunada engullía para su panza insondable. —Déjeme decirle, Señor. La baja política puso en andas, por el año 30, a la chusma, en tónica de recuperación-eliminación. Después, ella anduvo sola, hasta colocarse al servicio de la iniquidad. Anduvo sin ritmo y sin batuta, untándose de cuantos deseos mezquinos pueden albergarse en el corazón humano. Era que ignorábamos e ignoramos aun que hay en cada compatriota obligación de servir. La justicia del curita que para el de Mono no comprendía la política, satisface el espíritu de observador crítico del Señor. Andando por el zaguán hacia el portón y la bestia de alquiler piensa cuan pacífica y progresista sería Colombia si tuviese cualquier centenar de curitas como este. Quien andando y oteando un gamín que trajese su propia cabalgadura, recia y vivaracha para prestarla, invita al Señor a detenerse en el pueblo para enseñarle su obra. —Un hospitalito, Señor. Dos escuelas con aire, con agua y luz; con huerta y jardín; con sopa escolar carnosa y funcionante. Un campito laborado para algunas familias pobres. No son bienes del cura, Señor. Dios no quiera que yo posea. Son del fondo de los mendigos. Venga y conózcalos a su regreso de donde Zoilo. Los adquirí con fondos de la parroquia. Entonces la iglesia estaba tan incipiente como ahora. Pero creí, y continúo creyendo, que la pobrería necesita más del dinero que el templo. Enseñanza del Señor, si no interpreto heréticamente la biblia. El campito nos produce agricultura, leche, ganado y no vendemos; consumen los necesitados. Viven en el campo doce familias pobrísimas enantes, pobres ahora. Recojo algunos pesos para disfrute de los pordioseros del pueblo. Vea, termina el padre: ese teque está más muerto que vivo. Si insiste en ir, yo le presto mi mula. Ya se la traen. Ensillando, todavía el venerable sacerdote se dejó poseer de la oratoria como si estuviera sermoneando rezanderas: —No se ilusione, don. La patria no sanará hasta cuando el morbo sea erradicado. Solamente cuando cada colombiano sea patriota sin interés y libere la mente de preocupaciones peseteras. Entonces dejaremos de ser guiados por logreros impreparados trepados a golpes de osadía. —¿De lambonería, padre? —Puede ser, hijo. ¡No murmuremos gravemente! * 263 * Frente a la violencia El caudillismo perderá la razón de ser y el nombre propio contará muy poco. El técnico orientará la nación. La pobrería no será tan desposeída. Achicará la lacra del analfabetismo. El derecho será derecho y reasumirá la universalidad que le es esencial. El campo será habitable. La madre conocerá el corazón del hijo. La mente humana poseerá un derrotero para su esfuerzo. —Es cierto padre-cura. Remedio para el futuro. La cura será larga, como la evolución social. Somos asaz incultos. Resumamos diciendo que nuestra medicina es culturización. —¿Y qué otra cosa es lo que dije, sino cultura? La cultura nos enseña a Dios. Dios es el autor de la vida y de la muerte. ¿Que más podemos aspirar sino a conocerle? Usted se pone pesimista. No. La Providencia es más grande que el océano. * 264 * Gustavo González Ochoa h Andando a lo de Zoilo, el Señor rememora las conversaciones del curita y al curita mismo. ¡Qué párroco tan párroco, tan satisfactorio y completo! Es el único de los vecinos de Zoilo que ignora cuales de sus parroquianos pertenecen a un partido o a otro. Cómo dice de hermoso: —A mí la política no me compete. Ni entro, salgo ni averiguo. No indico a mis vecinos camino alguno distinto del que conduce a Él. Si en Colombia cada paisano fuese en su esfera como este padrecito en la suya de curar almas, nos redimiríamos. ¿Cuándo ocurrirá así? ¿Cuándo, si la mitad de los hijos carece de colegios y la mitad padece de hambre? —Vea: ¿Me puede decir dónde queda la casa de Zoilo? Se interrumpe el Señor hacia un peatón gualdrapero, en acecho a la orilla del camino. —¿De Zoilo dice? ¿Pa’ qué lo quiere? Yo soy. —Yo soy el Señor. Vengo a conversar con usted. Me urge. ¿Falta mucho para llegar a su casa? —No falta. Aquella es. Véala. Camine pues y váyame diciendo el asunto. Ando di-afán. ……………………………….………………………. —¿Dinero? ¡Ni riesgos! M’-importan los bandidos. Yo no sé de platas. El que sabe-´s el cura. Palabrese con él. Yo con los ladrones. Puede i’se. —No. No me vuelvo todavía. Quiero ir a su casa. Hablarle. Descansar. No me demoro. —¡Siga pues! Cuele-´sa mula puái. En ese tabrete descanse. —Lo admiro, Zoilo. Quiero hablarle. Quería venir desde que supe su asunto con los Chagualos y Mayordomo. —No almire. Bandidos. Mataron lo que yo quería. Como si hubiesen matado * 265 * Frente a la violencia el mundo. Cuand’-uno se muere-l’ mundoes el que se acaba. Y yu-era ella. Pa’mísiacabú-el mundo. Son bandoleros. Yo soy la chusma al revés. Acabo con ellos. ¡Demás que sí…! —¿Qué es lo que hace? ¿Cómo acabará con la violencia? —No son violencia. Violencia puede ser mucho lo grande. Estos no pasan de perros falderos. ¡Cobardes! No pelean sino en pandilla. ¡Brutos! No saben ni firmar. Muertos di-hambre, roban lo que se cae. Son chirringos, rateros de pueblo. Si jueran violencia o tan siquiera rivolución cómo leyeron en el periódico quesque dij’-un gamonal, hacía días qui-‘ban por cosas grades. No son sino puñeteros bandidos infelices, sin tamaño ni machería. —Zoilo, deje ese tema, vuelva a su oficio. Acabará chiflado. —Oiga: ¿Vinu-hasta-aquí a decime que me quite? Ojalá me chiflara. Mientras más m´-enloque, más ladrones mato. —¿Es que usted mata gente? —Gente no. ¡Mato bandoleros carajo…! Me voy güido; averiguo-‘ndi-andan. No llevo sino tiros. A lo que se mi-acaban güelvo por más o se los recoju-a ellos mesmos. Si me quedo sin disparos los mato a garrotazos, a piedra u-a patadas. —¿Ha matado muchos entonces? —¡Ai-tá pues! Uno no cuenta las cucarachas que pisa. —Pero tiene abandonado su trabajo. La labranza le espera. —¿Y que li-hace? Vale más el amor a lo hondo que la vida. Ahora ladrones. Tengo qui-arreglar esto. ¡Qué espere sentada! El tal gobierno un-arregla. Yu-arreglu-hasta que me muera. Saperos, infelices. —Un hombre solo, Zoilo, no puede arreglar el mundo. Le es imposible materialmente. —Ya le dije que mi mundo-era ella. Yu-arreglo mi parte. –—¡Compogamos primero este asunto de dinero, hombre! –—Ya le dije. El cura sabe. Haga lo que-‘l le diga. ¿Quier’-ise? –—¿Para dónde iba usted, que está tan apurado? –—Le digo. No necesito tapaos. Iba y voy pa l´-estación. Se onde-´stan los del ataque. Esta noche los acabo. –—¿A todos? ¡Hombre, por Dios! —Despachu-a los que más pueda. ¿Ve con qué? El hombre abre un cuarto. Es un arsenal. Hay de todo. —¿Quiere revólveres? Lleve. Se los quitu-a los maricos esos. * 266 * Gustavo González Ochoa —No, gracias; no necesito. —Pero yo quiero que lleve. Y usté lleva. Tome. Anochecido, regresando el viajero a los dominios del cura, su pensar queda con Zoilo: —Es imposible para un hombre solo cambiar el mundo. Si enseña una doctrina nueva, los seguidores la alteran. Si trata de desanquilosar una acción, cada otro solo piensa en escollarla. Los seguidores de la doctrina nueva sobrepasan el objetivo, exageran la idea. O quedan rezagados, a medio camino. Deforman en poco o en mucho el original. Toda doctrina religiosa, social, filosófica o lo que sea, al llegar a manos de discípulos cambia. Hasta las más sagradas. Se hace achacosa en más: abuso. O en menos: inepcia. Los maestros mueren y los sistemas por ellos edificados se desorbitan. Ley fatal, histórica, acorde con la mentalidad humana. La mentalidad creadora no tiene pareja. Cada inteligencia es un hecho insólito. Para que una doctrina conserve su pureza, contenido y alcance, serían necesarias reduplicaciones mentales y esas no se dan. Además: la evolución del espíritu humano exige ajuste conceptual en todo orden de ideas y la doctrina, por contra, no podría evolucionar; se destruiría. La doctrina, frente al histórico discurrir, sí se modifica. Modificación es variación, mutación. Evolución es perfección, progreso. Pero una doctrina nace perfecta o no es tal doctrina. A lo largo de las vidas sucesivas, las doctrinas mudan, inexorablemente. Todas. Entierra el tiempo la original y con prisa o sin ella, crea reemplazos. El viejo autor ni las conocería luego. Por lo demás: La chusma no se apaga con doctrinas de ningún género. ¿Cómo acabar con las ratas a fuerza de oratoria o de enseñanza? Los autores intelectuales; quienes desataron, irresponsables la batalla con mezquinos fines políticos, saben del robo actual por los salteadores; de la venganza y del odio; del despojo de tierras y de la depravación de los verdugos; de las violaciones y de la masacre de infantes. Saben de los auto-sinvergüenzas, acrecidos a las bandadas por propia iniciativa, con clara intención de medro. De los comerciantuchos sin honor; de los profesionalejos sin moral… Muy si señor, el jinete tuerce el curso de sus pensares. —Un profesional dado a la violencia es un monstruo. ¡Qué poderosísimo es el libro! Se coloca o recuesta un libro en la mano de un muchacho. Cuando * 267 * Frente a la violencia el muchacho llega al índice del volumen, encuentra como regalo un diploma de doctor para uso personal. Las capacitaciones intelectuales, morales, estéticas del alumno, no cuentan. Todo lo comprendo: el aberrante sexual puede ultrajar a la mujer y luego degollarla. La masa, enloquecida, puede hacerlo docenas de veces. Y volear a los niños y apararlos en las puntas de los tacizos. Comprendido. Pero un médico entregado a la chusma para hacer fortuna: ¡Horror de horrores! Pues sí: enterados de todo los autores de la señorona violencia se hacen ahora de la oreja tunga. Les interesa el maremágnum. Dejan la cosa a su curso espontáneo. El curso se tuerce, desorienta y desnaturaliza a correr de los días; los facinerosos, entregados al crimen, pierden la prístina orientación. Se forjan para sí otra facción anarquistoide, usufructo de todos los fuera de la ley; furibundamente personalista. Lenta pero densamente inclinada hacia el poder. Les surge la angurria, la soberbia del mando y lo que su microcefalia intelectual no les permite ejecutar con el encéfalo, lo intentan, sin planeación, con el chopo. Hoy la revuelta está francamente impelida hacia el gobierno. La semilla politicoide no dejará, retoñada como se encuentra, de producir adecuada cosecha. ¿Cómo, se sorprende el cura, sale el Señor ahorita para la estación? ¡Imposible! Puede haber gentes resteadas en el camino. Duerma aquí. El caminante no acepta. Viaja. No teme a las gentes. Por ahí anda Zoilo extirpando ladrones y malandrines. —Siga pues en mi mula. Lleve a Pajarito para que la traiga mañana. Espere. Le haré dar un bocado. La mulita parroquial anda como quiere. Comprende que al chalán no le interesa viajar según reglamentos. Por lo menos habla solo a porfía: – Muy emocionante el círculo de causalidad sociológica de la revuelta. Táctica de destronados para reconquista; pobreza por desempleo y añoranza popular, (medio popular) de tiempos pagados. Pobreza y su hija legítima: rebeldía. El vivo cobrándose, pagándose el muerto; cadena sin fin de revanchas. Todos como ese Zoilo –pero cobardes– vengativos y vengadores. Como Zoilo, cuyas manos, ariscas de mancadera, cobran otra y cien veces, la novia victimada. Cien veces cualquier pariente, amigo, cofrade o conocido. Sino que la lujuria de vengar es un pozo de Donato, sin fin y sin abasto. Quien mató a la novia de Zoilo, no andaba solo. Los compinches y los relativos de los compinches deben pagar. Todos. * 268 * Gustavo González Ochoa Ese Zoilo de manos de tuna, se dedica hoy a acabar con los salteadores en infernal esfuerzo ilusorio, de antemano fracasado. Y la calaña diabólica, a su vez, a desarraigar a todos los zoilos bien intencionados. Se dedica a suspender la vida de cualquiera cuya muerte sirva de punzón, de catalizador, de excitante a la nerviosidad multitudinaria. Tras el enjambre macabro de veredas y vericuetos, se ocultan y agazapan los directivos en escritorios y oficinas de lujo. Que nadie hay cobarde como el cobarde trabajador en la sombra. Iba por la venganza, se dice el caballero. Tras ella, el robo. Anhelo de poseer una vez lo nunca tenido. Anhelo rabioso porque no tener, significa, al fin y al cabo, desposesión en un mundo hecho para todos. ¡Por igual! Anhelo rabioso de colocar el posesivo de primera persona, a la cabeza de algún bien contable, alguna vez en la vida. No que la riqueza sea demasiado a esta. Pero en la civilización de gastos, el respaldo económico cimenta la personalidad. Lujuria de riqueza. ¡Protoplástica, primera lujuria humana! Pajarito, ducho en subir y bajar canalones, no se humilla al camino. Lleva un zato bajo la ruanilla y un tronco de quesito. A ellos se atiene y deja ir al amo al capricho. —La gentualla, en el primer asalto afortunado, roba cuatro gallinas, una escopeta y una muchacha. En adelante, para la mentalidad analfabeta, sin ética ni estética; sin arraigos, deberes ni derechos, el mundo queda convertido en amplio depósito de objetos y de valores a los cuales llegar y de los cuales apoderarse con despercudida impavidez y contantica sangre fría. Untado de revuelta, el trabajador espiritualmente inválido, se propone el lucro y el provecho: compadrazgo de mayordomos para desterrar a los dueños y robar la propiedad.Como a tantos, así le ocurrió a mi vecino. Venía de la finca, mayordomo al lado. Aparecieron los ladrones al otro lado de vallado. Trompearon a mi vecino. Esculcaron las alforjas de mi vecino y los bolsicos. Igual que la policía de la estación, el mayordomo fingió quedar atónito. —No intente volver, ni visitar por aquí, compadre vecino. Le perdonamos la vida pero si no asoma. Reparemos en el término usado: le perdonamos la vida. Como indultar un delito. Para los apaches vivir, si no ellos, es un delito. La noche calentana, lúcida de estrellas, clara, reposa ya en la colina. El Señor, al arrullo monótono de los grillos, contento el corazón, contento el espíritu, * 269 * Frente a la violencia ligeramente se amodorra. Las casitas, orillas del camino se adornan con sietecueros floridos, apenas visibles a la oración. Uno hace de altar a dos enamorados campesinos, libres de corazón para comunicar mutuas alegrías. Bueno vuelve a meditar el caballero al tropezón de la mula falta de brida: la envidia de unos transforma la vida de otros en lento o acelerado agonizar. El prejuicio, el temor, la falsa creencia, también. Existen infinitos motivos en la vida para trocarla en muerte anímica. Otra noche de intemperie. No la derrochará. Recoge meticuloso, los rumores, cuentos, explicaciones: la huída de la gente; las viejillas ahogadas bajo el maíz; el paradero del jefe policivo ausente de la estación, de sus subdítos la noche del ataque. Lo había sabido. Se fue, pero no para lejos sino a la casa de la Chopa. Medio bebido, medio desnudo… con la Chopa al lado bebida del todo… desnuda del todo. De madrugada, el tren recoge al viajante. Duerme en su asiento profundamente, soñando con los bandoleros en casa de la Chopa, vestidos de oficiales, bebidos, de farra, gritando abajos, vivas al partido. La Chopa, con un palito seco de naranjo, lleva la batuta al griterío. El pelo de la Chopa largo, larguísimo, color de cáscara de mamey… * 270 * Gustavo González Ochoa h Cuando entra en casa el Señor, hará media hora que Mono salió en busca de médico. Las señoras nada pudieron indicar al recién llegado pues nada consultó Mono. Isabel refirió el cuento, sonreída, celebrada: “Espérame, Isabel… Encontraré uno. Ya vuelvo con él”. Isabel no cree en la bobada de Mono. Mono, durante la mañana, hace, ordena y desbarata ataditos de ropa. Conversa tendida y largamente con la esposa del Señor. Duda si esperar la vuelta o ir de una vez. Nada pregunta sobre eso. Como a las dos de la tarde resuelve salir enpersecutoria del médico para la fiebre y estornudo del herederito. Muy cauteloso entra en la habitación separada para ellos y ruega: —Isabel, espérame. Voy a ver quién es el cliente para recetar al niño. Calle va, calle viene, Mono mira en busca de placas de médicos. Rótulos de: especialista de niños. Mono oyó hablar de especialistas. De especialistas en varias cosas: en las que no son del cuerpo; en enfermedades de medio cuerpo, de un pedazo de cuerpo y de un pedacito del cuerpo. Pero jamás sospechó que las especialidades médicas tuvieran nombres tan sumamente enrevesados y tan trabajosos. —¿Qué será lo de oftalomo-oto-rino-laringología? Piensa el campesino y atinado muchacho que se gasta más tiempo para aprender la denominación que la ciencia. —¿Y cuál será la parentela entre venéreas y piel? Lo de ginecólogo sí no lo barrunta. Ni lo de pediatra tampoco. ¡Hijue los diablos lo tan complicado! Mono amalhaya médicos de niños. Pero ni uno encuentra. Hay de todo: ortopedia, hematólogos, pediatras. ¿Dónde guardan pues, aquí, los médicos de la infancia? * 271 * Frente a la violencia Siquiatría sí sabe que es. Dos veces oyó en la feria a un señor finquero hablar de su hermano chiflado y de un siquiatra que le receta. Por más señas: un peón del campo preguntó al hermano del loquito, si el siquiatra también era dotor. Mono, ante la ausencia de médicos para niños, mira dubitativo la calle. Rasca la cabeza. Ve un policía. Con la habitual cordura le pregunta. No puede dictaminar si el policía es un agente o un tránsito; aunque repara, claro, en el blanco guardapolvo con que la autoridad vigil, a falta de qué proteger protege los botines. El uniforme, policial, tráfico o lo que fuere, queda aterrado, súpito ante la pregunta. Es mucha indagatoria para él. —¿Caso los agentes de seguridá semos pa’ saber ‘onde quedan las señas de todo? ¡Los policías nos nombran es pa’ policías, pa’ que lo sepa! Una viejita, de las tantas entrometidas, callejeras consuetudinarias, sí es para saber las señas de la gente: —Vea, el niño: será mejor, yo me parece, que se suba hasta la clínica. Ai debe di-haber dotores pa’ todito. O cuando menos l’-indican. Súbase cuatro cuadras derechito y ái la topa no más. ¡Cui’aito con voltiar! ¿A-lo-ye? Anda las cuadras. Encuentra el letrero. Se cuela al salón central y queda turulato. El movimiento es mucho. Suenan hartos timbres. Detrás de un vidrio inmenso con huequitos hay dos muchachas muy entrompadas. ¡El diablo les arrimará! ¡Y con esa conversa que se jalan! Otras, titinas a medias, vestidas con gorrete blanco y uniforme pasan para acá, vuelven para allá. Siempre en grupitos de dos o tres. ¿Por qué no se desenroscan solas? Deben ser muy importantes. Pasan sin mirar a nadie lo confunden a uno. En sus rostros ni se presiente ni alumbra espíritu de servicio. De seguro trabajan mucho. Son más eficientes que el patas. —Pero yo, el hombre, aquí en el pasadizo, agobiado con el dolor del hijo, no paso de ser para ellas un montañero hasta áhi de atulampao. Mono se arrima al vidrio grande con huequitos. Llama. No a gritos, pero sin temor. La señorita no se digna elevar los ojos. O como dice el arrabal: no le alza a mirar. Mientras él aguarda, a ver si se acomiden, un señor entra en la oficina por la puerta lateral. Es un filimisco con ojos de carnero degollado y bocito; vestido medio gris y medio azul. Pregunta cualquier cosa; ambas señoritas se precipitan a atenderle. * 272 * Gustavo González Ochoa Debe ser mandón en la clínica, supone Mono. Las niñas corren a escarbar cajones. Sin duda los cajones con series en que la medicina moderna mantiene a los enfermos disponibles para los apuntes. ¡Muchos apuntes! El Señor le explica más tarde: ahí los archivan, vueltos papeletas. El enfermo ya no es partícula del doloroso universo. Ya no consuena, rítmico con los otros dolores del mundo. El enfermo ahora es local, cajonero, inconexo de su cuerpo y de su alma. Es una enfermedad para ulterior publicación tabulada, porcenteada, cuadriculada e ilustrada. Lo malo es que, por lo que veo, el hombre de lo ulterior no llega. Admito sin embargo, Mono que los enfermos mueren hoy con lujo de detalles. Mono opta por colarse en el ascensor. Mientras sube, oye a dos comadres empingorotadas, de sombrero y velo, muy luctuosas: —¿De manera mija que siempre sigue grave? —Ajá! Con esa vida? ¿No es joven, ves? Vive de parranda y de mujeres que ni se diga. —Dejá la bulla, niña. Al fin y al cabo es tu marido. A la tercera parada del flotador el marido de Isabel sale. En el pasillo hay unos cachacos. No reparan en el campesino. Dos señoritas, iguales de vestimenta y de desprecio a las del piso bajo, pasan. Una interroga a la otradesfachatadamente: —¿Qué andará buscando este montuno, niña? —Ando buscando un dotor para un muchachito enfermo, señorita. —¡Hiiii por Dios! Los de aquí cobran muy caro y no han llegado. —Pero es que yo pregunto por médico y no por precio su mercé. La muchacha se sulfura: —Tiene mucho capital, pues; ¿Se trajo toda la finca? —Tengo para comprarle una noche a usted. La finquita la dejé en el pueblo. Las muchachas ríen estrepitosamente. Ignoran cuánto vale un hombre como el que triscan. Las damitas, sin alma viviente, saben del número de horas laboradas, de la idiota verpertina lúbrica y el té tomado en un cuarto malsano dela calle rial de un pueblo crujiente bajo la ínfula de ciudad que quiere darle. La calle dejó de ser la rial para convertirse en la número tal; el café pueblerino, La Luneta, se convirtió en el bar las Ocho Novillas y el pueblo ese, pese a tanto progreso, sigue de pueblo porque su espíritu no mudó; su educación no acreció; su cultura quedó estática y su visión no logró apartarse aún de la hendija del vecino. * 273 * Frente a la violencia Cuando esté habitado el pueblo por gentes como Mono e Isabel será ciudad, manque: las puertas de las casas no tengan chapa con número, los hoteles no sean altísimos; y las residencias no sean campestres. Mono no es sabio. Sencillo escocador, vive con la mente, trabaja con las manos. Piensa, en forma rudimentaria por cierto, que hacer de la existencia una vida, es difícil. No todos viven. Se requiere elevada delicadeza; alma dispuesta y tenaz; mucho adiestramiento. Así comenta la carcajada de las nurses. Mientras reían ellas y burlaban el hombre, a punto de soltar otra barrabasada, ve al Señor en la punta del pasillo. Mira el Señor la escena y sonríe. El no es humillativo. Rico, culto, sano, tuvo el acierto juicioso de no encaramarse sobre las ventajas. —¿Porqué se vino sin pedir compañía? Cuando llegué y me dijeron sus andanzas por un pediatra, se me puso que estaba aquí. ¿Quién le indicó? Venga lo llevo a un centro de consulta popular. Buenas referencias del médico. Nos atenderá en seguida. Pero no se sienta humillado ni se ponga rascapulgas. Si la consulta no le gusta nos salimos y san se acabó. ¿Cómo fue para decirle a la señorita que tenía para una noche? —No me siento humillado. La gente de mi clase no me amarga. Rodando para el sonsultorio oficial, el Señor acepta en su interior: —Decididamente la ciudad no es concha que ausculte el mundo, ni percate la resonancia universal. Nuestras ciudades escuchan todavía el barrio pequeño y resuenan bajo órdenes de gamonal. En el resto del mundo la ciudad se amputó, desde el nacimiento de cultura nueva, el vecindario. No me fío. La inquietud de sentido humano, la multiforme y transida inquietud, dilatada sobre cinco continentes, no resuena en estos contornos callejeros donde se habla apenitas de lo individual cercano. En la consulta de pobres, el matrimonio se descontrola: hay una fila inacabable de seres humanos huesudos, pálidos, famélicos en cuyas facies se encuentran desolación, desesperanza. Hombres con ruana o poncho canteados y niños al brazo. En el zaguán, Isabel cuenta 14 muchachos hincados con la piel de piernas y brazos roja y desollada. Madres hilachosas arrebujando al hijo en seudopañales. Solteras con el hermanito tisiquiento de la mano y otrosí esperando. Los niños de toda edad amontonados ahí, lloran, se aburren, tienen sed. Cansados acalorados, mojan en el piso. Es demasiada gente para un turno médico. La * 274 * Gustavo González Ochoa espera es asesina dela fe. Matadora. Media hora al acecho de un favor gratis, bajo la zozobra de: ¿Me tocará? ¿No alcanzará para mí? Es un purgatorio de largura a cuyo fin ya no se cree en nada ni en nadie. Gentes acudidas a la madrugada para conseguir un turno. Un ficho de turno. En los corredores la escenografía es impresionante, sobrecoge: multitud enfermiza a ojos vistos; hambre macroscópico; ectimas, tiñas, escrófulas chorreantes de saniosidades; mugre, anemia; olor de populacho al natural. Almas acongojadas, asomadas a las miradas escuálidas del desamparo. No obstante: Mono, entre la multitud menesterosa y doliente, se encuentra. Se aproxima a uno de ruana, lampiño, belfo, moreno. El lampiño sostiene en brazos al hijo mustio, de boca abierta, nariz aplastada, ojuelos hundidos, color de sebo las mejillas, gemebundo, perfilado, anhelante entre suspiros superficiales. ¿Y vos de dónde venís, ole? —Del barrio vengo. Hacen tres horas ‘toy-aguardando. Esti-angelito se me va-morir. Mono se asoma a mirar al angelito y se horripila. Dentro de la boca abiertísima del angelito, una cosa denegrida, reseca como una almojábana, cubierta por un manto blanco-gris de fondo oscuro, espesa, espantosa, hace de lengua. —¿Y qué es lo que tiene, vos? —¿Yo que voy-a saber? Hace días me mandan venir quizque p’-hidratalo y-a lo que voy a coger turno, si-acaba la consulta. —Pero vos no sos de aquí —¡Eh! ¡Qué va! Yo soy de los acoquinaos por la chusma. ¡Quién oyera el relato! A voz en cuello, estentóreamente, con vesania de hambre, de politiquero imbécil, de humillado; como exhortación apasionada de Semana Santa, en quejumbre hilvanada y reclamante, el lampiño cuenta sus miserias. Habla de los endemoniados que saquearon y robaron sus haberes. Refiere como, ante el denuncio en mesas autorizadas, con los nombres, las señas y las moradas de los miserables, la autoridad no movió paja. No la movió y rió en sus barbas (¿En cuáles?). —Vos, lampiño no sos del partido adecuado. ¿Pa’ qué reclamates? —Me quedé-´n l´-istricia más grande. Sin hijas, que se las llevaron a l’-anca. Y- ahora aquí, plañiendo por un vil remedio pa’l único hijo que me queda. Y-eso porque nació después, el otro-día. Que si hubiera-‘stao vivo también lo muelen. ¡Demás! * 275 * Frente a la violencia —¿Vos siempre serás algo politiquero, cuando te hicieron esa, no? —¡Qué va de politiquiante! En cada eleición iba con los otros. Nos montaban en un camión, nos daban harto trago y nos hechan a gritar abaju-y viva. Uno tan jodío ¿Qué política va-tener; di-‘onde la saca; quien se l’-enseña? Del partidu-‘e mi taita soy y-así me criaron. ¿Qué culpa tengo yo? Los qui-acabaron con mi jamilia eran del otro partido porque los papaes eran. El lampiño con el hijo reseco al brazo se entusiasma. Abandona el turno tres horas conservado. Tres horas silenciosas, parado, remudando pies. Integra la melancolía doliente de la espera con el moribundo cargado, estalla a la primera palabra de Mono. Y el hombre lanza a los turnos circunvecinos cuanto laceraba sepultamente su melancólico corazón. Habló. Habló… El Señor, durante la perorata del exmontañero, repasa con la vista la cáfila de los sempiternamente desposeídos. Legiones sin bienes muebles ni inmuebles, semovientes ni dinero. Flotan en el mundo a merced de lo que caiga. En el mundo, alardoso de justicia y de fraternidad; saturado, lilterariamente de las obras de misericordia; de las corporales y de las espirituales, que son siete de cada una. Saturado de las 14 el labio superficial…Porque habla la gente desde el labio y no desde el corazón. ¡Oh! la muchedumbre económicamente inválida. Abandonada, porque la sensibilidad del estado se mantuvo ausente del estatus pecuniario del pueblo. Alzas de jornales y de prestaciones hasta límites comprometedores para empresa, lanzados fueron y se mantienen con espíritu de halago, no con intención de servicio. Más: leyes que garanticen la participación del siervo en las utilidades; la correcta aplicación del salario familiar; formas viables de matriarcado en ciertos hogares; reforma agraria vital, defensiva como corresponde a modernas concepciones estatales; salarios en función social, ni siquiera hirieron la cacareada devoción del legislador colombiano. El estado ignora la verdad emitida por Mono la otra noche: Pobreza no es cuestión de dinero. El pueblo no se culturiza; no se prepara al hombre para el eficiente trabajo; carecemos de orientación vocacional. No hay estabilidad; ni sentido de responsabilidad intuído por colegios y universidad; desconoce el hombre popular el sentido social de la familia y su alcance; ignora que cada hijo tiene un futuro y debe adiestrársele. ¿Cómo no ha de ser pobre, desposeída, inculta la muchedumbre colombiana, sin nada de ello; llena de parásitos, alcoholizada, * 276 * Gustavo González Ochoa desorientada por el cerrerismo? El hombre de Colombia adquiere libertad pero ignora servirse de ella. No sabe usarla. Mono se aparta del deshidratado para averiguar: —¿En qué piensa? Señor. Lo veo como preocupado. —Pienso en lo que puede hacer en la plaza el dinerillo, Mono. —¿Cuál dinerillo? —El sobrante de jornales en casa. El dinero topa en la plaza con proteínas caras, grasas prohibitivas. ¿Qué hace entonces el centavito en el mercado? Compra lo que hay baratico. Sencillamente: se somete. Optan a la línea de menor resistencia: yucas similares; ínfima categoría de granos; panela oscura, cacao con harina. Como quien habla del hambre. De la desnutrición con el hospital copado y el enfermo fuera del lecho. El hambre respaldado por la ignorancia. Por la impericia laboral. ¿Cómo no se amotina la gente nacional si voltea sin fin en el leviatán del abandono? ¡Mire que enjambre de hambreados! Saturación y sobresaturación de consultorios gratis y particulares; de salacunas y gotas de leche, tanto como de centros de acción privada. —Así, Señor es la verdad. Con cinco o diez pesos que gana o con doce que fueran, el hombre nacional y sus hijos, alcanzan a vivir malamente. —Los adinerados y privilegiados del país suponen, con chinesca indiferencia, que el pueblo puede indefinidamente aguantar hambre; dejar sus necesidades primarias insatisfechas de por vida y para la historia. Imponemos a los desharrapados, densa vocación de mártires pero ignoramos el súcubo que crece a la sombra de sus jardines; a la vera de sus capitales férreamente custodiados. Férreamente escondidos. —¿A quiénes dice: casta privilegiada, Señor? Ah bueno entender eso bien. —Por ahora, Mono, en los cuatro puntos cardinales, los anónimos, incontables desde la cuna misma de la humanidad, doloridos por el humilloso sentir de la negación, forjan con el pánfilo escozor del miserable, avalancha atronadora que desconcierta y amenaza trastrocar el mundo de jardín de delicias para poquitos y muladar al alcance de mayorías, en habitación de sosiego y taller de labores para todos. —¿Incluidos los del ominoso turno para el hijo medio muerto? —Traigan al deshidratado. A ver, el deshidratado, clama por fin una damisela, asomando tras la mampara de la consulta. Corredor adelante, el lampiño sigue a la señorita, acunando al niño. Mas su corazón y mentalidad están fuera de la tragedia biológica, vivida en su regazo; * 277 * Frente a la violencia están aferrados al caos personal; a la frustración del porvenir elaborada sobre la frustración del pretérito. Anda. Y sin embargo, alma y ojos quedan en las filas para preguntar a Mono: —¿Y vusté también es del partido mío? —Yo… no. Yo apenitas soy cualquier colombiano. —Me gustó, Mono. Usted tiene sus paradas. ¿Apenas colombiano, como yo? ¿Qué tal si lo oyeran los vividores natos, innatos y prognatos, sostenedores dela algarabía? El chaparrón verborrágico, sociológico, democrático en este país, Mono, tan solo es pasional; emotivo. La palabra salta con el más mínimo fermento. Pantoclasta, demoledora, terrífica. Después, repartidos los gajes, nada ocurre sino la continuidad del abandono anterior. En lo único que el país nuestro no es discontinuo es en pobreza y en incultura. Vuelve Isabel. Le acompaña el practicante o curandero, amigo del Señor quien explica: No es cosa mayor. Gripita fuerte. Niño sano. Bien tenido. Bonito niño. ¿Lo vacunamos de una vez? En las orejas de los padres y en las del amigo ciudadano resuenan ecoicamente los diagnósticos del ambiente: colerín, el deshidratado, tuberculosos, gripita, ¿lo vacunamos? Gritados en pleno corredor para informe del público. —Di, inquiere Isabel a su marido: ¿Aquí no hay secreto profesional? ¿Los de gratis no gozan de él? —Nosotros nos estamos acostumbrando a ser funcionarios, murmulla el práctico a oídos del amigo. Mono y compañía son retenidos en casa, en la ciudad. La esposa del Señor insta y convence: —Seriamente, Mono; no pierden nada quedándose unos días. ¿Cuánto hace que no descansa? ………………………………………….. No piense en eso, Isabel. Ni de chanza. No finjo. Hablo con el corazón en la mano para invitarles. Como acostumbro. Quédense con seguridad de alegrarnos. El marido corrobora la invitación: —Sí, nos seduce estar con ustedes. De no ser un placer callaríamos. * 278 * Gustavo González Ochoa Mono con los ojos interroga a su mujer. Ella hace señales afirmativas. Como solo comentario dice: —El médico de mi pueblo tiene razón. ¡Abajo los remedios y viva la alegría! —Debe ser hombre culto el médico del pueblo, apunta la Señora. —Culto y de profundo corazón. Se está anulando. Si viviera en la ciudad iría lejos. Es clínico sagaz. Lástima que viva en ese rincón. —No llame a mi pueblo rincón, Señor. Es pueblito alegre, bonito y sencillo. Vivimos ahí muy bien. —Tiene razón, Isabel. Creo que Colombia no valorizó aún sus pueblos. Son la verdadera patria. Alegre… alegre… Lo difícil es tener alegría. —Para tenerla hay que “poder tenerla”. Por ello medicamento de mi médico no cuadra a todos. Pocos están conformados para alegrar su alma. —Poder tenerla… Muy lindo, Isabel. Poder tenerla… —Enseñanza de la vida misma, Señora. Lo aprendí mirando ami Mono y teniéndole. Contemplando a mi hijo y siendo madre. ¿No cree, señora que la única fuente de alegría es la misma vida? —Así es. Apoya sonriente el Señor. Una vez, refiere Mono, pasó por el Encanto un viajante. Muy señorón. Conversaba con Mayordomo la mar de cosas. Era como loquito; le vi hablar solo. A veces soltaba versos y creo que no eran aprendidos. Se quedó dos noches. A la madrugada, parado en el corredor, serio, miraba el campo con ojos como linternas. A la segunda noche le dije: ¿Está desvelado, mi don? —No. Me gusta mirar las estrellas. Todo lo que desconocemos nos llama desde allá. Nos solicitan los mundos dispersos; nos dan arrebato de eternidad. Cuanto nos es negado por la gente y por la vida nos es ofrecido desde su luz. Las estrellas nos imponen pensamiento de universo. Isabel, baja la voz, mimoso el gesto, delicada la intención, musita: —¡Mono bobo… bobito! El bobito continúa: —¿No te tocó oír la noche que el pueblo creyó que una estrella grande, la más grande se caía? La gente no quiso quedarse en la casa. Esperó el desastre en la calle, rezando. Callado la boca y haciéndome el bandejo me acerqué a donde el médico hacía coro. Dijo él muchas cosas enrevesadas de años y de luz; de miles de soles; de no se cuál mecánica que los maneja; de estrellas inmensísimas, tan lejas * 279 * Frente a la violencia que ni se ven. No me puedo acordar de todo lo que habló, pero no se me olvida lo que dijo a lo último a otro vecino poniéndole la mano en el hombro: —No tenga miedo. La grande estrella no caerá. Las estrellas no están hechas para juguete ni para asustar beatas. No tenga miedo de las estrellas. Son suficientemente grandes como para no temerles. Tenga miedo del alma de una mujer que le prometa eternidad. Los ojos y el alma están hechos en la mujer para aprisionar. Tema a esa prisión… * 280 * Gustavo González Ochoa h La Señora no halló inconveniente en acompañar a Isabel a los comercios, a los teatros, a los salones donde concurre la aristocracia para tomar un té, jugar, conversar. El señor, idem. Llevó a Mono a cine. Anduvieron juntos por bancos y comercio. Hasta la bolsa en cuyas oficinas las acciones crecen y se desinflan a instancias de los intereses burgueses, visitaron juntos. Refirióle haber recibido dineros de un tal Zoilo, enviados de una sacristía. —¿Qué hago con él Mono? —¿Por qué no me había contado? El dinero es suyo. Yo le avisé que le vendieron ganado. ¿Lo recobra ahora? ¡Perfecto! —Ya yo había tomado ese dinero. Me apenaría oír decir, por mí, que los ricos son empedernidos de alma. —Eso depende, Señor. —¿De qué? Explique a ver. – Cosa por cosa, Señor. Cada una es distinta. ¿Me da permiso de ponerle un por ejemplo? —Claro. Póngalo. —¿Y si va y me enredo? —Mejor. Enrédese harto. Ahí le ayudamos. Estaban en un cafetín del arrabal. La salonera, niñita, pequeñita, les miraba sin entender por qué tan lindos señor y campesino andaban juntos sin ser miércoles. —Oiga, Señor: ¿El médico de mi pueblo es mejor o peor que los de aquí? ¿La violencia, peor que la guerra? ¿El pueblo, mejor que la ciudad? A según. Hablemos del médico para todo lo suyo no sea violencia y partidos. La dependencia está en lo que se exija al médico. Mucha elegancia; trebejos blancos y azules; la * 281 * Frente a la violencia mar de señoritas ayudando en los consultorios; el papel prevenido para apuntarle a uno todo. Muy distinguido él y brillante y almidonado el delantal. Con biblioteca, lee revistas; cada rato aprende harto. Los clientes y las clientas, elegantes. Cada poco va el médico a Europa, a estudiar, como si la vida le durara 800 años. En eso son mejores los de aquí que los del pueblo, vestidos de alpargatas. El médico del campo no pasa de ponchera, tres libros o cuatro; aparatos, no le alcanza para comprar. Allá el club es en el alar o en el atrio. El de mi pueblo es reconcentrado, nada sociable. La clientela somos patojos que ni hablar sabemos. ¿Le embromo con la cantaleta, Señor? —Me encanta. No se embolata nada. Siga. —La diferencia está en que los médicos de aquí estudian libros y los de allá estudian hombres. Los de la ciudad sacan una enfermedad bien estudiada y leída y se la chantan al enfermo. Los del pueblo no sabrán cuál mal es el del enfermo. Pero saben muy bien cómo es el paciente para la enfermedad. Me da pena y hasta será una chambonada, pero voy a decir una cosa: todos los tísicos no son tan sólo tísicos, como si antes no hubieran sido gente; como si ya no fueran gente. Y así. Ud. lo dice muy bien. Me dolió cuando la señorita gritó: —A ver, el deshidratado, traigan al deshidratado. —¿Qué quiere decir eso, Señor? El lampiño manejaba lo más de fácil la palabrota. El deshidratado por aquí y por allá. Es para hidratarlo. Y dele con el hidratado… —Pues quiere decir reseco, exprimido, escurrido. Sin agua. —¡Ah! Pues no se cómo será . Pero vi que tenían todo apuntado para los resecos. Apuntado con letra de molde. Se ve que los exprimidos no son diferentes, sino meramente escurridos. Es sencillo: miran el apunte y hacen lo que dice ahí. —Calcule: el victimado tres horas de pies, sin que nadie echara ojo al niño. En casa, la víspera entera y la noche sin atención. No. No hay vida en formación, niño para recetar ni madre que lo pariera, ni angustioso dolor de almita frente al vacío del no ser. Tengo razón, Mono cuando hablo de abandono del pueblo colombiano. —El médico de mi pueblo ve al hombre. Sabe que el tísico y el reseco tienen vida y ambiciones; inquietudes, dudas y creencias; odio y amor. Finca casa y cosas. Esperanza de futuro. Sabe que tienen o quieren tener o se duelen de haber tenido una familia. * 282 * Gustavo González Ochoa —Todo eso gravita, incide – es el término médico– sobre la enfermedad si no hay quien le inspeccione y sofrene y ponga en su punto frente al proceso patológico. Me quedo de nuevo pensativo con lo del abandono. Ahora me digo: pobreza no radica propiamente en no tener; más bien en la convicción del carecer; o en miedo de agotar el tesoro; o en incapacidad de allegar… Así sucede en medicina, como en cualquier arte u oficio: se es según se tenga el alma. La salonera, oyéndoles predicar, les juzga metidos en camisa de once varas; chiflados. Lo cierto es que, sin orden previa de: “otra tanda” va y sirve dos copas. No hay remedio, pues; el Señor ejemplariza, Mono corre también su vidrio. —Bloques de trabajadores deficientes en toda rama. Móviles por tanto, ilusos y fugitivos el aliciente de mejor jornal, jamás verdaderamente realizado; pues el mejor jornal lo otorga solamente la calidad del trabajo, la densidad de labor. Se van tras el mítico señuelo de mejores condiciones. —Ni será solamente cosa de paga, Señor. Muchos es que son así de nacimiento. Si. contitucionales. Personal andariego, signo funesto de incultura, de deseducación. Faltos de aprendizaje; horros de adiestramiento, no se apegan a la labor frente a la cual la vida les coloca, que hubiera de serles grata y de la cual a la larga o a la corta, debieran derivar tecnicismo que les permitiera, él si, exigir mayor remuneración. Desgraciadamente, trabajadores y peones desconocen su oficio. Ni le dan una brizna de importancia. Tremenda carencia del sentido de responsabilidad. El obrero industrial, imanado por la carantoña ciudadana, se aferra un poco más. Pero: ¿Domina su oficio? El labrador, más aneducado que el urbano; sin arraigo alguno a nada; ancestralmente cosmopolita, ¿Por qué iba a adherirse al terruño? Todas esas son condiciones que favorecen el motín, la anarquía, el desorden, el atrevimiento. —¿No ve, Señor? La violencia satisface la tendencia que todos llevamos dentro, de irnos para otra parte. —Claro: ilusión de bobos, la fácil adquisición de dinero, la aventura, el trajín de nueva tierra. Tanto más cuanto lo instintivo, lo que nos llega desde la herencia, es más premioso, menos retenido por el juicio. —Acépteme un traguito, Señor. Quizás no volvamos a sentarnos juntos en un café. * 283 * Frente a la violencia —¿Por qué no, hombre? —¡Ah! Pues me voy. ¿Cuándo volveré a ver a ustedes? Mientras sirven el traguito, el examo continúa: todo ello es individual. En lo global, las condiciones son atroces. Inhóspito el campo a causa de la plaga, de la soledad, falto de la más rudimentaria comodidad. Campos sin reales vías de comunicación. Sin técnica ni abonos. Insuperada la etapa de cosechas agotadas por la sequía. Con el robo graneado, sin vigilancia… enfermizo… La muchacha trae, no dos, sino tres traguitos de anís. Los varones empinan sendos. Ella el tercero. El señor la mira al trasluz del cristal y sonríe. Mono la mira de frente y le espeta: —¿Se va a emborrachar? Emborráchese pues. Sus ojos están tristones. ¿Tendrá penas? ¿Tiene hijos? Beba hoy y júreles educarlos como hombres enterizos. Pues sí, amigo Mono. Todo sin contar la colmena de acaparadores, dictadores de los precios. Absurdos impuestos para el campo, que además carece de crédito racional. Fletes prohibitivos y monopolio de vías. El campo sin luz, sin deporte, sin un bar donde pasar un rato. Inhabitable, como la barriada a causa del hacinamiento. Con el menudo haber y el dudoso sembradío a disposición del merodeo de los vivos. El técnico nacional apachurrado por la competencia del extranjero, casi nunca tan experto como se cree. Callan. El calor empieza a fugarse a compás del día. La meseríta, atendidos otros parroquianos, reaparece por de su cuenta con tres copetines más. Beben y callan. De golpe Mono rompe la taciturna queda diciendo: —Sí,Señor. Abandonados. Pero es que somos muy pendejos. Todavía tengo en la mollera lo de los médicos. ¿Se acuerda en lo que íbamos? En si se dolían los pacientes de haber tenido familia. O si se trata de un paupérrimo metido en la hondura tenebrosa. ¿No vió cómo nos preguntó a nosotros por los marranos, por los huevos y si era yo el ventero? ¿Mucha niñería? Señor. —Ninguna. Bien pueda seguir, semicatedrático. Yo también oí decir el médico, en la botica, que la enfermedad es peor en la miseria. El médico de mi pueblo busca el mal cuando sabe quien es el hombre. Lo busca hasta que lo adivina, con cariño pero con cabeza dura. Es mejor el * 284 * Gustavo González Ochoa médico de mi pueblo en los remedios. Cuando murió mi cuñado él estaba en casa de la tendera. Recetaba a la niña. ¡Qué fiebre, oiga! Y tosía. Ya no podía de la tos. Roja como un tizón. ¿Cree que le recetó harto? No. ¡Qué va! Pastillitas y muñecas. Opinó que las plagas son según se tenga el espíritu. Espíritu alegre. Olvidar las penas. Andar sin miedos curan más males que toda droga. El Señor, valorando en la fantasía las cosas de la medicina, bajo el decir nada embarazado de Mono, ordena repetir la tanda. La mucamita reincide y se atreve: acerca silla a la del campesino y siéntase junto. Él, cumplido el alcohólico deber, se empecina: —Pero vea aquí: baulaos de remedios para la gripa y para el reseco. ¿El niño? ¡Qué niño muerto! Turnos larguísimos. Horas de espera; después: vuelva mañana. ¿Quién sonríe en esas filas? Los manejadores ignoran que las colas se forman con moribundos de carne y hueso como nosotros. —Tiene razón. De carne y hueso, como ellos. Mañana puede ser nuestro turno de morir. —La gente embutida en el dolor; cochambrosa por la pobreza y agravada; vergonzante y tímida, hace mucha gracia no cayendo muerta ahí mismo. Le voy a decir otra cosa… —Dígala, pero ande con calma. Recuerde el consejo de su médico la noche de la estrella. Si se emborracha, se le enfurrusca Isabel. La meserilla es convidada de piedra. Los ojos de los dos amigos brillan, sonríen algo más de lo justo; han palidecido; los cuerpos inclinados hacia cada otro, más próximos de lo necesario. —No crea, Señor. Isabel es montañera pero más educada que muchas. La otra cosa no sale de labios del montañero. Ambos siguen bebiendo traguitos no tal por menor. La púber que les atiende, hace las eses de ida y vuelta con el charol. A la tarde, el Señor, discretamente paga. Toma al amigo del brazo y se retiran. Alegres, sienten ligeritos los pies. Se creen parrandistas de coturno, pero ni uno ni otro eleva la palabra más de lo acostumbrado. Uno sueña con futuros de utilidad dedicados al bien común. Otro con hacer de Isabel reina de un emporio, también útil al común, que hace años mira pertinaz. Cruzando el parque reparan las niñeras que trajeron los bebés a recibir el aire. * 285 * Frente a la violencia Los niños corretean o juegan con arena, sin ocuparse más que de sí mismos. Ellas otean el contorno… esperan… Solo piensan en quien no les cumplió la cita. Es medioscuro. Las bombillas que iluminan las torres cuadrangulares y el frontispicio romano y precioso de la iglesia nueva, ya fueron encendidas. Dentro de la iglesia, pulido recogimiento empieza a extenderse de las naves a la calle. El arbolado mantiene quieto su follaje. De frente a los amigos, el sol hacie buen lapso se hundió, celajes rojo-perla vigilan el filo de la montaña. La salonera, cuando los amigos se retiraron, asoma a la puerta del tenducho, siguió las siluetas de los hombres… El cuerpo de la salonera vacila ampliamente y pide apoyo a la jamba. Luego entra… Sus ojos lleva lacrimosos. Sus labios entonan compungidamente: Pobre mi niño, Sin brazos de madre… * 286 * Gustavo González Ochoa h El Señor puede, al fin, dedicar un rato al repaso periodístico. Desde el abandono de El Encanto, los diarios no encuentran un momento para sus manos. Yacen apilados a la orilla de la mesa. Hace días pidió a la Señora marcar con rojo las noticias atinentes a la grave cuestión social. O de orden público, como algunos las llaman. El pesimismo del Señor acrece con la lectura. Las nuevas no pueden ser más catastróficas ni más reiteradas. Medita el lector conturbado, apocado el ánimo. “Neiva 17. La alegría navideña se ha visto enturbiada en el municipio de Colombia por la delicada situación que allí existe como consecuencia de la acción de los bandoleros. Efectivamente: fuera de los asesinatos de que dimos cuenta el domingo en ese municipio se ha perpetrado nueve crímenes por sujetos que vienen sembrando el terror en la región, utilizando uniformes militares. Según los informes que se tienen, en esa población el lunes pasado los bandoleros asesinaron a María de los A. Cruz, Benedicto Esquivel, Jesús Esquivel, Firies García, estos dos últimos niños de pocos años” Cultura de espelunca. Niños sacrificados en aras de la ferocidad vil de viles bandoleros. Ningún contenido político puede haber en el infanticidio. ¿Será profilaxia contra la pobre población, en un país de once millones de habitantes con cabida para 80? Es el odio; mutua execración; guerra de nervios; empecinamiento político… “Bogotá. Informaciones recibidas en la noche de hoy en esta ciudad dan cuenta de que 28 personas perecieron y resultaron heridas durante un ataque de bandoleros, registrado en San Andrés, corregimiento del municipio huilense de Tello. Se sabe que las víctimas pertenecen a los dos partidos políticos”. * 287 * Frente a la violencia La chusma perdió el móvil. La hilación política. Ahora corre presurosa impelida contra el país total. Ya no hay interés en descuartizar a la facción. Lo importante es la anarquía. Tras ella… “A las cuatro y media de la madrugada de ayer una cuadrilla de cuarenta bandoleros atacó la hacienda la Mandiolita en el corregimiento de Padilla del municipio de Corinto, de propiedad de Señor Harol Bohmer. En el asalto fue asesinado el ciudadano Segundo Barbosa, la esposa de este Dolores Solano y una empleada de servicio de nombre Ernestina Cobo”. El estilo y la sintaxis no pueden ser típicamente periodísticos. Por lo demás: ¿A qué conduce la muerte de la sirvienta? Intención típica ladrona. Tapar huellas. No dejar vestigio. La casta perdularia se desorbita. Degenera en crímenes brutos. “… el cual radica, como lo constataron los visitantes de Puerto Berrío y como lo oyeron de personas del pueblo en la impunidad. Existe la generalizada certidumbre de que no se castiga con ejemplaridad y de que se toleran determinados hechos para amparar a determinados autores. Esto no resulta sorpresivo aunque si sorprendente, pues a raíz del cobarde asesinato del doctor Felipe hoyos y precisamente para protestar por él, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, en mensaje al señor Presidente de la República y la Sociedad Antioqueña de Ganaderos, en comunicación al Congreso nacional pusieron de presente que determinadas autoridades encargadas de proteger a los asociados en su vida y en sus bienes, convivían, para así decirlo, con antisociales reconocidos y desoían y desatendían al angustioso e incesante clamor de los denunciantes”. Si, medita el Señor: hay mucho de descuido por parte de las autoridades, en esto de violencia. Bien decía Mono. Si la autoridad les alcahuetea, ¿Cómo no aprovecharían los salteadores la ocasión? Suman la alcahuetería a las causas del desvío y la chusma se hace más artera, más cruel, más extensa. Determinadas autoridades… determinados autores. Desoían, convivían. Iguales los pequeños y los altos. Sin responsabilidad. Baldos para conocer y mucho más para ponderar el compromiso con la patria. Porque estos proyectos de hombres, usufructuarios de las directivas de Colombia, son insubstanciales. Ignoran el compromiso o siquiera que puedan contraer o hubiesen contraído alguno, pero se desalan tras prebenda. ¿Por qué cohonestan las autoridades el bandolerismo? Pregunta bien inocente por cierto. * 288 * Gustavo González Ochoa “Un portavoz oficial dijo que hoy entrarán en vigencia las drásticas medidas para reprimir los actos de violencia, motivados especialmente por asuntos partidistas. La medida entra en vigencia cuando algunos grupos políticos se preparan para realizar en Bogotá y en otros lugares del país, actos que puedan alterar la tranquilidad”. ¡Asuntos…! Muchos asuntos partidistas… ¿Cuáles asuntos fuera de la repartición del presupuesto? ¿Sobre cuál filosofía ni sociología sentarían los partidos sus asuntos? Asuntos. ¡Vaya asuntos! Y los grupos políticos preparándose para realizar actos, en la capital y en otros lugares, que puedan alterar la tranquilidad. La política todavía carajeando sobre sus asuntos y alterando. Cuando la chusma ya no le cree. La chusma es ahora ladrona, vengativa, salteadora de caminos y lleva como meta el pensamiento borroso, difuminado porque queda grande a su mentalidad, del poder. “El viernes 26 del presente fue asaltada la casa del campesino agricultor Antonio Mora por un grupo de forajidos. En el asalto fueron asesinadas las siguientes personas: Ana C. de Rodríguez, 25 años; José Isaac Guerrero, 30 años; y los niños Luis Rodríguez, deun año, y Carlos Arturo Guerrero, de diezmeses”. —Sin duda alguna los chicos de un año y menos constituyen peligro inminente de derrota política. De frustración de asuntos. De ambición de sueldos. ¿Qué opinana, pues, ante los cadáveres de inocentes infantes masacrados, los azuzadores de la chusmería? ¡No opinan! Opinar es riesgoso aunque Colombia la anestesia la opinión. Los mantenedores siguen yéndose para misa, llamándose cristianos y dando buen ejemplo. ¡Ejemplaricen, pues! “En cuanto comunismo, manifestó el padre Gaitán que en el sur del Tolima existe desde hace diez años… y emplean la violencia con el fin de hacerse a más terreno. También manifestó el miembro de la comisión que hay alrededor de doce mil niñas de 12 a 16 años de edad dadas a la prostitución”. ¡Si que somos bien cándidos en este país! Hablamos de comunismo porque cuatro pelagatos se insubordinan y dedican a robar y a imponer cinco o seis politiqueantes. Los capitanes Nigua, Chispas, Chagualo y demás ralea no tienen alcances para sumirse en el comunismo. Suponerles manejados desde Rusia o por agentes internacionales, es creer a estos sumamente infantiles. Mis capitanes criollos, los jefes de la chusma van tras el bien ajeno. Los autores intelectuales miran algo para el gobierno y mis capitancitos también, mira criollescamente. Pero no llegan * 289 * Frente a la violencia a otear en función comunista. El comunismo es doctrina y filosofía. Si acertó o dejó de acertar donde lo inventaron, nada tiene de ver en contra de su contenido conceptual. Si fracasó, quiere que los hombrecillos llamados a imponerlo, fueron inferiores a su destino. Mis capitanes Nigua, Caracolina, y demás, liberados hoy de las directivas angurriosas y teorizantes, miran en función de anarquismo. No creamos al comunismo imbécil porque no queramos dejar comunizar al país. Qué comunistas ni qué chócolos van a ser los capi criollos. Su inteligencia solo les alcanza para la degollina y para la horca. ¿Cuál resultado el de Castro en Cuba? ¡Fusilados! De ahí no pasará porque su guapeza y vigor no son cerebrales. Son del simpático. Trabaja con el simpático. En comunismo lo difícil no es la teoría. Lo difícil es la ejecución. Por eso resulta en dictadura; en desorden. En embolismo. Aquí no entienden la teoría, oida entre gallos y media noche incluso por quienes fueron amaestrados en la estepa; el desorden, el embolismo se hacen viles. Niguas y Chagualos. “Cuatro individuos perpetraron anoche un asalto en Caldas del cual salió ilesa…” “Atacado y ultimado el pagador de Obras Públicas del Departamento”. “Poco antes de las seis de la tarde se dirigían a la finca antes mencionada los agricultores Luis Calimba, Moisés Paspur, Efraín Puelante. Intempestivamente fueron abordados por dos sujetos desconocidos, los cuales provistos de revólver y sin decir palabra alguna les hicieron dos disparos a consecuencia de los cuales el campesino Calimba…”. “Los asesinos requirieron las ropas del occiso sustrayendo la suma de ciento cincuenta pesos en efectivo…”. “El lunes, en las horas de la tarde una cuadrilla de sujetos desconocidos, provistos de revólveres y machetes asaltó la hacienda de propiedad de Fortunato Montoya. La acción de los desconocidos dejó un saldo de un muerto: el mayordomo Gonzalo Mercheros”. “Del vecino municipio de Montenegro se informa que la alcaldía investiga el asesinato del señor Carlos Cardona, liquidado de varios disparos cuando se dirigía por la vereda de La Floresta”. “En las barbas de la autoridad del Puerto está un cartel de bandoleros”. ¡No solamente en sus barbas! Los dejarían subir a ellas. Las autoridades les dejarían trepar hasta sus ojos, cuyas niñas parecen ser. * 290 * Gustavo González Ochoa “Ayer entre Rionegro y La Ceja. Disfrazados de policía, lograron su cometido. (Atraco por 8.000)”. Debo mantener el pensamiento: la cuestión ya no es de ideas. Mejor: de política, pues de aquellas nunca lo fue. “43.000 niños sin escuela en Antioquia. El Secretario de Educación presenta la dramática situación en carta al Gobernador”. ¿Dramática? Muy hermoso. ¿Por qué no dicen lo justo? La situación de abandono. ¿Cómo mataremos la violencia si no cultivamos almas? “De 42 puñaladas fueron ultimados anoche dentro de la hacienda la Samaria, en la población de Timba, los esposos Misael Villamarín y Resurrección Calderón”. “Cinco muertos y cinco heridos en asalto al matadero e Pijao, por cuadrilla de diez sujetos uniformados y armados de fusiles”. “Los antisociales que operan en la región de Berrío se encaminaron a la hacienda de don Antonio Arismendi, lo amarraron fuertemente a un árbol y le dijeron que para escapar con vida debería entregarles mil pesos en dinero contante y sonante”. De un sopapo, sin más ni qué, enérgicamente, el Señor arroja el montón de periódicos a la basura. ¡No se puede vivir en Colombia! Pero debemos vivirla porque si la abandonásemos, la perderíamos. ¡Es demasiado linda para entregarla a los imbéciles atrevidos! Lo amarraron como la Chaguala. ¡Pero qué misericordiosos! Le vendieron la Vida. Zoilo no admite componendas. Es radical. Así debiera ser el gobierno: ¡Ladrón cogido a la cárcel de por vida! El campo es propicio a la acción de la cáfila en toda la extensión de América Latina. En Colombia, más, por demasiado extensa, concluye el Señor recluido en su estudio. Colombia es territorio demasiado extendido con ciudades a medidas en las regiones pinas. En las comarcas montañosas. Los conquistadores se asentaron en las altas selvas dejando prácticamente deshabitada la geografía llanera. Inconscientemente –o tal vez adrede– el hombre escogió, a lo largo de la historia, para morada, los suelos más rápida y fácilmente comunicados con el mundo. La vía acuática del Magdalena, inaugurada por el abogado granadino, correspondía, no solo a este desiderátum, sino a varios más. * 291 * Frente a la violencia Descender de los Andes, del frío cordillerano al gran río y por él al Caribe, equivalía a estar con la mayor rapidez, entonces posible, cerca a Europa. Las otras rutas, las practicables desde la llanura, conducían al Atlántico, demasiado al oriente, muy más lejos del viejo, moderno mundo de su época. Las alturas, con su clima templado ofrecen al morador vida fácil, más acorde con la blandura estacional de su continente patrio. Tierras buenas eran mesetas. Libres de la plaga intolerable de los bajíos. La Patria creció mediterránea, lejos de la costa, huída del centro cultural extranjero; sepulta en plena cordillera. No obstante, con fácil salida al mar; el fácil emerger aprovechando el río. Quién sabe si el hecho de adentrarse hasta el corazón de altos, tradujo temor, deseo del conquistador de alejarse de afuereñas intromisiones, depredaciones, conatos de invasión… Cada uno de los andariegos de la selva buscaba para sí y para su grupo, nuevo país. La conquista fue desarticulada, inarmónica, personal. ¿Cómo controlar a jefecillos y jefes desde tan enorme distancia? Solo así, dentro de lo desarticulado, se explica la multitud de crímenes sin objeto: la muerte de Robledo, p. ej. y todos los feos sacrificios de vidas a cuyo aprecio surgieron los indoamericanos. Fue la posterior decisión del supremo gobierno peninsular, desconocedor nato del suelo americano, la que configuró patrias y aglutinó, política y administrativamente, esfuerzos inconexos. Aterrado por la previa lectura de historias de cafrería, de masacre, robos, venganza, odio, nauseabundo politiquear, miserias y necesidad (más de tres millones de personas viven en Colombia de la beneficencia, leyó por ahí en otro periódico), el Señor permanece en su escritorio, frente a sus libros y recuerdos, tanto tiempo que la esposa y visita dudan si estará enfermo. La Señora le conoce y respeta. Le deja y él, imperturbable, sin desarticular el rodaje de las ajenas vidas permanece recluido. Piensa en la contextura de la tierra: hondonadas, pequeños valles aledaños a las vías; llanos, cañadas, desfiladeros, selva, taludes, aguas temibles, todo favorece increíblemente y mantiene la barbarie, la rebeldía, lo extralegal. La maraña selvática, el bosque inesculcado sirven de guarida al fuera de ley , de confín al perseguidor, de barrera casi inexpugnable al investigador y a la pesquisa, acaso por vez primera enfrentadas al solemne océano vegetal. * 292 * Gustavo González Ochoa Conocedor perspicaz del medio, caminador consumado, diestro andador nocturno, es natural para el montaraz sortear, evitar y desorientar la persecución miliciana de bisoños rolitos mal alimentados, sabedores teóricos del ambiente, medio entrenados para la marcha en los patios del cuartel y en infantiles excursiones yuxtaciudadanas. La inmensidad de las regiones con indescifrables recovecos ni sospechados en el escritorio soldadesco en el que se planean las comisiones, contribuye al éxito del perdonavidas. El recluta entra al monte sin entusiasmo, sino la obligación impuesta a baladros, impuesta por la odiosa, detestable voz militar, que acepta a regaña dientes. Anda el soldadito con un sombrero y vestimenta incómodos, insufribles bajo el tórrido sol tropical. Al militarcillo inferior nada le urge fuera del mandato superior cuya razón de ser, si es que alguna posee, no se le ocurre. El soldaducho va para el monte mandado a perseguir la gente de su clase y casta; a su hermano de fatigas. Pues en este país la ley es para el inválido a quien ni arropa la componenda ni es suficiente el dinero. Y mientras suda la gorda y amarga, de vericueto en vericueto reflexiona: —Para pelear, perseguir o sacrificar a mi hermano, no quiero milicia. De este modo, la tropa no pasa de excursiones sin fortuna, nunca lanzadas a acción de fondo. El perdulario, por el contrario, hace de su condición oficio e ideal. Hoy no la hay tan pingüe en la nación. Pone el salteador el alma; pone el ímpetu. Se connaturaliza con la rebeldía. El Señor pide una taza de té a la misma señoritinga, su meserade cuando Mono le visitó; quien aprovecha la ocasión para ingerirse en la biblioteca. —¿Está enfermo, Señor? ¿Tiene jaqueca, o qué? —No. No estoy enfermo. Estoy despavorido. —¿Pide tinto para espantarse el pavor o para verlo más tamañudo? ¿Ha pensado el Señor alguna vez en por qué le es posible tomar un café cuando se le ocurre apretar el timbre? —No pensé en eso, Mono. Pensaré. Si hilo algo, es posible que hasta fabrique un discurso al respecto. ¿Quiere té, hombre? —Tomemos, Señor, pero sin pensar en lo que dije. Tomemos té y hablemos de cosas bonitas. * 293 * Frente a la violencia —¿Bonitas? Lo bello que hay en la vida es la realidad. Quien no tome de la vida lo hermoso, irremisiblemente conocerá la privación. Si se empeñan en hallar hermosura fuera de la vida, darán… en fin… Precisamente pensaba en la realidad. Oiga bellezas y se aburre; escúrrase sin bulla, sin andar en puntillas…Me parece que veo ruedas azules con el ojo izquierdo. Condiciones actuales –tradicionales diré mejor– de la población: Sesentay pico muy largo por ciento campesina. Un millón de huérfanos (8,33%). Tres y medio millones que viven de beneficencia. Cientos de miles de niños sin escuela; treintay dos y otro pico por ciento de analfabetismo. ¿Cómo no propiciarían tantos factores la sublevación? Carecemos de interés por el hombre. Le soslayamos. Él y la masa, están como los parias de la Rusia imperial. Vea, Mono, un ejemplo: lo que para el trabajador, personal e individualmente, frente a frente con su faena, resulta camellón fácil, practicable sin fatiga ni despilfarro de tiempo, se torna aviesa trocha intrajinable multitud de ocasiones decisivas. Ese caminadero, aunque sobre él no llueva, ni caigan derrumbes, resulta larguísimo, engorroso para el tejemaneje vital de la faena. Las carguitas para el tres, para el camión o para el mercado puebleño, duran una jornada dentro de atajos y senderitos. Y resultan sumamente costosas. El lomo de las mulas es vehículo anacrónico para el complicadísimo comercio actual. Si acaso, las cosechas de artículos de lujo pagan flete. Lo demás cotiza pérdida. Arroz, frisoles y otricos pagan de sí mismos, peones, arrieros, alquiler de bestias, mulas caídas y rodadas a las simas, costa de ferro o de camión. Ítem más: calcule cultivo, recolección, empaque, preparación y selección, pérdidas por plaga, por robo… Todo si el camión de carga o el recolector de oficio no actúan como expoliadores, según aconteció a Hilarión. ¿Quiere que le cuente la historia de Hilarión? ¿Sí? Póngale azúcar al pocillo para que la niña quede libre y oiga sin enganchar comentarios: Mozo ambicioso, enérgico y movido. Dejó la ciudad. Echó mano a un baldío. Blandió el hacha; quemó; estripó lo terrones; sembró un pedacito. Su penuria no permitía cosecha en grande. Esperó cocinando, lavando. Día y noche espantando la lora y el mico; ariscando ardillas; escopeteando guaguas. * 294 * Gustavo González Ochoa Recogió su cosecha por fin, cuando ya el tambo estaba terminado y debía en la Caja. Cuando estaba para traerse una mujer. ¡Qué diablo! Horas de mulas a flete para sacar el maíz al carreteable. A esperar un camión. Pasó el primer transporte. Hilarión rogó, suplicó: —¡Álceme las cargas para la ciudad! —¡No llevo cupo! Hasta más ver. El siguiente automotor tampoco disponía de cupo. Ni el tercero. Hilarión pide informes: – ¿Y los campos vacidos con que pasan, no lo pueden llenar con mi maíz? !Arrecójame algunos costales ái! —No recojo. Nu-hay cupo. Esu-es pa más adelante. ¡Déleee! Camiones y camionetas no dan cupo al grano. Todos los vehículos de la línea parecen de acuerdo para no tener cupo. Hilarión ensaya fletear una máquina. Por el teléfono del distante campamento pide el favor: —Alquílemen un camión. Vea que lo necesito pa’ sacar la cosecha. —¿Alquilar para esa vía? ¡No se puede! ¿No ve que hay monopolio de rutas? —¿Y qui-hago, entonces? —¡Espere cupo! —¿Caso me quieren dar cupo? —Ah! Yo no sé. Clakkk. El bocinazo indigna al iluso trota baldíos. Quien desfoga el alma: —¡Hijuetantos… me jodí! El rocío humedece los empaques. El hombre, humedeciéndose con los fiques piensa: —Si cae-el aguacero se me pudre la cosecha. ¿Qué podrí’-hacer? Dormitándose sobre las cargas, recita, automáticamente: “ Yo tenía mi maíz ajuera… pensando que no llovía… y me cogiu-el aguacero… con todo mi maíz ajuera… Al tercer día empieza a plañir: ¡Demen cupo! Amargado con la suerte que correrá el sudor de su frente vertido durante la aridez del verano y durante el frío reumatizante del invierno. * 295 * Frente a la violencia —¡No llevo cupo! Desde por la mañana no hay cupo. De nuevo las máquinas conchabadas para no tener cupo. Lo que llevan los camiones son campos vacíos. —No llevo cupo. Le compro el maíz. Sentencia uno. Pa’ dejalo ái. Yo tiro el aventón de esperar el cupo. Se lo pago a menos precio o si no siga esperando. —Nu-hay di-otra, piensa el cosechero al detal despidiéndose de sus costalitos de maíz blanco. Blanquísimo como la inocencia de quienes en Colombia quieren e intentan trabajar a base de servicios recíprocos. Para cosecha feriada, semirobada, sí hay campo en la máquina. En la mismísima presencia de Hilarión encaraman los bultos, toditos, a los camiones sin cupo: entre las bancas; entre, y aún sobre las piernas de las pasajeras. En la capota. Donde se pueda. Gústeles o no a los pasajeros. Póngales o no en peligro la vida. Porque los choferes así lo quieren y porque en este suelo colombiano, más peligroso que un camionero no hay sino toda la organización transitable. Premiosamente van para el mercado a multiplicarse por cinco o por diez el coraje y el ánimo del sembrador que durante medio año luchó con la tatabra y con chamón; con el invierno y el aguacero; con la chusma y el ladrón para que no arruinaran ni destruyeran su sembradito. Escapó a todo eso y a mucho más. Pero del camionero: ¿Quién dijo? Hilarión descorazonado, se bebió las briznas emanadas de la cosecha; abandonó el ilusorio emporio y vino a la ciudad a gritar: —¡Hoy la juegannnnnnn! Chocó y Libertador… ¡Los cien mil del Valle para hoyyyy! En la patria es mejor esperar, confiar y atenderse a la suerte y al azar que al denuedo. —Por las tardes cuando la juegan y un quinto quedado en su ganchito no es favorecido, Hilarión reza: —¡Gracias a Dios toditicas las jincas del país son ajenas! Cuánto dieran los campesinos por no tener finca. Luego de la excelsa salutación a la ventura de no tener propiedad, Hilarión se emborracha y recita contumaz: “Cuatro riales y comida gana cualquier pión obligado a aguantar sol pero menos aguacero…”. * 296 * Gustavo González Ochoa —Mono: dañé el cuento de Hilarión. Me quedó soso, sin gracia, avejentado. Parece cuento de abuelito con frío. Pero no me pesa. Me da pretexto para apuntar otra incomodidad, otra falla gravísima de tantas que solivian el espíritu campesino y lo enrumban hacia el bandolerismo. Hacia la liberación por la revuelta. Todo porque su cuestión de implicaciones necesarias para que me den un perico o una jícara de té cuando oprimo el botón, me tiene pensativo. Presiento un laberinto más allá de la tachuela desboquinetada servida en la estación a los trasnochadores, a las tres o a las dos de la mañana. —No crea, Señor. Su cuento me gustó. Lindo relato hace. Es un retrato. Pura verdad conocida de nosotros los finqueros de cepa. Me parece ver al montañero improvisado al borde del camino, con el pelo de punta, el sombrero torcido y las manos en los bolsillos, exclamar desconsolado, transido: ¡Hijue tantos… me jodí…! Lo veo darse cuenta del robo de los camioneros en el momento de encamionar el máiz. Es una fotografía del campo. Del campo sin vías de penetración; falto de transportes; lejísimos, a mula; a merced del explotador, bajo exacción del avispado. Señor, le voy a rogar que no miente lo del tinto. Es un cuento que tengo para Isabel en su otra dieta. —¿Cómo: ya piensa en otra? —Pensar, no. Pero… —Sí, de veras. El campo no se puede trabajar así. Hay que impregnarlo de maquinaria y de motores de carga; con libertad de rutas. El campesino necesita liberarse del ratero. De los mil rateros que con cien mil argucias le despojan. ¿Qué de extraño si el hombre del monte, siempre escamado, desilusionado, se alza y alborota? ¡Todo en la chusma violenta no es viva y abajo! —Si el campo es cerquita, Señor, las cosas vienen al mercado puebleño. Abren venta en la plaza para los huevos, para el pollo y el repollo. La única perspectiva para el ventorro es al acaparador. El ofrece precios. Los impone. Llena de cajones de aserrín y de huevos; jaulas de aves; máquinas con revuelto. Para él, si no tiene carro propio, si hay cupo. El cupo es como todo lo colombiano: manguala. La venta menudeada en el mercadito vecinal no resulta sino para productos baratos, en pequeña escala. Al detal, en el atrio, se venden sal, dominicos, fruticas, carne. Menudencias para la semana familiar. Los alimentos básicos no. —El campito y lo que usted llama menudencias necesitan contribución estatal. Abonos, defensa, enseñanza, tecnificación cordial. Toda la vida pidieron * 297 * Frente a la violencia defensa para ellos a gritos y nadie oyó el grito: cooperativas, acción social, acción comunal, enseñanza de consumo. Muy importante enseñar a consumir En la zarabanda inextricable de la economía dirigida, manejada oficiosamente; de la economía a flor de labio en cualquier plataforma eleccionaria, el usurero del mercado no se menciona, y no deja de ser causa protuberante de vida carísima. Pobre clase media con el acaparador, el intermediario, el usurero y el comisionista encima. Vámonos, hombre a conseguir los periódicos de la tarde por si nos dicen algo de la revuelta en la Costa. La cosa allá está como tarro de gasolina. La violencia se organiza en barrios ejemplarmente pacíficos. Es la protesta en grande contra el desinterés por el hombre nacional. En ella se sumarán los bandoleros y los forajidos. Las castas descastadas serán las gananciosas. Vivimos un momento espectacular de la historia colombiana. Momento estelar, como dicen los altísonos. Busquemos la noticia fresca vendida desde la capital y veamos que nos indica hoy, para opinar, el periódico. Veamos sobre país convulso y 200 bobos en el Congreso. ¡Apure, Mono a ver cómo va eso! Qué lindo es este país para quienes nos damos el tono de no vivir de la ni con la política. Y el lujo de despreciarla. Pero la atisbamos en son de espectadores. * 298 * Gustavo González Ochoa h De tarde al apartamiento del Señor es bonito. Como ponderan las señoras: lo más de célebre, lo más de pispo. El sol filtra luminoso, multicolor por las machacadas vidrieras. De un lado mira al jardín; del otro a la calle señorial, silenciada por la soledad. Tranquila hasta la hora de salida de los colegiales. El Dueño disfruta, reclinado en el alféizar, el bullicioso paseo de los escuelientos quienes, saboreando amasijos y dulces, comentan sus puerilidades para con el maestro. Está más que enterado: los alumnos llaman a los profesores, tripilla, tabaco, tetero, petaca, conejo. Y sabe por qué les llaman así y por qué al de aritmética dícenle Juanito. La atención literaria, modesta e inofensiva del finquero fracasado, anda por San Lucas desde la visita al cura. Solo este santo galeno, precursor y patrón sin devotos de médicos, pone en su poema el cántico de Zacarías el mudo: “Bendito el Señor, Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo” Solo, el médico apóstol nos refiere, de labios del asceta del Jordán, la prédica tremenda, cada vez más actual, cada día más imprescindible: “el que tenga dos túnicas, déuna al que no la tiene. Y el que tiene alimentos haga lo mismo”. Mucho se adelantó, mucho, el mártir a la concepción lógica de la vida. Dos mil años fueron necesarios para que la humanidad comprendiese las palabras del decapitado. Sin duda hay mucho de profética historia en los evangelios. Después de escuchar y de envidiar a los escolares, se entretiene repasando los evangelios. Casi los domina en la memoria. Su mente tiene recóndita predilección por el médico místico. Acaso disimula, con esta deferencia, la frustrada vocación. * 299 * Frente a la violencia Comulga con el apóstol como acto supletorio de fallida medicina. La esposa se cuela lindamente, sin bullas adventicias al estudio. Siéntase quieta, leyendo un poema de periódico, hasta cuando el marido, muy su conocedor, la interroga: —Di, mi señora: ¿qué ocurre? —Isabel no es de finca, mi Señor. No entiendo cómo vive recluida, botada en la montaña. Es civilizada y culta. No habla a gritos ni machuca las voces. Las ropas le cuadran y en los comercios mira sin embobarse. No regaña a su marido ni le frustra la vida. ¿Por qué no haces algo para traerla a vivir a la ciudad? Hasta el mismo Mono cuaja muy bien. Si le amputas la timidez y le vistes depaño, quedará cachaco hecho y derecho. Se podría parar en la esquina dela calle ancha con los dandis a pispear las muchachas. —¡Huuuy! Mi señora. Me das celos. ¿Traerlos, desadaptarlos? Ni bamba, los arrancaríamos y marchitarían. Alteraríamos su ritmo. Son rústicos. Ojalá lo sean siempre. —Gente como ellos, mucha gente así es la necesidad de la patria. La violencia, en gran parte sucede porque la gente no usa el campo y abusa de la ciudad. Si no enviamos gente al campo, este no mejorará jamás. El remedio heroico para la intranquilidad sería el trasplante de los sin oficio a regiones donde prendieran y se adaptaran. Si tuviéramos medio millón de Monos, la patria curaría. ¿Qué harían en la ciudad, mi señora? Corromperse, desvirtuarse, anularse. Perder valor, liquidar su orientación. Transmutarse en parásitos. La ciudad es ínsitamente perversa, esencialmente hipócrita. Necesariamente corruptora. Cuando viejos serían esclavos de la miseria, del hospital, de las hijas prostitutas. – Muy lindo que analizas las situaciones, mi Señor. ¿Y ya vas por los remedios? Pero estoy encariñada con Isabel. Con el hijo de Isabel. Quisiera mantenerles a mi lado. Tu pensadera en la salvajada de la gente te hace trágico. P.ej: ¿Qué es eso de encerrarte todo un día? —No es la primera vez. No me pongo teatral. Puedes retenerles un tiempo. Más si alejas a este luchador de su tarea, la gente entrenada y sumisa que tiene se le altanera; robarán el tiempo; se echarán. Soy realista. Muy realista. ¿Ves cómo repito tanto la misma jarana cada que hablo contigo, con cualquiera o solo? ¡Eso es realismo! Invítala. Quédatela unos días pero no la contamines de ciudad. * 300 * Gustavo González Ochoa La convivencia y estrechura ciudadanas, a causa de sobrepoblación, corroen poso a poco el respeto al derecho ajeno. El afán de ser, el anhelo de sobresalir, el de hacerse notar, mejor dicho; la apremiante inquietud de salir a flote y mantenerse socavan y vuelcan la concepción ética de la vida. La necesidad indiscutible de sacar y de mantener dinero; el entusiasmo por el goce y su expectativa; la insulsa palabrería; la amargura del tempranero fracaso; los subterfugios para mantener equilibrios inestables; la ponosis desencadenada por tanto factor aligera la conducta, desamoran de la acción y llevan al vagabundaje. Más causa provocadora de violencia. Acción demoledora de la polis sobre la espiritualidad de la que solo se libra el hombre si mantiene el alma ocupada en la labor o en la estética. ¿Chusmeros de ciudad? Me gustan tus discursos pero me inquieta que te desorbites. Y más aún que no me juzgues buena amiga para Isabel. —¿No te gustan los ciudadanos forajidos? Sábete que la chusma es en grande parte, de ciudadanos fugados. Fuiste y eres mi buena amiga y compañera. ¿Cómo no lo serías para ella? Además, oye esta cosa: Tampoco tendríamos tantos corazones hendidos ni tanto cuerpo mutilado si no tuviésemos demasiados desadaptados. Señora: una de las características más típicas del montaraz, es su falta de roce. El binomio Mono-Isabel es un monumento humano en armazón. Bellísimo e interesante monumento. Según término de alarifes, está en obra negra. ¡Decora tu a Isabel, homeopáticamente! No la eches a perdercon exceso de ornato, porque luego ni la reharás ni la reintegrarás al agro, su medio natural, normal… ¿Te vas? Señora. Espero no haberte disgustado. La señora no se retira. Él monologa. Ella escucha disimulando su atención en un anecdotario sobre los virreyes de Méjico. En el piso bajo, el primogénito campesino rabia riñendo con la madre; si le vieran agitarse, pensarían sin duda que le asesinan. Y no. Lucha por cambio de ropa. La fantasía del dueño de casa no se aparta de la violencia; ni se quitan de ella el campesino; la falta de interés por el hombre; el millón de huérfanos; la pobreza familiar. La afrenta de la patria desamparada en cada vereda; desangrada y empobrecida en cada potrero; arruinada en la vida trunca de millares de sus hijos. No se retiran de su magín los millares de niños cada año sin escuela. Todos por descuido, por más ignorancia; por pobreza. * 301 * Frente a la violencia —La carencia de roce, – dícese el Señor a sí mismo– mantiene al montañés, por malicia natural que le ilumine, ingenuo y crédulo. Cree cuanto oye decir, cuantole dicen. La credulidad es el talón de Aquiles del agreste. Debido a ella los salteadores se hacen adeptos. La gente bonachona, en el corredor de la mayoría, a la oración, cuando el alma fundida por la jornada, más espera del colchón que del verbo, entiende poco el galimatías de: la orientación de la política actual, la impostergable oposición, la peligrosa resistencia armada del vecino, la cuestión social. ¡Los panegiristas tampoco lo entienden! Empapáronse a medias de quienes sueltan la honda y esconden el caucho; se enteraron agrietadamente. Los incautoscreen, se sugestionan y andan para el monte. Como michines: ¡Abuscar la vida! Se enrolan en la tropilla, resueltos a todo, hasta a inmolarse, según cruelmente les hacen creer, por el ideal del partido. Como si ellos tuviesen partido y este tuviese ideales. Ahora: si el nuevo luchador ya andaba descontento; si el patrón no le fue satisfactorio; o los compañeros en la rocería, con el hacha sobre la comba del árbol venerable, no se mostraban bien copartidarios; si el jornal tampoco alcanzaba para satisfacer la ilusión monetaria o simplemente si el capataz no permitía perder harto tiempo, más fácilmente y con más ímpetu, el bobalicón se agrega a la banda. Cada nuevo a las milicias chusmeriles resulta más fanático, más sanguinario y devastador que los predecesores; adolece del furor cegatón, sordo y cerebeloso del neófito arrancado, no al vacío, sino a otra norma. Crédulamente el peón, una mosca muerta ayer, palomea hoy, mansalvea y sobre el cuello de la víctima señalada a su ingenua inocencia, o en el pecho de su amo negado a romper la chuspa de los billetes para el trabajadorcillo recoger, abate siniestro el tres-rayas amolado, tenebrosa podadora de la vida colombiana. En la mesa, el Señor toma informes. —El chico muy bien. Sin fiebre. Come, duerme seguido. Lo peligroso es irse con él al rastrojal. Nosotros no podemos quejarnos. Tenemos médico, capaz aunque rústico. No todos los pueblanos pueden ufanarse de ello. Ahí mismo, a mi municipio viene gente de otros retiradísimos. ¿No creen que un día o dos de camino para un enfermo es demasiado? —Es cierto, Isabel. Pero no tenga miedo. Dondequiera se crían niños. El tuyo irá muy bien. No desconfíe. * 302 * Gustavo González Ochoa —Mi Señor, te desvías del problema. Aconsejas a Isabel pero su pensamiento serio subsiste: jornadas peligrosas para los enfermos y costosas. No todos los bolsillos pueden con gastos. ¿No fuiste tú quien me contó que la mitad muy gordita de los enfermos colombianos carecen de atención médica? —Yo fui, sí Señora. ¿Pero qué hacer? Colombia no cuenta con médicos suficientes. La gente muere sola entregada a la naturaleza, de la que no tienen siquiera la noción instintiva de las bestias. —Hay regiones inmensas y ricas sin profesionales. Podrían costearlos. Hacerles ricos, enseñarles bellezas o por lo menos eso que la medicina llama bellezas. Ninguno se va para allá. La gente enferma y muere o cura sin boleta. —Se trata, Mono, de uno de los olvidos peores y más funestos. La carencia de higiene. Cantaletean mucho la Facultad, el Estado, la gente la superproducción de médicos. Sobran apenas en lo urbano. En lo rural no los hay, lo cual indica mala educación en la escuela, desorientación. Ignora el aldeano los rudimentos de higiene, no ya en lo público, pero incluso en lo personal. Desconocen el agua hervida, ignoran el jabón o no le creen. Lavan ocasionalmente la ropa, viven semidescalzos o sin botines del todo. Conviven con los animales, no se defienden del mosquito, se dejan chupar y enfermar por insectos. Todo ello forma parte de su incultura global. —¿Pero cómo aprender, si nadie nos enseña? Desde la escuela no nos enseñan. —Defecto de concepción educacional. La escuela campesina debiera ofrecer año tras año, dos cosas: una, el valor y las posibilidades de la tierra; otra, higiene. El niño podría salir de su utópica primaria enamorado del agro y limpio. ¿No crees? Mi señora. —Sí. Buena idea. El calentano está convencido de la pestilencia de su parcela. La llama enfermiza. El tierrafría lo está de la esterilidad, de la lentitud y parsimonia de su tierruca para el cultivo. Ambos las desconocen y menosprecian; les tienen temor. Además: se plagan de complejos porque viven retirados del caserío. Inferiorizados. —¿Complejeados? Les siembran el complejo. El país entero, con la prensa a la cabeza hace la propaganda. Pregonan las endemias de llanuras y vertientes cálidas, repudiándolas por inhóspitas. Y no es cierto; toda plaga tropical es evitable, absolutamente; con sencillísimas medidas. * 303 * Frente a la violencia La universidad ni siquiera fue capaz de desbaratar el prejuicio del clima mal sano. No diseminó aún, de chacra en hacienda, de pueblo en estancia, de parroquia en alcaldía, la sencillez y el resultado de la profilaxia. La universidad médica no resultó para eso. Resultó para hablar papiamento y desconocer el país. Como es claro, todo ello se suma en la mentalidad del rústico y prepara, sirve de mordiente a la revuelta, a la asonada. —Me encanta lo que parroquias, Señor. Los curas debieran colgar del evangelio dominguero ganchitos de sentido común, me parece. Para ellos debe ser fácil lo que para nosotros los campesinos es una seria dificultad por desconocimiento. Si nos enseñaran a vivir cambiaría la vida del país. —Importantísimo el papel posible a los sacerdotes en pro o en contra del bienestar común. —Tienen razón, señoras. Lo más grave es la repercusión de tal estado sobre la concepción de la vida por las víctimas. El desvalido, sanitariamente desvalido, acosado por la plaga, la anemia y la pobreza, suma a todo ello el desvío espiritual, el desinterés nacional en que queda y vive. Lo cual le solivia y orienta, si no le hunde en la insumisión. En un error craso, entre el cúmulo de errores, suponer al asalariado incapaz de tomar nota, ciego, ante su precaria situación. Si el párroco no les atrae, si no puede estar en su contacto, ellos le olvidan pues ni bamba de mantenerle en el alma a causa y por el inocente miedo al diablo, ya un tanto envejecido. —Cada cierto tiempo, el jornalero se ve obligado a salir donde el médico, o el boticario o el yerbatero, y a invertir en drogas para neutralizar las resultas de la chinche o curar la imbombera, sus jornales. —Nos predican mucha conformidad, demasiada resignación. Pero resignarse es muy trabajoso. La miseria no acostumbra. —Lo más doloroso es la explotación. Nos roban a los montunos cobrándonos carísimo cualquier frasco de reconstituyente inservible o una cajuela de papeletas sin oficio. —De veras. Acostumbre o deje de acostumbrar, la miseria subleva. En el fondo de toda la miseria, en el de toda incultura, en el de cualquier ignorancia, yace una altísima humillación inferida por las clases poderosas a las débiles. Al débil económico; el débil pedagógico. Estado de tensión listo a explotar. —¿Donde vamos los montañeros a consultar nuestra enfermedad? Preguntamos al vecino o preguntamos a un periódico viejo, caso de saberlo leer, que nos ofrece más maravillosas maravillas. * 304 * Gustavo González Ochoa —Hablamos de credulidad, de ignorancia. Olvidamos que el inocente teme y rehuye pagar al médico porque ese nada pone en sus manos sino un papelito ininteligible. El hombre del barbecho prefiere colarse a la droguería de donde saca, a cambio del billete, un paquete de cosas con rótulos sugestivos, medio esotéricos: veneno, manéjese con cuidado, agítese. Para el simple, los marbetes son de altísima autoridad. ¿Recuerdas, Señora que te referí del sugestionado peoncillo que ahora esgrime el cuchillo y salta las sangres? Se afilió a la mafia porque esperó dos pagos para ir a curarse el tuntún y no le alcanzaron. —No se puede departir contigo. Siempre llevas un discurso disponible. Te anegas en la violencia como en tu medio natural. Olvidas que la literatura no resuelve situaciones ni destruye hechos. ¿No hay en nuestra casa nada para entretenerte? Iré al comercio a traer preciosidades. —Guárdate de hacerlo. Las preciosidades no se buscan. Ellas aparecen de pronto a nosotros. La preciosidad de las cosas está en el aprecio que a ellas otorguemos. ¿Irías tú, a pedir al comerciante un paquete de lindura para distraer al marido que delira? Las cosas bellas son como los seres humanos. Surge hacia ellos el encanto cuando estamos seguros de amarles toda una vida. —Qué te parece, Isabel: subí a hablarle de ti y me puso lívida con el cuento de las podaderas sobre el cuello. Cuellos destrozados, sangrantes. Miembros estremecidos convulsionados. ¡Qué miedo, mi Señor! Si me oyes esta noche gritar, no te asustes. Me dará pesadilla. Me veré en la funeraria o en la sala de autopsias… Isabel, me dá vértigo, me desvanezco. Veo sangre encharcada en la manga de mi blusa. Carmesí sobre blanco. Isabel, acércame el agua… —No representaré más para ti, escenas de matanza. Permíteme, ahí reclinada, decirte cómo la propaganda llevada a cabo por los perdularios, multiplica su efectividad por el número de los componentes del clan, tribu o grupo o lo que sea. Y reduplica, multiplicándose por otro factor, abstracto ahora: la ignorancia. Ordenando a la damisela acercar algo de la credencia, él insiste: —Cuánto más inculto es el ser humano, tanto más sugestible y urgido de conductor y apoyo resulta. Sindicatos y manadas de lustrabotas y demás gentecilla se estructuran con suma facilidad. ¿Pero con quién se aglutinaría San Lucas? El filósofo, el matemático, ¿Con quiénes? Más sugestionable el ignorante, su desproveimiento mental sírvele otrosí de multiplicador para el instinto agresivo. Y a medida que aumenta el número de descontentos el descontrol, el descaro, la ferocidad, la exigencia se exasperan. * 305 * Frente a la violencia ¿No ven que la multitud es inmensamente más peligrosa que el individuo? La violencia es más grave y cruel cuanto más numerosa la masa. Cuanto más ignorantes los números. Es importante tener esto en cuenta si quiere el estado aplicar algún remedio de fondo. Igual acontece en la ciudad. El pronunciamiento, la celebración del regocijo, la manifestación de intenciones al mísero diez por ciento del jornal, aglutinan la mala calaña, la hez. Los rostros entonces, a poco se demudan; los ojos se exorbitan y se crispan los puños sobre los garrotes. La inteligencia mentora del desorden, soterrada, queda en casa repasando el texto de sociología. En lo cotidiano se topa mucha gente cuya sicología gira alrededor de la sugestión. Creen cuanto oyen decir a otros tan apocados de inteligencia como ellos o peores. Es nuestro atavismo de rastrojo. —¡Por Dios! No continúes oratoriando. Isabel, ¿Conoces otro predicador semejante? Echa esos dos hombres del salón. Ya le oigo, ya, de mosquetes y arcabuces; las caras contraídas de los difuntos veredanos rondan cerca de su imaginación. Di, mi Señor, ¿Puedo retener a Isabel? —¡Claro! Déjatela un tiempo pero no olvides la condición: te obligas a volverla a su casa sin despojarla del tamo. Isabel, riendo con los ojos admirables, con la pulida delineación de su boca, despide a los maridos: —Sin cuidado, Señor. Conozco mi helecho. Jamás me desharé de él. Es mi escudo contra la ciudad. Mi gancho para retener a este hombre. A este que ahora, para descanso nuestro, va con usted al menjurje que llaman tinto, en compañía de los amanecidos del arrabal. Váyanse pues. ¿En qué quedamos de violencia? —Quedamos en que el estado ha forjado un mundo artificioso de economía, de intervencionismo, de trueques y de certificados; de dólares varios y de introducción de conceptos. Y se ha desinteresado, olvidado y abandonado el real mundo colombiano, con su cúmulo de necesidades vivas, apremiantes. * 306 * Gustavo González Ochoa h En el bar, a esas horas, no hay amanecidos. La gente amanecedora apenas empieza a planear la manera y los disponibles para organizar la amanecida. Las esposas de los amanecidos tiemblan porque borrachines y piperos echan el ojo a los objetos llevables a la peña. Recuerdan las alhajas ya pignoradas. El escaparate hace tiempo prescribió en la prendería y fue rematado. Radio ya no queda: se lo bebieron un sábado, de noche, con Julia, con Josefa, con Carmen. Con los dinerillos de algún sofá aprendió a tomar aguardiente Mercedes, la escultural morena del lunar en la barbilla, de senos menudos y manos alargadas. A estas alturas del día, en algunos hogares tiemblan de miedo los bulticos de San Tolentinos regalados a las niñas cuando los quince años o a propósito de la primera comunión. ¡Pobres madrinas de las hijitas de los amanecedores! Ya no les queda ni principal para las empanadillas domingueras de los cafés. Lo prestaron al compadre verboso para cancelar un compromiso. ¡El solemne compromiso de pagar las tandas! En el bar, el Señor y Mono, bordeando la mesita habitual paladean algún licor. Entra en el café el bobo público a goterear un trago; se flecha hacia un ciudadano solitario. Toma el vasito y empieza el palique. Por fin su mente inútil, desocupada, suelta la gran noticia: —Me voy a casar. Dice con voz arretazada, escandida. Nasal. Sin alma ni entonación. —¿Con quién te casás, Machuca? —Jnnnnn con un amor sincero. El Señor y su compañero comentan sobre los bobos de los pueblos. Bienes mostrencos; haberes comunes; cada morador tiene su parte en el bobo, porque, con la tenaz sugestión contribuye a crearle. El bobo público pertenece a todos y * 307 * Frente a la violencia no es de nadie. Ni siquiera de su madre, forzada a desprenderse de él para entregarlo al erario común. El bobo popular tiene muchos derechos por derecho propio. El de beber alcoholes a costa de los parroquianos. El de comer en todas las mesas, improvisadamente. El de cortejar, bobamente a todas las muchachas y sobre todos, el inmenso derecho de soltar palabras atroces sin prejuicio ni escándalo de nadie —¿Siempre está resuelto a dejarnos? Mono. —Lo siento. Me hará falta. Me gusta su charla. A la oración, en la penumbra e la biblioteca mitigada por la pantalla cuyos tules las manos rechonchitas de la Señora dispusieron; mientras la tenue hojuela de un disco suena frágiles escalas, el Señor enhebra su tema: —Ahora: ¿Qué hay de escuelas? El presupuesto no colma la mitad de la obligación educativa en el país. En la ciudad, la formación es rudimentaria. Lejos, menos que rudimentaria: calamitosa, teórica, sin asiento real. —No ponderes, enseñan poco, pero enseñan. —Me atrae la verdad. La verdad es que la enseñanza primaria, la segunda y última, todas deforman al alumno, Señora. Le desadaptan. ¿Ven la cara triste, el concepto amargoso de la vida que aquí todos gastamos? ¿La oscura desconfianza del futuro, el pánico a la vida; la poca disposición a la felicidad en nuestros conciudadanos? Cómo se aferran al presente; cómo atan el dinerillo con siete nudos. Se aferran hoy porque suponen que el futuro es ahora mismo. Porque piensan en la eternidad instantánea de la vida; suponen el porvenir plagado de amenazas, de desajustes, de imposibilidades. Todo ello resulta de la escuela, en todos los grados. Escuelas alternas u ocasionales para el campesinado. Maestros bajísimos habilitados en el escalafón. Escuelas poquísimas supremamente retiradas de los hogarcitos. Ir a la escuela un niño es andar de media a más de una legua. Ejercicio superior a los recursos físicos de los desnutridos, alimentados con la engañifa del agua de panela, de las yucas, el maíz descascarado y demás baratijas sin valor nutritivo. Aún si los establecimientos fuesen numéricamente suficientes, serían inoperantes: no es educable ni aprende el montañerito o el hijo de obrero, con fatiga, gusanoso, anémico, escrofuloso, desdentado, plagado de candelillas y por añadidura mal comprendido, escarnecido por los mayores y de ñapa, trajinado físicamente. * 308 * Gustavo González Ochoa En el campo y en el barrio los niños son proyectos de peones, de trabajador sin jornal. Debiera ser en la escuela un aprendiz de labrador o de artesano. Pero no. Los raticos que puede visitar el plantel, se los quitan para meterlo a novicio de historias, de geografías, etc. —Ahora los niños son invulnerables y con eso tienen. No se puede ni regañarles, mucho menos corregirles. No sé cómo podrán educarse así. Seguramente muy bien cuando tanto sabio lo afirma. Solo quiero referirte una historia que leímos hoy en el libro que nos dejaste. Dila, Isabel. —Si quiere, Señora, aunque preferiría su gracia. Bueno: preguntaron a una mamá si gustaba de la pechuga del pollo. No sé, respondió ella. Cuando fui niña, la pechuga era para mis padres. Ahora soy madre y la pechuga es para los hijos. ¿Qué dice, Señor? —Ni tanto ni poco, señoras. Cuando tengan un pollo, den la primera mitad al hijo; la segunda, compártanla con el marido. Respeto a las dos potestades, anteponiendo la del débil. Mono: ¿Recuerda a Garitero? Está interno. Juicioso, inteligente. ¿Y a Muchacha? Vive muy bien. Trabaja en fábrica, recogida. Carecían ambos de ambiente; carecían de un interés y de un interesado. De algo que en su vivir fuese humano, comprensivo, no humillativo. El hombre campestre es sospechado por el ciudadano incapaz de comprender su suerte. Hace mal el ciudadano y se demuestra así nada suspicaz. El montañés comprende y, por suponerle lerdo, no deja de ambicionar, al menos para su hijo mejor fortuna. —Educar es muy difícil; ¿Cómo será intentarlo para un pueblo? —Podría discutirse, afilándose a común denominador, capitalismo, el derecho del pobre sobre el bien común; el del productor a vías permeables; pero nadie osaría dudar el derecho a educación y a profilaxia. La ciudadanía puede recabarlos en cualquier momento, así sea levantando el tono. Como no existe derecho sin obligaciones paralelas, surge la del estado: enseñar e higienizar, quiéralo o no el individuo. —Señor, ya te enfrascas. No dejes rayar el disco. Pida permiso a su esposa y les cuento lo que me dijo Cancio. —Cuente, pero no saque a lucir puñales, botafuegos ni cosas demoledoras de la tranquilidad. * 309 * Frente a la violencia —Cancio fue testigo casi presencial: a Rubén colindante de El Encanto, se le metió la pandilla. Cómo primera medida lo amarraron de los pomos. ¿Los recuerda? Señor. Usted detenía a Carnaval mientras tomábamos una copa. Las dos muchachas quisieron huir, pero no las dejaron. Las detuvieron mientras degollaban a Rita. La degollaron y se dieron a beber el chuzo; despacio, trago a trago, paladeado. El abuelo, atado al pomo, se dio el lujo de no exhalar una queja, ni pedir misericordia. Las muchachas hubieron de asistir al doble martirio, a la bebeta saboreada, al empaque y carga de la merciíta en las mulas del propio Rubén. Luego, al lado del padre maniatado, las desnudaron… —Mono, calla la boca. No asustes a la Señora. Cambiaré el disco mientras él cambia de tema, no sin volver al mío. Estamos llenos de maestros extranjeros. Cualquier asociación monta colegio. Si trae expertos pedagogos o no, no hace al caso. ¡Y quénegocio, santo cielo! Aquí todo es raro. Una viejota de habla extranjera, se nos viene de pronto. Abre colegio sin programas aprobables. ¡A enseñar y formar castas! Castas en un país al borde del abismo. ¡Es como estar de pechos a la sima y empujen pues! ¿Y el público? El público, güete. ¿No ven que los muchachos aprenden a gañir idiomas afuereños? —Bueno no más. ¿Isabel, quieres quedarte con nosotros? La ciudad amaña. —Me daré el placer de estar con ustedes algún tiempo, Señora. Mono no morirá de soledad. Dejar el pueblo, mi rastrojo, del todo sacudírmelos, eso no. Nosotros no llegaremos a ricos. No me alarma. La posición mediana en mi tierrilla, no me desanima. A la ciudad le tengo miedo, terror. Veo la vida muy hechiza. La gente bulle tras de la imaginativa. Esclavizada de la moda; mucho barullo. Los metropolitanos piensan, digo con perdón de ustedes, que semejante montón de embelecos hace la vida bonita, espiritual. Perdonen, otra vez. Me pongo a hablar y me parece que estoy en mi rancho. —No se apene, Isabel. Me interesa lo que dice. —Gracias. Tanta necesidad innecesaria no me parece. Dificultan la vida en lugar de suavizarla, de agilizarla. Se me pone que en toda parte hay belleza para quien sabe encontrarla. Me parece que la visita y el costurero; la modista y el naipe; la función y el centro demeritan la mente. —¿Isabel, cuándo se contagió la manía discursera? —Es una cana al aire, Señora. ¿Me deja decirles? Lo de espiritualizar la persona con embolismos no lo creo. Solamente el que sabe cultivar la mente sabe vivir y vive el alma. Solamente la mentalidad estructura y fundamenta lo humano. * 310 * Gustavo González Ochoa Vivo con mi mente, chiquta pero mía. Vivo mi hombre y mi hijo, y mi rancho. Quiero hasta a las gallinitas y a los trabajadores. Los cuido a todos y hago lo posible por alegrar sus vidas. Temo a la vulgaridad. Antes de ultrajar a cualquiera de ellos, me moriría. Conozco la ciudad. Cuatro años estuve interna en un buen colegio. Soy bachiller. Estuve mientras este peón aprendía a vivir fincas. —No has ensayado, niña. Amoldarse, hacerse con el medio es cultura. —El amaño, si me permiten bachillerear más, es cosa de amor. Amaña el rancho si se le ama; el hijo, si hay para él amor; el marido siuna sabe no dejar apagar el cariño; el barbecho también si se crea paciencia para quitarse el cadillo. Paciencia y raticos. El que ama llega a la belleza. Los demás no. Belleza es llamita que arde en el alma y duele en e corazón. Pero qué torpe soy. Cómo se reirán ustedes de mí. Ustedes llevan la culpa. Me dan cuerda y me dejo ir… Soy una montañera crédula. El Señor está perplejo. No conocía de Isabel nada. Recuerda estas palabras de un pintor: “Ninguna combinación cerebral, ninguna teoría puede dar nacimiento a ninguna obra de arte… El arte mana del amor maravillado a la vida”. La Señora mira para la campesina, sin espabilar… “Por qué posee Isabel mi secreto y yo nunca lo quise expresar?” Mono, encharcados lo ojos, sopla la lumbrecita del cigarrillo. —¿Qué te pasa? Mi Señora. ¿Vuelves a estar ida? —Isabel, responde la dama, convídanos a lo que llamas tu rancho. —¿No teme a la violencia? Mono es envidiado; no le miran bien. Para que trisque de mí, diré en secreto: no es bien quisto. —Sí, me anervia la chusma. Pero en fin, quiero cambiar. Allá hay cura y autoridad cerquita. Reclinada en el betebé de mimbre la señora recapacita los dichos de la amiga. —Tiene razón. Solo se ama cuando se renuncia a lo demás. Amor es entrega. El resto, superchería. Cada día la imagen acude a la memoria de la dama. Cada día hace tiempos… Corazón y deseo, para el nunca visto; para el nunca vuelto a ver: —¡Cuánto penetró en mi alma! Soy yerta. Antepongo la vulgaridad a la llamita de la montuna. Vivo aislada, indiferente. Solo hay un gozar de minutos en mi vida. ¿Seré una ilusa? La llamita no derritió un átomo de mi cotidianidad. Viajo por fuera de la carroza. Dentro de ella va el altar divino de la vida. * 311 * Gustavo González Ochoa h Solitario de ciudad; sin preocupación de finca; sin urgencia de trabajo, el Señor reparte su tiempo con equidad. Libros, el bar, la música, una charlilla fugaz en bancos para imponerse de la riqueza nacional, son los dueños. En el café hay runrunes hoy. Huila; muertos a porrillo en cada vereda. Al otro lado del río grande, soezmente la pandilla asesinó al doctor ingeniero. El segundo liquidado. Revoltosos capitalinos asaltaron y destruyeron buses urbanos mediante manifestación. Distorcidas las ciudades tradicionalmente pacíficas. Por las techumbres, a la luz del día, eliminando a empellones a las criadas, los maleantes se cuelan a las casas y apañan cuanto hay. En las goteras, cerquita, donde siguen residencias, negociantes, de paso para el mercado pueblerino son atracados, sacados de los vehículos y muertos a revolverazos. – Acciones villanas; enanas de espíritu y puercas de ejecución. Nada de ámbito; ningún espíritu revolucionario ni idea de patria en mejoría, en marcha por derrotero diferente del habitual. Cosillas miserables las de la violencia de hoy. Revolución, medita miestras toma el cafecito, es movimiento anímico de inteligencia; creador. Al menos ostenta grandeza ideal. Lo nacional es enteco, cacoquimio, sute, pánfilo. La bandería sigue destrozada. Desafectos entre sí los jefecillos no acuerdan, porque cada cual aspira a idolillo. Encumbran y anteponen el nombre propio. Quieren imponerlo, así como la misma facción quiere sobreponerse a patria. Descomposición; descompostura en todo el país. No sólo en el rústico, el ciudadano también; la urbe se hizo chusmera. Del centro afuera se indujo la violencia, movimiento intelectualoide de intelectualoides sectarios, adocenados. De la periferia al centro revierten el bandolerismo, la tragedia colectiva ya vestida de mil capotes diferentes. * 313 * Frente a la violencia Malévolo queloide del desajuste social, polimorfo y hondísimo al que condujo al país la lagartería, la zambra vuelve, y ciega, sin entrañas se abate atropellando y lesionando sin escoger. Como gallina ciega, como vaca-loca. La Señora tiene razón, monologa el Señor, cambiando rumbo, mientras contempla la espumilla del tinto enfriado. No hay como el cura cerca. ¡En la ciudad sí que quedan lejanos! No apacientan los rebaños para dedicarse a las rectorías, al manejo de las multitudes, a las obras resaltantes de dinero. No calé antes la trascendencia de los prestes. De su autoridad moral sobre la gente. Ni la del alcalde. La mayoría de la población colombiana queda apartada de la parroquia y la mayoría de los curas ciudadanos se alejan lejísimos de la gente. Buen alcalde y buen cura imponen a la gente compostura y modales; reclaman de ella acción comunal; esparcen higiene; dan enseñanza. Donde no hay uno ni otro, con el populacho a la buena de su antojo, nadie teme a nadie; se hipertrofia el egoísmo; se amparan en: sin ley humana ni divina. Porque las leyes operan, existen, en cuanto hay quien las imponga, quien las encarne. Falto de contacto con lo religioso, con lo cívico, el populacho suelta amarras; desprecia y cancela conceptos y valores. Nadie le detiene; nadie pide ni impone responsabilidad. ¿A qué espera allí el populacho? ¿Cómo detener a esa gentualla, nacida en ella la idea del bochinche y del alzamiento? El Señor, en la mesilla, demora intencionalmente el tinto para oír hablar al público. El público opinalo más de bueno. Ahora, cerca, está un público de tres, cambiando ideas sobre el estado de sitio. Llovizna. Truena. Carros rompen el tiempo pitando, pidiendo campo para correr; turno para atropellar al caminante desposeído de todo derecho a la vida en países cultísimos como el nuestro. En países pasados de moda. El Señor repara en Rosa, la salonera. Empleada de meses en el café. Seria. Mala cara. Descolorida. Con malos dientes. Nunca sonríe. El parroquiano la tiene por juiciosa o por lo menos sin tratos atroces. Rosa viene del mostrador entre dos filas de cajas de cerveza recién descargadas, intactas. Trae charol con “un servicio” para los opinantes del estado de sitio. Los opinantes comparan la duración del estado de sitio, con la construcción de las pirámides. Otro estado de dictadura. Va Rosa por mitad del salón, entre los dos arrumes de cerveza, cuando ante ella, atajándola el paso, aparece la Tromba. La Tromba es alta y delgada. Serena. * 314 * Gustavo González Ochoa Con expresión de suprema indiferencia en los enormes ojos adormilados. Así es laTromba: los más bellos ojos deseados por ningún pintor. La Tromba lleva aritos grandes de plástico, calados. Vestido amarillo peludo. El busto magníficamente formado sin sobrantes ni pliegues y el bellísimo rostro, son un desafío a la sosera de Rosa. Imponente desafío. La Tromba no grita. Se dirige a la mesera y la interroga fríamente. Con vocablos concisos, cortados. – ¿Me robaste el hombre, no? Tomá y que te aproveche… ¡Gran puta… vagamunda! La Tromba percute el cráneo de Rosa con una limeta, llena sin destapar, decididamente, reiteradamente y agrega: —Vagamundas las dos, ándate vos pa’ los infiernos, pa’ eso son bien fea. Todas dos no podemos juntas. A los porrazos la salonera se desgonza sin un ¡Ay! El servicio se hace añicos en el piso. Del cráneo hundidísimo de fracturas, un surtidor de anemia brota. En la mesa del público opinador sobre los militares, alguien pone tinte de porcelana en su tez. Da en el suelo. El batacazo de su cráneo en la baldosa es horripilante. La agresora toma asiento. Llama al empleadillo de la trapeadora y ordena: —Y vos marica, traéme un trago bien grande. A Rosa la recogen difunta. Hay Rosas que ni para difuntas sirven. Dos polis metieron a la Tromba en la bola rumbo a la permanencia. La subieron haciendo creer al público que la mujer se resistía. —¡Santa Bárbara!, musita el Señor sin palideces, ¡Sí que somos bien tropicales! Por cualquier pécora otra vida humana se desgaja. Grave. Muy mala seña. Crisis de valores. Crisis de humanidad. Seguramente el hombre robado, ni un comino valdrá. En fin: el grito de la entraña insaciable, impuesto a la esfera cerebral. La hembra, al menos, cumple el imperativo hormonal: egoísmo, temor ala vida. Necesidad de un recuesto. Lo inexplicable, lo inverosímil es matar con el cerebro, como los ruines empresarios de la turbulencia y los macabros chusmeros en acción. Por la vaca en celo el toro echa a rodar al contrincante cuyas costillas se hienden en pedacitos menudos. Instinto feroz, voraz, prevalente como todo lo vital. Hace falta gran cultura para tenerse. Inmensa sabiduría ante la muerte para dejar de ser toro. Peor es matar por un grito; por arrebato político y de sectarismos. Por partidos cuya razón filosófica y fundación sociológica pasaron al archivo histórico, al del olvido hace tiempísimos. * 315 * Frente a la violencia Más vulgar y ruín todavía, matar por pesos. El instinto, cuando menos, aún forjando el verdugo a su servicio, algo tiene de creador. Lo otro no. Me parece ver a Caín blandir la quijada de su semejante contra el calvarium del hermano. Cuántos imitadores surgieron para Caín y para el dueño de la mandíbula en mi tierra. La imagen del cura, sosegador de espíritus amargados, mareados por el odio, por el sectarismo adviene al Señor cuando un sacerdote entra al establecimiento para los latines postrimeros a la occisa. Luego la imagen venerable se aleja un poco de su ensueño con el bullicio de los curiosos en puertas e interior del bar. Ahora retorna como la conciencia de una necesidad comunal: la de curas verdaderos; de almas; sin alamares politiqueros ni sociologías de ocasión. La gente, todo el pueblo necesita e inconscientemente busca y acepta conductores intelectuales. La mocedad nacional no nos permite ser históricos pero la tradición de todo un mundo nos demuestra cómo sinceridad, mansedumbre, verídico amor, enseñanza de doctrina sin intromisión en campos ajenos, avasallan al conglomerado. Los varones ejemplares que en nuestro medio hubo, ni poseyeron más cualidades ni necesitaron más prendas. Curas como el de Zoilo diseminados por campo y breña, habrían ahorrado el sonrojo al país. ¿Sabe? Señor, el secretario del alcalde de mi pueblo fue chusmero en… En fin. ¿Para qué nombres? Ahora secretaría a mi alcalde y desde la mañana a la noche cuenta a los amigos y amigas; a los compadres y comadres; a los niños y hasta al diablo sus aventuras, fechorías y andanzas. Sentado en el mostrador del estanquillo se hace el grande, él, que fue pandillero. —No puedo creer, hombre Quico. ¿Que ahora sea secretario de alcalde un bandolero, salteador de caminos? —Ya ve, Señor. Y lo es. —¿Sabe? Señor. El jefe de los bandidos de… en fin, es por ahora persona honorabilísima; es de los prohombres de mi otro pueblo.Amigote de alguienes de los de banco en congreso y discursos sobre pacificación del mapa. —¡Eh! Usted es por molestar, Quiterio. No me meta levas. Que cuento de levas, mi don. La mesma verdá. —¿Sabe? Señor. El cabecilla de la tropilla de … en fin. Es persona prominente en mi otro-otro pueblo. La gente gamonala lo saluda con agachada de cabeza. Toda la madera que viene, pasa por la oficina de él. * 316 * Gustavo González Ochoa —¿Y le tratan? ¡No les da pena ni asco! —Antes es él el que se digna a los demás. ¡Si viera como está de reverendo! —Invenciones, ocurrencias suyas, Felipe. No creo. —Creiga, mi don. Interviene el vecino. Es l’untualita verdá. —¿Sabe? Señor. Al médico de mi pueblo que llegó hace tres meses, ya lo echaron. —¿Tan ligero? ¿No escapaba ni a los taitas en caso de parto? —Salvar, salvaba mucha gente. Es buen doctor. Pero puso club. Una laya de reuniones pa’ conversar y charlar con la gente de ahí. —¿Resulta peligroso conversar con la gente en su pueblo? Juan Luis. ¿Eso qué tiene? —No. La primerita noche que lo estrenó se le entró un borracho. A la madrugada. Dijo injurias y berrió tanto dela política, que lo sacaron porque el club era salón privado. —¿Se le calentó el borracho? —¡Púuuuu! Lo puso a escoger entre el filo del machete o salirse en seguida. En la plaza de mercado el Señor recoge estos datos y muchos más. De boca de los puebleños que entrana comprar y a vender. Visita la plaza para husmear el precio de los comestibles. El precio y la calidad. Y para sopesar la aflicción de la gentezuela ante la carestía de la vida. Hasta de los mararayes se informa. Entre otros, el negocio del fique le atrae. El negocio y la obra hilada, tejida, pintada, bordada. Oye hablar al dueño de la cómoda con las gentes afuereñas y retiene todos los dichos. Sentado sobre una pila de costales, olvida hoy al proveedor. Se entretiene analizando los relatos oídos. —¿Roban a ustedes los sembrados? —Ahora no, Señor. Los antiguos y viejos merodeadores, como estaban aprendidos más o menos, se entraron al monte, con la chusma. Donde entra la violencia se acaba el robo graneado. —Caramba, hombre: ¡Habla pinchado! —¿Pinchado? No crea. Esa palabrita de merodeador de la cogí a usted mismo. Pero en fin: donde hay pelotera es robo en grande. Se llevan todo de una vez. Entonces el sembrador se deschoncla. Pierde el entusiasmo y el cariño. ¿Para qué luchar? En una noche roban el yucal íntegro o un hato. ¿No ve cómo tasajean de ligero tres vacas o dos en un madrugón? * 317 * Frente a la violencia —Además, añade otro, el victimado piensa: hoy roban la frutica. Mañana vienen por mí para que no cuente. En casa, el tema continúa. Mono se lanza: —El robo es en grande. Quitan para negocio. O para sustento para milicia. A veces con ánimo pelado de causar daño. Antes robaban chichiguas. La gentecita quitaba cosas para mitigar el hambre. —También es inseguridad el robo menudito, comenta la Señora. Llenar la panza con lo ajeno, aunque justo muchas veces, aburre y desilusiona al granjero. —Sí, pura inseguridad. No faltaba quien robase en grande para vender. Como la policía campesina es inoperante. —Ni operará jamás. Mal pagada, peor vestida, a medio montar, o desmontada del todo, se añade por inclinación espontánea a los parias, cuyos hermanos son. Nada acerca a los humanos tanto como la fraternidad del dolor. ¿Y qué es la miseria sino penalidad sin fin? Un policía rural jamás detendrá al montañerito que buena, pacífica y hasta cobardemente llena el saco de mazorcas o de legumbre para calmar la necesidad, superior a sus recursos, de la prole. Porque el policía desmonta de su uniforme y se retrotrae a su hogar sin dinero, legumbres ni mazorcas. Parias los campesinos, los trabajadores en el poblado, los pequeñosterratenientes y el policía,¿Cómo atajar los robos si todos padecen idéntica angustia, igual desesperanza? Seamos humanos, señoras y Mono y confesemos que la cárcel no cura el hambre. El hambre curará cuando el hambriento deje de serlo. Mucho tiene la violencia de hambre, de carencia individual y colectiva. Hasta el delito muda pluma. En la ciudad igualmente. Hace años un descamisado escalaba las residencias para sustraerse un objeto, empeñarlo, emborracharse o comprar aritos para la querida. Entraba al almacén y quitaba algo para ir a mercar. Tímidos ladroncillos. Si el dueño dela casa mientras el agresor hurgaba el armario en pos de cuatro enaguas, tosía, el escalador abría carrera y saltaba la barda sin un petate vil. En la finca también. Si el mayordomo azuzaba un gozque a tomar nota del ruido fantasma en la labranza, el ladroncico abandonaba el racimo en el surco y huía. El alambrado desgarraba sus calzones. La táctica y el ánimo modernos son diferentes. Aquí y allá el ladronazo entra resuelto. A quien se atreve a toser, equivocadamente, alarmado a los recién llegados mientras empaquetan la vajilla o el radio; al que osa soltar el mastín que no permita al hortelano accidental empacar correctamente la cosecha, se le propina indefectiblemente el garrote, el puñal o el revólver. * 318 * Gustavo González Ochoa El escalador, en la petaca, con parsimonia y pachocha recoge cuanto bártulo de valor comercial encuentra incluyendo la televisión cuya antena desensarta técnicamente para no estropearla. El campo dejó de ser fábrica, abrigo y promesa del trabajador másculo; se convirtió en temible despoblado, emporio de ruina financiera. Callan los señores. En el recibo, el silencio acogedor, casi místico de una taza de té exacta, pone tranquilidad y confianza en las mentes. Olvido. Sorbo tras sorbo, el Señor piensa en el latifundio amado sin pedantería, sin literatura conmovedora de fin de siglo. En el campo amado no como remanso contra el desenfreno de la ciudad ni para hartazgo de despilfarro pecuniario, sino como escuela de hombría y forja de patriotismo. Piensa en el deber de cada ciudadano de colaborar en la recuperación agraria. Desde la vuelta de El Encanto, su amo piensa con más devoción e insistencia en las fincas. Solitario, el Señor evoca El Rancho. Se siente atraído él también. Conscientemente rechazó el llamado desde hace días. Ya no puede sustraerse. El pensamiento, la ilusión van delante, le hablan. Le van llevando. El campo para meditar. Para aprender las obras queridas. Para empaparse del arte. Y amar a Colombia. Para eso debe ser. ¿Estaré hechizado? ¿Dónde radica, en qué factor, la grandeza de los pueblos campesinos? Toda humanidad, siempre y donde quiera, deriva, tarde o temprano, al agro. ¿Cuál es el secreto? De una lacena empotrada en la pared, cuya denominación moderna odia recordar, alcanza una revista envejecida y se embarca, eglógicamente, en El Cultivo del Maíz, Memoria Científica… (que lo ignoren los estetas actuales. De chocho y pasado no bajarían al Señor). Lee, más el pensamiento no se aquieta. —Todos, en este suelo colombiano, llevamos el monte en el alma. El hontanar de la raza en formación que somos, es él. Labrador el indio y cazador inveteradamente. Trabajador del suelo, ancestralmente el negro. El conquistador agricultor y pastor fue pese al sin número de soldados y de curas de la península. Rústicos cromosómicamente somos. La tierra es nuestro norte e imán. El montañero es libre, esclavo de recortaduras y de imposiciones el ciudadano. Allá el hombre se apecha la naturaleza en ambiente vital. Aquí, desde niño es ulceroso; en la infancia muere de infarto; precozmente, sin esperar los treinta, el impío dolor le estrangula. La metrópoli es convencional, hechiza. Hasta la lucha * 319 * Frente a la violencia tras el árido mendrugo, artificial. El agio es la vida en las calles; la explotación, la ley del más vivo. La vida guarda sentido, significado en el campo. El resultado no es nebuloso, incorpóreo como en la capital. Cada céntimo adquirido es una porción cristalina de nuestro personal existir. En el pueblo, la lezna de la frustración, la hipocresía y el disimulo taladran el espíritu y lo achatan. Cada céntimo adquirido es vida ajena en nuestra bolsa. El ser humano, deshumanizado, se agobia en la tremolina; lucha dentro de triquiñuelas persiguiendo la engañifa de la notoriedad, de figurar. El suelo crea y mantiene en el hombre la lujuria de ser. Ser, carece de extensión; es realización en sí a favor delos demás. En tanto, la ciudad crea y mantiene la lujuria de existir. Existir es extenderse. Fallar en perjuicio de todos. Existir es victimarse a tres avaricias: sexo, dinero y dominio. Sino que todo país naufragó en la entidad económica construida de sutilezas conceptuales. Sin realidad ninguna, olvidando la realidad válida. Toda la jarana se reduce al esfuerzo dialéctico para acallar al pueblo inválido y mantener un régimen absurdo: penuria de muchos frente al fuerte adinerado, el amo; poquísimos. Cada día, brazos caídos, devaluación, superproducción afuera, alza de precios, reajuste de salarios. Cada semana, la Academia elabora otro estudio sobre la economía nacional. Cada mozo lanza una neoteoría y enfoque reciente sobre la situación monetaria, económica, fiscal, y cada vez, ritualmente, sin distingos, el resultado es idéntico: plañir ante el amo del dólar por un empréstito más, mientras el pueblo sigue lo mismo o peor de pobre. Individualmente paupérrimo; estatalmente falso pobre, el país es un rico que desconocela utilización de su tesoro. Pobreza en ambición, ajena a la lógica. Experimenta la miseria del opulento que tira de jura, en inútil burguesía, el dinero disponible, en lugar de organizar con él, modus vivendi satisfactorio. La nostalgia del campo se aferró en el Señor al atardecer. De nuevo sobre las cabuyas, contemplando los ullucos, bateas, cañutos para el chumbe, aliños y juguetes. Sus asuntos sopereados no andan bien: el vendedor de camoha y de crispetas encontró una monedita falsa en la paga de una chuspa de la golosina. De inmediato, vendedor y comprador se liaron a trompadas. Por una vil pieza de cinco centavos pachurrada. * 320 * Gustavo González Ochoa —¡Ay! Jesucrististico. Si que soy de malas. Donde pongo el ojo encuentro tragedia. En este pedazo de América, nada bonito se ve. Hasta el puro amor de alma lo festinan miserablemente, cambiándole por cuatro ruindades. ¡Ni la infancia! Cómo me acude la estación donde bajaba para el caballo. Seis-dedos, con los dedos sobrantes gorobetos, horribles de feos. Astroso. Volvía invivible el lugar; jugaba con otros tan raídos y zarrapastrosos. Jugaba, pero en diabólica merienda de simios; entre palabras inmundas, comidas de mugre, de piojos y de ignorancia. La vieja ventera de comestibles, tan abandonada y sucia como los gamines. Estación sin agua; sin sombrío; sin refrigerio. Calamidad de país. Hoy, la violencia aposentada en la capital: “el ejército tomó control de la ciudad después que agitadores quemaron cuatro carros y apedrearon 200 buses. Quebraron las vitrinasde los almacenes y atacaron a piedra a la policía”. ¡Oh! Cuánta atrocidad. Los estudiantes que debieran ser no sólo libres de prejuicios sino libérrimos, enredados con la ralea demagógica. Sin entender hacia dónde les conducen. “Incidentes de alguna gravedad se presentaron…”. ¡Qué vergüenza! Mala educación, incultura, ausencia de alcances, de vuelo, de amor al país. Incapacidad filosófico-social; presentismo, carencia de funcionamiento en el cauce de la historia. “La ruptura se produjo porque el zutano exigió oposición al Frente Nacional…”. Los bobos viviendo, no en torrente generoso de nación, sino en el lindero diminuto; de puertas adentro. “Las bandas de Berrío son las autoras del crimen de Maceo…” ¡Otro sopapo y a la basura! ¡No más! * 321 * Gustavo González Ochoa h Desiluso, dolorido del país que es cáncer en el rumbo mundial, quedito, sin avisar, el Señor apareció en el rancho. Las damas, Señora e Isabel,se ocupan escogiendo frisoles apolillados. Mono, en el trabajadero, prepara terreno para más sembrados. Para pastizales. —¡Hola, mi Señor! ¿Cómo fue para venir? ¿Se te quitó la morriña de violencia? —No se me fue, Señora. La violencia es tema prendedizo. Sobre todo ahora, cuando la tenemos instalada en el Congreso. Y en las ciudades. El tema se agarra a la mente, como se pegan las garrapatas a las vacas, dicho sea con perdón de ustedes, señoras mías. ¿Saben que ayer asesinaron al Secretario de Educación del Valle? Sigo en lo dicho. La violencia arrasa, se propone arrasar cuanto signifique cultura. No porque el comunismo necesite pereque y agitación, sino porque la anarquía troglodita que se nos viene, requiere agrafismo. Es negación, en sí misma, de inteligencia. Ojalá nunca llegue a entronizarse. Sería el dominio de la bestialidad. Sentóse el Señor bajo el techo pajuelo del tambo. Dióle la esposa cuerda sobre el tema favorito. Ella comprende la situación de honda y noble preocupación de su marido por la situación social del país y dase cuenta de que solamente dejándole, saturándole, olvidará su manía. El sol acaba de fugarse. Las vacas, a su último bocado, échanse. Las harijas de luz prenden en el panorama toques impresionistas. Es la hora solemne, un tanto melancólica de Dios solo. Mono llegase al grupo dentro del cual las manos de la visita suman trabajo al aparte de semillas dudosas. —Señor, no tengo brandy. ¿Se arriesga con un traguito de tapetusa? * 323 * Frente a la violencia —Me apunto, Mono. Démelo. —¿Cómo era el cuento de las garrapatas y de la violencia, Señor? —La violencia colombiana, Isabel, es un barrejó. —Bueno: ahora es usted mi huésped, Señor. No le permito aquí palabras de rebusque. Díganos primero que es barrejó. —Sí. Ruego a su buen tino me tire las orejas cuando me descarrile. Barrejó es corriente crecida, formada por numerosísimos afluentillos. Se lleva todo. De menudos afluentes nació la violencia. El sectarismo tratando de imponerse a la cordura y a la razón. Digo sectarismo porque de mi natural soy inclinado a la generosidad. El nombre propio es otro. Tenemos de la patria concepto demasiado municipal. Suponemos que ella puede y debe andar mejor a costillas de una facción que bajo responsabilidad de la comunidad integral. Descaradamente, por plazas y calles lo propalan los virulentos beneficiarios. Atrevida locura. La nación, la patria, son de todos. Cada uno, en la medida de su posible ha de colaborar en la culminación del futuro. Se mueve el país dentro de cuestiones estrictamente personales. Sin el más leve parecido colombianista. Muchísimo menos universalista. Eso desató en Colombia la violencia en pos de la partícula presupuestal que el alegre festín de los recién llegados quitara del guargüero opuesto. Hay que blandir a los cuatro cardinales, contumazmente, saturantemente, con la dureza con que los forajidos esgrimen el machete, la noción de que ambos partidillos no se diferencias absolutamente en nada. Las nociones de su chochez, de su bizantinismo, anacronismo, esclerosis. La idea soberbia de la sola política digna de fervor, de sectarismo, de fanatismo: el bien patrio. —Isabel: ya veo las heridas abiertas pudriéndose al sol y la sangre coagulada sobre las yerbas para alegría de los galembos. Señor: mientras tú parloteas, los bichos acaban con los frisoles. ¿Qué comeremos luego? —Tiene razón. No me ocuparé más de la violencia. Al diablo chusma y política. ¿Dónde, a dónde fue a parar la segunda república? El corazón del hombre y su inteligencia son los creadores de repúblicas. Entre nosotros, la víscera, palpitante es la molleja, con una excepción en la cabeza y dos o tres en la montonera. La primera nada puede sola. Las otras…Segunda república tendremos cuando el morador colombiano se ponga a tono y encarame en la actual vivencia humana. El mundo se agita hoy, se extasía ante problemas de un tremendo significado, * 324 * Gustavo González Ochoa que la mente resulta pequeña para enfocarlos. Nuestra patria es personalista. El resto del mundo es universal. Nunca saldrá de nosotros ni la sombra de cosa trascendente. Los avispados, en vez de vivir subidos en todos los miradores de pueblo diciendo tonterías sin sentido, debieran, sobre los mismos tablados, proclamar su impotencia para enfocar el problema colombiano. ¡Debieran ser sinceros! Fueron lo afugios de los despresupuestados del año 30, los autores de la vileza. ¿Para imponer nuevo método al progreso, mayor fortuna al infortunio, mejor nutrición al desnutrido, más sabiduría al ignorante, asomo de vuelo a la universidad, más cultura a la inculta relación? ¡Nada! Apenas para deshacerse de los gananciosos de la urna. Peor que el talión, más decisivo, más ordinario. A cambio de nombres suprimidos en las casillas del reparto, cayeron a montones vidas sencillas de modestos colombianos. El bermejo torrente continúa tan abundoso como para avergonzar a la misma vergüenza. La Señora palidecía. Pero, sonreída, miraba a la amiga. A la sencilla campesina tan profundamente entrada en su cariño. Él, las manos en los granos, separaba unos de otros, sin privarse de hablar: – No infiramos al hombre el agravio de creerle salteador de caminos, cuadrillero, alevoso, al hombre corriente. El intonso de mulera, azadón y guayos fue incitado a asesinar. Los ofendidos no tuvieron más camino sino la defensa. Era normal, razonable y justa. ¿Por qué dejarían amputar de un tajo la cabeza, violar a la hija, matar a la esposa y callarían? ¿Pondrían la nuca en el paral, rústica guillotina, luego de tanta canallada? No posee tantas mejillas sucesivas ningún enemigo por blando y merengudo que le supongamos. Más tarde ocurrieron hechos pertenecientes al reino de las sombras. Ojalá el recuerdo pliegue sobre ellos el desdén. Cada conglomerado tiene en cada momento de su historia o historieta, el gobierno que merece. Estuvimos listos para el vilipendio. Por el camino de la atrocidad dirigida encontramos la más vil dictadura. El Señor, sorprendido del silencio del contorno invitó a su huésped: —Vámonos, Mono a dar la vuelta. No importa el oscuro. Quizás vine a agriarles su retiro, señoras. —¡Ni riesgos, Señor! Le esperábamos ansiosas. Gozamos un horror con sus conferencias. * 325 * Frente a la violencia —Sí, mi Señor. Estos granos van para el mercado mañana. Antes del canto del gallo y del retiro de los espantos, no terminamos. Te rogamos continuar para que nos desveles. —Si me estimulan continuaré, como continúan los forajidos, estimulados, matando y robando. Seguiré diciendo cosas hasta la hora de encostalar los granos limpiecitos. —Durante un tiempo tuvimos la mera incitación a la inconformidad sanguinaria. Luego aparecieron las blasfemias: revolución en marcha, república liberal, resistencia armada. Hay palabras, señoras, como revolución, para ser empleadas únicamente ante grupos selectos. El populacho no las digiere. Más tarde se irguió la venganza. Retaliación, para usar el término querido de alguien en la farándula. Venganza impuesta, necesaria, obligada. Luego, la marcha cruel se contaminó de odio. Odio masacrante, expandido sobre cualquiera; a todos los hombres sobresalientes por la cultura, el dinero y la mansedumbre o el dinamismo. Antes, en el atroz, fatídico changualo teníamos al montañerito pendejuelo inocentón, sugestionado, que decapitaba para cumplir órdenes superiores. Pero se incluyeron con ellos los perdularios de ciudad y pueblo botados a la periferia. Odio y venganza por mano de verdugos, destiñeron el color político. Entonces no fue el uno contra el otro no copartidario. Se implantó el ojo por ojo. ¿Mató robó, violó, o votó cuando los jefes necesitaron ir a las corporaciones? Pues muera. Y pague gabela. Odio y revancha crecieron. Dejaron de ser individuales para cubrir familias enteras, veredas y pueblos. Surgió el exterminio por o de grupos, metódico. La depredación de comarcas. El incendio de poblaciones por camionados venidos de otras. ¿Confesaban los violentos sus móviles marraneros? ¡Qué va! Mantuvieron la mimetizante bandera política. El robo; el ansia incontrolada de bienes vengan de donde vinieren, manchó, empuercó más aún el seudomovimiento. Fue degustado por los miserables remontados; se hizo profesión y se mantiene como causa fundamental ahora. Con él, la violencia cobró impulso desenfrenado. Dejó de necesitar mentores de cuidad en piso alto. Se hizo y es una bola furiosa que bota y rebota conducida por manos sin el más deleznable unto cerebral. Campesinos desharrapados y amargados. El viciado de las vías públicas; el carcelario huido, no necesitaron abrir puerta para entrar. Por los requicios se colaron a la chusma y tomaron en ella asiento por derecho propio. * 326 * Gustavo González Ochoa ¡A robar! ¡A juntar bienes! La avaricia carece de azul y de rojo. Posee color de mezcolanza. Por ello: “Los muertos pertenecían a ambos partidos”. La avaricia no reconoce límite fuera de la lucha insondable. Es corredera natural hasta los más tenebrosos pecados. A poco el robo adquirió categoría. Ganado por lotes. Cargamentos enteros. De arriba descendía el ejemplo: contrabando en grandísimo. El robo manchó, horrendo aceite vertido, la conciencia popular. El derecho de propiedad floculó. Los mayordomos, amparados por el miedo de los dueños, despertado desde las mismas fincas con relatos centuplicados, se adueñaron de las tierras. Y de las mejoras. La rueda paranoica de la muerte se hizo más indomable. Todo signo de cultura era y sigue siendo candidato a muerto. Los ingenieros a la orilla del padre río. Los médicos a las puertas de su casa, en pleno parque, al son de la retreta. El Secretario de Educación en un camino; en otro el periodista… En los arenales, en el umbral, profesionales honestos desangran sus arterias. Sus huérfanos, a la caridad pública, los victimarios a la carrera para el cafetal. La autoridad, como mujer tonta, lamentando, con el chillido agudo, la fuga… la fuga consentida. Nuevo tizne dela violencia colombiana: la oreja de las autoridades menudas. ¿Para qué esas muertes de gentes sin haberes, sin sectarismo, sin enemigos? Es la nueva táctica: implantar dificultades, diseminar escollos, obstaculizar cualquier intentona de progreso. Guerra de nervios a fin de mantener desiertos los campos. Lejanos los dueños. Atortolada la justicia. Y seguimos. Sosiégase una región, pero los gordillo, los nigua, los chagualos vanse con la música a otra parte… Los peones regresan del trabajo. Traen dos ternerillos a dormir en la corraleja. Blancos, como copitos de algodón, morrudos, ágiles y corretones. Échanse en el peladero que el trajín de la ordeñada formó. Como en El Encanto, los animalitos meten el hocicuelo entre los brazos para evitar el frío tardecino. A poco las madres vuelven tras el cerco a implorar el último contacto con la cría. Los peones suben al soberao. Isabel entra a la comida. Los esposos ciudadanos y el patrón del Rancho callan y seleccionan granos. Espesos nubarrones se aglomeran al oriente, preludiados por remotos truenos y débiles relampijos medio lívidos. Isabel regresa para servir un íntimo café a los amigos. Que no comparte porque, a la bulla delas vacas, el hijo da en llamarla. Deja el bebé en un cuero de carnero y mirando maliciosa a la señora interroga: —¿Bueno, Señor, y qué puede hacer la gente con esta situación de sangre? * 327 * Frente a la violencia —Déjeme alabar su café. Lo prepara magníficamente. En el bar nos engañan con un brebaje impotable. Gracias a la costumbre somos capaces de tomarlo. La gente, en todo el mundo, hay que dividirla en dos grupos: el uno, sin arraigo a nada ni nadie. Ansiosa de dinero cosmopolita, ¿Que hará ella sino engrosar la batahola? No tiene alma bastante para crearse un apego. Menos aún para cuidar su inteligencia. Para este grupo la guachafita es línea practicable de menor resistencia con la gran oferta de libertinaje, alcohol, mujeres a discreción, aventuras, chusma, para ellos significa el río revuelto del proverbio. —¿Algún día acabará la violencia con bien para todos, mi Señor. —Me desconciertas, Señora. ¿No sabes que el conformismo es confesión de impotencia? Resignación no es posición intelectual. Cansinamente se echan a esperar en el tiempo los animales. Al hombre corresponde otra misión: la de vivir la historia y legarla, lo cual no es ocupación glandular, sino cerebral. La historia es el cauce para encontrar a Dios. Vemos, si somos capaces, al Supremo a través del arte. La ciencia nos permite presentir el futuro. Pero la historia, escrita en presente, para el mañana, nos lleva al origen divino del ser. —Señor: me llamas animal y sigues con tus frisoles empuñados. —No te llamo animal. Te conozco bien. Pongo jalones en tu camino para que te atengas. Es con ese grupo que debe trabajar el país para erradicar la violencia. No hoy. Será mañana. Mañana a un plazo larguito. ¡Escuelas! Muchas escuelas. Empedrando el país con escuelas adelantaremos más delas tres cuartas. Higiene. Vías de comunicación. Alegría y facilidad para deportes. Buen alcohol en calidad y precio, que no emborrache tanto y envenene menos. Por lo demás: el país irá bien cuando la juventud, sepa, entienda y practique que la única juventud razonable, la sola posición racional para la juvenilia es el noble arte de barrer. Yempuñe la escoba y tire con desprecio al cajón de desperdicios toda la fanfarria de logreros que hasta hoy hicieron de la política colombiana una merienda de negros y baile de garrote grotesco y funesto. La juventud tiene que vestir nuevos conceptos para no parar en el ancianato. Sacudir de su lado a los lambones y: ¡A organizar toca, muchachos! El país corresponde a los vírgenes. Cuando la juventud se resuelva a botar al muladar todas las mortecinas, saldrá de aquí algo grande. Colombia entrará a formar parte del universo. * 328 * Gustavo González Ochoa Mientras, seguiremos enanos, mediocres, hazmerreíres. Los frisoles acabaron de despojarse de insectos, al golpe de las manos amistosas. Mono, callado, como quien no quiere, arregla aperos y medita hondamente. Las damas, silenciosas también, abandonan el cuarto de labor cubriéndose con los chales. En el ángulo del corredor, coqueta improvisación de comedor en el Rancho, una escurre naranjas en la totuma de aguadulce; otra protege el candil con la pantalla de su mano. —Isabel: me curaste el corazón. Me enseñaste algo. Fue una tela de araña en los ojos. —Isabel, hurtando las manos naranjosas tras el dorso, responde: ¿Qué más grande, puede esperarse de la vida que curar un corazón? Limar amarguras del alma humana fue la tarea de Él. —¿Me llamarás siempre Señora; nunca me tutearás? Niña. —Otro nombre más hermoso no podría darte sino el de Señora. Cuando deje de quererte te llamaré por tu nombre. Los labios de cada una rozaron las mejillas de la otra. De mañana el Señor viste pantalón de dril montañero, sombrero alón de paja y pañuelo, como el del cura de Zoilo. Desayuna con los trabajadores café de arriero con leche, quesito, arepa, plátano verde asado. Las manos de Isabel para echar una arepa delgadita no tienen rival. Le quedan como obleas, sin arrugas, y correctamente quemadas. Los peones enrumban el jornal. Las dos damas siéntanse a la mesa. Junto, el Señor invade una punta del escaño: —Mono: este paquetico es para su niño. Se lo regala mi esposa para que compre el solar que me dijo en la ciudad. Y oiga: ¿Quiere entrar en conversa disimulada con el vecino? Cómprele la finca para mí. ¿Nos reciben ustedes como colindantes? —Ello que diga primero la Señora si quiere quedarse. —Queremos vivir aquí. ¿No es así? Señora. —¿Qué dices tú? Isabel. —No preguntes, Señora sino cuando dudes la respuesta. Solo encuentro un reparo. Si se quedan aquí olvidará tu marido su adorable monomanía violenta. En cambio: podrá ser su víctima. En ambos casos nos dejará sin el remedio para y contra la chusma. ¡La fórmula de ayer no me pareció como las de mi médico! * 329 * Frente a la violencia SÍNTESIS: Tu, Pichón, comprendiste esto: Sola, la mente jerarquiza lo humano. Sola, la Estética interpreta la vida. Sola, la muerte la justifica. VI-XXIV-60 * 330 * Gustavo González Ochoa La impresión de la presente obra se terminó el día 20 de Agosto de 1960, año del Sesquicentenario de la Independencia, en los talleres de la Editorial Bedout – Medellín, Col. * 331 Procurando respetar la edición que en 1960 se hizo de este libro, en esta reedición y primera publicación por parte de la Universidad CES, hemos conservado íntegramente los textos como en aquélla. Por eso no son atribuibles a esta edición los posibles errores gramaticales y ortográficos. Coeditores Colección Bicentenario de Antioquia Este libro se terminó de imprimir en los talleres litográficos de Carvajal Soluciones de Comunicación para la Universidad CES, en el mes de julio de 2013. La carátula se imprimió en propalcote C1S 250 gramos, Las páginas interiores en propal beige 70 gramos. Las fuentes tipográficas empleadas son Adobe Caslon Pro Regular, Italic, Semibold.