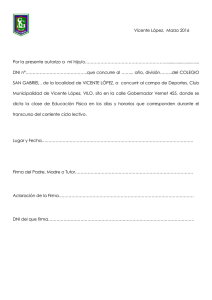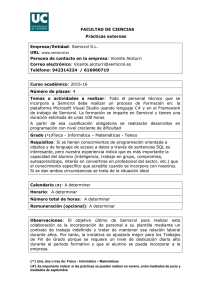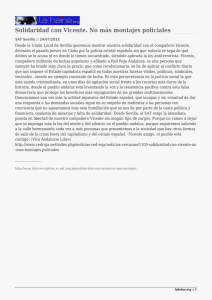A veces cantan boleros (Cuento 9) Acostumbrada a escuchar
Anuncio

A veces cantan boleros (Cuento 9) Acostumbrada a escuchar: «ponte: a cuatro patas, que te voy poner mirando a Burgos» y lindezas por el estilo, cuando Vicente Huido le susurró al oído: «Mujer alabastrina, tienes el perfume de un naranjo en flor», Margarita Reyes se derritió; y, tres noches más tarde, al escuchar, en pleno coito: «estoy obsesionado contigo el mundo es testigo de mi frenesí», abandonó el puticlub enganchada a aquel hombre, consciente de que ya no iba a volver. Se instaló en su apartamento. Y en su vida Vicente, empedernido oyente de boleros, tiraba de aquellas letras en sus incesantes devaneos. Como los malos cazadores, que, a fuerza de disparar a todo lo que se menea, siempre cobran pieza, Vicente lo intentaba con todas las mujeres que se cruzaban en su camino. Y no le iba mal. Sobre todo si tenemos en cuenta que la naturaleza no había sido pródiga con él en lo que a encantos físicos se refiere. Excepto su elevada estatura y una espalda recta como una lanza, que le dotaban de cierta elegancia al primer golpe de vista, poco más puedo destacar de su anatomía. Bueno, él decía que poseía otra cosa portentosa; pero no diré ni que sí ni que no, ya que nunca la vi. Según él, de todos modos, su éxito se debía, fundamentalmente, a que “sabía entrar”. «Cuando yo entro se vuelven todas, Paquito, y es que yo sé entrar», me decía, casi todas las mañanas, cuando me daba el parte de la inevitable conquista de la noche anterior. El médico de la empresa le tenía ganas desde el día que, al pasarle el test de Rorschach, todas las cartulinas le parecieron bragas. Arrugadas, de fantasía, cagadas, colgadas, con la regla, mal dobladas… todo eran bragas. Y lo decía, arrastrando las letras, recreándose: ‘braaaaggagga’, y mirando descaradamente a la enfermera. Como no pudo dictaminar si realmente estaba así de loco o lo hacía aposta para quedarse con ellos, no emprendió ninguna acción. Pero supo esperar. La oportunidad llegó el día que Vicente 1 se presentó, para hacerse análisis, procedente directamente de una juerga. Cuando la auxiliar se inclinó para pincharle, empezó a amagar con tocarle las tetas mientras bromeaba: «venga, guapa, a ver si eres capaz de encontrarme sangre en el alcohol». Entonces sí; entonces el médico dio parte y la empresa, para no tener que sancionarlo, optó por sacarlo de las islas. Lo trajeron a València. A Margarita no le importaba que Vicente contase por ahí lo que hacían (y lo que no hacían) en la cama. Si él era liberal en cuestiones de sexo, no olvidemos donde la conoció a ella. No tenía problemas, por ejemplo, con que Vicente siguiese yendo de putas; o que, cada vez más a menudo, se lo hiciese con Zoraida, un travesti de Lanzarote, al que ella misma se trajinaba, unas veces sola y otras con Vicente. Ni que trajese a otras tías, o tíos, para hacer tríos. Al contrario, Margarita disfrutaba enormemente en esas orgías. Ni que alguna vez se le escapase un sopapo; tampoco ella era manca. Lo que nunca soportó, lo que le hacía inaguantable la convivencia, era que cuando iban de paseo, cogidos del brazo, él fuese piropeando a unas y a otras. Desde: «me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí», hasta: «que buena estás, malaputa, te la voy a meter hasta en los bolsillos», Vicente alternaba con naturalidad la poesía empalagosa de los boleros con el lenguaje callejero más soez; y Margarita sabía ser muy puta en la cama pero en la calle era una señora. Por eso, cuando Vicente le contó lo del traslado a la península, le dijo: «vete tú por delante y cuando estés instalado ya acudiré yo». Los dos sabían que esa frase era el epílogo a muchos años de convivencia. Yo había conocido al Morgan, que era su nombre de guerra, en El Puerto de la Cruz, el ocho de mayo del setenta y dos, el día que yo llegaba y él recibía un requerimiento judicial por abandono de familia. Para celebrar ambos acontecimientos me invitó a una 2 de sus afamadas cenas con derecho a mamada con las que le gustaba agasajar a sus subordinados. No acepté por dos motivos. Uno: estaba enamorado; y la fidelidad (aun cuando no era correspondido) ha sido y es uno de mis valores fundamentales, y dos: eso de ir de putas siempre me ha dado repelús. El desprecio le sentó tan mal que los pocos meses que estuve bajo su mando procuró hacerme la vida imposible. Ahora, transcurridos tres años, se alegró de reencontrarme; aquí apenas conocía gente, y la poca que conocía le huía. Por una parte el abandono de Margarita había herido su autoestima; por otra ya no era un crío; además no conocía los ambientes de València y para colmo –– ¡maldito pop!––, las letras de los boleros ya no impresionaban a ninguna. Pero no por eso dejó de intentarlo y, sobre todo, de maquinar historias que luego me contaba con el entusiasmo de quien narra algo vivido. Legendario era su cuento del hotel del que le tiraron unas bragas una tarde noche mientras paseaba por la plaza de la Reina. Y no menos apoteósica, la historia del misterioso sujetador atado al retrovisor de su coche con un número de teléfono dentro. O la de la pareja que follaba todas las tardes a la misma hora en la casa de enfrente de la suya con la ventana abierta de par en par sin que la mujer dejara de dedicarle gestos obscenos mientras era penetrada por el otro; o aquella jovencita que, en la fila de los mancos, lo masturbó mientras se daba el lote con el novio. Incontables, las que en un semáforo, en el metro, en el supermercado o en cualquier sitio, qué más daba, le enseñaban los pechos; las que en la playa le pedían que les untase el bronceador o las que “se tenía que tirar”, sobre la marcha, en el asiento de atrás del coche, o contra la pared del callejón más cercano, presas de los ardores eróticos que les sobrevenían tan solo con verle. Aunque, en honor a la verdad, he de decir que el barrio que más pronto localizó y en el que acababa casi todas las noches, era el chino. 3 Recién cumplidos los cincuenta y dos lo incluyeron en un plan de prejubilaciones millonarias. «Soy un inútil, Paquito ––me llamaba a diario––, ya no sirvo ni para trabajar. Me han tirado como un trasto viejo, con lo que yo he hecho por esta casa. Todos me han dado la espalda. La puta de la Margarita ni me coge el teléfono. He buscado a mi hija, que ya estará tomatera, pero no ha querido ni conocerme». Nunca le tuve ningún aprecio pero verle con esa depresión me producía un poco de compasión. Por eso, cuando me enteré de que Zoraida iba a venir a pasar las fallas con él, me alegré. Desde que Zoraida llegó a València Vicente no me ha vuelto a llamar. Sé que se compraron una casita en Artana, en plena sierra de Espadán, y que disfrutan intensamente de la vida del pueblo, como un matrimonio más. El mes de mayo, eso sí, lo pasan en El Puerto de la Cruz, con Margarita; ella les devuelve la visita por Navidad. Y, cuentan los vecinos, que por la noche se les oye cantar boleros. Malilla, L’Horta., cinco de marzo de dos mil catorce 4